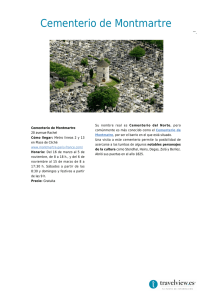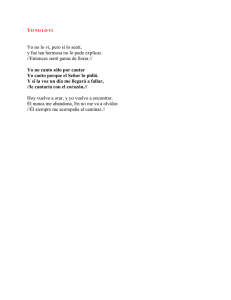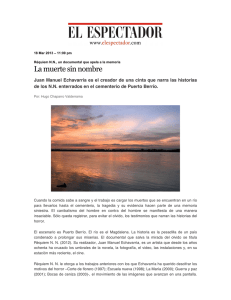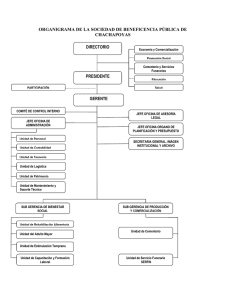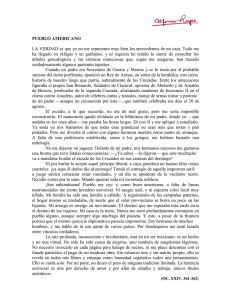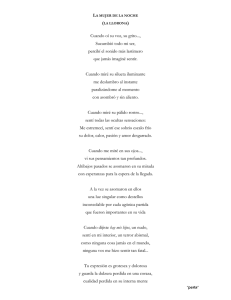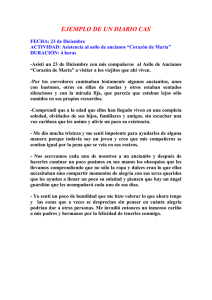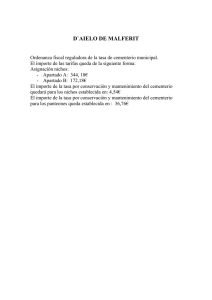La presa - Letra Cero
Anuncio

Página |1 Capítulo XVIII La presa Cuando llegó la tarde del anteúltimo día me despedí de Nazarena. Lloró mientras me abrazaba y me pidió acompañarme hasta el último momento. Pero le dije que quería estar solo cuando la parca viniera por mí. Había prometido que la muerte no me sorprendería en una escenografía cualquiera, así que cuando cayó la noche caminé solo hasta el cementerio. Era un buen lugar para estar en silencio y escuchar sus pasos, pese a lo sigilosa que era. El miedo me seguía a pocos pasos. Tenía la paciencia suficiente para saber que me alcanzaría unos metros más adelante. El cielo me miraba desde sus múltiples ojos brillantes y la oscuridad era una especie de capa que desarmaba mis contornos. Sabía que no iba a poder entrar por la puerta grande del cementerio porque a esa hora estaba cerrado. Logré ingresar por un camino lateral que llevaba a las tumbas en tierra. El olor del agua podrida y las flores muertas se apoderaron de la www.letracero.com nariz por un buen rato. Había traído mi debilidad, dos termos con café bien caliente. Esperaba que la muerte viniera antes de las 8 de la mañana y tuviera que explicar al empleado que trabajaba en ese lugar qué hacía ahí. Igualmente había decidido que en ese caso me escondería en alguna de esas majestuosas tumbas abandonadas. Me reí mucho porque me había abrigado temiendo enfermarme y estaba a punto de morirme. Me senté sobre una tumba, destapé uno de los termos y serví un café. Salía vapor de mi boca. Y en esa soledad absoluta de vida me sentí un privilegiado al que le quedaban algunas horas. Las preguntas existenciales comenzaron a volar como murciélagos, rozándome, sin tocarme. Y la realidad era que no podría responder ninguna. Entonces cuando el último sorbo de café pasó por mi garganta sentí que el miedo se sentaba a mi lado. El miedo es un abrazo inexplicable. Es un espíritu que se inyecta en el cuerpo y va ganando camino hasta apoderarse de la mente. Es una llave que abre la compuerta de un caudal de disparates que parecen cobrar vida ante los sentidos. Vienen los Réquiem para un pueblo chico de José María Iarussi Página |2 ruidos, las percepciones de miradas que no están. La piel parece recibir caricias de fantasmas que no podemos probar y somos capaces de acurrucarnos, regresar a la posición fetal, como si eso evitara que el temor no nos apuñalara por la espalda. El escalofrío recorre mi espalda. No tengo salida. Ni una puta idea para escaparme de la muerte. Años trabajando para ella, maquillando los restos de la vida y silbando canciones como un réquiem silencioso para nada. Ni un privilegio para ganarle una partida o al menos entender mi don antes de salirme del juego. Podíamos elegir casi todo, menos el nacimiento y la muerte. Ahí estaba la gran mentira del libre albedrío. Podíamos elegir a medias. Las grandes decisiones seguían siendo un misterio atribuido a leyes divinas o universales en las que no podíamos meter cuchara. Entendí que la gran lucha entre la ciencia y la religión tenía que ver con esas pequeñas batallas microscópicas que se daban en los laboratorios. Luchas por vencer las armas con que la muerte enfermaba la vida. Había algo injusto en esta existencia. No había posibilidad de defenderse, de discutirle algo a la parca. Sus decisiones eran inapelables y yo era, junto a otros en el resto del mundo, su próximo decreto. www.letracero.com Me niego a morir. Me niego a aceptar esta dictadura, esta fecha de vencimiento que han puesto a mi vida. Y si es inevitable, al menos que la muerte acepte responderme algunas preguntas o una sola que responda todo el resto. Tener tan siquiera un segundo de sabiduría en vida que despeje todas mis dudas. Encontré entretenimiento para alejar el miedo. Pensaba qué le preguntaría a la parca antes de que me quitara el aliento. Eran preguntas tontas. Boberías que no cambiaban ni mi destino, ni el destino de la humanidad que estaba condenada a morir. El sol destelló entre los árboles del monte que le cubría la espalda al cementerio. Todavía seguía vivo esperando la muerte. Me levanté de la lápida en la que me había sentado y busqué una bóveda vieja que me pudiera esconder del empleado del cementerio que no tardaría en llegar. La bóveda estaba asfixiada de humedad. Los féretros estaban cubiertos por mugrientas y desgastadas mantas blancas con puntillas. Los vitrales dejaban entrar la luz del sol que se dividía en pequeños arco iris. Pensé en Martina, en ir a recostarme sobre su tumba si la muerte me daba tiempo para llegar. Y me reí por pensar en ese final propio de una pésima película. La Réquiem para un pueblo chico de José María Iarussi Página |3 vida estaba llegando poco a poco a ese depósito de cadáveres. Se escuchaban algunos pájaros, perros peleando y voces de esas que vienen a renovar las flores de sus muertos. Y estaba yo, esperando el final, en el último día de vida. ¿Cuántos muertos había bajo tierra? ¿Cuántos ya hechos cenizas por el paso de los siglos? ¿Había más muertos bajo tierra que vivos sobre la faz del planeta? Seguía tratando de preguntar para no saber que había una sola respuesta para todo. La que me había dado Nazarena: -Te vas a morirHabía dejado el reloj en casa, pero mi reloj interno, ese que se me había encarnado por la vida rutinaria de pueblo, me decía que era cerca de las dos de la tarde. Sentí un dolor fuerte en el pecho, una puntada que me paralizó por unos segundos. No había duda, era la primera estocada de la maldita parca. Entonces, mientras recuperaba el aliento, descubrí que el planeta era un perfecto coto de caza. Recordé aquel video en que el león persigue una gacela hasta tumbarla y desgarra su cuerpo hasta matarla. Y sentí que no era ni más ni menos que eso. Una presa empujada al nacimiento y al crecimiento, pero marcada para morir en el vil entretenimiento de los Dioses. www.letracero.com Salí de la bóveda y del cementerio. Me saqué la camisa para sentir el aire no solo con los pulmones. Me saqué los zapatos y por la banquina corrí rumbo al pueblo, sabiendo mi rol de presa. Recordé cada uno de los instantes de mi vida, de ese libre albedrío a medias y aceleré mi carrera. Aceleré con la última esperanza de escapar de la cacería o que la parca se entusiasmara con otra presa. Logré llegar nuevamente a mi casa. El dolor en el pecho golpeó por segunda y tercera vez. Entonces, sentado en el escritorio, apuré mis dedos sobre el teclado, tratando de dar un cierre a este texto que estuve escribiendo. La sentí muy cerca, mirándome por encima del hombro. Entonces, tomé coraje y me di vuelta para enfrentarla con dignidad. Contra todos los decretos universales, estaba el mío: tenía que disfrutar hasta el último segundo la vida. Ella estaba llegando. Réquiem para un pueblo chico de José María Iarussi