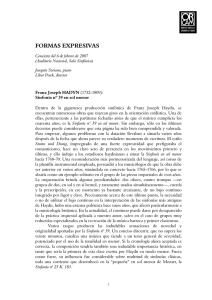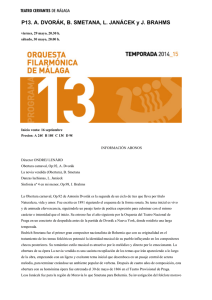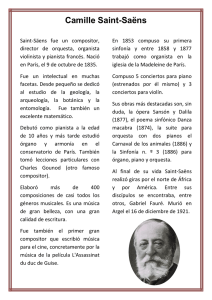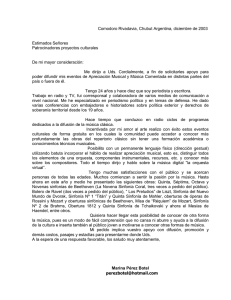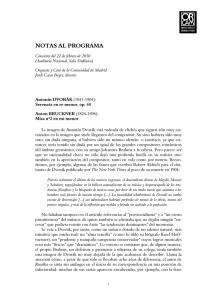Notas al Programa
Anuncio
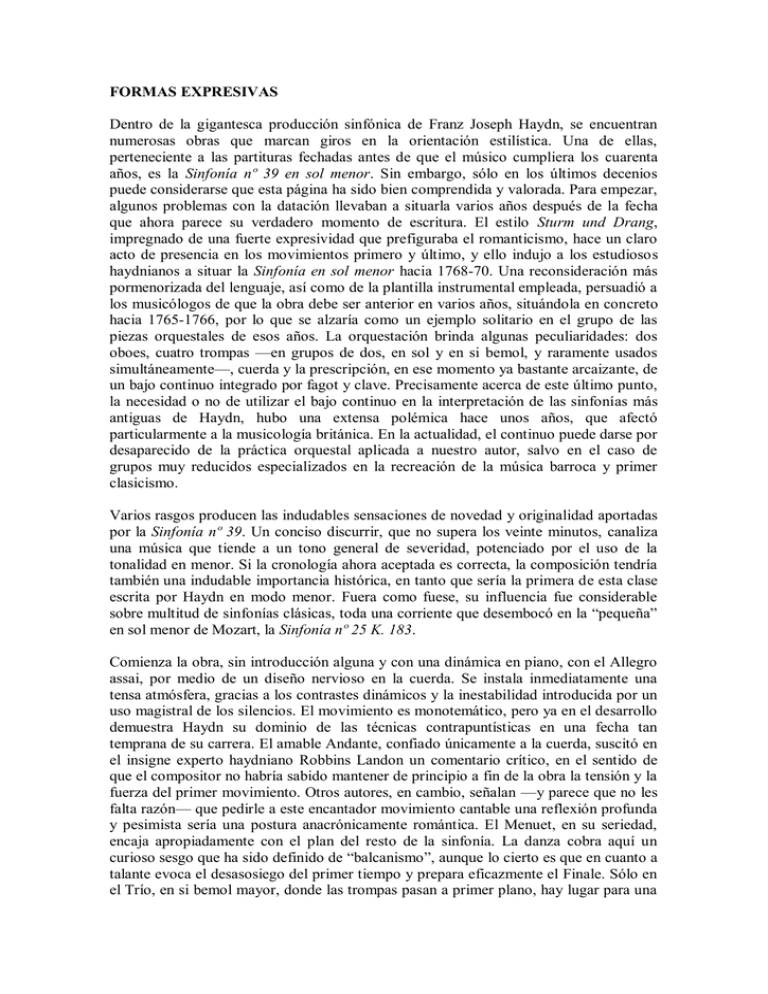
FORMAS EXPRESIVAS Dentro de la gigantesca producción sinfónica de Franz Joseph Haydn, se encuentran numerosas obras que marcan giros en la orientación estilística. Una de ellas, perteneciente a las partituras fechadas antes de que el músico cumpliera los cuarenta años, es la Sinfonía nº 39 en sol menor. Sin embargo, sólo en los últimos decenios puede considerarse que esta página ha sido bien comprendida y valorada. Para empezar, algunos problemas con la datación llevaban a situarla varios años después de la fecha que ahora parece su verdadero momento de escritura. El estilo Sturm und Drang, impregnado de una fuerte expresividad que prefiguraba el romanticismo, hace un claro acto de presencia en los movimientos primero y último, y ello indujo a los estudiosos haydnianos a situar la Sinfonía en sol menor hacia 1768-70. Una reconsideración más pormenorizada del lenguaje, así como de la plantilla instrumental empleada, persuadió a los musicólogos de que la obra debe ser anterior en varios años, situándola en concreto hacia 1765-1766, por lo que se alzaría como un ejemplo solitario en el grupo de las piezas orquestales de esos años. La orquestación brinda algunas peculiaridades: dos oboes, cuatro trompas —en grupos de dos, en sol y en si bemol, y raramente usados simultáneamente—, cuerda y la prescripción, en ese momento ya bastante arcaizante, de un bajo continuo integrado por fagot y clave. Precisamente acerca de este último punto, la necesidad o no de utilizar el bajo continuo en la interpretación de las sinfonías más antiguas de Haydn, hubo una extensa polémica hace unos años, que afectó particularmente a la musicología británica. En la actualidad, el continuo puede darse por desaparecido de la práctica orquestal aplicada a nuestro autor, salvo en el caso de grupos muy reducidos especializados en la recreación de la música barroca y primer clasicismo. Varios rasgos producen las indudables sensaciones de novedad y originalidad aportadas por la Sinfonía nº 39. Un conciso discurrir, que no supera los veinte minutos, canaliza una música que tiende a un tono general de severidad, potenciado por el uso de la tonalidad en menor. Si la cronología ahora aceptada es correcta, la composición tendría también una indudable importancia histórica, en tanto que sería la primera de esta clase escrita por Haydn en modo menor. Fuera como fuese, su influencia fue considerable sobre multitud de sinfonías clásicas, toda una corriente que desembocó en la “pequeña” en sol menor de Mozart, la Sinfonía nº 25 K. 183. Comienza la obra, sin introducción alguna y con una dinámica en piano, con el Allegro assai, por medio de un diseño nervioso en la cuerda. Se instala inmediatamente una tensa atmósfera, gracias a los contrastes dinámicos y la inestabilidad introducida por un uso magistral de los silencios. El movimiento es monotemático, pero ya en el desarrollo demuestra Haydn su dominio de las técnicas contrapuntísticas en una fecha tan temprana de su carrera. El amable Andante, confiado únicamente a la cuerda, suscitó en el insigne experto haydniano Robbins Landon un comentario crítico, en el sentido de que el compositor no habría sabido mantener de principio a fin de la obra la tensión y la fuerza del primer movimiento. Otros autores, en cambio, señalan —y parece que no les falta razón— que pedirle a este encantador movimiento cantable una reflexión profunda y pesimista sería una postura anacrónicamente romántica. El Menuet, en su seriedad, encaja apropiadamente con el plan del resto de la sinfonía. La danza cobra aquí un curioso sesgo que ha sido definido de “balcanismo”, aunque lo cierto es que en cuanto a talante evoca el desasosiego del primer tiempo y prepara eficazmente el Finale. Sólo en el Trío, en si bemol mayor, donde las trompas pasan a primer plano, hay lugar para una sonriente jovialidad. El incansable movimiento del Allegro di molto, con forma de sonata, produce una impresión de fugacidad. Los continuos cambios dinámicos aparecen utilizados para obtener un efecto de dramática urgencia. Son muy numerosos los tópicos sobre el origen y el significado de Totentanz de Liszt, pero la narración que más suele repetirse es la que plantea que al húngaro le vino la idea de escribir esta pieza, de rasgos indudablemente tremendistas, por una visita al Campo Santo de Pisa, en compañía de su amante, Marie d’Agoult, en el curso de un viaje en 1838. Allí pudo admirar el pianista y compositor los impresionantes frescos sobre el Juicio final y, sobre todo, El triunfo de la muerte. Ese mismo año de 1838 la obra estaba ya acabada en una primera versión, aunque luego la revisaría en 1853 y 1859. No es necesario acudir a la leyenda del influjo del demonismo paganiniano para explicar la concepción de Totentanz, una página en la que Liszt habría puesto en sonidos una idea de larguísima tradición en la cultura cristiana, la de la danza de la muerte, cuyos ejemplos iconográficos por toda Europa son innumerables desde su manifestación más primitiva en el siglo XIV como pieza escenificable. Liszt construye en realidad un concierto para piano y orquesta totalmente atípico a partir del asunto mortuorio, algo que, con sus extremos en toda la escala de lo macabro, era un tema inequívocamente romántico. La forma aplicada a la idea es la de unas variaciones fundamentalmente brillantes, que sin pudor alguno buscan el mayor efecto posible sobre el oyente. La imagen sonora de la muerte aparece representada por un motivo musical de larga fecha, la secuencia gregoriana del Dies iræ, perteneciente a la liturgia de la misa de difuntos. Muchos han sido los compositores que a lo largo de la historia se han servido de esta secuencia de enorme plasticidad aun en su sencillez, pero en el caso de Totentanz la referencia a la Sinfonía fantástica —donde se utiliza el Dies iræ en el movimiento descrito como un aquelarre— de Berlioz es por demás evidente. Liszt se sintió inmediatamente fascinado por la visionaria obra del compositor francés, que pudo escuchar el día mismo del estreno, pues ya en 1833 —la Fantástica data de únicamente tres años antes— realizó La idée fixe, para piano, a partir de un tema de la sinfonía. La parte pianística de Totentanz atiende a dos de las ideas-guías de Liszt en tanto que compositor y como intérprete: en las fechas de su nacimiento, se concibió sin paliativos como inejecutable para nadie que no fuera el propio Liszt y desarrolla al máximo el concepto del teclado como “orquesta para un solo ejecutante”. El original concierto, en cuyo interior se distinguen tres movimientos encadenados, Andante-Allegro-Allegro animato, presenta de modo imponente el enunciado del tema en las trompas, tras el ominoso ritmo introducido por el teclado y los timbales. Luego, las variaciones, en general urgentes y dramáticas, van alternando entre el solista y la orquesta las diversas formas que va tomando el Dies iræ, que figura en primer plano, se fragmenta, metamorfosea o se oculta brevemente, en un crescendo anímico de obvia finalidad trágica. Alguna variación, a tempo más lento, se recoge en un gesto de intimidad, produciendo el piano las sonoridades líquidas tan caras al compositor. No obstante, el pasaje de virtuosismo supremo, una auténtica monstruosidad en términos de la fecha de composición de la pieza, que funciona como la cadencia de este “concierto”, lleva a la consecución del objetivo del teclado como orquesta imaginaria. El Finale es una desbocada iconografía sonora del Juicio final, que vuelve a evocar los excesos de la conclusión de la Fantástica. La persona y la música de Antonín Dvorák estuvieron muy pronto estrechamente unidas a Gran Bretaña, país que siempre ha apreciado de manera extraordinaria su arte y ha dado algunos de los mejores estudiosos de su obra fuera de la patria checa. Fue precisamente una comisión de la Sociedad Filarmónica de Londres, que nombró al músico miembro honorario en junio de 1884, el hecho que propiciaría el nacimiento de la Séptima Sinfonía en re menor, la única de las suyas escrita bajo encargo. Dvorák dirigió el estreno en la sede de esa asociación, St. James Hall, el 22 de abril de 1885, después de entregarse a un febril trabajo creativo de diciembre de 1884 a marzo de 1885, tal como testimonia su correspondencia privada. En palabras del mismo compositor a su editor, Simrock, la nueva composición “tuvo un éxito extraordinario”, dato que en efecto aparece confirmado por la prensa de la época. Ahora bien, algunas de las comparaciones que suscitó entre los críticos británicos del momento nos parecen ahora bastante descarriadas, en especial la que relacionaba la pieza del autor checo con la Sinfonía nº 9, la llamada “Grande”, de Schubert. Otros, en cambio, adscribieron la partitura a la órbita de Brahms, lo que concuerda mucho más exactamente con el juicio de la historia, porque la Séptima responde inequívocamente al plan sinfónico del mayor representante de la corriente opuesta a la música del porvenir. Brahms fue, obviamente, el autor más influyente sobre el estilo del autor de Rusalka, bien que en esta partitura ese peso figure atemperado por unos inequívocos aires nacionalistas checos; pero Dvorák sostuvo a lo largo de su quehacer, al igual que su gran modelo alemán, las grandes formas tradicionales de la música orquestal y de cámara. La sombra de Brahms sobre la Sinfonía nº 7 de Dvorák es de carácter general, a pesar de que no falten autores que incidan en el ejemplo concreto de la Tercera Sinfonía del germano. La composición, en tonalidad menor, posee una fuerza trágica, una vehemencia expresiva y una coloración sombría que no vuelven a encontrarse en ninguna otra de las sinfonías de Dvorák. En ese aspecto, el lenguaje adoptado suena probablemente mucho más “internacional”, con los elementos nacionalistas muy suavizados, salvo por el Scherzo, en una decisión de su autor basada muy probablemente en la necesidad de llegar al mayor número posible de oyentes fuera de su propio país. La plantilla de la orquesta es amplia mas no gigantesca, con la madera a dos, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, timbales y cuerda. El Allegro maestoso inicial nos introduce en un mundo de extraña severidad, casi amenazante, que apenas encaja con el Dvorák más feliz de tantas otras obras. El primer diseño se presenta en violas y violonchelos sobre un tapiz de las trompas, los contrabajos y los timbales. De inmediato estalla un tema enérgico que conduce a un primer clímax; la tensión acumulada por toda esta parte expectante se descarga en la liberación melódica del segundo tema. El desarrollo demuestra las potencialidades del material, llegándose a una culminación de indudable raíz brahmsiana. La reexposición propone los temas en orden invertido. En el Poco adagio, que despega con una melodía en el clarinete, las resonancias de la música del mentor de Dvorák parecen hacerse mucho más tenues, dando el creador checo rienda suelta a su incomparable vena lírica. La cuerda y la madera colaboran en la ascensión melódica. Algunos autores se refieren aquí a Wagner —y sobre todo a Tristán e Isolda—, un compositor que sin duda marcó de manera determinante las manifestaciones más primerizas del sinfonismo del músico checo, pero que a esta altura de su carrera puede considerarse ya un referente bastante lejano. El Scherzo: vivace es sin duda el movimiento de adscripción nacionalista más obvia: de hecho, el ritmo —sincopado y con acentos en sforzando— de esta parte se asemeja al de un furiant, un danza folclórica bohemia. El Trío contrastante de la parte central —como tal actúa, aunque Dvorák se apartó de esta denominación— se pliega sobre un gesto melódico, en lo que constituye acaso una visión de la naturaleza. La marcialidad del motivo principal del Allegro, tras la original sección introductoria, con el que se cierra la obra, acaba por imponer una sensación positiva, incluso triunfal. Un movimiento repleto de ideas —incluida la casi cita de un ritmo brahmsiano procedente de la Primera Sinfonía de éste, que se diluye con un sesgo orientalizante—, construido con forma de sonata, que corona espectacularmente una de las mejores obras de Dvorák en el campo de la sinfonía. Enrique Martínez Miura