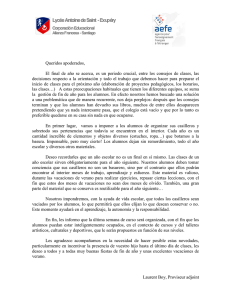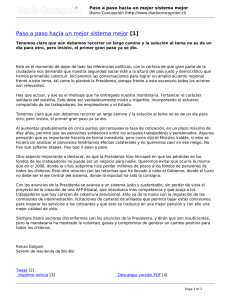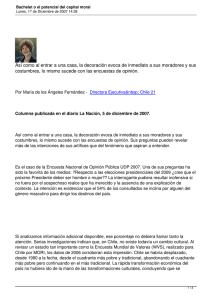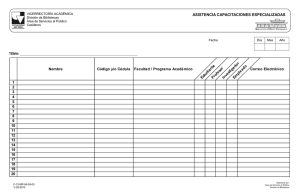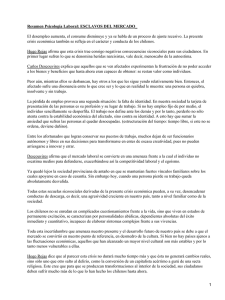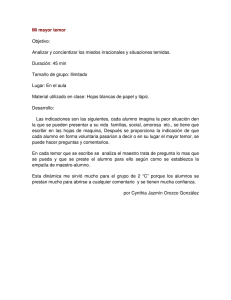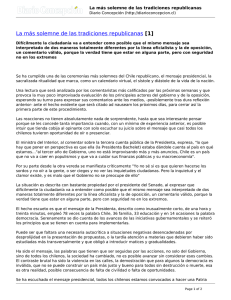Terror en la educación El país de los casilleros
Anuncio

REPORTAJES DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DE 2014 OPINIÓN Terror en la educación La culpa del terror que denuncia la Presidenta la tiene quien está llamado a introducir racionalidad al debate educativo: el propio Gobierno y algunos parlamentarios, que, en vez de atender las denuncias de los jóvenes, se han dedicado a jugar a ser ellos. CARLOS PEÑA La Presidenta acaba de quejarse, durante su gira por España, de que la reforma educacional padece una campaña del terror. Se refería así al conjunto de anuncios radiales y manifestaciones —todos pagados, agregó— en los que se exageran las consecuencias, supuestamente dañinas, de la reforma. ¿Tiene razón al quejarse? Sí. Pero la tiene a condición de reconocer que si bien algunos sectores de oposición se han dedicado a esparcir el temor acerca de la reforma educativa, ello ha sido una consecuencia del hecho de que el Gobierno se ha dedicado, por su parte, a esparcir una confianza irreflexiva, y excesiva, en ella. Tanto el temor como la confianza excesivos son sentimientos adolescentes, es decir, carentes de matices, o, en otras palabras, de racionalidad. Los adolescentes son seres humanos que, por asomarse recién a la experiencia humana, experimentan todo lo que ocurre en ella como amenaza o como promesa. Eso es lo que les está ocurriendo hoy día a la oposición y al Gobierno. Según la primera, la reforma acabará con la libertad de los padres y encadenará a sus hijos a los establecimientos estatales; según el segundo, la reforma es el principio de una aurora en la que se disiparán buena parte de los males, la desigualdad, la exclusión, que aquejan a la sociedad chilena. Temor irreflexivo, por una parte; entusiasmo utópico, por la otra. Las palabras de la Presidenta, para ser justas, debieran entonces apuntar a un fenómeno que padece la totalidad del espacio público chileno y de lo que el temor excesivo de algunos y la confianza igualmente excesiva de otros son apenas síntomas: la falta de deliberación racional. Y en medio de ese panorama, la culpa principal la tiene el Gobierno. Esto, por supuesto, no libera de culpas a la oposición; pero quien está en el gobierno es quien debiera incrementar los niveles de racionalidad del debate en vez de contribuir a disminuirlos. El Gobierno ha aliñado su programa y sus medidas (la mayor parte de ellas a primera vista correctas) con un discurso redentor que posee rasgos más religiosos que políticos. La responsabilidad principal de esto, no vale la pena ocultarlo, le cabe al ministro Eyzaguirre, quien ha disimulado su falta de familiaridad con el problema, con generalidades de índole moral. Él ha sustituido su obvia falta de conocimiento del problema del que debe ocuparse, con el fervor acerca de las supuestas consecuencias que se seguirían de resolverlo. Ha sustituido el ánimo reformista, que requiere conocimiento, con el entusiasmo redentor, para el que basta el entusiasmo. La exclusión, la segregación y la desigualdad que padece la sociedad chilena, de pronto serán sanadas por la reforma educacional. Disipados el lucro, la selección y el copago, se dice, se sentarán las bases para que los chilenos se reconozcan como iguales, la meritocracia se entronice como el principio para distribuir recursos y el principio hereditario se debilite. Es como si el Gobierno en su conjunto no solo aspirara a comprender la queja que los jóvenes manifestaron el año 2011, una queja del todo jus- El país de los casilleros ordenados Parece que los chilenos venimos a este mundo acompañados de un “combo” que incluye muchas cosas cuya interna vinculación no acabo de entender. ¿Por qué si soy de izquierda tengo que estar a favor del aborto, o si soy de derecha debo mirar con simpatía las torres del Sr. Paulmann? JOAQUÍN GARCÍAHUIDOBRO Permítanme que, después de tres años y medio escribiendo esta columna, me tome la libertad de dedicar una a tratar una cuestión más personal, vinculada a mi experiencia en estos quehaceres. Sucede que cuando he escrito abogando por la restricción del trabajo dominical, recibo correos electrónicos que me preguntan cómo alguien “de derecha” puede sostener algo semejante. Si aplaudo que se levante un monumento a Gladys Marín, no falta quien me recuerde que soy hijo de agricultores. Cuando reconozco los méritos de Evo Morales, me hacen ver lo extraño que resulta que alguien que usa colleras y suspensores manifieste simpatías por la izquierda altiplánica. A veces son alabanzas, otras una crítica amable, pero siempre subyace la idea de que resulta raro que alguien “como yo” opine de “esa” manera. El hecho tiene interés, porque nos dice mucho acerca de nuestra psicología social. Una española contaba que, cuando vivía en Nueva York, le llamaba la atención que muchos chilenos, tan pronto se conocían, se preguntaran por el colegio en que habían estudiado: personas adultas, en el extranjero, se interesaban no por sus empresas o su universidad de origen, sino por el colegio. ¡Incluso lo ponían en el currículo! Parece que los chilenos venimos a este mundo acompañados de un “combo” que incluye muchas cosas cuya interna vinculación no acabo de entender. ¿Por qué si soy de izquierda tengo que estar a favor del aborto, o si soy de derecha debo mirar con simpatía las torres del Sr. Paulmann? Podríamos llamar a este interesante fenómeno el “síndrome de los casilleros”. De acuerdo con él, si usted estudió en un determinado colegio, viene de un cierto grupo social o tiene una sensibilidad política definida, quedará encasillado en un sinnúmero de otros aspectos de su vida, de modo que no vivirá en algunos lugares ni se vestirá de cierta manera. Además, deberá pensar tal o cual cosa acerca del aborto, de HidroAysén, la mediterraneidad boliviana, el papel de los sindicatos o Quilapayún. ¿De dónde viene esta mentalidad de casillero, que se da tanto en la derecha (en forma grotesca) como (de manera menos notoria pero más profunda) en la izquierda? En primer lugar, de la inseguridad, una de las patologías nacionales más distintivas. Necesitamos que la gente sea perfectamente clasificable y previsible, pues de lo contrario no podremos hablar en confianza. No importa que piense distinto, siempre que sepamos dónde está. Si alguien pretende rayar la cancha de otra manera, se interpretará como una extravagancia o directamente como una falla moral. ¿Cómo explicaba la derecha, hace medio siglo, la sensibilidad social de los jóvenes democratacristianos? “Son unos resentidos”: una explicación tan perfecta como miope (resentidos hay en todas partes), que le costó a la derecha ser borrada del mapa electoral en la década de los sesenta, simplemente por no entender lo que estaba pasando. Pero no se trata solo de inseguridad, porque D 13 tificada, sino como si además cada partícipe del espacio público, especialmente miembros del Congreso y ministros, jugaran de pronto a ser ellos. Como si el hecho de que los jóvenes tuvieran razón al denunciar un problema, acreditara que tienen razón también a la hora de saber cómo resolverlo. Así, entonces, no es el terror que la Presidenta denuncia lo que está caracterizando el debate acerca de las reformas educacionales, sino algo peor: la falta de reflexión y de moderación racionales. ¿Qué pudo ocurrir para que el espacio público chileno a propósito de la educación comenzara a moverse, con tanto fervor, entre sentimientos tan básicos como el temor y el entusiasmo? La explicación radica quizá en el hecho de que, por razones que habría que dilucidar, se ha instituido a la educación como la causa y el remedio de todos los males de la sociedad chilena. Ciertos sectores de izquierda, que han logrado hegemonizar el discurso presidencial, han creído ver en la educación el remedio a todas las patologías de la modernización capitalista. Molestos con la modernización capitalista, pero incapaces de imaginar alternativas (como dijo Zizek, hoy es más fácil imaginar que el mundo acabe, a que termine el capitalismo), han transferido todas sus molestias y todos sus entusiasmos al problema educativo. Y el resultado está a la vista: todos jugando a ser adolescentes. n este síndrome va acompañado de altas dosis de flojera intelectual. Los matices y las distinciones exigen tiempo y esfuerzo cerebral, pero no parece que los chilenos estemos para estas sutilezas. Preferimos heredar nuestras opiniones, tomarlas de la propia tribu. En suma, el síndrome de los casilleros permite que todos estemos tranquilitos mientras cada uno se ubique donde le corresponde y resulte fácilmente identificable para los demás. Gracias a él, cada uno dispone de un puñado de etiquetas (bastante limitadas, por cierto), para ponérselas a los demás aun antes de que abran la boca. La política de los casilleros es cómoda, pero causa daño al país. En virtud de ella, la derecha desprecia a los sindicatos (aunque a comienzos del siglo XX los haya hecho nacer), y carece absolutamente de sensibilidad latinoamericana: piensa que son banderas izquierdistas. La izquierda, por su parte, ha sido incapaz de hacer suya la causa de la vida no nacida, o de empatizar con los papás de los colegios privados subvencionados. Le parece que esos temas son propiedad de otro sector político. Si queremos pasar de nuestra guerra fría a una sociedad más colaborativa, tendremos que revolver un poco los casilleros. Quizás haya llegado el momento de abandonar la mentalidad de rotuladores de multitienda; es decir, de gente que le pone etiqueta a todo, aunque eso signifique que nos sintamos menos seguros y no podamos encasillar a la gente con apenas darle una mirada. n