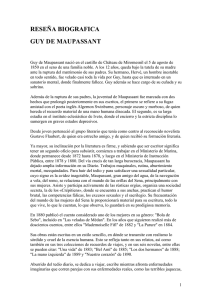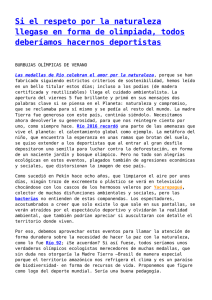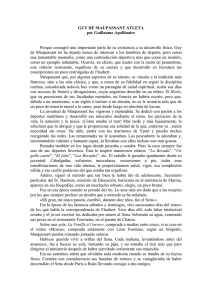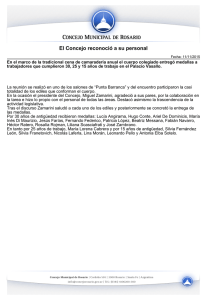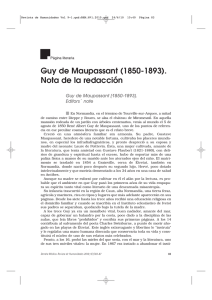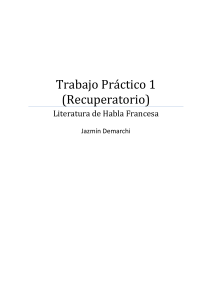Nadie en su sano juicio José Machado Aunque ahora nadie en su
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2010 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) Nadie en su sano juicio José Machado Aunque ahora nadie en su sano juicio lo diría, he sido una persona muy deportista. De hecho, mientras los repasaba al escribir esto, me he quedado asombrado no sólo ante la amplitud descomunal y caprichosa de mis apetitos competitivos sino, sobre todo, ante la total ausencia de resultados destacables, aparte de una ristra de medallas colectivas de todo a cien. Desde mi salida del jardín de infancia hasta la entrada en la universidad, he practicado todos los deportes imaginables. No les quiero aburrir enumerándolos todos, pero sí les diré que los he practicado individuales y colectivos, de pelota y de raqueta, de contacto físico y abrochado a una máquina, acuáticos y terrestres, a campo abierto y entre cuatro paredes. En algunos de ellos destaqué y en otros no tanto; me maravillé de mi propia destreza en deportes a los que jamás había prestado atención alguna y sufrí sin remedio ante mi falta de aptitudes en los que había puesto las más altas expectativas de éxito. Fuera como fuese, durante todo aquel tiempo todo lo hice con pasión y alegría; siempre fui disciplinado, cumplidor, sacrificado, competente. Aun así, a pesar de todo, un buen día, a las puertas de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, dejé de hacerlo. De alguna manera, dejó de interesarme. Ya no conseguía llenar el vacío tras la victoria, ni soportar la estrechez de miras que me producía mi afán de superación tras la derrota, ni tan siquiera era capaz de disfrutar de los entrenamientos o el placer en su práctica desinteresada, y, sencillamente, abandoné. Podría alegar en mi descargo que tras la espantada encontré otras cosas, que todo aquel deporte fue reemplazado de manera satisfactoria por la literatura, pero para eso tendría que echar mano de testimonios ajenos. Así sea: “con la cara hinchada, el cuello congestionado, la frente enrojecida y los músculos tensos como un atleta en plena competición, luchaba desesperadamente contra mí mismo y contra el tiempo, agarrándolos, acoplándolos a su pesar, manteniéndolos unidos indisolublemente con la fuerza de su voluntad, cercando al dolor, subyugándolo poco a poco con agotadores esfuerzos sobrehumanos, y encerrándolo, como a un animal cautivo, dentro de una forma sólida y precisa.” Esto fue escrito en 1884 por Guy de Maupassant, en uno de sus dos panegíricos sobre su gran amigo y maestro, Gustave Flaubert. Como se habrán percatado, el texto ha sido deliberadamente retocado. He sustituido idea por mí mismo, palabra por tiempo, y pensamiento por dolor, aunque habría dado lo mismo no hacerlo: es el perfecto ejemplo de definición tardo romántica del artista como figura proteica, que es algo con lo que me cuesta horrores transigir. No me cabe duda de que la única razón por la que he sido invitado es por haber escrito hace unos años, cuando España aún no pasaba de cuartos en cualquier torneo, un libro sobre fútbol y filosofía. Para aquellos que no lo hayan leído Futbolia, y que figuro legión, les diré que en él traté de dibujar sobre un terreno de juego la alineación de gala de la historia del fútbol y la filosofía. Me explico: cada futbolista, por sus características técnicas, su ubicación en el sistema de juego y su comportamiento fuera del campo, se correspondía con las líneas de pensamiento de un determinado filósofo. Así, Zidane se convirtió en Platón, Maradona en Diógenes y Pitágoras en la pelota. Ni que decir tiene que muchos de aquellos paralelismos estaban sujetos con alfileres. Pero no dejaré que eso arruine el resto de mi intervención. Les pido que sean ustedes indulgentes conmigo y se unan al entusiasmo laudatorio de Maupassant, aunque sólo sea durante un rato. Dejemos ya a Flaubert, en posición de arracada, y pasemos a ocuparnos de otros tipos de atleta. De los velocistas, como Stendhal, que terminó su Cartuja de Parma en cincuenta y dos días; o Dostoievsky que, acosado por sus acreedores, se las ingenió para dictar El jugador en un mes o nuestro Cela, que hizo lo propio con Viaje a la Alcarria, siempre según él, en ocho días de largas sesiones que le obligaban a sumergir la mano en agua helada para mitigar el dolor, como los concertistas de piano. O los maratonianos como Joyce, que necesitó siete años, tres ciudades y múltiples trabajos alimenticios para completar Ulises. Y los saltadores de obstáculos: Solzhenitsyn y su Archipiélago Gulag; o Anthony Burgess, a quien le fue diagnosticado un tumor cerebral inoperable y en un año escribió cinco novelas y media con la intención de que su mujer pudiera vivir de sus derechos de autor. Están también los Iron-man (que, para quien no lo sepa es una prueba que consiste en nadar 3.800 metros, secarte durante los 180 kilómetros que tienes que recorrer en bici y, como guinda, un maratón nada más bajarte de ella), a cuyo grupo casi suicida pertenecerían, por ejemplo, Musil, Proust o, para hablar de alguien presente en la sala, Javier Gª Sánchez con ese monumental retrato del mal que es El Mecanógrafo. O los que apenas realizaron un solo lanzamiento casi perfecto, como Lampedusa, Rulfo, Radiguet o Albert Cohen. Si tuviera que elegir una disciplina deportiva para emparentarla con la escritura elegiría sin duda la vela, la mar, la circunnavegación del globo, puesto que creo que, en cierta medida, escribir tiene mucho de doblar cabos, de enfrentarse a súbitos cambios de tiempo y a tempestades inesperadas, rumbo a lo desconocido, de espaldas al mundo, con la vana idea de hallar rutas jamás surcadas y la esperanza de encontrar, en el momento oportuno, el camino de vuelta sin perder la cabeza, la salud o ambas. Suena bien, pero hay demasiadas diferencias entre el deporte y la escritura para que se sostenga la teoría. Hay un buen chiste sobre la época dorada de Hollywood que nos puede servir de ayuda para empezar a apreciar dichas diferencias. Cuentan que los ejecutivos de uno de los grandes estudios deciden contratar a un joven productor para controlar los proyectos que se estaban llevando a cabo en aquel momento. Al terminar su primer día de trabajo, el productor se acerca a la oficina de sus jefes para darles el parte, y les dice: “He estado más de media hora en el pabellón de los guionistas y no han escrito una sola palabra.” Como verán, ese pabellón de escritores no se parece mucho a un centro de alto rendimiento deportivo. Más bien todo lo contrario. Una vez escuché a uno de nuestros pintores contemporáneos decir que, para él, pintar era parecido a remover el barro con un palo. Y, tal vez, eso se ajuste más a lo que hacemos que las versiones, sin duda más épicas, a las que aludíamos más arriba. Que nadie se engañe, pero la cháchara de café, la siesta, la contemplación, el cotilleo y el aburrimiento –que es en definitiva el germen de la curiosidad-, constituyen el agotador entrenamiento diario del poeta, del filósofo y del artista. Créanme, esto no es ninguna boutade, tras haber publicado apenas medio millar de páginas en casi quince años de carrera, me temo que ha llegado la hora de confesarlo: me gusta remover el barro con un palo. Es lo que siempre he hecho, lo que hago y lo que haré, con más o menos pasión, con más o menos alegría, y siendo en la medida de lo posible disciplinado, cumplidor y sacrificado. En lo que atañe a si lo hago de manera más o menos competente, no es a mí a quien corresponde juzgarlo e importa poco. No espero medallas.