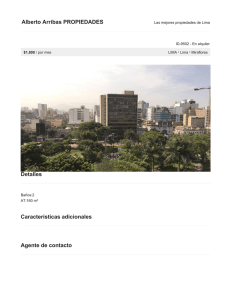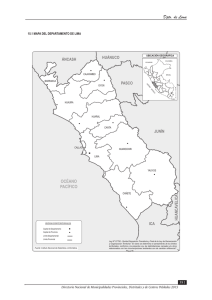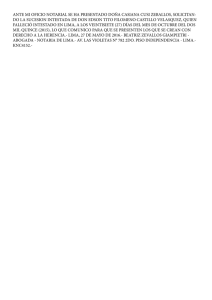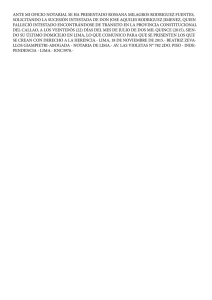veritatis
Anuncio

STUDIUM VERITATIS Año 6 n.° 10 - 11 2007 STUDIUM VERITATIS Año 6 N.º 10-11 2007 ISSN 1682-0487 Depósito Legal 2001-1190 Gran Canciller Mons. Lino Panizza Richero Rector Mons. Dr. Joaquín Martínez Valls COMITÉ DE REDACCIÓN Andrés Aziani, José Antonio Benito, Paolo Bidinost, Gian Battista Bolis, Clara Caselli, Giuliana Contini, Hilda Neyra, Luz Privat. COMITÉ CIENTÍFICO Joaquín Martínez Valls, Roger Rodríguez Iturri, Luis Aliaga Rodríguez (Universidad Católica Sedes Sapientiae); Pedro Morandé (Pontificia Universidad Católica de Chile); Giuseppe Folloni, Gabriela Berloffa (Universidad de Trento); Guadalupe Arbona (Universidad Complutense de Madrid); Biagio D’Angelo (Ponticia Universidad Católica de São Paulo); Giovanni Maddalena (Universidad del Molise); Paolo Ponzio, Costantino Espósito (Universidad de Bari); Gian Corrado Peluso, Michele Faldi (Universidad Sacro Cuore de Milán); Walter Maffenini (Universidad Estatal de Milán II). Cuidado de edición: Fondo Editorial UCSS Corrector de textos: Javier Morales Mena Diseño de cubierta e interiores: Alberto Moreno Tarazona Imagen de cubierta: Ricardo Wiesse. Don Quijote de La Mancha. Tinta sobre papel (2005). © 2007 Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae Esquina Constelaciones y Sol de Oro s. n., Urb. Sol de Oro. Los Olivos, Lima (Perú) Teléfonos: (51-1) 533-5744/533-6234/533-0008 anexo 240 Correo electrónico: feditorial@ucss.edu.pe Dirección URL: <www.ucss.edu.pe/fondo/fondo.htm> Reservados todos los derechos Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la Editorial ÍNDICE PRESENTACIÓN Joaquín Martínez Valls 9 EDITORIAL Joaquín Martínez Valls 17 ALMA MATER La búsqueda del sentido y del Absoluto en el pensamiento filosófico Evandro Agazzi 29 ESTUDIOS Educación San Agustín: profesor, maestro, pedagogo Donato Jiménez Sanz 43 El contexto actual de la educación Gian Battista Bolis 67 Problematizando la psicología crítica y el analfabetismo: para una verdadera educación a la lectura Paulo Roberto de Andrada Pacheco 105 ¿Cómo promover la equidad en nuestras escuelas mediante la investigación en la formación docente inicial? Edith Alfaro Palacios 141 Presencia de la escuelas y los colegios parroquiales católicos en la educación peruana César Cortez Mondragón 193 Historia La Biblia en Perú. Apuntes para el estudio de su difusión José Antonio Benito Rodríguez 239 Machu Picchu, maravilla cultural del mundo Mariana Mould de Pease 299 Lengua y literatura Formación del léxico popular limeño: recursos fonéticos, morfológicos y semánticos Luisa Portilla Durand 315 Un álbum de fotos llamado Los cachorros Fernando Rodríguez Mansilla 355 Lo inalcanzable en Arguedas y Neruda Paula Giovanetti 377 La travesía de Eleodoro Vargas Vicuña y João Guimarães Rosa Patricia B. Vilcapuma Vinces 395 Economía El desarrollo es una experiencia de personas Giuseppe Folloni 419 ¿Es la descentralización garantía para lograr desarrollo? Nedda Cadenillas 445 DEBATES El concepto de salud y de enfermedad Giancarlo Cesana 457 El nexo olvidado: la condición práctica de la vida, presente en el ser humano y en la acción educativa Carmen Rosa Villarán 485 NOTAS Hacia una educación de las emociones Eleana Kosoy 497 Entre la legalidad y lo clandestino: cementerios de Lima Norte Santiago Tácunan Bonifacio 505 La reorganización de sociedades comerciales bajo las formas de transformación y fusión Jorge Bravo 535 ACONTECIMIENTO La formación de profesionales de educación básica bilingüe intercultural en la selva central: algunas perspectivas desde la ciudad de Atalaya Pedro P. Soto Canales 551 RESEÑAS Un río de palabras. Estudios de literatura y cultura de la Amazonia, de Biagio D’Angelo y Maria Antonieta Pereira (orgs.) 581 El sujeto ausente, de Massimo Borghesi Andrés Aziani Samek-Lodovici 587 El camino a la verdad es una experiencia, de Luigi Giussani Marco Arias 591 PRESENTACIÓN La sección Alma Máter recibe esta vez al reconocido estudioso Evandro Agazzi, quien visitó el Perú como parte de nuestras celebraciones académicas anuales. Él discute la tarea de la filosofía en la cultura de nuestro tiempo y propone, para un despertar de esta, el replanteamiento del aspecto teórico (en lo que llama «la búsqueda de un “saber”») y del aspecto práctico (solucionar el problema de la praxis). Para el filósofo italiano salvar el valor de la vida es la finalidad de la filosofía. La parte dedicada a Estudios inicia con las contribuciones en el tema educativo de profesores de nuestra casa y de investigadores extranjeros y locales de otras casas universitarias que comparten nuestra preocupación por la educación de un hombre íntegro. En este proceso, la UCSS siempre ha privilegiado el papel del maestro que acompaña y el valor del discípulo. «Serán los tiempos como los hagamos nosotros», afirma Donato Jiménez, reconocido estudioso de san Agustín, al evocar la sabiduría del autor de El maestro. En este artículo, san Agustín es presentado como el ejemplo del maestro que ilumina (enseña) y perfecciona (acompaña) al discípulo en el trabajo intelectual, que debe conducirse con humildad y rectitud. Gian Battista Bolis se encarga de hacer un panorama general de la educación en la actualidad. Coincidiendo con Benedicto xvi, el autor señala que no se trata de culpar a los maestros ni a los niños de la situación crítica que atraviesa este sector, ya que estamos frente a una duda permanente sobre la «bondad de la vida», de lo humano. Afrontar esta situación, además de distinguir el instruir, el formar y el educar, exige reconocer la importancia de la relación maestro-autoridad, que implica el compromiso de un auténtico acompañamiento en la verificación de la experiencia. —9— JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS Por su parte, el profesor brasileño Paulo de Andrada Pacheco aborda el problema de la alfabetización en América Latina explicando las diferentes interpretaciones que se han hecho y las consecuencias de su mal tratamiento. «Se educa —sostiene Pacheco— no para incluir al otro en una sociedad estatal, de nuevo, genérica o en una cultura letrada. La educación a la lectura, en particular, y la educación en general, debe pretender la libertad del educando, esté él en el nivel de escolaridad que sea». Edith Alfaro, docente de la UCSS, plantea el tema de la equidad en las escuelas. En este valioso estudio, Alfaro diserta sobre la igualdad de oportunidades en la escuela y hace una propuesta mediante la cual, desde las aulas universitarias, específicamente durante la formación docente del nivel inicial, se introduce al futuro profesor en la atención de ello y se le «educa» en la mirada hacia sus alumnos. César Cortez Mondragón nos entrega un estudio sobre la presencia y los aportes de las escuelas parroquiales en la educación peruana. La calidad, organización, eficacia y responsabilidad son sus principales característas, las cuales han garantizado que la buena educación esté al alcance de todos. Nuestra sección de estudios cuenta además con las contribuciones de los historiadoes José Antonio Benito y Mariana Mould de Pease. El primero, docente de nuestra casa de estudios, gran promotor de la investigación y cuidado del patrimonio de Lima Norte, ha realizado para esta edición un detallado estudio de la difusión de la Biblia en Perú, que incluye una valiosa información bibliográfica. Mould de Pease, reconocida especialista en Historia e impulsora de importantes iniciativas en defensa del patrimonio peruano, nos entrega el informe sobre la conservación y el uso de Machu Picchu que compartió con nuestros alumnos en el Coloquio de Estudiantes que se realiza cada año en la UCSS. — 10 — PRESENTACIÓN El área de Lengua y Literatura, también en constante ejercicio de la crítica e investigación académica, aporta con el estudio de la lingüista Luisa Portilla sobre la «Formación del léxico popular limeño: recursos fonéticos, morfológicos y semánticos». Fernando Rodríguez, docente de la Universidad de Navarra, hace una lectura de una de las obras más celebradas de Vargas Llosa, Los cachorros, a partir de las fotografías publicadas en la primera edición de la novela. La profesora chilena Paula Giovanetti compara a dos grandes de latinoamerica, Arguedas y Neruda. La estudiosa reconoce en ambos «el gusto de lo inalcanzable». Por su parte, Patricia Vilcapuma Vinces compara al escritor brasileño João Guimarães Rosa y al peruano Eleodoro Vargas Vicuña. La propuesta de ambos escritores —señala la autora— «consiste en un intento continuo por no distanciarse y no quedar al margen de esta reconocida y aceptada “pertenencia simultánea a diferentes espacios culturales” y, más bien, aceptar que esta travesía de fusiones inevitables [propia de Latinoamérica], donde lo sagrado se encuentra con lo profano, lo real con lo fantástico, lo natural con lo místico, simboliza la vida misma y su constante transformación». Por otro lado, en el número anterior de Studium Veritatis, Paolo Bidinost conversaba con Luis Solari, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSS, sobre el valor de la persona como centro y protagonista del desarrollo (y por ende del crecimiento económico, político, social y cultural), tema que, definitivamente, seguirá siendo de nuestro especial interés por ser, la UCSS, una institución preocupada por la formación de seres humanos responsables. Por eso, en el apartado destinado a los estudios de economía, compartimos con nuestros lectores la contribución de Giuseppe Folloni, docente invitado de la Universidad de Trento (Italia), quien sostiene que el factor primordial (sin embargo «escondido») para que el desarrollo se produzca con óptimos resultados es — 11 — JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS reconocer el valor de la experiencia, pero una experiencia «de personas». Por su parte, Nedda Cadenillas discute qué tanta garantía para el desarrollo significa la descentralización. La investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización (CIDIR) reseña los principales impactos de este proceso y señala que es necesario un adecuado mecanismo de supervisión, así como el fortalecemiento de las capacidades de las personas encargadas de las instituciones públicas locales y regionales. La sección Debates tiene como invitados a Giancarlo Cesana con un articulo sobre «El concepto de salud y enfermedad», y a Carmen Rosa Villarán, con el artículo «El nexo olvidado: la condición práctica de la vida, presente en el ser humano y en la acción educativa». Por otra parte, la sección Notas cuenta con las contribuciones de tres de nuestros docentes: la psicóloga Eleana Kosoy aborda el tema de la educación de las emociones; Santiago Tácunan, historiador, nos entrega un recorrido histórico a los cementerios de Lima Norte, y Jorge Bravo, abogado, expone sobre la reorganización de sociedades comerciales. Con mucho agrado, queremos «contarles» a nuestros lectores un acontecimiento que nos llena de mucha satisfacción: el Programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural de la UCSS en la selva central. Uno de nuestros profesores, el historiador Pedro Soto, en un detallado artículo presenta su experiencia en la ciudad de Atalaya, donde cerca de 150 docentes, provenientes de las comunidades nativas de la región, participan de este programa. Finalmente, la sección destinada a las reseñas cuenta con el comentario a tres de las producciones del Fondo Editorial UCSS: Un río de palabras. Estudios de literatura y Cultura de la Amazonia, volumen organizado por el profesor Biagio D’Angelo (UCSS-Perú) y la profesora Maria Antonienta Pereira (UFMG-Brasil), libro que reúne, además, estudios — 12 — PRESENTACIÓN de profesores latinoamericanos; El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria, de Massimo Borghesi, quien vino a Perú para una jornada de trabajo con nuestros alumnos, docentes y publico en general, y El camino a la verdad es una experiencia, de Luigi Giussani. Dr. Joaquín Martínez Valls Rector — 13 — Editorial EDITORIAL EDITORIAL Joaquín Martínez Valls 1. El año 2008 ha de tener para toda la humanidad un significado muy especial. Se cumple nada menos que el 60 aniversario de un acontecimiento que, en gran parte, ayudó a cambiar la mentalidad y las condiciones de muchos pueblos y a afianzar el respeto mutuo y las libertades fundamentales de la persona. En efecto, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, pidiendo a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios». Este hecho fue tanto más trascendental si tenemos en cuenta que ocurría a los tres años de terminarse la conflagración mundial quizá más cruenta de la historia de la humanidad. — 17 — JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS 2. La misma Asamblea General proclamó esa Declaración Universal de Derechos Humanos «como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades…». 3. Creo que las Universidades y Centros Superiores de Estudio nos hemos de sentir comprometidos de una manera especial, en esta loable tarea. Y espero y deseo que se organicen conferencias, Congresos y otros actos para recordar y afianzar esos Derechos humanos entre todas las gentes de buena voluntad. Este, sin duda, será el camino más eficaz para conseguir la autentica paz, la libertad y el verdadero progreso de todos los pueblos. Recordemos que ya esa Declaración Universal, en el artículo 26, dice: «1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». 4. La Constitución Política del Perú de 1993 recoge y amplía admirablemente todas esas ideas en los artículos 13 al 17. Como resumen solo queremos resaltar que todo el empeño de la educación tiene como suprema finalidad, y lo subraya el mismo artículo 13, «el desarrollo integral de la persona». — 18 — EDITORIAL Desarrollo integral que únicamente se podrá conseguir y será posible, si, junto con los saberes científicos y técnicos, se inculca a los alumnos una sólida formación en los valores tradicionales de nuestra cultura cristiana. No basta solo la ciencia. Hay que formar también la conciencia, porque la ciencia sin la conciencia, como alguien escribió, es la ruina del hombre. Y todo esto es y debe ser el objetivo principal de toda Universidad que se precie de serlo. Por nuestra parte, toda la Comunidad Universitaria está comprometida y empeñada en que lo sea, de un modo especial, esta Universidad Católica Sedes Sapientiae, que ha de ofertar siempre una formación de calidad, en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Sin duda, este fue el relevante objetivo de nuestro fundador y Gran Canciller Mons. Lino Panizza, cuando tuvo la feliz inspiración de crearla, hace ya casi diez años. 5. Por otra parte, el próximo mes de mayo va a tener lugar en Lima la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Uno de los temas centrales va a ser la lucha para la erradicación de la pobreza y desigualdad social. Hemos de tomar conciencia de que, sin duda, la educación, una educación integral, como hemos escrito antes, que al mismo tiempo es responsabilidad y compromiso social, será quizá el factor más importante para esa erradicación. No se acabarán las bolsas de pobreza mientras existan bolsas de ignorancia, incultura y/o analfabetismo, que generalmente van unidas a otras miserias. La Universidad, entre otros fines, es la llamada a formar hombres y mujeres responsables, que después serán los docentes y trasmisores de la verdadera sabiduría hasta en el último rincón de nuestra patria. Asimismo, a preparar ciudadanos que sean capaces de comprometerse en la vida pública, con ánimo de servir al pueblo, de servir al bien común y buscar el bienestar y la prosperidad de todos, con sentido de justicia y de verdad. — 19 — JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS 6. Uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo es lo que conocemos con el nombre de globalización. Pero hemos de reconocer que la globalización, como la multiculturalidad, no son fenómenos sociales nuevos. Lo podrán ser, en todo caso, como inquietud o preocupación, dado el despertar general de los pueblos y de las minorías étnicas y el afianzamiento y reconocimiento de los propios valores culturales. La rapidez de las comunicaciones y la enorme velocidad de los cambios en todos los aspectos han propiciado también una mayor constatación de las injusticias, de las diferencias y de los peligros que puede reportar la globalización. Ahora un año lleva consigo cambios que antes exigían siglos para producirse. Hoy en día hay un acceso rápido a los datos, y son mucho más frecuentes los viajes y las migraciones. En muchos ambientes se produce una mezcla de mentalidades y culturas que a veces puede producir incluso un violento choque, y siempre al menos suspicacias que impiden una pacífica convivencia. Todo esto puede llevar en muchos a una pérdida de las raíces culturales, religiosas e incluso nacionales, acuciado todo ello además por un relativismo que algunos creen que está de moda y que hay que asumir, o por una concepción trasnochada de lo que es el hombre. A este respecto recordemos lo que escribió el Papa Juan Pablo II en su Encíclica Centesimus Annus del 1 de mayo de 1991 con motivo de conmemorar el centenario de la Rerum Novarum de León XIII. Decía así el Pontífice que había sufrido durante años, como buen polaco, los terribles efectos del dominio comunista: «[…] hay que añadir aquí que el error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. Efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico-social. Por otra parte, considera que este mismo bien puede ser alcanzado al margen de su opción autónoma, de su responsabilidad asumida, única y exclusiva, ante — 20 — EDITORIAL el bien o el mal. El hombre queda reducido así a una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden social, mediante tal decisión. De esta errónea concepción de la persona proviene la distorsión del derecho, que define el ámbito del ejercicio de la libertad y la oposición a la propiedad privada. El hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar «suyo» y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la constitución de una auténtica comunidad humana. Por el contrario, de la concepción cristiana de la persona se sigue necesariamente una justa visión de la sociedad» (Enc. Centesimus Annus, n. 13). 7. Por otra parte, no hay duda de que la globalización ha implicado una mayor desigualdad. En nuestro mundo, en general, hay mas ricos y más, muchos más pobres. Y esto de un modo especial ocurre en algunos países en donde, además, la corrupción está al orden del día, a pesar de las promesas de muchos, sobre todo antes de unas elecciones políticas. Y de todo esto las gentes se van dando cuenta y toman conciencia. Quizá todo esto explique el avance del populismo en algunas naciones. En definitiva, es evidente que la tendencia a la globalización es irreversible, pero hemos de darnos cuenta de los conflictos multiculturales que esta puede plantear. Hemos de insistir una y otra vez que tenemos que salvaguardar nuestra identidad cultural y nacional, sin perder los ricos valores tradicionales y cristianos que hemos heredado de nuestros mayores, aunque tengamos que aceptar y servirnos de los progresos y avances científicos que exigen las ciencias y nuestro tiempo. Lo peor del fenómeno de la globalización es no darse cuenta de los riesgos y peligros que entraña o puede producir, y quizá los que menos cuenta — 21 — JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS se dan sean precisamente los menos dotados, los menos preparados, y el pueblo llano y sencillo. Si nosotros hemos apuntado estos riesgos, no es para hundirnos o caer en el pesimismo, o dejarnos arrastrar por el miedo, sino para adoptar las medidas pertinentes para que, ante el irreversible fenómeno de la globalización, los peligros y consecuencias negativas sean menores e incluso sean superados por tantos aspectos positivos. 8. En el Congreso de Universidades Católicas del Caribe y Latinoamérica, celebrado en Porto Alegre (Brasil), del 6 al 8 de abril del año pasado, el Dr. Francisco López Segrera tuvo una extraordinaria exposición sobre el tema «América Latina, Globalización y Educación Superior». Fueron abundantes y muy completos los datos estadísticas que aportó, además de otras muchas atinadas consideraciones. Respecto a la Universidad, apuntaba, entre otras cosas, que había que tener en cuenta lo siguiente: 1.° El fenómeno de la masificación: la matrícula universitaria pasó de 13 millones en 1960 a 79 en el 2000 y a 110 en el 2005. UNESCO en sus proyecciones considera que se llegará a 125 millones antes del 2020. 2.° Contribución de las universidades a la sociedad del conocimiento: la sociedad del conocimiento significa, entre otras cosas, que las empresas de excelencia deben obtener de las universidades los trabajadores que necesitan. Y más adelante añadía: «Se está generando a nivel mundial, una sociedad dual, cada vez más desigual, entre las naciones y al interior de éstas. La globalización se caracteriza por su asimetría: concentra la riqueza en sectores muy reducidos y conduce a la miseria a capas cada vez más extendidas de la población. La globalización imperante no es incluyente y liberadora, sino excluyente y dominadora y se inspira más en la acumulación de riqueza en pocas manos que en la solidaridad humana. El 20% de la humanidad controla el 83% de los ingresos del mundo y el 20% más bajo dispone sólo del 14% de estos — 22 — EDITORIAL ingresos. El 24% de la población mundial vive actualmente en la miseria, ganando menos de 1 dólar diario y el 46% dispone de menos de 2 dólares diarios. En un Informe de ONU de enero de 2005 se señala que más de 1000 millones de personas (la quinta parte de la humanidad cuya cifra total es de 6500 millones) intentan sobrevivir en el mundo con menos de un dólar al día y 2700 millones lo hacen con dos dólares. Pasan hambre 840 millones de personas y 1000 millones no tienen acceso al agua potable. Esta asimetría se refleja en el ámbito universitario: mientras la inversión por estudiante universitario en EE.UU. en el año 2000 era de US$ 20 538, en los países del África subsahariana, salvo excepciones, oscilaba entre US$ 1531 y US$ 1241» (UNESCO 2000; López Segrera 2004: 241). 9. En efecto, quizá el mayor riesgo de la globalización, a nuestro modo ver, es que resalta y considera casi como único valor el económico, el negocio, business are business. Y otros valores que sin duda son «más valores», los ignora o no los considera y están valorados lo suficiente. Ante esta actitud nosotros, nuestras Universidades llamadas Católicas han de saber reaccionar. Y también cualquier hombre honrado de buena voluntad. Ya Juan Pablo II en la Encíclica antes mencionada, señalaba también: como uno de los factores de la crisis de nuestro mundo «la ineficiencia del sistema económico, lo cual no ha de considerarse como un problema puramente técnico, sino más bien como consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía. A este aspecto hay que asociar en un segundo momento la dimensión cultural y la nacional. No es posible comprender al hombre, considerándolo unilateralmente a partir del sector de la economía, ni es posible definirlo simplemente tomando como base su pertenencia a una clase social. Al hombre se le comprende de manera más exhaustiva si es visto en la esfera de la cultura a través de la lengua, la — 23 — JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS historia y las actitudes que asume ante los acontecimientos fundamentales de la existencia, como son nacer, amar, trabajar, morir. El punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre asume ante el misterio más grande: el misterio de Dios. Las culturas de las diversas naciones son, en el fondo, otras tantas maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la existencia personal. Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompen la cultura y la vida moral de las naciones. Por esto, la lucha por la defensa del trabajo se ha unido espontáneamente a la lucha por la cultura y por los derechos nacionales» (Enc. Centesimus Annus, n. 24). 10 Con razón en la síntesis de la reunión de Porto Alegre, antes mencionada, después de subrayar la necesidad de permanente atención al concepto de globalización y de ahondamiento de este fenómeno, así como el cuidado para evitar los posibles riesgos, quedaban patentes dos posturas o visiones diferentes del fenómenos de la globalización: 1.º Una visión crítica y reactiva, que ve en el fenómeno de la globalización la amenaza mayor del continente, una nueva forma de colonialismo. 2.° La otra visión pone su acento en la constatación del fenómeno como un reto, un nuevo contexto que invita a asumirla proactivamente, positivamente, sin miedos ni complejos, pero con auténtico sentido de responsabilidad y de salvaguarda de nuestros valores. Y como contribución de nuestras Universidades, se afirmó que hace falta una mayor reflexión, apoyándose en una convicción o en la actitud fundamental de que hay que reaccionar, que hay que humanizar la globalización, y esto como contribución de la Enseñanza Superior Católica en América latina, de nuestras Universidades. Y este ha de ser uno de los objetivos prioritarios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, de toda la Comunidad Universitaria integrada en ella. — 24 — EDITORIAL 11. En efecto, hemos de sentirnos solidarios con el resto del mundo. Nos hemos de comprometer con todas las estructuras de nuestra sociedad. Hemos de sembrar una visión nueva de la vida, un sentido de servicio a los demás. Hay que dar un cariz nuevo, cristiano, a la globalización que se impone Ya el gran Papa Juan Pablo II en la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, del 30 de diciembre de 1987, dibujaba un panorama de la situación del mundo moderno, que sigue siendo de gran actualidad. En el apartado V hace una lectura teológica de los problemas del mundo moderno. Al final del n.˚ 38 el Papa señala la interdependencia que conduce a la virtud de la solidaridad. Pero añade algo muy importante: «[…] no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado. Tales «actitudes y estructuras de pecado» solamente se vencen —con la ayuda de la gracia divina— mediante una actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a « perderse », en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a « servirlo » en lugar de oprimirlo para el propio provecho» (cf. Mt 10, 40-42; 20, 25; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27). 12. Y esto es el gran reto que asume con gozo nuestra Universidad Católica Sedes Sapientiae en la presente coyuntura. Compromiso que deberían aceptar todos los Centros de Cultura, especialmente los de Cultura Superior, y con mayor motivo si se llaman o profesan católicos. Porque en definitiva este es el mejor camino, y quizá el único posible, para conseguir que en todo el mundo y entre todas las gentes, sea una realidad el conjunto de Derechos — 25 — Humanos proclamados por la ONU hace ya casi 60 años. Derechos humanos que lo son porque son inseparables e inherentes a la condición y al hecho de ser persona. No los regala benignamente el Estado ni ninguna Entidad. Al Estado corresponde únicamente reconocerlos, protegerlos y garantizarlos. Y este es, sin duda, el mejor camino para que los hombres consigan de verdad la ansiada y auténtica libertad. Libertad que no es una condena, como escribió Sartre (L’etre et le neant, París 1943, p. 515), sino que es el gran don y privilegio del ser humano como hace tanto tiempo afirmó el Dante (Il Paradiso V, 19-20). O como enseña Don Quijote a Sancho, «es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida». Y todo ello sin olvidar lo que dijo Jesús: «La verdad os hará libres» (Juan VIII, 32). Alma Mater A L M A M AT E R LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Evandro Agazzi 1 La situación actual de la filosofía C onsiderando la posición que la filosofía ocupa dentro de la cultura de nuestro tiempo podemos afirmar que, desde un cierto punto de vista, ella se encuentra en una profunda crisis y que, por otro lado, está recuperando una posición de respeto e interés. En cuanto a la crisis, no cabe duda de que las formas «serias» de la actividad intelectual, según la consideración común, son constituidas por las diferentes «ciencias» (naturales o humanas), frente a las cuales la filosofía se presenta como un discurso «abstracto», «autoreferencial», casi una logomaquia artificial incapaz de llegar a conclusiones compartidas por los mismos especialistas de sus diferentes ramas. Además, ella «no sirve para nada» y este es un defecto capital para la mentalidad pragmática e «instrumentalista» que nos han instigado las diferentes expresiones de la tecnociencia. 1 Filósofo italiano invitado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae para dictar el Seminario «La infinita apertura de la razón» (2006). — 29 — EVANDRO AGAZZI Por otro lado (y este es el sentido de la recuperación) nuestras sociedades viven un momento de intensos debates éticos suscitados precisamente por el desarrollo de las tecnociencias y se plantean varios interrogantes acerca del destino de la humanidad. Todas estas discusiones tienen el sabor del discurso filosófico, utilizan de manera más o menos consciente principios y estilos de argumentación que siempre han sido típicos de la filosofía y, por consiguiente, han producido un «renacimiento», en particular, de la ética y de la filosofía política. Tomando en cuenta estos dos fenómenos podríamos decir que la filosofía goza de una estimación bastante baja en cuanto a su aspecto teorético, mientras que goza de una cierta respetabilidad en su aspecto práctico. La estrategia espontánea que la filosofía actual ha adoptado para salir de la crisis teorética es la especialización profesional: no es por pura casualidad que, sobre todo en el mundo angloamericano, se habla de philosophical profession y que esta profesionalidad se concretiza en una enorme proliferación de subdivisiones temáticas que raramente coinciden con las grandes disciplinas tradicionales de la filosofía, ya que renuncian a tratar temas «generales» y apuntan análisis detallados de temas muy delimitados. Estos son tratados normalmente con rigor y utilizando instrumentos técnicos bastante sofisticados, pero la pregunta que a menudo nos planteamos frente a estos ejercicios es ¿cuál es el sentido filosófico de todo esto?, sin pretender plantear preguntas más fuertes como la de la «profundidad» de los problemas presentados o la «originalidad» de las soluciones propuestas. Por esta misma razón los interesantes debates éticos y políticos mencionados arriba, siendo generalmente ocasionados por problemas delimitados por los cuales se buscan soluciones razonables parciales, no tienen la fuerza de producir un verdadero rescate de la filosofía. — 30 — LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO La filosofía como búsqueda de la solución del «problema de la Vida» Según la propuesta que queremos desarrollar ahora, un renacimiento de la filosofía podría producirse recuperando aquella unidad de aspecto teorético y aspecto práctico que siempre ha caracterizado su historia y se encuentra en su misma raíz etimológica de «amor de sabiduría», la cual expresa la búsqueda de un «saber» (theoría) orientado a solucionar el problema de la acción (praxis). Según esta óptica la filosofía es fundamentalmente un esfuerzo de solucionar el problema de la Vida utilizando como instrumento la razón. La Vida de la que hablamos es, claramente, la vida humana entendida como un complejo de acciones que se desarrollan en presencia de un sistema extremadamente diverso de situaciones y condiciones, en el cual entran: la naturaleza, el cosmos, el mundo social, la historia, todos los productos artificiales y culturales como las tradiciones, las obras de arte, las religiones, las normas morales, etc. Frente a este «mundo de la Vida», una primera tarea de la razón es la de entenderlo, es decir de descubrir su constitución, su textura, su orden interior; de describir «como es hecho». Pero el ser humano racional no se conforma con esta tarea, él quiere encontrar un sentido de su vida, es decir, algo que pueda darle un valor. Todas las ciencias contribuyen poderosamente a satisfacer la primera exigencia (la de proporcionar una inteligibilidad del mundo de la vida) y la misma filosofía, en muchas de sus investigaciones, brinda también una contribución en esta tarea, pero todo esto queda fuera de la posibilidad de un juicio de valor y esta es la tarea específica que le reconocemos a la filosofía cuando la caracterizamos como esfuerzo de solución del problema de la vida, es decir, el problema de encontrar un sentido o un valor de la vida. — 31 — EVANDRO AGAZZI Resulta de lo dicho que la filosofía nace de la vida, como pregunta acerca del sentido, el fin y el valor de la vida considerada en su conjunto, incluyendo en particular sus aspectos más problemáticos como el dolor, la muerte y la conciencia del deber. Desde este punto de vista, la filosofía plantea la pregunta fundamental: ¿tiene un valor la vida y cuál es este valor? Por otro lado, la filosofía regresa a la vida, ya que la luz que la Vida le pide a la filosofía, la quiere por sí misma y no para satisfacer a una pura curiosidad intelectual; esto confiere a la filosofía una fuerza y un alcance que ninguna otra forma de saber llega a tener e indica que el afán filosófico no es algo opcional, sino es un elemento fundamental de la naturaleza humana. Cabe notar que este es el acercamiento más simple e inmediato a la filosofía, ya que no presupone la elaboración de conceptos ya filosóficos (causa, ser, conocimiento, principio) como ocurre en otras definiciones de la filosofía misma. Dichos conceptos, por supuesto, serán elaborados necesariamente en el transcurso de las reflexiones propuestas para solucionar el problema de la Vida. La caracterización de la filosofía aquí propuesta evita los extremos del intelectualismo y del voluntarismo, ya que la investigación es confiada a la razón, pero su origen es la práctica y esto corresponde a las dos aspiraciones fundamentales del ser humano, conocer la verdad y el bien. Gracias a esta característica la filosofía puede proponerse la tarea de ser legisladora, es decir, de proponer una concepción del ser que implique también un deber ser. Valor, finalidad y absoluto La actividad humana se caracteriza por perseguir fines que son intencionalmente dispuestos en una jerarquía orientada hacia el fin global de la vida. La determinación racional de este fin es la tarea específica de la filosofía, es el — 32 — LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO problema filosófico por excelencia, que radica dentro de la experiencia vital. Tomando en cuenta este «hecho fundamental» de la naturaleza humana podemos intentar una caracterización de la noción de valor. El concepto de valor tiene significados muy diferentes y su utilización en filosofía es relativamente reciente. Sin entrar en los detalles de las diferentes teorías filosóficas acerca de los valores, podemos basarnos en el sentido más elemental que encontramos en el discurso de todos los días, según el cual decimos que una cierta realidad tiene valor si tiene la capacidad de alcanzar un fin y este fin, por su lado, se considera un valor si corresponde a la plena realización de lo que dicha realidad es en sí misma. De este modo se colige que el valor es fin y el fin es valor precisamente en cuanto es fin y no simplemente de por sí mismo. En otras palabras, un fin es valor solamente si es el fin de la cosa que está finalizada a ello. Por tanto no hay lugar para la consideración de valores fuera de una perspectiva de finalidad (y así se entiende porque no pueden proporcionar condiciones para fundar valores aquellas visiones del mundo, del hombre, de la sociedad, de la historia que excluyen la perspectiva de una finalidad). Esta distinción entre el fin y la realidad finalizada es la que nos permite reconocer, en el proceso que lleva dicha realidad a alcanzar su fin, una dinámica implicada en una unidad y un orden. Una multiplicidad sin unidad no permite la atribución de ningún valor, mientras que las diferentes atribuciones de valor dependen de las diferentes «unidades» que se consideran. Sin unidad y orden no hay valor, ya que cada valor es «relativo» a una determinada unidad ordenada (aunque sea objetivo con respecto a ella). Además, una jerarquía de valores se presenta objetivamente en función de la inclusión de las varias unidades en unidades superiores. Esto nos permite analizar una cierta paradoja según la cual lo que realmente vale «no sirve a nada». Por ejemplo, algunos piensan que la filosofía — 33 — EVANDRO AGAZZI no vale nada porque no sirve para nada y, al contrario, que la medicina vale mucho porque sirve para curar las enfermedades; pero ¿para qué sirve curar las enfermedades?, tal vez para prolongar la vida, pero ¿para qué sirve prolongar la vida? Continuando este procedimiento vemos que lo que vale en un sentido absoluto tiene que «no servir a nada». Este ejemplo confirma que cada valor se determina dentro la óptica de una cierta «unidad» finalizada, que a su vez se sitúa dentro de una unidad más amplia, hasta alcanzar una unidad muy general que no parece necesitar de otra finalización. Esta realidad la llamamos el Absoluto, sin pretender, de antemano, determinar en qué consiste Absoluto. Pasando ahora a considerar el problema del valor de la Vida, es claro que el orden al cual tenemos que hacer referencia es la totalidad de lo real dentro del cual la Vida misma se desarrolla y, procediendo de un reenvío a otro, llegamos a una unidad última, que es al Absoluto, es decir, aquella realidad que, como hemos visto en nuestro ejemplo, detiene en sí misma el valor sin referencia a otra y de la cual se desprenden los diferentes valores de las unidades finalizadas parciales. Por consiguiente, el valor de la Vida puede ser identificado solamente con referencia al Absoluto. Por esta razón la representación fenomenológica de la Vida conseguida mediante las ciencias y también múltiples investigaciones filosóficas, es necesaria para determinar el valor de la vida, pero no es suficiente, porque requiere además la mediación racional bajo la luz del Absoluto. Con esto queda aclarado que cualquier perspectiva cientificista sobre el mundo de la Vida no puede proporcionar un sentido a la vida misma y que esta tarea es de pertinencia de la filosofía en cuanto investigación del Absoluto. Y ahora la pregunta: ¿La vida tiene o no tiene valor? Para contestar esta pregunta la razón se atribuye nada menos que el derecho de evaluar la realidad y de buscar una concepción del Absoluto que pueda salvar el valor de la vida: esta es la tarea de la filosofía. — 34 — LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Racionalidad e inteligibilidad La filosofía, como hemos visto, se encarga de cumplir con esta tarea utilizando la razón (y no, por ejemplo, el sentimiento o la imaginación como pueden hacerlo las artes o los mitos) y el primer paso consiste en un esfuerzo de interpretación del mundo de la Vida que está presente al hombre y que podemos llamar la unidad de la experiencia en su sentido más amplio. Gracias a este proceso el mundo se muestra inteligible, pero, como ya hemos subrayado, la simple inteligibilidad no es suficiente para salvar el valor de la vida, ya que hay muchas posibilidades de entender, de hacer inteligible la unidad de la experiencia (es decir, de describir y explicar la textura de la realidad) pero no todas son compatibles con la posibilidad de darle un valor a la Vida: solo estas, una vez que se cumpla el camino hasta llegar a una representación adecuada del Absoluto, salvan el valor de la vida y pueden considerarse como expresión de la racionalidad de la realidad. Para que esta segunda condición se realice es necesario elaborar un discurso sobre el Absoluto, sobre la totalidad incondicionada, es decir, pasar a una metafísica de la experiencia dentro de la cual sea posible presentar una teoría del Absoluto compatible con una (o algunas) interpretación de la unidad de la experiencia y al mismo tiempo capaz de salvar el valor de la vida. El propósito de este esfuerzo lo definimos como él de demostrar la racionalidad de lo real. El valor de la Vida Para determinar el valor de la Vida hay que tomar en cuenta su manifestación más inmediata: la vida tiene una tensión intrínseca a conservarse y por lo tanto no sería capaz de salvar el valor de la Vida una concepción del Absoluto que implicara el sacrificio de la vida sin ninguna compensación. Diferente es la — 35 — EVANDRO AGAZZI situación si a la vida se le conserva un valor externo consistente en el hecho que su sacrificio permita la instauración de una realidad superior. Aparentemente se trata de una pretensión casi absurda, ya que una de las evidencias primordiales de la unidad de la experiencia es que la vida de cada individuo se acaba, que todos los seres, aspectos, eventos del mundo son caducos y pasajeros. Por cierto así es, pero es también verdad que precisamente esta caducidad produce en el hombre la angustia que lo lleva a plantear el problema del sentido de la vida: «¿qué sentido tiene la vida si todo pasa y se acaba?». De aquí el desafío para la razón: encontrar una respuesta que salve el valor de la vida a pesar de la finitud y caducidad que es manifiesta en la experiencia. La posibilidad de encontrar una respuesta a nuestra pregunta depende de dos condiciones: una distinción acerca del valor de la vida y una elaboración de la concepción adecuada del Absoluto. A propósito del valor de la vida hay que distinguir un valor interno y uno externo. El primero es el valor inherente a la vida por el hecho mismo de subsistir y este se acaba con la muerte. Una concepción del Absoluto que implique la no conservación de la vida sin que este sacrificio lleve a la realización de una realidad más perfecta no salva el valor de la vida y por lo tanto no es racional en el sentido que hemos precisado (es decir, racional es una concepción de la realidad capaz de salvar el valor de la vida). Sin embargo, podemos decir que, si la naturaleza del Absoluto es tal que exige el sacrificio de la vida porque se alcance una realidad más perfecta, la vida sigue teniendo su valor, aunque se trate de un valor solo externo. Contra esta solución no se puede oponer que el valor interno o inmediato de la vida no puede ser sacrificado a ningún precio, ya que de esta manera se pretendería que la Vida juzgara al Absoluto, mientras que, como hemos visto, es el Absoluto el que determina el juicio de valor. — 36 — LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO La dimensión de problematicidad Los discursos antecedentes no deberían producir la falsa impresión de que estamos afirmando con toda confianza la existencia de la solución del «problema de la Vida». Continúa el problema, es decir, la pregunta cuya respuesta estamos buscando y lo que hemos visto hasta ahora es que la filosofía se presenta como una oferta de medios para buscar dicha respuesta, es decir, la oferta de los instrumentos de la razón a base de una fe en la racionalidad de lo real. Sin embargo, no está a priori garantizado que dicha fe, una vez que sea desarrollada en un trabajo efectivo de elaboración filosófica, desemboque en la solución del problema. Esta falta de un éxito seguro, por otro lado, no impide al hombre de seguir creyendo en dicha racionalidad, y esta sería una actitud de libre fe. Hay que decir que la fe en la racionalidad de la realidad es profundamente arraigada en el espíritu del hombre como presupuesto implícito de su aspiración a la felicidad. Por esta razón podemos afirmar que el postulado de la racionalidad de lo real es ineliminable para aquel ser racional que es el hombre y él constituye la raíz natural de la filosofía que a menudo se expresa diciendo que «todo hombre es filósofo». La filosofía en cuanto actividad vital específica se caracteriza por ser un esfuerzo de transformar este postulado en teorema, es decir, un esfuerzo de demostrar que sí, lo real es efectivamente racional, que se puede elaborar una concepción de la realidad que salva el valor de la vida. Al perseguir este fin la filosofía tiene que respetar lo máximo posible los criterios del rigor racional, del análisis lógico, pero al mismo tiempo aceptar ciertos límites en los resultados que alcanza. Esto depende de la diferencia que existe entre afirmaciones más seguras y afirmaciones más interesantes: en general las más seguras no son las más interesantes y viceversa. — 37 — EVANDRO AGAZZI En la filosofía hay que buscar un equilibrio entre estas dos cualidades, tratando de no descuidar el rigor que permite niveles más avanzados de seguridad acerca de problemas que son verdaderamente interesantes, como lo son en particular los que conciernen el sentido de la vida. Esta es la razón por la cual, si el postulado no se convierte en teorema, no es descartado, sino se conserva como postulado: esta es la postura del fideísmo que, de todas maneras, no es una alternativa total al racionalismo, ya que la empresa de transformar el postulado en teorema puede alcanzar resultados más o menos sustanciales, aunque no completos. En estos casos, queda un «margen» de fideísmo que, sin embargo, puede calificarse como una fe razonable, puesto que las cuestiones acerca de las cuales esta fe se articula (y que conciernen el problema de la vida) siendo las más interesantes merecen ser investigadas racionalmente aunque no resulten caber dentro de las más seguras. Aquí encontramos una diferencia con respecto a la ciencia, la cual siempre está en búsqueda de las afirmaciones más seguras. Las soluciones posibles del problema de la Vida Presentamos ahora muy esquemáticamente las soluciones posibles del problema de la Vida. Podemos en primer lugar distinguirlas en: • Positivas: las que ofrecen una presentación del Absoluto que salva el valor de la vida. • Negativas: las que llegan a una concepción del Absoluto que no salva el valor de la vida. Por lo dicho anteriormente podemos llamarlas también irracionalistas (afirman que la realidad es irracional). • Agnósticas: las que no reconocen la posibilidad de fundar racionalmente el valor de la vida, pero tampoco de negarlo. — 38 — LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO Y DEL ABSOLUTO EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Dentro de las soluciones positivas se distinguen las: • Transcendentistas: según las cuales el Absoluto que salva el valor de la vida no está incluido en la unidad de la experiencia, sino la desborda y por esto puede proporcionarle un sentido y hasta fundar la esperanza de una conservación de la vida más allá del mundo de la experiencia. • Inmanentistas: según las cuales el Absoluto coincide con la unidad de la experiencia y esta, tomada un su conjunto, proporciona lo suficiente para darle un valor a la vida. Como ya lo hemos dicho, muy difícilmente estas concepciones llegan a ser racionalmente fundadas de manera completa y segura, por tanto dejan un espacio más o menos amplio a una fe. En realidad hay en el fideísmo tantas formas cuantas corresponden exactamente a las formas de metafísica de la experiencia que acabamos de mencionar y este hecho, lejos de sorprendernos, nos indica que cualquier discurso racional sobre el valor de la vida desboca en una fe y que, al mismo tiempo, cada fe acerca del sentido de la vida contiene una metafísica implícita, a la cual no puede evitar relacionarse cuando quiera proponer argumentos racionales en su propio favor. — 39 — Estudios ESTUDIOS SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO Donato Jiménez Sanz 1 M uchos títulos con toda propiedad y mérito le son aplicados a san Agustín por los más altos pensadores de todos los tiempos. Igualmente, se le ha dado con todo mérito y propiedad, también, el de «primer pedagogo moderno» (Conf. BAC, II, p. 109). Aprender y enseñar fue la actividad de su vida. Aprender para enseñar, y enseñar para aprender. Plus amo discere quam docere (‘Quiero más aprender que enseñar, y así lo confieso’), escribe al distinguido tribuno Dulcicio (De octo Dulcitii quaestionibus 3, 6; Ep. 157, 5. 41). «A mí, me place más oír al Maestro que ser oído como maestro» (Ep. 166, 4, 9). Algo parecido, aunque muy lejanamente, quisiera reflejar en este trabajo: al hilo de la exposición sea san Agustín quien ponga las frases luminosas y les dé su característico peso. Haré uso, por ello, de algunas citas en latín por que no solo se oiga el fondo que remece, sino también resuene la expresión que deleita. Sentencias bellamente hilvanadas con antítesis, paronomasias, retruécanos, quiasmos, 1 Secretario General de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. — 43 — DONATO JIMÉNEZ SANZ similicadencias, oxímoros, paradojas. Que por algo S. Agustín —dicendi peritus— es maestro, también, en el decir. Principio pedagógico Un principio pedagógico agustiniano es más la libera curiositas que la meticulosa necessitas (Conf. 14, 23). Es decir, más la afición libre que la obligada exigencia. Lo expresa san Agustín por experiencia propia. Sabido es el pavor que sufría el adolescente Agustín cuando le vapulaban en clase de griego. ¿Por qué odiaba la gramática griega? —cur graecam grammaticam oderam?— ¿Por qué Homero le fue tan amargo y la dulzura de sus fábulas le resultó lacerante como hiel? Todavía no sabía ni palabra de griego y ya tenía que aprenderlas —saevis terroribus ac poenis— con palizas y castigos. Tomándole el término a Quevedo séanos lícito sospechar el calibre del dómine que le tocó sufrir al niño Agustín para que esa materia se le hiciera tan odiosa; a él, a quien, como ante Dios confiesa, le sobraba memoria e ingenio: Non enim deerat memoria vel ingenium (Conf. 1, 9, 15). Mas la educación —educere, ‘sacar de’— es dura labranza que empeña frutos de verano, pero se hace con sacrificios de invierno y entrega perseverante. «Educar significa sacar el corazón del formando de una situación de presente para llevarlo más allá, hacia su futuro como persona y como miembro de una comunidad» (Studium sapientiae 1987: 147). Resuena, en este aspecto, la cadenciosa y musical retórica agustiniana: Nec attendas quam illi sis molestus, sed quam tibi ille sit dilectus (De util. ieiun. 9, 11), es decir, ‘No te importe cuán molesto puedas serle tú a él, sino cuán amable debe serte él a ti’. El gran educador de muchachos y de espíritus que fue san Juan Bosco resumía así: «Mucho amor y mucho humor». — 44 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO Objetivo inequívoco de Agustín fue formar personas. Y personas cristianas, razón última de toda su antropología. Sus valores fueron los de la persona. Empezando por la búsqueda de la verdad, estuviera donde estuviere: Veritas nec mea sit propria, nec tua, ut et tua sit et mea (In ps. 103, 2, 11). «Que la verdad no es mía ni tuya para que sea tuya y mía». Machado lo cantó así: «— ¿Tu verdad? / —No, la verdad. / Y ven conmigo a buscarla». «Los alumnos enseñan a través de sus maestros lo que aprenden de ellos, y los maestros aprenden en aquellos lo mismo que les enseñan. Por la identificación que confiere el afecto mutuo se hacen nuevas en ambos las antiguas verdades trasmitidas» (De cat. rud. 12, 17; Stud. Sap. n.° 145).2 El oficio de maestro, entonces, será trasmitir ciencia y sabiduría para llevar a la Sabiduría. ¿Y qué debemos entender por sabiduría sino la Sabiduría de Dios? ¿Y qué es la sabiduría de Dios sino la Verdad? Lo dice Agustín: Ubi inveni veritatem, ibi inveni Deum meum: «Donde encontré la verdad allí encontré a mi Dios» (Conf. 10, 24, 35). Y la verdad consiste en una suprema Medida —summum modum—. O con la multisecular palabra escolástica, sublimada, la adaequatio. Y siendo suprema y perfecta, es también verdadera Medida. Medida y Verdad coinciden. Quien por la verdad, pues, viniere a la suprema Medida, beatus est, ese es el hombre feliz. Esto es poseer a Dios —Deum habere—. Y eso es gozar de Dios —Deo frui— (De beata vita 4, 34). El deber de una vida recta se deriva del veraz culto a Dios. Yerran los filósofos porque quisieron fabricarse a su modo una vida bienaventurada, y estimaron que esa vida había que labrarla más bien que suplicarla, pues quien la otorga es Dios. Porque Dios es la medida del hombre. «Y nadie puede llenar al hombre, sino el que creó al hombre» (Ep. 155, 1, 2).3 2 3 Quia per amoris vinculum in quantum in illis sumus, in tantum et nobis nova fiunt quae vetera fuerunt. Neque enim facit beatum hominem, nisi qui fecit hominem. — 45 — DONATO JIMÉNEZ SANZ Su honradez como profesor le hace ser necesariamente honrado como pedagogo. En la pedagogía agustiniana se acentúa la enseñanza humanista, pero se afirma sobre todo la formación ascética. Lo decisivo es la conciencia moral, que ilumina nuestra inteligencia y en esa luz nos hace conocer la Ley eterna. Aquella que de jóvenes aprendimos de memoria y que conviene recordar hoy en esta época de contracultura y aberraciones impuestas por tendencias de políticos arrogantes. Aquella Ley eterna que san Agustín define, contra Fausto el maniqueo, como Ratio vel voluntas Dei ordinem naturaliem conservari iubens, perturbari vetans (Contra Faust. 22, 27). No descuidará la cultura, ni la ciencia ni la filosofía ni la elocuencia para la vida espiritual. Todo es puesto al servicio de la salvación. Lo intuyó claramente santa Mónica para su hijo (Conf. 2, 3, 8), y lo ejerció admirablemente en toda su obra san Agustín. Lo decisivo es la formación de la voluntad: para que los tiempos sean mejores, formemos voluntades buenas. Nos sumus tempora; quales sumus, talia sunt tempora. Homines sunt voluntates ha quedado como universal máxima culta. Serán los tiempos como los hagamos nosotros: «ojalá no abundaran los malos y no abundarían los males» (Serm 80, 8).4 Y al endeble propósito refranístico del año nuevo, vida nueva, por ejemplo, se le opone agustiniana y palmariamente el inconcuso hecho como pedagogía y como fruto: A vida nueva, año nuevo. Bene vivamus, et bona sunt tempora: «vivamos bien, y solo entonces será verdad aquello de “próspero año nuevo”» (Serm 80, 8). No se imponga, pues, la actitud fatalista, ni la ocurrencia ciega; sino iluminar cualquier circunstancia desde perspectiva inteligente y propósito responsable (Cuanto uno es más capaz de entender una cosa, tanto más apto es para enseñársela a los demás. El don de la persev. 16, 40). 4 Utinam non abundarent mali, et non abundarent mala. — 46 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO El estudio y el saber no puede menos que conducir a la sabiduría de Dios. Los saberes que no conducen a Dios, no solo desconocen la fuente, sino que no alcanzan su meta. O sea, es saber muy poco, o es un pobre saber. Y ciencia tan alta, nos la enseñó ya tempranamente y sencillamente la quintilla popular: «Es la ciencia consumada / el que el hombre en gracia acabe, / que al final de la jornada / aquel que se salva sabe / y el que no, no sabe nada». Enseñanza agustiniana La enseñanza y la pedagogía agustiniana está sembrada a través del anchísimo campo de sus obras. Hay muchos estudios y muy valiosos sobre los principios, método, pautas y aplicación de la rica pedagogía del Hiponense. San Agustín recogió lo mejor de la pedagogía griega y latina, y la cristianizó al poner a Cristo como fundamento y culmen de toda enseñanza y de todo aprendizaje de sabiduría. En tres obras, sin embargo, se halla tratado propiamente el tema de la enseñanza. El primero es el libro De Magistro (h. 389) escrito en Tagaste al año, o poco más, de venir bautizado de Milán. Es un diálogo entre Agustín y su hijo Adeodato. Este, con apenas quince años y su ingenio, aventajaba a muchos varones doctos y graves: «Vos sabéis —confiesa Agustín ante Dios— que son suyas todas aquellas sentencias que puse en su boca, cuando corría sus dieciséis años» (Conf. 9, 6, 14). La enseñanza, dice en De Magistro, se realiza por el lenguaje que el maestro trasmite al discípulo. ¿Pero se da esta trasmisión? No entramos aquí en la teoría tan influida de platonismo y desarrollada en De Magistro sobre el aprendizaje. Si un alumno aprende la definición de una idea, dice san Agustín, es porque, de alguna forma, poseía en la mente la idea propuesta. Si no, nada entendería. Por tanto, la palabra en la enseñanza es insuficiente. El alumno aprende de las palabras, de los demás — 47 — DONATO JIMÉNEZ SANZ signos y de los gestos, pero de modo principal, en virtud de una propiedad de la mente, por una intuición en la que se manifiesta la Verdad. Comprendemos las cosas en nuestra inteligencia, no por la voz exterior de quien nos habla, sino consultando la voz interior que habla en nuestra mente. El maestro exterior es más bien un ministro. El verdadero Maestro es Jesucristo. Otro libro es el De doctrina christiana (h. 397). Es una introducción a la Sagrada Escritura y una enseñanza de los modos de predicación sobre ella. Se trata de encontrar un método —modus inveniendi— para saber lo que quiere decir, y encontrar otro método —modus proferendi— para exponer lo entendido (De doctr. christ. 1, 1, 1). «El hilo conductor, dice el padre Rubio, que da unidad al conjunto es, en este caso, la pretensión agustiniana —que es primicia histórica— de ofertar un currículum académico que responda a todas las necesidades e inquietudes del hombre: desde las puramente científicas hasta las más profundamente religiosas. Todo ello a la luz de la fe y de la mano de la Sagrada Escritura» (cf. Rubio Bardón). El libro en el cual me apoyaré para este trabajo es el De Catechizandis 5 rudibus, (Catequesis para principiantes). En este encontramos testimonios muy valiosos, agudas observaciones y aplicaciones muy sabias. El libro lo escribiría el Hiponense hacia el 405. Estamos, pues, ante el decimosexto centenario de la obra Un diácono en Cartago, llamado Deogracias, pide al obispo Agustín que le escriba algo de catechizandis rudibus, o sea, para instruir a los que empiezan y poder así cumplir con el encargo de catequista que tiene en la Iglesia. Deogracias quiere saber bien cómo empezar y cómo terminar su exposición, según las reglas más o menos vigentes de la oratoria; 5 Obras completas BAC, 39, 428. Con el término rudes, entendemos todos aquellos que son objeto enseñanza, de la acción pastoral de catequesis, de ser catequizados o instruidos en la doctrina cristiana. — 48 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO también si debe añadir alguna exhortación. A veces queda insatisfecho de su exposición, hasta siente fastidio, tanto por sí mismo como por los que le escuchan. Y así se lo confía al obispo. Agustín, por paternidad espiritual, por su preparación clásica, rétor de profesión y su experiencia pastoral, advierte primeramente a su discípulo que no tiene que preocuparse en demasía por que su discurso le parezca a él desaliñado; sucede a veces que lo que a ti te suena a pobre y aburrido, a muchos oyentes puede parecerles cosa muy distinta. Y le cuenta su propia sensación. No pueden alcanzar las palabras a expresar siempre la idea o el sentimiento. Experiencia concreta tenía el propio Agustín. Un día se despistó en la prédica. Todos lo advirtieron. Agustín mismo lo comenta con sus monjes: «Os habréis dado cuenta de que esta mañana se me fue el santo al cielo». «Sí —contestaron— y mucho que nos extrañó». Al día siguiente de madrugada un comerciante llamaba a las puertas de Agustín, decidido, de rodillas y con lágrimas en los ojos, a entrar en la Iglesia porque le había impresionado el sermón que el obispo predicó ayer. Entró con los siervos de Dios. Por obediencia fue ordenado sacerdote. Dios hace su obra per scientes et per nescientes. El hombre se llamaba Firmo. Y firme permanece en su propósito de santidad. Es san Posidio quien nos cuenta la anécdota (cf. Vita, xv). No sea excusa para predicadores, sí razón para feligreses. Bien podría apoyarse aquí la clásica regla de teología pastoral: el fruto de la homilía —tum audientis, tum loquentis— depende tanto del hablante como del oyente. Es el caso del gran predicador san Vicente Ferrer. Se dice que un domingo se le acerca un feligrés y le dice: «hoy sí, padre, su prédica me ha llegado al alma, no la del domingo pasado». El apóstol de Valencia comentó satisfecho: —«Hijo, es que el domingo pasado escuchaste al padre Vicente; hoy, al fin, has escuchado al Espíritu Santo». — 49 — DONATO JIMÉNEZ SANZ Hombre agustiniano Agustín —y el hombre agustiniano— es buscador y amador. El método pedagógico, y aun la suma de los saberes, se apoya en el trípode agustiniano de credere, intelligere, sapere. Creer para entender; entender para creer con más hondura, y alcanzar así la posesión gozosa de la verdad. O en otra fórmula: orar bien, estudiar bien, vivir bien. Desde estos pilares, con mucha sencillez y fina pedagogía, le va exponiendo a Deogracias su enseñanza. Muchas cosas sabidas, pero requieren vigencia, ponerlas en circulación. Un caso práctico: la palabra «ira», por ejemplo, se dice de modo distinto en latín que en griego, pero la expresión de la persona airada no es latina ni griega. Si dices, iratus sum, solamente te entenderán los latinos. Pero si la irritación enciende y trasforma tu rostro, todos se enterarán del grado de tu ira (2, 3, 5).6 Agustín señala que el gesto, el rostro, la voz, las palabras, todo contribuye, y a veces decisivamente, a la mayor comprensión, aunque no siempre puedan reflejar o exteriorizar la idea o intuiciones de nuestra mente. Al no conseguirlo, puede invadirnos el tedio y nuestro discurso languidece. Debe alentarnos el asunto y la intención. ¡No al desánimo! ¿Acaso estamos haciendo algo inútil? Los recursos sicológicos y hasta en la debida mesura, teatrales, son grandes elementos didácticos: intuición, locución, emoción, expresión; que entren en juego los sentidos; fides ex auditu, escribía S. Pablo (cf. Ro 10, 17). Por paráfrasis, diremos también: fides ex visu, esto es, el lenguaje visivo o, como decía un querido obispo de nuestra Sierra, «la pastoral visual». El habla de hoy ha acuñado la fórmula «lenguaje interactivo»; ya san 6 De Catech. Rud.: At si affectus excandescentis animi exeat in faciem vultumque faciat, omnes sentiunt qui intuentur iratum. — 50 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO Agustín convoca a las distintas potencias, pero las aglutina desde un arte profesional y las fundamenta en una raíz motivadora insustituible: la caritas: in caritate radicati et fundati (Ef 3, 17). La caridad, en su doble versión de amor a Dios y al prójimo, es como una facultad intelectual que nos dispone para oír a Dios y llevar a Dios. A su discípulo Deogracias le dice que logre suscitar en sus catequizandos la atención y el interés. Poseer destreza y arte didácticos para arrancar el deseo por aprender y admirar, desarrollando esa capacidad del hombre por lo maravilloso, lo noble, lo grande, lo bello, hoy generalmente prostituido por los instrumentos masivos. El docente tiene la responsabilidad de crecer y hacer crecer en sus alumnos tales valores. También por la necesaria repetición, no como refugio de la pereza, sino como oferta de generosidad y entrega sincera a todos. Son como técnicas diversas que hacen descubrir el aprovechamiento, observar el ingenio. Y es aplicación natural del conocimiento de la persona que da una apreciación o evaluación más humana. También más objetiva. No poco aprendería aún la pedagogía actual, de estas lecciones y aprovechamiento sicológico y profesional, tanto para profesores como para alumnos. La autoridad moral del profesor, su porte y el trato sereno y caritativo, harán no solo que la clase sea respetada y amable, sino provechosa. Lo mejor que tuviese la pedagogía de nuestro tiempo coincidirá con los valores del magisterio agustiniano. No ser profesor seco como piedra miliar o los kilómetros de la autopista: marcan lo recorrido y lo que falta por recorrer, pero ellos se quedan plantados (cf. Serm 119, 2). En la memoria de cada uno resonará el recuerdo agradecido de algunos maestros que lo fueron, no solo porque trasmitieron claros los conocimientos, sino porque formaron corazones y mentes —mentes et cordes (cf. De doctr. christ. 4, 24, 53)— para el honesto vivir. Ese es su más digno homenaje. «Desiste, pues, de preguntar por no sé qué mal maestro — 51 — DONATO JIMÉNEZ SANZ porque, si es malo, no es maestro; y si es maestro, no es malo».7 Agustín con mejores recursos que el mismo Sócrates, quiere que el alumno aprenda su propia mayéutica y, por el conocimiento del profesor, la confianza captada por el alumno y el arte director del maestro, sea el alumno quien mayéuticamente vaya alumbrando la verdad. No siempre será posible alcanzar este parto natural, pero en aquellas cosas que previamente hay que aprender, es bueno encontrarles la relación de conveniencia para el mayor conocimiento universal. Le advierte a su discípulo que observando la reacción de sus oyentes descubrirá que sacan algún provecho de su discurso. Al discípulo Deogracias le quiere corregir su timidez y le advierte que, enseñe quien enseñe, hay siempre una gran distancia entre lo que enseñamos y las realidades divinas sobre las que hablamos. Y Agustín, desde arriba siempre, le aplica el texto paulino: «¿Quién no ve en esta vida sino en enigma y como en un espejo?» ( De catech. rud. 2, 3, 10). DELECTANDO DISCERE Para evitar la monotonía o el aburrimiento, el maestro tiene que ejercer con alegría, superando la materia, identificarse con el valor de la materia. Y 7 Si enim malus est, doctor non est; si doctor est, malus non est (El libre albedrío 1, 9). Una forma de enseñanza es el fomento del diálogo, y nos parece hoy tan normal hasta el punto de que una de las preguntas evaluatorias sobre el quehacer del profesor es preguntar a los alumnos si el profesor fomenta el diálogo en su clase con cariñosa invitación, ofreciendo la confianza contra la timidez, la caridad frente a la ignorancia, la libertad confiada y el respeto; pero enseñando siempre, sin actitudes altivas, sin dejar puntos erróneos ni confusos. San Agustín ya ejerce de distintas maneras conocidos métodos que luego sistematizaron los teóricos de la educación. Y aplica el método erotemático: así se va in-struyendo —es decir, construyendo por dentro— al alumno o catequizando. Y el método acroamático, esto es, la lectura, exposición u opinión del alumno, interrumpido oportunamente por las preguntas u observaciones del maestro. Y, por supuesto, los métodos catequético y dialógico. — 52 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO aquí Agustín, hace de la hilaritas —del ánimo alegre— toda una postura de filosofía cristiana. Cuanto más alegre esté el profesor, tanto más beneficiará como maestro a los alumnos. Debemos cuidar para que el expositor lo haga siempre con alegría, ya que cuanto más contento se muestre el catequista, más grato será para el catequizando: Ut gaudens quisque catechizet tanto enim suavior erit quanto magis id potuerit, ea cura máxima est (2, 4, 13). La hilaritas o ánimo alegre es virtud que debe entregar a los alumnos, pero que tiene su motivación o fundamento en la caritas. Enseñar con alegría porque, cuanto más alegremente exponemos, más gratamente somos oídos: Multo gratius audimur, cum et nos eodem opere delectamur. Si enim in pecunia corporali, quanto magis in spiritali hilarem datorem diliget Deus (2, 4, 12). Hasta aporta el santo una razón a fortiori: «si Dios ama a quien da con alegría la limosna material, con cuanta más razón amará al que da con alegría lo espiritual». Pero esta alegría tiene su oportunidad, y la da, misericordioso, a quien ordena ser generoso (cf. De Catech rud. 2, 4, 14; 2Co 9, 7). Agustín aplica el texto a toda actitud, ya sea religiosa, ya simplemente profana. La frase es cierta no solo por ser mandato, sino porque sicológicamente es saludable y reconfortante, y la experiencia nos dice que la alegría y el buen humor disponen tanto al alumno como al maestro a las mejores condiciones mentales y vitales: «se nos escucha con mayor agrado cuando nos recreamos en nuestro propio trabajo, porque el hilo de nuestro discurso vibra con nuestro gozo y fluye —facilius atque acceptius— hacia la persuasión» (De Catech rud. 2, 3, 12). La alegría es una manifestación externa de la felicidad. Trasmitir que somos felices, que poseemos felicidad en el mensaje que damos, traslada igualmente nuestra alegría al discípulo. Fácilmente se llegará a la conclusión de que la enseñanza que se da con alegría verdadera al — 53 — DONATO JIMÉNEZ SANZ alumno, la acogerá también como verdadera, ya que ve el discípulo que al maestro le produce contento y felicidad (De Catch. rud, 2, 4, 12). El niño capta por intuición, mucho más de lo que estudia por obligación. Y el ejemplo personal o doméstico se le convertirá en el texto más provechoso. (Dijo siempre castizamente nuestro pueblo que el mejor predicador es Fray Ejemplo). Agustín piensa que muchas dificultades de la enseñanza se pueden superar con la alegría: la diferencia entre lo que pensamos y lo que decimos, la pereza que nos tienta, la rutina o la monotonía pueden llevarnos al hastío. Todo esto se puede superar con la alegría y el entusiasmo que, en su étimo, contiene cierta posesión del numen divino. También Iovis, iuvenis, iovialis, etc., es decir, ‘joven’ y ‘jovial’ tienen la misma raíz divina de Iovis (‘Júpiter’), y bien vendrá recordarlo para caer en la cuenta de que enseñar con alegría o jovialidad es un oficio —ministerium— religioso y cuasidivino. Será tal vez por esto, y por vía consecuente, por lo que el gran Zubiri, hondo conocedor también de las esencias grecolatinas, más bien que profesor, se declaraba profeso de la filosofía. Agustín dice que no es difícil tratar las cosas, incluso de la fe, y sobre todo cuando habrá que echar mano, verbigracia, de una fórmula breve u otra extensa, con tal que siempre sea plena (De Catch. rud, 2, 12). Que de eso se trata a las finales: de trasmitir conocimiento sólido, acabado, formante. Y sabida es la densidad teológica y antropológica que san Agustín da a la palabra forma: reconstruir desde la raíz: por causa de su de-formación, el alma debe ser re-formada por la Sabiduría no formada o increada, mas por la que todo fue formado (Reformata per Sapientiam non formatam, sed per quam formantur universa, De vera relig.12, 24). — 54 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO Agustín clásico Es sabida la importancia que san Agustín da a las disciplinas y artes liberales por lo que iluminan y perfeccionan la comprensión de las cosas superiores. Cuánto convendría en nuestro tiempo contrastar esa exigencia intelectual y método, con algunas prácticas facilonas, que se contentan con un conocimiento meramente vulgar, y no se extienden ni profundizan en la densidad del contenido. Tengo in mente, no puedo evitarlo, la práctica supresión de las lenguas clásicas y todo su vasto mundo en los estudios filosófico-teológicos. Creo poder afirmar que nuestros alumnos no saben más hoy porque les damos menos que ayer. Agustín responde: —«Estudia Humanidades». —¿Para qué? —«Para que seas un humano». Es decir, «un hombre digno en medio de los hombres»: Discite litteras. Quare? Ut sis homo. Quid enim? Modo pecus sum? Quod dico, ut sis homo, hoc est, ut sis eminens inter homines. Unde et illud proverbium: Quantum habebis, tantum eris (De discipl. christ. 11, 12). San Agustín ve ya en la primera frase de la Biblia una de las partes de la preceptiva retórica: la narratio. La primera catequesis nos la dio quien escribió Al principio Dios creó el cielo y la tierra (Gn 1, 1).8 Porque expone la narratio. Da la instrucción de cómo debemos citar o resumir y destacar lo más interesante para la ocasión. Y para lograr el fruto de la exposición debe regirnos, naturalmente, la caridad, fruto de un corazón puro, una conciencia recta y una fe sincera (De Catch. rud, 3, 6, 4). 8 De catech. rud. : Quisque primo catechizatur ab eo qui scriptum est: In principio Deus creavit caelum et terram (3, 5, 1). Cuando pensamos que el libro de Agustín está hecho para los accedentes, para principiantes en la fe que se apuntan para catecúmenos, no podemos menos de admirarnos. — 55 — DONATO JIMÉNEZ SANZ Pero en esto Agustín también introduce una novedad. La narratio que cuenta la Historia Salutis la prolonga ya a la Historia Ecclesiae, donde la acción de Dios, aunque de modo diferente, continúa en la historia, —usque ad praesentia tempora Ecclesiae— también con hechos y palabras, —gestis verbisque— (DV 2) (De Catch. rud, 3, 5, 1; 6, 10, 4). Avisa sobre la soberbia del hombre, pero enseña e insiste sobre la humildad de Dios que quiere curar esa soberbia: Magna est enim miseria superbus homo, sed maior misericordia humilis (Deus 4, 8, 11). En fin, en lo que expongas te guíe siempre la caridad; pero esta como condición pedagógica, para que el oyente al escucharte crea, creyendo espere y esperando ame (4, 8, 11). Palabras que dichas por Agustín a quien enseña a los principiantes, las toma el propio Concilio Vat. II como portada de la Constitución Conciliar Dei Verbum, 1. Agustín contempla prácticamente todas las posibilidades. Aun cuando hubiese llegado con disimulo o mentira, el catequista —ministerium catechizantis— (2, 4, 8), debe obrar siempre con rectitud de intención y benevolencia a ver si logra hacerse de verdad por tu sencillez, lo que antes quería ocultar por su doblez. O que nuestras palabras sean tan amables que, al fin, desee ser de verdad tal en su corazón, cual ahora desea fingir ante tus ojos ( 5, 9, 6). Pero supongamos, se entretiene san Agustín, que viene uno a hacerse cristiano porque ha sentido un aviso o revelación del cielo. Tenemos una ocasión divertidísima, dice él, —laetissimum nobis exordiendi aditum praebet— para comenzar nuestra catequesis. Hay que ir pasándolo de las fantasías a las profecías. La recomendación lleva también su pellizco de ironía y su buen humor. Decirle que la misericordia de Dios no le habría iluminado con signos y revelaciones, si no fuese porque desea recorrer el camino (iter), el — 56 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO itinerario de las Escrituras, donde no busque ya milagros visibles, sino que debe acostumbrarse a los invisibles —non visibilia miracula, sed invisibilia—. Y la Escritura le comunicará sus avisos, no ya mientras duerme, sino cuando está bien despierto: Neque dormiens, sed evigilans moneretur, eum securius et tutius carpere voluisset (6, 10, 1). Pasemos ahora a explicar la Historia Salutis que comprende ya, la Historia Ecclesiae hasta nuestros días, yendo a lo fundamental sin detenernos en recovecos o, en frase agustiniana, que las gemas no oculten el oro, y refiriéndolo todo al fin del amor de Dios (6, 10, 4, 6). Es tiempo de instruir sobre la debilidad de los hombres, de los de fuera de la Iglesia, y de los de dentro, para no dejarse arrastrar por quienes practican los vicios de fornicación, adulterio, estafa, brujerías, etc. Enseñar lo que dice el Señor y la Iglesia. Y, resolución infalible: haces a la Iglesia mejor, si tú mismo comienzas ya hoy a serlo (Si ipse esse coeperit 7, 11, 4). No deja de advertirle Agustín el modo propio y prudente, con escrupulosa meticulosidad cuando el que se acerca es una persona culta. Colocando a Deogracias en el preciso contexto, le recuerda, sin embargo, destacar de la Escritura la salubérrima humildad en su elevación sublime (Maximeque commendans in Scripturis canonicis admirandae altitudinis saluberrimam humilitatem) (8, 12, 3). Quién mejor que Agustín para enseñar ahora desde su experiencia. Él que sufrió la decepción de abrir la Biblia y parecerle indigna, al no encontrar en la Palabra de Dios un estilo más digno que los elegantes periodos ciceronianos (Conf. 3, 5, 9). También le advierte sobre los accedentes gramáticos y oradores. Habla aquí su sabiduría y su vivencia como alumno y luego como profesor de retórica. En las Confesiones detalla curiosos pasajes donde lamenta que en la escuela se ponía excesivo interés en no cometer barbarismos o solecismos, pero se jactaban del estilo elegante con que referían sus obscenidades. Y un — 57 — DONATO JIMÉNEZ SANZ lapsus linguae o la pronunciación incorrecta por ejemplo de la palabra homo, era más grave que odiar y matar a un hombre (Conf. 1, 18, 28). Actualidad rusiente de la axiología agustiniana contra la hipocresía de nuestro tiempo que, más que en la mejor época farisea, cuela el mosquito y se traga el camello de la manipulación sistemática, de la mentira maquillada como noticia, del tanatismo, la sodomía y hasta el abominable crimen del aborto. Saber que la voz que llega a los oídos de Dios es, precisamente, el grito del corazón sincero; así se atenderá más a la intención del contenido que al solecismo de quien lo pronuncia. Y no es que esto, advierte el obispo, —y otra vez con gran actualidad— no deba corregirse, sino que aprendan, que así como los oradores son aplaudidos en el foro, así los orantes son bendecidos en la Iglesia (Ut sono in foro sic voto in Ecclesia benedici). Que no es lo mismo, afina el propio san Agustín, una bona dictio que una benedictio (De catech. rud.: Itaque forensis illa nonnumquam forte bona dictio, numquam tamen benedictio dici potest 9, 13, 5-6). No pasa por alto Agustín ni siquiera la sensación y las causas de hastío o aburrimiento que amenazan al maestro. Con claridad y agudeza expone lo que puede suceder y aun de hecho pasa por la mente y el ánimo del diácono Deogracias. ¿No serán aplicables estos sentimientos, me permito, también a algunos sacerdotes cuando se ven atacados por cierta tentación de desánimo o por la depresión que, en fin, aunque errada, pero gráficamente, algunos llamaron demonio meridiano? Esas crisis se superarían y muchos espíritus se sanarían, viene a decir un reconocido maestro espiritual de nuestros días, si en lugar de recurrir mecánicamente al consultorio del siquiatra, acudiésemos antes al que es todo en uno y de modo tan eminente: a Agustín, maestro, amigo, doctor, sicólogo y santo. Con amable habilidad de experto y sobre todo con intimidad de amigo, hace muy interesantes los remedios con que se debe atajar la — 58 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO aridez de la tristeza y la sensación de fracaso (10, 14, 6). Y habrá que volver reflexivamente al esfuerzo del amor, para también heroicamente sentirse a lo Pablo, enfermo con los enfermos para ganar a los enfermos: Factus est infirmis infirmus, ut infirmos lucrificaret (cf. i Co 9, 22; cf. 10, 14, 10). Y advertencia metodológica trasmitida como segura desde la fe: «Que Dios hablará en nosotros como deseamos, si aceptamos alegremente que Él hable por nosotros como podamos»: Ut loquatur nobis Deus quomodo volumus, si suscipiamus hilariter ut loquatur per nos quomodo possumus (11,16, 9). Agustín buscará colocarse en actitudes aparentemente increíbles, pero pastoralmente imprescindibles. Y para que las cosas que decimos mil veces no nos aburran, recurramos al modo de ejercitarlas por el amor —congruamus eis per fraternum, paternum maternumque amorem—, y así esas cosas que para nosotros resultan viejas y desabridas, por el amor fraterno, y paterno y materno se nos harán nuevas y deliciosas (12, 17, 1). En lo posible, casar la idea genial con la estética verbal. Decir lo viejo en forma nueva y grata; y así en la novedad de los que aprenden nos renovemos los que enseñamos (Per amoris vinculum in quantum in illis sumus, in tantum et nobis nova fiunt quae vetera fuerunt) (12, 17, 2). Continúa con minuciosidad asuntos que podían ser preteridos, pero que sicológicamente tienen importancia y actualidad extraordinaria. Nos revela también ahí su genio pedagógico. Y en el caso extremo del ignorante, del indolente o del díscolo, nos emplaza con el cambio de método; nos da la consigna en otro de sus bellos retruécanos: seguir hablando, sí, pero más a Dios acerca de él que a él acerca de Dios: Magisque pro illo ad Deum quam illi de Deo (13, 18, 4). Lleva cuenta de todas las circustancias tanto saliendo al paso de las dificultades de parte de oyentes tan dispares, como las que pueden surgir — 59 — DONATO JIMÉNEZ SANZ del propio expositor. Para todas encuentra su prudente advertencia o sabio remedio. Y siempre la mira bien alta en el Señor de todos: «a todos se debe la caridad, pero no a todos dar la misma medicina. La misma caridad, a unos da a luz, con otros sufre; a unos trata de edificar, a otros teme ofender; se humilla hacia unos, se eleva hasta otros; con unos se muestra tierna, con otros severa; de nadie es enemiga, de todos madre» (15, 23, 5). Por si fueran pocas las advertencias, le quiere aconsejar a Deogracias con ejemplos prácticos sobre acciones y reacciones distintas. Vigilar las aficiones para no caer en el orgullo de las riquezas, la orgía de las tabernas, la frivolidad de los teatros, la inmundicia de la fornicación... Y con su habitual estilo sentencioso da la receta: Qualis enim cibus sumitur, talis valetudo consequitur (‘Cual es el alimento que ingerimos, así la salud de que disfrutamos’) (16, 24, 10). Al cristiano se le promete, incluso aquí, una paz serena entre dificultades temporales; así el creyente gozará más de buena conciencia entre afanes, que el pecador de su vicioso corazón entre placeres: Verius atque iucundius gaudere hominem de bona consciencia inter molestias, quam de mala inter delicias (16, 24, 12). Todo con geniales frases como relámpagos que iluminan de horizonte a horizonte todos los entresijos de la inteligencia.9 9 Salvi facti sunt credendo quia veniet, sicut nos salvi efficimur credendo quia venit (17, 28, 10. 19, 33, 11-17). Duae civitates. Con san Ireneo escribe que gloria Dei vita hominis super terram; sí, la gloria de Dios es el hombre sobre la tierra; el Hiponense redondea: cuando el hombre imita la sabiduría de Dios (18, 29, 3). Tampoco hay que desesperar por que los malos parezcan más que los buenos; ni aunque se oficialicen las estructuras del mal; también el trigo es mucho menos que la paja: frumentum in comparatione palearum valde pauciorem (31, 1). Desde el principio andan mezclados los cuerpos, separadas las voluntades; Dios sabrá hacer el día del juicio. Noé, Abraham, los profetas. Todo está simbolizado en los misterios de Cristo: Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos como nosotros, todos formamos el cuerpo de la Iglesia cuya Cabeza es Cristo. La razón para hacerse cristiano es la misma: los antiguos se salvaron creyendo en el que había de venir, como nosotros creyendo en el que ya ha venido. — 60 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO No es difícil encontrar reminiscencias tanto de su padre Patricio, en cuanto al interés sobre la preparación intelectual de su hijo, como de su madre Mónica. Hemos aludido al aprendizaje de los años de Cartago, en la esperanza de que un día lo aprendido le serviría para profesar y defender más brillantemente su fe (Conf. 2, 3, 8). Así ahora, Agustín, al hablar de la resurrección discurre más por la razón de fe que le dio su madre moribunda que por argumentación con razones de congruencia: «Enterradme aquí», le resuena clara y firme la voz de Mónica: «¿Es que le va a ser difícil reconstruir lo que era a quien pudo hacer lo que no era?» (De doctr. christ.: Numquid ergo difficile est Deo istam quantitatem corporis tui sicut erat, qui eam facere potuit sicut non erat? 24, 46, 3; Conf. 9, 11, 28). Tarea de caridad Ordenar en rectitud nuestra vida para que sea eficaz y fructífera nuestra enseñanza. Parece mero consejo moral; no sería poco. Es, ante todo, método pedagógico y especialmente agustiniano. Estar seguros —certa cognitio— de la certeza que les trasmitimos, y firmes —solida scientia— en la seguridad en que nos apoyamos Contamos con la certeza teórica de los principios; se exige la firme convicción en ellos. Conociéndose a fondo y siendo honrado a cabalidad, Agustín, en otra de sus concisas expresiones, rezaba así: Non certior de Te, sed firmior in Te. Su certeza sobre Dios ya era suficiente; su firmeza en Él aún no era bastante. Tener alumnos es fácil. Contar con discípulos es más difícil. Alumno —de alere— es el que se alimenta, el que va adquiriendo conocimientos de algunas ciencias; el discípulo, además, es el que trata de secundar las enseñanzas o actitudes filosóficas o morales del maestro. No seamos solo profesores de la asignatura que enseñamos; seamos maestros de los discípulos — 61 — DONATO JIMÉNEZ SANZ a quienes enseñamos; cultivar las potenciales virtudes de los que nos oyen, nos ven, y juzgan nuestras actitudes. Lo hizo el maestro Sócrates. En propósito agustiniano, es hacer comprensible la Palabra y la obra de Dios, pasándola por la Palabra inteligible que es Cristo. «Lo que enseñas, enséñalo de tal modo que al que le hablas, oyéndote crea, creyendo espere y esperando ame» (De cat. rud. 4, 8). Que el ejemplo de Jesús incluso como postura filosófica, tiene más validez que la actitud de la escuela cínica o estoica: «despreció los bienes terrenos para enseñarnos a despreciarlos, y soportó los males terrenos para enseñarnos a no buscar la felicidad en aquellos, y a no temer la infelicidad en estos» (De cat. rud. 32, 40, 6). O construimos un mundo humano y honrado, formando hombres virtuosos, o se los tragará el submundo que padecemos, el cada día más poblado bajo mundo, víctima del vicio y los agentes del mal.10 *** Agustín tiene una bella página que aplicamos aquí para la pragmática educativa. El contexto se refiere a los herejes de su tiempo, a quienes hay que atraer, omni opere, omni sudore, a la unidad anterior (9, 11). Pero debemos medir nuestras fuerzas espirituales: «¿Cómo vamos a descongelar en ellos el hielo de la iniquidad si no ardemos con la llama de la caridad?» (9, 11). San Agustín, en un ejemplo ingenioso, y haciendo gala de su estilo alegórico distingue entre los «pescadores» de Jesús (faciam vos piscatores hominum (Mt 4, 19), y los«cazadores» del profeta (Jer 16, 16). 10 Hay que manejar el modus (el comedimiento, base del arte pedagógico), aprender a graduar la enseñanza con la paciencia, el amor con la corrección, la libertad con la exigencia «para que el que está siendo curado no perezca entre las manos del médico. ¿Nos inquietaremos porque el enfermo retira la mano de quien le opera?» (Non quam sis molestus, sed quam sit dilectus). De util. ieiun. 9, 11. — 62 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO Los herejes andan sueltos por las soberbias hinchazones de la tierra. Agustín cita con nombre propio: «un monte es Donato, y otro es Arrio; monte es Fotino y monte es Novato» ( 9, 11). Hoy nos suena a historia. En su tiempo era deberse a la verdad. El mundo ya no es neutro. Hoy el mal no es un hecho a escondidas o simple efecto de la oscuridad. Hoy está instituido y con carta de vigencia en muchos países. Bajo soporte legal, son arrasados valores morales y sociales. Abusando de eso que llaman democracia legalizan la pornografía, el abominable crimen del aborto, el tanatismo, la sodomía u homosexualismo y demás degradantes aberraciones. Las herejías sociales de hoy son mucho más graves y deletéreas que las teológicas de otros tiempos. Y si no las condenamos, como Agustín, con su nombre propio, somos traidores al evangelio por esconder la Luz bajo el celemín. San Agustín dice: «andan errados» (Venatoribus indigebat error ipsorum, De util. cred. 9, 11). Y debemos enseñar, predicar Ley de Dios, iluminar conciencias: «para estos errores se necesitan cazadores». De las dos ciudades nadie ha hablado mejor que el genio de Hipona. El concepto y aun la expresión de la enseñanza agustiniana, tienen vigencia plena y, seguramente, más que ayer. No podía faltar, es claro, la taxativa sentencia agustiniana: Sed retia, nostra vita est. Sí, las redes son nuestra vida. «Los maestros, efectivamente, son como modelos que imitar, y esto mismo será enseñar» (De mus. 1,4, 6). Y otra vez: hombre de oración antes que de predicación (Sit orator antequam dictor, De doctr. christ. 4, 15, 32). En paronomasia agustiniana: «antes deprecador que predicador».11 11 De catech. rud. 11, 16. Apelación puntual de Agustín: Que te mueva solo el amor. Quédate con el amor. No temas ser importuno; actúa por el amor que le tienes: Ne attendas quam illi sis molestus, sed quam tibi ille sit dilectus (De ut. ieiun. 9, 11). Qué clase de amor tendrías si por no ser celoso, permites que se pierdan? Examínate, pues, qué clase — 63 — DONATO JIMÉNEZ SANZ Si celebramos un centenario, y más este, es para reaprender la oportunidad de la expresión y especialmente el contenido de sus ricas lecciones. Nos urge la reflexión agustiniana. Cuidado con caer en la trampa ni en la presión de la llamada hoy «opinión pública». Es mandato de Jesús a sus discípulos «ser sencillos como palomas, y prudentes como serpientes». No sea que cayendo en la ingenua y extendida frivolidad de ignorar las nuevas formas de «maniqueísmo y pelagianismo», pasemos por alto su cruda realidad, olvidando que los hombres van como ovejas sin pastor y como corderos entre lobos. Este es Agustín, «el hombre-palabra», como también es llamado. Y él sí urge a contrarrestar el mal, educando, educere, sacando de, salvando de; a enseñar el bien ministrando, somos ministros del Verbo, a hacer discípulos de la verdad, de la honradez, de la cultura y de los sanos valores. Dice san Agustín, que aun en cautividad, el pueblo elegido contribuyó a honrar al Dios verdadero, engendrando hijos, edificando casas y plantando árboles y viñas, pues somos colaboradores de Dios, agricultura de Dios, edificio de Dios: Dei enim sumus adiutores, Dei agricultura, Dei aedificatio estis (i Co 3,9); (21, 37, 2-4). El símbolo de los setenta años, es el tiempo de nuestra vida, tiempo de invertir en la purificación para que los hijos de la Iglesia, sean liberados, a su tiempo, como lo fue Jerusalén de la cautividad de Babilonia (21, 37, 9). Las voces más autorizadas han llamado a san Agustín, «el primer hombre moderno», por su innegable y decisivo influjo en los hombres de la modernidad. El gran agustinólogo, padre Capánaga, dice de san Agustín que es igualmente «el hombre antimoderno», porque diagnostica y cura de amor te mueve y qué grado de amor posees. «Tu labor solo será auténtica cuando esté motivada e impulsada por el amor, y en el amor descanse, como en su cálido hogar. Si amas la tierra, tierra eres, si amas el cielo, cielo eres, si amas a Dios, Dios eres». — 64 — SAN AGUSTÍN: PROFESOR, MAESTRO, PEDAGOGO muy graves enfermedades y extravíos, sobre todo, el despótico subjetivismo de nuestra época (cf. Obr. Compl. I, BAC, 290, 291). Si el cultivo de la interioridad —in te ipsum redi— lo aproxima tanto al hombre moderno, supo y enseñó —transcende te ipsum— a trascender la subjetividad hacia el mundo objetivo, platónico, abierto a los esplendores de la verdad, y dar el salto a la Trascendencia y encontrar al Señor que nos hizo para Sí, y por Él, con Él y en Él alabaremos, amaremos y cantaremos. Y este será el fin sin fin. — 65 — BIBLIOGRAFÍA San Agustín 1970-2002 Obras completas de San Agustín. Edición bilingüe. Tomo i. Introducción general. Vida de San Agustín. Preparado por el padre Victorino Capanága (1980); Tomo ii: Las confesiones. Edición del padre Ángel Custodio Vega (1991); Tomo iii: Obras filosóficas. Edición del padre Victorino Capánaga (1982); Tomo xxix: Escritos varios (1.º). La catequésis a principiantes (1988). Orden Agustinos Recoletos 1987 Plan de formación Studium Sapientiae. Madrid. — 66 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN Gian Battista Bolis 1 A pesar de los innegables progresos con respecto a la Edad Antigua, no debemos olvidar que nuestro siglo xxi inició con una situación todavía muy grave en el campo de la alfabetización, instrucción y educación. Culminando la década de los noventa del siglo xx, el derecho fundamental a la educación era negado todavía a 948 millones de adultos analfabetos, a 130 millones de niños comprendidos en edad entre 6 y 11 años y a 277 millones de adolescentes no escolarizados. Además esta situación se hace mucho más grave para algunas categorías al interior de este universo. Se trata de los sectores más desfavorecidos de la sociedad que constituyen la mayoría en las estadísticas mencionadas; nos referimos a los campesinos, los discapacitados, los emigrados, las minorías étnicas y en general las mujeres. Pensemos solo que hay lugares donde de cada tres mujeres adultas una es analfabeta (en los mismos lugares la proporción de los varones es de 1 a 5). Más bien podemos afirmar que, en estos últimos años la situación no va mejorando mucho, vivimos en tiempos de crisis de la educación en todos los niveles y quizás con mayor intensidad en los países pobres o en vías de desarrollo. 1 Doctor en Filosofía. Secretario General de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 67 — GIAN BATTISTA BOLIS Seguramente, en el área andina no hay agenda gubernamental que no ponga énfasis en la emergencia educativa y, no obstante, siguiendo perfectamente la idiosincrasia latina, no es dicho que haya correspondencia entre «preocuparse» y poner manos a la obra.2 La mayor parte de los gobiernos latinoamericanos reconoce una situación de fracaso con respecto a los niveles de instrucción de la población: elevadas tasas de analfabetismo y analfabetismo de retorno; inadecuados niveles de comprensión lectora y de capacidad de razonamiento lógicomatemático; escasa preparación de los docentes, además pagados en modo inadecuado, entre otros problemas. Sin embargo, la crisis del mundo de la educación no es solo un fenómeno latinoamericano o de los países en vía de desarrollo, más en general «parece en acto a nivel mundial una progresiva devaluación de la escuela y del mundo escolar, un continuo disgregarse de la vida cotidiana al interior de la escuela, una perdida de prestigio social de los mismos docentes» (Ferroni 1997: 4). Juan Pablo II, en un discurso de julio de 2004, observaba preocupado la situación educativa europea, caracterizada por un número creciente de jóvenes desorientados y por políticas educativas de los estados incapaces de encontrar nuevas perspectivas para afrontar las dificultades de los adolescentes en su vida personal o en el marco social.3 Junto a la situación descrita, sin embargo, hay también señales de un despertar de actividades y se multiplican las iniciativas públicas y privadas.4 Al mismo tiempo, en el intento de mejorar la situación, corremos 2 3 4 En Perú, por ejemplo, hace años se declaró en emergencia la educación; sin embargo, el presupuesto ha quedado idéntico y muy por debajo de las necesidades. Juan Pablo II. Discurso a los participantes en un simposio europeo sobre el tema «Los desafíos de la educación» (Roma, 3 de julio de 2004). El caso del Perú es emblemático: el gobierno ha lanzado una campaña de evaluación y capacitación docente que prevé un desembolso de más de 150 000 000 de soles — 68 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN el riesgo de caer en un metodologismo exasperado, pensando que el problema de la escuela y de los niveles de preparación se puede resolver con técnicas pedagógicas, olvidando que el docente tiene que ser también maestro y que el estudiante tiene que ser también discípulo (cf. Borghesi 2007),5 porque de lo que se trata, como señala G. Carriquiry, es «reconstruir [a] la persona», no dar instrucciones para el uso. G. Carriquiry señala, justamente, en su reciente obra sobre América Latina que el desafío capital que nosotros estamos llamados a asumir es educativo y consiste en reconstruir la persona, despertar y cultivar la humanidad del hombre, hacer crecer la autoconciencia de su vocación, dignidad y destino.6 Asimismo, afirma que la auténtica riqueza de una nación son sus hombres y mujeres7 y que por lo tanto no hay mejor inversión ni mayor riqueza ni capital más productivo y rentable para la 5 6 7 —aproximadamente $ 50 000 000 (dólares americanos)—. Contemporáneamente, el mundo empresarial (CONFIEP) ha creado una ONG cuyo fin es apoyar la educación, rural sobre todo. Las encuestas, además, muestran una creciente preocupación de la ciudadanía por la educación. «De este punto de vista la crisis actual no reside tanto en el menguar de una imagen elitista de la escuela […] cuanto en la “deconstrucción” de una tradición cultural tal que comporta una doble ausencia: aquella del docente-maestro y del estudiante-discípulo. Esa deconstrucción, con su metodologismo exasperado, la formalización de los lenguajes, su pretensión enciclopédica, lleva a un resultado paradójico: aumenta el volumen de manuales y tiempos de la didáctica3, en el mismo tiempo en que el compromiso con el estudio se vuelve mínimo y el aburrimiento máximo» (Borghesi 2007: 14). «[…] se trata de educar a una posición verdaderamente humana que se ponga con estupor y gratitud frente a la belleza y grandeza del ser de la persona y mantenga vivos los deseos de verdad, de significado de la propia vida y de toda la realidad, de felicidad, justicia y belleza, de plena realización de sí, que forman naturalmente parte de su humanidad, de su razón y libertad» (Carriquiry 2003: 266). «La auténtica riqueza de una nación son sus hombres y sus mujeres, la dignidad de su razón y libertad, su disponibilidad al sacrificio en el don conmovido de si, su capacidad de iniciativa, de laboriosidad y creatividad empresarial, de construcción solidaria» (Carriquiry 2003: 267). — 69 — GIAN BATTISTA BOLIS persona y la sociedad de aquello que se desarrolla a partir de una auténtica labor educativa (cf. Carriquiry 2003: 266). En la misma línea de estas observaciones se manifiesta el documento final de Aparecida, allí donde afirma que América Latina y el Caribe viven una «particular y delicada emergencia educativa» porque las nuevas reformas educacionales, en el afán de adaptarse a las exigencias de la globalización, «aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico, porque conciben la educación preponderamente en función de la producción, de la competitividad y del mercado». Los obispos latinoamericanos observan también que la aplicación de este modelo educativo utilitarístico termina por propiciar con frecuencia «la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad», con la consecuencia de no desplegar en los jóvenes ni los mejores valores ni su espíritu religioso, privándolos así de los caminos que les permitirían superar la violencia y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harían «estables los hogares que formaran y los convertirían en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad».8 En una reciente carta a la Diócesis de Roma Benedicto XVI reconoce que si educar nunca ha sido fácil, hoy parece ser cada vez más difícil y por eso se habla de una «gran emergencia educativa, confirmada por los fracasos que encuentran con demasiada frecuencia, nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, y de dar un sentido a la propia vida». Pero, en el mismo texto, el Papa nos advierte que no se trata de «echar la culpa a las nuevas generaciones, como si los niños que hoy nacen fueran diferentes de los que nacían en el pasado» ni de atribuir la culpa a los adultos 8 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, documento final (Aparecida, 2005), n.º 328. Véase, en el mismo documento, la nota 190 con su referencia a numerosas intervenciones pontificias anteriores. — 70 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN de hoy que ya no son capaces de educar, «por que en esta crisis, no están en causa solo las responsabilidades personales de los adultos y de los jóvenes, que ciertamente existen y no deben esconderse, sino también un ambiente difundido, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en última instancia, de la bondad de la vida».9 María Zambrano ya había identificado el núcleo y la profundidad de esta crisis cuando afirmaba que «lo que esta en crisis es aquel misterioso nexo que une nuestro ser con la realidad, tan profundo y fundamental que constituye nuestro último sostén» (1996: 84). Este desinterés por la realidad, esta posibilidad que a menudo encontramos en los alumnos, «no es por lo tanto solo un problema de la escuela, más bien es una crisis de lo humano», tanto que podemos afirmar que «la crisis de la enseñanza no es crisis de la enseñanza, es crisis de la vida» (Carrón 2007: 7-8). Por eso, añade Benedicto XVI, «se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles sobre lo que se puede construir la propia vida». 10 Por lo expuesto, consideramos que la actual coyuntura puede ser aprovechada seriamente solo si, paralelamente a los esfuerzos dirigidos a mejorar los niveles de aprendizaje de la población, se inicia y profundiza un serio debate sobre la función de la educación y sus condiciones de éxito profundo y duradero. Este punto de vista hace necesario abordar el debate teniendo en cuenta los múltiples elementos en juego; a continuación se señalan los que consideramos vitales, sin pretensión de ser exhaustivos: 9 10 Benedicto XVI. Carta sobre la tarea urgente de la Educación a la Diócesis de Roma (Ciudad del Vaticano, 21 de enero de 2008). Ibidem. — 71 — GIAN BATTISTA BOLIS a. La diferencia y complementariedad entre educación e instrucción. b. La existencia de diferentes culturas y la posibilidad o la imposibilidad de un diálogo entre ellas.11 c. Los principales actores del proceso educativo: familia, sociedad civil,12 el Estado. d. Los descubrimientos y los aportes (incluyendo las confusiones y tergiversaciones) que a lo largo de la historia se han dado con respecto a lo que es la educación y cómo se debe impartir. e. Finalmente el «educando» y la «estructura original» o «artificial» del sujeto humano, principal «beneficiario» del proceso educativo. Educación, instrucción, formación Es importante, para iniciar adecuadamente, prestar un poco de atención a los términos que entrarán en juego: educación, instrucción, formación. Educación En la época moderna y contemporánea han surgido muchas concepciones de lo que es educación, en su mayoría atribuyéndole la función de adaptación a los cambios y transformaciones que surgen en la sociedad. Sin embargo, se puede constatar que hoy en día poco se entiende a la educación porque aquellas formas de interpretarla han olvidado a su primer agenteprotagonista que es la persona y todo aquello que la constituye. Por esto, y como es propósito del presente trabajo abordar el tema desde una visión 11 12 Nos referimos a los fenómenos de «multiculturalidad», «interculturalidad», etc. Entendemos aquí por sociedad civil todas las formas de asociación que nacen de la base, incluidas las diferentes religiones y la misma Iglesia Católica. — 72 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN antropológica, es preciso recordar la etimología de la palabra «educación». Esta deriva de dos verbos latinos: Educare Educere Criar, nutrir, conducir de un lugar a otro; llevar a alguien de una situación a otra, acentuando el aspecto relacionado a la ayuda externa que se recibe. Extraer, lanzar, hacer brotar, sacar fuera, resaltando en cambio que los resultados se obtienen desarrollando virtualidades ya existentes. Educare hace referencia principalmente al maestro y a los padres que acompañan a quien es educado; en cambio, en educere es el mismo educando quien aparece como sujeto de su educación, mientras que el maestro y los padres ayudan a sacar lo que ya está en él. A este propósito Platón, por ejemplo, estaba convencido de que en el hombre existe un núcleo original, un «alma» (llevando así a la madurez el concepto de psyke, descubierto por Sócrates) dotada de un bagaje de ideas, valores originarios, innatos y que por lo tanto la educación no tiene por fin «sembrar» en el alma valores, sino ayudar a recuperarlos. Para Platón «la educación no consiste en una simple enseñanza de la virtud, la cual no se adquiere por conocimiento. Todas las almas, al venir a este mundo traen ya innatas todas sus ideas. Pero es preciso, por una parte despertarlas por medio de la “reminiciencia”, haciéndoles volver sus ojos a la luz (Periagogè), y al mismo tiempo disciplinar sus tendencias inferiores mediante el ejercicio de la virtud (Éthesi kai Askésesin)» (Fraile 1958: 398). En los idiomas neolatinos la palabra «educar» aparece relativamente tarde. En la lengua italiana, por ejemplo, a finales del 1400 se utilizaba solo el verbo «criar»;13 el sustantivo «educación» existía, pero como significado de lo 13 En italiano, Allevare. — 73 — GIAN BATTISTA BOLIS que hoy se entiende como ‘buena educación’, vale decir un comportamiento cortés en la convivencia social. La idea de buena educación tiene origen en la palabra «urbanidad»14 y en la palabra «cortesía».15 Ambas tienen un sentido social y aristocrático. De esta connotación deriva que la educación es concebida como «resultado de un proceso que termina con el dominio cognitivo de determinadas formas de comportamientos sociales» (García Hoz 1960: 14). Con la ayuda de estas observaciones y de sus raíces, los significados de los verbos educere y educare, nos aportan la idea de un contenido de la educación como algo que tiene un resultado visible que se puede constatar en la persona; pero el educador no se encuentra frente a un ente abstracto e indefinido, sino frente a un sujeto con una naturaleza biológica y espiritual, con una historia, tradición y credo. Se trata por tanto, de ser conscientes del irreductible significado de la persona, fundamento de toda propuesta educativa. A ese propósito, García Hoz sostiene que la educación es acción y efecto: «los efectos de cada acción se manifiestan a través de nuevos seres o de nuevas formas»; sin embargo, no se trata de crear nuevos seres sino de educar el ser que ya existe a partir del cual nacerán nuevos modos de ser del hombre: «las nuevas formas que adquirimos en virtud de la educación colman el vacío de su finitud, completan su posibilidad de existir, vale decir van a perfeccionarlo» (Braido 1962: 183). Se puede completar el cuadro añadiendo la observación que hace P. Braido cuando dice que la relación entre un adulto y los que crecen es para que estos adquieran la capacidad de obrar libremente según las órdenes de la 14 15 Referida a la urbe como agrupación de personas en contraste al hombre solitario de la sociedad agrícola. Designa el modo de comportarse de aquellas personas selectas que vivían en la Corte. — 74 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN razón (cf. Braido 1962: 183). Aquí se percibe explícitamente que el fin de la educación es el de poner a la persona en condiciones de ejercitar su libertad. Esta educación a la libertad consiste en favorecer un ser autónomo capaz de cumplir por sí mismo las elecciones que en la vida son necesarias y sobre todo conseguir los elementos indispensables para poder tomar decisiones libres. Para alcanzar dichos objetivos es necesario que la persona reciba una ayuda proporcional a su edad y a sus propias características, pero dicha ayuda puede no servir para nada, o ser además dañina sino se respetan los derechos unidos a la dignidad humana, hecho que se verifica en el caso de que sea impuesta, sin la aceptación libre y la participación activa de la persona a la que está dirigida. Instrucción Erróneamente a la educación se le ha dado la connotación de instrucción. Es más grave todavía ver que en todas las escuelas se educa solo bajo líneas instructivas, que en cierta medida son válidas, pero que no completan el ciclo formativo de toda persona y no promueven más la búsqueda de la verdad. Lo peor es que nadie se da cuenta de esta pedagogía reduccionista. Pero esto no es el único destino posible del término instrucción. Esta palabra deriva de los términos latinos Instructio Instruere Alistar, preparar, proveer, abastecer, volver hábil, amaestrar. Nótese bien que todas estas palabras dan la idea de un proceso de preparación de instrumentos para realizar algunas acciones. El fin es hacer — 75 — GIAN BATTISTA BOLIS algo, mientras que en la educación el fin es ayudar al educando a madurar, a aprender algo nuevo y a sacar lo que por naturaleza tiene dentro de sí, a darse cuenta con qué «tesoro» ha nacido y para qué sirve. La instrucción consiste, por tanto, en el «proceso de transmisión de una persona a otra de los instrumentos que permiten obrar libremente, que el sentido común identifica en el dominio del leer, del escribir y del hacer las cuentas y entonces del “hacerse una cultura”» (Fioravanti 1983: 23). Ante simples acciones (pero necesarias) que implican la instrucción, la educación está obligada a sobreponerse a barreras16 que aparecen en el ciclo formativo de la persona que suponen una adecuada planificación y un tiempo, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno. De igual forma deben ser atendidos los plazos necesarios en cada materia para el logro de sus objetivos. Teniendo como fin último la calidad humana de la persona, «se deben concebir la instrucción y la educación como procesos estrictamente juntos; la educación como adquisición de un estilo de vida y la instrucción como dominio cada vez más amplio de los instrumentos fundamentales para el correcto uso de la libertad de ser y de conocer» (Fioravanti 1983: 23). Creo que erróneamente en el siglo pasado se ha terminado por confiar la tarea de la instrucción a las solas instituciones públicas, olvidándose de las funciones prioritarias de las familias. No podemos pasar por alto que la familia es unidad de acción, de afectos, de ideales, de capacidad práctica, de relaciones de solidaridad; es convergencia concreta de todas las 16 Estas pueden acontecer en el plano familiar mediante los padres, la economía, el trabajo; en el desarrollo personal, temperamento, gustos, rebeldía, amistades, capacidad; en el plano social, propuestas educativas inadecuadas, situación de los docentes, etc. — 76 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN disposiciones del sujeto empeñado con la preciosísima ventaja de la verificación práctica de la utilidad y de la eficacia de su empeño; es continuidad de protección materna y paterna que, garantizando al hijo la confianza personal lo dispone a la aceptación positiva de sí, de los demás y de la realidad. (Peretti 1969: 247) y que la instrucción ha de entenderse por tanto, en primer lugar, como la transmisión, por parte de los padres y los otros componentes del núcleo familiar, de todo aquello que son, de todo el patrimonio de tradición, de vida hecha y de conocimiento de la realidad del cual tienen posesión; y en segundo lugar, como la ayuda que algunas personas, profesionalmente preparadas, puedan dar para completar este patrimonio. (Fioravanti 1983: 24) Formación La formación es otro aspecto importante, sin el cual no resulta suficiente describir todos los elementos que entran en juego en el crecimiento de la persona. En el lenguaje ordinario su significado se confunde con los de instrucción y educación y los tres términos se usan frecuentemente como sinónimos. En realidad, la palabra «formación» tiene un contenido propio; por lo tanto, es útil seguir sus raíces semánticas. En un libro de reciente publicación, R. Mazzeo individua 5 raíces semánticas de la palabra «formación» que me parece útil sintetizar (cf. Mazzeo, Panzarasa, Vignati 2007: 45-46). Un primer significado es ‘dar forma, configurar, forjar, plasmar’ y se refiere a la acción que los padres y maestros ejercen sobre el niño, cuya — 77 — GIAN BATTISTA BOLIS humanidad sería informe, disorganica, carente e incompleta y al mismo tiempo, flexible, dócil, abierta a mejoría y perfeccionamientos. En ese caso, el educador sería el alfarero que modela el barro para darle forma. En segundo sentido, «formación» es ‘adquirir forma, esforzarse para realizar la propia humanidad’. Aquí, por influjo de la cultura alemana, la palabra formación deriva del concepto filosófico de «forma», y quiere decir sustancialmente autoeducación, pero comprendiendo la noción de perfección y aquel carácter de continuidad que tiene el proceso de perfeccionamiento. Podríamos decir que propiamente la formación inicia cuando la persona, habiendo sido ayudada a desarrollar su yo escogiendo un propio estilo de vida (este es el aporte principal de la educación) y habiendo recibido el apoyo necesario para adquirir los conocimientos básicos en las principales disciplinas (la propia lengua, el conocimiento de la propia historia, de las ciencias naturales de las matemáticas, etc.),17 comienza a escoger y dirigir libremente sus actividades decidiendo qué ayuda pedir y a quién (cf. Fioravanti 1983: 29). El tercer significado concibe la formación como resultado de un proceso en el cual la persona lleva a plenitud sus potencialidades subjetivas; aprendiendo lo que le falta, consolida sus capacidades y se habilita a vivir la vida personal y de relaciones. Esto logrado a través no solo del sistema formal de educación (escuela), sino a través de otras realidades formativas y de la vida social en su complejo. Este tercer significado es integración del segundo, con mayor énfasis en los aspectos interpersonales y relacionales. Un cuarto sentido se refiere a la «formación profesional»; aquí formarse es adquirir conocimientos y habilidades de comportamiento y de relación que exige una determinada actividad. Un último significado completa en sentido «humanístico» los otros y consiste en concebir la formación como función de la evolución humana. 17 Este es el aporte principal de la instrucción. — 78 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN En este matiz, la formación no se refiere a competencias propias de un rol o estatus social, sino a algo más existencial, global, vital y no atañe solo a la edad evolutiva, sino abarca el entero arco de la vida. «El hombre está siempre sobre la vía de la formación propia, de su continuo perfeccionamiento, que no puede ser restringido a los diplomas de ninguna escuela del mundo» (Fioravanti 1983: 27). Desde este punto de vista, la formación se revela como una modalidad típica de la vida personal y social, casi una función que caracteriza a la evolución humana, el desarrollo histórico y el futuro civil de la humanidad entera.18 ¿Solo instruir o también educar? Profundizado el sentido de las palabras detengámonos ahora sobre una pregunta crucial: «¿la escuela debe solo instruir o también tiene la responsabilidad de educar?». Nos permitimos en este punto un recuerdo personal: en los inicios de los años 80 participé en Italia (en una localidad del interior de Cerdeña, llamada Ogliastra), en calidad de representante de la presencia católica en las escuelas del estado (en realidad mi asistencia fue «casual», en cuanto reemplazaba a la ponente invitada, que era una profesora muy conocida en la Región por su compromiso con los jóvenes) a un debate sobre la situación de la escuela en Italia y los proyectos de su reforma. Intervinieron en el conversatorio otras personas y entre ellas el Dr. Giovanni Berlinguer, 18 Resumiendo el texto de R. Mazzeo, para no engendrar confusión, no hemos separado sus aportes de las citas de otros autores que aparecen en su escrito. Para quien quiera profundizar el tema de la formación será útil consultar los autores citados a este propósito por R. Mazzeo; se trata de dos en particular, C. Nanni, autor de la voz «Formazione» en el Dizionario di Scienze dell’educazione (Turín 1997) y G. Bretagna, Avvio alla riflessione pedagogica (Brescia 2000). — 79 — GIAN BATTISTA BOLIS congresista de la República por el Partido Comunista Italiano (hace poco ha sido Ministro de Educación). A los pocos minutos de iniciar el debate, todo el diálogo de la mesa se concentró alrededor de la discusión entre el conocido profesor universitario, y además Congresista, y el que escribe (que en esa época hacía sus pininos como profesor de secundaria), acerca de la función de la escuela. Él sostenía que la escuela solo debía instruir y yo decía que debía educar (y además no podía evitarlo). En otros términos el tema candente en ese debate —creemos también hoy profundamente actual— vertía sobre la posibilidad y la oportunidad que la escuela fuera «neutral» o albergara, con pluralismo, diversas propuestas educativas en diálogo entre ellas. Desde los años 70 del siglo xx,19 en occidente, se ha ido afirmando la crítica a la autoridad en pedagogía y consecuentemente una visión de la escuela que privilegia la «neutralidad», la «epochè del mundo de la vida»; visión en que prevalecen orientaciones y métodos que impiden el encuentro entre el joven y el autor estudiado, privilegiando el género sobre el autor, el abstracto sobre el concreto.20 En los años 80 y 90, se ha afirmado la idea de que la instrucción coincidía con la información y la escuela solo debería 19 20 M. Borghesi anticipa el origen de este fenómeno afirmando que «la idea que la instrucción y el método educativo deban girar entorno a una tradición humanista se convierte en problemática en Italia a partir de la neo-ilustración de los años sesenta» (2007: 26). «Fundado sobre la negación del sujeto el modelo post-humanista impide la memoria y se transforma a pesar de él, en compinche del Nihilismo que marca el horizonte histórico. La epochè del mundo de la vida, la puesta entre paréntesis del factor humano (en la literatura, en la historia), la destitución del problema del sentido y de la verdad (en filosofía), la de-historicidad y la formalización (en las ciencias), son otros escollos que se interponen en la relación entre conocimiento e intereses. A eso se añaden el cansancio y la desilusión que envuelve a la figura del docente, el cual sumergido en una burocratización impresionante y privado de su autonomía, remodelado continuamente por la clase sacerdotal que preside al reformismo escolar, aquellas de los pedagogistas, aparece como el pasivo ejecutor de enfoques y métodos, establecidos de lo alto radicalmente disconformes, a menudo, de aquellos que constituyen su personal formación cultural» (Borghesi 2007: 19). — 80 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN aumentar el número de las informaciones porque el único objetivo sería el éxito económico-social. Fue así que se impuso un modelo tecnocrático del saber, dominado por una lógica mercantil en la cual lo que importa es solo lo funcional. Esta mentalidad trae como resultado la burocratización de las figuras sociales.21 Las principales figuras profesionales pierden así el aspecto personal y se vuelven burocráticas. Esto en los países más desarrollados sucede, por ejemplo, con la figura del médico: quien ya no es el médico de las familias, quien se preocupa por las personas, las conoce una por una, sino se vuelve quien escribe simplemente recetas; transformándose en un funcionario de la salud; también el político ya no es el hombre del pueblo, expresión de la comunidad de origen, más bien es una figura mediática; lo mismo ocurre con el profesor, a quien ya no se le concibe como un maestro, sino como un técnico que proporciona la información. Es así que todas estas profesiones pierden su aspecto de vocación y se vuelven funciones técnicas y el rol social de un profesional ya no es el de una figura moral que los jóvenes pueden mirar e imitar. Esta transformación hace más difícil la educación porque «educar» es proponer modelos de vida, y cuando estos modelos son presentes en la sociedad, son vivos, es más fácil educar, por lo que los jóvenes ven cómo se vive la profesión dentro de la sociedad; de lo contrario cuando cada uno piensa solo en su interés y beneficio, sin entusiasmo ideal, se vuelve más difícil educar. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60 del siglo pasado, hubo un período de una gran tensión ideal (fue la 21 Las ideas principales aquí desarrolladas con respecto también a los temas siguientes del nihilismo, estructuralismo, burocratización de los profesores, etc. se deben a la profundización que sobre la materia ha desarrollado M. Borghesi en un reciente Seminario Internacional «El sujeto ausente. La escuela entre el nihilismo y la memoria» (Lima, 8 al 11 de noviembre de 2007). — 81 — GIAN BATTISTA BOLIS época de las esperanzas y expectativas de cambio positivo que engendraron figuras como John Fitzgerald Kennedy, Martín Luther King, Juan XXIII); después, a partir de los años 70 y 80, hemos asistido a un progresivo vaciamiento de los ideales. Frecuentemente los jóvenes de hoy no saben con quien identificarse y muchos sienten que después de la caída del muro de Berlín no existe un ideal por el cual valga la pena luchar: el marxismo ha sido para muchos una gran ilusión, esta ilusión ha caído definitivamente y ha dejado detrás de sí un vacío; este fenómeno se hace muy evidente en los países de la Europa del Este, donde el único deseo de la mayoría de las personas parece ser el enriquecerse y gozar de la vida, donde da la impresión que no existe otro ideal que valga la pena. Hoy asistimos en el occidente a la crisis de todo valor ideal y esto coincide con la ausencia de auténticos maestros. Vivimos en un tiempo de nihilismo y quien reflexiona sobre nuestra época, siente que el nihilismo se puede definir como un tiempo sin maestros, porque el maestro es quien ayuda a reflexionar sobre la vida, así que su presencia puede colaborar a combatir y vencer la nada que caracteriza la vida de hoy. Con respecto a la escuela, el aspecto verdaderamente trágico no es tanto que los educadores no sepan escuchar a los estudiantes, sino es que los maestros sienten que ya no tienen nada interesante que comunicar a ellos. Como ya observamos el profesor no debe ser neutral y, en realidad, esta neutralidad hoy termina por ser la coartada de un desamor, de una apatía, de un desinterés, hacia la vida y el destino propio y de los demás. El desaparecer de la dimensión educativa es, por tanto, consecuencia de una cultura y una sociedad sin relaciones sociales, donde ninguna relación dura en el tiempo, aquel tipo de sociedad en la que vive el mundo opulento y que con imagen subjetivo ha sido definida «sociedad liquida». La cultura occidental de los últimos cuarenta años, la misma que paulatinamente ha invadido el — 82 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN mundo entero, se ha nutrido de un resentimiento contra el hombre, a partir del cual la naturaleza, el bios, la ecología terminan por ser más importantes que la persona humana. Esta misma tendencia coincide con el «estructuralismo» que se ha convertido en la moda cultural de los años 70 y 80. El estructuralismo, afirmando que solo existe la estructura y no el sujeto (el hombre), que solo sería el resultado de estructuras económicas, sociales, antropológicas y lingüísticas, ha hecho que en la escuela desaparezca el método existencial, en cuanto método que se apoya sobre la afirmación de que el hombre es siempre hombre, idéntico a sí mismo no obstante el pasar del tiempo y de las generaciones, haciendo posible así la identificación del sujeto humano con su pasado. La escuela de la tradición humanística favorecía la educación como empatía, gracias a la cual un joven podía identificarse con los autores del pasado; desafortunadamente hoy, en la enseñanza de la literatura, este método existencial ha sido eliminado porque se dice que el hombre de ayer es el fruto de las condiciones del ayer y que no tiene que decir nada al hombre de hoy. De la misma manera, se elimina el método narrativo de la historia: así la historia ya no es de hombres, sino de estadísticas y de flujos económicos. Hay que observar que es justamente esa metodología que crea en los jóvenes un aburrimiento mortal por la historia. El resultado del estructuralismo en el campo educativo es una ruptura con la educación humanista; la enseñanza se vuelve más técnica y enciclopédica, el alumno termina por saber un poco de todo, que al final no le sirve de nada. El riesgo de una postura similar es la eliminación de la memoria22 y el impedimento que fluyan hacia nosotros los tesoros del pasado cuya 22 «En el contexto actual el proceso de secularización tiende a reproducir la concepción del tiempo como continuum para acceder después a la versión mitológica del mismo» (Borghesi 2007: 25). Véase también su análisis, a continuación, de los 4 momentos del proceso en cuestión en el transcurso del último medio siglo (cf. Borghesi 2007: 25-26). — 83 — GIAN BATTISTA BOLIS transmisión necesita de maestros que hagan posible la relación entre conocimiento e interés.23 El fin de la escuela se convierte en la acumulación del saber, no en la formación de la persona a través de un camino guiado; prevalecen la enciclopedia, las estructuras por encima de los acontecimientos, no existe algo propio y único del hombre, todo es fruto de un proceso histórico, no hay actualidad posible de lo que pasó.24 Desaparece, en esa visión, lo «eterno del hombre», la «estructura original o elemental» del ser humano y con eso desaparece progresivamente en el proceso educativo25 el rol de la poesía, del arte26 y de la música. 23 24 25 26 Véase, a este propósito, la figura del maestro Monsieur Bernard en la obra Le Premier Homme, de A. Camus. «En esta trayectoria antihumanista no se dan más acontecimientos que marquen la historia y la vida de los hombres, sino estructuras (económicas, sociales, étnicas, lingüísticas) que el método científico debe enuclear. Materialismo histórico y estructuralismo convergen en la disolución del método histórico-existencial a favor de la tipología de lo impersonal, verdadera fuerza “oculta” respecto a la que los hombres, que en apariencia son actores, resultan ser las máscaras de estos. El hombre no tiene una “naturaleza” sino que es el resultado de una estructura la cual, a su vez, es el resultado de un proceso histórico» (Borghesi 2007: 27). Para profundizar este tema, véase el capítulo «Tradición y educación» (Borghesi 2007: 23-36). «En el metodologismo propagador el texto literario ha sido absorbido por el aparato crítico. La historia de la crítica, el análisis morfológico y estructural, han disuelto el texto. El regreso a éste es, entonces, la condición imprescindible para una comunicación directa entre lector y autor. Por otra parte, esta comunicación puede revelarse provechosa solo si lo “clásico” aparece en su actualidad., si está en condición de manifestar en dónde reside su esencia, la fascinación eterna que de él se desprende. Como escribe Marx en el proyecto incumplido de una introducción en Para la crítica de la economía política: “la dificultad no reside en entender que el arte y la épica griega están unidos a ciertas formas del desarrollo social. La dificultad esta representada por el hecho de que ellos continúan suscitando en nosotros un goce estético y constituyen, en cierto aspecto, una norma y un modelo inalcanzable”. Esta conclusión, que en sí contradice abiertamente tanto al historicismo como al materialismo histórico, es explicada por Marx a a partir de la idea de la niñez de la humanidad. “En la naturaleza infantil, el carácter propio de toda época — 84 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN Pero el joven no necesita solo información, no requiriere solo datos, más bien requiere la ayuda para introducirse en la realidad27 y esa es la tarea propia de la educación. Aquí se añade una reflexión importante que creo constituye un aporte extraordinariamente significativo de L. Giussani: «la realidad no se afirma nunca verdaderamente si no se afirma la existencia de su significado» (Giussani 2006: 62). Los modelos culturales que quieren limitar la escuela a lugar de instrucción terminan por ser, consciente o inconscientemente, deudores a un nihilismo dominante. A este propósito J. Carrón, recientemente ha afirmado: Pensábamos que se pudiera reducir la educación a transmisión de conocimiento, de datos, pero esto no ha sido suficiente para continuar a interesar a los jóvenes hacia lo que tienen frente a sí […] y sin despertar el interés, aquel deseo (de conocer) que se había despertado desfallece y aparece aquel nihilismo sobre el cual hace tiempo llamaba la atención. A. del Noce (el nihilismo hoy corriente es el nihilismo «gozoso», que es sin inquietud). (Carron 2007: 10) De hecho si no hay realidad, si no hay hechos reales, sino solo espejismos, apariencias, impresiones meramente subjetivas, no se plantea el problema de la búsqueda del significado, cada uno atribuye a las «cosas» 27 ¿no revive quizás en su verdad primordial? Y ¿por qué la niñez histórica de la humanidad en el momento más bello de su desarrollo, no debería ejercer una fascinación eterna como estadio que ya no vuelve más?”. En realidad, esta fascinación proviene del arte y de la literatura en la medida en que en ella se refleja la existencia del hombre, su lucha contra el destino, su nostalgia por la vida de los dioses. El Arte y el Epos griego son “clásicos” en la medida en que representan lo eterno en el hombre, dan voz a su grito de vida, a su melancolía ante la muerte» (Borghesi 2007: 29). «Introducción a la realidad: en eso consiste la educación», así L. Giussani fija el tema central de su obra Educar es un Riesgo, proponiendo la definición de J. A. Jugman (Giussani 2006: 61-62). — 85 — GIAN BATTISTA BOLIS el valor que quiere y por el tiempo que le parece, por que en realidad nada tiene en si un valor que merezca ser reconocido y afirmado. El rol de la tradición en la dinámica educativa Si no se quiere sucumbir a esa posición que hace inútil cualquier esfuerzo educativo, es necesario retomar el camino de la búsqueda del significado de la realidad. Esto vale en primer lugar para los educadores, J. Carrón hace poco ha observado que «el problema de la educación es si nosotros (los educadores) tenemos una respuesta a esta urgencia del vivir, de tal forma que podamos comunicarla viviendo» y que «por eso no se trata de un problema de los muchachos, sino es un problema de adultos, un problema nuestro» (2007: 11). Por lo que, el mismo J. Carrón agudamente observa, «la educación no es explicar lo real, sino ayudar a entrar en él» y «podemos ayudar a los alumnos a entrar en el real solo si nosotros, en primera persona, entramos en lo real hasta descubrir su significado» (2007: 17-18). En este sentido, en esta visión de la «educación como comunicación de sí, es decir, del modo de uno de relacionarse con el real» (Carrón 2007: 18), hay que entender y reconocer el valor fundamental de la tradición. Por otro lado, en un reciente artículo P. Morandé observa que nosotros estamos en una relación de dependencia de nuestros progenitores en dos sentidos: el primero, biológico, siendo que «nuestra existencia tiene un vínculo que nos une al origen de la vida a través de la sucesión de generaciones», y otra «dimensión de esta dependencia que es exactamente igual de fuerte que la genética, llamada cultura, que es aquella dependencia que necesita ser elaborada por el lenguaje, que necesita ser narrada» (2006: 13). Prosiguiendo en su reflexión, define esta elaboración narrativa de nuestra dependencia de las generaciones anteriores como cultura y finalmente — 86 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN identifica la tradición con la «transmisión no por la vía genética o lo asumido sin necesidad de elaboración, sino de aquello que se nos entrega, pero que requiere de nuestra cultura, que lo elaboremos, integremos y lo hagamos nuestro» (Morande 2006: 13). Estas reflexiones se enmarcan en la visión de L. Giussani quien define la tradición como una especie de «hipótesis explicativa de la realidad» (2006: 64), es decir, como la posibilidad que tiene el niño, y después el adolescente, de encontrarse con alguien que le proponga un significado de las cosas. El mismo Morandé, retomando la definición de Giussani, aclara el significado que aquí asume el término hipótesis. Hoy en día se usa la palabra hipótesis en un sentido especulativo, como mero punto de vista, como una opinión. Éste no es el sentido original de la hipótesis. La hipótesis es algo que se ofrece, es sabiduría, uno tiene la certeza de que ha sido verificada, alguien ha encontrado el significado de la realidad a partir de esa hipótesis que se nos ofrece. La hipótesis de la tradición no es leer el diario y leer la información que nos trae, que vale hoy y que mañana no vale nada, sólo para prender el carbón del asado. La hipótesis de la tradición es una hipótesis sapiencial, de sabiduría. (2006: 13) Es evidente, por lo tanto, que no se trata de un tradicionalismo obtuso, donde hay por parte del maestro una imposición desconsiderada y por parte del alumno una absorción mecánica y pasiva (cf. Giussani 2006: 65), se trata, más bien, de conducir al adolescente a la «certeza que existe un significado de las cosas» (Giussani 2006: 65). Evidentemente, el tema del significado de la realidad está vinculado, indisolublemente al problema de la razón y de la verdad que son cuestiones que debemos enfrentar luego, en el contexto del presente trabajo, pero ahora quisiéramos — 87 — GIAN BATTISTA BOLIS abordar, siguiendo el itinerario que recorre L. Giussani, las consecuencias de la negación de la tradición, por ser una característica de la cultura contemporánea dominante. La idea base de quien rechaza el valor de la tradición, en la dinámica educativa, se sustenta en una concepción de la personalidad como «resultado de una espontaneidad evolutiva sin que sea necesaria ninguna regla o guía fuera de nosotros mismos, sin que haya algo de lo que depender verdaderamente» (Giussani 2006: 66) más bien «todo lo que está fuera del propio yo no sería sino mera ocasión para reacciones totalmente autónomas» (Giussani 2006: 66). Para esta cultura, la «tradición» es algo que se ve como un peso para el joven, como algo contrario a su libertad, como enemigo de su desarrollo libre. Por eso, es necesario reflexionar sobre algunas cuestiones que nos permitan enmarcar el problema en sus reales dimensiones. En primer lugar, es necesario reconocer que la personalidad crece solo si puede ejercer una auténtica libertad de juicio y de elección. Sin sentirse protagonista de sus opciones y de sus acciones el joven no percibe el crecer de la propia humanidad y no adquiere serenidad y seguridad. Por otro lado, elegir y decidir implican una auténtica capacidad de juzgar, que se da solo en presencia de un criterio y una medida. Esa afirmación, que para juzgar es necesario un criterio, me parece indudable, y es fácil comprobarlo mirando a la vida cotidiana. Se volvió un punto claro a partir de la anécdota siguiente, durante un almuerzo. La comida era excelente y a cada momento yo decía: «¡que sabroso ese plato, ese vino!». Mi compañero de mesa callaba y no daba muestra de interés, hasta que, evidentemente, cansado por mis entusiasmos, me dijo: «señor, debo confesarle que hace pocos meses tuve una fuerte gripe que me afectó, espero provisionalmente, el olfato, así que no me pida juzgar la comida, porque solo puedo decirle si es dulce o amarga, si es salada o sosa, pero muy poco percibo los sabores». ¡Sin criterio, sin capacidad de distinguir, — 88 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN no hay posibilidad de juicio! Pero ¿dónde encontraremos esos elementos indispensables para vivir la relación con la realidad?, ¿afuera de nosotros o en nosotros? En el primer caso nos exponemos a una alienación y, en el segundo, que evidentemente es el camino preferible, si no lo entendemos bien, el riesgo es abandonarse a nuestras reacciones, a nuestra instintividad. La situación se aclara solo si recurrimos al concepto de «experiencia elemental u original» (Giussani 2005: 22)28 cuya profundización constituye, a mi juicio, uno de los aportes más importantes de L. Giussani a la antropología. Aquí, sin entrar en el tema, solo es necesario recordar que el mencionado autor afirma que existe en nosotros un «núcleo de evidencias y exigencias originales» (2005: 22) a partir de las cuales el hombre enfrenta la realidad: evidencias y exigencias comunes a todos los hombres, cualquiera sea su origen geográfico, étnico o cultural. Lo que en ese contexto cabe resaltar es que esa experiencia elemental, si por un lado es original en la persona y constituye su bagaje de partida en la vida, por otro, va descubierta; es necesario darse cuenta de ella, utilizarla en modo consciente y frecuente. Eso, creemos, puede ser la grande contribución que la tradición da al joven: no sustituirse a su criterio alienándolo (eso sería tradicionalismo), sino proponerle los descubrimientos, hechos por las generaciones pasadas, gracias al uso de la experiencia elemental. Relato, a ese propósito, un reciente episodio que me contó mi madre: se trata de un diálogo con su nieta de 18 años. La abuela estaba observando una reacción un tanto instintiva y dura de la nieta en relación con su hermana mayor y le estaba diciendo que habría tenido que estar más atenta, ser más delicada, menos dura, etc. a ese punto la nieta le dijo: «pero abuela, tu sabes, yo tengo carácter fuerte». Después 28 En general, véase toda la parte dedicada al concepto de «experiencia» en el primer capítulo del mismo libro. — 89 — GIAN BATTISTA BOLIS de un instante de silencio la abuela le contestó: «¡qué extraño hijita!, yo pensaba que la fuerza de un carácter estuviera en la capacidad de controlar las propias reacciones instintivas y en el dominio de sí», la nieta se quedó en silencio un largo tiempo y, después, retomó la conversación pasando a otros temas. La abuela había introducido un criterio de juicio diferente y lo había sugerido al parangón que la misma joven tenía que realizar. Eso me parece un ejemplo sencillo del auténtico rol de la tradición. Es importante a ese propósito la consideración que «la verdadera confrontación con la realidad, (con las demás opiniones, etc.), exige conocimiento de sí, desarrollo intenso del dato originario que constituye el primer fundamento de la conciencia» y que «las empresas de un hombre serán más personales […] cuanto más avisadas estén de los datos de los que deben partir y de las estructuras que deben usar» (Giussani 2005: 69). Es también importante observar que si por un lado la ausencia de una propuesta de significado lleva al joven a una incertidumbre que lo amedrenta y al final a una situación de indiferencia y desamor, hay por otro lado la posibilidad que con mayor facilidad caiga en manos a ideologías parciales y deshumanas, sea arrastrado y «sucumba ante fuerzas externas imprevistas» (Giussani 2005: 66). La experiencia muestra, en efecto, cuanto es ilusoria la postura de quien piensa que nuestros juicios y apreciaciones «espontáneas» son naturales, originales, personales y por lo tanto buenos. Nuestras actividades instintivas, nuestras reacciones, nuestra espontaneidad es lo más fácil de condicionar de parte del poder de turno.29 En las cosas pequeñas y en las 29 «La pretendida autonomía de la concepción laicista se traduce, de hecho, en alienación de sí mismo en cada instante, en abdicación continua de toda verdadera iniciativa, para ceder a una violencia que no escandaliza a la mayoría simplemente porque está trágicamente encubierta» (Giussani 2006: 67). — 90 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN grandes el ambiente que nos rodea y los medios de comunicación masivos pueden condicionarnos en forma considerable; no creemos que se pueda evitar eso, más bien que, sabiéndolo, se pueda enfrentar esas situaciones con la necesaria dosis de ironía y sobre todo de autoironía. Recuerdo a ese propósito, dos episodios interesantes que documentan, la pertinencia de esa afirmación. El primero fue hace algunos años, cuando de paseo en montaña encontré caminando detrás de una joven familia, a un cierto punto, uno de los hijos, sería un niño de 5 ó 6 años, comenzó a decir al papá que tenía sed. El papá tomo una cantimplora con agua que tenía sujetada a la cintura, pero el niño no esperó que la abriera y le comentó: «no papá, tengo sed de Coca Cola». El papá no le hizo caso y el niño no bebió. La escena se repitió varias veces en el tiempo que yo quedé detrás de esa familia. «¿Qué diferencia hay entre la sed y la sed de Coca Cola?», para el papá sabio era claro que no había ninguna diferencia, pero el niño tenía evidentemente una cierta confusión en su cabeza. El segundo episodio se refiere a un reportaje de la televisión: las imágenes mostraban a una joven de buen porte y muy buen peso, vestida con un traje largo de flores y de mangas cortas, sin escotes, que modelaba en una pasarela alrededor de la cual se veía un público entusiasta que la aplaudía y daba muestras de grande aprecio. De hecho, me llamó la atención y seguí la transmisión: se trataba de la elección de la Miss de un pueblo africano. No pude evitar pensar que si se presentara en cualquiera de las ciudades de Ecuador, Colombia o Perú, la gente pensaría en una broma. Pero más allá de estos ejemplos, ¿a quién no le ha sucedido que mira con sonrisa las fotos suyas de hace 10 ó 20 años y juzga «curiosas» la vestimenta, los peinados?, ¿a quién no le llama la atención la diversidad de comidas en los países que tiene la suerte de visitar? A todos nos ha sucedido encontrar no comestible algo que otros consideran un manjar. Hay países donde los — 91 — GIAN BATTISTA BOLIS cuyes son mascotas y nosotros los comemos con gusto. La documentación de cuanto sea grande la capacidad del entorno que condiciona la persona es abundante; aconsejamos, a quien pueda, visionar, si ya no las conocen, dos películas, interesantes también por otros motivos, donde se ve el poder de una ideología o de una situación de violencia, de condicionar las actitudes de los niños: se trata de Gritos del silencio y de Diamantes de sangre. Por lo que se ha descrito ahora se puede comprender la importancia de acompañar al joven con una propuesta explicita de significado, una propuesta que solicite toda su capacidad crítica y no lo deje a la merced de la violencia, externa o interna. Quien rechaza la tradición propone una escuela que pretende formar los jóvenes sin una propuesta explícita, con un talante predominante analítico en sus programas, afirmando que lo ideal es dejar solo, sin un juicio, el joven frente a contenidos heterogéneos y contradictorios, pero esto es destructivo de la personalidad del joven. L. Giussani a ese propósito comenta que «se podría comparar al estudiante con un niño inteligente que, al entrar en una habitación, encuentra sobre la mesa un gran reloj despertador. Es inteligente y curioso, y por eso, cogiendo el despertador, lo desmonta poco a poco. Finalmente, tiene ante sí 50 ó 100 piezas. Ciertamente es un chico inteligente, pero una vez que ha desmontado el reloj se turba y comienza a llorar: allí tiene todo el despertador, pero el despertador ya no existe; le falta la idea sintética para reconstruirlo» (2006: 70). El mismo autor insiste en la necesidad de que el joven encuentre un guía que le ayude a descubrir el sentido último de las cosas, y menciona dos trozos de un periódico juvenil de los años 50 del siglo pasado que denuncian esa falta. El verdadero aspecto negativo de la escuela es que no hace conocer lo humano por medio de los valores que con demasiada frecuencia — 92 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN y tan inútilmente maneja; cuando el hombre revela su naturaleza en cada acción, es ridículo (¿o trágico?) que en la escuela se recorran muchos milenios de civilización, a través del estudio de las diversas manifestaciones de los hombres, sin saber reconstruir con suficiente precisión la figura del hombre, su significado en la realidad. Nuestra escuela se basa en el neutralismo innatural que iguala todos los valores… Pero la ceguera de nuestro tiempo hace que la escuela se la llame rara vez al banquillo de los acusados cuando en verdad es rea. Se la llama por la cuestión del latín o por los programas de los exámenes de selectividad; pero no se la llama porque no haya conseguido formar hombres verdaderos, a menos que suceda que estos «no hombres» cometan alguna clamorosa y gruesa «tontería», como, por ejemplo, un episodio de intolerancia racial. (2006: 70-71) Asimismo, cita a otro estudiante que manifiesta: «Nos hacen estudiar una infinidad de cosas, pero jamás nos ayudan a comprender el sentido de esas cosas; y así nos parece que falta el porqué nos hacen estudiar» (2006: 71). Contrariamente a lo que piensan los partidarios de la Escuela Neutral la «autoformación» es imposible en el niño y en el adolescente. Exponer al niño y al adolescente a visiones contrapuestas sin un guía produce confusión más que auténtica criticidad y termina para arrojar al joven en una especie de escepticismo, cuyas consecuencias son el fanatismo o bien la indiferencia y el pasotismo. La experiencia educativa muestra que ordinariamente solo una escuela cualificada por un ideario «puede crear conciencias verdaderamente abiertas y espíritus verdaderamente libres. Justo porque educa en la afirmación de un criterio único, puede crear en el joven un interés intenso por la comparación con los demás idearios y una apertura sincera y con — 93 — GIAN BATTISTA BOLIS simpatía hacía ellos. No existen apertura y simpatía vivas y verdaderas sino derivan de una seguridad universal, aunque sea inconsciente» (Giussani 2006: 73). En efecto, cuando el joven se siente cierto de las convicciones que su ambiente familiar o ideal le ha transmitido, no teme la confrontación y la comparación con otras ideas. si el criterio que tú me propones es verdadero, ¿en qué y por qué otras ideologías no coinciden con él? Si la postura que tú me sugieres es justa, ¿en qué y por qué otros se comportan de modo diferente? Son algunas de las preguntas que se perderían en la conciencia del escéptico o quedarían truncadas en la conciencia del fanático, pero que provocan una apertura apasionada y atenta de búsqueda en el que está educado en saber que existe su solución. (Giussani 2006: 73-74) Maestro-Autoridad El proceso educativo implica la existencia de un «Maestro». La tradición no puede actuar como hipótesis de trabajo para el adolescente o el joven, sino se encarna en alguien consciente de lo que hay que transmitir. Solo la presencia de un maestro puede mostrar la conexión entre la tradición y las exigencias constitutivas del joven porque es el maestro quien actualiza la tradición presentándola como hipótesis interesante en el presente. M. Borghesi agudamente observa que la crisis de la tradición humanística en la cultura occidental contemporánea va de la mano con el eclipse de la figura del maestro (cf. 2007: 34). Al maestro se le ha sustituido con el técnico-educador; la pedagogía se ha transformado en «ciencia de la educación», desligándola de la — 94 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN antropología filosófica. Con respecto al maestro, el técnico-educador no transmite una imagen de hombre sino solo información que no tiene nada que proponer existencialmente al joven, se coloca en un horizonte científico que pone entre paréntesis el «mundo de la vida» (Borghesi 2007: 34). El auténtico maestro, de lo contrario, está empeñado en primera persona en la verificación crítica de la tradición; está involucrado con los mundos fundamentales de la tradición, con las preguntas y respuestas que el pasado ha dado a las exigencias fundamentales del yo. El auténtico maestro termina por entrar en una solidaridad concreta con las aspiraciones fundamentales del discípulo, aun cuando el joven no está consciente de ellos. El maestro se convierte así en alguien que está más cerca de la verdad, que está dentro del discípulo y que él mismo no sabe reconocer (cf. Borghesi 2007: 35-36). Es así que el maestro se hace signo del único maestro, (intimo meo, diría San Agustín) y por ser signo no excede en su rol, no absorbe la libertad del joven, no lo embruja (como en la película de Meter Weir), mas bien ayuda al joven a trascenderlo, o ir más allá de él, le ayuda a crecer libre, y así se realiza como autoridad (cf. Borghesi 2007). La palabra viene del latín, de auctoritas, y sus raíces están en un verbo que indica hacer crecer; por lo tanto, autoridad es aquello que hace crecer (cf. Borghesi 2007). Esta definición de autoridad nos permite comprender un fenómeno del cual todos tenemos continuamente experiencia: se trata de lo que sucede cuando encontramos alguien excelente en un campo y al mismo tiempo «bueno» como persona. Inmediatamente, en nosotros se despierta admiración y respeto, surge en nuestra persona el deseo de seguir e imitar y al mismo tiempo nos sentimos pequeños e inadecuados sin que esto signifique desmoralización (cf. Borghesi 2007). A este propósito introduciré un recuerdo solo con la finalidad de provocar la memoria de las experiencias análogas de cada uno. Entre los años 1983 y 1988, terminados mis estudios — 95 — GIAN BATTISTA BOLIS universitarios tuve la ocasión de trabajar en un centro cultural que se dedicaba a la formación de los docentes de secundaria y, en general, a la promoción de la cultura en la región en la que yo vivía. Fue así que invitamos en diferentes ocasiones a algunos historiadores de renombre europeo: Léo Moulin, Régine Pernoud, Michel Heller, Marco Tangheroni, Franco Cardini, entre otros. Antes, como todo alumno, había estudiado historia en el colegio, en el Liceo, en la Universidad , tenía nociones básicas aceptables, pero en ningún momento la historia me había apasionado verdaderamente; jamás se me había ocurrido buscar un libro de historia para leer en los ratos de descanso o en vacaciones. Desde el encuentro con estos profesores las cosas cambiaron radicalmente, fue para mi el descubrimiento de un «mundo nuevo», fascinante y perfectamente interesante en el hoy. En un aspecto de la vida, en una materia de estudio, me había encontrado con auténticas autoridades; personas llenas de conciencia de la realidad que provocaban en mí novedad, admiración y respeto, personas que tenían un atractivo inevitable y producía en mi una inevitable adhesión (cf. Giussani 2006: 76). Pero eso es solo un ejemplo de lo que se necesita en el proceso educativo: el educando debe encontrarse con adultos en los cuales la propuesta de la tradición sea vivida en modo que resulta atractiva, así que sepan guiar la experimentación de los valores que ofrece la tradición. En efecto, a diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, en donde los progresos de hoy pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y del crecimiento moral de las personas, no se da una posibilidad semejante de acumulación, pues la libertad del hombre siempre es nueva, y, por tanto, cada persona y cada generación tiene que tomar nueva y personalmente sus decisiones; incluso los valores más grandes del pasado no pueden ser simplemente — 96 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN heredados, tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal que con frecuencia cuesta.30 Si eso es el sentido auténtico de la autoridad, debemos constatar con preocupación que «hoy, por el contrario, la autoridad se propone y es sentida con frecuencia como algo extraño, algo que se añade al individuo» (Giussani 2006: 77). Ese juicio emitido por L. Giussani, en 1977, mantiene su dramática actualidad, y la crisis de la autoridad va de la familia al colegio, hasta las más altas instituciones del estado.31 Quizás esa pérdida de peso de la autoridad dependa de la falta de las características esenciales de la autentica autoridad que L. Giussani sintetiza en la media página que transcribimos. La función educadora de una verdadera autoridad se configura precisamente como función de coherencia: un llamamiento continuo a reafirmar los valores últimos y al compromiso de la conciencia con ellos, un criterio permanente para juzgar toda la realidad y una salvaguardia estable del nexo siempre nuevo que se da entre las actitudes cambiantes del joven y el sentido último y global de la realidad. De la experiencia de la autoridad nace la experiencia de la coherencia. La coherencia es estabilidad efectiva en el tiempo, continuidad de vida. En un fenómeno de desarrollo paciente, como es el de la «introducción a la realidad total», la coherencia es un factor indispensable. Una certeza originaria que no se pueda continuar proponiendo en un desarrollo coherente acaba por sentirse como algo abstracto, como un dato que se soporta fatalmente pero no se desarrolla vitalmente. Sin la compañía de una verdadera autoridad 30 31 Benedicto XVI. «Carta sobre la tarea urgente de la educación», op. cit. En Ecuador, el año pasado, si mal no recuerdo, se aprobó por referéndum, una Asamblea Constituyente pocos meses después de haber renovado el Parlamento, signo evidente de la poca consideración en que el pueblo tiene las autoridades elegidas. — 97 — GIAN BATTISTA BOLIS cualquier «hipótesis» quedará en una mera hipótesis y solo se producirá una cristalización; o bien cualquier iniciativa posterior reducirá a la nada la hipótesis originaria. Por otro lado, la coherencia, al ser presencia continúa de un sentido total de la realidad que esta más allá de todo «gusto» momentáneo y todo «parecer» caprichoso del individuo, se torna una potente educación en la dependencia de lo real. (Giussani 2006: 77) La verificación personal: fuente del convencimiento Si por un lado es vital la propuesta de una hipótesis transmitida por una tradición y encarnada en un maestro, de igual importancia es una postura adecuada por parte del discípulo. En efecto «debe quedar bien claro que la verdadera concepción de la tradición es que representa valores que hay que redescubrir en nuevas experiencias» (Giussani 2006: 95). Siendo que la historia y la existencia traen valores que se deben redescubrir en experiencias nuevas, este descubrimiento no puede llevarlo a cabo los padres o los maestros para los jóvenes, se trataría de tradicionalismo, «la experiencia tiene que hacerla el joven mismo porque esto representa la realización de su libertad» (Giussani 2006: 95). En estas últimas décadas, sobre todo a partir de la crisis de las ideologías, se ha hablado mucho de valores (cívicos, sociales, políticos, morales, éticos…), hasta incluirlo con énfasis en las áreas pedagógicas y en los programas ministeriales. Además, en todas las universidades se dictan cursos de ética y hasta las grandes empresas capacitan su personal en estos temas. Todo esto quizá pueda resultar oportuno, pero antes hay que recordar una cuestión fundamental: eso hace que una de las características más destacadas de la personalidad «es la fuerza de su convicción» y que «el — 98 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN flujo creativo, la aportación constructiva de una personalidad dependen de ella (la convicción) para tener continuidad y solidez» (Giussani 2006: 80). Eso significa que nuestra sociedad no es gente que conozca, hable y opine sobre los valores, sino que lo viva, que lo sienta propios y decisivos para la propia experiencia: esto es el sentido de la convicción. ¿Pero, cómo se produce?. Así describe su proceso L. Giussani: «La convicción deriva de que se descubra la conexión vital que tiene la idea que se ha abrazado o recibido con las situaciones que uno vive, de que se vea cómo esa idea atañe a nuestras exigencias y proyectos» (2006: 80). Esto significa que solo si el joven descubre la «conveniencia» de un valor para su vida, solo si lo experimenta «fecundo» para sus relaciones e intereses, podrá asumirlo y defenderlo como auténticamente suyo. A tal propósito así concluye L. Giussani: «La convicción nace como resultado de una verificación en la que se demuestra que la idea o la visión de partida es clave para todos los encuentros y relaciones que tienen, que está profundamente referida a lo que se vive y, por consiguiente, es una luz resolutiva para nuestras experiencias» (2006: 80). Resulta evidente, después de estas observaciones, como es frágil una «educación en valores» en un contexto de «relativismo ético», que tiene miedo de la fuerza de las convicciones y confunde identidad sólida con intolerancia fundamentalista.32 Pero, más allá de la interesante polémica que se podría abrir sobre esos temas, aquí me interesa subrayar que la tradición, con su consistente carga valorativa, no pasará33 nunca verdaderamente a 32 33 Frecuentemente, una cierta cultura laicista, esencialmente superficial en sus análisis, ha identificado las diferencias de religión como fuente de conflicto: el ejemplo más claro ha sido la guerra de los Balcanes, donde esta tesis ha olvidado los más elementales datos históricos. «Pasar» es, en el fondo, el significado del latín tradere (‘transmitir’) verbo del cual se origina tradición. — 99 — GIAN BATTISTA BOLIS las nuevas generaciones si los jóvenes no asumen un trabajo de verificación personal. Cuanto más una tradición es grande, cuanto más el adulto, el maestro están ciertos del tesoro que quieren transmitir a los jóvenes, mayor interés deben poner en esta labor que el joven debe asumir. L. Giussani subraya la necesidad de que se suscite en el joven un «compromiso personal», un trabajo en el cual «ponga a prueba, verifique la oferta recibida por la tradición» y enfatiza que «esto solo puede hacerse por iniciativa del muchacho y nada más que por él» (Giussani 2007: 81). Creo que es fundamental ese reclamo esa «apelación incansable» a la responsabilidad del joven por que es verdad que «solo un compromiso conciente del educando individual le permitirá comprender su valor (de la tradición) y captar su validez existencial» (Giussani 2006: 81). Así como me parece sumamente interesante como test para identificar una auténtica educación lo que L. Giussani dice en este contexto: «… la educación verdadera tiene supremo interés en que el joven se eduque en una comparación continua no solo con las demás posturas, sino también y sobre todo confrontando todo lo que sucede con la idea que se la ha transmitido (traditum)» (Giussani 2006: 81). El mismo autor insiste en que la llamada a la responsabilidad personal se debe convertir en un «método de la educación». En efecto, es progresivamente más difícil encontrar en el ambiente escolar maestros que se preocupen no solo de «clarificar ideas», sino de suscitar en el educando ese compromiso existencial que es condición esencial para «obtener una genuina experiencia de lo verdadero». Eso es, a juicio de Giussani, uno de los olvidos principales del racionalismo moderno, el hecho de subvaluar la necesidad que en el proceso del aprendizaje de las cuestiones fundamentales de la vida intervenga la energía de la libertad: «incluso la evidencia más genial deja de traducirse en convicción si el “yo” no se familiariza con el objeto, si no se abre con atención y con paciencia al objeto, si no le da — 100 — EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN tiempo y no convive con el: es decir si no lo ama» (Giussani 2006: 82). Además, el problema se agudiza porque la mentalidad moderna «enseña a los jóvenes a seguir las cosas hasta una medida que les resulte agradable y después… ¡basta!» (Giussani 2006: 82). Un corolario, aunque decisamente secundario, de esta situación es la creciente incapacidad de los alumnos de atención y constancia en el trabajo cotidiano de aula; quien enseña a adolescentes o a jóvenes de los primeros cursos de la universidad habrá experimentado la dificultad de encontrarse frente a rostros que observan al profesor como diciendo: «¡A ver si logras interesarme!», «¡A ver si vas a decir algo que despierte mi curiosidad!». Cuantas veces me he sentido como un canal de televisión frente al telecomando del muchacho que va a decidir si le gusta o no el espectáculo, y cómo es terrible ver apagarse paulatinamente la atención de un alumno, aunque no cree dificultad disciplinaria el desarrollo de la lección y simplemente se abstraiga. Seguramente, a este propósito, se deben profundizar todas las cuestiones relativas a estrategias de exposición, de trabajo en clase; es cierto que se debe recurrir a los métodos de enseñanza más modernos, pero también hay que saber que nos encontramos frente a una fragilidad preocupante, a una «incapacidad para afirmar el ser» por parte de muchos alumnos. No se trata obviamente de buscar culpables o tranquilizar nuestras conciencias por los resultados no adecuados obtenidos,34 más bien es para poner énfasis en la necesidad de un proceso educativo que ayude la formación de una personalidad consistente. Para eso es fundamental que el educador no proponga valores aislados y formales, reglas de comportamiento para adaptarse a las circunstancias, dejando el joven a su destino; de lo contrario 34 Resultará seguramente muy útil a este propósito la lectura de 2 libros de R. Mazzeo —de gran interes— dedicados al tema del método de estudio, uno dirigido a los profesores y el otro de los alumnos. Ver Mazzeo 1997 y Mazzeo 1990. — 101 — GIAN BATTISTA BOLIS es vital «proponer clara y decididamente un sentido unitario a las cosas» y al mismo tiempo «empujar incansablemente al joven a confrontar con ese criterio cada encuentro y cada relación que tiene, es decir, a comprometerse en una experiencia personal, en una verificación existencial» (Giussani 2006: 84). En ese trabajo, es de importancia vital el cuidado en evitar una actitud moralista; no se trata de «enfatizar deberes o valores particulares aislado del contexto total». L. Giussani en un pasaje sugestivo de su obra, nos recuerda, más bien que «solo lo grande, solo lo total, solo lo sintético animan la energía humana para afrontar lo cotidiano y pequeño» y que «la misma ascética cansa si no está informada toda ella por un fin amplio, verdaderamente digno del horizonte humano, siendo, por eso necesario proyectar al adolescente “fuera” de sí, hacia horizontes sintéticos y definitivos» (2006: 91). — 102 — BIBLIOGRAFÍA Braido, P. s.f. Educare. Sommario di scienze pedagogiche. Zurich: PAS. Borghesi, Massimo 2007 El sujeto ausente. La escuela entre el nihilismo y la memoria. Lima: Fondo Editorial UCSS/Encuentro. Carriquiry, G. 2003 Una Scommessa per l’America Latina. Florencia: Le Lettere. Carrón, Julián 2007 «Educación: la comunicación de sí mismo, es decir, del modo en que uno se relaciona con la realidad». Huellas. Ferroni, Giulio 1997 La Scuola sospesa. Istruzione, cultura e illusioni della riforma. Turín: Einaudi. Fioravanti, G. 1983 Pedagogia e educazione familiare. Roma. Fraile, G. 1958 Historia de la filosofía antigua. Madrid: BAC. García Hoz, V. 1960 Principios de pedagogía sistemática. Madrid. — 103 — Giussani, Luigi 2006 Educar es un riesgo. Lima: Fondo Editorial UCSS/Encuentro. 2005 El sentido religioso. Lima: Fondo Editorial UCSS/Encuentro. Mazzeo, R.; A. Panzarasa y S. Vignati 2007 Per lo sviluppo dell’io: autonomia, apprendimento e succeso formativo. Milán. Mazzeo, Rosario 1997 Insegnare un metodo di Studio, il capitello. Ediciones Il Capitello. 1990 Un metodo per studiare, il capitello. Ediciones Il Capitello. Morandé, Pedro 2006 «La lealtad con la tradición». Riesgo de educar, año 1, n.º 2, pp. 12-16. Peretti, M. 1969 La pedagogía della famiglia. Brescia. Zambrano, María 1996 Verso un sapere dell’anima. Milán: Cortina Editore. — 104 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO: PARA UNA VERDADERA EDUCACIÓN A LA LECTURA Paulo Roberto de Andrada Pacheco 1 Hay pocos temas en la problemática social contemporánea de los que se hable tanto y se llegue a tan pocos acuerdos como el analfabetismo y su aparente «solución»: la alfabetización. (Llomovatte 1989: 5) Analfabetismo: el problema A ntes de adentrarnos en el tema en cuestión, una pregunta necesita ser enfrentada: ¿por qué ocuparnos del problema de alfabetización de jóvenes y de adultos? En Brasil, las tasas de analfabetismo de 1 Profesor del Departamento de Filosofia de la Educación y Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (FEUSP). Este trabajo se presentó en el marco del Seminario «Literatura infantil, lectura y enseñanza» del programa de posgrado en Literatura Infantil y Animacióna la lectura, promovido por la coordinación de Maestrías de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). El autor agradece a Biagio D’Angelo, Patricia B. Vilcapuma Vinces y Luiz F. A. Pacheco por su ayuda en la traducción del original de este texto. También agradece a la Profesora Hilda Neyra, coordinadora del Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCSS, por la invitación al programa. — 105 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO jóvenes y adultos sufrieron un importante cambio a partir de 1920. Si a finales del siglo xix, la tasa de analfabetismo en el país era superior a 80%, solo a partir de la década del 20 del siglo pasado esta tasa comenzó a sufrir una paulatina y estable disminución, hasta llegar a los años 80 con un porcentaje de 25,5% de analfabetos (cf. Ferraro 2002). Actualmente, según datos del 2004, el índice de analfabetismo llegó a 8,9% de la población de jóvenes y adultos.2 Sin embargo, desde el punto de vista de los números brutos, solo a partir de los años 90 la población adulta de analfabetos en el país comenzó a ser reducida: de los más de 19 millones de analfabetos, en aquellos años, llegamos a poco más de 15 millones en 2001 (cf. Ferraro 2002). A partir de esos datos, podemos llegar a dos conclusiones obvias: por un lado, es evidente que todas las medidas orientadas a la reducción de las tasas de analfabetismo tienen su eficacia demostrada por los datos estadísticos y censales brasileños; por otro lado, frente de los números brutos, no podemos dejar de decir que es imprescindible la manutención y el incremento de las inversiones en educación y en alfabetización de jóvenes y adultos.3 Según datos del IPEA —Instituto de Pesquisa Económica Aplicada 2 3 Los datos sobre alfabetización, en IBGE —Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)—, que datan del censo demográfico de 2000, indican, de un total de 119 556 675 de brasileños con más de 15 años, solo 15 467 262 de analfabetos en aquel año, o sea, un índice de analfabetismo de 12,9% entre la población con 15 años o más. El INEP —Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales Anísio Teixeira)—, por su turno, en un estudio que data de 2001, indica que 12,4% de la población con más de 15 años, en aquel año, era analfabeta, siendo que, en 1996, ese porcentaje llegaba a 32,6%. Los datos de 2004 fueron tomados por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En 1953, Anísio Teixeira ya afirmaba la necesidad de trabajarse en el sentido de la reducción no solo de la tasa porcentual, pero también y sobre todo de los números absolutos referentes al analfabetismo (Teixeira 1971). De hecho, Pinto y otros recuerdan: «como dato positivo, tenemos el hecho de que, finalmente, en la década de 80, conseguimos revertir el crecimiento constante hasta entonces verificado en el número de analfabetos — 106 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada)—, de 1999, las proyecciones para 2020 del número bruto de analfabetos con edad entre 10 y 69 años, en Brasil, puede variar entre más de 10 millones y cerca de 5 millones, a depender del volumen de inversiones en educación de jóvenes y adultos (cf. Souza 1999). Pero hay aún otro aspecto importante cuando hablamos de alfabetización y que necesita tenerse en cuenta cuando estamos intentando responder la pregunta sobre el interés del tema: el estigma social que carga el analfabeto. En un diccionario brasileño de 1957, por ejemplo, vienen ofrecidas como sinónimo de «analfabeto» palabras tales como «ignorante», «estúpido», «rudo», «bronco»; sin que, todavía, aparezca alguna referencia que aluda al hecho de que se trata de una persona que vive bajo la condición de no saber leer y escribir (cf. Ferraro 2002). Respecto a esto, el pedagogo brasileño Paulo Freire llega incluso a decir: La concepción, en la mejor de las hipótesis, ingénua del analfabetismo lo encara sea como una «hierba dañina» —de ahí la expresión corriente: «erradicación del analfabetismo»—, sea como una «enfermedad» que pasa de uno a otro, casi por contagio, sea como una «llaga» deprimente por ser «curada» y cuyos índices, estampados en las estadísticas de organismos internacionales, dicen mal de los niveles de «civilización» de ciertas sociedades. Más aún, el analfabetismo aparece también, en esta visión ingénua y astuta, como la manifestación de la «incapacidad» del pueblo, de su «poca inteligencia», de su «proverbial pereza». (2001: 15) y, como dato negativo, el de que, en 2000, había un número mayor de analfabetos que aquel existente en 1960 y casi dos veces y media lo que había en el inicio del siglo xx. Como desde el punto de vista de la movilización de los recursos lo que interesa es el número absoluto de analfabetos, se percibe la gran tarea que tenemos adelante, facilitada, por supuesto, por el hecho de la riqueza social producida hoy por Brasil —mucho más grande que la de 1960 o la del inicio del siglo» (2000: 512). — 107 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO En el caso de Brasil, aún podemos relatar algunas de las justificaciones contra el voto de los analfabetos en años pasados: «la incapacidad del analfabeto no es solamente política —escribe Carneiro—; él tiende a ser un marginal en la sociedad contemporánea y genera nuevos analfabetos» (1964: 112). O sea, no bastan todas las denominaciones estigmatizantes enumeradas por Paulo Freire, «el analfabetismo gana, en Brasil, también una connotación de marginalidad, peligrosidad y riesgo de subversión» (Ferraro 2002: 29). Desde el punto de vista mundial y latinoamericano, la realidad de los datos estadísticos, más o menos se repite. La Tabla 2 muestra la comparación entre los datos de alfabetización en el Mundo y en América Latina. Ya la Tabla 1 presenta una comparación, con los datos referentes al año de 2004, entre Brasil y Perú. Tabla 1: Tasa de alfabetización nacional - Brasil y Perú - de jóvenes (15-24) y adultos (+25) Tasa de alfabetización % Total Población Total Población adulta analfabeta Total Población adulta analfabeta % Total Población joven analfabeta Total Población joven analfabeta % Total Brasil 186 112 794 88,6 15 051 896 8,9 1 122 581 0,6 Perú 27 925 628 87,7 2 270 534 8,1 173 989 0,6 Fuente: IndexMundi y Unesco; datos referentes al año de 2004. Tabla 2: Tasa de alfabetización - Mundo y América Latina - de jóvenes (15-24) y adultos (+25) Población Total Tasa de alfabetización % Total Población analfabeta Total Población joven analfabeta Total Mundo 6 602 224 175 82,4 774 218 139 135 769 284 América Latina 259 087 348 90,8 23 836 036 1 887 996 Fuente: IndexMundi y Unesco; datos referentes al año de 2007. — 108 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO Si, por un lado los datos demográficos, en Brasil y en América Latina, demuestran una tendencia al incremento en las tasas de alfabetización, no podemos cerrar los ojos para los índices de «analfabetismo funcional».4 En Brasil, los individuos con edad superior a 15 años, con dominio de las letras —o sea, con un mínimo de cuatro años de escolaridad— pero incapacidad de interpretación de un texto, en el año 2007, llegaron a 37% de la población5 4 5 Según el Instituto Paulo Montenegro, que difunde los datos del INAF/Brasil —Indicador de Alfabetismo Funcional— desde el año 2001, «la definición sobre lo que es analfabetismo viene, a lo largo de las últimas décadas, sufriendo revisiones significativas, como reflejo de los propios cambios sociales. En 1958, la UNESCO definía como alfabetizada una persona capaz de leer y escribir un enunciado simple, relacionado a su vida diaria. Veinte años después, la UNESCO sugirió la adopción de los conceptos de «analfabetismo» y «alfabetismo funcional». Es considerada alfabetizada funcional la persona capaz de utilizar la lectura y escritura para hacer frente a las demandas de su contexto social y usar esas habilidades para continuar aprendiendo y desarrollándose a lo largo de la vida. Por el criterio adoptado, son analfabetas funcionales las personas con menos de 4 años de escolaridad» (Instituto Paulo Montenegro 2001: 3). «Analfabetismo funcional», por lo tanto, indica la incapacidad para la interpretación de textos entre aquellos que aprendieron a decodificar la lengua escrita. Véase, también, Abramovay et ál 2002; Ferraro 2002 y Ribeiro 2007. Nos preguntamos por el sentido de los datos que nos llevan a considerar el hecho de que, en Brasil, desde la década del 90, se instituyó una política educacional que pretendía la resolución de dos problemas: la baja autoestima de los estudiantes brasileños y los índices de repetición y abandono de la escuela. Nos referimos a la «Progresión continuada». Delante de esa política, se vuelve efectivamente imposible analizar adecuadamente los datos referentes al INAF: ¿años de escolaridad coincidirían con anõs de aprendizaje?, teniendo en cuenta que el alumno no puede ser reprobado en los ciclos iniciales, ¿dónde está la garantía de una alfabetización adecuada? La «reprobación» no es un excelente criterio de evaluación, pero ¿para qué criterios de evaluación si el alumno, habiendo o no aprendido, podrá progresar continuadamente en su «(de)formación»? O sea, ¿qué prueban los «más de cuatro anõs de escolaridad» para que una persona sea considerada funcionalmente alfabetizada? Mientras el INEP, de ojos cerrados a la realidad, insiste en decir que «la resistencia a la progresión continuada se alimenta de la ignorancia», insiste en afirmar que la progresión continuada es una medida de inclusión social, son evidentes los efectos perversos de esa medida para quien, mínimamente, se implica con la experiencia educativa. Lo que está en cuestión no es tanto si se debe o no reprobar al alumno, pero el efecto de una medida que, inicialmente, estaba totalmente justificada, — 109 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO (cf. Instituto Paulo Montenegro 2007). Y la frecuencia de personas en esas condiciones sigue aumentando, cada vez más, en la realidad universitaria del país (que, según la última investigación del IBGE —Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística [Instituto Brasileño de Geografía y Estadística]—, el 2007 tuvo el mayor porcentaje de jóvenes universitarios de la historia: 12,1% de la población entre 18 y 24 años ingresó en la enseñanza superior en 2007, en Brasil). Pero, ¿cuáles serían las causas de ese cuadro en la realidad educacional de Brasil y, podríase decir, asimismo, sin riesgo de exagerar, de América Latina? ¿Qué consecuencias tiene sobre la realidad social de nuestros países? Estas son cuestiones ineludibles que no pueden pasarse más por alto. Partiendo del abordaje propuesto por la Psicología HistóricoCultural —tal vez el punto de vista, en psicología y educación, más estudiado actualmente en Brasil—, proponemos buscar algunas explicaciones para ese fenómeno, tomando como realidad de análisis, especialmente, el continente latinoamericano. Y un autor de este abordaje, bastante interesante para buscar entender estos aspectos causales, parece ser Ignacio Martín-Baró (19421989), psicólogo y sacerdote jesuita español, que dedicó la mayor parte de ideológica y falaciosamente —dígase de pasada—, a partir de los más «respetados fundamentos de la acción educativa». Es verdad que el problema es del sistema de enseñanza, pero ¿quién dijo que si eliminamos la reprobación se resolvería el problema de la culpabilidad de los alumnos? Mientras torrentes de argumentos filomarxistas fueron escritos contra el fracaso escolar, en favor de un cierto «capital cultural» (Bourdieu 1998 [1966]), señalándose para los defectos «neoliberales», «radicionalistas» y «reaccionarios» del sistema de enseñanza nacional, se quitó la culpa de los alumnos y se la lanzó sobre el profesor Cirineo y el sistema de enseñanza continuó incólume a las críticas. ¿Resultado de eso? La educación sigue siendo no provechosa, los alumnos siguen fracasados, los profesores siguen incompetentes, pero los índices y las estadísticas describen una nueva Utopía. — 110 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO sus trabajos a la investigación de la vida social y política de América Latina, especialmente de El Salvador, donde se estableció a partir de 1966 hasta su asesinato, el 16 de noviembre de 1989. Según este autor —así como, en Brasil, María Helena Souza Patto (1999) también constató— la Psicología acabó, muchas veces, por prestar un mal servicio en lo que respeta a la comprensión de los factores sociales de los pueblos latinoamericanos: a partir de una perspectiva de conjunto, es preciso reconocer que la contribución de la Psicología, como ciencia y como praxis, para la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre. No faltaron, ciertamente, psicólogos preocupados con los grandes problemas del subdesarrollo, dependencia y opresión que humillan nuestros pueblos; sin embargo, en el momento de materializarse, en muchos casos esas preocupaciones tuvieron que ser canalizadas a través de un compromiso político personal marginal a la Psicología, cuyos esquemas resultaban inoperantes para responder a las necesidades populares. (La traducción es nuestra. Martín-Baró 1998: 283) Empleando conceptos del materialismo histórico-dialéctico marxista, el autor afirmó que, en América Latina, las relaciones interpersonales y los procesos históricos, culturales y sociales tienden a ser personalizados y psicologizados y, lo que es más grave: para él, la cultura latina tiende a no considerar el carácter político de la educación, viviendo lo que llamó de un «psicologismo cultural». Estas tendencias sirvieron «para fortalecer, directa o indirectamente, las estructuras opresivas al desviar la atención en dirección a los factores individuales y subjetivos» (La traducción es nuestra. Martín- — 111 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO Baró 1998: 295).6 El autor insiste, sobre todo, en la necesidad de considerar el ser humano en su historicidad: para él, toda tentativa de universalidad que escape al factor histórico tiende a ser una distorsión de la realidad, una forma de alienación. Al hacer la crítica de la Psicología, Martín-Baró —diferentemente de Souza Patto (1999)—7 afirmó que «lo que vuelve reaccionaría o progresista una teoría no es tanto su lugar de origen, sino su capacidad para explicar u ocultar la realidad y, sobre todo, para reforzar o transformar el orden social» (La traducción es nuestra. 1998: 304). Así —preocupado por la transformación del orden social— el autor propone lo que él llama de una «Psicología de la Liberación», no apenas teórica, sino también y sobre todo práctica.8 Según él, esa «Psicología de la Liberación» tiene tres tareas: recuperar la memoria histórica de los pueblos oprimidos (para modificar su autoimagen a partir de la identificación, en la historia, de aquellos aspectos que, en algún momento, sirvieron para la liberación); desideologizar la experiencia cotidiana (rescatando críticamente la experiencia original de los grupos y de las personas y rompiendo con las formas dominantes de análisis) y potencializar las virtudes del pueblo (lo que solo es posible a través del rescate de la memoria histórica, pero también a partir de la confianza de que 6 7 8 Souza Patto, en su obra Producción del fracaso escolar (1999), hace una lectura muy semejante a la asumida por Martín-Baró (1998), acentuando, todavía, la realidad brasileña. Souza Patto (1999) insiste muchas veces en su obra, en un origen liberal y capitalista de aquellas corrientes en psicología, responsables de la alienación de las formas de comprensión de la realidad escolar. Esta es otra importante diferencia entre las perspectivas adoptadas por Martín-Baró (1998) y Souza Patto (1999): mientras la primera insiste en una «tarea» de la psicología, la segunda se preocupa en ofrecer datos teóricos consistentes que corroboren su hipótesis de comprensión y su crítica. Ambos, evidentemente, parten de los mismos presupuestos teóricos del materialismo histórico-dialéctico. — 112 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO hay virtudes vivas en las tradiciones populares que sustentan la experiencia de un pueblo a pesar de una historia de dominio y masacre ideológico). Si las causas tienen sus raíces fundadas en el histórico proceso opresor sobre los pueblos latinoamericanos, no está demás concluir que las consecuencias fueron exactamente el crecimiento y la manutención de la alienación. Este autor, así como Souza Patto (1999) y otros profesionales que abrazan una perspectiva crítica en Psicología, insistieron sobre el hecho de que la opresión de las clases y teorías dominantes no solo trajeron la alienación de los pueblos, sino que también establecieron un modus vivendi —un pensar y un actuar de los pueblos— que propició la conservación del status quo: un subjetivismo esclavizador, hedonista e inmediatista, un psicologismo que ciega, una incapacidad de mirar y comprender los datos de la realidad, una perpetua repetición de errores, una amnesia cultural vaciadora de las capacidades creativas. Es impresionante y lastimoso darnos cuenta, sin embargo, de que esta misma perspectiva crítica en Psicología, en Brasil asumió la forma de una alienación tan perversa como aquella que intentaron sustraer del lugar de referencia. Seguro que existen importantes investigadores del área interesados, hoy en día, en dar pasos de mudanza a partir de las críticas acertadas y necesarias hechas por Souza Patto (1999), discutiendo de forma más abierta, libre y menos rígida. Sin embargo, lo que vemos, en general, es una reproducción fútil de frases de efecto pseudomarxistas y —parodiando a Martín-Baró (1998)— de un «sociologismo cultural» que saca de foco a la persona y amplía hasta lo grotesco y caricaturesco una cierta realidad-socialopresora-genérica. Todo lo que no es «social» es sinónimo de tradicionalismo, reaccionarismo y neoliberalismo: el discurso sobre el papel de la «autoridad» no es más que una forma suavizada para mantener la vigilancia jerárquica típica del panóptico foucaultiano, aplicándola acríticamente a la realidad — 113 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO escolar; hablar sobre el «valor de la persona» en la escuela, es apenas una tentativa contrarrevolucionaria edulcorada de las fuerzas de opresión, que buscan mitigar el vigor de masa de las clases oprimidas. En fin, todo el discurso que, originalmente, pretendía la mudanza social, profresivamente fue volviéndose apenas una bandera para defender y —¿por qué no?— una forma de esclavitud y alienación que impide mirar los hechos, obstaculiza el diálogo académico, verdadera e intelectualmente libre. Si tomamos en consideración el hecho de que la enseñanza primaria y fundamental, o sea, los niveles de alfabetización que componen el mayor subsector de cualquier sistema educacional en el mundo (cf. Abramovay y otros 2002), y si pensamos que la inserción de la persona en el mundo de la lectura y de la escritura es mucho más que un mero ofrecimiento de instrumentos para el individuo, pero que implica la generación y el fortalecimiento de capital social, capacitación de la persona a la movilidad social, enfrentamiento de las vulnerabilidades, liberación de la persona, potenciación de virtudes y valoración de la cultura y las comunidades etc., podemos comenzar a entrever el valor y la importancia de toda y cualquier actividad —también del pensamiento— que pretenda la educación como meta y la alfabetización como camino. Actualmente, en Brasil, pero también en toda América Latina, las iniciativas que tienen en vista la educación de jóvenes y de adultos son, sin duda, el foco de interés de diversos sectores de la sociedad. Es verdad que hablar de EJA no implica necesariamente hablar de alfabetización de jóvenes y de adultos. Pero, basta tomar como referencia los datos de INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional) y —¿por qué no?— los relatos de experiencia de profesores de todos los niveles de enseñanza, para darnos cuenta de que, inevitablemente, este es un tema para ser encarado con seriedad y enfrentado por cualquiera que se preocupe con la educación de un pueblo. — 114 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO Y ¿qué significa pensar seriamente el tema? Comencemos por abandonar los argumentos vacíos y non sense de la opresión y de las relaciones de poder. Argumentos típicos de teóricos bourdieusianos, foucaultianos y marxianos poco preocupados por la realidad y muy interesados en defender posiciones teóricas. Entre profesionales de esa calidad no hay tanto una tentativa honesta de eliminar la opresión, sino un implícito deseo de usar al «oprimido» —categoría universal que abarca al negro, la mujer, el indio, el pobre, el homosexual etc.— como masa de maniobra no solo de una revolución, sino de una guerra teórica, que se desarrolla en los corredores de las universidades brasileñas. En Brasil, es lugar común entre teóricos marxianos —especialmente, entre aquellos que se dedican a la pedagogía— la crítica obstinadamente deconstruccionista de la historia de la educación a partir de conceptos absolutamente anacrónicos: leen el Período Colonial, por ejemplo, con categorías de análisis de los siglos xviii y xix y, por eso, son incapaces de reconocer el valor de las iniciativas de educación en el país en aquellos años iniciales. Es nauseabundo, por ejemplo, leer los artículos «científicos» que tratan del papel de la Compañía de Jesús para la formación de la Colonia y los textos de historia con los cuales son educados nuestros alumnos.9 En ellos, los hechos no dicen nada, sino cuando reafirman la crítica asumida por los —estos sí— hombres y mujeres «politizados» y «no alienados» de la izquierda. 9 Véase, por ejemplo, Gentil (2005) que, como tantos otros autores, busca corroborar el «axioma» que afirma que todo lo que fue hecho antes de la llegada de la izquierda en el poder pretendía la alienación de las masas. Otro ejemplo paradigmático de esta postura se puede hallar en los artículos de la Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (Revista Brasileña de Estudios Pedagógicos), publicada por el INEP, desde 1944, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, o los artículos de la Revista da Alfabetização Solidária (Revista de la Alfabetización Solidaria), de la ONG AlfaSol, y tantas otras revistas científicas de pedagogía y de psicología escolar del país, que se caracterizan por ser vehículos de propaganda ideológica y político-partidaria. — 115 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO Finalmente, su argumento de que la educación es una cuestión «política» —entendido este término con la carga semántica que le confieren— acaba siempre por ser corroborado, inclusive por sus propias prácticas. Al final, la educación no es otra cosa que una bandera político-partidaria y un espacio doctrinario10 de «catequesis» ideológica y de manutención del poder. No podemos, sin embargo, olvidarnos de que, sin duda, el proceso de alfabetización «puede significar muy poco en términos de dominio efectivo de la lectura, de la escrita y del cálculo. Mas no si le puede disminuir el alcance al mismo tiempo educacional, social y político» (Ferraro 2002: 30), en la medida en que puede permitir a la persona una efectiva experiencia de libertad. Porque, si la educación, si la vida social y política no tienen la libertad de la persona como horizonte último, no podemos más hablar de educación.11 10 11 Giussani, de hecho, afirma: «la educación doctrinaria acontece cuando alguien enseña con violencia evidente o disfrazada un modo propio de concebir, de juzgar, de sentir, prescindiendo de la discreción necesaria en un acontecimiento que debe ser propuesto a las exigencias por ser resueltas en la persona a ser educada» (2004: 181). Al respecto, escribe Garcez: «leemos para aprender, para informarnos, para saber de donde venimos, para saber quienes somos, para escapar de la soledad, para conocer mejor a los otros, para saber a dónde vamos, para conservar la memoria del pasado, para esclarecer nuestro presente, para aprovechar las experiencias anteriores, para no repetir los errores de nuestros ancestros, para ganar tiempo, para evadirnos, para buscar un sentido de la vida, para comprender los fundamentos de nuestra civilización, para alimentar nuestra curiosidad, para distraernos, para vivir emociones ajenas a nuestra cotidianidad, para cultivarnos, para ejercer nuestro espíritu crítico, para disfrutar un placer estético con el lenguaje. En fin, para que participemos de una corriente de construcción y circulación de sentidos e interpretaciones del mundo por la palabra que atraviesa los milenios. Cualquiera que sea la manera de leer o el objetivo explícito de la lectura, se puede vislumbrar un vestigio de aquella especie protectora de muralla […] de palabras. Muralla de resistencia a todas las contingencias masacrantes de la condición humana: sociales, profesionales, psicológicas, afectivas, ideológicas, culturales. Protección que nos salva de todo […] pues nos libera, nos permite la trascendencia, la superación de las limitaciones históricas, el descubrimiento del otro y de nosotros mismos, la organización del caos interior. Protección que delimita un espacio de reflección y de emancipación del espíritu — 116 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO Psicología y alfabetización: lo que ya ha sido hecho Si es verdad que la alfabetización «puede significar muy poco», sin que con esa afirmación se quiera disminuir su papel formativo, la pregunta a que somos llevados naturalmente es ¿cómo ese «muy poco» puede ser capaz de producir una mudanza en la persona? Esta es una de las preocupaciones de la Psicología Escolar y Educacional: entender cómo, cuándo y por qué aprendemos. Hay muchas teorías que buscan una solución para esas preguntas, pero quisiéramos centrar nuestra atención, inicialmente, en algunos aspectos de la obra del psicólogo Vygotsky (1896-1933), especialmente cuando insiste sobre la construcción del significado y sobre el proceso mediacional ahí envuelto. Conforme este autor, el conocimiento es construido en las interacciones que la persona vive a lo largo de su desenvolvimiento humano, es construido en aquel movimiento que parte del mundo social para el individual, es construido por la mediación de un otro. Interacciones estas que varían conforme la historia, el ambiente cultural o el nivel de conocimiento de los interlocutores, que es siempre, de nuevo, determinado por la cualidad de las relaciones que vivió o vive. Partiendo de ese presupuesto, podemos afirmar con Vygotsky (2001) que, independiente del padrón de escolaridad del alumno, es preciso siempre reconocer el saber que él ya posee: al reconocer sus saberes, cuando utilizamos los conocimientos previos que poseen para su vivir cotidiano o cuando consideramos el raciocinio con el que resuelven una actividad, estamos contribuyendo por medio de la interpretación simbólica. La lectura es, así, el espacio de la libertad por excelencia» (2000: 582-583). — 117 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO con la formación de significados, evaluando lo que saben y orientando su progreso cognitivo con esos saberes previos. La significación es construida por medio de la historia de los significados existentes (conocimientos previos) que da origen y permea los intercambios comunicativos y la construcción de nuevos significados. (Barbato 2005: 60) Es posible, según esta perspectiva, practicar una enseñanzaaprendizaje significativa cuando consideramos el conocimiento previo y las prácticas culturales de una determinada comunidad sumados a aquellos nuevos conocimientos construidos por medio de la interacción con otros alumnos, textos, materiales y profesores. O sea, para el psicólogo ruso, es fundamental que se considere, en el proceso educativo, la cuna cultural de la historia y de las tradiciones del cual emergió aquella persona, que no es nunca considerada una tabla rasa. Al valorizar su historia y sus tradiciones «estamos colaborando para la construcción saludable de la situación de enseñanza-aprendizaje» (Barbato 2005: 60). Vygotsky, que vivió apenas 37 años, insistía también en reafirmar el valor y la cualidad de las relaciones establecidas entre maestro y discípulo. En 1931, él escribió una carta para su sobrina en la que dice: Esta es la vida. Es más profunda, más amplia, que su expresión externa. Todo cambia en ella. Todo se vuelve otro algo. La cosa principal —ahora y siempre, me parece— es el no identificar la vida con sus expresiones externas y solo eso. Entonces, prestando oídos a la vida —esta es la virtud más importante (inicialmente una actitud de cierta forma pasiva)—, tú encontrarás en ti, fuera de ti y en cada cosa, tantas cosas que nadie de nosotros podrá acoger. Ciertamente, tú no puedes vivir sin dar espiritualmente un significado a tu vida. — 118 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO Sin la filosofía (la tuya, personal, filosofía de la vida) solamente podrá haber nihilismo, cinismo, suicidio, pero no la vida. Cada uno, no obstante, tiene su filosofía. Tú debes cuidar para que esta crezca en ti, dar espacio para ella en tu vida interior, pues, es esta que sustenta tu vida. Después, hay el arte, para mí y, para otros, la poesía, o la música. Y después hay el trabajo. ¿Qué puede afectar a una persona que busca la verdad? ¡Cuánta luz interior, cuánto calor, cuánta fuerza hay en esta misma búsqueda! Y después hay lo más importante, la propia vida, el cielo, el sol, el amor, las personas, el sufrimiento. No son apenas palabras. Son cosas que existen. Son reales. Son tejidas juntas con la vida. Las crisis no son apenas fenómenos temporales, sino el recorrido de la vida interior. (La traducción es nuestra, ápud Mecacci 1992: 337) De hecho, la significación es construida también por la cualidad de la relación establecida entre profesor y alumno, pues las personas aprenden aquello que acreditan poder volver suyo, esto es, si se dan cuenta de que existe algo de su conocimiento que es valorado; de lo contrario, se desmotivan y pueden ahí mismo desistir del estudio. Y hace parte de esa valoración, el considerar la dinámica de búsqueda que constituye lo humano. Es verdad que el psicólogo ruso, en su obra, no dedicó espacio para pensar el desarrollo cognitivo de jóvenes y adultos, pero apenas de niños. Todavía, si considerarmos apenas esas dos construcciones teóricas por él elaboradas —la necesaria consideración de la historia y de las tradiciones de la persona y la importancia de la cualidad en las relaciones educativas—, queda ya evidente cómo su propuesta nos puede ayudar a discutir y repensar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en salas de alfabetización. Es, sobre todo, fundamental entendermos que, si los procesos de significación se modifican a lo largo de la vida, de acuerdo con los contextos situacionales en — 119 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO que se encuentra el educando, «al tornarnos jóvenes y adultos, los motivos relacionados al aprender se transforman, diferenciándose de los motivos de los niños, de acuerdo con nuestra historia personal y las situaciones que enfrentamos, por ejemplo, en el trabajo, nuestras necesidades y las de aquellos que nos cercan, las prioridades y la relevancia de lo que está siendo enseñado» (Barbato 2005: 61). Antes de presentar algunos ejemplos, es importante que nos familiaricemos con otro concepto fundamental que ha sido muy discutido en Psicología Escolar y Educacional: el concepto de «literacidad» (literacy). Ser alfabetizado y ser letrado son dos condiciones muy diferentes: «el individuo alfabetizado es aquel que domina la tecnología de leer y de escribir. Y el individuo letrado es aquel que usa funcionalmente la lectura y la escritura en las prácticas sociales cotidianas, de forma que favorezca su inserción cultural» (Di Nucci 2002: 31-32). Otra diferencia capital entre una y otra de las categorías es que, al hablarse de literacidad, llévase en consideración su papel en el proceso de inserción social y cultural de la persona, mientras que en el decurso de la alfabetización esta no es una preocupación de tanta relevancia. Esto significa, por lo tanto, que volverse letrado trae consecuencias socioculturales, pero también cognitivas y lingüísticas. De esta forma, «el concepto de literacidad es caracterizado por las habilidades y conocimientos de lectura y de escritura necesarios para que el individuo funcione y se enganche adecuadamente en las actividades sociales para las cuales son exigidos» (Di Nucci 2002: 32). Otro aspecto de este concepto es que, al tratar con la funcionalidad de la literacidad, acaba teniendo como eje orientador las prácticas sociales de lectura y escritura presentes en lo cotidiano de la persona. Todavía, es evidente que, según esta concepción, no serán suficientes los diferentes eventos de literacidad habitual leer titulares del periódico del día, los outdoors, — 120 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO las propagandas, las placas de calle, los letreros en el autobús etc., pero es preciso que esos eventos sean funcionales: «ese uso funcional de la lectura y de la escritura, o sea, las prácticas sociales de literacidad es que incorporan culturalmente al individuo en una sociedad letrada» (Di Nucci 2002: 32). No es que esta perspectiva de comprensión sustraiga valor de las prácticas formales de lectura y escritura, típicas de la escolarización; todavía, establece un criterio de evaluación de las capacidades y de los usos de la lectura que, por considerar factores más amplios, auxilia en la desestigmatización de aquellos que, debido a una mala formación y una falta de preparación en los primeros años, son considerados «analfabetos funcionales». No obstante, el aspecto positivo de las teorías sobre la literacidad, no podemos olvidarnos de que es por medio de la lectura que la persona puede construir una visión reflexiva y crítica de la realidad en que vive. En Brasil, mientras el Ministerio de Educación y Cultura, en sus Parámetros Curriculares Nacionales, de 1999, y en sus Directrices Curriculares, insistía en afirmar que la educación para la lectura debería ser capaz de «articular prácticas de lectura escolar y prácticas sociales para que el alumno aprenda de forma contextualizada y desenvuelva la crítica al leer el mundo y al escribir sobre él» (Di Nucci 2002: 33), teniendo como fundamentación de tal afirmación teórica la idea de literacidad y el concepto de ciudadanía, el resultado es que las escuelas públicas se han vuelto centros de preparación para la ciudadanía y formación de la persona. A tal punto que, en los últimos años, los Exames nacionais do ensino médio (ENEM, Exámenes nacionales de enseñanza media) si, por un lado, avergüenzan por los resultados, por otro, avergüenzan por la «calidad» de las pruebas: se trata de un cuaderno de evaluación repleto de preguntas vinculadas a lo que se tiene osado llamar como «prácticas sociales» y de «capacidad crítica». Basta al individuo un mínimo de — 121 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO literacidad y mucha verborrea filomarxista y políticamente correcta que, normalmente, el grueso de los evaluados ni siquiera tiene idea de lo que sea, pero está de tal forma formateado por el discurso de las «prácticas sociales» y de la «ciudadanía» que lo repite ipsis litteris. Un ejemplo de lo que ya ha sido hecho, concretamente, considerándose los aspectos positivos de lo que fue arriba enunciado y otros factores sobre los cuales nos detendremos enseguida, es la obra nacida de la dedicación de Marcos Zerbini y Cleuza Ramos, en la ciudad de São Paulo. En 1986, fue creada la Associação dos trabalhadores sem terra de São Paulo (ATST/SP - Asociación de los Trabajadores Sin Tierra de São Paulo), que se dedica a auxiliar a personas necesitadas de construir su vivienda. Actualmente, la Asociación posee veintiséis áreas que abrigan millares de personas. Hace cerca de cuatro años, al depararse con la situación de los jóvenes moradores de esas áreas —que ya se encontraban en edad para ingresar en la universidad y enfrentaban el problema del trabajo que, en Brasil, cada vez más exige formación de nivel superior—, la ATST/SP, respondiendo a la realidad de esos jóvenes, resolvió apostar en la educación, fundando la Associação educar para a vida (Asociación Educar a la Vida), constituida, actualmente, por más de 40 000 universitarios provenientes, en su gran mayoría, de barrios de las clases C y D de la ciudad de São Paulo. De este universo de estudiantes, cerca de 29% provenientes de 12 universidades particulares de la ciudad de São Paulo, con las cuales la ATST/ SP firmó acuerdos y convenios que ofrecen bolsas de 50% a los jóvenes sin-tierra que están enfrentando enormes dificultades de aprendizaje. Dado que, en su gran mayoría, esos universitarios vienen de un largo periodo lejos de los bancos escolares, vienen de una jornada de trabajo de día entero y dedican a los estudios el periodo de la noche, y dados los importantes — 122 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO déficits de aprendizaje que se tienen verificado, debido sobre todo a la mala formación en los años de la educación primaria, fundamental y media, surgió la necesidad de ofrecer, en los fines de semana, clases de refuerzo escolar de lectura y comprensión de texto, gramática, matemática, contabilidad, morfología, fisiología entre otras disciplinas básicas. Algunos otros datos son interesantes de observarse: si nos asustamos ante la cifra de 29% de alumnos con dificultad de aprendizaje, ¿qué se dirá del hecho que, si analizamos a los estudiantes de estas mismas instituciones y que no pertenecen a la Asociación Educar a la Vida, el porcentaje de alumnos que enfrentan las mismas dificultades supera el 41%? Otra cifra interesante es la que se refiere al porcentaje de alumnos insolventes o que abandonan el curso antes de la finalización: mientras que el 31% de los jóvenes universitarios dejan de pagar la universidad o abandonan los estudios en esas universidades, debido, sobre todo, al fracaso escolar, entre los jóvenes de la Asociación, menos del 8% están en la misma situación.12 Estamos, pues, delante de una realidad que puede ser así descrita: por un lado, un universo de alumnos con un grado de alfabetización insuficiente —a pesar de los años de escolaridad en la enseñanza pública que les permiten avanzar para la enseñanza superior—, muy marcados por historias de fracaso escolar, por la realidad social de miseria que enfrentan y por el bajo nivel de «capital cultural» que adquirieron en los medios de opresión en que vivieron y viven —para usar las categorías típicas de los pedagogos marxianos— y, por otro lado, una realidad universitaria que no se preocupa nada por la formación de sus cuadros discentes y docentes, interesada más bien en mantenerse en el mercado, indiferente a la calidad de los profesionales que ofrece. O sea, el cuadro que tenemos delante los ojos es 12 Datos ofrecidos por la Associação Educar para a Vida (Asociación Educar a la Vida). — 123 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO perfecto para una lectura teórica llena de ideologías: en un mundo y en un tiempo en que es políticamente correcto hablar de «inclusión», ¿cuántos no serían los pedagogos y politiqueros de turno que aplaudirían la iniciativa de abrir las puertas para esos jóvenes y adultos discriminados por su posición social? En una realidad intelectual en que hablar de «fracaso» es culpar a la realidad de opresión que les tocó vivir a aquellos jóvenes, ¿cuántos no serían los teóricos que encontrarían en ese ejemplo, argumentos a favor de sus posiciones? En un universo de producción académico lleno de justificaciones sociologistas de izquierda, ¿cuántas no serían las voces que enarbolaran palabras de orden a favor de la manutención ideológica de iniciativas que, como aquella, permitan a los jóvenes ingresar en el universo cultural con la fuerza revolucionaria de las masas proletarias concientizadas? Pero, veamos más de cerca la realidad de esos estudiantes, a fin de no incurrir en el error de una lectura reduccionista. Dado que, aquí, estamos centrados en la cuestión de la educación a la lectura, volvamos nuestra atención a lo que venimos identificando entre esos estudiantes y que podemos denominar «analfabetismo funcional», qué consecuencias tiene sobre su formación profesional y qué ha sido hecho para remediar esta situación. Marciele,13 una alumna de la Asociación, de 22 años, que cursa el segundo año de Pedagogía, en una de las clases de refuerzo de lectura y producción de texto, a partir de la propuesta de un ejercicio de redacción, escribió un texto típico de personas con historia de fracaso escolar: frases cortas, vocabulario paupérrimo, errores ortográficos y gramaticales propios de niños de enseñanza fundamental, en fin, una persona a quien podríamos llamar de una «analfabeta funcional». Teodoro, de 27 años, cursa el tercer año de Derecho y trabaja como auxiliar de limpieza en una empresa tercerizada, 13 Los nombres utilizados son ficticios para preservar la identidad de las fuentes. — 124 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO relata su dificultad de comprender los textos de Introducción a la Filosofía sugeridos por su profesor —El mundo de Sofia—, del escritor noruego Jostein Gaarder, clasificado en Brasil como un texto infantil-juvenil. Otra alumna, Kátia, 35 años de edad, cursa Administración, lista para graduarse, madre de familia y empleada de una floricultura, afirma que demora, en promedio, tres horas para leer dos páginas de un texto. Mariana, estudiante también de Derecho, de 25 años de edad, empleada de hogar, relata: Llegué de Bahía con dos sueños en la vida: tener una casa con ducha en el baño y estudiar. Llegando a São Paulo, conocí la Asociación y uno de los sueños se realizó: hoy tengo una casa y en mi baño hay una ducha. Faltaba comenzar a estudiar. No creía que podría aprobar selectividad. Pero aprobé. Comencé el curso de Derecho llena de animación. Un día, la profesora de portugués nos dio un texto para leer en casa y responder a unas preguntas. Leí una vez el texto y no entendí nada. Leí otra vez, esforzándome más, y entendí aún menos. Leí una tercera vez y comencé a pensar que no era capaz de entender que, tal vez, la universidad no fuese algo para mí que yo necesitaba primero aprender a leer. 14 Podríamos hablar de una serie de otras historias como esas: de Ivete que estudia Administración por la noche y, durante el día, es empleada de hogar; de Joaquim que vino del Ceará para estudiar Derecho; de Eduardo que nunca estudió ninguna lengua y le gustaría dedicarse al Derecho Internacional; de Álvaro que estudia enfermería para aumentar su salario de técnico en enfermería; de Ana Maria que estudia Historia, trabaja con restauración de edificaciones, pero no aprende Historia en la universidad; de 14 Notas personales del autor, tomadas de un testimonio el 22 de diciembre de 2007. — 125 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO Pedro que estudia Letras, pero lee como un niño que acabó de aprender las primeras letras, etc. Si es verdadero el argumento de la opresión como determinante de la situación de esos alumnos, ¿qué se dirá de estas dos historias relatadas por alumnos nuestros? Cierta vez, Teodoro relató que su profesora de Lengua Portuguesa, ya al final del semestre lectivo, entró en sala de clase e hizo el siguiente discurso: «¡No sé lo que vengo a hacer aquí con ustedes! ¡Ustedes son una banda de ignorantes y nunca van a aprender nada!». Kátia, por su parte, cuenta que, un día, después de devolver las pruebas y ser interrogada por un alumno del por qué una nota tan baja, el profesor respondió: «¡Porque usted es burro, como sus colegas!». Son Teodoros, Kátias, Marcieles, Eduardos, Michaels, Pedros que, semanalmente, aparecen con historias tan dramáticas como esas; historias que, a primera vista, parecen describir una situación sin salida. No hay nada en las teorías anteriormente descritas que explique por qué esos alumnos no abandonan el curso. Por el contrario, una tras otra, aquellas teorías son refutadas. Es en la voz de Mariana, la empleada de hogar que estudia Derecho, que se encuentra la explicación del éxito y de la perseverancia de esos jóvenes: «¿Saben por qué yo no desistí? Porque tengo amigos que me ayudan. Gracias a ellos, en este semestre, yo que quedé cerca de quien me ayudaba, obtuve 70 en todas las materias, hasta en portugués. ¡Yo no estoy solita! ¡Eso cambia todo!». O, entonces, en el relato conmovido de Kátia que, después de un mes de clases de refuerzo escolar en lectura y comprensión de textos, consiguió aprobar el examen final de Lengua Portuguesa de la facultad de Administración, después de dos tentativas infructíferas, y agradeció «la compañía, en ese tiempo». O de Teodoro que, al final de año, ya producía textos más consistentes y era más capaz de lectura y comprensión. — 126 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO Además de lo que relató Mariana, ¿qué otro factor puede estar en juego en las historias de éxito de jóvenes como estos? Sin duda que no es una «sociedad» genérica, sino es la valorización de la persona y un pueblo que sustenta los pasos que cada uno da. Cierta vez, una estudiante con una grave deficiencia de aprendizaje buscó a la fundadora de la Asociación, Cleuza Ramos, para decir que no podría más seguir estudiando, porque su madre ya no estaba dispuesta a pagar más la universidad a una muchacha «incapaz». Cleuza pidió que la madre de esta joven viniese a hablar personalmente con ella. En la conversación, con la muchacha presente, la madre insistió que no pagaría más nada, porque no era posible «gastar dinero con una tonta». Cleuza volvió hacia la joven y dijo: «No oigas lo que tu madre dice. Usted va a continuar en la facultad y yo voy a pagar tu curso, porque, todas las semanas, veo millares de jóvenes que lo consiguen». Esa es la salida: la valorización de la persona y la pertenencia a un pueblo. Discusión final Se evidencia a través de los relatos antes comentados, que la posición teórica asumida por Martín-Baró (1998) y Vygotsky (1934/2001) es, sin duda, una posición que, sin quedarse ideologizada, es decir, sin quedarse elevada a la categoría de «palabra final» sobre toda la realidad es capaz de describir y comprender algunos importantes aspectos del fenómeno educativo. La crítica, por lo tanto, que venimos haciendo no se aplica tanto al resultado de la producción de autores como Souza Patto, en Brasil —para citar un ejemplo— más sobre todo, a aquellos no pocos intelectuales que, refugiados en la torre de marfil de sus gabinetes repletos de manuales doctrinarios izquierdópatas, haciendo uso del argumento — 127 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO de autoridad —el mismo que deconstruyen en sus obras—, insisten en afirmar tonterías despreciables, anacrónicas y ordinarias en su repetitivo «diagnóstico» de la educación brasileña. Nos parece, igualmente, que más allá de una crítica de la así llamada «teoría crítica» (y su aplicación a la psicología, como es el caso específico de este artículo), es conveniente, a fin de no incurrir en el error criticado, presentar una propuesta teórica —¡es verdad! mas, no por eso, una propuesta sin consecuencias prácticas objetivas y evidentes—15 que, mínimamente, permita un diálogo académico libre y realista entre aquellos que no tienen posiciones que defender, más allá del amor a la Verdad —único y definitivo motor capaz de constructividad en el ambiente intelectual—. Tenemos certeza de que muchos leerán esas palabras llenos de afectado escándalo y armados de las más variadas frases filomarxianas y frágilmente relativistas. No será la primera vez —¡y ni la última!—, que cerrarán los ojos a la realidad e insistirán en encontrar aquí argumentos para sustentar su relativismo infértil. 15 Theodor Adorno —uno de los padres de la teoría crítica—, en entrevista concedida a la revista Der Spiegel, en 1969, afirma: «jamás ofrecí en mis escritos un modelo para cualquier conducta o cualquier acción. Soy un hombre teórico, que siente el pensamiento teórico como extraordinariamente próximo de sus intenciones artísticas. No es ahora que yo me alejé de la práctica, mi pensamiento siempre estuvo en una relación muy indirecta con la práctica. Tal vez haya tenido efectos prácticos como consecuencia de algunos temas que calaron en la conciencia, pero jamás dije algo que se dirigiese directamente a acciones prácticas» (2003: 132). Está aquí la diferencia entre una teoría que nace casi ex nihilo, afirmando lo que piensa sobre lo real, y una teoría que solo nace porque mira a la realidad, con fidelidad a aquello que aparece y nada más. La teoría crítica de la Escuela de Fráncfort, justa en su crítica, se corrompió por su patológica falta de realismo. Horkheimer (2002 [1946]), otro importante representante de aquella escuela, por ejemplo, al buscar los antecedentes históricos del nacimiento del individuo y del individualismo va a la Grecia antigua y llega a afirmar que la culpa del Capitalismo Occidental moderno está en la «clase burguesa» griega —el prototipo de la burguesía moderna, opresora, capitalista (?)— en la «era de la polis, o ciudad-estado» (p. 133) y, claro, llega hasta el Cristianismo, a la Iglesia y a la Edad Media, hace su proceso inquisitorial personal y, párrafo tras párrafo, encadena una serie de críticas tan infundadas que bordean lo risible. — 128 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO También Sawaya problematiza los datos de investigación recolectados en la década de 1990, información según la cual las dificultades de los niños de estratos sociales inferiores se debe al hecho de que no tienen «acceso a interacciones con situaciones de escritura y lectura, hecho que les impide alcanzar los niveles de conceptualización necesarios para la construcción de la escritura en la escuela así como el de compartir los significados y los usos sociales de la escritura ya adquiridos por las clases medias» (2000: 69). La investigadora, en su artículo, procura responder a esos datos, presentando «otros ángulos del análisis a propósito de la relación que los sujetos-lectores establecen con el texto escrito, desconsiderados antes por las políticas de alfabetización en la enseñanza fundamental» (2000: 70). De hecho, cuando nos reparamos en los ambientes educacionales del país —en sus diversos niveles—, no existe la manera de preguntarnos cómo explicar el hecho de que nuestros alumnos —niños, jóvenes o adultos, pobres o ricos, afrodescendientes o eurodescendientes, del sexo masculino o del sexo femenino—, ya hace un tiempo, se caractericen por un cierto grado de analfabetismo o de alfabetismo puramente funcional. Es evidente, para cualquier educador atento, ver cómo nuestros estudiantes se tornaron en signos de las diferencias socioculturales, personas que repiten de modo inconsciente lo que oyen o leen. Lo que se verifica es una generalización de la incapacidad de lectura y de escritura. O las políticas sociales del país finalmente tuvieron efecto y estamos delante de un Brasil formado por una enorme y mal definida clase pobre, ignorante y mediocrizada, que tiene por encima una clase política no menos inepta, más podrida de dinero y poderosa, o hay un error de interpretación de la realidad en aquella afirmación o, como afirma Sawaya — 129 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO las relaciones de poder y violencia simbólica, que constituyen las formas de adquisición y transmisión de la lectura y de la escritura vía escuela —mas no solo— y que son parte de un proyecto políticopedagógico en sus formas de dominación social, no son cuestionadas, lo que lleva nuevamente a imputar a las poblaciones pobres y sus precarias condiciones de vida la razón del fracaso escolar y de su «marginalidad social». (2000: 70)16 Pero, si es preciso no más «aplazar la implantación de un proyecto político comprometido con las clases populares y con el replanteamiento de las visiones ideológicas que organizan la vida cotidiana de la escuela y la práctica escolar» (Sawaya 2000: 79), nos preguntamos ¿qué hacer con un proyecto político comprometido solo con las clases populares? Lo que nos hace falta, según pensamos, no es más un proyecto político comprometido con la clase A, B, C o D; nos hace falta, de verdad, un mínimo de compromiso con la formación de la persona, un mínimo de compromiso verdadero con la educación. Solo a guisa de introducción al debate, queremos presentar, en grandes rasgos, la propuesta teórica desarrollada por la filósofa, psicóloga, pedagoga y fenomenóloga alemana, Edith Stein (1891-1942). En uno de sus textos, datado de 1930, Stein, preocupada por presentar los presupuestos teóricos del trabajo (labor) social de formación17 de la persona humana, recuerda: A la escuela —y especialmente a la escuela elemental— se le encomienda formar de tal modo a los niños del pueblo, que participen como miembros inteligentes y serviciales en la vida social 16 17 No es casual que las opciones ofrecidas son, en esencia, efectivamente idénticas. Para una discusión más profunda acerca del concepto de formación, consulte las notas de la conferencia Zur Idee der Bildung (Stein 2003b). — 130 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO en sus diferentes formas —como familia, pueblo, Estado, Iglesia, etc. En dicha encomienda están implícitos ciertos presupuestos sobre la naturaleza de la individualidad y comunidad, y la relación entre ambas. (2003a :128) ¿Cuáles serían esos presupuestos? Según la autora, los dos presupuestos que ella entiende como exigencia del trabajo (labor) social de formación son, en primer lugar, que este es un trabajo (labor) posible, o sea, tiene sentido el querer formar individuos para la comunidad, y en segundo lugar, que este es un trabajo (labor) necesario: es decir, de un lado, los individuos no son miembros comunitarios acabados, sino que primero tienen que ser educados, formados y preparados para eso. Pero, además de eso significa, yendo más al fondo de la cuestión: la comunidad es necesaria, sin comunidad, sin vida social, y por tanto, sin formación de los individuos para miembros de la comunidad, no es alcanzable la meta última del hombre (2003a: 129) Haciendo, entonces, un cuidadoso trabajo de explicitacion cada vez más profundo de las categorías envueltas, la autora recuerda, inicialmente, que el ser humano es, al mismo tiempo, individuo y miembro de una comunidad, y que estas características no son y no deben ser incompatibles. Recuerda también que individualidad y comunidad son características que no solo imponen límites, como también son imperfectas. Como solo podemos tener idea de la imperfección si tenemos un paradigma de perfección, Stein afirma que: «lo que el individuo tiene que ser según su determinación —es decir, como imagen del arquetipo divino—, no es así desde la eternidad, — 131 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO tampoco lo es desde el inicio de su ser, lo es como posibilidad pero no en realidad; tiene que llegar a hacerse. Este hacerse dura plenamente toda su existencia» (2003a: 132 ). Encontramos, entonces, en esta última consideración, la justificativa usada por la autora para el segundo presupuesto por ella apuntado: el trabajo (labor) social de formación es necesario porque el hombre no viene al mundo como miembro hecho de la comunidad; porque la pertencia como miembro y la comunidad tienen que desarrollarse y —podemos añadir ahora— porque en la doble naturaleza del hombre, la del individuo y la de miembro de la comunidad, existen peligros y conflictos potenciales que, quizás, sea posible evitar con un trabajo pedagógico adecuado. (2003: 133) Stein insiste sobre la necesidad de pensar el desarrollo saludable como fruto de un proceso de formación que conduzca a una armonía entre las fuerzas individuales y sociales del ser humano. Para eso, todavía, es preciso que ese trabajo de formación sea sustentado por un «auténtico conocimiento y [...] una correcta teoría de la vida social» (2003a:135). La autora apunta dos teorías que llama falsas: el individualismo, por un lado, y el socialismo, por otro lado. Mientras el primero acentúa solo el derecho del individuo al libre desarrollo, sin vínculos de ninguna naturaleza,18 el segundo 18 La autora afirma: «este individualismo, que comenzó a propagarse con el inicio da la Edad Moderna, constituyéndose en uno de los aspectos característicos, y que ejerció plenamente su influjo a partir de la Revolución francesa, ha conducido de manera relevante a deshacer las comunidades orgánicas que habían predominado en la vida social, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media: disgregación de la familia, ruptura de la Iglesia, desmembración del pueblo» (Stein 2003a: 135). — 132 — PROBLEMATIZANDO LA PSICOLOGÍA CRÍTICA Y EL ANALFABETISMO ordena completamente al individuo en la colectividad y a ella lo subordina; no reconoce ninguna individualidad, sino solo la naturaleza humana en todas partes igual, y no consiente vida fuera de la comunidad y sin ser útil para esta [...]. Y así observamos las consecuencias en la falta de personalidades fuertes y autónomas, empresas grandiosas y originales, en el prevaler de los manufacturados y clichés, no solo en objetos de uso, sino también en el sector intelectual: gente del montón, opiniones mediocres vacío e inauténtico, sin carácter propio, sin alma. (2003a: 135) Al contrario de los teóricos deconstruccionistas de ahora, Edith Stein no se contenta con el simple apuntar la falacia de las teorías, pero intenta responder a la pregunta sobre cuál sería, entonces, la teoría más adecuada y los medios prácticos más eficaces para responder a la necesidad de un trabajo social de formación del ser humano. Hemos constatado cómo las comunidades en general, y especialmente aquellas por las cuales y para las cuales tenemos que trabajar, tendrían que ser conforme a su sentido originario y cómo se alejan de él. Consecuentemente resulta claro en qué tiene que consistir una labor social de formación: reconducir las comunidades a su sentido original a través de una correspondiente formación de los miembros de la comunidad. Y si la disolución de la vida humana comunitaria hunde sus raíces en la abrogación de la comunión con Dios, una recuperación es solo posible a través de la restauración de la comunión con Dios. (2003a: 144) La pedagoga alemana es categórica al afirmar que un profesor que realiza su profesión atento al sentido de ella, sería capaz, finalmente, — 133 — PAULO ROBERTO DE ANDRADA PACHECO de una revolución en la familia y en el pueblo, una revolución que, en este caso, significaría una recuperación de esos espacios de formación del humano integral. Para finalizar, no sería demasiado decir que, más allá de Edith Stein, otro autor que nos podría ayudar en el trabajo de fundamentación teórica más realista para el pensar las prácticas educativas es el sacerdote italiano Luigi Giussani (1922-2005). Según él, la educación acontece en el encuentro y en la comunión: «la vida de comunión es el origen, el objetivo y la forma de la relación con todo, y esto acontece porque es algo que la persona posee dentro de sí, no es una referencia extrínseca a la organización» (2004: 125). Para él, la educación es una capacidad de compañía para el otro. Se educa para la libertad y no para la ciudadanía o para prácticas sociales genéricas. Se educa no para incluir al otro en una sociedad estatal, de nuevo, genérica o en una cultura letrada. La educación a la lectura, en particular, y la educación en general, debe pretender la libertad del educando, esté él en el nivel de escolaridad que sea. La libertad es el nivel de la naturaleza humana en que nos tornamos capaces de relacionarnos con la totalidad de lo real y no con las parcelas que nosotros creamos o con una ideología que sustentamos o nos infundan. El éxito de las prácticas de literacidad o de alfabetización de jóvenes y adultos, la eficacia —si es que podemos hablar en esos términos— de nuestras prácticas escolares está en la capacidad de acompañar a nuestros jóvenes en el camino de libertad, en el camino de formación del humano integral, de la persona considerada y respetada en su pertenencia comunitaria y en sus tradiciones. — 134 — BIBLIOGRAFÍA Abramovay, M. et. ál. 2002 Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para políticas públicas. Brasilia: Unesco/BID. Adorno, T. 2003 «A filosofia muda o mundo ao manter-se como teoria». Lua Nova, n.° 60, pp. 131-138. Barbato, S. 2005 «A perspectiva sócio-histórica na alfabetização de jovens e adultos». Revista da alfabetização solidária, vol. 5, n.° 5, pp. 59-72. Bourdieu, P. 1998 [1966] «A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura». Traducción de A. J. Gouveia. En Nogueira, M. y A. Catani (orgs.). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes. Carneiro, L. 1964 Voto dos analfabetos. Petrópolis: Vozes. Carrano, P. 2007 «Educação de jovens e adultos e juventude: o desafio de compreender os sentidos da presença dos jovens na escola de “segunda chance”». ReVeja, vol. 1, n.° 0, pp. 62-74. Di Nucci, E. P. 2006 «Letramento: algumas práticas de leitura do jovem do ensino médio». Psicologia escolar e educacional, vol. 6, n.° 1, pp. 31-38. — 135 — Ferraro, A. R. 2002 «Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o que dizem os censos?». Educação e sociedade, vol. 23, n.° 81, pp. 21-47. Freire, P. 2001 Ação cultural para a prática da liberdade e outros escritos. 9.ª ed. São Paulo: Paz e Terra. Garcez, L. 2000 «A leitura na vida contemporânea». Revista brasileira de estudos pedagógicos, vol. 81, n.° 199, pp. 581-587. Gentil V. K. 2005 «EJA: contexto histórico e desafios da formação docente». Centro de referência em educação de jovens e adultos-pesquisa e práticas educativas, n.° 155, pp. 1-11. Giussani, L. 2004 [1995] Educar é um risco: como criação de personalidade e de história. Traducción N. Oliveira. Bauru: EDUSC. Holzkamp, K. 1977 «Pressupostos antropológicos ocultos da psicologia general». En Gadamer, H. & Vogler , P. (orgs.). Nova antropologia. São Paulo: EPU-EDUSP. Hopenhayn, M. 2002 «A cidadania vulnerabilizada na América latina». Revista brasileira de estudos de população, vol. 19, n.° 2, pp. 5-18. — 136 — Horkheimer, M. 2002[1946] Elipse da razão. São Paulo: Centauro. Instituto Paulo Montenegro 2001 Indicador nacional de alfabetismo funcional: um diagnóstico para a inclusão social pela educação. São Paulo: Ação Educativa. 2007 Indicador de alfabetismo funcional-INAF/Brasil-2007. São Paulo: Ação Educativa. Llomovatte, S. 1989 Analfabetismo en Argentina. Buenos Aires: Niño y Dávila. Macedo, L. 2005 Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed. Martín -Baró, I. 1998 Hacia una psicología de la liberación. Valladolid: Trotta. Marx, K. 2002 O 18 Brumário e cartas a Kulgemann. 2. ª ed. Río de Janeiro: Paz e Terra. 2003 Contribuição à crítica da economia política. 6.ª ed. São Paulo: Martins Fontes. Mecacci, L. 1992 Storia della psicologia nel novecento. Bari: Laterza. — 137 — Monteiro, M. F. 2006 «A leitura de literatura infantil na alfabetização: o que falam/fazem os professores sobre essa prática?». Revista da FAEEBA, vol. 15, n.° 26, pp. 185-198. Pinto, J. M. et ál. 2000 «Um olhar sobre os indicadores de analfabetismo no Brasil». Revista brasileira de estudos pedagógicos, vol. 81, n.° 199, pp. 511-524. Ribeiro, V. M. 2007 «As estatísticas da alfabetização». ReVeja, vol. 1, n.° 0, pp. 96-108. Sawaya, S. M. 2000 «Alfabetização e fracasso escolar: problematizando alguns pressupostos da concepção construtivista». Educação e pesquisa, vol. 26, n.° 1, pp. 67-81. Souza, M. M. C. 1999 «O analfabetismo no Brasil sob o enfoque demográfico». En Texto para discussão do IPEA, n.° 639, pp. 5-26. Souza e Silva, M. A. S. 1988 Construindo a leitura e a escrita: reflexões sobre uma prática alternativa em alfabetização. São Paulo: Ática. Souza Patto, M. H. 1999 A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: asa do Psicólogo. Souza Patto, M. H. (org.) 1997 Introdução à psicologia escolar. 3.ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo. — 138 — Stein, E. 2003 [1930]a 2003[1930]b «Fundamentos teóricos de la labor social de formación».En Stein, E. (2003). Obras completas. Tomo iv: Escritos antropológicos y pedagógicos. Madrid: Editorial de Espiritualidad/Burgos: Monte Carmelo, pp. 127-148. «Sobre el concepto de formación». En Obras completas. Tomo iv: Escritos antropológicos y pedagógicos. Monte Carmelo, pp. 177-194. Teixeira, A. 1971 Educação não é privilégio. São Paulo: Companhia Editora Nacional. Vigotsky, L. S. 2001 A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes. Vóvio, C. L. 2007 «Práticas de leitura na EJA: do que estamos falando e o que estamos aprendendo». ReVeja, vol. 1, n.° 0, pp. 85-95. Weisz, T. 2006 O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática. — 139 — ¿CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS MEDIANTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL? Edith Alfaro Palacios 1 L a décimo primera política de Estado del Acuerdo Nacional 2002: «Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación» define equidad como «el dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e iniquidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de las comunidades étnicas, los discapacitados, entre otras» (el énfasis es nuestro). Para la reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad se requiere de acciones de intervención del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población. Por otro lado, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) considera equidad como «la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones» (el énfasis es nuestro, CEPAL 2000: 1 Coordinadora del Área de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 141 — EDITH ALFARO PALACIOS 15), tomando la equidad como medida fundamental para medir la calidad del desarrollo; por ello, plantea que junto a un crecimiento económico se debe perseguir también un desarrollo más integrador en términos sociales y sostenible en términos ambientales. Todo esto es posible de alcanzarse en sociedades más democráticas y con una ciudadanía fortalecida. Por lo tanto, tomando a la equidad como eje principal de desarrollo integral, debe romper los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad y las barreras de la discriminación por género y etnia. El logro de sociedades más equitativas coloca en primer plano la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que responden a los valores de igualdad, la solidaridad y la no discriminación. La búsqueda de mayor equidad requiere que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida en aquellos aspectos que las propias sociedades consideran de valor social, y que permiten que todos los ciudadanos sean partícipes de los beneficios y actores de su propio desarrollo. La equidad como valor pareciera ser objeto de un consenso universal, sin embargo, las fuentes de desigualdades se encuentran en distintos ámbitos de la vida social y económica, por lo que las intervenciones en pro de la equidad deben contemplar estos ámbitos. Por eso, la noción de equidad debe ser considerada desde distintos aspectos que tiene que ver con la igualdad de oportunidades «al inicio y en las trayectorias de los ciclos educativos y del empleo con la igualdad para acceder al bienestar social pero también para participar en decisiones y en el espacio público» (CEPAL 2000: 302), con lo que queda claro que equidad no es solo un concepto de una sola arista, sino de muchas que deben tomarse en cuenta para poder intervenir, además de las que se mencionan líneas arriba también debemos considerar la igualdad — 142 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS de oportunidades para acceder a los sistemas de justicia, a la seguridad ciudadana, aspectos que en nuestro país son difíciles de acceder. También la equidad significa ‘igualdad de oportunidades’ para acceder a estilos de vida saludables, a múltiples fuentes de conocimiento e información y a redes de apoyo social y de otra índole. Como hemos visto «equidad» básicamente es tener ‘igualdad de oportunidades’ para acceder a todos aquellos espacios que permitan, sobre todo a los más necesitados, tener cada vez mejor calidad de vida. Por lo tanto, queda claro que desde organismos internacionales como la CEPAL y desde las concepciones a nivel nacional, como el Acuerdo Nacional, equidad es: la igualdad de oportunidades a las que todo ser humano tiene derecho sin distinción de raza, género, creencias o ideologías. Partiendo de esta definición, en el presente trabajo se analizará la equidad educativa hacia los niños, niñas y adolescentes desde la igualdad de oportunidades de aprendizajes que les brinda el docente en el aula y haremos una propuesta de acciones que se puedan llevar a cabo desde el aula universitaria a partir de la formación docente inicial, en un intento de lograr revertir el círculo vicioso de pocas oportunidades de aprendizaje y convertirlo en el círculo virtuoso de igualdad de oportunidades de aprendizaje que logren el desarrollo de las potencialidades personales de niños, niñas y adolescentes. Diagnóstico de la situación actual Desde la relación que podemos establecer entre calidad y equidad educativa, veremos que esta relación está seriamente deteriorada en nuestro país, y se expresa tanto en «resultados de aprendizajes como en la existencia de amplios sectores excluidos del servicio educativo» (Lineamientos de Política 2004-2006 MED del Perú). — 143 — EDITH ALFARO PALACIOS • • • Observaremos este punto desde tres niveles: En el nivel nacional a partir de la información brindada en Lineamientos de Política 2004-2006 (Ministerio de Educación del Perú). En el nivel local, lo haremos a través de la información brindada por las investigaciones realizadas por GRADE (2002), en dos departamentos del Perú (Lima y Ayacucho). En el nivel mundial, a partir del Informe Mundial de DAKAR 2000. Nivel nacional Empezaremos analizando la información que aparece en Lineamientos de Política 2004-2006, documento del Ministerio de Educación del Perú, sobre algunas situaciones que se viven en nuestro país en materia educativa, a partir de allí reflexionaremos como maestros y maestras peruanas, y proponer acciones para revertir la iniquidad educativa. Veamos algunos datos Tabla 1. Porcentaje de población analfabeta por sexo 1940-2001 Años Total en números Hombres % Mujeres % 1940 2 070 270 37,6 62,4 1961 2 182 308 32,2 67,8 1972 2 062 870 30,2 69,8 1981 1 799 458 27,0 73,0 1993 1 784 281 27,3 72,7 2001 2 087 093 24,8 75,2 Fuente: Inei, Censos Nacionales de Población 1940, 1961,1972, 1981,1993; Enaho 2001. — 144 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS Al analizar la tabla, nos damos cuenta de que la mujer en el Perú siempre ha vivido una situación de inequidad frente a la igualdad de oportunidades educativas; desde el año 1940 hasta el 2001 la cifra de mujeres analfabetas ha aumentado de 62,4% a 75,2% mientras que la de los varones ha disminuido. Tabla 2. Infraestructura Educativa: situación de los locales escolares En buen estado En regular estado En mal estado 51,2% (21,157) 35,5% (14,709) 13,3% (5,517) Fuente: MED La tabla indica que de un total de 41 000 locales escolares, hay 5517 (13,3%) que están en mal estado. Según Roberto Martínez Santiago (2000), director de la Revista Iberoamericana de Educación, cuando se diseñan políticas de equidad educativa, estas deben empezar por la edificación de locales escolares y pasar por la innovación de estrategias metodológicas. Tabla 3. Resultados del rendimiento escolar PISA 2001, porcentaje de estudiantes en cada nivel de dominio en la escala combinada de alfabetización lectora Nivel Argentina Brasil Chile México Perú 0 22,6 23,3 19,9 16,1 54,1 1 21,3 32,5 28,3 28,1 25,5 2 25,5 27,7 30,0 30,3 14,5 3 20,3 12,9 16,6 18,8 4,9 4 8,6 3,1 4,8 6,0 1,0 5 1,7 0,6 0,5 0,9 0,1 Fuente MED — 145 — EDITH ALFARO PALACIOS La tabla nos muestra que el Perú es el país que ha obtenido mayor porcentaje (54,1%) en el nivel más bajo (0) de alfabetización lectora, y en el nivel más alto (5), llegamos a la pequeñísima cifra de 0,1%; partiendo de esta información, nuestro país es el que menos oportunidades de aprendizaje está brindando a los estudiantes, lo que constituye un reto para los maestros y maestras peruanas, puesto que desde las aulas tendríamos que plantear nuevas metodologías que ayuden a revertir la situación, desde la reflexión que podamos hacer de nuestra práctica pedagógica. La investigación-acción se presenta aquí como una herramienta valiosa para lograrlo. Según los Lineamientos de Políticas de Gobierno 2004-2006, el rendimiento promedio en los centros educativos públicos es inferior al del sector privado, lo que evidencia un problema de equidad. En la escuela pública ninguno de los estudiantes peruanos alcanza los niveles superiores de la escala, mientras el 6% de estudiantes de centros educativos privados si lo logran. Esto es un indicador claro de la falta de oportunidades de aprendizaje en nuestras escuelas públicas. Con respecto a la cobertura de la educación en el Perú, Idel Vexler Talledo en el Informe sobre Educación peruana: Situación y Perspectivas (2004) sostiene que «la población en edad escolar de 0 a 16 años, es de 10 150 250, de ella el 66% está en zona urbana y el 34% está en zona rural. La matrícula en educación básica es de 7 456 519, lo que representa el 73%, con un déficit del 27% de población en edad escolar que no está siendo atendida y a los cuales no se les está dando las oportunidades de aprendizaje para su desarrollo». Las áreas que no se están atendiendo son educación inicial, secundaria rural y personas con discapacidad. En educación inicial la cobertura de 0 a 2 años es de apenas el 3% y de 3 a 5 años es el 57%, en educación secundaria rural la cobertura es de 44. 7%, en cuanto a la educación de personas con discapacidad, se tiene un serio problema porque no se sabe con certeza cuáles — 146 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS son las cifras exactas y se asume por las cifras internacionales que el 12% de la población estaría en este nivel, tanto como las personas analfabetas. En cuanto al analfabetismo a nivel nacional, de los adultos con 15 años o más se asume que el 12,1% es analfabeto absoluto (que no saben leer ni escribir), de los cuales más de dos tercios está en el área rural, la tasa de analfabetismo absoluto rural es del 24%, el doble del urbano. En el Perú, el analfabetismo «tiene rostro de mujer» (Vexler Talledo 2004); de los 2 087 000 adultos mayores de 15 años y más analfabetos absolutos, el 75% son mujeres y entre las mujeres del área rural, la tasa se eleva a 37%, es decir, más del doble de la tasa del analfabetismo urbano. Las preguntas que tendríamos que hacernos los maestros y maestras del Perú son ¿qué hacer frente a tremendo problema?, ¿cómo ayudamos desde el aula, a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre todo de las zonas rurales para que no abandonen la escuela?, ¿qué oportunidades de aprendizaje les estamos brindando?, ¿qué podemos hacer para que las niñas rurales asistan a la escuela?, ¿qué métodos tenemos que emplear los maestros y maestras del Perú para revertir la situación de iniquidad?, ¿lo lograremos?, ¿reflexionamos sobre nuestra práctica pedagógica para mejorarla y ayudar así en equidad educativa?, ¿cómo promovemos la equidad en el aula?, estas y muchas otras preguntas quedan por empezar a resolverlas. Nivel local En los últimos años, el sistema educativo peruano ha logrado incorporar a importantes segmentos de la población anteriormente excluidos del acceso a la educación, sobre todo en la primaria. Los servicios en cuanto a cobertura son innegables, pero junto a ello «han aparecido altos niveles de desigualdad actualmente existentes en los desempeños dentro del sistema» (cf. Benavides — 147 — EDITH ALFARO PALACIOS 2004). Mejorar los desempeños de los estudiantes de NSE bajo tiene una posible consecuencia; no solo una reducción de la desigualdad, sino también una mejor formación de capital humano en general, lo cual tiene implicancias importantes para el desarrollo económico y social del país. En las investigaciones realizadas por Santiago Cueto, Cecilia Ramírez, Juan León y Gabriela Guerrero y otros, auspiciada por la Fundación Ford a través de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo), Perú 2004: Educación, procesos pedagógicos y equidad: oportunidades de aprendizaje y rendimiento en matemática de los estudiantes de tercero y cuarto grados de primaria en Lima y Ayacucho, se obtuvieron los siguientes resultados: Tabla 4. Distribución de las aulas por departamento, NSE y grado Ayacucho Nivel 1 (bajo) Nivel 2 (medio) Nivel 3 (alto) Total Lima Nivel 1 (bajo) Nivel 2 (medio) Nivel 3 (alto) Total Tercer grado Cuarto grado Total 7 8 3 10 2 3 17 10 6 18 15 33 0 18 10 0 15 7 0 33 17 28 22 50 Como podemos observar en la tabla, de las 83 aulas de la muestra, 17 de ellas están en el NSE bajo y todas ellas se encuentran en Ayacucho. Este resultado no es de extrañar, dado que diversos datos muestran que en las zonas rurales del Perú la pobreza es mucho mayor. — 148 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS Las variables de oportunidades de aprendizaje utilizadas en la investigación son: • • a) b) c) d) Cobertura del currículo: se definió la cobertura del currículo sobre la base de la cantidad de ejercicios resueltos referidos a las capacidades y competencias establecidas en la ECB (Estructura Curricular Básica), en el área de lógico matemática, se hizo a través de los cuadernos de los niños y niñas y de los cuadernos de trabajo, proporcionados por el MED, cada ejercicio resuelto por lo menos por un estudiante se tomó como parte de las oportunidades de aprendizaje del salón dentro de la competencia y capacidad correspondiente. Demanda cognoscitiva: referida a los siguientes dominios cognoscitivos: Conocer los conceptos y los procedimientos. Usar los conceptos. Solucionar ejercicios o problemas rutinarios. Razonar. Se entiende que, la complejidad cognoscitiva de las tareas aumenta de un dominio cognoscitivo al siguiente, por lo tanto, el dominio «razonar» es el de mayor demanda cognoscitiva. • • Ejercicios correctos: para este caso se tomó el ejercicio resuelto originalmente por el estudiante, sin tomar en cuenta las correcciones hechas por el profesor. Calidad de la retroalimentación: para cada ejercicio o pregunta, contestada o no, se marcó si el docente dio alguna retroalimentación — 149 — EDITH ALFARO PALACIOS y si esta coincidía con la respuesta, es decir, si decía «bien» cuando la respuesta estaba bien dada o «mal» cuando estaba errada. Resultados obtenidos: Cobertura del currículo Tabla 5. Porcentaje de ejercicios disponibles en los cuadernos de trabajo del MED resueltos por los estudiantes de tercer grado por NSE del aula NSE bajo NSE Medio NSE alto Estadística 18 65 76 Geometría 22 55 61 Medición 39 71 77 Numeración 51 75 78 Tabla 6. Porcentaje de ejercicios disponibles en los cuadernos de trabajo del MED resueltos por los estudiantes de cuarto grado por NSE del aula NSE bajo NSE Medio NSE alto Estadística 56 78 71 Geometría 30 56 47 Medición 14 42 48 Numeración 44 73 72 Como podemos observar en ambas tablas, son los estudiantes de menor NSE los que resuelven en promedio menos ejercicios en los cuadernos de trabajo que sus pares de nivel medio o alto, por lo tanto su enseñanza cubre menos el currículo. Es decir a los más necesitados no les estamos brindado situaciones de equidad educativa, siendo ellos los más vulnerables — 150 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS y a quienes les deberíamos brindar mejores oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de sus potencialidades personales. • Demanda cognitiva: desde el MED se remarca la importancia de resolución de problemas matemáticos, es decir, que los estudiantes resuelvan ejercicios que los induzcan a pensar, o de alta demanda cognoscitiva y que no sólo apliquen procedimientos memorizados. No obstante, observemos los resultados: Tabla 7. Porcentaje de ejercicios en los cuadernos de trabajo del MED clasificados en cada nivel cognoscitivo Tercer grado Cuarto grado Número % Número % Conocer conceptos 911 62,2 1,140 72,9 Usar los conceptos 309 21,2 326 20,8 Ejercicios y problemas rutinarios 232 15,8 86 5,5 Razonar 13 0,9 12 0,8 La tabla nos muestra que desde el MED no se estimula, a través de los materiales que proporciona, el nivel cognoscitivo más alto, a pesar de que es una de sus recomendaciones. Esto constituye también una falta de equidad porque no les estamos brindando a todos los niños, oportunidades de aprendizaje en los niveles altos de demanda cognoscitiva con la que puedan desarrollar sus potencialidades personales. • Ejercicios correctos: en este aspecto, son también los estudiantes del NSE bajo los que tienen menor porcentaje de ejercicios — 151 — EDITH ALFARO PALACIOS • correctos comparados con los estudiantes de los otros dos NSE y son los estudiantes de menor rendimiento los que tienen menos ejercicios resueltos correctamente, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué estamos haciendo los maestros para revertir esta situación y ofrecerles a estos niños y niñas mayores posibilidades de aprendizaje?. Calidad y cantidad de la retroalimentación: en esta variable se obtuvo que es más probable que los estudiantes de mayor NSE reciban retroalimentación por parte de sus docentes y es menos probable que esto ocurra en el NSE más bajo. Observemos la siguiente tabla: Tercer grado Retroalimentación general Cuarto grado Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 32 63 65 37 59 71 Nivel mundial En el Foro Mundial de Educación, celebrado en Dakar en abril del 2000, llamó la atención lo siguiente: la evaluación de la Educación para Todos en el año 2000 muestra que se ha avanzado considerablemente en muchos países. Sin embargo, resulta inaceptable que en el año 2000 haya todavía: – – – Más de 113 millones de niños sin acceso a la enseñanza primaria. Hay 880 millones de adultos analfabetos. La discriminación entre los géneros sigue impregnando los sistemas de educación. — 152 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS – – La calidad del aprendizaje y la adquisición de valores humanos y competencias distan tanto de las aspiraciones y necesidades de los individuos y las sociedades. Se niega a jóvenes y adultos el acceso a las técnicas y conocimientos necesarios para encontrar empleo remunerado y participar plenamente en la sociedad. Si no se avanza rápidamente hacia la Educación para Todos, no se lograrán los objetivos de reducción de la pobreza, adoptados en el plano nacional e internacional, y se acentuarán aún más las desigualdades entre países y dentro de una misma sociedad. Esto nos hace reflexionar sobre las grandes diferencias y sobre la segmentación de las sociedades en el mundo, porque la equidad no es solo preocupación a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, esto explica también las reuniones que se tienen a nivel internacional para enfrentar las grandes diferencias y la falta de oportunidades para todos los ciudadanos del mundo. Relación entre Equidad y Educación Este punto lo vamos a dividir en dos aspectos, dado que equidad, como factor de desarrollo analizado en el presente trabajo lo relacionamos con dos variables: • • Equidad y educación. Formación docente y equidad. — 153 — EDITH ALFARO PALACIOS Equidad y educación Empezaremos analizando lo que se establece a partir del Foro mundial de Dakar (2000), donde se sostiene que la educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave, no solo del desarrollo sostenible y de la paz, sino también de la estabilidad en cada país y entre las naciones; por consiguiente, la educación es un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo xxi, afectados por una rápida mundialización o globalización, a la que todos los países están sometidos. En este foro se afirma: «ya no se debería posponer más el logro de los objetivos de la Educación para Todos (EPT). Se puede y debe atender con toda urgencia a las necesidades básicas de aprendizaje» (Foro mundial Dakar 2000). Analicemos ahora los objetivos que se proponen en este Foro mundial: – – – – Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. — 154 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS – – Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. Como vemos, todos los objetivos señalados en este Foro apuntan a resolver el problema de las desigualdades sociales y hacer de la educación una herramienta que ayude a las sociedades mundiales a lograr la equidad entre los miembros de su comunidad. El Perú no es ajeno a estos objetivos, por eso es que en las políticas adoptadas en el sector educación se pretende incluir los objetivos planteados anteriormente, cabe preguntarse entonces ¿cómo lo lograremos?, ¿en qué medida se está dando prioridad a las clases menos favorecidas? Educación y equidad según la CEPAL Por otro lado, la CEPAL, como organismo económico, sostiene que la educación es un derecho social y cultural que permite no solo acceder a trabajos de mejor calidad, sino también participar en las redes por donde circula el conocimiento; por eso, afirma que «la educación es crucial para superar la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad […] proporcionando herramientas esenciales de la vida moderna que eviten la marginalidad sociocultural», considera además a la educación como — 155 — EDITH ALFARO PALACIOS «una llave maestra para incidir de manera simultánea sobre la equidad, el desarrollo y la ciudadanía» (Ocampo CEPAL 2002). Así también, la CEPAL plantea que los retos del desarrollo integral deben tener dos puntales fundamentales, dos llaves maestras: educación y empleo. La educación que permite incidir en la equidad, el desarrollo y la ciudadanía, según los estudios de la CEPAL, requieren 11 ó 12 años de educación para alcanzar una alta probabilidad de no caer en la pobreza, nos dice también que los efectos potenciales de la educación sobre la equidad son de largo plazo y que no se producirán si no hay una dinámica generación de empleos de calidad, para promover la superación de las iniquidades en el acceso en el mercado de trabajo. Todo esto nos hace pensar en la importancia de educación con equidad como medio de desarrollo de los seres humanos, para formar sociedades más democráticas. Según la CEPAL, es importante entender que una mejor distribución de los activos simbólicos (capacidades que estimuladas de una manera equitativa, permiten enfrentar en una posición de igualdad de oportunidades) contribuye a una mejor distribución de los activos materiales como ingresos, bienes y servicios, de allí la gran importancia y la influencia decisiva de la educación con equidad como un desafío en la oferta educativa, en el rendimiento escolar y en las posibilidades de inserción productiva en el futuro. Los años 90 han sido ya considerados como la época en que se impulsaron las reformas educativas, el logro de mayor eficiencia en el uso de los recursos y la elevación la calidad de la educación. Pero los avances no han ido por el lado de la calidad educativa y menos todavía los avances con impacto visible y positivo en la equidad en las condiciones de oferta y demanda educativa. Según la CEPAL uno de los desafíos en el campo educacional es la «mayor oportunidad de equidades educativas». Pese a — 156 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS la expansión del sistema educativo, se observa que el acceso a una buena educación sigue estando muy segmentado por estratos socioeconómicos, por lo tanto hace falta una educación que vaya más allá de la cobertura, es decir, que permitan reducir las actuales brechas en las condiciones de acceso que permita igualar las oportunidades de acceso a una educación de calidad que implique garantizar a los sectores más desposeídos una oferta educativa que les ayude a permanecer más tiempo en el sistema educacional. Ministerio de Educación y equidad A nivel nacional, desde el MED, se están aplicando los compromisos a los que se llegó en el Acuerdo Nacional, destacando los temas «de aprendizajes fundamentales» (Lineamientos de Política 2004-2006 MED), como aquellos aprendizajes que se necesitan para el desarrollo humano, tal como lo afirma el Ministro de Educación en la presentación del documento. En este documento se analiza además el deterioro de «la calidad y equidad educativa» y sostiene que la sociedad peruana tiene en la educación uno de sus soportes fundamentales para superar con éxito los desafíos más importantes, considerando a la educación como una condición necesaria para alcanzar bienestar colectivo y desarrollo humano, para consolidar el Estado de Derecho y una ética pública. En el mismo documento se analiza también a la educación como una urgencia impostergable para atender los problemas de atraso, así también, para construir consensos básicos y posibilitar la integración social. La educación constituye también un factor de reducción de desigualdades y «sustento de la construcción de caminos de progreso y crecimiento del bienestar con equidad» (Lineamientos de Política 2004-2006 MED). Como se ve, esta preocupación es una demanda mundial que las naciones están — 157 — EDITH ALFARO PALACIOS «obligadas» a enfrentarlas como parte de los acuerdos internacionales, pero una de las preguntas que nos planteamos es ¿se está enfrentando desde el MED este desafío? Asimismo en el Portal del MED (en el enlace de EPT), encontramos: «La equidad en atención a la diversidad, la educación garantiza a todas las personas igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema educativo y contribuye a reducir la exclusión, las iniquidades y la pobreza». La equidad en los 90: estudios del IIPE-UNESCO en el Perú Por otro lado, en la investigación realizada por Bello para el Instituto de Investigación de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO Argentina) Perú Equidad social y educación en los años 90, Tedesco (1998) plantea que «si bien la educación es un factor de equidad social, ciertos niveles básicos de equidad social son necesarios para que sea posible educar con posibilidades de éxito [...] por debajo de la línea de subsistencia, los cambios institucionales o pedagógicos no tienen impacto en los resultados escolares de los alumnos» y se introduce un término importante, desde el cual se ha hecho este estudio en Latinoamérica, este término es la «educabilidad», definida como ‘conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela’. Nuestra pregunta sería entonces ¿estamos brindando estos recursos a nuestros niños, niñas y adolescentes? Es así como el análisis de la relación entre educación y equidad adquiere mayor complejidad, al mismo tiempo que la educación está en la base del desarrollo equitativo y requiere de una base de equidad para poder desarrollarse. — 158 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS Formación docente y equidad Por todo lo analizado anteriormente, desde principios de los años 80, todo lo relativo a la formación docente ha gozado de un interés cada vez más creciente, para poder enfrentar este problema, aunque se ha incidido más en la formación permanente que en la inicial. Así, en las últimas décadas «la aparición del concepto del profesor investigador, reflexivo y crítico ha ido cambiando las viejas concepciones sobre la formación del profesorado superando el papel de reproductor del currículo» (cf. Imbernon 1998). Por otro lado, el Informe de la PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina 2001 nos pone en alerta en lo que se refiere a carrera docente: «los maestros están mal preparados» y pone la nota D en una escala de A-F. También se afirma que la desigualdad de la educación peruana «es mayor que la de otros países en la región […] las más débiles son Apurímac, Ucayali, Huancavelica» (ápud Braslavsky 2000). La formación docente inicial es entonces una preocupación urgente para empezar a cambiar la situación de iniquidad, su objetivo principal debe ser el desarrollo de las aptitudes, conocimientos y habilidades de los futuros docentes, que les permitan satisfacer las necesidades y demandas de los alumnos y de este modo ser capaces de promover la participación por igual en todos los niños y jóvenes, cualquiera sea su origen, Küper, además sostiene que uno de los valores de la formación docente debe ser «la igualdad de oportunidades y una actitud que promueva el respeto a las diversas culturas y que se enfrente decididamente al racismo». Como afirma Tovar (1998), aún no nos atrevemos a formar una «escuela distinta», donde los chicos no tengan que estar demostrando a cada momento «su hombría», donde puedan manifestarse sin temor, abrazar a — 159 — EDITH ALFARO PALACIOS su amigo del alma sin que hablen mal de él, no tendrían miedo que las chicas les ganen en matemática por que ellos saben que en otros cursos nadie los gana, donde las maestras y los maestros sean más horizontales en sus relaciones con el alumnado y no tendrían temor de ser afrentados por la burla o la falta de respeto, investigarían lo que no saben junto con sus alumnos y alumnas, no dejarían pasar ninguna afrenta contra la dignidad de la mujer, solicitarían la intervención de las chicas y de los chicos con la misma frecuencia y donde puedan dar tanto o más valor a un gesto de solidaridad que a un trofeo de fútbol, una escuela distinta supone darle a la afectividad igual peso curricular que a los conocimientos porque se aprende desde lo que se percibe y se siente y no desde lo que se instruye. (cf. Tovar 1998) Es así como la revisión y el análisis de documentos como el informe de la CVR y sus Recomendaciones para la Educación pueden ser un excelente punto de inicio para realizar investigaciones, cuyas metas principales podrían ser «aprender a interpretar, comprender y reflexionar sobre la enseñanza y la realidad social» (cf. Imbernon 1998). Es decir, que los maestros y maestras seamos capaces de reflexionar y analizar a partir de la observación de lo que acontece en el aula y favorecer el aprendizaje de los alumnos y alumnas porque, finalmente, «el tema de calidad está ligado al tema de equidad: todos tienen derecho a una educación de calidad» (cf. Capella 1998). Es por eso que uno de los requerimientos que Palacios y Paiba hacen a los maestros peruanos es «estar preparados para adaptar el currículo a la cultura de los estudiantes, a su origen étnico, creencias religiosas, lenguas, experiencias de discriminación racial, de género, cultural» (cf. Capella 1998). Es aquí donde la investigación-acción toma un papel muy importante como la reflexión — 160 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS que los futuros docentes puedan hacer desde las experiencias de su práctica profesional con la ayuda de sus formadores. La cvr y el magisterio El informe de la CVR hace un análisis de la situación de la educación en el Perú, y busca determinar qué factores explican la importancia que le asignó el Partido Comunista Sendero luminoso (PCP-SL) a los maestros y a las instituciones educativas para actuar desde allí. También explica cómo la masificación del sistema educativo se acompañó de un deterioro de la calidad del contenido mismo de la enseñanza, que privilegió la memorización y la sumisión del juicio crítico del estudiante frente a una supuesta autoridad inapelable del libro y del maestro. Todo esto abrió las puertas al accionar del PCP-SL en las escuelas, en los estudiantes y en los maestros. El SUTEP centró sus actividades, antes que en la elaboración de propuestas propiamente pedagógicas, en la formulación de demandas en el campo laboral y económico, su filiación política y la imagen que se creó del magisterio como un grupo subversivo, permitió que se convirtiera en pieza fundamental de la difusión de la ideología del PCP-SL, sin «herramientas» para resistir, por su deficiente calidad académica. La CVR considera que la presencia de la escuela y del maestro en los lugares más remotos del país es clave para transmitir ideas que al estado le interesa promover: el patriotismo, nacionalismo, modernidad y desarrollo; sin embargo, los maestros pueden adoptar, en ocasiones abiertamente posiciones contrarias, dadas las situaciones de iniquidad que viven. La CVR informa que la violencia originó, además, la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. La pérdida — 161 — EDITH ALFARO PALACIOS de oportunidades educativas se generó también por la carencia de la infraestructura necesaria como consecuencia de la destrucción de centros educativos, lo que hasta en la actualidad opera como un factor limitante, estos jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación adecuada, se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes sí pudieron culminar su educación y alcanzar un mejor nivel de vida y posibilidad de un futuro promisorio. Recomendaciones de la cvr para el sector educación Las recomendaciones de la CVR invitan a la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad con equidad que promueva valores democráticos y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales, estas recomendaciones las podemos incluir tanto en la formación inicial docente como en la formación permanente: – – «Establecer un plan de estudios que estimule el conocimiento y oriente el saber hacia el bienestar para lograr una formación integral y alejamiento de la proclividad a la violencia: reformulación de visiones simplistas y distorsionadas de la historia peruana». La CVR propone para la formación integral una enseñanza de la Historia que contribuya al desarrollo de la autoconciencia, y de una geografía con idea cabal de nuestra realidad física de país y de su ubicación en el contexto mundial. «Promoción de una educación en el respeto a las diferencias étnicas y culturales». Adaptar la escuela en todos sus aspectos a la diversidad étnico-lingüística, cultural y geográfica del país, no como una debilidad sino como una potencialidad. — 162 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS – – – – «Disciplina». Propone el reto a las escuelas para que promuevan la disciplina basada en una gestión democrática, que permita la autonomía y el crecimiento personal del estudiante y no en prácticas humillantes y mucho menos en castigos físicos. «Atención urgente a la población más vulnerable: empezar por los más pequeños en las zonas más necesitadas». En esta recomendación, la CVR promueve la educación bilingüe intercultural, que supere el racismo, la discriminación y los niveles de autoestima, recomienda también atención a los niños y niñas de 0 a 5 años de diversidad étnica. La CVR siempre tiene presente el factor equidad. «Redefinir la educación en cuanto a contenidos, metodología y cobertura, en función de capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la población rural». Este es una de las recomendaciones de la CVR que los docentes de aula y los formadores de docentes deberíamos recoger y plantear investigaciones desde metodologías, contenidos, formas de evaluar, estrategias para trabajar la equidad, como elemento de potenciación de las capacidades personales. «Devolver la dignidad y dar calidad a la escuela rural». Este es uno de los aspectos de mayor iniquidad en nuestro país, es por eso que la CVR pide desarrollar rápida y significativamente la educación en la población rural, adecuando los planes de estudio de acuerdo a su realidad y haciendo de la escuela rural un lugar donde se pueda aprender con decoro. Todo este análisis de las recomendaciones de la CVR, tomados desde la formación inicial de docentes, nos permitiría evitar la segmentación y estimular la calidad con equidad en educación para construir una sociedad en la que todas las personas, sin exclusión, puedan tener los bienes y servicios dignos, en la que nadie quede excluido. — 163 — EDITH ALFARO PALACIOS ¿Formando maestros discriminadores? Analizaremos ahora los estudios realizados por Violeta Sara-Lafosse con respecto a las discriminaciones y el papel del docente en nuestro país como pieza clave, pues de él depende en gran medida la posibilidad de construir una sociedad democrática. Este partió de la organización de un seminariotaller y se hizo el estudio de currículos y sílabos de los Centros de Formación Magisterial para conocer el tipo de educador que formaban. En este estudio se intenta tener algunos conocimientos referentes a la actitud discriminatoria de los docentes y, a la preparación que para enfrentarla reciben los futuros docentes en las instituciones de formación magisterial. Se han considerado cuatro formas de discriminación, las dos primeras son de connotación biológica y las siguientes son culturales: – – – – Racial. Por sexo. Discriminación de la cultura andina. Discriminación hacia el trabajo manual. Sin embargo, el maestro o la maestra puede ser un discriminador, y de hecho lo es en algunos casos, puesto que él también recibió una socialización que influye tanto en sus actitudes como en sus comportamientos y puede manifestarse en todas o en algunas de sus formas convirtiéndose en un reforzador de las diferencias sociales, reproductor de la ideología dominante. Esto lo puede hacer a través de los contenidos que trasmite, palabras o actos con los que reproduce en el aula el mensaje discriminador. Pero, por el contrario, como parte de una reflexión crítica, puede romper con estos patrones el círculo vicioso y acercarse al círculo virtuoso de valores más democráticos. — 164 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS El educador en un contexto de discriminación El educador tiene un papel protagónico en la lucha por la erradicación de las discriminaciones. En nuestro país el problema de la discriminación está profundamente relacionado con el problema de la identidad nacional. El Perú es un país de profundos contrastes geográficos y sociales, coexisten culturas diferentes (la quechua, la aymara, la occidental, las amazónicas) tenemos una gran variedad de rasgos físicos (blancos, mestizos, orientales, negros) todos convivimos en un mismo territorio geográfico y ligado por una misma historia. Estas diferencias se interpretaron valorativamente poniendo un menos o un más. Así, la persona blanca (occidental) se coloca en el escalón más alto de la estratificación social y el indio quechua hablante ocupa el último lugar, es así como surge la discriminación étnica y racial. La Conferencia General de la UNESCO, en su 15.ª sesión (1958), invitó a los estados miembros a adoptar la práctica de la enseñanza mixta de los niveles primario y secundario como una forma de asegurar la igualdad de acceso a la educación, aunque en nuestro país esta recomendación se ha hecho efectiva con una tardanza de muchas décadas, actualmente. Sin embargo, desde el MED, la educación pública optó por la coeducación y cada vez más las instituciones educativas particulares que son las que más han tardado, están ingresando a la coeducación. Entre las causas de las discriminaciones en las escuelas se señala nuestra herencia colonial, la falta de preparación de los docentes, los currículos obsoletos, el desconocimiento de la realidad del alumnado que tiene el maestro. Asimismo, no se han propuesto cambios pedagógicos concretos que enfrenten el problema desde la práctica pedagógica, quedándose solamente a nivel académico. — 165 — EDITH ALFARO PALACIOS Para no ser maestros discriminadores En este punto se analizará ciertos aspectos del funcionamiento interno de los Centros de formación Magisterial (CFM) como los currículos, asignaturas y sílabos, que pueden reflejar el grado de interés de estos centros respecto al problema de las discriminaciones. • Currículos La investigación realizada por Sara-Lafosse (1994) trata de evaluar en qué medida los currículos elaborados por los CFM traducen un reconocimiento de las discriminaciones que han sido objeto de estudio. Vemos que los cursos que forman el plan de estudios, se clasifican en las tres áreas curriculares tradicionales: – – – – Formación General. Formación profesional básica. Formación profesional especializada. Práctica profesional Para estudiar el grado de reconocimiento que existe en los CFM de las discriminaciones objeto de estudio se indagó en primer lugar si en los currículos se incluían asignaturas que pudiesen traducir una preocupación real para enfrentarlas y en segundo lugar, se trató de analizar, a través de los sílabos disponibles, los contenidos de estas y otras asignaturas en relación a las discriminaciones. Se encontró que en los CFM de estudio no existe todavía un reconocimiento generalizado de la necesidad de enfrentar, a través de propuestas curriculares, las discriminaciones en estudio. — 166 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS • Revisión de asignaturas Podría decirse que se trataba de identificar las asignaturas más relacionables con el tema de la investigación, considerándose por ello los cursos de Antropología, Quechua, Didáctica del Castellano como Segunda Lengua, Educación en Población, Orientación y Bienestar del Educando (OBE) y Educación Cívica. Los tres primeros fueron escogidos en tanto pueden ser indicio de interés por enfrentar la discriminación hacia la cultura andina. El curso de Educación en Población, en tanto tiene unidades de estudio relativas a la igualdad de sexos. El curso de OBE, a su vez, en cuanto a su vez puede jugar un papel importante en la orientación profesional que los futuros docentes proporcionen a sus educandos y por último el curso de Educación Cívica en la medida que al proporcionar una mayor igualdad entre las personas, busca luchar contra las discriminaciones. Como resultado del estudio se puede apreciar, una preocupación en tratar los temas de formación sexual, ocupacional y hacia la cultura andina. Sin embargo, a decir de la misma autora, es necesario ser cauto no por que se dé un mejor tratamiento del tema implique una perspectiva crítica frente a la discriminación. • Revisión de los sílabos Para completar el estudio de los currículos se propuso hacer un análisis de los contenidos de las asignaturas de ciencias sociales y humanas de la formación común, utilizando para tal efecto los sílabos correspondientes. El acceso que se tuvo a estos instrumentos fue limitado, lo que se podría entender o que el material no estaba expedito o bien que hay resistencia a los trabajos de investigación, esto nos hace dar cuenta de lo — 167 — EDITH ALFARO PALACIOS difícil que es investigar en nuestro medio porque muchas veces se entiende esta actividad académica como una actividad fiscalizadora. A este respecto se tiene plena conciencia de las dificultades que hay para elaborar los sílabos e incluso se sabe de casos en que el profesor se ocupa de temas que no tienen relación con el sílabo de la asignatura o también de casos en el que el profesor repite los mismos temas en todos sus cursos, o que el profesor desarrolla los temas sin considerar la sumilla aprobada por la institución o de los profesores que no presentan sílabos. Además el funcionamiento de los CFM estaba obstaculizado con frecuencia por problemas políticos o de reorganización interna. En estas circunstancias se optó por analizar solo los sílabos en los que los propios profesores entrevistados declararon que se incluía algún punto o «unidad de estudio» relativa a las discriminaciones. Se llegó a los siguientes resultados en cada forma de discriminación: – – Discriminación étnico-cultural: Este tipo de discriminación es la que con mayor frecuencia se trata en los sílabos sobre en todo en los cursos de Lengua en los que se da a conocer la situación del «multilingüismo» del Perú. Discriminación racial: En un mismo CFM se mencionan tres asignaturas de especial interés: un curso de Sociología de la Familia donde se incluye una unidad de estudio que cuestiona la posición de subordinación de la mujer en nuestra sociedad. En el curso de Antropología Educativa se estudia a la familia campesina, donde se encuentra un punto dedicado a los roles sociales según el sexo. En un curso de Realidad Social Peruana, hay un punto dedicado al machismo como mecanismo que reproduce la estructura social. En otros CFM se encontró el curso de Educación Cívica en el que se aborda la igualdad de hombre y mujer frente a la ley. Y el tema de la coeducación se aborda dentro de un curso de coeducación. — 168 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS – Discriminación Laboral: En un curso de Historia de la Educación se hace varias veces alusión a la problemática de la enseñanza técnica, el curso de Sistematización Ocupacional busca impulsar el desarrollo de la educación técnica, siendo el único curso de los CFM donde se propicia la revaloración del trabajo técnico manual. Todo este análisis documental nos debe servir de autorreflexión, primero para conocer cómo hemos sido formados como maestras y maestros y luego para proponer desde nuestro actuar como docentes, programas innovadores que puedan revertir el problema de la discriminación existe en nuestro país. Por otro lado, estas son las intenciones pedagógicas manifestadas a través de los sílabos, pero como docentes sabemos que existe un «currículo oculto» que depende sobre todo de la forma como se enseña, ya que como señalan algunos autores «la interacción social maestro y alumno es tanto o más importante que el mismo contenido transmitido» (ápud Lafosse 1994). La autora le da importancia a la observación de aula que pueda complementar el estudio documental realizado aquí. El educador que necesitamos Conocer el tipo de educador que desde el punto de vista de las discriminaciones en estudio, se forma en los CFM significa también saber hasta qué punto están preparados para vencer los obstáculos que se oponen a una igualdad de oportunidades en la escuela y por lo tanto conocer cuán integral es la formación ofrecida en los CFM. Es decir en qué medida el futuro docente está «entrenado» para comprender la realidad, relacionando las diferentes áreas del conocimiento, a tomar una posición crítica frente — 169 — EDITH ALFARO PALACIOS a la arbitrariedad que representa seleccionar contenidos curriculares ajenos a los patrones socioculturales de las mayorías. Por otra parte hasta qué punto adopta prácticas pedagógicas concretas que luchan contra las discriminaciones descritas, puesto que no basta que los contenidos manifiesten cierta conciencia de las discriminaciones, sino que tal propósito se lleve a la práctica y esto se puede hacer desde la práctica profesional que realicen los futuros docentes en centros educativos, brindándoles espacios de autorreflexión desde la práctica pedagógica. En este estudio se midió también cuán integral es la formación de los futuros docentes en los CFM, en el sentido de comprometerse en la lucha contra las discriminaciones estudiadas, para esto se construyó una variable compuesta denominada «educación integral» en base a seis indicadores: – – – – – – Idiomas aprendidos en el CFM. Posibilidad de aprender quechua. Posibilidad de seguir cursos de Formación laboral o de graduarse como profesor de educación técnica. Posibilidad de formarse en coeducación. Realizar prácticas profesionales en colegios coeducativos (este indicador en este momento quedaría sin importancia, dado que la gran mayoría de centros educativos estatales y particulares son coeducativos). Recomendaciones pedagógicas para luchar contra el sexismo, etnocentrismo, el racismo y la discriminación laboral. Con estos indicadores se obtuvo cuatro grados de educación integral: nula, baja, media y alta, los resultados obtenidos fueron los siguientes: – Un 11,6% de los alumnos habrían recibido una formación nula. — 170 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS – – – El 32% habría recibido poca formación. Un 47% recibió mediana formación. Un 10% se puede considerar que ha recibido alta formación, por tanto más integral. Analizando estos resultados, nos podremos dar cuenta que un 43,6% de los futuros docentes no están siendo formados en los CFM con claros compromisos para enfrentar el problema de la discriminación que se vive en las escuelas, con lo que salen sin las herramientas necesarias para ayudar a formar sociedades más equitativas. Según Küper se debe «mejorar la formación de los docentes para que puedan desarrollar mejor en sus alumnos y alumnas los comportamientos y valores de solidaridad y la tolerancia, preparándolos para prevenir y resolver conflictos pacíficamente y para respetar la diversidad cultural» (ápud Braslavsky 2000). Aportes de otras investigaciones peruanas para formar a maestros en equidad Citaremos brevemente algunos de los estudios de investigación promocionados por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) en Procesos pedagógicos y equidad (Benavides 2004), que nos parecen relevantes para ayudar en la formación de maestros desde la observación y la reflexión que se haga, por un lado, y, por otro, puede servir a los maestros y maestras que están en las aulas para formar en equidad a nuestros estudiantes. Estos estudios están referidos a: Oportunidades de aprendizaje y rendimiento en matemática de los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Lima y Ayacucho — 171 — EDITH ALFARO PALACIOS Esta investigación está orientada a analizar el impacto de las oportunidades de aprendizaje (ODA), sobre el rendimiento, definido como valor agregado-diferencia en rendimiento entre inicios y fines del año escolar. Los autores demuestran que los estudiantes de estratos socioeconómicos altos y los que tienen mayores oportunidades de aprender (midiendo, por ejemplo, la calidad de la retroalimentación del maestro), tienen mayores posibilidades de mejorar su logro en matemática, que los de estratos socioeconómico bajos que tienen menores oportunidades de aprender. La relevancia del presente estudio está dada principalmente, por la posibilidad de entender si desde el sistema público se brinda ODA (mostrados en el diagnóstico del presente trabajo) y con esto promover la equidad educativa. Currículo y equidad de género en primaria Este estudio tuvo como objetivo identificar cuáles son los propósitos explicitados en el currículo intencional respecto del tema de género en cada una de las tres escuelas limeñas estatales de su muestra, entendiendo como decíamos que es la escuela, la institución que constituye uno de los principales agentes socializadores, y cuales son los mensajes sobre este tema que finalmente están siendo transmitidos a través de las interacciones didácticas o el currículo enseñado a los y las estudiantes. La autora demuestra que existen elementos que evidencian que no es posible dar una respuesta unívoca a la interrogante sobre el papel de la escuela frente al tema de género. «Ciertas prácticas en la escuela —indica la investigadora promueven la equidad de género, pero éstas coexisten con otras que van en dirección opuesta». La investigación revela también que ciertos aspectos de la práctica docente pueden estar permitiendo la reproducción de las desigualdades de género entre ellos la poca o nula relación entre la práctica — 172 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS y la reflexión docente, que realizan los maestros y maestras sobre su propia práctica pedagógica. Parte importante del estudio se orientó a analizar cómo los roles de género y sus estereotipos, continúan reproduciéndose en la escuela y entre los estudiantes, al menos de acuerdo con el estudio de los cuadernos de trabajo y las entrevistas a los profesores y estudiantes. Al respecto existen también otras investigaciones, que dejan la posta para «precisar de qué otras maneras se infiltra esta discriminación en la escuela» (cf. Tovar 1998) y empezar a cambiar la situación desde nuestra intervención pedagógica, porque se requiere planificar de otra manera, se necesita innovar, e «intentar seguir nuevos caminos para enseñar y aprender» como afirma la autora. Estrategias docentes en escuelas multigrado (del valle de Mala, provincia de Lima) Este estudio tuvo como objetivo analizar las estrategias de enseñanza que implementa el o la docente de aulas multigrado y escuelas unidocentes. El aula multigrado, en la cual un maestro o una maestra enseña a dos o más grados al mismo tiempo, constituye la realidad educativa predominante de la escuela primaria de áreas rurales de muchos países en desarrollo. La autora encontró que estas escuelas son mucho más complejas de lo que se refleja en la literatura existente y que, si bien comparten gran parte de la problemática general de la escuela primaria peruana, presentan algunas singularidades. Al igual que en otros países, en el Perú, ni los programas de formación de maestros, ni las propuestas de desarrollo curricular de primaria han tomado en cuenta esta realidad educativa. En estas escuelas la jornada escolar efectiva es menor a la establecida oficialmente, la semana escolar se reduce a tres o cuatro días, la pérdida absoluta de matrícula entre el primero y el sexto grado — 173 — EDITH ALFARO PALACIOS es de 86%. Sobre las condiciones de los procesos de enseñanza aprendizaje en las escuelas multigrado se señala lo siguiente: a) b) c) d) e) f) El estilo de enseñanza está orientado preferentemente a la transferencia de contenidos para su memorización por los alumnos, sin diferenciar a sus niveles de aprendizaje. La organización de la enseñanza no alude al trabajo grupal ni distingue los niveles de aprendizaje de niños y niñas. La actividad de los alumnos es eminentemente pasiva, limitada a la escucha de las indicaciones y al copiado. Los contenidos de enseñanza no hacen referencia a las necesidades de aprendizajes de los niños y niñas ni a sus experiencias culturales. La diversificación es poca o no existe y las actividades tienden a ser iguales para todos los grados. Las maestras y maestros atienden de diferente manera a la heterogeneidad del aula multigrado desarrollando diferentes estrategias: con actividades comunes, con actividades separadas, atendiendo a los más pequeños o según el avance de los niños o niñas. El juego como estrategia para alcanzar la equidad cualitativa en la educación inicial. Entornos lúdicos y oportunidades de juego en el CEI y la familia Este estudio realizado por Giselle Silva tuvo por objeto dar luces acerca del valor del juego como estrategia privilegiada de evaluación del desarrollo infantil y de intervención pedagógica con niños en edad preescolar. Desde una perspectiva de equidad, buscaba investigar en niños preescolares limeños — 174 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS urbanos, de diferente nivel socioeconómico, las relaciones específicas entre el juego que despliegan, su desarrollo evolutivo y su madurez para el aprendizaje. La autora encontró que las oportunidades efectivas de juego, tanto en el CEI como en el hogar, guardan mayor relación con el enfoque actitudinal de las maestras y de los padres de familia, que con el nivel socioeconómico y los consiguientes recursos materiales de los participantes. Este trabajo se ocupa del tema de la equidad educativa para el nivel inicial desde una perspectiva cualitativa. La atención está puesta en la búsqueda de modelos pedagógicos que aseguren el acceso de la gran mayoría de los niños a una educación de alta calidad curricular. En este sentido la equidad y la calidad educativa se asumen como elementos indivisibles. Según hallazgos científicos, muestran que la práctica del juego refleja y produce cambios cualitativos y cuantitativos en las diferentes variables del funcionamiento general del niño, entre los cuales podemos mencionar el grado de desarrollo moral y social, la capacidad intelectual, la adaptabilidad, el lenguaje, la respuesta emocional y conductual, los estilos de afrontar y resolver problemas y los modos de percibir e interpretar el mundo circundante. La selección de los CEI se hizo según el criterio de inclusión del juego como herramienta educativa y se les clasificó en «pro lúdicos» y en «tradicionales», según incluyan esta herramienta o no lo hagan, respectivamente. Cabe resaltar los siguientes resultados en esta investigación: Los niños de CEI pro lúdicos tienen en promedio mayor tiempo de juego efectivo que los niños que asisten a CEI tradicionales, así mismo las oportunidades de juego en el aula a la hora de entrada son más ricas, variadas y dinámicas para los niños de CEI pro lúdicos. Los de enfoque Pro lúdico utilizan técnicas lúdicas para introducir los contenidos, mientras que los CEI tradicionales emplean la técnica expositiva; en los CEI tradicionales — 175 — EDITH ALFARO PALACIOS se emplea gran cantidad de tiempo para la realización de hojas de trabajo, en cambio los pro lúdicos invierten el tiempo en actividades expresivas y creativas, como la narración de cuentos y las actividades gráfico-plásticas. Propuesta A partir del análisis realizado a la información recogida en el presente trabajo, surge la presente propuesta con la que creemos se podría enfrentar el problema de la equidad educativa desde la formación inicial de los docentes. I. Datos Generales: Asignatura: Práctica pre profesional del sétimo al décimo ciclo Población: Alumnos y alumnas de la práctica pre profesional. Nivel: Primaria. Objetivos: – Incluir en el currículo de formación docente inicial el tema de equidad educativa a través de la práctica preprofesional. – Proporcionar a los estudiantes de educación el manejo de herramientas para fomentar la equidad en las aulas con el apoyo y acompañamiento de sus formadores. II. Fundamentación teórica: Esta propuesta se basa en el enfoque de investigación–acción, como herramienta de estudio autorreflexivo, que nos permitirá: «la reflexión en la acción: el pensar en lo que se hace mientras se está haciendo» (ápud por Alfaro 2004), es decir, hacer que mis alumnos y alumnas de la práctica — 176 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS preprofesional docente, sean capaces de reflexionar para darse cuenta si las actividades que planifican y ejecutan en el aula reproduce la discriminación o por el contrario promueven la equidad, es decir, que sean capaces de preguntarse: ¿estoy brindando oportunidades de participación democrática?, ¿estoy brindando oportunidad de aprendizaje a los niños y niñas que más lo necesitan? Por otro lado, esta propuesta partirá de la observación y reflexión que hagan los alumnos y alumnas del currículum (objetivos, capacidades o competencias, contenidos, estrategias: métodos y materiales y evaluación) como concepto esencial para comprender la práctica educativa porque no podemos olvidar que «el currículo supone la concreción de los fines sociales y culturales de socialización que se le asignan a la educación escolarizada» (ápud por Alfaro 2004) porque como el mismo autor refiere de poco servirá emprender reformas curriculares sino las ligamos a la formación docente, para conectar su formación a aquello que motiva su actividad diaria, es decir, el currículo. Por ello, la reflexión que se hará a partir de la observación del desarrollo del currículo en el aula es clave para entrar en la espiral de la investigación-acción: reflexión-acción-reflexión. Consideramos que es a través de la capacidad de reflexión que debemos iniciar cambios en la práctica pedagógica en lo que se refiere a mejorar situaciones de equidad en particular. Es observando lo que acontece en el aula, es decir «mirando» la aplicación del currículo en el aula, que pueden identificar problemas de discriminación y actuar en consecuencia. Esta propuesta también se basará en los aportes de James Mckernan (1999), quien afirma: «el currículo se puede mejorar por medio de la investigación-acción y son los profesores los que están mejor situados para realizar esta investigación» (ápud Alfaro 2004), porque es a través del — 177 — EDITH ALFARO PALACIOS planteamiento de actividades curriculares dirigidas a promover la equidad en el aula que el currículo se puede mejorar. Así, el propósito último de la investigación es comprender, y «comprender» es la base de la acción para la mejora. Además el propósito de la investigación-acción es resolver los problemas diarios, inmediatos, lo que se vive en la cotidianidad del aula y es allí donde se pueden identificar problemas de discriminación e inmediatamente empezar a investigar para proponer estrategias de mejora y poder cambiar la situación. La metodología y las técnicas de investigación que se utilizarán en esta propuesta son las que propone Florentino Blázquez (1991), es decir, se utilizarán técnicas cualitativas como la observación, la entrevista, el diario de campo, grabaciones en cintas de audio o video. En cuanto a la metodología se hará con los mismos pasos que el autor propone y que se ha ido enriqueciendo con la práctica: – – – – – – Identificar el problema: Observar el aula. Analizar con detalle la situación: reflexionar. Elaborar estrategias de mejora, (Plan de mejora), en base a la construcción de un marco teórico. Aplicación del plan de mejora, incluyendo en las sesiones de clase las estrategias sugeridas por los autores consultados. Controlar su desarrollo: reflexionar. Comunicar los resultados. — 178 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS III. Esquema de la Propuesta Investigación-Acción y Equidad en la práctica Preprofesional docente: desde el aula Universitaria hasta la escuela 1. Identificar el problema: En este momento es muy importante el acompañamiento y el apoyo que brinde el formador, además es necesario explorar: «tareas, cuadernos, pizarra, formación escolar, disciplina [...] y otras tantas actividades que componen la vida diaria en la escuela» (cf. Tovar 1998). Para ello realizaremos las siguientes actividades: – – – – – – Observación a la docente de aula. Para identificar situaciones de discriminación (ver anexo 1). Crear espacios de autorreflexión (ver anexo 2). En el nivel personal para conocer cómo está viviendo o ha vivido la discriminación. Con el docente de la práctica preprofesional, inmediatamente después de la ejecución de la sesión de clase, para poder identificar situaciones de discriminación o de equidad. Tanto para este punto como para el anterior se utilizarán como técnica la observación y como instrumentos las guías de observación y autorreflexión así como el cuaderno de campo. Grabación y observación de clases para observar conductas y acciones que promuevan equidad. Entrevistas a niños y niñas para conocer la situación de inicio. — 179 — EDITH ALFARO PALACIOS – – Revisión de la E.C.B. y de materiales del MED para identificar la promoción de la equidad a través del currículo. Revisión de los cuadernos de los niños y niñas para identificar las variables planteadas. 2. Marco Teórico Revisión de fuentes bibliográficas: bibliotecas universitarias, internet, entrevistas con expertos de otras disciplinas como antropólogos, sociólogos o psicólogos, para que la I/A sea interdisciplinaria, revistas de Educación, entre otras, referidas a los temas de los problemas de discriminación identificados. 3. Plan de Mejora – – – – – – – Elaboración del Plan de Mejora, en base a los aportes de los autores consultados: Formulación de estrategias metodológicas que promuevan las ODA y equidad de género. Incluir en la planificación de las sesiones de clase las estrategias seleccionadas. Aplicación de las estrategias seleccionadas en la ejecución de la clase en el aula. Autorreflexión de la aplicación de las estrategias aplicadas. Evaluación: para continuar o para replantear las estrategias, aquí se inicia nuevamente la espiral autorreflexiva de la I/A. Entrevistas a niños, niñas y docentes para ver cambios. Revisión de cuadernos de trabajo de los niños y niñas para ver los cambios. — 180 — CÓMO PROMOVER LA EQUIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS 1. Sistematización de la propuesta Narrar la experiencia utilizando como instrumento un Dossier de I/A, esta es una narración pedagógica, realizada por futuros maestros y maestras para futuros maestros y maestras. (anexo 3) 2. Comunicación de la Propuesta: Organizar espacios para compartir la experiencia con: – – – – Los compañeros de estudio. Profesores de la Práctica Profesional. Otros docentes universitarios. Directores y docentes de la I. E. donde se llevará a cabo la propuesta. — 181 — BIBLIOGRAFÍA Alfaro Palacios, Edith Betty 2004 La Investigación. Acción en la Práctica Preprofesional como herramienta para mejorar la formación inicial de los docentes. Trabajo de investigación inédito. Bello, Manuel 2003 Perú: equidad social y educación. Argentina: IIPE/Unesco. Benavides, Martín s. f. Educación, procesos pedagógicos y equidad. Cuatro informes de investigación. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo. Braslavsky, Cecilia 2000 Perspectivas de Formación docente. Lima: Ministerio de Educación del Perú GTZ/Cooperación Alemana. CEPAL 2000 Equidad, desarrollo y ciudadanía. Chile: Sede de las Naciones Unidas. Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003 Informe Final. Tomo III y IX. Lima: Editora General Estrella Guerra. Ministerio de Educación del Perú s.f. Políticas educativas 2004 -2006. Lima: Ministerio de Educación del Perú. s.f. Educación Para Todos. Disponible en Portal del Ministerio de Educación <www.minedu.gob.pe> — 182 — Ocampo, José Antonio 2000 «La educación en la actual inflección». Revista Iberoamericana de educación. s.d. OEI 1998 Una Educación con calidad y equidad. Organización de los Estados. Encuentro Internacional sobre Formación de Profesores. s.d. 2000 Revista Iberoamericana de Educación. s.d. Sara – Lafosse, Violeta 1994 ¿Formando maestros discriminadores? Lima: PUCP. Tovar, Teresa 1998 Cuando Juan y Rosa van a la escuela. Lima: Tarea. UNESCO 2000 Informe de Dakar. Disponible en Portal de la UNESCO <www.unesco. org> Vexler Talledo, Idel 2004 Informe sobre la educación peruana. Situación y Perspectivas. <www.ibe. unesco.org> — 183 — Universidad Católica Sedes Sapientiae Facultad de Ciencias de la Educación Práctica Profesional IV Primaria Anexo 1 Proyecto de Investigación UCSS GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS/LAS DOCENTES DE AULA C. E. ______________________________ Grado y Sección : ______________ Profesora: _______________________________________________________ Título de la sesión: ________________________________________________ Alumna observadora : ______________________________________________ I. Observa el proceso de una sesión de clase y responde las siguientes preguntas: 1. ¿Qué demandas cognitivas estimula en los niños y niñas?, ¿estimula demandas cognitivas superiores como el razonamiento? ¿Qué actitudes ha planteado en los objetivos de clase?, ¿estimulan la equidad de género, la participación y la no discriminación? ¿Cómo motiva a los alumnos/as?, ¿se preocupa por motivar a los niños que más lo necesitan?, ¿qué estrategias utiliza? ¿Cómo recoge saberes previos, participan indistintamente niños y niñas?, ¿se preocupa porque participen los que más lo necesitan? ¿Los contenidos que trabaja son coherentes con los objetivos planteados?, ¿domina los contenidos? ¿Los contenidos que trabaja responde a las necesidades de los niños y niñas y a las demandas del contexto? ¿Mantiene la atención de los niños/as?, ¿son efectivos sus métodos?, ¿qué métodos utiliza? 2. 3. 4. 5. 6. 7. — 184 — 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ¿Estimula la participación de los niños y de las niñas?, ¿durante el proceso de E-A participan indistintamente niños y niñas?, ¿por qué algunos no participan? ¿Desarrolla un buen clima en el aula?, ¿cómo se les ve a los niños/as en el desarrollo de las actividades? ¿toma en cuenta este factor la/el docente?, ¿cómo lo hace?, ¿permite que se ayuden entre ellos/as? ¿Qué materiales usa?, ¿los materiales están al acceso de todos los niños y niñas?, ¿son pertinentes con los objetivos y con los contenidos? ¿Cómo sistematiza la información?, ¿lo hace con los niños/as?, ¿estimula en este proceso las demandas cognitivas? ¿Se asegura de que tanto niños como niñas entiendan la tarea? ¿Las actividades desarrolladas son coherentes con los objetivos y los contenidos planteados? ¿Las actividades didácticas estimulan tanto las habilidades o demandas cognitivas como las actitudes planteadas en los objetivos? ¿Las actividades didácticas permiten la intervención tanto de niños como de niñas? Durante el desarrollo de las actividades, ¿brinda espacios para que los niños y niñas lean y produzcan textos? ¿Qué actitudes de discriminación se observan entre niños y niñas, entre docentes y niños/as, durante el desarrollo de las actividades?, ¿el docente se da cuenta de ello? Si se da cuenta de actitudes de discriminación, ¿qué hace el/la docente frente a estas actitudes de niños/as? ¿Plantea la aplicación del conocimiento a la vida cotidiana? ¿Cómo evalúa el logro de los objetivos?, ¿se preocupa porque los niños/as que más lo necesitan los alcancen? ¿Retroalimenta a los niños o niñas que más lo necesitan?, ¿cómo retroalimenta? — 185 — II. Con la información recogida describe la sesión de clase observada. III. Analiza y reflexiona sobre la sesión de clase observada poniéndote en el lugar de la/el docente, ¿qué hubieras hecho tu en su lugar? y ¿por qué? — 186 — Anexo 2 Ficha de Autorreflexión de la Práctica Preprofesional Nombre de la alumna practicante:_____________________________________ C. E. ______________________________________ Grado: ______________ Nombre de la Sesión de Clase: _______________________________________ I. Después de ejecutar la sesión de clase y haciendo un ejercicio de autoobservación de la misma, responde las preguntas siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Al planificar las actividades pedagógicas o sesiones de clase, ¿he tenido en cuenta el perfil, los objetivos, las competencias o capacidades del currículo o del PCC del C.E.?, ¿por qué? ¿Qué demandas cognitivas he planteado en los objetivos de la clase?, ¿estimulan demandas cognitivas superiores como el razonamiento? ¿Qué actitudes he planteado en los objetivos de clase?, ¿estimulan la equidad de género, la participación, la no discriminación? ¿Los contenidos tratados en clase fueron coherentes con los objetivos que me tracé?, ¿por qué? ¿Al motivar y captar la atención de los niños y niñas, toma en cuenta a los que más lo necesitan? ¿Cómo recogí los saberes previos de mis alumnos/as qué estrategias utilicé?, ¿soy consciente de la participación tanto de niños como de niñas? ¿ Qué contenidos trabajé o lo hice con lo que los niños/as ya sabían?, ¿este nuevo contenido es coherente con los objetivos planteados? ¿El contenido responde a las necesidades de los niños/as y a las demandas del contexto? ¿Cómo sistematicé u organicé la información?, ¿lo hice con los niños/as?, ¿tomé en cuenta tanto la estimulación de las demandas cognitivas como de las actitudes planteadas en los objetivos? — 187 — 10. ¿Las actividades que he desarrollado estimulan las habilidades o demandas cognitivas y las actitudes que me he trazado en los objetivos? 11. ¿Las actividades didácticas permiten la intervención tanto de niños como de niñas? 12. Durante el desarrollo de las actividades, ¿brindo espacios para la lectura y la elaboración de textos? 13. ¿Me percato de lo que sucede durante el desarrollo de las actividades?, ¿qué actitud tomo si observo que algún niños o niña no está participando? 14. ¿Permito que los niños se ayuden mutuamente durante el desarrollo de las actividades? 15. ¿Estimulo la participación de los niños y de las niñas?, ¿me preocupo por que durante el proceso de E-A participen indistintamente niños y niñas? 16. ¿Desarrollo un buen clima en el aula?, ¿cómo se les ve a los niños/as en el desarrollo de las actividades? ¿tomo en cuenta este factor? 17. ¿Los materiales que he utilizado están al acceso de todos los niños y niñas?, ¿son pertinentes con los objetivos y con los contenidos? 18. ¿Me aseguro de que tanto niños como niñas entiendan la tarea? 19. ¿Qué actitudes de discriminación pude observar entre niños y niñas durante el desarrollo de las actividades?, ¿me doy cuenta de ello? 20. Si me doy cuenta de actitudes de discriminación, ¿qué hago frente a estas actitudes de los niños y niñas? 21. ¿Planteo la aplicación del conocimiento a la vida cotidiana? 22. ¿Cómo evalúe el logro de los objetivos?, ¿me preocupo porque los niños/as que más lo necesitan los alcancen? 23. ¿Retroalimento a los niños o niñas que más lo necesitan?, ¿cómo lo hago? 24. ¿Qué instrumentos de evaluación me ayudaron a recoger la información para darme cuenta que logré los objetivos? 25. ¿Cómo hice la metacognición con los niños/as?, ¿para qué me sirvió? 26. ¿Qué incidente ocurrió en el aula que llamara mi atención?, ¿cómo lo enfrenté? — 188 — 27. ¿El uso de la Ficha me sirvió para analizar mi práctica pedagógica? 28. ¿Qué puedo mejorar de mis clases?, ¿por qué? II. Con la información recogida describe tu sesión de clase ejecutada. III. Analiza y reflexiona sobre aquellos puntos que a tu juicio fueron los que llamaron tu atención, haciéndote preguntas como: – ¿Lo que hice fue lo mejor?, ¿por qué lo hice? – ¿Fui capaz de darme cuenta del comportamiento de los niños y de las niñas durante la ejecución de la clase?, ¿pude hacerlo mejor? – ¿De qué manera hubiera dado mejores resultados?, ¿cómo me doy cuenta que lo que hice estuvo bien o pudo ser mejor? – ¿Qué actitudes de los niños y niñas me dicen qué fue lo mejor o faltó algo? — 189 — Anexo 3 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOSIER DE I/A Mg. Luis Sime (CISE/PUCP) Empezaremos por definir qué es un dosier llamado también portafolio. Este es un organizador profesional que le permitirá recoger ordenadamente la información sistematizada del proceso de investigación-acción que lleve adelante y que es la base para todo el proceso de reflexión crítica y mejora de la práctica pedagógica. ¿Cómo elaborar el dosier o portafolio? El dossier o portafolio debe incluir los siguientes elementos. Carátula, que incluya tu nombre y el nombre de tu propuesta de acción y secciones como las siguientes: 1. Plan Inicial de IA (se incluye la guía del plan de IA) 2. Mi indagación sobre el problema: 2.1. ¿Cuáles han sido las fuentes que más he podido aprovechar para la indagación sobre mi problema? (alumnos, colegas, padres, mis experiencias previas, otros) ¿Puedo resumir los aspectos más importantes que he podido rescatar de esas fuentes? 2.2. ¿Qué textos específicos me han ayudado a indagar más sobre mi problema? Incluir la cita más importante del autor y su fuente. 3. La estrategias de mi propuesta de acción reflexiva son: 3.1. ¿Qué estrategias se desarrollaron según lo previsto? 3.2. ¿Qué estrategias tuvieron que cambiarse o anularse?, ¿por qué? 3.3. ¿Qué nuevas estrategias tuvieron que generarse?, ¿por qué? 4. Hacia una evaluación global de mi propuesta de acción reflexiva: — 190 — 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. ¿En qué medida logré mejorar el problema a través de mi propuesta de acción reflexiva?, ¿cómo puedo dar evidencias, indicios de mejoría? ¿Cuál ha sido el instrumento qué más me ha servido para recoger información de las evidencias? ¿Qué problemas he tenido con la recogida y procesamiento de la información? Mi autorreflexión sobre el proceso: ¿Cuáles han sido las tensiones, dilemas más significativos que he enfrentado durante esta experiencia de I-A? ¿qué puedo aprender de ellas? (describir y reflexionar sobre incidentes críticos). ¿Cuáles han sido los momentos o aspectos de mayor satisfacción durante esta experiencia de I-A? ¿qué puedo aprender de ellas? (describir o reflexionar sobre incidentes críticos). ¿Qué ideas personales sobre el aprendizaje, la enseñanza, los alumnos, la institución u otro referente he cambiado o problematizado fruto de esta experiencia de I-A? Para seguir mejorando mi práctica profesional: ¿Cómo puedo seguir mejorando el problema? ¿Qué debo mejorar en mi estilo y competencias profesionales? Anexos: Instrumentos aplicados. Cuadros que resumen el procesamiento de la información. Algunas evidencias que dan cuenta de mi propuesta: fotos, registros. Algún documento importante que sirvió de base para la aplicación de la propuesta. — 191 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS EN LA EDUCACIÓN PERUANA César Cortez Mondragón 1 T odavía no se ha investigado, en detalle, sobre la importancia de las Escuelas Parroquiales en el Perú. Algunos trabajos de investigación están mayormente referidos a los aspectos estadísticos dentro de la Iglesia. Si se le menciona, en otros casos, es para integrarlas como parte de las instituciones religiosas de ayuda y referencia social que tiene la Iglesia. Sin embargo, su labor ha sido tan fundamental en el desarrollo de la educación peruana, tanto que ha representado, y representa, para la Iglesia como para el estado, a una institución que promueve integración y desarrollo educativo entre las familias de comunidades locales que buscan la buena formación de sus hijos . Hemos encontrado que la Escuela Parroquial es una de las pocas instituciones que ha mantenido su estatus de labor social dentro del desarrollo de la formación de la identidad en el país. Es aquella que ha podido mantener la misma esencia a pesar del tiempo y los cambios que ha tenido nuestro país. Por eso nos hace pensar que la escuela parroquial es digna de 1 Profesor del Centro de Servicios Educativos (CESED) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 193 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN estudiarse y tratar de sacar de ella los valores que pueden ayudar al desarrollo de la educación, dentro de la cooperación y la forma de evangelización que realiza la Iglesia. El estudio realizado está dispuesto primero con una visión de lo que significa la Parroquia como institución de la Iglesia Católica, luego hacemos ver sus inicios en la Europa medieval y la manera cómo llegó a nuestro país con el advenimiento de los europeos. Los capítulos posteriores están referidos al desarrollo de esta institución educativa en las diferentes etapas de la historia del Perú (Colonia, Emancipación, República de los siglos xix y xx). A manera de conclusión se ha expuesto el reglamento que tuvieron los Colegios Parroquiales y lo que representan actualmente para la educación peruana. Pensamos que el trabajo es modesto, pero puede ser el inicio para conocer una Institución que sigue siendo una opción para los pobres mediante de la labor formativa de la Iglesia Católica. Queremos que el presente trabajo despierte la inquietud para los estudiosos de la educación peruana. Los detalles de los análisis son producto de la experiencia, porque hemos vivido profesionalmente más de tres décadas dentro de esta clase de colegios y sabemos de su calidad educativa en la enseñanza y el aprendizaje. Por último sabemos que hoy como nunca la experiencia de los cambios motiva nuevas visiones de la cultura, hacia ello va nuestra razón de hacer el presente trabajo: divulgar lo que se tiene para aprovecharlo. La parroquia de hoy El párroco y la parroquia A menudo identificamos a la Parroquia de nuestro barrio o nuestro distrito, como el lugar donde acudimos los domingos para oír misa o pedimos la — 194 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS administración de algún sacramento. Identificamos también con el trabajo de apostolado que ciertos religiosos realizan con sus parroquianos para conseguir la salvación de sus almas. Este análisis se debe cambiar para comprender, a esta institución celular de la Iglesia, como uno de los ejes comunitarios, dentro de las cuales adquirimos una formación ciudadana, religiosa, moral, social, educativa, hasta política. La Parroquia deriva de la terminología griega parochus que significa ‘habitar’ o bien ‘ofrecer y administrar’ (cf. Birgillist 1921). El otro origen es latino (parrochia). En ambos casos se entiende como la jurisdicción territorial que algunos religiosos atienden espiritualmente. El párroco sería una persona que es elegida por el Obispo para que asista y viva en un lugar asignado, con el fin de poder administrar a sus fieles el encargo espiritual de sus almas. Una de las frecuente confusiones se da en el uso de la terminología de «Párroco» con el de «Cura». La razón puede ser que ambos viven en la misma institución y se encargan de cuidar el aspecto espiritual por mandato del Obispo. Sin embargo, el cura es el encargado, en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción y doctrina espiritual de una feligresía. Significa el que cuida, como especie de pastor que tiene ciertas obligaciones personales con respecto a los que forman una curia (también territorio bajo guía y dirección espiritual del cura). Indicamos esto porque tanto en uno como en el otro los Obispos depositan la confianza de pastores, guardianes y protectores de los fieles, pero en el Párroco la labor espiritual desborda la ayuda religiosa–espiritual para complementar con la labor educativa y asistencial. Aunque hay requisitos para que se establezca la Parroquia dentro de la Iglesia, algunas de ellas son indispensables y no pueden faltar (cf. Donas 1869), por ejemplo: — 195 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN • • • • Que exista una persona (religioso) que tenga la potestad de administrar los sacramentos de la iglesia. Que exista, para la administración de la Iglesia, una determinada área geográfica, cuya extensión está perfectamente delimitada. Que exista la administración de los sacramentos y la protección espiritual de esos fieles. Por lo tanto, un grupo de familias depositarias de virtudes y tradiciones respetables, unidas por la fe que profesan. De este modo la Parroquia es un territorio con una jurisdicción además de sacramental, de administración de valores y formación espiritual. Esto es lo que dio el fundamento a la Iglesia Católica para realizar su labor educativa con sus fieles. Los parroquianos, como miembros de una Parroquia, tienen la obligación de vivir en esa área, porque de lo contrario dejarían de serlo. Su intencionalidad de estar en permanencia les da la posibilidad de ser socorridos espiritualmente tanto a los que dirigen las familias, como a sus hijos y a las mujeres (sean casada, solteras o viudas). La labor parroquial En los inicios estructurales de las parroquias, los obispados no tenían demarcación definitiva y precisa. Primero por la forma como se establecían los templos, ya sea en forma de capillas, iglesias o Catedrales; después por la movilización migratoria que tenían las personas debido a las invasiones bárbaras en la Europa medieval. Es así que a partir del siglo iv de nuestra era, las parroquias se convirtieron en comarcas rurales y luego en el siglo ix se concretaron en las zonas urbanas. El Derecho Canónico fijó las características, aunque muchas veces la lengua, la nacionalidad o el grupo — 196 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS social fue preponderante para determinar los límites parroquiales. Muchos Concilios discutieron sobre esa característica: la parroquia espiritual y la parroquia geográfica. Al final se estableció la conveniencia de unir ambas acepciones. En la baja Edad Media la parroquia tenía ya una estructura como un ente administrativo dentro de los obispados. Sin pretender discutir o interpretar el Derecho Canónico, la estructura que nos ha llegado hasta hoy es la siguiente: • • • La comunidad religiosa parroquial: es el conjunto de sacerdotes y religiosas que viven en la parroquia. Su labor es pastoral. Son el elemento directriz dentro de la parroquia. El consejo parroquial: es la reunión de los religiosos y los seglares colaboradores. Es la comunidad que dirige la parroquia dentro de su marcha progresista. Este Concejo es una especie de Cabildo Parroquial formado por vecinos honorables, colaboradores, llenos de espíritu emprendedor que hacen posible las obras de bien común. Entre las personas que lo forman se ven médicos, ingenieros, obreros, etc., que trabajan «ad honoren» para la comunidad. Su elección es muy diferenciada, desde el ofrecimiento, la división por barrio, los nombramientos por los grupos que forman la parroquia hasta la delegación de alguna de las autoridades religiosas. Su labor es discutir los problemas de la parroquia como son los asistenciales, la catequización, el trabajo espiritual con los jóvenes, la educación religiosa de los parroquianos, entre otros. La acción parroquial: son las diferentes actividades que realizan los elementos que forman la Parroquia. Entre ellas tenemos: — 197 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN a) La acción pastoral: es una de las labores más proficuas dentro de la Parroquia. En su conjunto están referidos al afianzamiento de los ejercicios religiosos y eclesiásticos. Tenemos el caso de la administración de sacramentos, trabajos con grupos parroquiales: jóvenes, enfermos, damas, hermandades, convertido en retiros y ejercicios espirituales, apostolado de la oración, encuentros pre y posmatrimoniales, cursos bíblicos, boletín parroquial, etc. b) La acción social: son las acciones en beneficio de los estratos menos favorecidos socialmente. En ellos se da testimonios de los valores cristianos de ayuda al prójimo. Aquí se tienen: los dispensarios para enfermos, el comedor para menesterosos, el centro para madres desamparadas, el albergue nocturno para viajeros, el albergue para menores desamparados, hasta las cooperativas de crédito o de consumo. c) La acción educativa: es la misión que tiene la iglesia de catequizar a sus fieles, usando para ello los diferentes medios de formación educativa. Esta educación debe estar acorde con los valores religiosos y patrióticos. La escuela o el colegio parroquial y la parroquia La labor educativa de la parroquia Desde los inicios de la institución parroquial como parte de la Iglesia Católica, hubo la preocupación para que sus fieles recibieran junto con el mensaje espiritual de adoctrinamiento de la fe, una adecuada formación moral y educativa. Esta preocupación hizo de las parroquias, emporios de la cultura en la Civilización Occidental. El párroco se convirtió así en el eje — 198 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS impulsor de cultura de sus feligreses para la formación de centros que con el correr de los tiempos, se transformaron en centros de erudición y estudio. En efecto, lo que al comienzo fue el motivo de adoctrinamiento, para el buen ejercicio de la fe y la religión, terminó convirtiéndose en un centro educativo catequético con alcances de continuidad de estudios más serios y prolongados. Estos estudios se dieron en los antros de la misma parroquia, convirtiéndose en la escuela parroquial. La escuela parroquial llegó a representar el reflejo de la labor educativa de la Iglesia. Mejor: en el lugar que se impartía los adelantos culturales de la comunidad cristiana. A ella siempre se acudía para buscar cosas del buen saber de Dios y el mejor saber de los hombres. La escuela parroquia. Características generales Entonces, la Escuela Parroquial es un centro de formación cultural y la presencia de la Iglesia a través de la enseñanza escolarizada que reciben los hijos de los fieles. La finalidad primera es tratar de juntar a todas aquellas familias que están unidas espiritualmente por la religión y la fe. Después, convertir a la escuela en el núcleo de las familias de un lugar, en el centro de la formación y hermandad de los niños, razón que muchas veces se pierde en la escuela fiscal. La Iglesia y el Estado son los dos grandes instituciones a las cuales recurre el ciudadano para lograr la formación de sus valores cívicos. En ambas, la familia es la esencia de su constitución, por lo tanto se complementan. Del encuentro de ambas muchos pueblos han forjado su grandeza. El estado da a las familias el deber y el derecho inalienable de educar a sus miembros, la Iglesia se preocupa del destino eterno del hombre, ambas también protegen y estimulan el bienestar de los ciudadanos: — 199 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN Esta presencia de la Iglesia en la escuela a través de sus instituciones, se apoya en la naturaleza de las sociedades pluralistas y en el debido respeto a los derechos de unos ciudadanos que son y se reconocen católicos y al derecho de la Iglesia a establecer y dirigir escuelas. En este sentido, la escuela católica debe tener todos los elementos propios de una escuela. Pero además, debe ser también una escuela de calidad participativa, y ser un servicio público a la sociedad desde el valor humanizado del evangelio.2 La necesidad de dar educación a muchos niños, adolescentes y jóvenes; las parroquias de las diócesis han erigido distintas instituciones escolares. Una de ellas, la escuela parroquial, se constituye en una riqueza y en una honra para nosotros los católicos, al poner de manifiesto la preocupación por la promoción integral de los fieles y ser testimonio y aval de la misión evangelizadora. Desarrollo de las escuelas y los colegios parroquiales católicos en el Perú Los orígenes de la escuela parroquial a. El nacimiento de la escuela parroquial en la Europa bárbara Durante la etapa de las invasiones bárbaras, los pueblos de la Europa occidental estaban prácticamente paralizados en su labor educativa y en general en su desarrollo cultural. La Iglesia, con la labor paciente de sus monjes y religiosos, pudo salvar tesoros bibliográficos de la etapa grecolatina, 2 Información procedente del Colegio Parroquial San Cristóbal Mártir de Picassent. — 200 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS muchos de los cuales se hubieran perdido. Esta etapa mal llamada de la «edad oscura», fue el inicio de la recuperación del saber occidental a través de conventos y parroquias. Al principio las escuelas monacales y conventuales, fueron las débiles luces que iluminaron para que Europa se mantuviera dentro de la grandeza de los restos humanísticos creado por griegos y latinos. La preocupación cristiana favoreció para que el saber cristiano contribuyera, junto con lo grecolatino, en la formación del crisol que hoy se llama Cultura Occidental. Fue en esos momentos cuando nació la escuela elemental de radio más basto que la Episcopal (formada para eclesiásticos), es decir, una escuela para seglares y con un carácter presbiteriana, para evangelizar a los bárbaros. Todas ellas en zonas rurales, donde la Iglesia catequizaba y convencía a los idólatras y gentiles para que tomen la nueva religión. En el Concilio de Vaisón en 529, se discutió la preocupación de la evangelización y se ordenó a «todos los sacerdotes encargados de parroquias para que reciban en calidad de lectores a jóvenes, con el fin de educarlos cristianamente y enseñarles los salmos y lecciones de escritura y toda la ley del señor, de modo que se pueda preparar entre ellos dignos sucesores» (cf. Luzuriaga 1961). Esta recomendación fue repartida por otros Concilios como el de Mérida en España, en el año 666. En el Sínodo de San Omer (Francia), el año 1183, se mandó a los Obispos que no solo se limitaran a las Escuelas Catedrales, que eran una especie de escuelas de nivel secundario junto a las iglesias Mayores, sino que se extendiera su inspección a las Escuelas Parroquiales, adscritas a las Iglesias menores, que tenían un carácter elemental. Se ordenaba así mismo que en las villas y aldeas de las Diócesis, sean restauradas las Escuelas Parroquiales allí donde todavía se mantengan y dentro de las posibilidades crearse nuevas. — 201 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN Desde este momento la Escuela Parroquial tomó características que todavía se mantienen en su estructura general. Por ejemplo, la manutención tanto del local como del profesorado, sería tomado por personas distinguidas que ayudarían con donaciones voluntarias. El estado contribuiría con una cooperación significativa. Así lo instituyó el emperador Carlomagno, famoso estadista francés, quien pensó de esta manera hacer llegar la educación al pueblo. La proclama de esta autoridad para todo el imperio, que se dio en el año 789, atestigua el apoyo del gobernante para las escuelas parroquiales (cf. Luzuriaga 1961). Durante la Baja Edad Media la escuela parroquial se estacionó. La iglesia tuvo mayor dedicación a los colegios Mayores y a las Universidades. En ambas instituciones se preparaban a los doctores de la iglesia y tales personajes dieron rango a la cultura que se expandió por todo Europa. Sin embargo, en las parroquias, las autoridades religiosas, siguieron manteniendo la labor educativa de catequesis, cuyo producto final era la creación de un centro elemental de instrucción para los hijos de los fieles. b. La escuela parroquial y la reforma protestante El movimiento de reforma religiosa, surgido en el siglo xiv en Europa Occidental, determinó cambios en la Escuela Parroquial. Los movimientos protestantes utilizaron a esta clase de centros educativos como medio de proselitismo entre los niños, los jóvenes e incluso los adultos. Se trató de imponer las ideas protestantes dentro de una cooperación entre la Iglesia y el Estado. Las escuelas elementales, adjuntas a las parroquias, que hacían difusión cultural, también se utilizó para llegar al pueblo. De esta forma se especificó el estudio de la lengua nativa, la interpretación de la Biblia, el manejo de los clásicos latinos y, sobre todo, el aprendizaje — 202 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS de los preceptos de las iglesias reformadas. Ejemplo de ello es cómo en Alemania se crean escuelas luteranas con el apoyo del Duque de Sajonia y en Escocia el calvinista Jhon Knox escribe en su libro De la disciplina para la iglesia escocesa que «toda gramática y la lengua latina debe ser enseñada por un maestro capacitado, y en el campo, el ministro debe cuidar de los mismos para instruirlos en los primeros elementos y especialmente en el catecismo» (cf. Luzuriaga 1961). De igual modo se especificaba que el párroco era el Director de las escuelas parroquiales y debería educar para crear un feligrés para la iglesia y un ciudadano para la república y la sociedad. Esta última característica de la hoy escuela parroquial, llegaría a nuestro país bajo la influencia anglosajona, en la década del cincuenta del siglo xx. La llegada de las escuelas parroquiales al Perú España, el país que colonizó al Perú y trajo la cultura occidental, fue un país profundamente católico; por lo tanto, el establecimiento de escuelas en las parroquias se tuvo que dar, pero en una forma diferenciada a la que ya existían en la Europa renacentista. El carácter de esta situación también trajo a los misioneros e hizo que la encomienda (reparto de tierras y de indígenas) sirviera de base al establecimiento de la parroquia (cf. Vargas 1953). El encomendero era el encargado, según la corona española, para dar apoyo religioso al indígena. El soldado español llamaba a un religioso para que catequizara al siervo indígena en nombre de Dios y del rey. Entre ambas autoridades, muchas veces, cometían tropelías explotando a los fieles y dieron motivo para que los Caciques levantaran su voz de protesta ante las autoridades. El Consejo de Indias tomó medidas represivas y pidió a los Obispos para que nombraran oficialmente doctrineros. — 203 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN El Primer Concilio Limense de 1552, a los pocos años de fundada Lima, presidido por el obispo Toribio de Mogrovejo (elevado después a los altares como santo), y para el cual acudieron Obispos de Quito, Cusco, Santiago de Chile y Río de la Plata, determinó, con disposiciones adecuadas, las reglamentaciones sobre las instalaciones de las parroquias y de los curatos. Por ejemplo, en su Acta II se indica la percepción del catecismo para los indios, pidiéndose que se establezca una Iglesia en el lugar donde viviera el caique principal o en el pueblo del cacicazgo. Además se obligaba a construir de inmediato una capilla, en la cual se enseñaría la doctrina, se hiciera el rezo y el recogimiento de los fieles. Cuando la población era abundante se haría una iglesia mayor si fuera conveniente. Y si es verdad la enseñanza era para los indios, se disponía también para los morenos y mulatos, según su habilidad y oportunidad (Actas del Primer Congreso de Historia Eclesiástica 1990). En el Segundo Concilio de 1567, se determinó que por cada doctrinero se le señalaría 400 indios casados (familias) con la obligación de dominar la lengua del lugar. Se establecía, igualmente, que la enseñanza era para hacerlos vivir «con orden y policía, tener limpieza, honestidad, buena crianza» y otras costumbres tendientes a regular todos sus actos dentro de un ámbito cristiano. En esta misma línea de mejoramiento social y material de las escuelas se hallaban los hospitales. En 1560, el establecimiento de parroquias era masivo, por ejemplo en el Cuzco se tenía 6 y Lima 108 (cf. Vargas 1953). Los religiosos encargados de parroquias estaban obligados a establecer centros donde se enseñara doctrina cristiana, cánticos y rezos, hasta realizar visitas a lugares apartados por parte del párroco, con el fin de mantener y difundir la fe en los nuevos territorios conquistados. Para tener idea claro de lo que se hacía en las incipientes escuelas, transcribimos las palabras del Padre Orá un religioso visitador de curatos de — 204 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS la época: «para todas estas cosas es muy necesario que haya escuela y maestro de ella, y cantores diputados, y pagados con salario suficiente, donde sean enseñados los muchachos a rezar la doctrina, y leer y escribir, cantar y tañer, y de la escuela salgan hábiles en la doctrina, para enseñarle a todo un pueblo para ser mejor doctrinado y rígido, y donde no la hubiere faltará todo lo dicho, de doctrina, música, ornato y servicio de las iglesias, altar y coro» ( Actas del Primer Congreso de Historia Eclesiástica 1990: 417). Entonces, además del valor evangelizador y religioso de las «doctrinas o parroquias», se agregaba para los pobres una función humanitaria y cultural. Los doctrineros fueron los primeros maestros que se preocuparon por enseñar a leer escribir, cantar, aprender las labores manuales y artesanales, todo ello con una labor pedagógica muy importante. Desde este momento, en plena etapa inicial de la colonia, podemos decir que la Parroquia y la incipiente escuela parroquial, adquieren sus peculiaridades: nace con un fin catequista y formativo de valores religiosos y ciudadanos. 1. La escuela parroquial en la colonia 1.1. El establecimiento de la escuela parroquial y las órdenes religiosas Como se ha visto en los diferentes Concilios celebrados en Lima, realizados por las autoridades eclesiásticas, se hacía constar legalmente la existencia de la escuela parroquial. Según anotamos en el Concilio de 1552 (Constitución 74, Parte ii), se habla claramente de los maestros y las escuelas que enseñaban doctrina. El Concilio de 1583, capítulo 43 de la Acción ii, encarga a los sacerdotes el establecimiento definitivo de tales centros educativos dentro de una nueva modalidad: tratar de llevar la doctrina al pueblo. Por su parte — 205 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN la autoridad Real también llegó a establecer mandato para evitar que los encomenderos eludieran sus responsabilidades: la Real Cédula del 19 de octubre de 1556 disponía que todas las catedrales tendrían un colegio para mestizos e indios. Por su lado, las congregaciones religiosas pedían ayuda económica y el reconocimiento ante las autoridades políticas y religiosas. Tal es el caso del padre Fray Tomás de San Martín, eminente dominico, quien pidió a Carlos V ayuda para sus sesenta escuelas parroquiales fundadas por su orden en el Perú. Los agustinos tenían sus acuerdos de labor misional para poner escuelas donde pudieran aprender los nativos a leer, escribir y contar, del mismo modo el manejo de las artes y oficios para sacar hombres de trabajo y honestos. Los franciscanos tenían escuelas muy importantes, como la de San Andrés de Quito, donde se educaba un hijo de Atahualpa, para dar sustento y vestido (cf. Vargas 1953), y los jesuitas, con el Padre Francisco del Castillo, pedían apoyo para una escuelita gratuita instalada en la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados (tema que ampliaremos más adelante), al costado de la casa de gobierno, donde se enseñaban las primeras letras, aritmética y canto, a niños pobres de bajo el puente (Rímac). El obispo del Cusco Don Manuel Mollinedo se esforzaba para que en las villas y pueblos de su Diócesis hubieran escuelitas de este género junto a las parroquias. De igual modo en Arequipa Don Antonio de León declaraba rentas para las escuelas que estuvieran junto a las iglesias especialmente jesuíticas. En 1659, el espíritu religioso de los seglares, inspiró la creación de escuelas para la instrucción elemental en Lima y otros lugares del país, pero bajo la regencia de religiosos adjuntos a las parroquias. El ejemplo más característico fue la de Santa Cruz de Atoche, para niñas, fundado por Mateo Pastor de Velasco y su esposa Doña Francisca Vélez Michel, quienes le asignaron una renta anual de 15 832 pesos proveniente de sus bienes (Vargas 1953). Vamos a referir — 206 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS con algunos detalles, para ver cómo funcionaba en la colonia una escuela parroquial. En el primer caso, en la escuela dentro de una zona urbana y, en el segundo, en la zona rural. La Escuela de Nuestra Señora de los Desamparados (demolida en 1935 para ampliar y remodelar el Palacio de Gobierno durante la gestión del presidente Oscar R. Benavides) fue establecida por el religioso jesuita Francisco del Castillo el 10 de enero de 1666, junto a una capilla que funcionaba al costado de la casa de Pizarro. Al respecto, el padre Armando Nieto Vélez S. J. relata en su obra Francisco del Castillo: El apóstol de Lima, lo que significó esta clase de colegios cuando indica «que las escuelas de las primeras letras o decurias como también se les llamaban, se impartían en el Virreinato los rudimentarios de las primeras letras (leer, escribir, contar), así como nociones de catecismo». Al día siguiente de la inauguración, los primeros alumnos estrenaron la escuela. Los primeros años estuvo dirigida por el hermano Diego de la Maza. Durante dieciséis años fue maestro en la fundación el padre Francisco. Llegaron a frecuentar la escuela 300 alumnos. A los más necesitados se les proporcionaba cuanto hacía falta para sus clases: papel, plumas, tinta. La escuela estaba puesta a la doble advocación: La Virgen María y de San José. Asumió también para alumnos de buena condición económica, pero la mayor parte eran los hijos de negros, mulatos y demás gente plebeya, a quienes el padre Francisco trataba con dulzura mirándolos con igualdad. Después del fallecimiento del padre Del Castillo en 1673, la escuela quedó consolidada y el alumnado aumentó a más de 400, llegando a tener bienhechores como el Virrey Conde de Lemus, el noble Juan Infante Trujillo que donó en 1684, para el mantenimiento de la escuela, la hacienda Ingenio en el valle de Huaura; otro fue don Eusebio Dávalos quien cedió los réditos de una estancia en Canta y Simón Ruíz Díaz quien legó una suma de pesos (testamento). El desarrollo de la Escuela y en — 207 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN general la evolución de la educación en el Perú, anota el padre Nieto, han ratificado la avanzada intuición del Padre del Castillo, al que hay que señalar —ya a mediados del siglo xviii— como un «auténtico propugnador de la educación popular» ( cf. Nieto S.J. 1992). En las zonas rurales el párroco se confundía con el misionero. La estructura de la escuela parroquial era algo especial. Los profesores eran tanto religiosos como civiles. Sacristanes o novicios enseñaban la doctrina cristiana, para los civiles, gente que había realizado algunos estudios, cuando se tenía la enseñanza de las artes y oficios o algunas cosas de gramática. Los profesores civiles eran pagados con aportes de los fieles, o algunos fondos que aportaba el cabildo cercano o los fondos sacados de la parroquia. La acogida de los alumnos era más liberal: podían ser los hijos de los caciques, mestizos o criollos y, aunque rara vez, hijos de ricos encomenderos que mantenían el Colegio. Se acostumbraba el pago con alimentos o servicios de los estudiantes. Cada muchacho pagaba al año un «patacón» además un «almud de maíz y otro de papas», siendo los huérfanos dispensados de paga, pero tenían que traerle al maestro un haz de leña todos los domingos. Si el profesor tenía tierras de sembrar, le ayudaría en su sementera. En el caso que los aportes del alumnado no alcanzaba para el sustento, se podía tomar rentas de impuestos o fondos de la iglesia, con previa autorización de las autoridades. Lo que se enseñaba eran temas simples de aritmética, religión y lectura, pero después se agregó la música y el canto hasta llegar al trabajo artesanal con un taller de artes y oficios (cf. Vargas 1953). Es importante anotar que en esta clase de escuela, junto con la enseñanza elemental de las letras, se instruía con fines muy prácticos. Esta enseñanza despertó en los naturales el amor al trabajo, favoreciendo las labores necesarias para la buena marcha del adoctrinamiento de los fieles. El testimonio de esas escuelas han desaparecido en algunos pueblos de — 208 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS provincia, pero ha quedado las fabulosas obras de alto contenido artístico en el interior de las Iglesias y capillas, lo cual nos dice de la laboriosidad y la habilidad de la gente simple del pueblo. Todavía vemos la sacristía artística, los altares y los púlpitos trabajados, los órganos con que se hacían las misas, las imágenes con las cuales se celebraban las fiestas, como producto de la herencia que un día funcionó una escuela parroquial en la etapa colonial. 1. 2. La escuela parroquial y la escuela para caciques Es necesario delimitar los ámbitos entre la escuela parroquial y la escuela de Caciques o Curacas. Ambas se dieron en ese mismo tiempo y eran para la difusión de la religión en el pueblo conquistado. Sus diferencias estuvieron bien marcadas, desde sus fines, su estructura y su funcionamiento. Ambas también fueron dirigidas para ayudar a los súbditos del rey en la evangelización de sus almas. Pero su duración dentro de la educación colonial peruana fue desigual, mientras la primera sobrevivió a los cambios de estructuras políticas, económicas, sociales y religiosas; la segunda acabó cuando cumplió su cometido de evangelización y sometimiento político cultural. Vemos con el siguiente cuadro tales diferencias: Diferencias entre la escuela parroquial y la escuela para caciques Características Fines Escuelas Parroquiales Dar cultura elemental a los pobres, catequizar almas para la iglesia, pero enseñándoles cosas de moral, artesanía y conocer el catecismo. Labor de caridad de la iglesia, pero instruyendo y educando. — 209 — Escuela de Caciques Para españolizar al indígena subyugado. Hacerlo culto e intermediario entre la masa indígena y el gobernante español. Se obligaba la lealtad al Rey y sumisión a lo religioso. CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN Características de la Institución Se encontraban al costado de las Iglesias, tanto en zona urbana como rural. Estaba en Lima y en el Cuzco. Por su forma clasista, para nobles indígenas, tenía local y rentas propias . Usuarios Era para la gente menesterosa, los indígenas pobres, los mulatos y mestizos. También para los huérfanos o hijos de españoles desheredados. En algunos casos, hijos de nobles españoles que ayudaban a mantener la escuela. Para los hijos mayores de Curacas Principales, o los sucesores de esos príncipes(parientes cercanos), en caso de no tener hijos el curaca principal. Los usuarios llevaban uniformes y estaban internos. Las graduaciones eran espectaculares. Los Profesores Eran tanto religiosos como civiles: Párroco era el director y el sacristán el ayudante. Eran pagados por los fieles con alimentos, servicios o con fondos de la parroquia. Eran profesores especialmente escogidos por las autoridades religiosas o políticas. Regularmente doctos clérigos en teología y dominio del idioma nativo. Las asignaturas No eran uniformes ni reglamentadas ,en general se enseñaba artes y oficios, gramática simple(leer y escribir), doctrina cristiana (catecismo), mucho de testimonio moral y religioso. Asignaturas que hoy irían entre la secundaria y estudios general universitarios. Desde latín, teología, gramática, hasta artes y labores agrícolas. Las rentas Especiales entregas de fieles filántropos, mantenimiento de los fondos de la parroquia, algunos Cabildos aportaban de sus rentas. Los huérfanos no pagaban , pero donaban sus servicios. El estado solventado con impuestos que el rey determinaba. Hubo bienhechores, entre los que estaban las comunidades de los propios usuarios. Duración en el sistema educativo peruano Se mantuvo durante la colonia, se transformó en el siglo xix en colegio importante de la iglesia y adquirió su forma definitiva en el siglo xx. Desde el siglo xvii hasta el siglo xviii. Desaparecieron con el advenimiento de los movimientos de rebeldía indigenista. — 210 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS La escuela parroquial, como hemos visto, fue toda una estructura en la educación colonial. Sin quererlo se convirtió en una escuela elemental colonial, aunque no reconocida en su nivel primario. Tampoco se integró en un sistema regular de estudios. Muchas de estas bases quedaron como esencias de la actual escuela parroquial, por ejemplo, la escuela como producto de la comunidad de un barrio o un pueblo y la parroquia, con su labor religiosa y educativa que progresivamente se convirtió en otra de las células de nuestra nacionalidad. 2. La escuela parroquial durante la independencia 2.1. San Martín y los colegios parroquiales El padre Klaiber explica en su obra La Iglesia en el Perú, que la independencia no presentó un cambio radical en la iglesia. La crisis fue soportable y el liberalismo, motor de las nuevas ideas, afectó a una élite muy pequeña, dejando casi intacta a las estructuras sociales populares. El nuevo estado nacional convivió con la Iglesia de la manera como lo había hecho en la Colonia. Los patrones socioeconómicos y educativos siguieron casi iguales para el pueblo. En el campo y los barrios populares, los curas seguían cobrando sus primicias y la gente seguía su vida diaria como si la independencia no se hubiera dado en el país. La educación era para pudientes, seguía existiendo la distinción profunda de clases sociales y los prejuicios de raza. Al no cambiarse casi nada de la estructura socioeducativa, los libertadores se convencieron que el cambio vendría por la instrucción escolar. Por eso, San Martín afianzó mediante órdenes, ciertos aspectos educativos para la marcha del nuevo Estado. Por ejemplo, según el decreto del 23 de febrero de 1822, todos los conventos regulares existentes en el territorio tendrían escuelas — 211 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN de primeras letras y los prelados respectivos nombrarían a los preceptores correspondientes (cf. Basadre 1969). Se establecía las escuelas de primeras letras dirigidos por religiosos de la comunidad. Según Mc Lean (1950), la educación al inicio de la república se encontraba en los centros escolares para niños que se daba en las porterías de los conventos o en los lugares vecinos a las parroquias. La dirección de estos centros estaba en mano de frailes, clérigos o sacristanes. La enseñanza consistía en hacer repetir el catecismo, utilizar la palmeta y el chicote (látigo pequeño) para corregir los errores en el aprendizaje. En todas estas escuelas el trabajo era unidocente y el método básico era el lancasteriano: los maestros exigían la memorización de textos, y el profesor enseñaba al alumno de mayor aprendizaje para que este a su vez cooperase en el estudio de sus compañeros. 2.2. La primera constitución y la educación religiosa En 1822, el Congreso Constituyente hizo realidad la primera carta fundamental que se puso en vigencia el año 1823. En ella se confirmó el ideal de la vida democrática expresando que la instrucción era de necesidad común y que la república daba igualdades para todos los individuos (cf. Basadre: 1969). En cuanto a la educación católica se refería con el deber de enseñarla como una característica en el logro de una «buena conducta» entre los educandos. Los documentos que se dieron posteriormente sobre la reglamentación de la educación, no mencionan específicamente sobre las escuelas parroquiales. Se entendería que son involucrados como parte de la educación pública básica, pero la Parroquia sigue siendo un eje educativo en las comunidades. Por ejemplo, eran las Parroquias los centros en donde se — 212 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS hacía la elección de los cuerpos edilicios por los colegios electorales. Desde esa misma parroquia se controlaba las acciones educativas, la salubridad, el ornato, hasta las acciones morales de los ciudadanos de la comunidad. Todo fue desapareciendo a medida que se dejó sentir la influencia bolivariana y el libertador convirtió al estado en una administración más político-centralista (1826-1839). 2.3. Bolívar y la constitución vitalicia El 16 de agosto de 1825, al dar Bolívar la Constitución Vitalicia, se dispuso que en todas las porterías de los conventos y parroquias se establecieran escuelas de primeras letras, debiendo instruirse a los religiosos de la misma orden, dotados de inteligencia y moralidad, para que las administraran y mantuvieran con las rentas de las instituciones religiosas. Visto la gran indiferencia de los padres por la educación de sus hijos y las reformas político-social que se iniciaba en la década de l830, el Concejo parroquial se trasformó en un eje que inspeccionaba la educación, siendo muchas veces el párroco, dentro de los municipios, quien presidía el jurado que tomaba los exámenes finales. La escuela parroquial de la colonia irremediablemente se fue trasformando en la escuela fiscal de nivel elemental de la república. 3. La escuela parroquial en el Perú Republicano del siglo xix 3. 1. El general Santa Cruz y las escuelas parroquiales En medio del cambio, de la Colonia a la República, la iglesia católica se encontró con una serie de crisis. El nuevo gobierno republicano reclamó para sí el derecho de patronato sobre la Iglesia y provocó de esta manera — 213 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN una crisis de jerarquía. Durante 15 ó 20 años la mayor parte de las diócesis estuvieron vacantes. Los liberales cerraron varios conventos y anularon la supremacía de las parroquias, sobre todo en el campo educativo. Su propósito era controlar la Iglesia a fin de ponerla al servicio del Estado republicano. La iglesia por ello se empobreció, pero a la vez se sirvió de los regímenes anárquicos acogiéndose a su protección y pudo seguir siendo una institución influyente dentro de la república. En 1823, la educación —o instrucción como se le llamaba—, dependía del Ministerio de Gobierno y en 1826 estaba dentro de la Secretaría de Estado en el Despacho del interior. A partir 1837, el General Andrés de Santa Cruz, por Decreto del 4 de febrero, creó el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. En una de sus especificaciones determinaba que el estado intervenía directamente en los asuntos de la Iglesia tanto en el aspecto de nombramiento de prelados como en la supervisión de lo educativo. Los curatos (parroquias) eran designados por el gobierno de turno, a propuesta de los Obispos, y según ley del 12 de noviembre de 1832, se declaró secularizada las escuelas parroquiales todavía existentes, las cuales serían dirigidas exclusivamente por seglares. Del mismo modo cuando haya vacantes, se previeran por concurso con seglares o con exclaustrados (ex religiosos). Los curatos deberían favorecer a quienes se hubieran preocupado por el sostenimiento y adelanto de las escuelas (Circular del 30 de enero 1828). En el quinquenio de 1834-1839, el gobierno insistió en atender a las escuelas de conventos o parroquias, que según se sabía de funcionamiento irregular. Se exigió a los religiosos para que cumpliesen su deber de difundir la instrucción, pidiendo el cumplimiento de una circular existente desde el 11 de mayo de 1830. En los años venideros a la Confederación Perú-Bolivia se insistió por esta clase de colegios (Oficio del 4 de enero de 1840), donde se trató de hacer — 214 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS cumplir disposiciones que jamás se realizaron. El historiador Jorge Basadre dice al respecto que en las escuelas de las porterías de los conventos solo se enseñaba a leer, escribir, contar y aspectos de la doctrina cristiana. En 1840, funcionaban esta clase de escuelas junto a Santo Domingo, San Agustín y San Francisco; en provincias muchas de ellas habían sido fiscalizadas, otras cerradas, pero todavía en 1869 una circular de abril intentaba ponerlas en vigencia (cf. Basadre: 1969). 3. 2. Ramón Castilla y los cambios en la educación peruana Entre 1850 y 1855, el Presidente Ramón Castilla promulgó una serie de leyes que modificaron los aspectos del sistema educativo existente, mientras la Iglesia después de soportar los embates del liberalismo, se afianzaba en la Constitución moderada de 1860. La Iglesia mantenía su estatus legal y privilegios de ser protegida por el Estado. En efecto, se reglamentó la instrucción y se declaró al Magisterio como una profesión dentro de las existentes. La educación se dividió en niveles: primaria, secundaria y superior, se estableció los cursos para cada grado; se dispuso que los textos fueran gratuitos para el alumno y se asignó los sueldos a los nuevos profesionales. En lo que toca a la enseñanza popular, debería ser general y sencilla, siendo las primeras letras para niños de tres a seis años. Las de artes y oficio para perfeccionar la educación del artesano, de infancia y la de escuela normal, que sería modelo entre las primeras letras. Su dotación de maestros era variable según las circunstancias de los pueblos y se cubría los gastos con los fondos propios de las escuelas. El dinero salía de las cuotas señaladas por las comisiones parroquiales para que los padres que podían pagar lo hicieran y si todo ello no bastaba, recibían ayuda del Estado. La instrucción de los pobres era de carácter gratuita. — 215 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN Los párrocos eran los síndicos y jurados en los exámenes de fin de año. Eran nombrados por el municipio y su actuación se dejaba sentir en toda la escuela primaria que podía ser de primer y segundo grado. En los primeros se enseñaba lectura, escritura, nociones de aritmética, de gramática, de teneduría de libros y economía política (Art. 7). En las segundas, además de escritura y lectura, se aprendía aritmética completa, gramática, religión, regla de moral práctica, urbanidad y nociones sobre contratos más normales, sobre las penas aplicables y los delitos comunes (Art. 7). Como vemos, el reglamento no mencionaba específicamente el nombre de Escuelas Parroquiales, pero se supone que estas se encontraban dentro de la enseñanza popular. Precisamente en esas escuelas fiscalizadas, el párroco, por su formación cultural siguió ejerciendo su autoridad educativa y era el eje dentro de la comunidad . El reglamento de 1855 duró con ciertas modificaciones hasta 1876, y fecha en la que el presidente Manuel Pardo reglamentó nuevamente la educación. Según la recopilación de Filiberto Ramírez en su Leyes y resoluciones vigentes en materia de instrucción de 1876, la obra de Félix Cipriano Coronel Zegarra sobre La educación popular, de 1872, y la Guía estadística de Luis Benjamín Cisneros en su Informe sobre la educación en Lima no se menciona reglamentación alguna para las escuelas y colegios parroquiales, aunque si se remita a la llamadas escuelas libres dentro de las cuales posiblemente estuvo una que otra de esta clase. Nos parece que todas ellas casi desaparecieron y otras pasaron a transformarse en Municipales, pero con intervención del párroco. Las ideas liberales cuya influencia trajo discusiones sobre la limitación de la Iglesia y el Estado, influyó en el desarrollo del sistema educativo existente. La influencia de su difusión se anotó en los periódicos, el panfleto y la discusión parlamentaria. Para ver con mayor claridad esta — 216 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS polémica veamos lo que decían dos voceros: El constitucional, de ideas liberales, editado por Gonzales Vigil y El Católico cuyo mentor era el clérigo Bartolomé Herrera. 3. 3. La polémica sobre la educación religiosa y las ideas liberales El Constitucional, editado en 1858, criticaba la educación popular en manos de los religiosos. Decía que estos formaban fanáticos e incrédulos, siguiendo la idea de los gentiles, y que el fanatismo daba un desarrollo anormal en la vida de los pueblos. Clasificaba a las formas posibles de la educación popular: las llamadas escuelas primarias, tales como la escuela para niños, la escuela para adultos (en las noches y en los mimos locales) y las escuelas dominicales (de experiencia justificada en los Estados Unidos de Norteamérica). En otra parte, fustigaba sobre la forma cómo se llevaba la educación de las mujeres («bello sexo»), diciendo que los hombres no eran culpables de las cosas que les ocurrían a ellas, sino que la educación que recibían contribuía a la desgracia. Pedían que la educación se encuadrara en el hogar, que no sean los curas y las monjas las llamadas a reglamentar desde la Iglesia, el convento o el colegio, lo que podrían hacer los padres y las madres. Las terminologías que se usaba para denominar el producto de esta educación era de personas intransigentes, fanáticas, intolerables, partidaristas, sectarias, desde cualquier lugar que ocuparan en la república. Todo ello se notaba en la influencia de lo que hacían cuando se desempeñaban en el grupo personal donde desarrollaban su forma de vida y realizaban sus acciones como ciudadanos de la república. El Católico, periódico editado en 1855, explicaba que la religión era la base de las operaciones educativas y abogaba por la formación del verdadero católico, ejemplo de persona que podía cumplir con los deberes — 217 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN de la vida civil y podía alcanzar la felicidad temporal. Mencionaba que la enseñanza era el gran instrumento para educar y formar el espíritu; porque instruir buenos niños era formar excelentes ciudadanos. Concluía que la religión católica educaba para los sentimientos y para que la persona diera amor, ternura y honor; con tales valores se llegaría a tener los resortes de una buena vida humana. Este polémico enfrentamiento entre liberales y conservadores dio a la educación de mediados del siglo xix, un carácter laico, porque a la iglesia se le combatía asociándola con la idea del coloniaje y el terror de la inquisición. Por ello, la escuela parroquial se transformó en escuela municipal y los reglamentos que se dieron tanto en 1866, como en 1867, influidos por el liberal Simeón Tejada, certificaron este carácter. 4. La educación católica a fines del siglo xix Después de la Guerra con Chile, la educación religiosa tuvo situaciones difíciles. A los partidarios de las ideas liberales, se agregaron los partidarios de los positivistas, de los protestantes, los anarquistas y los socialistas. Las críticas eran propicias para ahondar la herida ocasionada por la derrota en la Guerra del Pacífico. El líder Manuel Gonzáles Prada proclamó en contra de todo aquello que significaba iglesia, convento, sacerdotes y monjas. La educación religiosa era la más castigada, proclamándose que los hombres formados en escuelas católicas era fanáticos, «estúpidos» y serviles. Para contrarrestar las críticas, la Iglesia se erigió en el baluarte de los valores nacionales. El sacerdote jesuita Klaiber nos confirma este hecho cuando nos dice: «que la iglesia buscó nuevos objetivos, tales como el fortalecimiento de sus lazos con Roma, el afianzamiento de la iglesia en la sociedad, sobre todo buscando protección oficial y contribuyendo con la — 218 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS formación de los laicos en las clases altas y medias a fin de hacerlos católicos más conscientes de su fe» (1988). Lo que se trató fue tener defensores de la iglesia entre los ciudadanos de estas clases sociales que se desempeñaban en el foro político, los negocios y la casta gobernante. Esta caracterización llevó al establecimiento en el país de los hoy llamados Colegios religiosos de primera categoría. En ellos llegaron a educarse los hijos de las clases media y alta. 5. El siglo xx y nuestros planteles parroquiales 5. 1. Las primeras décadas y la apertura de nuevos colegios religiosos En el nuevo siglo, la Iglesia Católica buscó rehabilitarse, ya sea haciendo cambios entre las órdenes religiosas, el nacimiento de nuevas congregaciones, que tenían un espíritu misionero en el país, o dando impulso entre los religiosos para buscar una nueva acción educativa, sobre todo para la clases media y alta. Una de esas obras se situó cuando las familias influyentes, en forma particular, auspiciaron la llegada al país de religiosos que podían dirigir la educación de sus hijos. Otro caso fue cuando los gobernantes buscaron apoyo en ciertas órdenes religiosas, tratando que con su obra evangelizadora, en lugares de la Selva o pequeños pueblos de la Sierra, afianzaran la administración del Estado. La educación cada día se hizo más centralista. Los pocos colegios religiosos de parroquias, como hemos dicho, se terminaron transformando en colegios municipales o estatales con una dependencia y estructura de un poder central que decidía su administración y evaluación. En 1901, — 219 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN se dispuso una nueva reglamentación de la educación por parte del Gobierno, con características más científicas y centralistas. Y en 1905 se suprimió el Concejo de Instrucción Pública para asimilarlo al Ministerio de Instrucción. Mientras tanto, la Iglesia dirigía su labor educativa como parte de su labor misional. En 1903, se fundó el Colegio de San Agustín de Lima, dentro de los claustros del convento, con religiosos que habían hecho labor educativa en las riveras de los ríos de la Selva. Otros centros, de esta orden, fueron el Colegio Santa Rosa de Chosica y el Instituto Sevilla para niñas huérfanas. Las hijas de María Auxiliadora, en 1902, fundaron en Breña un colegio para niñas. Asimismo, siguieron otras fundaciones con las mismas características en Mollendo, Arequipa, Piura, Ayacucho y Huancayo. Los Hermanos del Sagrado Corazón, en 1909, tomaron a su cargo el Pedagógico Nacional de Mujeres (fundado en 1876), establecieron el Colegio Sophianum y sus obras educativa las extendieron a Jaén, Bágua, Bambamarca, Arequipa y Trujillo. Otro grupo muy activo fueron Los Hermanos Maristas quienes divulgaron su obra educativa en Colegios. Se dejaron sentir, desde 1909, en centros como el Champagnat de Miraflores y San José de Huacho, y demostrando su preocupación por los niños, su labor se extendió a nuevos centros educativos en Tacna, Cajamarca y Sullana. Desde 1915 hasta 1930, las instituciones educativas religiosas siguieron creciendo. Se establecieron colegios casi todos para educar a la clase solvente económicamente. De este tiempo tenemos el Colegio San José de Cluny de Barranco, el Santa Rosa de las Religiosas Dominicas del Rosario, San Juan Bautista de La Salle (otros de la misma congregación en Cuzco y Arequipa), el Villa María y el San Antonio del Callao. — 220 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS 5.2. Los cambios en la educación y la apertura de instituciones de renovación pedagógica Los cambios ideológicos de renovación pedagógica venidos de Europa y Estados Unidos contagiaron a los ideólogos de nuestra educación como Manuel Vicente Villarán, Alejandro Deustua y José Antonio Encinas, quienes desde el libro y la cátedra, trasladaron sus ideas sobre la nueva educación al parlamento y plantearon leyes que modificaron el sistema educativo peruano, sobre todo en el desarrollo de la educación técnica. De esta manera se inició lo que sería una constante durante casi todo el siglo xx: los intentos por reformar la educación, muchos de ellos con aspectos frustrantes, de expectativas nacionales y convirtiendo a la educación en un instrumento político antes que motor de desarrollo económico y social. Quien puso en práctica una primera reforma educativa fue el gobierno del presidente José Pardo, durante su primer gobierno (19041908): se impulsó la educación primaria, haciéndola obligatoria y gratuita, (incluyó el reparto de material de enseñanza), también se solventamos completamente las escuelas técnicas y ocupacionales nocturnas, además se dio gran impulso a la educación privada. La carrera magisterial alcanzó la jubilación y montepío para los profesores. Todo ello con el apoyo y asesoramiento de pedagogos belgas, franceses y norteamericanos. La educación católica, en esta etapa, siguió su cauce de crear instituciones educativas para obreros y para el pueblo. Las escuelas junto a la parroquia siguieron funcionando sobre todo en lugares apartados de provincias, como parte de una labor social. Nuevas instituciones fundadas por religiosos peruanos y con visión de servicio en la labor parroquial, aparecen en el país. El ejemplo característico es la labor de las Misioneras Parroquiales del Niño Jesús de Praga, fundada por Angélica Recharte, quienes tenían — 221 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN una labor misionera dentro de las parroquias, tanto en la preparación de las personas para recibir los sacramentos, las visitas a domicilio, como la formación educativa de los jóvenes. Su obra parroquial se dejó sentir en la formación de colegios en Lima, Tacna y Tarma. La obra se había iniciado en 1930. Otra labor parecida fue la llevada acabo por La canonesa de la Cruz, establecida por Teresa de la Cruz Candamo, hija de un presidente del Perú, quien a inicios del siglo xx fundó una congregación orientada al trabajo pastoral en parroquias del cercado y del Callao. Comenzaron a enseñar en escuelas para el estado, pero extendieron su apostolado, iniciado en 1922, hacia centros educativos para jóvenes de clase social pobre en Chiclayo, Piura, Huaraz, Chimbote y Yurimaguas. El robustecimiento de la educación católica llegó hasta el medio universitario, cuando el 24 de marzo de 1917, se oficializó el funcionamiento de la Universidad Católica del Perú. Se había culminado la idea del visionario sacerdote francés de los Sagrados Corazones, Jorge Dintilac. 5. 3. La educación católica hasta antes de la reforma de 1972 La crisis, como la Primera Guerra Mundial y los gobiernos efímeros de 1930 hasta 1933, afectó en muchos aspectos el desarrollo del país. Sin embargo, la educación católica tomó nuevos auges con la llegada de congregaciones religiosas desde Europa, Canadá y Estados Unidos. En 1940, se respiró democracia y el Gobierno del Presidente Prado adecuó el marco de una renovación educativa con una nueva Ley Orgánica de Educación (n.º 9359). Para entonces nació el Consorcio de Colegios Católicos, integrado por la mayoría de colegios de congregaciones religiosas, en donde estarían después colegios con estructura y carácter de parroquial. — 222 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS El Consorcio nace en 1941 como una asociación sin fines de lucro, constituido por centros y programas educativos católicos que reconocen la orientación y la jerarquía eclesiástica. Sería un organismo de consulta, coordinación y apoyo para los colegios religiosos. Se relacionaría a esta institución, la Organización Internacional de la Enseñanza Católica, La Confederación Interamericana de Educación Católica, La Comisión Episcopal de Educación de la Confederación de Obispados del Perú, Las oficinas de Educación Católicas de las Diócesis, entre otros. Entre sus servicios se anotó capacitar a docentes y administrativos de los centros, asesorar a través de un equipo en aspectos de pedagogía, lo legal y lo contable; establecer misiones educativas y pastorales para compartir experiencias y aportar material educativo para el apoyo en el dictado de clases. El 19 de diciembre de 1945, en el local de la Recoleta en Lima, se reúnen agrupaciones de los Colegios Religiosos, casi todos formados por los colegios de primera categoría. El objetivo sería establecer la Asociación de Padres de Familia de Colegios Católicos, según consta en el boletín n.º 5 del Consorcio. Aquí no se especifica la delegación de algún plantel parroquial. Dos hechos, entre 1950 y l960, tendrían trascendencia en las esuelas parroquiales. Se trata del desarrollo de un modelo de parroquia con claras influencias anglosajonas. El colegio parroquial de influencia española colonial sufre cambios. La explicación de este cambio la mencionamos porque nos parece de gran importancia para el presente trabajo uno es la llegada de los Maryknoll en 1943 y la otra la de los Columbanos en 1952. Los Maryknoll llegaron al Perú en el año 1911. Primero lo hicieron para desempeñar su labor misionera en el Altiplano, luego se establecieron en Lima en 1945 con una casa de encuentros. Desde 1950, con la ayuda de María Rosario Araos, fundaron la Parroquia de Santa Rosa en Lince, en la cual incorporaron como labor parroquial un colegio que con el tiempo se — 223 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN convirtió en modelo de los colegios parroquiales en el Perú. Casualmente su Párroco Juan Lawler hizo que el centro educativo fuera una comunidad de solidaridad entre laicos, padres de familia, profesores y alumnos. Esta labor de los Maryknoll fue tan importante que se extendió a la creación de otros centros como Nuestra Señora de Guadalupe en la Victoria y Niño Jesús en Ciudad de Dios. De este modo, se extendió el trabajo apostólico hacia las barriadas de la capital. El sistema organizativo de las Parroquias regentadas por los Marynoll sirvió de modelo para dar ayuda a los fieles: en lo económico con una Cooperativa de Crédito; en el servicio de salud, con un Centro Médico, y una excelente educación con la escuela parroquial, modelo que muchas parroquias todavía mantienen. Los sacerdotes de la sociedad misionera de San Columbano, aunque de fundación irlandesa, sacerdotes que llegaron al Perú de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Llegaron en 1951 invitados por el obispado limeño. Se ubicaron en el Cono Norte de la capital donde actualmente se encuentran los distritos de San Martín de Porres, Comas, Independencia, Los Olivos y Puente Piedra. Fueron los testigos de la formación de las zonas marginadas con sus barriadas e invasiones. Llegaron a establecer en dicho territorio, hacia la década del 60, tres colegios parroquiales de secundaria y cincuenta y dos colegios para primaria (cf. Klaiber 1988: 365). Igual que los Maryknoll, influyeron en el cambio de la escuela parroquial venida desde la época colonial. Establecieron la parroquia autosuficiente, sostenida por la labor de sus fieles, los cuales eran también usuarios del colegio parroquial. Sus quermeses, bingos y donaciones, favorecieron la ampliación de sus locales y el mejoramiento del sistema educativo. — 224 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS 5. 6. Modelos de escuelas parroquiales: Santa Rosa de Lima, Fe y Alegría y El Buen Pastor Vamos a describir los siguientes casos como ejemplo del trabajo realizado por las instituciones dirigidas por las parroquias. a) Santa Rosa Maryknoll. En agosto de 1947, cuando en el barrio de Lobatón (Lince-Lima) tenían fieles católicos, pero que casi no tenían practicas religiosas, algunas gestiones vecinales, encabezadas por Rosa Araos, permitió la celebración de misa los domingos en el patio de la Escuela Japonesa, situada en la cuadra 4 del Jr. León Velarde. Al verse que semanalmente acudían más de quinientas personas, el Cardenal Guevara, comisionó al Padre Bonner, provincial Meryknoll, para que se estableciera una Parroquia en la urbanización Risso. La señorita Araos al principio cedió su casa como local de la Parroquia, hasta que la urbanizadora Risso donó los siete mil metros cuadrados en el cual se estableció el nuevo local parroquial. Monseñor Lane, superior general de la Sociedad Maryknoll, dispuso que fuera el primer párroco al Padre John Lawler.3 Su llegada al Perú fue para desempeñar labores de apostolado en el altiplano boliviano. El 20 de noviembre de 1950 es nombrado Párroco de Santa Rosa y comienza su labor digna de elogio. Con su tutela se dio inicio a las obras parroquiales cuyos resultados fueron el colegio, el templo (como centro de servicios sociales), la casa cural y el convento para religiosos. Su labor trascendió hasta ser reconocido por el Consejo del Distrito de Lince 3 El Padre Lawler había nacido, en 1915, en Preston (Inglaterra). Su ordenación se había realizado el 21 de junio de 1942. — 225 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN en 1956 y ser el partícipe de un Reglamento para Planteles Parroquiales, el primero que estableció el Ministerio de Educación (1965). El colegio parroquial se estableció el 2 de setiembre de 1951 como Escuela Parroquial (al costado del templo parroquial, entre las calles Francisco de Zela y Almirante Guisse, en la Urbanización Risso). Inició sus clases en abril de 1952 con 4 aulas y 100 alumnos. En 1957, pasa a categoría de Colegio con capacidad para enseñar la Educación Secundaria. El Párroco se convirtió en el Director y su organización después influyó en otros colegios del país. El colegio fue trabajado desde la formación pedagógica hasta la formación cívica y religiosa del educando. Su participación en el auto gobierno y el desempeño de responsabilidades favoreció una formación más participativa. Los padres de familia, fieles de la parroquia, se convirtieron en colaboradores de la formación de sus hijos, su participación llegó a convertirlos en miembros de la cooperativa de crédito y activos concurrentes en los movimientos de seglares que se daban en la parroquia. El sentido comunitario y participativo de parte de los religiosos, alumnos y padres favoreció a un mejor desempeño del trabajo parroquial que ayudó a la formación de una comunidad cristiana muy sólida, en la cual la escuela parroquial era un elemento principal. b) Fe y Alegría Surge en el barrio de Latia, en Caracas (Venezuela) en 1955, con la tutela del sacerdote chileno José María Velaz. Comenzó, en un barrio para pobres, como un trabajo de apostolado de jóvenes universitarios en obras sociales. Un albañil de esos lugares donó su casa para trasformar la labor social en — 226 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS escuela. Su expresión como movimiento decía «fe en Dios, fe en el hombre, obra privilegiada de Dios, fe en nuestro siglo, fe en nuestra cultura y en el progreso como impulso de Dios en la historia y alegría de poder vivir realmente esta fe, de poder conocer el camino libre y luminoso a tantos niños, jóvenes y hombres tristes amarrados hoy a una ignorancia miserable» (cf. Reátegui 1970). En el Perú, la primera escuela fue construida en Valdivieso, en el distrito de San Martín de Porres, y el primer rector fue el padre Antonio Durán (1965). Al siguiente año, se abrieron nuevas escuelas en Pamplona, Condevilla Señor y Chacarilla Otero. La ampliación de nuevos locales se hizo en provincias que comenzaron en Piura y fueron más amplias en la zona del terremoto del 31 de mayo de 1970 (Ancash-Huaraz). Las escuelas tuvieron el carácter de parroquial. Algunas de ellas estuvieron adjuntas al local de la Iglesia, con clara influencia del párroco, en otras no había ejercicio de su autoridad porque se entregaba la administración a una congregación religiosa. «Fe y Alegría» se convirtió en un movimiento de educación popular que se sustenta en ayuda de la colectividad y parte del estado. Se hizo importante para su sostenimiento las telemaratones que se hacían y la rifa anual todavía existente. El trabajo de sus servicios ha sido siempre tan efectivo que ha contribuido para que recibieran la filantropía de los medios de difusión, las donaciones de industriales y la colaboración del público en general . La labor educativa es tan significativa que en pueblos jóvenes es el símbolo de una educación gratuita o cómoda, enseñanza integral que muestra una iglesia humana y comprometida. — 227 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN c) El Colegio Diocesano «El Buen Pastor» La historia de la «Escuela Parroquial Sol de Oro», como se llamó a esta institución educativa del Cono Norte de Lima y hoy se llama «El Buen Pastor», está ligada a los padres irlandeses de San Columbano. Esta congregación llegó al Perú en 1952. El Padre Miguel Fitzgerald fue uno de los pioneros que estableció las parroquias en zonas «27 de Octubre» (hoy Distrito de San Martín de Porres) y desde allí creció la labor catequética hasta establecer 26 parroquias a fines de la década del 90. Una de ellas, en la Urbanización en Sol de Oro, fue la parroquia El Buen Pastor. En 1965, de acuerdo a la Resolución Directoral n.o 10032 del 26 de julio, se estableció la Escuela Parroquial Mixta Sol de Oro. Fue su primer director el padre Owen O’Kane, párroco de la parroquia El Buen Pastor. Desde ese momento el centro educativo creció hasta transformarse en colegio parroquial con niveles primario y secundario. En 1969, un nuevo impulso con el párroco Leo Grant favorece cambios tanto en el local como en su sistema educativo hasta convertirse en líder de los colegios parroquiales de su zona. En 1992, cuando la parroquia El Buen Pastor pasa la dirección de los padres españoles Rafael Navarro y luego Pedro Martínez, la institución se convierte en una institución modelo, tanto en infraestructura como en el manejo de un gran proyecto educativo que comprendió mejoras en capacitación docente, planes de estudio, renovación completa de laboratorios, apertura de nuevos locales, especialmente para cada uno de los niveles y hasta viviendas para sus docentes. El nombre para entonces pasaría de Escuela Parroquial Sol de Oro a Colegio Parroquial Diocesano «El Buen Pastor». Sus actividades extra programáticas se proyectarían a la comunidad con un Festival Internacional de Danza que se da anualmente y el modelo de desarrollo institucional — 228 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS como ejemplo para otras instituciones educativas parroquiales del sector. Este colegio parroquial ha seguido manteniendo su liderazgo y es el ejemplo vivo de la forma cómo la iglesia puede manejar su labor educativa más allá de los parámetros escolarizados. 5. 7. La escuela parroquial en las últimas décadas Toda la década del 60, con los gobiernos de arquitecto Belaunde y parte el Gobierno Militar de la Fuerza Armada, la cooperación Estado-Iglesia fue muy bien canalizada por la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la cual tenía su oficina en el mismo edificio del Ministerio de Educación. El inicio de las reformas de Estado a partir de 1969, y la reforma educativa de 1972, politizó los cambios educativos. La discusión del tema educativo polarizó entre defensores del régimen militar y sus retractores. La preocupación por los cambios llevó para que la Iglesia expectante hiciera que participaran religiosos como colaboradores técnicos del cambio. Personajes como el padre Ricardo Morales, la hermana Shona García y el hermano Julio Corazao son ejemplos de educadores que buscaban salvaguardar la libertad de la educación y la enseñanza religiosa, frente a algunos asesores de clara tendencia agnóstica y marxista. Sin embargo, se quiso desconocer la cooperación del Estado en los centros que impartían la educación católica como los colegios parroquiales y los centros escolares de Fe y Alegría. Por esta razón, el episcopado tuvo que protestar junto con el Consorcio de Colegios Católicos. Las Conferencias del Episcopado Latinoamericano, como la de Medellín, trajeron mucho entusiasmo entre los católicos. Pudo marcar una época de influencia para los Colegios Parroquiales. Aparecieron grupos intelectuales que apoyaron la educación de los pobres con los — 229 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN cuales la iglesia se tenía que identificar. La Reforma Educativa polarizó a progresistas y conservadores en la educación popular, a los cuales la iglesia católica situó en las instituciones de dirección parroquial. Esta influencia llegó hasta las instituciones como el Consorcio de Colegios Católicos y la ONDEC, esta última que representaba a los colegios católicos de la clase media y popular. La Reforma Educativa convirtió la educación en problemática de cuestión política, social y económica. El magisterio se politizó formando el SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores en la Educación). La educación privada quedó sujeta a un rígido control y las regulaciones estatales. Las escuelas parroquiales todavía resistieron las «concesiones» y llegaron a 1980 para ver cambios que anularon muchas de las propuestas de la reforma. La nueva ley general de Educación de 1982, con algunas cambios estructurales, casi no tocó a las Escuelas y Colegios Parroquiales, los cuales siguieron permaneciendo, en muchos aspectos, casi como lo había establecido el Reglamento respectivo de 1965: nombramiento de profesores, cooperación de iglesia —estado, administración de los párrocos, etc. El gobierno de la década del 90, sus retos educativos al principio estuvieron en la construcción de locales antes que en el cambio de estructuras educativas. Instituciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco Mundial) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo) determinaron el modelo educativo con el condicionante de préstamos y ayuda económica. Labores como el reparto de alimentos, el seguro escolar, el reparto de textos, la instalación de computadoras y la capacitación masiva de profesores, fueron la justificación de la inversión en educación. Vencido el terrorismo, el régimen favoreció la expansión de la educación privada en todos los niveles. Las instituciones educativas se vieron — 230 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS como empresas lucrativas, de negocios lícitos de ganancia que tendrían que pagar impuestos. Estas preventivas se especificaron en la Ley 882, de fomento de la educación particular. Las escuelas parroquiales muchas se han acogido a ella, mientras que otras permanecen fieles a su sistema de cooperación Iglesia-Estado, pero con la preocupación de haber perdido su sentido comunitario. Las escuelas y colegios parroquiales en perspectiva Una explicación del reglamento que estableció la presencia de los colegios parroquiales en la educación peruana En los primeros meses de 1965, a propuesta del Estado, se estableció en el Ministerio de Educación una Comisión Presidida por Luis Cabello Hurtado (lo acompañaron Abelardo Murillo y el padre Juan Lawler), con el fin de crear un Reglamento que solucione las interrogantes sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, con respecto a los llamados Planteles Parroquiales. El reglamento fue redactado el 2 de julio y establecido por Decreto Supremo n.º 45 del 6 de julio de 1965 y se amplió con el Decreto Supremo n.º 48 con fecha del 27 de julio del mismo año. En el reglamento se pudo distinguir dos partes: la primera, que caracteriza a los Planteles Parroquiales, especificando los fines que perseguía; en la segunda se precisaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en lo que se refería sobre los nombramientos al personal, constituciones y subvenciones especiales. Existe una parte ampliatoria que complementa la segunda parte. La primera parte comenzaba haciendo una justificación legal de los colegios parroquiales dentro del sistema educativo. Sobre todo con el capítulo xiv de la Constitución y la Ley orgánica de la educación pública — 231 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN n.º 9359. Se determinó que incluía a los planteles educativos particulares sostenidos por las órdenes y congregaciones religiosas. Tenían carácter de gratuitos, por el apoyo que el Estado les daba, o cobraban pensiones muy cómodas. Por ello, acogió a algunos colegios de la iglesia de categoría popular. Luego ingresó de lleno a la caracterización de dichos planteles educativos. Allí se menciona que son centros educativos zonales, a los que se les da preferencia para aceptar en sus aulas a los hijos de los parroquianos que viven en la jurisdicción de la parroquia, y se indica quienes tendrán la oportunidad de dirigirlos, sin llegar a especificar la proporción de las personas nacionales, extranjeros, religiosos o seglares. Pero es confuso con respecto a los profesores o los trabajadores; sin embargo, en cuanto al uso del local fueron detallistas(desde el artículo 7 al 10). En todos ellos se trata claramente del mantenimiento, la construcción y arriendo. La segunda parte comprende lo relacionado con las pensiones. Sin explicar razones de su cobros, se categorizó dentro de la clase «C» las bajas pensiones, lo cual diferenciaba de los pagos que hacían los alumnos de los llamados colegios «A», en los cuales se educaban los hijos de las personas de clase media y alta, estaba principalmente en barrios residenciales. Esta clase de pensiones «C» fueron más bajas en los colegios parroquiales de provincias, en donde se llegó, en algunos casos, a pedir apenas el 40 % de aquello que mandaba el reglamento. El documento escueto en su reglamentación y casi de corte simplista, favoreció para que muchos colegios religiosos tuvieran profesores nombrados con rentas del estado o llegaran a recibir prebendas que se les daban a los colegios parroquiales. Por eso cuando llegó el momento de la Reforma Educativa de 1972, el estado quitó la ayuda a muchas escuelas religiosas y algunas parroquiales, confundiendo su origen, capacidad social y mérito que pudo tener el sistema dentro de la educación peruana. — 232 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS Situación de la escuela parroquial en el Perú La escuela parroquial, como se ha visto, ocupó siempre un sitio dentro de la Iglesia y del Estado. Su espacio dentro de la Parroquia y el Distrito, favoreció el juego de potencialidades cuya importancia no se ha sabido aprovechar en la educación peruana. En la colonia, fue el colegio elemental que no se llegó a extender en un régimen de estructuras sociales y económicas muy marcadas, pero sirvió para que muchas personas de bajos recursos llegaran a formarse con la nueva cultura. En la emancipación y los primeros años de la República sirvió de apoyo a la formación de la educación básica elemental y primaria que reglamentaron los gobiernos republicanos. En el siglo xx, se convirtió en un modo de extender la educación al pueblo en forma masiva, pero no como se estaba acostumbrado en el sistema educativo, con privaciones y deficiencias, sino de una manera más comunitaria, organizativa, y sobre todo, basado en una elevada calidad de la educación, a bajo costo para los padres de familia y el Estado. Es y ha sido una de las pocas instituciones que, por su influencia social y religiosa, ha seguido conviviendo en nuestra educación peruana, a pesar de cambios, intentos de mejoría y circunstancias de renovación. Podemos decir, sin llegar a equivocarnos, que la Escuela Parroquial representa para el estado: • • Un medio que puede darle sentido de comunidad y cooperación al grupo social de un barrio o un pueblo (en el caso de provincias). Une a las familias de distintas clases, se encaran problemas de la comunidad y a través de las parroquias hay una labor gregaria de ayuda. Se puede aprovechar los recursos humanos en la comunidad, conjuntamente con instituciones como los Municipios, Clubes sociales y culturales. No olvidemos que la Parroquia representó — 233 — CÉSAR CORTEZ MONDRAGÓN • • en nuestra historia otra institución del Estado y el Párroco, el organizador de recursos que ayudó al Alcalde y al Gobernador en el pueblo de provincia. En los primeros años la Parroquia sirvió al estado en la educación pública, ella contrarrestó el agobiante centralismo. Ahora los gobiernos regionales pueden utilizarlos para el desarrollo de aldeas y pueblos. Después de la Familia viene la Parroquia. No podemos negar que hacia la familia, célula y base del Estado, van dirigidos los esfuerzo para el progreso del país. Pero ¿qué viene después de ella? Sin duda la parroquia. Ella cuida la base espiritual, fuente del mantenimiento de la estructura de las sociedades. Para la Iglesia la escuela parroquial siempre ha significado: • • La forma directa de llegar a los fieles y poderlos catequizar y evangelizar, sobre todo, ahora que se habla del «apostolado de los laicos», cuya labor ha tomado una importancia en la labor que realiza la Iglesia. La escuela parroquial es el mayor ejemplo de esa labor. Ya se ha visto sus frutos en grupos como Escuela de Padres, Confirmaciones, Primera Comunión, Encuentros matrimoniales, entre otros. La escuela de la parroquia ha representado la mejor la ayuda que el Estado ha podido prestar a la Iglesia. El impacto de la educación para el pueblo se clarificó mostrándose calidad, organización, eficacia y responsabilidad. La iglesia en esta clase de instituciones ha mostrado, con la calidad que imparte, que los pobres también tienen el derecho a tener la educación que está reservada para las clases económicamente privilegiadas. — 234 — PRESENCIA DE LAS ESCUELAS Y LOS COLEGIOS PARROQUIALES CATÓLICOS • La iglesia comprometida con los pobres, tiene en la escuela parroquial el ejemplo para la formación de sus parroquianos. Así surgió en la colonia, así permaneció en la República. Muchos hemos visto la labor de la parroquia con su escuela en provincias y los centros de Fe y Alegría en las zonas periféricas urbanas. En todas ellas, la educación religiosa ha significado la formación de los fieles y la labor de los religiosos junto con los seglares en las cosas de la fe. — 235 — BIBLIOGRAFÍA Actas del Primer Congreso de Historia Eclesiástica 1990 La evangelización del Perú en los siglos XV-XVII. Arequipa: s.e. Basadre, Jorge 1969 Historia de la república del Perú. Tomo II y IV. Lima: Universitaria. Birgillist. M. 1921 Derechos y deberes de los párrocos y sus vicarías. Barcelona: Liturgia. Cardó Franco, Andrés s.f. «La iglesia y la educación peruana en el siglo xx». Revista de Historia Eclesiástica, n.° 6. Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Donos, Justo 1869 Manual de párroco americano. París: s.e. Dulanto, Juan 1963 La educación en la historia constitucional del Perú. Lima: Max Cárdenas. Galdo, Virgilio s. f. «Colegio de Curas: frente a dos mundos». Revista Educación, n.° 3. Lima. Gonzáles, Paula (ed.) 1858 El constitucional. Periódico Semanal. Lima: Vigil. Huerta, José (ed.) 1855 El católico: periódico religioso, filosófico, histórico y literario. Lima. s. e. — 236 — Jordan, Jesús 1950 Pueblos y parroquias del Perú. Tomo I. Lima: s.e. Klaiber, Jeffrey S. J. 1988 La iglesia en el Perú. Lima: PUCP. Luzuriaga, Lorenzo 1961 Historia de la educación y la pedagogía. Buenos Aires: Lozada. MacLean, Roberto 1950 Sociología de la educación educativa. Lima: s.e. Ministerio de Educación 1977 Reglamento de centros educativos parroquiales. Lima: Ministerio de Educación. Nieto Vélez, Armando S. J. 1992 Francisco del Castillo: el apóstol de Lima. Lima: PUCP. Oficina Nacional de Educación Católica(ONDEC) s. f. Centros educacionales dirigidos por religioso: estudio de su distribución por diócesis. Lima: ONDEC. Ponce, Jaime y Daniel Roach 1968 Los Maryknoll en el Perú: estudio de opiniones y actitudes. La Paz: s.e. Reátegui Guzmán , Gladys 1970 Fe y Alegría, por una educación popular integral. Tesis PUCP. — 237 — Reddum, Ryan 1955 Filosofía católica de la educación. Madrid: Morante. Universidad del Pacífico 1980 Independencia, iglesia y clase popular. Lima: UP. Vargas Ugarte, Rubén S. J. 1953 Historia de la Iglesia Católica. Tomo I. Lima: Santa María. — 238 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN José Antonio Benito 1 L a mayoría de la gente piensa que la Biblia llega a América y al Perú de la mano de los protestantes y tras la independencia. Basta con consultar las numerosísimas páginas de internet para corroborar el aserto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Una cosa es la difusión masiva y hasta comercial y otra su presencia en la sociedad peruana a través de la cátedra, la liturgia, el teatro, el arte, la lectura familiar. A pesar del acelerado proceso laicista, la Biblia sigue a la cabeza de los libros más publicados. «El hombre contemporáneo muestra de numerosas maneras tener una gran necesidad de escuchar a Dios y de hablar con Él. Hoy entre los cristianos se advierte un apasionado camino hacia la Palabra de Dios como fuente de vida y gracia de encuentro del hombre con el Señor». La contundente afirmación ha sido dada por el Sínodo de los Obispos, que dedica en el 2008 la xii asamblea general ordinaria a «la palabra de Dios en la vida y en la misión 1 Doctor de Historia de América por la Universidad de Valladolid. Es miembro de la Asociación Peruana de Historia de la Iglesia. Coodinador del Área de Historia del Perú de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y director del Centro de Estudio del Patrimonio Cultural (CEPAC).. — 239 — JOSÉ ANTONIO BENITO de la iglesia».2 El presente artículo, fruto de unas reflexiones compartidas en el seminario taller de investigación que anualmente organiza la Comisión Nacional de Pastoral Bíblica e Indígena en unión de diversos grupos como La Casa de la Biblia, quiere brindar algunas realidades de la Biblia en el Perú. Consciente de la provisionalidad y parcialidad de los resultados, el autor agradece cuantos aportes se proporcionen con el fin de conocer más íntegra y profundamente la historia de la presencia de la Sagrada Escritura en la sociedad peruana. El alimento divino que es la Biblia se ha presentado en Perú, como en otras partes de América, de muchas y variadas formas. Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, testigo de las apariciones de Guadalupe, advierte en su Doctrina cristiana (1546) que «el primer paso para ser cristiano es conocer la Sagrada Escritura». Es el sentir de Santa Teresa de Jesús: «porque todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad» (Vida, xl) y «por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir mil muertes» (Vida, xxxiii), manifestando que las palabras del Evangelio le facilitaban mayor recogimiento que «libros muy comentados» (Camino de perfección xxxi, 4). Una novela tan difundida como El Quijote, publicada en 1605, presente en América desde 1606, contiene hasta 80 referencias bíblicas, 49 del Antiguo Testamento (libros históricos y sapienciales) y 36 del Nuevo (32 de los evangelios, y el resto de Hechos y Epístolas). Conversando con el historiador José Antonio del Busto sobre el asunto de si se leía la Biblia en el tiempo del virreinato me decía que «aunque tuviesen la biblia, no había costumbre de leerla», pues se leía poco. Sin embargo, este libro sagrado estaba presente en la vida de la gente como refiere el poeta Juan Castellanos 2 Véase, para mayor información, Vatican official site. <www.vatican.va>. — 240 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN en Elegías del célebre Zuazo, laico de vida ejemplar que en la expedición de Juan de Garay, en cierto trance difícil: «Decía cristianísimas razones / Para consuelo de esta desventura / Hacía profundísimos sermones / Alegando lugares de escritura». Otra vía para explorar la difusión de la Biblia es a través de los libros de viajeros, tal como lo hace Josep R. Jones en Viajeros españoles a Tierra Santa (Siglos XVI y XVII). Se incluye el relato de Fray Antonio de Aranda «verdadera información de la Tierra Santa según la disposición en que en el año de 1530 el autor la vio y paseó» ahora nuevamente impresa (en la imperial ciudad de Toledo, en casa de Juan Ferrer), año 1550. En su prólogo nos da razón de la motivación fundamental de los palmeros: «cosa es muy provechosa el haber visto la Tierra Santa para mejor entender lo que en la Sagrada Escritura de ella y acaecido en ella se relata». Son numerosos los peregrinos limeños que cruzan el Pacífico en dirección a Roma, Santiago y Jerusalén. Sin duda que sus informes van a ayudar a corroborar los datos que habían escuchado o leído de la Biblia. Antonio Porras (1550-1553), canónigo de Plasencia y asistente al Concilio de Trento, escribe en su Tratado de la oración: «¡ojalá que todas las mujeres se ocupasen en leer otra cosa sino los Evangelios y Epístolas de San Pablo! ¡Y plugiere a Dios que todas las cristianas letras estuviesen escritas y trasladadas en todas las lenguas de todos los del mundo, para que no solamente los Escotos y Vérnicos las leyesen, sino que también los mismos turcos sarracenos lo pudiesen leer y entender! [...] Que todas las pláticas de todos los cristianos no fuesen sobre otra cosa sino sobre la Doctrina evangélica!» (Andrés M. 1966: 88). — 241 — JOSÉ ANTONIO BENITO La Biblia en español3 Una pista para introducirnos en el estudio de la Biblia en América es considerar las versiones al español. Los textos griegos de la Sagrada Escritura fueron traducidos al latín a través de la versión de los setenta, la denominada Vetus latina a fines del siglo ii d. C., cuando concluía la tercera centuria de nuestra era, se tendría la primera traducción completa al latín. Debido a las diversas versiones, la Iglesia elige a San Jerónimo para una traducción uniforme y adecuada de toda la Biblia; es la Vulgata Latina. En castellano se traduce hacia el siglo v, tal como nos revela una carta de San Jerónimo a Lucinio de Bética y otra a su viuda Teodora. Coexisten la Vetus y la Vulgata. Habría habido una edición de la Vulgata hacia el siglo v por obra de Peregrino, obispo del norte español. De igual modo, San Isidoro habría hecho una nueva edición de la Vulgata. El proceso de traducciones se da hacia el siglo xiii. En el siglo xii, Aimerich Malafaida, tercer patriarca de Antioquía, traduce textos del AT al castellano. Posteriormente se traduce el Salterio a un idioma peninsular pero desde el hebrero y no desde el griego por obra de Monseñor Hernán Alemán, obispo de Astorga. La primera gran traducción sería la de Alfonso X el Sabio, Biblia Alfonsina o Española, hacia el siglo xiii, aunque hay testimonios de algunas traducciones anteriores (prealfonsinas). Hacia el siglo xv existen proyectos de traducción del AT desde el hebreo y el latín tal como se ve en los manuscritos de El Escorial y que tienen como destinatarios a creyentes judíos. Hacia 1526 circula en latín una versión desde el hebreo del AT por Alfonso de Zamora y Pedro Sánchez Ciruelo. Otra traducción sería la Biblia de Alba efectuada por el rabino 3 Véase, entre los textos sobre el tema, Bartina 1987: 83-91 y Figari 1995: 67-102. — 242 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Mosé Arragel de Guadalajara, en el primer tercio del siglo xv, a pedido del Maestre de Calatrava, Luis de Guzmán. Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, encargó una traducción española de todo el AT desde el hebreo y el latín según el orden de la Vulgata. En 1512, Fray Ambrosio de Montesinos, traductor de la famosa Vita Christi de Ludolfo Cartujano, corrige una traducción de las lecciones litúrgicas de los Evangelios y las Epístolas de Micer Gonzalo de Santa María. Otra traducción figura en El Escorial Nova traslación y interpretación española de los cuatro evangelios. En 1450 son traducidos los Evangelios y Epístolas del griego al español, por un judío convertido al catolicismo, Martín de Lucena. Otros traductores fueron el benedictino Don Juan de Robles y José de Sigüenza. La famosa Biblia Políglota Complutense o de Alcalá, concebida por el cardenal Cisneros, se traduce en bloques simultáneos hebreo, arameo, latín y griego. Dura de 1502 a 1514, siendo el texto griego el primero impreso en todo el mundo. En Amberes se traduce la Biblia regia con los auspicios de Felipe II, que revisó críticamente y amplió la Políglota Complutense. Durante muchos siglos, solo se usaba la traducción latina de la Biblia, la Vulgata. Existían las llamadas «Biblias de los pobres», a base de imágenes y pinturas, que se utilizaban para la formación personal de los creyentes en la catequesis y la predicación. Reflejo de ello son las pinturas, mosaicos y frescos de las iglesias y catedrales. En la época del Concilio de Trento, cuando los primeros cristianos llegan a América, estaba prohibido tener una Biblia en lengua vernácula. Las autoridades eclesiásticas temían que el pueblo, al contacto con la Biblia, pudiera deformarse religiosamente y llegara a desviarse de la fe. Curiosamente en aquella misma época, en el norte de Europa, el protestantismo naciente conseguía gran penetración a causa de la Biblia en lengua vernácula colocada en manos del pueblo. La vida cristiana era más devocional y ascética que bíblica como se puede deducir — 243 — JOSÉ ANTONIO BENITO de los libros de formación espiritual que eran leídos en los conventos de la época. La Biblia era usada más como un depósito de frases y consejos para orientar la vida moral y ascética de los cristianos y para probar las tesis dogmáticas y teológicas, que como un libro de vida y de espiritualidad. En cada texto se buscaba un sentido adaptado para la vida, independientemente del sentido que el texto tenía en su propio contexto literario y cultural. Era una lectura casi siempre devocional, basada más en el sentimiento que en el rigor científico. La lectura alegórica de la Biblia, cuando se hace sin fundamentarse en una lectura crítica del texto, puede llevar a un fundamentalismo rígido y a abusos y prácticas religiosas falsas y dañinas. La regla del Carmelo, por ejemplo, recomienda la lectura de la Biblia explícitamente nueve veces. Teresa de Jesús utiliza citas de la Biblia frecuentemente para exponer su doctrina y explícitamente comenta el Padrenuestro y algunas frases del Cantar de los Cantares; María Magdalena de Pazzi tiene sus experiencias místicas a partir de la lectura y la meditación de los textos bíblicos oídos en la liturgia. A pesar de los límites en el uso y el acceso a la Biblia que les imponía la época, la vida de todos ellos fue profundamente bíblica. Es decir, una encarnación y una muestra de aquello que la Palabra de Dios puede llegar a producir en todas las personas, como ocurre también hoy en la vida de tanta gente buena y humilde que vive de acuerdo a la voluntad de Dios sin saber leer ni conocer mucho de la Biblia. La propia Regla del Carmen, a pesar de ser tan corta, tiene más de cien citas y evocaciones de la Biblia. Toda ella fue hecha con frases bíblicas. Los escritos de San Juan de la Cruz son como una continua cita de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento; Santa Teresa de Jesús siempre se quiso someter a lo que decía la Biblia y en ella encontró fuerza y consuelo para su vida y para la difícil empresa de sus fundaciones del nuevo Carmelo. San Juan de la Cruz, por ejemplo, tiene en mente el éxodo de Egipto, los dolores — 244 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN de Job o los sufrimientos del pueblo en el exilio para explicar su doctrina sobre la noche oscura, o la vivencia amorosa descrita en el Cantar de los Cantares para describir la unión del alma con Dios. Otro ejemplo clásico es el de Santa Teresa de Jesús que se sirve de muchos personajes bíblicos en una especie de tipología bíblico-espiritual, para describir las diversas «moradas» en el Castillo Interior; y que frecuentemente utiliza frases y experiencias bíblicas para poder describir algo de su propia vivencia mística. Leyendo u oyendo la Biblia ellos son conscientes de estar frente a un libro que no es suyo, sino de la Iglesia. Cuando lee y explica la Biblia, Juan de la Cruz quiere entrar en el gran río de la Tradición eclesial que atraviesa los siglos. Santa Teresa también, cuando utiliza la Biblia y la comenta se somete en todo a la doctrina de la Iglesia. En síntesis, los santos y santas del Carmelo cuando leen la Biblia no están solos, sino que se sienten unidos a los hermanos y hermanas que antes de ellos intentaron «meditar la ley del Señor día y noche», como manda la Regla. Teresa de Jesús, por ejemplo, hace referencia a las mujeres del evangelio y a su cercanía con Jesús para hacer ver que aquellas no deben ser excluidas de las gracias espirituales, y exclama: «no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre [...] no como los jueces de este mundo, que —como son hijos de Adán y, en fin, todos varones— no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa». Y cuando le recuerdan el texto en que Pablo manda que las mujeres callen en la iglesia (cf. Tít 2, 5; 1 Cor 14, 34), recibe una palabra del que le dice: «Diles que no se sigan por sola una parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos». Teresa de Jesús, por ejemplo, critica la vida religiosa de su tiempo y se enfrenta a teólogos que no valoraban suficientemente la dimensión humana de Jesús en el camino espiritual o negaban la pertinencia de la oración mental para las mujeres. Y san Juan de la Cruz, guiado por la Biblia, — 245 — JOSÉ ANTONIO BENITO no ahorra críticas a los que en su tiempo buscaban consuelos espirituales y visiones y descuidaban la esencia teologal del camino de la fe. Santa Teresa tiene una predilección especial por los estudiosos del texto bíblico. Dice ella: «porque en la Sagrada Escritura que tratan, siempre hallan la verdad del buen espíritu». Y por eso busca a los teólogos que tienen «letras», que conocen y estudian la Biblia, los consulta y los recomienda a las personas de oración: «y aunque para esto parece no son menester letras, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, si puede, y mientras más, mejor». No quiere espiritualidades superficiales y engañosas, por eso busca a los estudiosos para que le iluminen: «llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos; de devociones a bobas nos libre Dios». San Juan de la Cruz, aunque muchas veces realiza interpretaciones alegóricas y acomodaticias de los textos, demuestra conocer e interesarse por el contexto literario de los pasajes.4 Con Trento y el avance del protestantismo, las traducciones se detienen por una poetización de los textos bíblicos como Proverbios de Salomón interpretados en metro español y glosados por el franciscano Francisco del Castillo, en 1552, o la Suma de toda la Sagrada Escritura en verso heroico castellano, del dominico Andrés Flórez, Salamanca, 1597. En 1546, el Concilio de Trento inició la labor de fijación del texto; en 1551 la Inquisición prohibió la lectura de la Biblia en español o en otra lengua vulgar. Al salir varias recensiones, con motivo del Concilio de Trento, se pide una revisión del texto bíblico latino y griego, y el Papa Clemente VIII, en 1592, publicó una revisión crítica de la Vulgata en tiempos del Papa Sixto V (Vulgata Sixto Clementina). En 1640, la Inquisición adoptó la versión de Trento y prohibió las versiones de la Biblia en español. El 13 de junio de 4 Véase, para mayor información, Catholic-church.<www.catholic-church.org> . — 246 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN 1757 el Papa Benedicto XIV revocó la disposición de Trento; autorizando por vez primera la Biblia en lengua vulgar, con las condiciones de que el texto fuera acompañado de notas y que contase con la aprobación eclesiástica; en España se aceptó en 1782, fecha en que el tribunal de la Inquisición derogó la prohibición. Las dos traducciones clásicas son las del P. Felipe Scío de San Miguel y la de Monseñor Félix Torres Amat (¿basada en la del P. Petisco?). Para 1794, la primera edición del P. Scío estaba agotada y pronto se reedita hasta 80 veces. En su título se ve bien clara la intención: La Biblia vulgata latina traducida en español y anotada conforme al sentido de los Santos Padres y expositores católicos, fue la primera versión completa en castellano. En América, se edita, por lo menos, en México con el título de Biblia Vulgata Latina en 1831 y 1943. Hay también una traducción bilingüe en aymara y castellano de un evangelio, El evangelio de Jesu Christo según San Lucas en aymará y castellano, publicado en Londres con varias reimpresiones desde 1829. El castellano es del P. Scío y el aymara del P. V. Pazos-Kamki. Para América hispana la primera versión sería la del P. Guillermo Jünemann Beckschaefer del antiguo texto griego, en Chile. Otra traducción será en Argentina por obra de Monseñor Juan Straubinger. Muy importante es la versión Nácar-Colunga (Madrid:BAC, 1944), revisada por M. García Cordero en 1965. En 1947, aparece una traducción más ajustada a lo literal desde los textos hebreo, arameo y griego, con José María Bover, Francisco Cantera Burgos. En pleno Concilio Vaticano II se publicó la Santa Biblia de Evaristo Martín Nieto, 1964. Tras el Concilio Vaticano II, La Biblia latinoamericana, 1972, PP. Ramón Ricciardi y Fernando Jurault. En 1975, se reedita con aportes de Ángel Sáenz-Badillos, Natalio Fernández Marcos y el P. Manuel Iglesias. Este mismo año aparece la Nueva Biblia española del P. Luis Alonso Schökel y Juan Mateos. Cabe por último reseñar la Biblia de Jerusalén, el Libro del pueblo de Dios, 1981, de los PP. Armando Levoratti y Alfredo Trusso, la — 247 — JOSÉ ANTONIO BENITO Biblia de América, 1994, Casa de la Biblia, y la Biblia Americana San Jerónimo, 1994, con una cuidada edición del P. Felipe Scío de San Miguel. Una de las últimas versiones es la culminada en el 2006 por los profesores de la Universidad de Navarra tras titánica y mancomunada labor de 33 años, bajo la dirección del escriturista José María Casciario, recientemente fallecido —quien ha aplicado a su traducción los más modernos criterios filológicos en consonancia con la máxima fidelidad a la exégesis de la Iglesia—. Se tomaron como base los textos originales en hebreo, arameo y griego, sobre las ediciones críticas más solventes, acompañando la traducción de la versión latina de la Neo vulgata y un amplísimo aparato de notas que pretenden incidir especialmente en el significado espiritual de los distintos pasajes. Hay abundantes citas de los Padres de la Iglesia, pero también de santos, autores espirituales, concilios y encíclicas de Papas. Las citas suman más de 3000 y se centran «en temas que interesan al hombre actual, como el sentido de la vida, la justicia o el trabajo». Los textos de las Escrituras en latín, extraídos de la Neo vulgata (la versión actualizada de la que tradujo San Jerónimo), completan la obra, que se ha editado en cinco tomos, de los cuales cuatro corresponden al Antiguo Testamento y uno al Nuevo. Fue presentada en Lima el 14 de noviembre del 2007 por el padre Vicente Balaguer, en la Universidad Ricardo Palma. Medios para recibir la biblia Además de los libros, veamos cómo el contenido bíblico llegaba a los fieles de múltiples maneras: • El arte: muchos de los retablos, altares, tímpanos y frontones de las portadas, cuadros y láminas, esculturas son representaciones bíblicas. — 248 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN • • El teatro: especialmente relativo a la vida de Cristo (Navidad, Semana Santa) o personajes célebres como Moisés, Abraham, Jonás, San Pablo, San Pedro. Además de los grandes dramaturgos españoles como los que escriben autos sacramentales como Pedro Calderón de la Barca, tenemos peruanos como Juan Espinosa Medrano de los Monteros, El Lunarejo, quien compuso la obra El hijo pródigo en 1643, cuando tan sólo tenía 16 años. La misa: en su primera parte, Liturgia de la Palabra, siempre se ofrecen tres lecturas: la primera del Antiguo o cartas de San Pablo, el Salmo y el Evangelio. Fray Juan de Zumárraga advierte en su Doctrina cristiana (1546) que «lo que yo hago es llevar bien leído el Evangelio y la Epístola de aquel día; y aún si hallo algunos de mis compañeros u otros que me quieran oír, se lo leo en un libro que tengo de los Evangelios en romance, que lo suelo leer a la gente de casa la noche antes o aquella misma mañana, y ruégoles que lo escuchen y lo encomienden a la memoria, y que miren cuanto nos va en ello».5 Un curioso tratado del franciscano P. Antonio de Solís, del que entresacamos sugerentes textos : La Epístola se ha de oír con mucha atención-devoción y deseo grande de aprovecharnos de la sagrada doctrina y saludables documentos que hay en ella. Que en las epístolas se contiene la doctrina de los santos Profetas y Apóstoles que es disposición para recibir la de Cristo Señor Nuestro que se nos cuenta en el Evangelio y así se ha de pedir 5 En la segunda parte, expone su deseo de que la Biblia llegue a todo tipo de personas: «pienso que convendría que cualquier persona, por simple que sea, leyese el Evangelio y las Epístolas de San Pablo; y ojalá estuviesen traducidas en todas las lenguas, para que todas las naciones las leyesen, aunque fuesen bárbaras. Y a nuestro Señor plega que en mis días yo lo vea» (ápud Lino 1988). — 249 — JOSÉ ANTONIO BENITO al Señor su luz y gracia para creerla y obrarla [...] Al Evangelio se levantan todos (como está mandado por decreto del Concilio Niseno y de presente por el Misa) en señal de estar muy aparejados para creer y obedecer a la doctrina del Santo Evangelio y defender la verdad que en él se contiene, dando la vida si fuere necesario. Cuando el sacerdote besa el Misa acabado el Evangelio sepan los oyentes que en esta reverencia que se hace al Misa, se hace al mismo Cristo que lo representa y antiguamente se daba a todos y cada uno respondía: Laus tibi Christi. ( Solís 1650: 75-77) • • Explicación de la Biblia: predicación de la Palabra de Dios los domingos y festivos. Los concilios y sínodos americanos mandan que todos los domingos y fiestas de guardar, especialmente en tiempos de Adviento y Cuaresma, se lea, se predique, se explique o comente el Evangelio del día o lo hagan declarar a otra persona idónea (Sínodo de Huamanga 1629, 13, Lib. i, tít. i, cap. iii). El Sínodo de Lima de 1613 extiende tal explicación del Evangelio del día a «los días de Cuaresma, más acomodados» (c. iv), y el de Huamanga «y en el tiempo de Cuaresma y Adviento con más frecuencia» (Const.3ª). Esta predicación se escribirá en forma de sermones de acuerdo a un listado anual que se encomendada a los canónigos o religiosos de las diferentes órdenes religiosas. Para Lima, en 1613, se incluían unos 68 días (Sánchez s.f. : 74-75). Son numerosas las piezas de oratoria sacra pronunciadas en Lima como rescató el P. Rubén Vargas Ugarte para los siglos xvii y xviii y resalta el Dr. José Antonio Rodríguez Garrido a propósito de su estudio sobre Espinoza Medrano (cf. 1988: 11-32). Cátedras de Sagrada Escritura: en la Universidad de San Marcos, la Facultad de Teología contaba con cuatro cátedras: Prima, Sagrada — 250 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Escritura, Santo Tomás, Vísperas. El Virrey Toledo firma una Real Cédula, Los Reyes, 20 de junio de 1580, por la que indica que la «cátedra y lectura de Sagrada Escritura sin la cual no se puede saber ni entender la teología y letras divinas ni conseguirse el efecto de la enseñanza y predicación evangélica que han de hacer los estudiantes que la profesasen para españoles e indios». Uno de los catedráticos fue el P. José de Acosta, quien publica en 1590 De vera Scripturas interpretandi ratione y quien salpica todas sus obras de textos bíblicos. Así, en De procuranda indorum salute: La situación de los indios me parece muy semejante a la historia antigua de los samaritanos que leemos en el libro cuarto de los Reyes: heridos los colonos por el terror y el miedo de los leones que hacían estragos entre ellos, pidieron un sacerdote de Dios que les enseñase la ley divina (xiv) [..] si leemos con atención la Sagrada Escritura, se verá que acaso no sin gran razón y cierto misterio divino es llamada a la gracia del Evangelio, incluso con predilección, la raza más alejada e inculta de hombres. Etiopía —dice— extenderá sus manos a Dios. (i, 2) El padre Calancha cita eminentes teólogos bíblicos como los agustinos Fray Jerónimo Siripando, Luis Álvarez y Juan de Bivero, como fruto de estas enseñanzas publicará en Lima, en 1635, Luis de Vera Comentarii in libros Regum. A título de ejemplo vemos unos apuntes del mercedario P. José Ventura Rivera el 1 de junio de 1885 (Archivo de la Merced, Arequipa. Sermones 1816-1897). El esquema del curso es el siguiente: De la Escritura Sagrada y la tradición, el canon de los sagrados libros publicado por el Concilio de Trento tiene un sólido fundamento en la iglesia primitiva y — 251 — JOSÉ ANTONIO BENITO debe tenerse completamente íntegro. Inspiración divina de los libros. De la interpretación dogmática de las Sagradas Letras. De las versiones de la Escritura Sagrada. Trento-Vulgata. Desaprobación de las Sociedades bíblicas. La lectura de la Escritura Sagrada no es necesaria para la salvación a todos los fieles indistintamente. • En tratados específicos: la «Doctrina» de Fray Juan de Zumárraga (Proemio al Suplemento, México 1546), dirá que para vivir rectamente, «después de la Palabra de Dios que se predica, no se tiene comúnmente otro ejercicio por tan provechoso, como es la lección de las Santas Escrituras». De hecho, el prelado mexicano en su «Regla» inserta copiosos textos bíblicos en castellano. En el Sermonario del Tercer Concilio Limense, los padres conciliares amonestarán que «con los indios [...] lo que más le persuade son [...] ejemplos también de cosas que la Escritura cuenta» (Proemio, 4.º aviso). Es frecuente la publicación de antologías y textos bíblicos en las lenguas indígenas. Así, Proverbios de Salomón que tradujo al náhuatl el franciscano Fr. Luis Rodríguez, los Diálogos del P. Gilberti contiene los textos bíblicos en tarasco. La preocupación de los inquisidores no era el que la Biblia corriese en lengua vulgar o desdén sino en lo incorrecto de las versiones. El P. Johann Specker ha investigado acerca del gran número de traducciones —aún manuscritas— a lenguas indígenas de libros de la Sagrada Escritura y, sobre todo, de sermonarios en el género «Vidas de Jesús» o incluidas en las obras de «Doctrina». Esgrime como razón el hecho de que en 1576 la inquisición mexicana formula una queja a causa de los muchos textos escriturísticos en lengua vernácula que circulaban entre los indios, lo cual muestra que muy pronto acometieron — 252 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN la obra de traducir la Biblia a las lenguas nativas. Uno de los compendios más leídos fue la Vita Christi del cartujo Ludolfo de Sajonia y traducida al castellano por Fray Ambrosio Montesinosm, quien fundió los cuatro evangelios en uno solo para componer una historia de Cristo, enriquecida con sabrosos comentarios del autor y de los Santos Padres. Entre mediados del xvi y xvii se publican unos 350 libros de comentarios, desde los dos testamentos hasta varios singulares. El padre Johann Specker en Aprecio y utilización de la Sagrada Escritura en las misiones hispanomericanas da cuenta de varias traducciones a lenguas indígenas, tanto de libros de la Sagrada Escritura como de pasajes en manuscritos, sermonarios, vidas de Jesús o en las «doctrinas».6 • 6 La Biblia como argumento de autoridad: para presentar el cristianismo como religión verdadera. Los doce apóstoles franciscanos de México se presentaron ante los caciques y líderes religiosos de Tenochtitlan como portadores de un libro misterioso en el que se encontraban encerradas todas las verdades que iban a predicar. «El sello de garantía con que ofrecieron el cristianismo a sus oyentes no era otro sino la Biblia. En ella se encontraba la doctrina revelada por Dios a sus amigos en tiempos pretéritos. Dios se la entregó a estos hombres de su confianza para que la guardaran con todo cuidado»(Borges 1960: 311). Los misioneros argumentaban que las enseñanzas del cristianismo ofrecían más garantías de verosimilitud que las de los Ha sido el profesor Martín Melquíades quien ha escrito Historia de la mística de la edad de oro en España y América (1994) y Los místicos de la Edad de oro en España y América. Antología (1996) donde cataloga 1200 obras espirituales en el arco cronológico que se extiende desde el año 1485 a 1750 y que contaron con un humus propio que las hizo florecer, convirtiéndose en el «esfuerzo más audaz de cristianización a fondo del mundo del renacimiento humanista». Varias tienen relación con la Biblia. — 253 — JOSÉ ANTONIO BENITO indios porque aquellas se conservaban inmunes de toda alteración por hallarse escritas en la Biblia, mientras que las de los indios corrían el peligro de estar adulteradas por haber sido transmitidas de unos a otros solo por tradición oral (Borges 1960: 312). Fray Pedro de Córdoba en su Doctrina, al igual que los dominicos en general refuerzan cada verdad con un texto de la Biblia.7 En el • 7 Primer Concilio de Lima se aconseja que notifique a los indios que muchas de las verdades predicadas no las podrían entender por superar la capacidad intelectual del hombre; pero que, a pesar de ello, las creyeran firmemente porque se trataba de verdades «que Dios las dijo por su boca y nos las dejó escritas en sus libros». Como instrumento para dilucidar diferentes cuestiones sobre los indios del Nuevo Mundo: una de las polémicas más frecuentes fue la del origen de los indios por la trascendencia acerca de su dignidad y los derechos o deberes de los descubridores y conquistadores para con ellos. Cristóbal Colón, eufórico, basándose en las Profecías, creó una visión que abarcaba el pasado, el presente y el futuro: la Conquista serviría para el rescate de Jerusalén y para el fin de los tiempos. El 6 de enero de 1503 llegaba el Almirante a Río de Belén en la costa de Veragua. Allí fundó un pueblo en el que se quedaría su hermano Bartolomé, el Adelantado, y otra gente con un barco para crear la factoría, pacificar la región y organizar el Así, en el primer sermón sobre el primer artículo de la fe, comienza «¡Qui crediderit et batizatus fuerit salvus erit». Lo comenta: «Marcos, último capítulo. Que quiere decir en nuestra lengua: el que creyere fielmente y fuere bautizado, será salvo. Estas palabras que aquí oís escritas en el santo Evangelio, las cuales dijo y pronunció nuestro gran Redentor Jesucristo, Hijo de dios, y nosotros las tenemos en gran veneración: éstas y las demás divinas palabras suyas, porque verdaderamente son palabras de salvación» (Medina 1987: 291-292). — 254 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN rescate. Pero, al poco tiempo, se rebelaron los indios, matando a algunos españoles. Por esta razón Colón decide volverse en abril con todos los supervivientes; los barcos estaban medio podridos. En tal situación recibió su famosa revelación. En la Carta de Jamaica o del cuarto viaje, el 7 de julio de 1503: Mi hermano y la otra gente toda estaban en un navío que quedó adentro; yo, muy solo, de fuera, en tan brava costa, con fuerte fiebre, en tanta fatiga; la esperanza de escapar era muerta, subía así trabajando lo más alto; llamando a voz temerosa, llorando, y muy aprisa, los maestros de la guerra de vuestras Altezas, a todos cuatro lo vientos, por socorro; mas nunca me respondieron. Cansado, me adormecí gimiendo, una voz muy piadosa oí diciendo: «Oh, estulto y tardo a creer y a servir a tu Dios, Dios de todos». ¿Qué hizo él más por Moisés o por David sus siervos? Desde que naciste, siempre él tuvo de ti muy grande cargo. Cuando te vio en edad de que él fue contento, maravillosamente hizo sonar tu nombre en la tierra. Las Indias, que son parte del mundo, tan ricas, te las dio por tuyas; tú las repartiste adonde te plugo, y te dio poder para ello. De los atamientos de la mar océano, que estaban cerrados con cadenas tan fuertes, te dio las llaves; y fuiste obedecido en tantas tierras, y de los cristianos cobraste tan honrada fama. ¿Qué hizo el más alto pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto? Tórnate a él, y conoce ya tu yerro; su misericordia es infinita; tu vejez no impedirá a toda cosa grande; muchas heredades tiene él grandísimas. Abraham pasaba de cien años cuando engendró a Isaac, ¿ni Sara era moza? Tú llamas por socorro incierto; responde: ¿quién te ha afligido tanto y tantas veces, Dios o el mundo? Los privilegios y promesas que da Dios no las quebrante, ni dice después de haber recibido el servicio que su intención no era ésta y que se entiende de otra manera, ni de martirios por dar color — 255 — JOSÉ ANTONIO BENITO a la fuerza; él va al pie de la letra; todo lo que él promete cumple con acrecimiento: ¿esto es uso? Dicho tengo lo que tu Criador ha hecho por ti y hace con todos. Ahora me dio muestra del galardón de estos afanes y peligros que has pasado, sirviendo a otros. Yo, así amortecido, oí todo, mas no tuve yo respuesta a palabras tan ciertas, salvo llorar por mis yerros. Acabó él de hablar, quienquiera que fuese, diciendo: «No temas, confía: todas estas tribulaciones están escritas en piedra mármol, y no sin causa». Por su parte, Bartolomé de las Casas insiste en los textos mesiánicos de los evangelios y cómo era necesario eliminar la mentalidad cruel de los conquistadores españoles, siguiendo a Jesús de Nazareth y liberando a los pobladores de la Nueva España. Bernardino de Sahagún, antropólogo y misionero franciscano, interpreta su experiencia pastoral del Nuevo mundo, ayudado por el Libro de la Sabiduría, como una lucha continua entre Dios y el diablo o como un volver a conquistar al demonio la buena creación de los orígenes (Camps 1995: 85-95). Andrés Rocha, en 1681, escribió Tratado único y singular del origen de los indios occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile y se sirvió de la versión de la Vulgata con 140 referencias al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo y 11 a iii-iv Esdras para defender que los indios americanos procedían originariamente de los españoles y que siglos después llegaron al Nuevo Mundo, mezclándose con los indios, hebreos procedentes de las diez tribus perdidas de Israel tras la deportación de Salmanasar, rey de Asiria. El historiador Juan Luis de León Azcárate concluye en su estudio que esta obra es un ejemplo típico de la exégesis asociativa y en ocasiones alegórica llevada hasta su extremo con el fin de poner la Biblia al servicio de unos intereses políticos y religiosos determinados como era la posesión política y la evangelización de América (cf. León 1943). — 256 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN • En busca del Paraíso con la Biblia en la mano: conviene recordar que Colón solía leer la Biblia en voz alta durante las tormentas, iba leyendo el prólogo de San Juan en la versión de la Vulgata. Inauguró una serie de escritos que ubicaban el Paraíso en América. Aquí en Perú, el heterodoxo dominico Francisco de la Cruz, influido por el americanismo lascasiano soñó con trasladar la cristiandad europea a América y la transformación de Lima en la Nueva Jerusalén-Nueva Roma donde reinaría como rey-sacerdote, verdadero nuevo-David, de hecho algunos sectores criollos miraban con cierta simpatía. También inaugura la actitud de asombro que escribían los primeros cronistas andinos y primitivos historiadores. Uno de ellos, F.A. de Montalvo escribía en El Sol del Nuevo Mundo 1683: «es tan afortunado por naturaleza este Nuevo Mundo que no tiene cosa mala, porque su cielo es benévolo, su aire apacible, su agua saludable y su tierra fértil [...] La tierra del Perú es la más rica y feliz que conoce el mundo». A tanto llegó que uno de ellos, Antonio de León Pinelo en su obra El paraíso en el nuevo mundo llega a ubicarlo en nuestra tierra, en las inmediaciones de Iquitos, en las márgenes del río Marañón. Nos interesa subrayar cómo León Pinelo fundamenta todos sus argumentos en la biblia, concluyendo su trabajo: «sea, pues, principio de esta materia tan difícil lo que debemos creer y afirmar por infalible, para que cumpliendo lo indubitable y cierto, pasemos a lo dudoso y no sabido [...] Lo que del Paraíso con la pluma de Moisés nos dejó escrito el Espíritu Santo en el Libro 1.er del Sagrado Pentateuco» (Gén 2,8; 3, 6). Con singular simpatía y gracia lo pondera el agustino Fray Antonio de la Calancha (1584-1654): «Don Cristóbal Colón tuvo por cierto, que — 257 — JOSÉ ANTONIO BENITO en esta tierra estaba el Paraíso como lo alega Gómara y el Padre Martín del Río y el que más lo procura publicar es Antonio de Herrera, cronista del Rey, y no era muy fuera de camino, porque el Paraíso lo sitúan debajo de la tórrida zona Santo Tomás, San Buenaventura, y otros muchos con Durando y Nicolás de Lira [...]. El Padre José de Acosta dice, que ya no que no se debe decir que es el Paraíso este Perú [...] se puede llamar el huerto de los deleites y otro temperario de los placeres». • En las crónicas y los historiadores primitivos: recordemos que en el lance de Cajamarca, la Palabra de Dios —más que Biblia sería una antología de textos de la Sagrada Escritura o quizá un Breviario o Liturgia de las Horas— se hizo presente. El 16 de noviembre de 1532 Atahuallpa se dirigió a Cajamarca, tal como había prometido. Iba en una litera de oro, rodeado de señores, y acompañado por unos diez mil indios. En vanguardia iba un escuadrón limpiando el suelo y colocando mantas sobre él. El Inca llegó a la plaza principal donde le esperaba Pizarro. Se le acercó entonces el padre Valverde, para leer el Requerimiento. Era un documento por el que se justifica la guerra y la presencia hispana en virtud de la donación papal. Era como la «tarjeta de visita» de los españoles. Comenzaba por sostener la creación del mundo y del hombre por un Dios Creador, el carácter institucional de la Iglesia y el carácter del poder temporal y espiritual del Papa, que había otorgado a los soberanos españoles. Si aceptaban que la Iglesia era «señora y superiora del Universo» y obedecían a los Reyes, el capitán requeriente los recibía «con todo amor y caridad»; sino, se les amenazaba con la guerra, la esclavitud y la pérdida de todos sus bienes. Un intérprete, el indio Felipillo, fue traduciendo — 258 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN las palabras del sacerdote. El Inca interrumpió el discurso y dijo algo que el religioso interpretó como dudas sobre la fuente de autoridad de lo que decía, y señaló entonces la Biblia. Los cronistas coinciden en afirmar que Atahuallpa tiró entonces la Biblia, lo que puso furioso al Padre, que se volvió indignado a Pizarro pidiéndole atacar. El Inca Garcilaso nos da una versión bastante sensata del asunto y es que el indio Felipillo fue incapaz de traducir las palabras del Padre Valverde, pues no sabía español, ni quechua, ya que procedía de la isla de Puná. Además, había expresiones intraducibles hasta para el más experimentado políglota, como eran las de Santísima Trinidad, por lo que el Inca se quedó tan asombrado que dijo «Atac», palabra que en su lengua quería decir «¡Ay dolor!», lo que fue interpretado por los españoles como la orden de ataque. Esta última parte es poco creíble, pero no así la perplejidad del Inca al escuchar a un indio de Puná aquellas cosas tan extrañas y confusas. Lo cierto es que en aquellos momentos sonó un tiro de arcabuz y se agitó una toalla blanca en el aire. Eran las señales convenidas para el ataque español. Pizarro se puso la armadura, se disparó la artillería, salieron los jinetes al galope por las calles y atacaron los infantes al grito de Santiago. Los indios se asustaron, como era de esperar, y Pizarro aprovechó el desconcierto para abrirse camino hacía el Inca, seguido de 25 soldados. La batalla duró una media hora, que fue lo que tardó en caer el Imperio Inca. Al día siguiente Atahuallpa ofreció a Pizarro un rescate a cambio de su libertad: una habitación llena de oro y dos de plata. El Adelantado de Nueva Castilla aceptó. Empezó a reunirse el tesoro, recogiendo metales preciosos en todos los templos del Imperio. — 259 — JOSÉ ANTONIO BENITO Si nos fijamos en un cronista religioso como Antonio de la Calancha, veremos que su Crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, en el primer tercio del Siglo xvii está plagada de textos bíblicos y alusiones a la Sagrada Escritura en asuntos tan diversos como el uso de metáforas en la Biblia, las promesas, la fundamentación bíblica de que «el Nuevo Mundo está habitado antes del diluvio» o que los «habitantes del Nuevo Mundo descienden de Jafet», o del lenguaje empleado en la Biblia como afirma: «y llamándose Rafael, dio a entender que era hijo de hombre y que se llamaba Azarías, y es, que se valió el ángel del lengua de la Sagrada Escritura, que varias veces toma uno el nombre, no de lo que dice la corteza de las letras, sino de lo que encierra la significación del vocablo» (Calancha 1981: 2014). • Para justificar rebeliones justas como la de Túpac Amaru: para penetrar en el grado de conocimiento bíblico que el Perú virreinal tiene de la Biblia nos da una pista el proceso que se le siguió a Túpac Amaru (cf. Klaiber 1982: 173-186). Asombra el dominio de ciertos temas bíblicos y la aplicación práctica a la realidad cotidiana. En su carta compara la suerte de los indios con la del pueblo de Israel: «un humilde joven con el palo y la honda, y un pastor rústico, por providencia divina, libertaron al infeliz pueblo de Israel del poder de Goliat y Faraón: fue la razón porque las lágrimas de estos pobres cautivos dieron tales voces de compasión, pidiendo justicia al cielo, que en cortos años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión [...]. Mas nosotros, infelices indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún alivio». Hay también una alusión a Moisés, Saúl y David y una velada comparación de su persona con los caudillos israelitas: «Y así esperando que otro u otros sacudiesen el yugo de este Faraón, no — 260 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN habiendo salido alguno a la voz y defensa de todo el Reino» (Carta a al Obispo Moscoso 3 de enero de 1781). Presenta la rebelión como una causa justa querida por Dios que vela por los maltratados indios y que desenmascara a los corregidores españoles. Casi todos los movimientos de reivindicación social cercanos al cristianismo han recurrido al Antiguo Testamento para buscar en el Éxodo la justificación de una lucha santa para conseguir la libertad del pueblo y crear un reino mesiánico en la tierra. Lecturas en tiempos del virreinato Leonard (1953) nos da cuenta del pedido de libros hecho a España por el librero mexicano Alonso Losa, en 1576, con una partida de 20 biblias en varias ediciones provenientes de Francia y Amberes. A pesar de que el Concilio de Trento había prescrito su reserva en relación a la entrega indiscriminada de su lectura a todos los fieles; sin embargo, se puede ver que los comerciantes mexicanos y limeños podían comerciar libremente. En México, por ejemplo, en 1573 circulaban más de 125 biblias, en su mayoría traducidas al castellano; dice el autor «proseguía, pues, sistemáticamente la tarea de traducir al “palabra de Dios” a las lenguas nativas y de difundirla a los habitantes del Nuevo Mundo» (Leonard 1953: 13). Fray Juan de Zumárraga en su «Regla Cristiana» recomendaba la lectura de la Sagrada Escritura a los seglares. Si registramos los inventarios de los libreros en México y Lima en el siglo xvi podemos encontrar 53 biblias in genere, sin notas; 33 ediciones de los evangelios, 4 de la Vulgata y concordancias. El listado incluye ediciones de carácter erudito para los eclesiásticos. Así tenemos biblias en hebreo, griego y latín. Hay, además, numerosos elencos de comentarios. De Pedro de Vega «Declaración de los siete salmos penitenciales», Juan Márquez «Los — 261 — JOSÉ ANTONIO BENITO dos estados de la Espiritual Hierusalen sobre los Psalmos cxxv y cxxxvi»; de Juan Ansenio, Francisco Titelman, Juan Antonio Zarrabini, San Agustín. Entre los libros poéticos y sapienciales están los comentarios al «Cantar» de Jerónimo Osoio y de Jenebrando, el «Eclesiástico» de Juan Atanasio; del «Pentateuco» y «Génesis» de Juan Fero y San Agustín. De los dedicados a los profetas, especialmente Isaías, Héctor Pinto, Fray Luis de León y Foreyro. Abundan los comentarios al Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios de Paulo Palacios de Salazar, Diego de Estella, Francisco de Ávila, Lorenzo de Villavicencio, Ambrosio Montesinos. En concreto, el librero Francisco de la Hoz encarga a Juan Jiménez del Río, el 22 de febrero de 1583, que le traiga los siguientes libros: 25 kempis, 16 biblias dichas de otavo de pliego de la impresión de plantino con el yndex biblicum en tablas de madera, manos y becerro de los mejores; 8 biblias en octavo de pliego, historias de los mejores, más nuevos y enmendadas en tabla de madera y manos y becerro; 4 concordancias de la Biblia en cuarto de pliego o de las mejores que se hallaren y más pequeñas en tablas de madera, manos y becerro [Jacobo Baloco, Juan de Segovia: Concordancia de la Biblia]; 4 biblias grandes de marca de a pliego de las mejores y más enmendadas y figuradas de madera, manos y becerro 12 sermonarios de Fray Luis de Granada que son cinco cuerpos cada uno y lo demás que del hubiere salido encuadernados en tablas de papel y cuero de color y flores de oro; 10 capillas sobre los evangelios en tablas de papel y cuero. El 13 de febrero de 1613 se emite un pagaré a nombre de Juan Flores Chacón, mercader: 2 biblias Vulgata; Nicolás Remos: De la vulgata edición de la Biblia. Por su parte, Hampe (1996), experto en las bibliotecas en tiempos del virreinato, nos indica que la Biblia es una de las piezas que aparecen con más frecuencia en los inventarios, y cómo a su lado suelen figurar unas concordancias, para «facilitar el manejo de la Sagrada Escritura». Se da — 262 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN cuenta de la existencia de la Biblia en la biblioteca de Agustín Valenciano de Quiñones en 1576, en la de Gregorio González de Cuenca en 1568, con una Biblia en tres cuerpos pequeños en la del virrey Martín Enríquez en 1583 que contiene la editada por Benito Arias Montano, en Amberes, año de 1572. En la de Alonso de Torres Maldonado en 1591, la de Juan Bautista de Monzón, hay varias exégesis sobre partes específicas de uno y otro testamento. El mismo Teodoro Hampe destaca en el inventario de la biblioteca de Francisco de Ávila (1648) las siguientes obras bíblicas: Comentarios de los profetas del Jerónimo portugués Héctor Pinto; del Eclesiástico, del francés P. Joaudes Lorime, S. J. y P. Juan Fernández Comentarios evangélicos, de Diego de Baeza Thomas Stoplatón, Antonio Pérez, Franz Titelam. Hay, además, 13 volúmenes de Alfonso de Madrigal, el Tostado; 12 vols. De Cornelio Lapide, 8 de S. Buenaventura, 8 de Hugo de Sanctochero, 7 del padre Alfonso Salmerón. Homilética y oratoria sagrada por Fr. Luis de Granada, Diego de la Vega, Cristóval de Fonseca, Felipe Díez, Francisco Toledo, S. J. Por su parte, Guibovich, al analizar libros para ser vendidos en el virreinato del Perú, rescata la compra del mercader Francisco de Butrón el 2 de setiembre de 1591 con 2 breviarios dominicas, 6 breviarios dominicas, 2 Capilla super evangélica. — 263 — JOSÉ ANTONIO BENITO Archivos y bibliotecas Una de las posibilidades de averiguar la difusión de la Biblia en nuestra tierra es acudir a los inventarios, testamentos, contratos de libreros, archivos y bibliotecas. He tenido la suerte de consultar los más antiguos y valiosos textos bíblicos, selecciones o comentarios de: • El archivo y la biblioteca del Seminario de San Jerónimo de Arequipa. Anónimo 1778 Biblia sacra vulgata. 2 vols. Editionis cum annotationibus J. B. Duhamel et vitreani exemplaris notis chronoligis ac historicis. Madrid. Bertonio, Luis 1612 Vida de Jesucristo. Montesinos, Ambrosio s.f. Contemplación y vida de nuestro Señor Jesucristo. 4 vols. Traducción del Doctor Ladulfo. (Posible incunable). Sabathier D. Petri 1751 Bibliorum sacrorum latinae. 3 vols. París. San Jerónimo 1533 Cartas, comentarios. París. Serarius, Nicolaus 1510 Commentarii in librum Josue. 2 Tomos en 1 vol. Maguncia. — 264 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Titelmanno, Francisco 1556 Paraphrastica llucidatio in sacrosanta Iesuchristi. Roma. Evangelios de San Mateo. Roma. San Juan Antuerpiae. Roma. Vega, Pedro de la 1606 Declaración de los siete Salmos penitenciales Zaragoza. (4 copias) Walton, Briano 1657 Biblia sacra políglota. 7 vols. Londres. (Con los textos originales hebreo, caldeo y griego y varias versiones).8 El archivo y biblioteca del Seminario Santo Toribio de Lima: Crisóstomo, Juan 1556 Primus omnium operum divi. París. Matthaei, Hieroymo ab Oleastro 1586 Commentaria in pentatecuchum. Comentarii origenis adamantiii in evangelium. Dentro de los 759 volúmenes del siglo xvii hay una sección dedicada a la Biblia junto con las secciones de Clásicos, Derecho Canónico, Teología, Santos Padres e Historia de la Iglesia. Del siglo xviii, 3893 libros (Historia Universal, Literatura, Ciencias, Geografía, Piedad, Vida, religiosa, Filosofía, Conferencias, Liturgia, 8 La más destacada, por su rareza y singularidad, pues ni la Biblioteca Vaticana tiene ejemplar alguno. Su autor, sabio de la Universidad de Oxford, nos ofrece 5000 luminosas páginas basadas en el cotejo de las fuentes originales, hebreo, caldeo, griego, las versiones samaritana, greca de los setenta, caldea, siríaca, árabe, etíope, persa y latina vulgata. — 265 — JOSÉ ANTONIO BENITO Sermones, Santos, Teología, Biblia, Medicina, Derecho Civil, Derecho Canónico, Padres y Doctores, Concilios, Bularios, Moral, Diccionarios, Clásicos, Historia de la Iglesia). Del siglo xix, 2310 libros (Literatura, Conferencias y Sermones, Teología, Diccionarios, Historia de la Iglesia, Concilios, Historia Civil, Biblia, Iglesia, Derecho Natural, Obras literarias, Evangelios, Revistas). Del siglo xx, 14 439 libros (Revistas, Colecciones Documentales, Diccionarios, Arte, Mapas, Biblia, Enciclopedias, Obras literarias, Filosofía, Santos, Bibliotecología, Geografía, Idiomas, Catolicismo, Espiritualidad, Sacerdocio, Historia General, Ciencias Sociales, Medicina, Ciencias Naturales, Cristianismo, Breviarios, Historia Eclesiástica, Catequesis, Sacramentos, Parroquia, Tesis del Instituto Pedagógico, Matrimonio). • Biblioteca de los Padres Franciscanos Descalzos de Lima. Abreu, Pedro de 1610 Comentario del himno que compusieron los tres mancebos en el horno de babilonia. Cádiz. Agelio, Antonio 1611 Commentarios in psalmos. París. Almonacir, Jerónimo de 1588 Commentaria in canticum canticorum. Alcalá de Henares. Allotti, Guillermo 1581 Thesaurus bibliorum, omnem vtrivsoque vitae Antidotum. Amberes: In Aedibus Petri Belleri. Alvarez de Paz, Diego 1607 De vita spirituali. — 266 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Madre de Dios, Antonio de la 1698 Commentaria in proverbiorum. Lyon Arias Montano, Benedicto; 1592 Commentaria in librum iudicum. Amberes: Editorial Plantiniana. Ayguani, Miguel 1613 Commentaria In psalmos davidicos. París. Baeza, Diego de 1636 Commentariorum moralium in evangelicam historiam. Lyon. 1648 Commentariorum allegoricorum moralium de Christo. Lyon. Bartoloccio, Julio 1683 Bibliotheca magna rabbinica. Roma. Baunard 1942 El evangelio del pobre. Santiago: Sagrado Corazón de Jesús. Beverlinck, Lorenzo s.f. Biblia sacra variarum translationum. Amberes: Apud Keerbergium. 1620 Biblia sacra vulgatae editionis. Lugduni: Sumptibus Hared. Joannem Bolaños, Juan de 1701 In sacram Esther historiam commentarius litteralis. Hispali: Extypographia. Bottens, Fulgencio 1703 Commentaria in omnes epistolas B. Pauli apostoli. Brujas: Extypographia. — 267 — JOSÉ ANTONIO BENITO Bouquet, A. C. 1953 Everyday life in new testament times. London: Batsford. Bover, José María 1954 Los cuatro evangelios. Madrid: Autores Cristianos. Cáceres y Sotomayor, Antonio de 1616 Paraphrasis de los psalmos de David. Lisboa. Cáceres, Antonio de 1616 Paraphrasis de los psalmos de David. Lisboa: Pedro Crasbeeck. Calino, César 1746 Trattenimiento istorico, e cronologico sulla serie dell’Antiguo testamento. Venezia: Battifta Recurti. Calmet, Agustín 1734 Commentarium literale in omnes ac singulos tum veteris cum novi testamenti. Vindelicorum. Capponi, Serafín 1736 Commentarii in salterium davidicum. Bononia. 1745 Commentarii in psalterium davidicum. Bononia. Cartujano, Dionisio del 1548 Enarratio evangeliorum. Paris: Apud Carolam Guillard. Cassiodoro, M. Aurelio 1637 Opera omnia. Colonia. — 268 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Castillo y Artiga, Diego 1709 Commentarii litterales in Exodum. Amberes. Cepollino, Jacobo Felipo 1739 Sacrum chronicon sive arbor genealogiae patriarcharum. Roma. Clemente viii, Papa 1609 Biblia sacra. 1731 Biblia sacra. París. Concepción, Pedro Francisco de la 1725 Polygraphia sacra seu elucidarium biblicum. Sumptibus Philippi Martini. Corderius, Baltazar 1646 Job elucidatus. Amberes. Cornely, Rodolfo s.f. Histórica et crítica introductio in libros sacros. París: Sumptibus P. Lethielleux. Crisóstomo, Juan San 1543 Opera omnia. París: Ex Officina Carolae Guillard. Cuadros, Diego de 1727 Palestra biblica sive enchiridion neotericorum. Madrid. 1725 Palestra Biblica sive enchiridion neotericorum. Madrid. Delgado, Santiago 1821 Clave bíblica o reglas y observaciones. Valencia: Oliveres. — 269 — JOSÉ ANTONIO BENITO Diez Macho, Alejandro s.f. La sagrada Biblia más bella del mundo (Con pinturas-Ed. Moderna). Buenos Aires: Codex. Drioux, Abad 1884 La sainte biblie. Paris: Berche et tralin libraires. Drioux, L’abbe 1880 Nouveau cours D’Ecriture sainte. Paris: Berche et tralin editeurs. Du-Clot, Abad s.f. Vindicación de la santa Biblia. Barcelona: Pablo Riera. Duhamel, J.B. s.f. Biblia sacra vulgatae editionis. (Con grabados). Lovanii: Cum Selectis. Escobar de Mendoza, Antonio 1624 Augustissima eucharistia. Valladolid. Esteban, Roberto 1534 Biblia sacra veteris ac novi textamenti. Estella, Diego de 1582 Enarrationum evangeli secundum lucam. Salamanca. Fernández de Santa Cruz , Manuel 1671 Antologiae sacrae scripturae. Segobia. Fernández, Antonio 1622 Commentarii in visiones veteris testamenti. Lyon. — 270 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Fernández, Benedicto 1623 Observationum noralium in Genesim. Lyon. Fero, Juan 1562 In sacrosanctum Iesu Christi evangelium commentariorum. Lugduni: Jacobi Iunta. 1574 Jobi historiae explicatio. Colonia. secundum matthaeum Flores, Ildefonso de 1735 Commentarius litteralis in libri ecclesiastici. Colonia. 1735 Inclyto agone martyrii. Colonia. Frassen, Claudio 1705 Disquisitiones biblicae in universum pentateuchum. Paris. 1770 Disquisitiones biblicae. Luca. Fuente, Juan de la 1582 In sacrosan ctum evangelium. Alcalá. Genebrando 1692 Psalmi davidis calendario hebreo syro, grae. Lugduni: Ex officina Ivntarum. Gislerio, Miguel 1619 Commentaria in canticum canticorum. Amberes. 1623 Commentarii in Jeremiam prophetam. Lyon. Glaire, J.B. 1847 Introducción histórica y crítica a la sagrada escritura. Madrid: José Felix Palacios. — 271 — JOSÉ ANTONIO BENITO Goma, Isidro 1914 El Nuevo salterio del breviario romano. Barcelona: Subirana. González, Miguel 1897 Antología hebraica con vocabulario comparado. Salamanca: Sorias 5. Granada, Luís de 1585 Annotationes in evangelia. Salamanca: S. Stephanum Ordinis Praedicat. Harlemii, Juan 1600 Biblia sacra (Con grabados). Lugduni. Haye, Juan de la 1638 Commentarii litterales & conceptuales in genefim. Lyon: Sumptibus Laurentii Durand. 1639 Commentarii literales et conceptuales in Exodum. París. 1644 Commentarii literales & conceptuales in Apocalypsim. París. Herrera, Alonso de 1641 Questiones evangélicas del adviento y santos. Lima. Holzhauser, Bartolomé 1860 Interpretación del Apocalipsis. Serena: Imprenta de la Serena. Hoornaert, G. 1928 A propósito del evangelio. Santander: Sal Terrae. Hugo, Cardenal 1754 Opera omnia. Venecia. 1768 Sacrorum bibliorum vulgatae editionis. Venecia. — 272 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Hurtado de Mendoza, Gregorio 1638 Annotationum in evangelia totius anni. Barcelona. Imbonato, Carlos José 1694 Bibliotheca latino-hebraica. Roma. Jansenio, Cornelio 1568 Paraphrasis in psalmos. Lyon. 1580 Commentariorum in suam concordian ac totam historiam evangelicam. Lyon. Janssens, J.H. 1854 Hermenéutica sacra. Matriti: Pupart Bibliopola. Jiménez Arias, Diego 1597 Diccionario eclesiástico. Knecht, F.J. 1893 Comentario práctico de historia sagrada. Friburgo: Herder. Lago y González, Manuel 1911 Manual de estudios bíblicos. Friburgo: Pontificio. Lallemant, Jaime Felipe 1900 Sentido propio y literal de los Salmos de David. Barcelona: Subirana. Lamy, Bernardo 1699 Commentarius in harmoniam sive concordiam quatuor evangelistarum. París: Joannes Anisson. — 273 — JOSÉ ANTONIO BENITO Lancellotti, Angelo 1761 El evangelio hoy. Asís: Porciuncula. Lapide, Cornelio 1761 Commentaria in quatuor prophetas majores. Venecia: Extypographia Balleoniana. Laureti, Jerónimo 1701 Silva allegoriarum sacrae scripturae. Colonia: Apud Hermannum Demen. Le Blanc, Tomás 1744 Psalmorum davidicorum. Colonia. Lezana, Joan Baptistae de 1678 Summa quaestionum regularium. Lyon. Lipomano, Luis 1657 Catena in Exodum. Lyon. Lorini, Juan 1622 Commentarirorum in librum Numeri. Lyon: Sumpt. Iacobi Cardon. 1625 Commentariorum in Deuteronomiun. Lyon: Sumpt Iacobi Cardon. Lozano, Christobal 1663 Historia sagrada. Madrid: Real. Maldonado, Juan de 1611 Commentarij in prophetas. Maguncia. — 274 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Malou, Bautista 1866 La lectura de la Biblia en lengua vulgar. Barcelona: Pablo Riera. Mariano, Juan 1619 Scholia in vetus et novum testamentum. Madrid: Luis Sánchez Tipógrafo. Marini Brixiani, Marcos 1748 Annotationes literales in psalmos. Bononia: Sancti Thomae Aquinatis. Martínez, Martín 1771 Libri decem hypotyposen ad intelligendum scripturas Divinas. Madrid. Medina, Miguel 1578 Anotationes in ioannem. Alcalá de Henares. Mendoza, Francisco de 1620 Commentarij In primum librum regum. Lisboa. Merz, Felipe Paulo s. f. Thesaurus biblicus. Venecia. Ministerio de Educación pública 1958 Enseñanzas bíblicas. Lima: Ministerio de Educación. Moigno, F. 1884 Les livres saints et la science leur accord parfait. París: René Haton. — 275 — JOSÉ ANTONIO BENITO Monterde, Jerónimo 1648 Opera theologica expositiva syllogistica in Genesim. 1700 Opera theologica expositiva syllogistica in Exod, Levitic numer et Deuteronomium. Morini, Juan 1660 Exercitationes biblicae. París. Murcia, Leandro de s.f. Esther. Madrid: Ildephonsi á Paredes. Nácar Colunga, A. 1968 Sagrada Biblia. Madrid: Autores Cristianos. Natal, Alejandro 1768 Commentarius litteralis et moralis inomnes epistolas. París. Navarro, Manuel 1699 Historia scholastica. Madrid. Nouicampiano, Alberto 1572 Scopus biblicus veteris et novi annotationibus. Novarini, Aloysii 1638 Agnus eucharisticus. Lyon. Nuñez de Andrada, Andrés 1600 Vergel de la escriptura divina. Córdoba. Otto, Jacobo 1680 Tractatus rationalis de testamento valido vel invalido. — 276 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Pablo Apóstol, San 1632 In epistolam B. Pauli apostoli ad philippenses. Lyon. Paciuchelli, Angel 1680 Lectiones morales in ionam prophetam. Amberes. Palacios, Paulo de 1571 Enarrationum in evangelium fecundum mattheaum. Salamanca. Palanterio, Juan Pablo 1600 In omnes psalmos davidicos. Brixia. Obispo Pedro José 1715 Biblia sacra vulgatae editionis. Amberes. Pérez de Prado, Francisco 1747 Index librorum prohibitorum ac expurgandorum. Madrid. Pérez, Santiago 1916 Un seudónimo Bíblico. Lima: Centro. Petite, Anselmo 1787 Los santos evangelios traducidos al castellano con notas sacadas de los SS. Padres y expositores sagrados. Madrid: Imprenta Real. Piedra Santa, Silvestre 1631 Sacrae bibliorum metaphorae. Colonia. Piña, Juan de 1637 Commentariorum in ecclesiasticum. Lyon. — 277 — JOSÉ ANTONIO BENITO Pineda, Juan de 1609 De Rebus salomonis regis. Lyon. 1619 In ecclesiasten commentariorum liber unus. Sevilla. Pinto, Héctor 1567 In esaiam prophetam commentaria. Lyon: Apud Theobaldum Paganum. 1582 Commentarij in Danielem. Coinbra. Ponte, Luis de 1622 Expositio moralis in canticum canticorum. París. Puebla 1982 Nuevo Testamento. Madrid: Paulinas. Quentín, Henricus 1926 Biblia Sacra Iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem. Roma: Typis polyglottis vaticanis. Rasponi, Bartolomé 1751 Veterum patrum latinorum opuscula. Bononia: Nunquam Antehac. Reina, Casiodoro de 1954 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas. Ribera, Francisco de 1587 Prophetarum commentarij. Salamanca. Rio, Martin del 1603 In canticum canticorum salomonis. Lugduni: Symptibus Voratti Cardon. — 278 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Rocha, Diego Andrés 1653 Brevis paraphrasis Apocalypsis S. Ioannis Apost. Et evangelistae. Lima: Ivliani Santos de Saldaña. Ruperto, Abad 1748 Opera quot quot hactenus haberi potuerunt. Venecia. San Buenaventura s. f. Expositiones in testamentum vetus. Sánchez, Gaspar 1616 Canticum in canticorum commentarij. Lyon. Santa María, Pablo de 1591 Scrutinium scripturarum. Burgos. Sarmiento y Valladares, Diego 1707 Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum index. Madrid. Sauri, Marcelino 1723 Tractatus evangelici. Córdoba. Scio de San Miguel, Felipe 1845 La Sagrada Biblia. Barcelona: Pons y Cia. Siena, Pedro de 1610 Bibliotheca sancta. París. Silveira, Juan de 1665 Commentariorum in textum evangelicum. Amberes. — 279 — JOSÉ ANTONIO BENITO 1666 1675 Commentaria in Apocalypsim. Opuscula varios. Lyon. Sixto v, Papa 1614 Biblia sacra. Amberes: Ex officina plantiniana. 1664 Biblia sacra vulgatae editionis. Amberes. Solis, Rodrigo de 1584 El arte dada del mismo Dios a Abraham. Medina del Campo. Soto, Domingo 1551 In epistolam diui Pauli ad Romanos. Salamanca. Straubinger, Juan 1956 Los santos evangelios de Nuestro Señor Jesucristo. Florida: Paulinas. Sucona y Valles, Tomás 1906 El cantar de los cantares. Tarragona: Aris y Fill. s. f. Los salmos de David. Tarragona: Aris y Fill. Teofilacto, Obispo 1554 In quatuor evangelium. Basileae. Tirini, Santiago 1632 Commentarius in vetus et novum testamentum. Amberes. Tirino, Santiago Jacobo 1747 Commentariorum in sacram scripturam. Venecia. — 280 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Titelmano, Francisco 1549 Commentarii in Ecclesiastes. París. Torres Amat, Félix 1496 La Sagrada Biblia. Buenos Aires: Paulinas. Tostado, Alonso 1728 Commentaria in Biblia. Venecia. Ubaldi 1891 Introductto in sacram scripturam. Roma: Extypographia poliglotta. Urrabieta, D.M. 1853 Via crucis-historia de la pasión y muerte de N. S. Jesucristo (con grabados). París: Salvador Albert y Compañía. Vatablo, Francisco 1584 Biblia sacra cum duplici translatione. Salamanca. Vega, Pedro de 1599 Declaración de los siete Salmos penitenciales. Madrid. 1599 Declaración de los siete Psalmos penitenciales. Castilla: Alcala de Henares. Vigier, José y Álvaro Díaz s.f. Comentarios a los Salmos. Madrid: Gómez Fuentenebro. Villanueva, Joaquín Lorenzo 1791 De la lección de la sagrada escritura. Valencia. — 281 — JOSÉ ANTONIO BENITO Villarroel, Gaspar de 1636 Commentarii in librum indicum. Madrid. Wouters, Martín 1774 Dilucidationes selectarum S. scripturae quaestionum. Colonia: Fratrum De Tournes. Zelada, Diego de 1640 Commentario literali et morali in Judith. Madrid. Zuccolio, Vidal 1616 Homiliae in evangelium de Lucae. Venecia. Zuleta, Ignacio de 1702 Commentaria litteralia et moralia in Jacobum. Amberes. Como se ve está muy bien surtida la biblioteca bíblica de los PP. Franciscanos. Se conserva un inventario de los Libros del Archivo del Pueblo de Laguna, en la Amazonia, del que da cuenta Manuel J. Uriarte en su Diario de un misionero de Maynas (Monumenta Amazónica, Iquitos 1986, pp. 78-80) en el que se constata que existen 480 libros, de los cuales hay 7 biblias, 4 concordancias y varios comentarios bíblicos a las epístolas de San Pablo y del Cantar de los Cantares. • Colección Vargas Ugarte: Universidad Ruiz Montoya. Existe una curiosa obra escrita en toscano por el Abad Martini. Espíritu de la Biblia y Moral Universal sacada del Antiguo y Nuevo Testamento. El texto en mención tiene citas al pie traducidas al castellano por un clérigo regular de la Congregación de San Cayetano. Fue reimpreso en la Casa de ejercicios de Santa Rosa para el uso de las escuelas de la Sociedad Filantrópica, en 1831. Asimismo, fue recomendada — 282 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN el 17 de marzo de 1778 a Pío VI. «Como no todos los fieles pueden dedicarse al estudio seguido y reflexivo de la SE, aun en lengua vulgar, ni la mayor parte del pueblo cristiano se halla en estado de adquirir la Biblia, no he encontrado un medio más acomodado a este fin que el de reducir a pocas páginas todo lo que enseña el Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento respecto al conocimiento de la esencia y atributos de Dios a lo que le debemos como Señor y Criador nuestro y a las obligaciones del hombre para con sus prójimos y para consigo mismo». • Instituto Riva Agüero. Anónimo 1790 Biblia sacra vulgata. 2 Tomos. Madrid: Typis Joseph de Urrutia. Bernardo, Lamy 1795 Introducción a la sagrada escritura o aparato para entender con mayor facilidad y claridad la sagrada Biblia en lengua vulgar (traducción de la célebre obra). Madrid: Imprenta de Don Benito Cano. Scio de San Miguel, Felipe s.f. La Biblia vulgata latina traducida en español. Valencia: Oficina de Joseph y Thomás de Orga. • Biblioteca Nacional del Perú. Avendaño, Diego de s.f. Salmo 44. Ávila, Francisco de s.f. Tratado de los evangelios que nuestra madre la iglesia propone en todo el año desde la primera dominica de adviento, hasta la última misa de difuntos, — 283 — JOSÉ ANTONIO BENITO santos de España y añadidos en el nuevo rezado. Explícase el Evangelio y se pone un sermón en cada uno en las lenguas castellana y general de las indias deste reyno del Perú y en ellos donde da lugar la materia se refutan los errores de la gentilidad de dichos indios. 2 Tomos. (Texto a dos columnas en español y quechua). Azamora y Ramírez, Manuel 1797 El salmo miserere puesto en devotas décimas y dedicado a Cristo crucificado por el obispo de Buenos Aires. Colonia, Johannis de Biblia Latina. Venteéis: Nicoleo Ienson. Núñez de Andrade, Andrés s.f. Primera parte del vergel de la escriptura divina, compuesto por el P. Fray Antonio de A...Compuesto por el orden alfabeto y lugares. Olavide, Pablo de 1803 Salterio español o versión parafrástica de los Salmos de David de los cánticos de Moisés, de otros cánticos y algunas oraciones de la Iglesia en verso castellano, a fin de que se puedan cantar. Para uso de los que no saben latín. 2 Tomos. Lima: Casa de los Niños Expósitos. 1847 Exposición del salmo miserere. Imprenta de J. Masías. Ormaza, José de 1667 Grano del evangelio en la tierra virgen Cristo seminario de toda enseñanza, limitada por haberla puesto en estas pajas. Madrid: Herederos de Pablo de Val. — 284 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Palafox , Juan 1660 Historia real sagrada, luz de príncipes y súbditos. 3.ª impresión. Prieto, Melchor 1622 Psalmodia eucharistica. Madrid: Luis Sánchez. Reina, Casiodoro de 1596 El testamento nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Londres: Casa de Ricardo del Campo. Río, Martín Antonio del 1613 Adagialium sacrorum veteris et novi testamenti. Pars II. Collectore ac interprete Martinio del Rio autuerpiensi, SI, sacerdote, cum iudicibus necesario. Lugduni: Horatii Cardón. Scio de San Miguel, Felipe 1791 La Biblia vulgata latina. Valencia: Oficina de José y Tomás de Orga. Valdés, José Manuel 1833 Salterio peruano o paráfrasis de los 150 Salmos de David para instrucción y piadoso ejercicio de todos los fieles y principales de los peruanos, compuesto por el P. Lima: Imprenta de J. Masías. Villarroel, Gaspar de 1661 Primera parte de los comentarios, dificultades y discursos literales, morales y místicos; sobre los Evangelios de los domingos del adviento y de los de todo el año. Madrid: Domingo García Mons. — 285 — JOSÉ ANTONIO BENITO Se encuentra la obra de George E. Willen. Algunas bibliotecas privadas de lima a través de los inventarios de bienes 1800-1821. Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, 1956. De 33 inventarios parece la Biblia Sagrada en 18 títulos diferentes y 62 tomos. De igual modo aparece: Evangelio meditado, 5 ejemplares y Juan Antonio Pellicer y Pilares Ensayo de una biblioteca de traductores españoles donde se da noticia de las traducciones que hay en castellano de la Sagrada Escritura, santos padres, filósofos, historiadores, médicos, oradores, poetas, así griegos como latinos; y de otros autores que han florecido antes de la invención de la imprenta. Preceden varias noticias literarias para las vidas de otros escritores españoles. Madrid, Antonio de Sancha, 1778. En la clásica obra de José Toribio Medina La imprenta de Lima se incluye la de Alonso de Herrera Cuestiones evangélicas del Adviento y santas en que se declaran las dificultades de los Evangelios que en contraposición de la Sagrada Escritura se pueden proponer con las verdaderas exposiciones de las glosas y sagrados doctores. Lima, 1641. En los primeros días de noviembre Chile devolvió a Perú 3788 joyas literarias entre las que se encuentra la edición políglota Complutense de la Biblia, financiada por el Cardenal Ximénez de Cisneros, y que estuvo presente en Lima durante todo el virreinato para solaz y alimento espiritual de los lectores peruanos. La misión protestante siglo xix-xx No es del todo correcto afirmar que «las biblias en lengua vulgar llegaron a América latina casi exclusivamente por influencia protestante» (Jürgen 1985: 712). Por ejemplo, tenemos la noticia de que ya en 1541, Jerónimo Bejarano fue acusado en Santo Domingo de haberse declarado partidario de la lectura de la biblia en lengua vulgar así como de la interpretación personal. Pedro Enríquez Ureña afirma que, en 1601, don Nicolás de Añasco, deán de la iglesia de Santo Domingo, encontró en el territorio de su jurisdicción (la actual República Dominicana de Haití), 300 biblias en romance glosadas conforme a las doctrinas de Lutero (cf. Bataillón 1950: 435 y ss). Entre los protestantes destacan Casiodoro de Reina (1567-1569) y Cipriano de — 286 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN Valera (1602). En 1607, sale la traducción italiana de Diodati. En 1710, se funda en Alemania la primera «Sociedad Bíblica»; en 1804, la «Sociedad Bíblica Británica y Foránea». Según datos de la obra bíblica en el continente, la labor difusora de la Biblia en nuestra patria tiene sus comienzos en los albores de nuestra independencia. En julio de 1822, llega al Perú el ilustre educador y pastor escocés Diego Thomson, invitado por el libertador don José de San Martín. En poco tiempo organizó escuelas en Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Bogotá y México. Su obra contó con el respaldo de los próceres Rivadavia, San Martín, O’Higgins, Bolívar, amén del clero católico. Él tenía muy clara su misión, tal como afirma en carta desde Guayaquil un 11 de octubre de 1824: «Mi principal tarea, durante este viaje, será la circulación de las Sagradas Escrituras en los lugares que visite». Como principal material de enseñanza para las Escuelas Lancasterianas que él habría de establecer, trae un cargamento de nuevos testamentos abastecidos por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1888 se establece la primera Agencia Bíblica del Pacífico en el Callao, bajo la dirección de don Francisco Penzotti, pastor metodista, italiano, que había llegado al Perú en 1884 y que en solo 20 días pudo colocar 1600 biblias y nuevos testamentos (cf. Picazo 1967: 241-259). Él solo distribuyó 125 000 ejemplares de la Biblia y bajo su dirección circularon más de dos millones de ejemplares. Los alentadores informes de don Diego Thomson, pesaron mucho seguramente en la decisión de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de establecer esta Agencia. Thomson escribió en una oportunidad: «creo que una puerta ha sido abierta aquí, que nunca será cerrada; confío que de año en año se abrirá más y más hasta llegar a ser grande y eficaz». Con el tiempo, la Sociedad Bíblica Americana, también establece una Agencia Bíblica en la ciudad de Lima, la cual queda bajo la dirección del señor Juan Ritchie, notable misionero en estas tierras. En mayo de 1946, 61 delegados de trece países reunidos en las cercanías de Londres, Inglaterra, acuerdan fundar las Sociedades Bíblicas Unidas. Durante 1951 circularon en Perú 92 371 volúmenes en 30 — 287 — JOSÉ ANTONIO BENITO idiomas distintos. Después de 1970, fecha de la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, hoy son 135 Sociedades Bíblicas Nacionales, responsables colectivamente de elaborar proyectos, formular políticas y financiar su trabajo. Por lo general, solo una Sociedad Bíblica Nacional puede formar parte de las Sociedades Bíblicas Unidas en cada país. En el Perú existían dos agencias; la Sociedad Bíblica Americana a cargo del Rev. Juan Ritchie y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera a cargo del Rev. John Twentiman, las cuales se fusionaron, en 1963, para dar lugar a Sociedad Bíblica en el Perú, quedando como Director el señor Juan Twentiman. En 1967, fue nombrado Secretario General el señor Abelardo Arista, a quien el Señor le permitió ser partícipe en dos grandes realizaciones: la inauguración de la Casa de la Biblia en 1970 y la organización de la Asociación Nacional: Sociedad Bíblica Peruana, en 1972. Finalizó su gestión el 30 de setiembre de 1974. Desde 1976 hasta el 31 de diciembre de 1988, el señor Jorge Foweraker ejerció el cargo de Secretario General de Sociedad Bíblica Peruana. Desde 1.° de mayo de 1991 y hasta la actualidad, el pastor Pedro Arana Quiroz ocupa el cargo de Secretario General de la Sociedad Bíblica Peruana, A. C. Asimismo esta Institución cuenta con un Consejo Directivo el cual está conformado por nueve miembros activos de diferentes denominaciones. La idea de organizar el Museo de la Biblia se inspiró en experiencias similares de otros países y particularmente del Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica de Escocia. El Pr. Pedro Arana, secretario general de la Sociedad Bíblica Peruana tomó la decisión de llevar adelante el proyecto nombrando una comisión y convocando a su primera reunión el 10 de Junio de 1995. El comité elaboró la estructura del Proyecto «El mundo de la Biblia» el cual fue desarrollado en 13 módulos. Alice Mitchell ilustró con los antecedentes del Museo en Escocia y su experiencia en la realización del mismo. En Marzo de 1996, se continuó el Proyecto y se delegó a Blanca Urrutia y Norma Sandoval coordinar la ejecución del proyecto.9 Se inauguró el Museo de la Biblia el 1 de Julio de 1996, en la cual se 9 En Marzo de 1996 se invitó a Luis Repetto Málaga (museólogo) y a Rodolfo Vera (museógrafo) a colaborar con el proyecto que elaboró la comisión inicial dirigida por Rodolfo Vera, quien elaboró el Guión Museológico, proyecto que presentó a un comité integrado por el Pr. Pedro Arana, Samuel Escobar, Milton Guerrero, Rolando Tamashiro, — 288 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN ofrecía una didáctica presentación de cómo llegó la Biblia al Perú, desde su tradición oral, pasando por los orígenes de la escritura hasta llegar a los modernos medios usados en las computadoras. El Instituto Lingüístico de Verano creado en 1946, en colaboración con el Ministerio de Educación del Perú, viene proporcionando una gran ayuda en la investigación lingüística y en la promoción socioeducativa de las comunidades de habla vernácula del Perú, especialmente a través de la Biblia. Para la fecha de 7 setiembre del 2007, según informó el director del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), James Roberts, la Biblia había sido traducida a 41 lenguas nativas del Perú y se proyecta hacerlo a otros 15 idiomas minoritarios del país andino. Las traducciones se realizaron con ayuda de los propios nativos y en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas como la Federación de Iglesias Indígenas de la Amazonía Peruana, que dirige el pastor de la etnia shipiba Rafael Ahuanari. Recordó que el ILV logró traducir recientemente el Nuevo Testamento en el idioma caquinte. Esta lengua es hablada por unos 400 miembros de la etnia del mismo nombre que habitan en las orillas del río Tambo, en el departamento de Junín, en el centro del Perú. La Biblia en Perú hoy Si en 1800 había ediciones integrales o parciales de la Biblia en 71 lenguas, con una difusión de varios millones de ejemplares, problemas derivados de la revolución francesa y otros movimientos políticos frenaron el movimiento de difusión. Los papas Pío VII, León XII y Gregorio XVI condenaron las sociedades bíblicas protestantes y limitaron las traducciones a la lengua vulgar y la difusión entre los católicos. En 1893, León XIII publicó Providentissimus Deus dedicada a la Sagrada Escritura con el objetivo de urgir a que «esta gran fuente de revelación católica —la Zoila Arévalo, Norma Sandoval, Blanca Urrutia y representantes del Instituto Lingüístico de Verano. Aprobado el guion Museológico se encargó a cada uno de los miembros del comité antes mencionado la elaboración de los textos generales y explicativos de cada uno de los módulos. Rodolfo Vera desarrolló el Guion Museográfico y por parte de la Sociedad Bíblica se le encargo a la Norma Sandoval coordinar la ejecución del proyecto. — 289 — JOSÉ ANTONIO BENITO Biblia— sea accesible abundantemente y con seguridad al rebaño de Jesucristo». En 1902, se crea la Comisión Bíblica; en 1909, Pío X funda el Instituto Bíblico; en 1920, Benedicto XV, conmemorando el 1500 aniversario de la muerte de San Jerónimo, escribió la encíclica Spiritus paraclitus con el deseo de promover el estudio de la Biblia y «que todos los hijos de la Iglesia siendo compenentrados por la Biblia, lleguen al conocimiento excelso de Jesucristo». Pío XII alienta, en 1943, los estudios bíblicos con su encíclica Divino afflante spiritu, la cual se publica en castellano la Nácar-Colunga en 1944 y la Bover-Cantera 1947, en francés la Biblia de Jerusalén, 1948-1954. El Vaticano II, en Dei Verbum, recomienda a todos los fieles «la lectura frecuente de la Biblia» acompañada de la oración e invita a poner todos los medios para conocerla (DV 25). M. Picazo da cuenta en su artículo «La Biblia en América Latina. Síntesis informativa sobre el movimiento bíblico en América Latina» del pujante movimiento bíblico desde 1965, debido, entre otros factores, a los alumnos del Pontificio Instituto Bíblico (que se han venido graduando desde 1940), los de la Escuela Bíblica de Jerusalén y los de la Pontificia Comisión Bíblica. De igual modo hay que resaltar las Semanas bíblicas celebradas en Perú, exposiciones, jornadas, cursos de catequesis que han propiciado un mayor conocimiento, una mayor lectura y una mayor difusión de la Biblia en Perú. En 1969, Pablo VI creó la Federación Bíblica Católica a la que se sumó la Conferencia Episcopal Peruana en 1980. En 1984, la Pastoral Bíblica se constituyó como sección de la Comisión para la Doctrina de la Fe y que tuvo como promotor principal al emprendedor y celoso Monseñor Javier Ariz, eficaz y ecuménico protagonista del trabajo bíblico. En 1991, la PB pasó a ser parte de la Comisión Episcopal de Catequesis. En 1992, fija la celebración del día de la Biblia el 30 de setiembre (San Jerónimo) y se institucionalizó la Semana bíblica. Hoy es un hecho que la Biblia está presente en la vida cotidiana de los católicos, en la formación catequética, en la oración, en los cursos bíblicos y de formación, en su vida personal y comunitaria. Uno de los grandes aportes lo representa el P. T. Kraft quien ha colocado en Internet un completísimo artículo titulado «Bibliografia sobre la — 290 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN pastoral bíblica» (www.autorescatolicos.org/tomaskraft02.doc). En el mismo se da cuenta de las ediciones católicas peruanas (generalmente traducidas de la neovulgata y versiones modernas). Entre ellas comento: • • • Santos evangelios y hechos de los apóstoles / Chainatan cuyahuarqanchic en Quechua. Edición bilingüe preparado por Mons. Dermott Molloy en Huancavelica; primera edición en 1974, con 24 láminas devocionales a colores. Además de un índice de perícopas por cada libro bíblico, contiene un extenso vocabulario-índice de unas 300 voces, algunas de las cuales muy desarrolladas (por ejemplo, «bautismo» tiene 16 acápites, con unos 40-50 pasajes bíblicos indicados). Sagrada Biblia: Quechua-Castellano. Traducción realizada sobre la Biblia de Jerusalén en castellano y francés con la neovulgata, por Mons. Florencio Coronado CSsR. Primera edición católica bilingüe de la Biblia completa (en quechua peruana), realizada por la Diócesis de Huancavelica y publicada por Dickinson Press y Grand Rapids, EEUU, el año 2002; contiene un extenso índice doctrinal y una guía litúrgica. Pachacamacpacc quillcashca shimi. Biblia en Quichua (ecuatoriana), dirigida por B. Ortiz y A. Brescianai con apoyo de Sobicain. Luce dibujos del estilo «Dios habla hoy», con comentarios e «Índice del evangelio» de la Biblia latinoamericana; contiene también un vocabulario quechua-español. Fue publicado en Madrid por la editorial San Pablo, en 1997. Por otro lado, Kraft incluye también una sección de revistas de pastoral bíblica de estudios bíblicos, que a continuación comento: • La Biblia en América latina y la Biblia en las Américas. Dos publicaciones sobre la promoción bíblica entre los evangélicos en América latina; la primera viene de México y la segunda es de las Sociedades Bíblicas — 291 — JOSÉ ANTONIO BENITO • • • • • • • Unidas, en Miami. Varios números de esta revista se encuentran en la hemeroteca de la Universidad Peruana Unión en Ñaña (http://revista. labibliaweb.com/). Biblia y Fe. Publicación española, disponible en el ISET Juan XIII, Pueblo Libre. Bíblica. Prestigiosa revista bíblica católica trimestral de exégesis, del Pontificio Instituto Bíblico (Roma), publicado en varios idiomas (poco en castellano), cuyos índices y resúmenes desde 1990 y artículos enteros desde 1998 están disponibles en sus sitio en internet (www.bsw.org/project/ biblica). Más de 75 años de la revista se encuentran en la hemeroteca de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, (DEBI), Pueblo Libre. Bibliografía bíblica latinoamericana y Bibliografía teológica comentada. Dos publicaciones muy útiles para la investigación bíblica en castellano (y portugués). El primero, más específico, es publicado en São Paulo (Brasil) por la Iglesia metodista; la segunda por el ISEDET en Buenos Aires (Argentina). Ambas se encuentran casi completas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Pueblo Libre. Biblistas populares de El Salvador. Publicación electrónica (www.uca.edu. sv/bipo/bipo-frm.htm) Boletín Dei verbum. Boletín oficioso de la pastoral bíblica católica (FEBIC), publicado en castellano desde Stuttgart, Alemania; por lo menos, 10 números de la revista están disponibles en la hemeroteca de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Pueblo Libre. Cuadernos Bíblicos. Muy conocida serie del Editorial Verbo divino de más de 120 cuadernos sobre diversos temas bíblicos. Existencias completas de esta serie están disponibles en la mayoría de bibliotecas teológicas de Lima. Estudios Bíblicos. Es una revista de la ABE (Asociación Biblica Española). El sumario de algunos de los números desde 1993 se encuentran disponibles en Internet (http://mula.forodigital.es/abe/ABE321.html). Existencias — 292 — LA BIBLIA EN EL PERÚ. APUNTES PARA EL ESTUDIO DE SU DIFUSIÓN • • • • • casi completas de esta revista se encuentran en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima (DEBI, 80%), la Universidad Peruana Unión (95 %) y la biblioteca particular del Santuario Santa Rosa (completa). La palabra entre nosotros. Es la edición peruana (en castellano, con algunas páginas propias) de una revista norteamericana católica bimestral (The word among us) que fomenta la lectura y meditación diaria de las Escrituras según el calendario litúrgico. La palabra hoy. Publicación de la Federación Bíblica Católica, del área Latinoamérica y Caribe (FEBIC-LAC). Normalmente cada número incluye una reseña de alguna experiencia concreta de lectura o pastoral bíblica (una metodología específica), y en la sección «Vida de la FEBICLAC» suele informar sobre publicaciones latinoamericanas de materiales de pastoral bíblica. Algunos números de especial interés para nuestros fines están disponible en el ISET Juan XXIII y la Conferencia de Religiosos del Perú, ambos en Pueblo Libre. Reseña bíblica. Revista de la Asociación Bíblica Española (ABE), publicado en Estella (Navarra); disponible en el ISET Juan XXIII en Pueblo Libre. En particular, para el tema de la historia de la Biblia en la Iglesia, ver n.° 11 (otoño 1996): «30 años de la Dei Verbum»; n.° 31 (otoño 2001) «Historia del Texto Bíblico». La mayoría de números son temas o libros de la Biblia que se expongan en pequeños artículos escritos por expertos en el tema, con sugerentes aplicaciones pastorales y pistas de investigación bibliográfica. Sumarios de casi todos los artículos desde 1994 están en Internet (http://mula.forodigital.es/abe/ABE322.html#Sumarios) Revista bíblica. Publicación de Buenos Aires, 20 años de la revista disponibles en el ISET Juan XXIII, en Pueblo Libre, y en la Universidad Peruana Unión, en Ñaña; también disponible con índices y selecciones desde 1970 hasta 2000; desde 2001 solo ofrece resúmenes (www.revistabiblica.org.ar/) Revista de interpretación bíblica latinoamericana (RIBLA). Revista de investigación por autores e investigadores bíblicos latinoamericanos, — 293 — JOSÉ ANTONIO BENITO • sobre temas de actualidad para el continente. Casi todos los artículos son investigaciones originales, inéditas, que frecuentemente abren camino, si bien a veces son tendenciosos. Colección completa en el ISET «Juan XXIII», en Pueblo Libre, y el convento dominico San Alberto Magno en San Miguel. Sumarios de los artículos publicados desde 1997 están disponibles en Internet (http://pagina.de/RIBLA). Revista electrónica latinoamericana de teología (RELaT). Una interesante y extensa colección de artículos totalmente disponibles en forma electrónica, varios de los cuales tocan temas bíblicos o de pastoral bíblica. La página de Internet está provista de un servicio de búsqueda; se puede pedir la lista de artículos relevantes a la Biblia, o bien los artículos de un autor determinado (http://servicioskoinonia.org/relat/) — 294 — BIBLIOGRAFÍA Anónimo 2004 Sagrada Biblia. 5 Tomos. Navarra: Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Andrés, M. 1994 Historia de la mística de la edad de oro en España y América. Madrid: BAC. 1996 Los místicos de la edad de oro en España y América. Antología. Madrid: BAC. Bartina, S. 1987 «La Biblia en España». En Q. Aldea. Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid: Suplemento I, pp. 83-91. Bataillón, Marcel 1950 Erasmo y España. México/Buenos Aires: FCE. Borges, P. 1960 Métodos misionales en la cristianización de América. Madrid: CSIC. Camps, A. 1995 «La Biblia y el descubrimiento del nuevo mundo: misión, colonización y desarrollo». Verbo divino. Navarra: Febrero, pp. 85-95. Figari, L.F. 1995 «La Biblia en castellano». VE, año xi, n.º 31, pp.67-102. — 295 — García-Moreno, A. 1986 La neovulgata. Precedentes y actualidad. Pamplona: EUNSA. Gómez Canedo, L. 1988 Evangelización y conquista. México: Porrúa. Guivobich, P. 1984 «Libros para ser vendidos en el virreinato del Perú». BIRA, n.°13. Hampe, T. 1996 Bibliotecas privadas en el mundo colonial. Madrid: Iberoamericana. Jones, J.R. 1998 Viajeros españoles a tierra santa (Siglos XVI y XVII). Madrid: Miraguano/ Polifemo. Jünemann, G. 1992 La sagrada Biblia. Versión de la septuaginta al español. Santiago: Centro de ex alumnos del Seminario Conciliar. Jürgen Prien, Hans 1985 La historia del cristianismo en América latina. Salamanca: Sígueme. Klaiber, J. 1982 «Religión y justicia en Túpac Amaru». Allpanchis, n.° 19, pp. 173-186. León Azcárate, J.L. de 2004 «El Tratado sobre el origen de los indios del nuevo mundo de Diego Andrés Rocha (1681): un ejemplo de manipulación política de la Biblia». Religión y cultura, pp. 93-118. Madrid. — 296 — León Pinelo, A.de 1943 El Paraíso en el nuevo mundo: comentario apologético, historia natural y peregrina de las islas occidentales, islas de tierra firme (sic) del Mar Océano. Edición a cargo de Raúl Porras Barrenechea. Lima: Torres Aguirre. Leonard, Irving 1953 Los libros del conquistador. México: FCE. Medina, M.A. 1987 Doctrina cristiana para instrucción de los indios por Pedro de Córdoba. México: San Esteban/Salamanca. Meneses, T.L. 1983 Teatro quechua colonial. Antología. Lima: EDUBANCO. Milhou, A. 1963 Colón y su mentalidad mesiánica. Valladolid: Cuadernos Colombinos/ Seminario americanista de la Universidad de Valladolid. Picazo, M. 1967 «La Biblia en América Latina. Síntesis informativa sobre el movimiento bíblico en América Latina». Libro Anual. Lima: Facultad de Teología Pontificia y Civil, pp.241-259. Prien, H.J. 1985 La historia del cristianismo en América latina. Sígueme: Salamanca, p.712. Rodríguez Garrido, J.A. 1988 «Aproximación a la oratoria sagrada de Espinoza Medrano». BIRA 15. Lima: PUCP. — 297 — Sánchez Herrero, J. s.f. «La enseñanza de la doctrina cristiana en América durante el S. xvii a través de los concilios y sínodos». IX Congreso Internacional de Historia de América. Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de intercambios II. Sevilla: CEHILA, pp.74-75. Scío de San Miguel, F. 1994 Biblia americana San Jerónimo. Barcelona: Edicep. Seibold, J. S. 1993 La sagrada escritura en la evangelización de América latina. Tomo I. Buenos Aires: Ediciones Paulinas. Specker, J. «Aprecio y utilización de la sagrada escritura en las misiones hispanoamericanas». San Marcos, n.° 9. — 298 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 Mariana Mould de Pease 1 Introducción E l anuncio que Machu Picchu ha sido incluido entre las 7 maravillas del mundo 2008, en un despliegue mediático montado en Lisboa, Portugal el 7 de julio del 2007, constituye ya un hito en la historia del patrimonio cultural y natural del Perú, su preservación y su uso turístico. Las otras maravillas culturales del mundo seleccionadas por votación electrónica que se estima ha llegado a los 100 millones de participantes son: la Gran Muralla China, La Ciudad de Petra (Jordania), el Cristo Redentor (Río de Janeiro, Brasil), el Templo de Kukulkán (Chichen Itzá México), el Coliseo Romano (Italia), y El Mausoleo Taj Mahal (Agra, India). Esta es una iniciativa empresarial del viajero suizo Bernard Weber que ha concitado el interés buena parte de la industria del turismo mundial, y cuya repercusión en la preservación de estas obras arquitectónicas resulta aún impredecible. 1 Gestora de la Colección Franklin Pease G. Y. para la historia andina del Perú en la Biblioteca Nacional, inscrita en Zona Registral IX, sede Lima. Oficina Registral Lima, n.° Partida 11919054. Le agradecemos cordialmente este informe puntual para nuestra Universidad y nuestro III Coloquio de estudiantes. — 299 — MARIANA MOULD DE PEASE UNESCO, la Organización para la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, no ha estado implicada en esta selección aún cuando ha sido invitada a participar en esta selección, como se puede comprobar en su portal electrónico. Aquí es pertinente tener presente que Machu Picchu figura en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en su doble condición de bien natural y cultural por el perfecto ensamblaje de la arquitectura inca con el medio ambiente andino, que data del siglo xv. Esta iniciativa empresarial que promueve Bernard Weber ha anunciado que el concurso del 2008 estará destinado a seleccionar las 7 Maravillas Naturales del Mundo, también por voto electrónico masivo. La Gran Pirámide de Giza en Egipto, terminada hacia el 2570 a. C., es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha llegado al siglo xxi. La lista clásica es una selección basada en el breve poema clásico de Antipatro de Sidón (hacia 125 a.C.) y otras listas de pensadores griegos, como el historiador Herodoto y el ingeniero Filón de Bizancio. Esta singular obra arquitectónica ha sido retirada de este concurso por el arqueólogo Zahi Hawass, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto quien considera el concurso como «simplemente un ardid para que la gente inescrupulosa se llene los bolsillos con la campaña», según algunos medios de comunicación internacionales a principios de mayo del 2007. El empresario Weber de inmediato ha respondido que Giza, es una «maravilla honoraria» como sobreviviente del mundo antiguo. Las otras maravillas del mundo antiguo ya desaparecidas aquí ordenadas según el período de su construcción son: Los Jardines Colgantes de Babilonia desplegados probablemente entre el 605 y el 562 a. C. ubicados en el actual Irak; el Templo de Artemisa en Éfeso, construido entre el 550 y 325 a. C., en la actual Turquía; la estatua de Zeus en Olimpia, esculpida hacia el 430 a. C. por Fidias, en Grecia; el Mausoleo de Halicarnaso, — 300 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 construido hacia el 353 a. C. en Bodrum, actual Turquía; el Coloso de Rodas, construido entre el 294 y 283 a. C. ubicado en Grecia; el Faro de Alejandría construido entre el 294 y el 283 a. C., en Egipto. La finalidad de UNESCO es ayudar a los países a identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural de la humanidad facilitando también un sistema de seguimiento permanente de conservación de los sitios. Esta es una tarea técnica, de persuasión política sustentada en una labor pedagógica de fondo encaminada a dar a conocer los valores que transmiten los sitios, las amenazas que se ciernen sobre ellos y las acciones que se deben emprender para impedir su pérdida. Es decir, se trata de un proceso que no tiene punto de comparación con la iniciativa mediática de promover el reconocimiento masivo por vía electrónica a partir del valor subjetivo o emblemático de 77 sitios previa y privadamente seleccionados por el empresario Weber. Coincidentemente con el anuncio de Machu Picchu como maravilla cultural del mundo en el 2007, se han dado una serie de disturbios y reclamos sociales en el Perú en general; asimismo, en los medios de comunicación limeños ya se comienza a alertar que dentro del SHMP se discrimina a los residentes. UNESCO, desde su fundación en París en 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, ha ido paulatinamente definiendo criterios científicos, evaluando metodologías de selección de candidaturas para integrar la Lista del Patrimonio Mundial, identificando marcos legislativos y de gestión para conseguir que las autoridades responsables de los Estados Parte, en cuyos territorios se encuentran dichos sitios, se comprometan a ponerlos en marcha para así contribuir de manera significativa y duradera a involucrar al gran público en la preservación del legado cultural y natural de la humanidad. Consecuentemente, la 31.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se ha llevado a cabo del 23 de junio al 2 de julio de 2007 en — 301 — MARIANA MOULD DE PEASE Christechurch (Nueva Zelandia), es parte de este proceso por lo que sus conclusiones y recomendaciones serán oportunamente remitidas a los Estado Parte que han incluido lugares en la Lista del Patrimonio Mundial como es el caso del Perú —desde 1983— con el Santuario Histórico de Machu Picchu y además con: la Ciudad del Cuzco, el Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar, la Zona Arqueológica de Chan Chan, el Centro Histórico de Lima, las Líneas de Nazca y de la Pampa de Jumana, el Centro Histórico de Arequipa, el Parque Nacional del Huascarán, el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional del Río Abiseo y el Arte Textil de Taquile. La preservación del patrimonio cultural y natural en larga duración de la historia es resultante de la conjunción de una serie de factores humanos como ha sucedido con la Gran Pirámide de Giza para sepulcro del faraón Jufu del antiguo Egipto construido alrededor del año 2570 a. C, y llamado Keops por el historiador griego Herodoto (488-425 a. C.), como bien sabe el arqueólogo Zahi Hawass, y se empeña en transmitir masivamente al mundo. Aquí intentó traer al país su singular esfuerzo por establecer una continuidad histórica entre Egipto de los faraones con su presente musulmán que comunica masivamente a través de los medios de comunicación occidental, poniendo especial énfasis en la recuperación de los bienes culturales muebles extraídos de las tumbas reales desde el siglo xvii y que se exhiben en los muesos de Europa y los Estados Unidos. Paralelamente, promueve las exhibiciones itinerantes de las colecciones de obras de arte del antiguo Egipto debidamente registradas y expuestas recreando su contexto arqueológico. Esta tarea de conservación cultural egipcia que encabeza Hawass hace que el número de visitantes, en el 2007, a su país sea de 8,6 millones, es decir, 500 000 turistas más que el año anterior. — 302 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 De la conservación y el uso de Machu Picchu Machu Picchu también ha sido incluido en la Lista de los 100 sitios en mayor peligro 2008 del Fondo de los Monumentos del Mundo —a mi nominación avalada por la Biblioteca Nacional del Perú— debido a que el ancestral aislamiento de este Santuario Histórico de la Humanidad/ SHMP es amenazado por el turismo irrestricto y el desborde empresarial (parafraseando al antropólogo Dr. José Matos Mar), es conducente a profundizar en su problemática como icono del Perú de comienzos del siglo xxi. Esta llacta inca ya estuvo en la Lista de los 100 sitios en mayor peligro 2000 del Fondo los Monumentos del Mundo con la finalidad de promover la toma de conciencia internacional de las serias dificultades que tiene el Perú para conciliar y concertar la conservación cultural con el uso turístico de los sitios arqueológicos y los centros históricos, así como con sus respectivos contenidos muebles y los valores inmateriales que transmiten. Esta inclusión llevó al gobierno del Perú a comprometerse ante UNESCO a salvaguardar la unicidad y autenticidad del SHMP, es decir, a no construir un teleférico. Sin embargo, ya es de dominio público, en el país así como en el exterior, los peligros que acechan la unicidad y autenticidad de la llacta de Pachacútec Inca Yupanqui. La distorsión de sus orígenes desde su incorporación a la historia universal por mediación del explorador y profesor universitario estadounidense Hiram Bingham (1875-1956) el 24 de julio de 1911, ha servido para promover su uso turístico al sector público y privado peruano desde 1948. Por esta razón aquí profundizamos en dos aspectos de la historia hispano andina de esta llacta incaica. — 303 — MARIANA MOULD DE PEASE De la historia andina Los Andes le han dado a la América del Sur una impresionante diversidad ecológica que proporcionó lineamientos a la población que allí —tempranamente— se asentó para alcanzar una alta calidad de vida. En el siglo xv de la era cristiana, estas gentes ya habían desarrollado habilidades personales y sociales así como técnicas tanto rurales como urbanas que harían posible que Pachacútec Inca Yupanqui construyera Machu Picchu —sobre cimientos anteriores— en perfecta armonía con la naturaleza como parte esencial de su «hacienda real» para su panaca o linaje familiar. Desde el siglo xvi la mentalidad occidental ha estado fascinada por los Incas y sus extraordinarios logros, así como perpleja ante el hecho que en 1532 un grupo de españoles hubiera comenzado —a menudo con violencia— el proceso de crear un mundo hispanoandino. Hiram Bingham, profesor de la Universidad de Yale, con el respaldo económico de la National Geographic Society/Sociedad de Geografía Americana (fundada en 1888) y el apoyo logístico del presidente del Perú, Augusto B. Leguía, (1863-1932) informó al mundo que el 24 de julio de 1911 había estado en Machu Picchu, una excepcional ciudadela —o llacta— incaica. Hiram Bingham fue paulatinamente soslayando en sus publicaciones y exposiciones el apoyo del gobierno central del país a la Yale Univesity Peruvian Expedition/Expedición Peruana de la Universidad de Yale, afirmando que «Machu Picchu era el último lugar en América para explorar en soledad». Por ello, es pertinente resaltar que la historia prehispánica del Santuario Histórico de Machu Picchu no está suficientemente difundida aún cuando el cronista Juan Diez de Betanzos, casado con Cuxirimai Ocllo del linaje o panaca de Pachacutec Inca Yupanqui por ser hija de uno de sus hermanos, cristianizada por los españoles como doña Angelina Añas Yupanqui cuando fue tomada por — 304 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 mujer por Francisco Pizarro en 1532, escribió: «Inga Yupanque Pachacuti dejando toda la tierra y razón en orden y razón ya dicha y bien proveído su pueblo de ídolos e idolatrías y variedades y siendo ya muerto fue llevado a un pueblo que se llama Patallacta en el cual pueblo él había hecho edificar unas casas do su cuerpo fuese sepultado» (Edición de María del Carmen Martín Rubio [1551] 1987:149). A menudo se dice que en las crónicas no se hace referencia alguna a Machu Picchu, sin embargo, el arqueólogo doctor Luis G. Lumbreras ya ha publicado que: «Si seguimos las indicaciones de los documentos, Machu Pijchu que podría ser Patallacta (‘pueblo en lo alto’), es un lugar adecuado para alojar y rendir culto al cuerpo momificado de Pachakútec, su coya y allegados. Él lo habría mandado construir para dicho efecto, para estar en la eterna compañía de su mujer —la Coya— sus allegados, descendientes y servidores. Un lugar dedicado al culto del sol, cuya estatua de oro era llamada Inti Illapa (‘trueno del sol’)» (2005:19). Los documentos aludidos por el doctor Lumbreras son las visitas administrativas y otros papeles coloniales como la relación del español Diego Rodríguez de Figueroa, escrita en 1565, donde aparece mencionado el pueblo de Pijchu, y que fuera publicada por el historiador alemán Richard Pietschmann en 1910. Hiram Bingham conoció esta información que sintetiza en la primera nota de pie de página de su libro Machu Picchu, a Citadel of the Incas (1930). Este texto de Diego Rodríguez de Figueroa informando sobre su embajada a Titu Cusi Yupanqui en 1565 consigna que alguna vez pasó la noche en el pueblo de Picchu, fue publicado en 1987 y 1990 —respectivamente— por el doctor John H. Rowe, (1918 – 2005). Este profesor y arqueólogo estadounidense retomaba, ampliaba y profundizaba así el trabajo de actualización sobre el origen de Machu Picchu de los historiadores peruanos Luis Miguel Glave y María Isabel Remy (1983). — 305 — MARIANA MOULD DE PEASE Aquí es pertinente tener en cuenta que estamos en la sociedad del conocimiento y que los turistas internacionales —cual sea su nivel adquisitivo— se cuestionan la conservación cultural y el uso turístico de Machu Picchu, actualizando el principio de los tiempos de la Ilustración —siglo xvii—, es decir, «¡atrévete a servirte de tu propia razón!». Consecuentemente, es pertinente citar aquí a la pensadora española Dra. Adela Cortina en lo siguientes términos: El paternalismo de los gobernantes va quedando desde estas afirmaciones deslegitimizado y en su lugar entra el concepto moral de autonomía, porque la ética y la política no se identifican, están estrechamente relacionadas entre sí, como lo están también con la religión y el derecho, de suerte que un tipo de conciencia política —como es la idea de ciudadanía— está estrechamente ligado a un tipo de conciencia moral —como es la idea de autonomía. (Giusti & Tubino [eds.] 2007: 248-249) Estos aspectos interdisciplinarios —que se entrecruzan con la antropología, la arqueología y la historia— en la llacta de Pachacútec Inca Yupanqui que ahora denominamos Machu Picchu son ya conocidos por los estudiosos del mundo hispano andino; sin embargo, muy poco difundidos entre la opinión pública peruana. El desarrollo turístico internacional es un proceso mundial en permanente desenvolvimiento y estudio. El Perú desde el segundo quinquenio de los años noventa del siglo pasado intenta incorporarse a este desenvolvimiento mediante la propaganda y difusión intensiva del pasado peruano, habida cuenta que en el territorio nacional se desarrolló una alta cultura de manera autónoma. Más aún, los sucesivos gobiernos centrales — 306 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 han promovido el uso turístico de Machu Picchu —así como de otros los sitios arqueológicos— soslayando la conservación de su autenticidad, en abierta contradicción con el desarrollo turístico de otros países herederos de alta cultura —como es el referido desenvolvimiento de Egipto. Consecuentemente y en apretadísima síntesis, aquí se propone poner especial énfasis en que la incorporación del Perú al gran desarrollo turístico internacional de esta primera década del siglo xxi, teniendo en cuenta que como ha sustentado —entre otros especialistas— el historiador Franklin Pease G. Y. (1939-1999): Con la conquista española de los Andes se inició una serie de transformaciones en la extensa región identificada con el Tawantinsuyu de los Incas, todas ellas llevaron a la conformación del Perú contemporáneo. La primera fue ciertamente la desaparición del Tawantinsuyu de los Incas del Cuzco que fue reemplazado por el estado colonial. Pero las modificaciones de la estructura política, por serias o importantes que parecieran, fueron en última instancia superficiales; en cambio, se aprecian otros muchos cambios que tuvieron que ver con los nuevos modelos marcados por el régimen colonial y que influyeron decisivamente en la conformación de una nueva sociedad. (1995a: 31) El soslayar esta continuidad histórica del mundo prehispánico en el Perú del siglo xxi trae graves consecuencias para su desarrollo turístico sostenible. Además, lleva a retar el orden jurídico mundialmente establecido para el Santuario Histórico de Machu Picchu. El no reconocimiento del orden jurídico andino también perjudica el desarrollo turístico del país ya que nuestros y nuestras visitantes perciben de inmediato el sesgo legal de los — 307 — MARIANA MOULD DE PEASE fundamentos de la Nación y el Estado en el Perú. Este es tema a desarrollarse en otra ocasión. Por ahora retomemos el hecho que Machu Picchu figura en diversos mapas del siglo xix, entre los que destaca el publicado por la imprenta del Estado en 1877. Estos documentos plantean una serie de interrogantes sobre la presencia cuzqueña en la llacta de Pachacútec Inca Yupanqui antes de la primera visita de Hiram Bingham a dicho lugar el 24 de julio del 1911, que se encontraba recubierta por la maleza. De propios y extraños entre el Cuzco y Machu Picchu «Cuando la limpieza de la ciudadela —Machu Picchu— estaba bastante avanzada, el siguiente objetivo que demandó atención era la localización de un camino antiguo que uniera la ciudadela con la región circundante», publicaba Hiram Bingham en 1930 en el libro —largamente esperado— dirigido a informar a la comunidad académica estadounidense sobre sus exploraciones y excavaciones hechas en 1911, 1912 y 1913 como profesor de la Universidad de Yale y la financiación de la National Geographic Society. La descripción geográfica y ambiental de dicho trabajo de campo se desenvuelve paso a paso y ofrece una serie de detalles para ilustrar las dificultades enfrentadas por los occidentales cuando trataban de utilizar este camino andino, dado que había estado fuera de uso durante varios siglos. Hiram Bingham se explayaba en demostrar que los españoles nunca transitaron por estas alturas, que ahora él recorría acompañado de perezosos indígenas. En la inhóspita puna —explica a los estudiosos de gabinete—encontró las ruinas de una casa inca que podía alojar una docena de soldados, es decir, estaba en un puesto de vigilancia para controlar el cruce tanto hacia la impenetrable selva al sur de Machu Picchu como hacia el gran cañón del Urubamba. — 308 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 Hiram Bingham quería ser tomado en serio por la comunidad científica angloparlante, por eso, no podía soslayar que el cuadrante en que se ubica esta llacta inca ya no era terra incógnita en el siglo xix dado que Antonio Raimondi anduvo por allí e hizo un mapa del área, aun cuando no llegó a visitar esta ciudadela. Aquel profesor universitario acuñó y difundió este término en la ya referida publicación titulada Machu Picchu a Citadel of the Incas para darle a su trabajo reminiscencias clásicas. Así fue olvidándose el vocablo llacta para aludir a los asentamientos incas. Tengamos presente que ambos personajes conocían las exploraciones —y publicaciones— del ingeniero alemán Augusto Berns para promover la construcción del ferrocarril Cuzco/ Quillabamba/ Cuzco y que éste —desde 1887— estaba asociado con el gobierno peruano exportar «antigüedades incásicas», cuyos informes y mapas se conservan en la Biblioteca Nacional del Perú. Aun cuando Hiram Bingham insiste en que cuzqueños y cuzqueñas a principios del siglo xx, no conocían de la existencia de Machu Picchu no puede evadir informar a sus colegas que «en un lugar nos sorprendió encontrar evidencias de una abertura moderna con cargas explosivas. Nuestro guía nos dijo que algunos años atrás un arrendiri de las tierras altas al cultivar allí papas había intentado utilizar este antiguo camino —Capac Ñan— para llevar sus productos al mercado». Ciertamente, se trata de las actividades agrícolas de Agustín Lizárraga, quien conjuntamente con José María Ochoa Ladrón de Guevara (1888-1974) hijo del propietario de dichas tierras, conjuntamente con Enrique Palma casado con María Ochoa Ladrón de Guevara y Gabino Sánchez vecino de Caycay, transitaba por el camino que ellos llamaban «Ruta del Fuego» para subir a Machu Picchu. Fue así como Lizárraga escribió su nombre y 14 de julio de 1902 en un muro de Machu Picchu. Como relata el Dr. Uriel Balladares: — 309 — MARIANA MOULD DE PEASE Entre 1904 y 1905 José María Ochoa Ladrón de Guevara, entendiendo la importancia del hallazgo de Machupicchu persuade a Agustín Lizárraga para informar a las personas entendidas en la ciudad del Cuzco, pero Lizárraga se opone por temor a perder aquella explanada fértil y abundante en producción. José María Ochoa Ladrón de Guevara le convence a Agustín Lizárraga, ofreciéndole en recompensa entregarle nuevas tierras en la hacienda Ccollpani Grande. Aceptada la propuesta, se puso en marcha el acuerdo entre Lizárraga y Ochoa. José María Ochoa Ladrón de Guevara se encarga de comunicar a sus familiares y diversos intelectuales, entre ellos su hermano mayor Justo Antonio Ochoa Ladrón de Guevara, que por entonces laboraba como personal administrativo en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco y a la postre como Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Justo Antonio Ochoa Ladrón de Guevara a su vez puso en conocimiento de los Profesores Universitarios de la casa antoniana y el propio Rector de la Universidad Alberto A. Giesecke. (2002) El educador estadounidense Alberto A. Giesecke había venido al Perú contratado para asesorar en temas educativos al gobierno central siendo designado director del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, luego cuando se produjeron desmanes en la Universidad San Antonio Abad del Cusco fue nombrado rector de dicha casa de estudios superiores. Hiram Bingham llegó al Cuzco por primera vez en diciembre de 1908 y rápidamente hizo amistad con Giesecke, hombre afable y genuinamente interesado en el desarrollo social y económico de su tierra de adopción. Giesecke se convirtió así en el principal gestor de las actividades de Hiram Bingham en el Perú. El camino inca —Hiram Bingham nunca usó la denominación Capac Ñan—lleva a las ruinas de Ccorihuayrachina mediante un largo — 310 — MACHU PICCHU, MARAVILLA CULTURAL DEL MUNDO 2008 recorrido de escaleras, desde donde se aseguró una magnífica vista del valle del Urubamba en las proximidades de Machu Picchu, y se reflexionó que el nombre quechua de este sitio arqueológico pudo significar «el lugar donde se lava el oro». Desde allí enrumbó hacia la llacta de Pachacútec Inca Yupanqui que —reitero— había rebautizado como ciudadela «cumpliendo así sus deseos de ingresar por donde lo habían hecho sus constructores», aún cuando debido a la espesa vegetación del área el sendero desaparecía por completo en grandes trechos. Clarence Maynard, el topógrafo de la expedición, fue instruido por Hiram Bingham para que hiciera el mapa del camino inca que accedía a Machu Picchu desde el Cuzco. Aquel luego le informó que se había visto obligado a montar en mula porque tenía los pies llenos de llagas por el esfuerzo de transitar a través de estos escarpadísimos pasajes y que por la intermitente lluvia el animal resbaló, entonces él había saltado de la montura. La mula liberada del peso pudo recuperar el paso cuidando de no pisarlo aún cuando él yacía en el suelo. La parte más interesante del relato de Maynard en sus afanes de rastrear el camino inca en la antigua «hacienda real» de Pachacútec, es cuando explica que el primer sendero que tomó estaba bloqueado por grandes rocas que hacían desaparecer todo trazo del Capac Ñan y que, sin embargo, estas intrusiones pétreas no se debían a la acción de la naturaleza. En la búsqueda de esa pista uno de los guías encontró una cueva cuya entrada estaba cerrada por una densa vegetación que lograron despejar con machetes para proseguir dado que parecía ser un túnel natural, pero, al adentrase encontraron que también estaba tapiado, por lo que optó por buscar otra ruta hacia Machu Picchu. Es curioso que Hiram Bingham, que era explorador propenso a dar a sus lectores explicaciones culturales de los accidentes e incidentes que debía afrontar en su trabajo de campo, no hubiera atribuido estos bloqueos — 311 — MARIANA MOULD DE PEASE del camino a los tempranos esfuerzos que hicieron los incas por evitar que los españoles se adentraran en esa región cuzqueña. Esa área, como había escrito y publicado el cronista Juan de Betanzos en 1551, era predio de la panaca de Pachacútec, muerto unos 80 años antes de la llegada de los españoles. En apretada conclusión, la finalidad de profundizar en dos aspectos de la historia hispano andina de Machu Picchu es llamar la atención en estos momentos de regocijo nacional por su selección como maravilla cultural del mundo que apremia difundir su mejor conocimiento, ya que este es el mejor instrumento para su preservación. Un paso conservacionista e interdisciplinario necesario La conservación cultural y natural del Santuario Histórico de Machu Picchu, así como propiciar su uso turístico rentable y sustentable de manera que preserve su autenticidad e integridad, requiere un singular esfuerzo por concertar las recomendaciones que emanan de las Convenciones de UNESCO de 1970 y 1972 con los intereses económicos de empresarios y empresarias del turismo en el más amplio espectro social del Perú, como país con un origen pluri y multicultural. El primer paso en esta dirección es establecer en la Biblioteca Nacional del Perú/BNP un centro de documentación y referencia sobre Machu Picchu, con especial énfasis en la recopilación de la información que difunden los medios de comunicación sobre los puntos anteriormente expuestos. Paralelamente, en dicho repositorio también se reunirá copia de los documentos emitidos por el sector público sobre los problemas y amenazas que se ciernen sobre Machu Picchu. Además, de libros y otras publicaciones editadas tanto en el Perú como en el exterior. Esta información puede —y debe— ser libremente consultada. — 312 — BIBLIOGRAFÍA DE LA AUTORA 1986 «Observaciones a un observador: Hurgando en el tintero del Ephraim George Squier». Etnografía e historia del mundo andino: continuidad y cambio. (Tokio) 35-107. Universidad de Tokio. 1995 «Clements R. Markham. 1835-1916». Markham College. Los Primeros Cincuenta años. The First Fifty Years. 1946-1996. Lima: Jonathan Cavanagh, editor. Perú: Viajeros de ayer, Turistas de hoy. Lima: Salgado Editores. 1998 «Apuntes comparativos en torno a William Robertson y los peruanistas anglo hablantes». I Encuentro de Peruanistas. Estado de los estudios históricossociales sobre el Perú a fines del siglo XX. Vols. I & II, pp. 473-483. Lima: Universidad de Lima. 2000a «Apuntes Interculturales para la historia inmediata de Machu Picchu: las funciones de Hiram Bingham y Albert A. Giesecke». Revista del Archivo Regional del Cusco, pp.133-147. Cuzco. 2000b «Una bibliografía sucinta sobre el patrimonio cultural del Perú, más algunos comentarios para conversar, decidir y hacer posible su conservación y uso en el Perú». Patrimonio Cultural del Perú. Vols. I y II, 635-838. Lima. 2001a 2001b 2002a «Machu Picchu en el Día del Monumento». En Lundero, suplemento cultural de La Industria, Chiclayo-Trujillo, abril. «Un día en la vida peruana de Machu Picchu: Avance de historia intercultural».Revista Complutense de Historia de América, n.os 27-257- 259. «The Formation of Permanent Collections in the Unitd States: The Role of E.G. Squier as a Collector Within Peru». En Niewsbrief, n.º — 313 — 2002b 1. Januari-Maart, Instituut Voor Amerikanistiek vzw. Uitgiftekantoor Antweepen X. «De bibliotecas y experiencias personales: Ephraim George Squier y los orígenes del coleccionismo peruanista». Flores Espinoza, Javier y Rafael Varón Gabai (eds.). El Hombre y los Andes, Homenaje a Franklin Pease G.Y., I. 125-143. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Banco de Crédito del Perú, Fundación Telefónica, Instituto Francés de Estudios Andinos. 2003 Machu Picchu y el Código de Etica de la Sociedad de Arqueología Americana: una invitación al diálogo intercultural. Lima: Instituto Nacional de Cultura, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología/ Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco/Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004 «Machu Picchu y la ética de la arqueología». Crónicas Urbanas. Análisis y Perspectivas urbano-regionales, año IX, n.º 173-184. Cuzco. 2005 «Aproximación a Machu Picchu». Lundero, publicación Cultural de La Industria. Chiclayo-Trujillo (Perú), Marzo. 2006a «El tren en Machu Picchu: Patrimonio Industrial en la Llacta de Pachacutec Inca Yupanqui». Congreso Internacional. Puesta en Valor del Patrimonio Industrial, Sitios, Museos y Casos. Stochino Mónica, Marco Piras, Jaime Migone Rettig (eds.). Ed.Santiago de Chile. Marzo, pp. 223-234. 2006b «El tren en Machu Picchu: Patrimonio Industrial en la Llacta de Pachacutec Inca Yupanqui». Uku Pacha. Revista de Investigaciones Históricas. 5. 9. Dino León Fernández & Nancy Garnelo Escobar, eds.Lima. Julio, pp. 121-140. — 314 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO: RECURSOS FONÉTICOS, MORFOLÓGICOS Y SEMÁNTICOS Luisa Portilla Durand 1 No hay lengua literaria de verdad si no logra el equilibrio entre los dos extremos de lo culto y lo popular, que es siempre lo novedoso […] Se trata siempre de creaciones nuevas sobre los viejos pilares del significado de las palabras, cuya capacidad expresiva es infinita. Ramón Trujillo Carreño Introducción E ste estudio presenta palabras y acepciones que han sido recogidas de diarios limeños (Ajá, Correo, El Bocón, El Comercio, El Popular, La República, Líbero y Ojo) entre los meses de abril y junio del 2006. Se trata de una muestra de casos en los que se observan los procesos a través de los cuales se forma el léxico popular limeño, repertorio de voces que se pone de manifiesto, en mayor o menor proporción, en los diarios a los que accede la población limeña. El léxico popular, particularmente innovador y muy frecuente entre los jóvenes, se forma a través de recursos fonéticos, 1 Lingüista y Magíster en Educación. Miembro de la Comisión de la Academia Peruana de la Lengua. Docente de Lengua de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 315 — LUISA PORTILLA DURAND morfológicos y semánticos a partir de la lengua general (estándar) y accede con mucha rapidez a la lengua coloquial hasta llegar incluso a ser admitida en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), como se observará en el presente estudio, en el que cada palabra o frase presentada, además de ir acompañada de la definición correspondiente, se agrupa dentro de un determinado proceso fonético, morfológico o semántico, el cual ha servido de base para su formación. Respecto de estos procesos de formación del léxico popular, cabe señalar que se basan en propuestas previas hechas —para el caso de la jerga del hampa— por Enrique Carrión (1975) y Luis Hernán Ramírez (1996); en tal sentido, lo que se hace en el presente trabajo es retomar y reajustar las referidas propuestas, partiendo de la idea de que los mismos procesos sirven de base para la formación del léxico popular limeño, no solo porque así lo evidencia el corpus presentado a través de los ejemplos de uso, sino también porque la lengua popular no es una forma de jerga, pues no se trata de un lenguaje secreto u oculto. La muestra léxica Esta investigación se basa en una muestra de léxico actual que recoge voces que, fundamentalmente, corresponden al nivel subestándar2 popular, lo que realza la importancia del estudio, pues la experiencia demuestra que la lengua estándar se enriquece con el léxico popular a través de la lengua coloquial. Sin duda, gran parte de las voces que usamos en el trato cotidiano fueron antes voces propias de la lengua popular que con el transcurso del tiempo 2 Esta clasificación se basa en la propuesta de L. H. Ramírez: «Dentro de una sociedad clasista, […] los menos afortunados, económica, social y culturalmente se convierten en hablantes natos de un “mal lenguaje” al que se le ha dado el nombre de lenguaje subestándar [...]» (1996: 129). — 316 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO extendieron su uso, dejaron de ser consideradas como formas subestándar y pasaron a formar parte del lenguaje familiar o coloquial: un hecho que se da con mucha rapidez ahora, pues la lengua popular ha dejado de ser tan solo expresión hablada para afianzarse a través de la prensa escrita que le sirve de soporte y favorece su vigencia. Asimismo, cabe agregar que el léxico estudiado en este trabajo tiene carácter diferencial, ya que las voces que aquí se presentan forman parte del español del Perú independientemente de que puedan ser usadas en otros territorios de habla hispana. Estudio del léxico popular Previamente, antes de la entrada,3 se presenta el ejemplo de uso, que se escribe tal cual4 se encontró en los diarios que fueron revisados; no obstante, en cada cita que ejemplifica el uso se resalta con negrita la palabra o palabras que son motivo de definición en este estudio. En cuanto a las entradas, o voces a definir, éstas siguen el orden alfabético internacional y se presentan en negrita con letra redonda minúscula tamaño 12; después de la entrada se coloca la marca gramatical correspondiente, luego la marca de nivel de uso (solo popular, o en algunos casos coloquial, ya que cuando se omiten estas marcas se entiende que la entrada tiene uso formal) y luego la marca diatópica (Perú), que va siempre en cursivas. (En algunos casos —de ser necesario— se coloca entre 3 4 «Palabra, locución, frase, sintagma, signo o conjunto de letras o signos que encabeza un artículo de diccionario, vocabulario, glosario, terminología, índice, ficha, etc., y objeto de definición o explicación y, eventualmente, de tratamiento enciclopédico» (Martínez de Sousa 1995: 180). Los corchetes dentro de los ejemplos tienen un uso similar al que señala la norma: indican omisión de alguna parte de la cita o agregado del copista. — 317 — LUISA PORTILLA DURAND paréntesis, después de la entrada, la información etimológica.) Seguidamente se presenta la definición acompañada generalmente de un comentario (cuando corresponde hacer alguna observación respecto del DRAE 2001 o respecto del proceso de formación de la entrada propuesta) o una nota (cuando solo se hace referencia a una entrada del DRAE 2001). Por otra parte, en el caso de hacerse remisiones,5 éstas son, en su mayoría, respecto al DRAE 2001 y se hacen cuando la acepción que se propone es equivalente a la consignada en dicha fuente. Si la remisión se hace a una definición presentada es este estudio, se indica con la sigla LPL (‘léxico popular limeño’). Las remisiones se escriben en letra redonda negrita y con un cuerpo de letra menor al de la entrada principal que es motivo del artículo6 lexicográfico; seguidamente se ubica entre paréntesis, y antecedida de una doble pleca, la acepción coincidente, a menos que dicha coincidencia se dé con la totalidad de acepciones de la palabra que sirve como elemento de remisión. En el caso en que sea necesario diferenciar entradas homónimas en relación con el DRAE 2001, se usan superíndices. Finalmente, he de señalar que para la elaboración de cada artículo lexicográfico (constituido por la entrada, las marcas correspondientes y la definición), se ha seguido, en líneas generales, la planta (formato) del DRAE 2001; por ello, el contorno7, en caso de ser necesario, se ubica 5 6 7 La remisión es un recurso lexicográfico que permite elaborar definiciones por sinonimia; así, una palabra se define con otra equivalente, la cual sí explicita la definición. Por ejemplo, en el presente estudio, jerma se define por remisión, ya que, de acuerdo a nuestro uso, se corresponde con la primera acepción de mujer, es decir, ‘persona de sexo femenino’. «Parte de un diccionario, glosario o vocabulario encabezada por una unidad léxica y cuya finalidad es definirla o compararla con otra u otras» (Martínez de Sousa 1995: 41). La unidad léxica es el «objeto de definición en un diccionario, glosario, vocabulario, etc.» (Martínez de Sousa 1995: 342). Elementos de información no esencial añadidos a una definición, como el contexto situacional, por ejemplo. — 318 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO antes de la definición seguido de dos puntos. En cuanto a las formas complejas8, éstas se organizan en función al primer elemento compositivo, de preferencia partiendo según el siguiente orden: sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, adverbio.9 abreviaturas usadas en las definiciones propuestas Acort. Acrón. adj. adv. l. c. coloq. com. expr. ext. f. acortamiento acrónimo adjetivo adverbio de lugar como coloquial común expresión extensión femenino fr. frase intr. intransitivo loc. adv. locución adverbial m. masculino pl. plural pop. popular s. sustantivo t. también tr. transitivo U. usado siglas usadas en las definiciones, en los comentarios o en las notas 8 9 LPL Se usa para remitir a una definición del presente estudio; es la sigla de léxico popular limeño. DRAE Diccionario de la Real Academia Española El DRAE considera como formas complejas a la «serie de palabras que, combinadas de una determinada manera, expresan conceptos no interpretables mediante la simple adición de los significados de sus componentes (de perlas, aceite virgen, no ganar para sustos) [...]» (DRAE 2001: XL). Por ejemplo, matar el hambre estará en el artículo hambre; comer vivo aparecerá en la entrada comer; malo será se registrará en la entrada malo, la; la mía estará en mío, a; por sí o por no estará en sí (DRAE 2001: XL). — 319 — LUISA PORTILLA DURAND signos y símbolos utilizados en las definiciones o en los ejemplos de uso † Se usa para presentar más ejemplos de uso. * Señala envío a una definición. ~ ║ (║ ) [...] Se usa para evitar la repetición de la entrada que es motivo del artículo lexicográfico. La doble pleca antecede a las diferentes acepciones. Se usa en negrita para presentar a las formas complejas. Presenta la acepción que se comparte con el DRAE 2001. Después de la doble pleca se escribe el resumen de la acepción compartida; por ejemplo: peli. f. pop. Perú. película (║obra cinematográfica). Indica omisión de una parte del ejemplo de uso o de una cita del DRAE 2001. Recursos fonéticos analogías fonéticas Un número importante de voces de la lengua popular surgen a partir de la semejanza fonética. Para ejemplificar este procedimiento se presentan seguidamente un conjunto de palabras y frases con su correspondiente definición. acanga Dizque juran son la dupla ganadora y fácil la pueden hacer linda en la caja boba de acanga o de los Yunaites*. (Ajá, Lima, 23-05-06, p. 8.) — 320 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO *Ver definición en Yunaites. acanga. adv. l. pop. Perú. acá (║ en este lugar o cerca de él). aquije Y aquije les paso la voz* que el miércoles comienzan los entrenamientos de los que participan en la «Noche del Fútbol Peruano». (El Bocón, Lima, 1306-06, p. 13.) *Ver definición en talán (pasar el ~). aquije. adv. l. pop. Perú. aquí (║en este lugar). boliche Caen boliche y chapetón* llevando droga. (Ajá, Lima, 16-05-06, p. 3.) *Ver definición en chapetón. boliche. m. y f. pop. Perú. Persona natural de Bolivia. U. t. c. adj. celofán La ex del tenista Robert Martínez tiene meyo [sic] que su marinovio Mahchi se ponga celofán después de los rumores de un affaire entre la modelito y el actor y ex dorima* de Barbara Mori. (Ajá, Lima, 23-05-06, p. 8.) *Ver definición en dorima. celofán. adj. pop. Perú. celoso (║que sospecha de la persona amada). cereal El pepón Franco Navarro toma el asunto bien cereal y anuncia que buscará armar al toquepala* un equipo base. (Líbero, Lima, 09-05-06, p. 13.) *Ver definición en toquepala (al ~). cereal. adj. pop. Perú. serio (║de consideración). — 321 — LUISA PORTILLA DURAND chaturri Paola Ruiz cranea un programa con su chaturri Edwin Sierra. (Ajá, Lima, 23-05-06, p. 8.) chaturri. adj. pop. Perú. chato (║de baja estatura). comanche Mosca* la rubia, no quiere que la asocien al comanche. (El Popular, Lima, 25-04-06, p. 8.) *Ver definición en mosca. comanche. com. pop. Perú. comandante (║ jefe militar entre capitán y teniente coronel). cómica Arnie termina en cómica. Su amigo manejaba carro sin brevete. (Ajá, Lima, 25-04-06, p. 3.) cómica. f. pop. Perú. comisaría. comentario En el DRAE 2001 figuran las siguientes acepciones: comisaría. […] m. y f. Persona que tiene poder y facultad de otra para ejecutar alguna orden o entender en algún negocio. ║ 2. m. y f. Funcionario cualificado de la Policía criminal. ║ 3. m. y f. Miembro de la comisión de la Unión Europea. ║ 4. f. coloq. p. us. Mujer del comisario. Como ninguna de las acepciones citadas anteriormente coincide con lo que entendemos por comisaría en el Perú, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: comisaría. f. Perú. Puesto de policía. — 322 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO Heladio Reyes […] un par de chelitas bien Heladio Reyes alegran la tarde de vez en cuando […]. (El Popular, Lima, 23-05-06, p. 16.) Heladio Reyes. adj. pop. Perú. helado (║muy frío). comentario En este caso, la palabra helado se sustituye por el nombre y apellido Heladio Reyes. horacio La delegación rojiblanca hizo escala técnica de 8 horacios en la tierra del locazo Chávez y de ahí viajará a Puerto España. (Líbero, Lima, 09-05-06, p. 13.) horacio. f. pop. Perú. hora (║tiempo que equivale a 60 minutos). comentario En este caso, la palabra hora se sustituye por el nombre Horacio. Limonta Me tacuen que Milagros Pedreschi está palteada porque su novio nipón llega a Limonta, y el patín está saltón porque la vinculan con el zambrano Carlos Vílchez. (Ajá, Lima, 20-06-06, p. 9.) Limonta. f. pop. Perú. Lima. comentario La definición propuesta para la remisión es la siguiente: Lima. f. Perú. Capital del Perú. — 323 — LUISA PORTILLA DURAND mariachi† Me chismean que a la gaucha* Laura Borlini no le gusta mostrar sus brazaletes y yucas con tal de no despertar los celos de su mariachi. (Ajá, Lima, 18-04-06, p. 9.) †Ver otro ejemplo de uso en enfriar. *Ver definición en gaucho, cha. mariachi. m. pop. Perú. marido. morochuco, ca El raperito Chris Milligan debe ponerse recontra mosca* [sic] más ahora que la morochuca Mercedes Vela soltó el chismento [sic] que el patín está en algodón. (Ajá, Lima, 25-04-06, p. 9.) *Ver definición en mosca. morochuco, ca. m. y f. pop. Perú. morocho. comentario La definición que figura en el DRAE 2001 corresponde a un adjetivo: morocho, cha. […]║3. adj. Arg. y Perú. Dicho de una persona: Que tiene la piel morena. […] Ya que el ejemplo de uso corresponde a un sustantivo, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: morochuco, ca. m. y f. pop. Perú. Persona que tiene la piel morena. pechereque […] el «Conejo Rebosio anda saliendo con la Taradona, desde que volvió a ser noticia con los pechereques al aire en “Baño de mujeres”». (El Bocón. Lima, 18-04-06, p. 15.) pechereque. m. pop. Perú. pecho (║ cada una de las mamas de la mujer). U. más en pl. — 324 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO santoyo† Dizque la noche víspera al santoyo del Pato Ovalle, sus compañeros de La jaula de las locas le cantaron el apio verde. (Ajá, Lima, 30-05-06, p. 9.) †Ver otro ejemplo de uso en propo (a ~). santoyo. m. pop. Perú. santo. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: santo. […]║13. m. Onomástica de una persona. […] cumpleaños. m. Aniversario del nacimiento de una persona. En el Perú, de acuerdo al contexto mostrado en el ejemplo de uso, santo coincide con cumpleaños. En tal sentido, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: santo. m. coloq. Perú. cumpleaños. toquepala (al ~)† †Ver ejemplo de uso en cereal. toquepala. al ~. loc. adv. pop. Perú. al toque. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: toque. […]║al ~. loc. adv. Perú. inmediatamente (║al punto). […] inmediatamente. adv. m. Sin interposición de otra cosa. ║ 2. adv. t. Ahora, al punto, al instante. instante. […]║al ~. loc. adv. Al punto, sin dilación. […] Como se puede observar, tanto inmediatamente como al instante se definen con al punto; asimismo, inmediatamente se define con al instante. Este error — 325 — LUISA PORTILLA DURAND en el que las definiciones no quedan claramente delimitadas, pues hay un cruce de remisiones, recibe el nombre de circularidad. En tal sentido, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: toque. […]║al ~. loc. adv. coloq. Perú. al instante. […] tutilimundi […] mañana estaré al pie del ñonca para soltar mi venenito y darle con látigo a tutilimundi. (Ajá, Lima, 25-04-06, p. 9.) tutilimundi. m. pop. Perú. todo el mundo. comentario La definición propuesta para la remisión es la siguiente: todo. […]║~ el mundo. m. coloq. Perú. Referido a personas: La mayoría. tuto, ta† Laura Bozzo ahora está por tutos lados y se fue a perrear con Daddy Yankee. (Ajá, Lima, 13-06-06, p. 9.) †Ver otro ejemplo de uso en codo (empinar el ~). tuto, ta. adj. pop. Perú. todo (║que se toma enteramente en la entidad o en el número). vidú A propo*, qué será de la vidú de su ex jerma*. (Ajá, Lima, 18-04-06, p. 9.) *Ver definición en propo (a ~) y jerma, respectivamente. vidú. f. pop. Perú. vida (║modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia). — 326 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO Yunaites† †Ver ejemplo de uso en acanga. Yunaites. (Acrón. de United States.) m. pl. pop. Perú. Estados Unidos de América. zamborja «Cuto» llegó molesto de Iquitos, ya que [...] el zamborja tuvo que esperar [...]. (Ojo, Lima, 09-05-06, p. 15.) zamborja. com. pop. Perú. zambo (║ hijo de negro e india, o al contrario). Por ext., U. para referirse a cualquier persona negra. comentario La definición que figura en el DRAE 2001 corresponde a un sustantivo (hijo) aunque la marca gramatical que figura es la de adjetivo. zambo. […]║ 3. adj. Am. Dicho de una persona: Hijo de negro e india, o al contrario. […] Por otra parte, en el ejemplo de uso, la palabra zambo se sustituye por zamborja, que tiene semejanza fonética con el nombre del distrito limeño de San Borja. Recursos morfológicos supresión (acortamiento) El proceso de supresión, en el que generalmente se elide más de una sílaba, se presenta sobre todo a final de palabra. Se presenta a continuación un conjunto de voces que evidencian casos de acortamiento. — 327 — LUISA PORTILLA DURAND boga [...] Las hamponas son investigadas por el homicidio y robo en la casa de Clementina Sánchez Tolentino (65). Las susodichas también calatearon* a boga de «Los Destructores». (El Popular, Lima, 20-06-06, p. 3.) *Ver definición en calatear. boga. com. pop. Perú. abogado (║ licenciado o doctor en derecho). matri El año pasado contrajo «matri» con millonaria inglesa Muere delfín que se casó con mujer (El Popular, Lima, 20-06-06, p. 6.) matri. m. pop. Perú. matrimonio (║unión de hombre y mujer). muni Ya enviamos su pedido a la muni para que parchen los huecos. (El Popular, Lima, 25-04-06, p. 5.) muni. f. pop. Perú. municipalidad. narco [...] los narcos del Huallaga vienen transportando cocaína a Lima a lomo de bestia [...]. (Ojo, Lima, 02-05-06, p. 8.) comentario narco. (Acort.). com. narcotraficante. Esta entrada figura desde el año 2001 en el DRAE y, como puede observarse, no tiene marca de nivel de uso, lo cual implica que esta palabra —antes de uso popular y ahora de uso coloquial, por lo menos en el Perú— ya puede ser considerada como parte del castellano estándar. — 328 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO parla Nuevos parlas recibirán billetón antes de arrancar. (Ajá, Lima, 18-04-06, p. 4.) parla. com. pop. Perú. parlamentario. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: parlamentario, ria. adj. Perteneciente o relativo al Parlamento judicial o político. ║ 2. m. y f. Persona que va a parlamentar. ║3. m. y f. Ministro o individuo de un Parlamento. Ya que ninguna de las acepciones corresponde al ejemplo de uso, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: parlamentario, ria. com. Perú. Persona que forma parte del parlamento político. peli –¿Según eso, qué deberíamos hacer con los traidores? –Lo que hace Marlon Brando y Al Pacino en la peli, primito. (El Popular, Lima, 13-06-06, p. 16.) peli. f. pop. Perú. película (║obra cinematográfica). poli Poli allanó local sin licencia. (Ajá, Lima, 02-05-06, p. 3.) poli. com. pop. Perú. policía (║miembro encargado de velar por el mantenimiento del orden público). presi Nuevo presi arma gabinete. (Ajá, Lima, 06-06-06, p. 4.) presi. com. pop. Perú. presidente (║jefe del Estado). — 329 — LUISA PORTILLA DURAND prepo (a la ~) [...] la PNP tiró las bombas por culpa de los hinchas cremas que querían meterse a la prepo. (Ojo, Lima, 25-04-06, p. 19.) prepo. a la ~. loc. adv. pop. Perú. Con prepotencia. propo (a ~) A propo del técnico del Cienciano, hoy es su santoyo*, y sus pupilos le están preparando un agasajo espectacular. (El Bocón, Lima 09-05-06, p. 15.) *Ver definición en santoyo. propo. a ~. expr. pop. Perú. a propósito. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: propósito. […]║a ~. loc. adv. U. para expresar que algo es adecuado u oportuno para lo que se desea o para el fin a que se destina. ║2. loc. adv. de propósito. ║ 3. loc. adv. U. para expresar que algo, al ser mencionado, ha sugerido o recordado la idea de hablar de otra cosa. A propósito de estudios, este año acabo la carrera. […]║de ~. loc. adv. Con intención determinada, de manera voluntaria y deliberada. […] La acepción que más se relaciona con el ejemplo de uso es la tercera; no obstante, la definición es errónea, pues la expresión definida lleva la marca gramatical de locución adverbial. En tal sentido, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: propósito. […]║a ~. […] expr. Perú. U. para expresar que un asunto, al ser mencionado, sugiere o recuerda otro. — 330 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO sele Y a nivel de sele, en el 89, el chistoso equipo del Pepe Macía se presentó también en esta ciudad. (Líbero, Lima, 09-05-06, p. 13.) sele. f. pop. Dep. Perú. selección (║equipo que se forma con atletas o jugadores). seño [...] el almidonado Tola y la seño Sol Carreño se fueron de cara con el rating [...]. (Ojo, Lima, 25-04-06, p. 16.) seño. f. pop. Perú. señora. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: señor, ra. [...] ║4. m. y f. Persona respetable que ya no es joven. [...]║18. f. Mujer o esposa. [...] Estás son las acepciones más próximas al ejemplo de uso; no obstante, no se relacionan con éste directamente. En tal sentido, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: señor, ra. [...]║f. Perú. Mujer que está casada, o que parece estar casada o tener hijos. siaca (por ~) [...] los llenadores, apenas te ven con cara de pedirles cambio, te dicen: «Por siaca, no tengo sencillo, ah», así quieras echarle medio galón. (El Popular, Lima, 02-05-06, p. 16.) siaca. por ~. loc. adv. pop. Perú. por si acaso. — 331 — LUISA PORTILLA DURAND tranqui […] los grones están tranquis y saben que tienen una ventaja respetable aún. (Líbero, Lima, 30-05-06, p. 14.) tranqui. adj. pop. Perú. tranquilo (║que se toma las cosas sin nerviosismos ni agobios). inserción El procedimiento de inserción silábica no es muy frecuente en el léxico popular, no obstante, cito a continuación un ejemplo de uso. mofostro, tra El gran favorito es Brasil, con sus diablos Ronaldinho, Kaká y Ronaldo, pero no se puede descartar a los demás mofostros como Alemania, Inglaterra o Italia, que también saben cómo alzar la Copa. (Líbero, Lima, 06-06-06, p. 11.) mofostro, tra. adj. pop. Perú. monstruo. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: monstruo. […]║3. m. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. […] extraordinario, ria. […] adj. Fuera del orden o regla natural o común. […] Si bien la tercera acepción de monstruo es la que más se aproxima al ejemplo de uso, ésta no es correcta, pues inicia con el hiperónimo cosa, dentro del cual puede caber todo lo imaginable; por lo que mejor es recomponer la tercera acepción de monstruo considerando lo que se dice de extraordinario, — 332 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO además de indicar en la entrada la posible variante de género. En tal sentido, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: monstruo, tra. […]║adj. coloq. Perú. Que es extraordinario en cualquier línea. sufijación En el caso de la sufijación se observa la recurrencia de algunos sufijos en la formación del léxico popular, entre ellos -cho, -cha; -uco, -uca; -eco, -eca. Seguidamente se presenta un conjunto de ejemplos de uso donde se observan casos de sufijación. cajacho, cha No sacó ni para el té en elecciones y jura que ronderos cajachos la quieren. (El Popular, Lima, 18-04-06, p. 1.) cajacho, cha. adj. pop. Perú. cajamarquino. U. t. c. s. colocho, cha Cae lorcha* y tres colochos mafiosos. (Ajá, Lima, 06-06-06, p. 3.) *Ver definición en lorcho, cha. colocho, cha. m. y f. pop. Perú. Persona natural de Colombia. U. t. c. adj. perucho, cha Peruchos pitearon con mancha ilegal. (El Popular, Lima, 02-05-06, p. 6.) perucho, cha. m. y f. pop. Perú. Persona natural del Perú. U. t. c. adj. veneco, ca Él pensaba que estaba con la misma aceptación de la primera vuelta. Pero ese metiche del presidente veneco, Hugo Chávez, empezó a bajarle la llanta. — 333 — LUISA PORTILLA DURAND (Ajá, Lima, 06-06-06, p. 4.) veneco, ca. adj. pop. Perú. venezolano. U. t. c. s. metátesis (permutación) Este procedimiento consiste en el cambio de orden de las sílabas al interior de una palabra. En el caso de tratarse de una palabra bisilábica, se invierten las sílabas; en cambio, si la palabra tiene más de dos sílabas, la permutación silábica no es predecible. choborra DT «Peluche» se ríe de choborras. (El Popular, Lima, 23-05-06, p. 14.) choborra. com. pop. Perú. borracho. nota En el DRAE 2001, borracho remite a ebrio. borracho, cha. [...] adj. ebrio (║ embriagado por la bebida). cirunta La grandulona Amparo Brambilla movió la cirunta a forro [...]. (Ajá, Lima, 16-05-06, p. 9.) cirunta. f. pop. Perú. cintura (║ parte más estrecha del cuerpo humano, por encima de las caderas). dorima† Al dorima de Laly Goyzueta no le importa que sea de madrugada con tal de sacar a su perrito [...]. (Ajá, Lima, 30-05-06, p. 9.) — 334 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO †Ver otro ejemplo de uso en celofán. dorima. m. pop. Perú. marido. fercho Calateaba* mercas y ferchos. (Ojo, Lima, 18-04-06, p. 9.) *Ver definición en calatear. fercho. com. pop. Perú. chofer. jerma† Jerma y chibolo plomearon* capitán. (Ajá, Lima, 09-05-06, p. 3.) †Ver otro ejemplo de uso en vidú. *Ver definición en plomear. jerma. f. pop. Perú. mujer (║persona del sexo femenino).║2. f. pop. Perú. Referido a una mujer: Pareja sentimental. comentario La palabra jerma, además de ser producto de la permutación de sílabas de mujer, presenta, a final de palabra, el reemplazo de u por a para la concordancia de género; así, el proceso se da como sigue: mujer > jermu > jerma. lompa […] confesó que tienen un «lompa» marca Kansas […]. (El Comercio, Lima, 23-05-06, p. 18.) lompa. m. pop. Perú. pantalón (║prenda de vestir que cubre cada pierna separadamente). — 335 — LUISA PORTILLA DURAND comentario Para la formación de lompa, previamente se produce la supresión de la sílaba media de pantalón y a partir de ello se realiza la permutación de sílabas; en tal sentido, el proceso se da como sigue: pantalón > panlon > lompa. lorcho, cha† El «Cangri» muere por delicias lorchas. (El Popular, Lima, 06-06-06, p. 7.) **** […] «Ahora sí, estoy más tranquila, pues el grandote (García) tendrá seguro los votos del chino (Fujimori) y se bajará al lorcho (Ollanta Humala)». (La República, Lima, 30-5-06, p. 3.) †Ver otro ejemplo de uso en colocho, cha. lorcho, cha. adj. pop. Perú. cholo. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: cholo, la. adj. Am. Mestizo de sangre europea e indígena. U. t. c. s. || 2. adj. Am. Dicho de un indio: Que adopta los usos occidentales. […] Ya que ninguna de las acepciones corresponde a los ejemplos de uso, las propuestas para la remisión son las siguientes: cholo, la. […] adj. coloq. Perú. peruano. ║ […] m. y f. coloq. Perú. Peruano que tiene rasgos andinos. Por otra parte, cabe señalar que la palabra lorcho, además de ser producto de la permutación silábica de cholo, presenta, entre sus sílabas, la inserción de la consonante r; así, el proceso de formación de lorcho se da como sigue: cholo > locho > lorcho. — 336 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO lleca (estar en la ~) Lo cierto es que la Harwartín está en la lleca. (Líbero, Lima, 23-5-06, p. 13.) lleca. estar en la ~. fr. pop. Perú. estar en la calle. comentario La definición propuesta para la remisión es la siguiente: calle. […]║estar en la ~. fr. coloq. Perú. Referido a un tema o asunto: Dar muestras de falta de sapiencia. ponja Hartos ponjas en todas las sedes, llegan porque manejan su sencillo y gastan como locos. (Ojo, Lima, 13-06-06, p. 21.) ponja. adj. pop. Perú. japonés. U. t. c. s. comentario Para explicar la formación de ponja caben dos posibilidades: 1) que previamente se produzca la supresión de las dos últimas vocales de japonés y que a partir de ello se realice la permutación de sílabas, esto es: japonés > japon > ponja; 2) que ponja se forme tan sólo por la permutación de las sílabas de Japón. Recursos semánticos En el léxico popular limeño se observan casos de metonimia, sinécdoque y metáfora; no obstante, en el presente estudio, esta clasificación es sólo tentativa, ya que tanto la metonimia como la sinécdoque podrían considerarse como variantes de la metáfora: una especie de formas metafóricas «evolucionadas». — 337 — LUISA PORTILLA DURAND metonimia La metonimia se presenta cuando una palabra o frase se sustituye por otra con la que tiene una relación de contigüidad. Podría decirse que lo que se produce es un «desplazamiento» desde un significante hacia otro significante que le es en algo próximo. En la metonimia, la palabra o frase que sustituye a otra pertenece a su campo conceptual o está en relación convencional con ella. Puede agregarse también que la metonimia está basada en una relación de causalidad o de sucesión entre las palabras o frases que se intercambian. Ejemplos conocidos de metonimia son los siguientes: respetar las canas (en alusión a la vejez), tener buena estrella (en alusión a la suerte), temer al maligno (en alusión al diablo). cana Sale de cana billetón Un hombre que pasó 14 años detenido por una violación que no cometió, [sic] será indemnizado […]. (El Popular, Lima, 06-06-06, p. 6.) cana3. […] f. pop. Perú. cárcel (║local destinado a reclusión de presos). comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: cano, na. […] adj. Que tiene blanco todo o gran parte del pelo o de la barba. ║ 2. adj. Anciano o antiguo. […]║ 4. f. Cabello que se ha vuelto blanco. U. m. en pl. […] cana3. f. vulg. Arg., Bol., Chile, Col., Perú y Ur. cárcel (║ de presos). […] Respecto de este caso de metonimia cabe señalar que entre cárcel y cana se establece una relación de contigüidad de tipo causa-efecto; ya que a medida que pasan los años, el encarcelado se va envejeciendo y, por tanto, el cabello — 338 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO se le va poniendo cano. Por otra parte, en cuanto al nivel de uso, corresponde hacer una enmienda al DRAE 2001; pues en el Perú —no sólo en Lima—, la palabra cana no es de uso vulgar sino popular. caneado Destructor fue caneado con cuatro compinches. (Ajá, Lima, 06-06-06, p. 5.) caneado. adj. pop. Perú. Que ha sido encarcelado. canear Canean bandaza de tombos choros. (El Popular, Lima, 06-06-06, p. 3.) canear. tr. pop. Perú. Encerrar en la cárcel. codo (empinar el ~) Lo peor de tuto* es que le gusta empinar el codo y dejarlo a medio morir de tanto trago que le mete. (Ajá, Lima, 30-05-06, p. 9.) * Ver definición en tuto, ta. codo. […]║empinar el ~. fr. pop. Perú. Generalmente por costumbre: Ingerir bebidas alcohólicas. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: codo. […]║empinar de ~, o el ~. frs. coloqs. Ingerir mucho vino u otras bebidas alcohólicas. Si no se ha considerado lo hallado en el DRAE para hacer la remisión es porque la acepción citada no coincide con nuestro uso, de allí que antes del comentario se haya planteado otra definición, pues la frase empinar el codo — 339 — LUISA PORTILLA DURAND no se relaciona con el consumo de vino necesariamente. Además, este caso de metonimia, que es de uso popular en Lima, figura en el DRAE con la marca coloquial. natacha Natacha dejó en micro a bebé que tuvo con primo. (El Popular, Lima, 2006-06, p. 3.) natacha. f. pop. Perú. empleada de hogar. comentario La relación de contigüidad se establece en este caso con el personaje principal de la telenovela peruana Natacha, novela que trata sobre el romance entre una empleada doméstica y el hijo de sus patrones. Nótese, por lo dicho anteriormente, que la remisión que se hace al DRAE es simplemente porque empleada de hogar es una forma ya definida; pues en el Perú —a nivel estándar— se usa más bien empleada doméstica, que es equivalente a empleada de hogar. talán (pasar el ~) Me pasan el talán que la locaria Carla Barzotti pasó nuevamente por manos de un conocido cirujano, quien la dejó recontra reencauchada* [sic]. (Ajá, Lima, 25-04-06, p. 9.) *Ver definición en reencauchado, da. talán (pasar el ~). fr. pop. Perú. pasar la voz. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: talán. […] m. Sonido de la campana. […] — 340 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO Hasta hace unos años, en los colegios se tocaba la campaña para dar aviso del recreo, y hasta ahora se escucha la campana de algunas iglesias o parroquias para llamar a misa; de esta manera puede explicarse la relación de contigüidad entre pasar el talán y avisar. Así, la definición propuesta para la remisión es la siguiente: voz. […]║pasar la ~. fr. coloq. Perú. avisar (║dar noticia de algún hecho). No deja de sorprender que en la última edición del DRAE aún no figure pasar la voz, frase muy usada en el Perú, no sólo en Lima. sinécdoque La sinécdoque se presenta cuando se designa el todo por una de sus partes o viceversa, pero siempre que ambos términos se relacionen por inclusión. En tal sentido, en la sinécdoque se intercambian dos palabras o frases cuando la significación de una está comprendida en la de la otra, por ello se dice que en la sinécdoque domina la relación de inclusión. Son casos conocidos de sinécdoque los siguientes: escribir unas letras por ‘escribir una carta’, ganarse el pan por ‘ganar dinero para comer’, el peruano es hospitalario por ‘los peruanos son hospitalarios’. En todos los casos de sinécdoque que se presentan a continuación se designa el todo por la parte. chapetón, na† †Ver ejemplos de uso en boliche. chapetón3, na. […] adj. pop. Perú. español. U. t. c. s. — 341 — LUISA PORTILLA DURAND nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: chapetón3, na. […]║2. adj. Col. Dicho de un español o de un europeo: Recién llegado a América. U. t. c. s. […] charro, rra Edgar Loja viajaba constantemente al Distrito Federal en tierras charras. (El Popular, Lima, 23-05-06, p. 3.) charro, rra. […] adj. pop. Perú. mexicano. U. t. c. s. nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: charro, rra. […]║ 5. m. Méx. Jinete o caballista que viste traje especial compuesto de chaqueta corta y pantalón ajustado, camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cónica. U. t. c. adj. […] che El rollizo está frito porque parece que la che detecta el olor a trampa. (Ojo, Lima, 02-05-06, p. 19.) che2. […] com. pop. Perú. Persona natural de Argentina. U. t. c. adj. nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: che2. (De che, voz con que se llama a personas y animales). interj. Val., Arg., Bol., Par. y Ur. U. para llamar, detener o pedir atención a alguien, o para denotar asombro o sorpresa. — 342 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO gaucho, cha† †Ver ejemplo de uso en mariachi. gaucho, cha. […] m. y f. pop. Perú. Persona natural de Argentina. U. t. c. adj. nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: gaucho, cha. ║ 5. m. Mestizo que, en los siglos xviii y xix, habitaba la Argentina, el Uruguay y Río Grande del Sur, en el Brasil, era jinete trashumante y diestro en los trabajos ganaderos. […] lomo […] Hace diez años era rica, era un lomo. (Ojo, Lima, 20-06-06, p. 16.) lomo. […] m. pop. Perú. Referido a una mujer: De buena figura y cuerpo voluptuoso. nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: lomo. […] m. Parte inferior y central de la espalda. […]║2. m. En los cuadrúpedos, todo el espinazo, desde la cruz hasta las ancas. […]║10. m. pl. Espalda del cuerpo humano. […] mapocho, cha Nos cae mapocho. [...]«Estoy feliz de alternar con Sin Bandera y Axel», sostuvo el reconocido cantante chileno que suena aún con Bandido. (El Popular, Lima, 25-04-06, p. 9.) mapocho, cha. adj. pop. Perú. chileno. U. t. c. s. — 343 — LUISA PORTILLA DURAND nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: mapuche. (Del mapu, tierra, país, y che, gente). adj. Se dice del individuo de un pueblo amerindio que, en la época de la conquista española, habitaba en la región central y centro sur de Chile. U. t. c. s. mitra [...] después de la derrota ante Huaral [sic] varios le quieren cortar la mitra. (Ajá, Lima, 25-04-06, p. 15.) mitra. […] f. pop. Perú. cabeza (║parte superior del cuerpo del hombre). nota En el DRAE 2001 figura lo siguiente: mitra. […] f. Toca alta y apuntada con que en las grandes solemnidades se cubren la cabeza los arzobispos, obispos y algunas otras personas eclesiásticas que tienen este privilegio. ║ 2. f. Toca o adorno de la cabeza entre los persas, de quienes lo tomaron otras naciones. […] reja Procurador pide guardarla por peligro a que no se fugue Malú vuelve a la reja (El Popular, Lima, 13-06-06, p. 1.) reja2. […] f. pop. Perú. cárcel (║ local destinado a reclusión de presos). comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: reja2. […] f. Conjunto de barrotes metálicos o de madera, de varias formas y figuras, y convenientemente enlazados, que se ponen en las ventanas y otras — 344 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO aberturas de los muros para seguridad o adorno, y también en el interior de los templos y otras construcciones para formar el recinto aislado del resto del edificio. ║entre ~s. loc. adv. coloq. En la cárcel. La forma compleja entre rejas, que figura desde el año 2001 en el DRAE, es otro caso de sinécdoque en el que se designa el todo por la parte. verdes La bomba argentina todo lo ve verdes […] Luciana Salazar, [sic] volvió a sorprender a sus admiradores y aseguró su pompis, caderas y busto en 25 millones de dólares. […] (El Popular, Lima, 30-05-06, p. 6.) verde. […] m. pop. Perú. Dólar estadounidense. U. m. en pl. comentario En el DRAE 2001 figura lo siguiente: verde. […] adj. De color semejante al de la hierba fresca, la esmeralda, el cardenillo, etc. Es el cuarto color del espectro solar. U. t. c. s. […]║18. m. coloq. Cuba. dólar (║unidad monetaria de los Estados Unidos). […] Obsérvese que la acepción 18 es semejante a la que se ha propuesto antes del comentario. Si no se le ha agregado la marca Perú es porque, por lo menos en Lima, verdes es de uso popular, hace alusión tan solo a los dólares estadounidenses y se usa generalmente en plural. metáfora La metáfora consiste en una comparación tácita o implícita entre dos términos. Mientras se mantiene ajena al uso convencional, la metáfora es considerada por muchos como un «uso o sentido desviado»; no obstante, — 345 — LUISA PORTILLA DURAND cuando pierde su frescura metafórica y se hace de uso generalizado, deja de ser considerada como una «forma desviada», sin tener en cuenta que «no hay en ello más diferencia que la que existe entre interpretación colectiva e individual» (Ramón Trujillo 1988: 15). Por ello, debe dejarse de lado la idea de que existe un «sentido recto» de las palabras o frases, pues todo lenguaje es siempre metafórico; lo que sucede es que cuando una metáfora se difunde y se admite convencionalmente, pasa a considerarse como un «uso o sentido correcto» por el simple hecho de que pierde su carácter «irreal», como ha sucedido, por ejemplo, con frases como la boca de la cueva, el cuello de la botella, la pata de la silla. Al respecto, el semantista español Ramón Trujillo (2005), al observar que en el DRAE 2001 no aparecen los usos figurados10 tan frecuentes en las ediciones anteriores, comenta lo siguiente: «¿Cómo se llegó a la conclusión de que la distinción entre lo de recto y lo de figurado no conduce a ninguna parte? ¿No sabían los autores del Diccionario que no existían en realidad significados rectos y figurados como «objetos» diferentes; o, mirado desde otro ángulo, que es siempre recta la forma de cada palabra, si se separa de sus usos o variantes, y que es siempre figurada cada variante particular, cada percepción individual de una palabra en una circunstancia cualquiera?». La autora de estas líneas coincide con esta apreciación; por ello, en el presente estudio no se considera, en ningún caso, la marca de «uso figurado». bola (estar en ~) No sé si estoy en bola […] De repente puedo estar embarazada, sería un regalo de Dios justo ahora que viene el Día de la Madre. 10 «Se dice del sentido en que se toman las palabras para que denoten idea diversa de la que recta y literalmente significan» (DRAE 2001: 1055). — 346 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO (El Popular, Lima, 09-05-06, p. 7.) bola. […]║estar en ~. fr. pop. Perú. Estar embarazada. calatear† Calatean pasajeros Cuatro sujetos fuertemente armados asaltaron ayer un bus de la empresa interprovincial Ormeño y despojaron a los pasajeros hasta de sus zapatos. (Ojo, Lima, 25-04-06, p. 10.) †Ver otro ejemplo de uso en boga. calatear. tr. pop. Perú. Robar hasta dejar sin ningún objeto de valor. calato Tras cinco años de noviazgo, no le extraña que espere calatito de la «Fuana» y pide matri*. (El Popular, Lima, 02-05-06, p. 1.) *Ver definición en matri. calato, ta. […] m. pop. Perú. Hijo recién nacido. calato, ta (dejar ~ a alguien) Dejan calata a Yola […] Encañonaron a mi chofer y se llevaron todas mis maletas. (El Popular, Lima, 16-05-06, p. 3.) calato, ta. […]║dejar ~ a alguien. fr. pop. Perú. calatear (LPL). chancante Y una vez hizo la nota frente a una gila cuyo chancante era extremadamente celoso. (El Popular, Lima, 09-05-06, p. 16.) chancante. m. pop. Perú. Hombre con quien se mantiene relaciones sexuales. choque y fuga […] «Romance fue choque y fuga». Pochita dice que Mercedes y Farid tuvieron su vacilón. (El Popular, Lima, 18-04-06, p. 8.) choque. […]║~ y fuga. m. pop. Perú. Relación sexual fortuita. — 347 — LUISA PORTILLA DURAND chuponear […] «Lo único que demuestra este audio es que durante el gobierno transitorio de (Valentín) Paniagua se hicieron interceptaciones telefónicas, mas habría que preguntarle al ex ministro Vidal por qué tenía chuponeado mi teléfono celular», señala López Meneses en una carta a RPP. (Correo, Lima, 30-05-06, p. 5.) chuponear. tr. pop. Perú. Generalmente con fines de chantaje: Interceptar las llamadas telefónicas. chuponeo López Meneses acusa a Paniagua de chuponeo. (Ojo, Lima, 30-05-06, p. 2.) chuponeo. m. pop. Perú. Generalmente con fines de chantaje: Interceptación telefónica. enfriar Tramposa enfrió mariachi* tombo. (Ajá, Lima, 09-05-06, p. 6.) *Ver definición en mariachi. enfriar. […] tr. pop. Perú. Generalmente con arma de fuego: matar (║ quitar la vida). franela (pasar ~) Y cuando está con el robusto dirigente le pasa franela porque quiere regresar a la dirigencia crema. (El Popular, Lima, 30-05-06, p. 14.) franela. […]║pasar ~. fr. pop. Perú. franelear (LPL). franelear Tú sabes que él tarde o temprano decidirá a quién despedirá, y como lo sabes, tienes que acomodar tu conducta, complacerlo y «franelearlo» para no estar en la «lista negra». (La República, Lima, 09-05-06, p. 12.) franelear. tr. pop. Perú. Generalmente en exceso: adular (║decir lo que se cree que puede agradar). — 348 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO lechucear Por esos tiempos andaba muñequeado, y eso que aún no lechuceaba, pues la chamba con la gente de la Naval me daba sobrado para vivir bien. (Ajá, Lima, 23-05-06, p. 4.) lechucear. intr. pop. Perú. Generalmente trabajando: Amanecer despierto. lechucero, ra A varios lechuceros se les han aparecido almitas descarriadas, o la misma viuda negra que dicen que es una chuleta despampanante. (Ajá, Lima, 2305-06, p. 4.) lechucero, ra. adj. pop. Perú. Que realiza actividades durante la noche. machucante Estos ojitos que se han de empujar los gusanos se ganaron con el machucante de Analí Cabrera en el estreno de la Jaula de las locas. (Ajá, Lima, 16-05-06, p. 9.) machucante. m. pop. Perú. chancante (LPL). pico (ponerse ~ a ~ con alguien) A «Cuchi» no le gustó que «Trisano Viejo» se pusiera pico a pico con el «Chemo» y por ya [sic] le ordenaron al DT íntimo que no vuelva a pisar el palito. (Ajá, Lima, 06-06-06, p. 14.) pico. […]║ ponerse ~ a ~ con alguien. fr. pop. Perú. discutir (║contender y alegar razones). piraña Nino Peñalosa ha dicho que para ese desfile buscó chicas mitad top model mitad pirañas, por eso se vio pocas modelos de verdad en el evento. (Ojo, Lima, 02-05-06, p. 23.) piraña. […] com. pop. Perú. Niño o adolescente ladrón que generalmente anda en grupo. U. t. c. adj. — 349 — LUISA PORTILLA DURAND plomear† †Ver ejemplo de uso en jerma. plomear. […] tr. pop. Perú. disparar (║hacer que un arma despida su carga). reencauchado, da† † Ver ejemplo de uso en talán (pasar el ~). reencauchado, da. adj. pop. Perú. Que se ha sometido a un tratamiento de cirugía estética. Conclusión Desde el punto de vista lingüístico, todas las voces de una lengua son legítimas, pues todas proceden de un mismo sistema; por ello, si se pretende hacer un estudio exhaustivo del español, no se debe prescindir de ninguna de sus variedades. «No podemos, pues, menos que rechazar esa filosofía lingüística purista que parte de la identificación de la lengua con una de sus modalidades —generalmente, la del grupo social dominante—, y presenta todas las demás como desviaciones, degradaciones, excrecencias o corrupciones de la mencionada modalidad, sectariamente denominada norma culta […] Esta actitud purista es no solamente injusta, porque descalifica y margina a la inmensa mayoría de los hablantes —generalmente, los más desfavorecidos—, sino que es además acientífica, porque priva al idioma de buena parte de su patrimonio histórico, reduciéndolo sectariamente a una sola de sus variedades» (Marcial Morera 1999: 26). La postura anterior no implica que se esté defendiendo el uso de las formas llamadas incorrectas ni que se niegue la importancia que tiene la norma general para la estabilidad de una lengua y para el desarrollo sociocultural de sus usuarios, lo que se pretende con un trabajo como el — 350 — FORMACIÓN DEL LÉXICO POPULAR LIMEÑO que aquí se ha presentado es, ante todo, destacar la riqueza de producción de nuestro idioma, la cual favorece la revitalización constante del español peruano en particular y de la lengua española en general. — 351 — BIBLIOGRAFÍA Carrión Ordóñez, Enrique 1975 «La jerga de los malhechores peruanos». Actas del IV Congreso Internacional de la ALFAL. Lima: UNMSM, pp. 268-279. Empresa Editora El Comercio 2006 El Comercio. Lima, del 18-04-06 al 20-06-06. Epensa 2006 2006 2006 2006 Ajá. Lima, del 18-04-06 al 20-06-06. Correo. Lima, del 18-04-06 al 20-06-06. El Bocón. Lima, del 18-04-06 al 20-06-06. Ojo. Lima, del 18-04-06 al 20-06-06. Marchese, Ángelo y Joaquín Forradellas 1988 Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona: Ariel. Martínez de Sousa, José 1995 Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona: Biblograf S. A. Morera, Marcial 1999 Apuntes para una gramática de base semántica. Tomo I. Tenerife: Cabildo de Fuenteventura. Portilla Durand, Luisa 2001 «El aporte de los lingüistas sanmarquinos a la vigésima edición del Diccionario de la Real Academia Española». Revista Letras de la Facultad de Letras de la UNMSM, n.os 101-102. — 352 — 2002 2003 2005 «Vocabulario diferencial, contrastivo y ejemplificado del español del Perú». Revista Escritura y Pensamiento de la Facultad de Letras de la UNMSM, Año V, n.o 9. «Análisis metalexicográfico del Vocabulario de Peruanismos de Miguel Ugarte Chamorro». Revista Letras de la Facultad de Letras de la UNMSM, n.os 105-106. «Voces limeñas en el Diccionario de piuranismos de Edmundo Arámbulo Palacios». Revista Escritura y Pensamiento de la Facultad de Letras de la UNMSM, año VIII, n.o 16. 2006 «Léxico peruano en la obra En octubre no hay milagros, de Oswaldo Reynoso». En Actas del 1.er Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía «Miguel Ugarte Chamorro». Lima: UNMSM. 2007 «Cotejo crítico de las coincidencias léxicas entre el Perú y Chile». Actas del II Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía «Pedro Benvenutto Murrieta». Lima: Academia Peruana de la Lengua. 2007b «Los inocentes, de Oswaldo Reynoso: estudio léxico 1961-2007». Revista Letras de la Facultad de Letras de la UNMSM, n.º 113. En prensa. Portilla Durand, Luisa et ál. 2008 Léxico peruano: castellano de Lima. Lima: Academia Peruana de la Lengua/ Universidad de San Martín de Porres. Ramírez, Luis Hernán 1996 Estructura y funcionamiento del lenguaje. Lima: Derrama Magisterial, pp. 129-137, 151-155. Real Academia Española 1997 Nueva planta del diccionario de la Real Academia Española. Madrid: Valero Impresores, S. L. — 353 — 2001 Diccionario de la Lengua Española. Tomo I y II. Madrid: Espasa Calpe S. A. Trujillo Carreño, Ramón 1988 Introducción a la semántica española. Madrid: Arco/Libros S. A. 2005 «El concepto de “sentido figurado” en el DRAE y cuestiones afines». En Homenaje al Profesor Alvar López. Diputación de Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Excma., pp. 735-753. — 354 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS Fernando Rodríguez Mansilla 1 U na vertiente exegética relativamente poco explotada entre los estudiosos de la literatura contemporánea, pero siempre de sumo interés, es la que se refiere a la historia editorial de determinadas obras. Ya que el contacto del lector con el texto literario siempre está mediatizado por una serie de instancias que configuran lo que Gérard Genette vino a llamar paratextos y que a menudo estos influyen notablemente en la recepción y, sobre todo, la decodificación de la obra literaria, no es ocioso indagar en aspectos bibliográficos. En el presente artículo nos ocuparemos de la primera edición de Los cachorros (Lumen, 1967) de Mario Vargas Llosa. Esta editio princeps, irrepetible, presenta la particularidad de estar ilustrada (el verbo es algo mezquino, como veremos) por las excelentes fotografías de Xavier Miserachs. Como es de suponerse, no es lo mismo leer Los cachorros en esta edición que en las posteriores que alcanzaron múltiples reimpresiones, 1 Es candidato a doctor en Literatura por la Universidad de Navarra, donde se desempeña como profesor ayudante. Es Visiting Teaching Fellow en la Departamento de Lenguas Románicas de la University of North Carolina at Chapel Hill. Ha sido profesor del Pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 355 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA digamos la de Alianza Editorial, la de Seix Barral o la de Cátedra, entre las más populares. Los cachorros de 1967 es prácticamente otro libro. Su original manufactura, la disposición del material fotográfico, las fotografías por sí mismas, y hasta el título y créditos de la portada nos proponen una forma diferente de leer la historia de Cuéllar y sus compañeros. Para empezar, recordemos que la primera edición de La ciudad y los perros (Seix Barral, 1963), orientada hacia el público español e iberoamericano en general, incluía un mapa de Lima para facilitar al lector el reconocimiento de los lugares mencionados en la novela. Como bien comenta Birger Angvik al respecto, «el mapa añade una dimensión metatextual que sirve para enfatizar el papel de la novela como reflejo de una realidad» (2004: 105). Esto guardaba sentido con la poética realista de Vargas Llosa, sumamente acentuada por estos años. El mapa había de respaldar la pretensión de objetividad y reproducción fiel de la realidad limeña. Con este antecedente, llama la atención de sobremanera que las fotografías de Miserachs no cumplan el mismo rol enfatizador de la realidad peruana, por el contrario: sus personajes y el entorno reproducidos son claramente españoles. ¿Una fisura a la manía de la ficción realista que embargaba a Vargas Llosa por entonces? Más que eso, podría hablarse de un ideal muy superior: el de plantear la universalidad de la experiencia juvenil. La historia de Cuéllar, repleta de jerga limeña y anclada totalmente en el microcosmos del Miraflores de mediados del siglo xx, tan caro a nuestro autor, corre en paralelo con la historia narrada en fotografías por Miserachs, sin que una se subordine a la otra. Carlos Barral en la introducción al libro enfatiza esta misma idea: Ni Miserachs hubiera querido ilustrar servilmente un texto, ni Vargas Llosa hubiera admitido jamás que las especies de la imaginación que — 356 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS están dadas en sus palabras hubieran de coincidir con las que era capaz de captar un fotógrafo sensible. Ante el lector se abren dos series de representaciones orientadas por unos motivos comunes pero que en ningún caso intentan repetirse, dos textos de distinta naturaleza, a lo sumo caminando en la misma dirección, pero que, como las paralelas, no se encuentran en ningún punto. (1967: 10) Este aserto nos aleja de considerar las fotografías como accesorias o decorativas. El que Miserachs y Vargas Llosa estén contando en paralelo, pero que a la vez sus discursos interactúen entre sí se hace evidente en los créditos de la portada, que reza: «LOS CACHORROS / Mario Vargas Llosa Xavier Miserachs». Ambos aparecen como coautores del libro. En la portada interior, el título se amplía («Los cachorros. Pichula Cuellar») y los créditos se distribuyen más convencionalmente: «Texto: Mario Vargas Llosa / Fotografías: Xavier Miserachs». Pichula Cuéllar, subtítulo que en las próximas ediciones se elimina, otorgaba al protagonista una primacía que el relato, llevado a cabo por un narrador colectivo, le disputa. Un título bimembre como Los cachorros. Pichula Cuéllar nos plantea la dialéctica del grupo frente al individuo o, como quiere Cynthia Duncan, la conversión de Cuéllar más en objeto que en sujeto de la narración (1994: 311). Por otro lado, la distribución más convencional de los créditos en la portada interior ha de entenderse como una concesión a la funcionalidad del libro como objeto y la correcta distribución de méritos con fines de copyright. Volviendo a la fotografía que envuelve portada y contraportada del libro (foto 1), esta connota uno de los temas principales de Los cachorros: la sumisión. Esos niños tendidos en el cemento, con un sacerdote de pie dando órdenes (¿réplica de alguno de los padres del Champagnat?) representan a los «cachorros», los jóvenes protagonistas del libro, membrete que funciona — 357 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 1 — 358 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS en la portada como una leyenda fotográfica. Esta imagen puede haber sido, bien visto, la que inspiró a Alfonso La Torre (alat) a postular su lectura de la novela como testimonio de una «castración generacional» a manos de la religión y la moralidad. La universalidad que hemos apuntado, producto de la copresencia de jóvenes españoles en imágenes y chicos peruanos en el texto, no niega, sino más bien complementa el realismo pretendido por Vargas Llosa. Y es que «por su capacidad de mímesis, la fotografía se vuelve transparente y acaece que ante la fotografía creemos estar viendo la realidad […] La credibilidad es exclusiva a la fotografía» (González y Laguillo 1993: 79). El formato cuadrangular de Los cachorros, con tapas duras y páginas de cartulina para el texto y de papier couché para las fotografías, es el de un álbum de fotos. Un supuesto álbum de fotos del grupo de muchachos cuya vida en común estamos leyendo y observando en simultáneo. En Los cachorros el acto de leer es solidario del acto de ver. En tanto las onomatopeyas y los grafismos producen un efecto de movimiento, acercando la narración a los recursos del lenguaje del comic strip (cf. Oviedo 1982: 198), las fotografías se prestan a ser leídas, interpretadas en función de la historia que cuenta Vargas Llosa. De tal forma, en Los cachorros de 1967, el texto se ve y las imágenes se leen. Revisando las fotografías del capítulo primero (foto 2 y foto 3), se detecta en ellas varios elementos en común. Esta parte de la novela se dedica al relato de los primeros años del colegio y del accidente de Cuéllar. Las imágenes corresponden al único gran espacio abierto del centro educativo: el patio. No obstante, este espacio abierto aparece fuertemente delimitado, sea por la presencia de adultos, de la actitud gregaria de los muchachos (marchando en un bloque compacto) o por las paredes circundantes. El colegio asemeja a una cárcel. El tema imperante en las fotografías aquí es el — 359 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA fotos 2 y 3 — 360 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS encierro, el control. El punto de vista de la cámara siempre está en la altura, como si de un vigilante se tratase. La última sección del capítulo se dedica al accidente de Cuéllar. Se presentan dos fotografías de duchas. El efecto de realidad pretende motivar en el lector la idea de que esas y no otras son efectivamente las duchas del colegio donde ocurrió la castración del protagonista. Pero son duchas viejas, con las paredes descascaradas y los pisos sucios: deterioro total. La imagen aspira a la frialdad del documental (foto 4). Es de suponerse que son las antiguas duchas del colegio Champagnat, envejecidas por el tiempo que las ha marcado. Una diferencia notable se percibe en las imágenes correspondientes al segundo capítulo. Aquí priman la diversión y el relajo a través de fotografías de fiestas y de los jóvenes entreteniéndose. Se ha abandonado el escenario del colegio y se opta por espacios públicos, como el centro comercial o la calle. Esto va de la mano de un cambio de enfoque. La cámara ahora se encuentra al nivel de los retratados, a veces confundiéndose con ellos, especialmente en el caso de los chicos. Cuando miran a la cámara, esta adopta el punto de vista subjetivo de uno de ellos. Nos están mirando y podemos introducirnos en la escena, mimetizarnos con ella (foto 5). La perspectiva cambia un poco cuando se fotografía a las muchachas. Estas recién ingresan al mundo de Los cachorros en este capítulo; de allí que en las imágenes que tengamos de ellas la cámara las capte de manera casi furtiva, como si se las estuviera espiando. Se adopta nuevamente el punto de vista adolescente masculino reflejando la timidez y la atracción que producen las chicas en esta etapa (foto 6). El capítulo tercero amplia los horizontes del grupo de chicos. Los púberes del capítulo anterior dan paso a jóvenes que todavía no alcanzan los veinte, pero quieren parecer cada vez más adultos. En las fotografías destacan la diversión y la libertad, ambas reflejadas en la playa. La ligereza — 361 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 4 — 362 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS foto 5 — 363 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 6 — 364 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS de ropa y la exposición de la piel cargan a las imágenes de una sexualidad latente. Se reitera el enfoque de la cámara dentro del grupo. La chica que observa la cámara, con sus trenzas algo infantiles, la gorra de marinero y la mirada lánguida pretende transmitir una imagen seductora que no convence, aunque no deja de resultar atractiva (foto 7). Se percibe en ella la actitud típicamente adolescente de la impostura. Un ritual análogo de impostura también se halla en la imagen con que se cierra el capítulo. La seriedad del adolescente resalta en contraste con la distracción de la chica que funge de su pareja en la fiesta de graduación. Precisamente a este respecto, Cuéllar se excusa de no asistir a dicha fiesta diciéndole a sus amigos: «Qué ridículo ponerse smoking, no iría, que más bien nos juntáramos después» (1967: 66). La imagen, situada al lado del texto, parece darle la razón: qué ridículo aparece el muchacho que se cree adulto en una ceremonia que significa un tránsito, el paso del colegio a la universidad. La fotografía respalda la convicción desmitificadora de Cuellar (foto 8). El cuarto capítulo de Los cachorros contiene el episodio clave de Teresita Arrarte, de quien el protagonista Cuéllar se enamora locamente hasta el punto de que al menos por un breve periodo regresiona a su etapa de chico modelo previa al accidente: «De nuevo se volvió sociable, casi tanto como de chiquito» (1967: 69). La fotografía que acompaña el inicio del capítulo no puede ser más verídica (foto 9). Esa muchacha es Teresita Arrarte: «Coloradita y coqueta, […] rubiecita, potoncita y con sus dientes de ratón» (1967: 70). Si Teresita representa para Cuéllar lo ideal, lo puro y lo correcto, la disposición de la fotografía fortalece esta idea. Un fondo negro que la circunda, que la hace resaltar en lo más elevado, al borde del margen superior de página. Teresita está en lo alto, es inalcanzable. Coqueta, sonríe con sus llamativos dientes delanteros, mirando hacia el texto que nos habla de ella y del cambio radical de Cuéllar. — 365 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 7 — 366 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS foto 8 — 367 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 9 — 368 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS En el quinto capítulo el machismo vuelto mera figuración se exacerba. Parte central de este lo supone el episodio de Cuéllar corriendo olas en Semana Santa. Despechado, desahoga su frustración con vencer al mar para que las chicas, especialmente las novias de sus amigos, queden impresionadas y los muchachos como él se sientan inferiores, supuestamente menos hombres: Lo había hecho [el correr olas] para que lo viera Teresita Arrarte?, sí, ¿para dejarlo mal al enamorado?, sí. Por supuesto, como diciéndole Tere fíjate a lo que me atrevo y Cachito a nada, ¿así que era tan nadador?, se remoja en la orillita como las mujeres y las criaturas, fíjate a quién te has perdido, qué barbaro. (1967: 85) La importancia de este episodio se refleja en imágenes. Las fotografías de esta sección mezclan al nadador con el bohemio que lía, con ojos atentos, un cigarrillo de contenido incierto (foto 10). Nos hallamos en el punto en que Cuéllar se entrega a la vida disipada y sus amigos lo siguen de cerca, bebiendo y visitando burdeles los fines de semana. En la fotografía de la página 94 el muchacho que mira hacia el lado, vestido informalmente, bien podría ser Cuéllar o al menos ese efecto verista se pretende frente al lector (foto 11). La cámara lo capta en movimiento, como espiándolo. Tras el correr olas, Cuéllar le rinde tributo al mayor bastión del machismo moderno que le faltaba invadir: los autos. Él ha sido el primero de los muchachos en tener uno, pero solo en la última parte de su vida, narrada en el capítulo seis, se dedica a exteriorizar, a través de las carreras, toda la virilidad que su complejo de castrado le merma. Las fotografías del accidente en que pierde la vida guardan parecido con las del capítulo primero, dedicadas a las duchas del colegio. Poseen un hálito de documental o de — 369 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA foto 10 — 370 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS foto 11 — 371 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA ilustración periodística. El rostro de los muchachos curiosos, en apariencia compungidos, delata cierta indiferencia que no puede ocultarse del todo, como en el gesto de aquel que observa de costado para no perderse algún detalle del destrozo (foto 12). No obstante la tragedia de Cuéllar da paso, al voltear la página, a una suerte de aurea mediocritas burguesa patente en la joven pareja que cuida a su vástago y el par de jóvenes detrás que probablemente siga el mismo camino, ya que, como lo anuncia inexorablemente el último párrafo de la novela: Eran hombres hechos y derechos ya y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el Champagnat, la Inmaculada o el Santa María y se estaban construyendo una casita para el verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur, y comenzábamos a engordar y a tener canas, barriguitas, cuerpos blandos, a usar anteojos para leer, a sentir malestares después de comer y de beber y aparecían ya en sus pieles algunas pequitas, ciertas arruguitas. (1967: 105) Nada ha cambiado, el mundo miraflorino sigue girando y lo que hicieron los padres lo hacen los hijos y luego lo harán los nietos. Así, para el lector, la historia de Cuéllar se erige como un testimonio «ejemplar»: la de hijo de la burguesía que pone en jaque sus valores y acaba sacrificándose como un mal elemento, acaso como la manzana podrida del cajón, para que sus compañeros (que son tan viciosos como él, solo que sumisos) acaben como hombres aparentemente exitosos. El fuerte contraste entre el fin de Cuéllar, muerto en un accidente automovilístico, y el de sus amigos, convertidos en «hombres hechos y derechos» se resuelve corográficamente en el haz y envés que representan las fotografías situadas una de espalda a — 372 — UN ÁLBUM DE FOTOS LLAMADO LOS CACHORROS foto 12 — 373 — FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA la otra (foto 13). Los respectivos finales de Cuéllar y sus amigos se hallan contrapuestos no solo en el relato sino en el diseño mismo del libro. A manera de conclusión, podemos afirmar que las fotografías de Miserachs invitan a una lectura mucho más profunda, si cabe, de Los cachorros. Por un lado, provocan un efecto de realidad más intenso en la experiencia del lector (los fotografiados son los personajes) y, por otro, amortigua la especificidad del mundo juvenil que en el texto responde al nombre de «Miraflores», barrio emblemático de la burguesía limeña. Los cachorros representa, así, una experiencia universal: la de los jóvenes sujetos a los valores de su clase social, que les impone la monotonía, hacer lo mismo que sus padres, que es lo que luego harán los hijos. Son, recordémoslo, «cachorros» y como tales son incompletos, inacabados, están en tránsito de aprender, de entrar en vereda. Según J. M. Oviedo uno de los rasgos de la novela vargasllosiana es la trascendentalidad que alcanza la narración, hasta aproximarla a la parábola moral (cf. Oviedo 1982: 336). En la edición de Los cachorros que hemos abordado aquí las fotografías cooperan definitivamente a lograr que la tragicómica historia del emasculado Cuéllar supere su carácter primario de alegato a la opresiva sociedad limeña. Los cachorros como álbum de fotos puede testimoniar la inserción de cualquier adolescente en cualquier lugar del mundo. Todos podemos vernos en el libro, reconocernos en él, sin depender exclusivamente del texto. — 374 — BIBLIOGRAFÍA Angvik, Birger 2004 La narración como exorcismo. Mario Vargas Llosa, obras (1963-2003). Lima: Fondo de Cultura Económica. Duncan, Cynthia 1994 «The Splintered Mirror: Male Subjetivity in Crisis in Los cachorros». En Hernández de López, Ana María (ed.ª). Mario Vargas Llosa: Opera Omnia. Madrid: Pliegos, pp. 307-318. Genette, Gérard 1987 Seuils. París: Seuil. Gónzalez, Laura y Manolo Laguillo 1993 «Siete reflexiones sobre el retrato». Luna córnea, n.º 3, pp. 79-83. Oviedo, José Miguel 1982 Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad. Barcelona: Seix Barral. La Torre, Alfonso (ALAT). 1967 «Los cachorros o la castración generacional». Expreso, diario de Perú, 5 de noviembre, p. 15. Vargas Llosa, Mario 1967 Los cachorros. Pichula Cuéllar. Con fotografías de Xavier Miserachs. Colección Palabra e Imagen. Barcelona: Lumen. — 375 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA Paula Giovanetti 1 E l presente trabajo es una pequeña introducción a dos autores que consideramos como sintónicos e interesantes por la dimensión que se enuncia en el título de este trabajo: hay en ellos una expresión de lo inalcanzable. Son dos figuras de Hispanoamerica que nos permiten afirmar que mirando el arte de una comunidad, conocemos la raíz que conforma un pueblo. Como dice Octavio Paz, «el poema funda al pueblo porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe de la fuente original. El poema nos revela lo que somos, y nos invita a ser eso que somos» (cf. Paz 1985). A Miguel de Unamuno, en su época de mayor éxito, le preguntan por qué es tan leído por la sociedad española, «ustedes no me leerían si no encontraran en mis líneas, algo que ustedes son» (cf. Unamuno 2006), responde. Podríamos decir, entonces, que los grandes poetas o genios artísticos nos revelan eso que somos y nos hacen descubrir lo que no sabemos de nosotros mismos. Esta es la vinculación posible entre Pablo Neruda y José María Arguedas, 1 Magíster en Literatura Hispánica por la Universidad Católica de Chile. Es docente del Área de Redacción del Liceo San Bernardo de Santiago. — 377 — PAULA GIOVANETTI porque, leyendo a ambos, descubrimos qué es Chile, qué es Perú, cada uno en sus riquezas y complejidades. Pablo Neruda Nace, en 1904, en Parral con el nombre de Neftalí Reyes Basoalto, hijo de una familia de campesinos y ferroviarios; se cría sin su madre, que murió por una tuberculosis cuando da a luz. Este hecho va a marcar una herida en su poesía, por una necesidad afectiva marcada por la ausencia. Neruda reconoce que una de las personas que lo inicia en la lectura y en el gusto por las letras es una señora «alta, con vestidos muy largos», se trata de Gabriela Mistral, que le regala sus primeros libros de Tolstoi, Dostoievski y Chéjov cuando Pablo tenía trece años. Esto nos muestra que nuestros más queridos latinoamericanos fueron sustentados y enriquecidos por los más grandes de la cultura occidental. («Después de la Biblia, Dante», decía Gabriela Mistral) Su padre, que era un hombre rudo y fuerte, se oponía fuertemente a la idea de tener un hijo poeta, pero no sabía que Pablo ya publicaba en la revista La Mañana de Temuco, y quería concursar en los Juegos Florales de la Fiesta de la Primavera. Se le ocurrió, entonces, concursar con un seudónimo que engañara a su padre, y encontró en una revista la firma de Jan Neruda, sin conocer la importancia del autor checo. Con este seudónimo, comienza a escribir y a publicar en la revista Claridad, y de la amistad con Juan Gandulfo, el director, nace su primer libro, Crepusculario, en 1923, en este momento era un joven bastante bohemio, admirador de la cultura francesa, pero sin dinero. Vendiendo su reloj más preciado y las pertenencias que pudo, no alcanzaba para cubrir el gasto. Allone, un duro crítico de la época, paga la publicación, pero no entrega ningún ejemplar hasta que Neruda termina de pagar la factura. — 378 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA Comienza así la fructífera publicación de Pablo Neruda en Chile, que se acentuará fuertemente avanzando los años en la carrera política, que, según el propio autor, es la única esperanza de sustento económico y contacto con el pueblo; es decir, la carrera política le permite que «el deber y el canto» caminen juntos. Así es mi vida Mis deberes caminan con mi canto: Soy y no soy, ese es mi destino. No soy si no acompaño los dolores de los que sufren: Son dolores míos. Porque no puedo ser sin ser todos, De todos los callados y oprimidos, Vengo del pueblo y canto para el pueblo: mi poesía es cántigo y castigo. Me dicen: perteneces a la sombra Tal vez, tal vez, pero a la luz camino. Soy el hombre del pan y del pescado Y no me encontrarán entre los libros, Sino con las mujeres y los hombres. Ellos me han mostrado el infinito. Vemos que el primer valor político de la poesía de Neruda no es un compromiso partidista, sino un compromiso humano de quien se descubre parte de todos, y su trabajo intelectual no puede desligarse de la jornada cotidiana, de la comida, del canto, las mujeres y los hombres. Es interesante — 379 — PAULA GIOVANETTI la afirmación que concluye el poema «no me encontrarán entre los libros...», considerando que en otros poemas encontraremos una riqueza cultural importante, mitológica; estamos hablando de uno que nunca abandonó el trabajo intelectual, sin embargo, su persona no se encuentra en los libros, sino con los hombres y mujeres, finitos y carnales que le enseñan el infinito. Siguiendo con la Pasíón Crítica de Octavio Paz, se entiende un concepto de poesía que liga estas aparentes contradicciones de las que está hecho el ser humano, es decir, trata de expresar que el hombre vive también de pan y pescado, vive entre los hombres, pero a través de estos, se abre paso a otro terreno. Creo que la poesía es el fruto de la colaboración, o del choque, entre la mitad oscura y la mitad lúcida del hombre (cf. Paz 1985) Por eso, para leer a Neruda, hemos aprendido a leer marcas de estas dos mitades, las palabras que entre sí se oponen. Fijémonos en los sustantivos que usa para oponer estas dos ideas. Cuando se refiere a la tierra, habla de deberes, dolores, pueblo, castigo, sombra, hombre, pan, pescado, mujeres… Luego se oponen palabras como canto, destino, cántigo, luz, para culminar con infinito. Es esta contraposición de sustantivos la que llama la atención también en su vida, porque Neruda pasa siempre de lo concreto a lo incomprensible. Volodia Teitelboim, a quien podemos llamar su biógrafo oficial y amigo, da cuenta de las anécdotas más sabrosas, como las celebraciones de sus cumpleaños, que podían extenderse por un mes, cuenta de su exquisita afición por la comida y la fiesta, tan criticada por la sociedad de izquierda de la época (cf. Teitelboim 2003). El goce mundano en su esplendor fue la causa de su popularidad y a la vez la razón para ser considerado frívolo, a lo que Mercía Eliade (2001) podría responder: Lo importante no es siempre renunciar a la situación histórica, esforzándose en vano por alcanzar el Ser Universal, sino conservar constantemente en el espíritu la perspectiva del Gran — 380 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA Tiempo, mientras en el tiempo histórico se continúa realizando el propio deber (Eliade 2001: 23). Quizá es este el punto que Neruda no puede abandonar nunca: el propio deber está en el presente y no se puede abandonar el deber ni la misión. En 1971, en el discurso que pronuncia al recibir el Premio Nobel, Neruda hace una síntesis de esta necesidad concreta de que el poeta no se aleje de lo concreto, que no escape de lo que viven todos los hombres. El poeta no es un «pequeño dios». No, no es un «pequeño dios». No está signado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, que no se cree dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería: pan, verdad, vino, sueños.2 La insistencia de Neruda en la humanidad concreta del poeta —esta preocupación por lo concreto— está sustentada en dos preocupaciones fundamentales de su poesía. La primera es una guerra contra el creacionismo de Vicente Huidobro, esta pretensión de crear un mundo paralelo sin servirse de la naturaleza, ser un privilegiado que porta una creación nueva, en cambio Neruda desafía al poeta a partir de lo cotidiano, a realizar la propia faena 2 En adelante, fragmentos del discurso que pronuncia Neruda al recibir el premio Nobel (1971). — 381 — PAULA GIOVANETTI majestuosa y a la vez humilde, sin elucubrar un mundo inexistente, sino participando de esta colosal artesanía con la que él nombra la construcción de la sociedad. Por otra parte, expresa una urgente necesidad comunitaria y a la vez personal de desentrañar más allá de lo contingente. Podemos decir que esta preocupación se expresa al máximo en su libro Odas Elementales (1954). Leamos un fragmento de uno de sus más ricos poemas: Oda al hombre sencillo […] hay que desentrañar, rascar a fondo y como en una tela las líneas que ocultaron con el color, la trama del tejido yo borro los colores y busco hasta encontrar el tejido profundo, así también encuentro la unidad de los hombres, y en el pan busco más allá de la forma: me gusta el pan, lo muerdo, y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, — 382 — la verde forma de la primavera, las raíces, el agua, por eso más allá del pan, veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre, y así todo lo pruebo buscándote en todo, ando, nado, navego hasta encontrarte, y entonces te pregunto cómo te llamas, calle y número, para que tú recibas mis cartas, […] LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA escribo, escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores y entonces ya somos diferentes porque, mi mano en tu hombro, como viejos amigos te digo en las orejas: no sufras… Si en el poema anterior vimos esta oposición de sustantivos que nos muestran dos polos de la realidad, ahora podemos fijarnos en que el hablante propone, a través de verbos, la forma en que estos dos polos se logran conectar. ¿Cómo se avanza más allá de la forma? La propuesta es desentrañar, buscar, encontrar, morder, ver, andar, nadar navegar. Lo interesante es que en esta búsqueda expresiva, el hablante encuentra otro hombre y lo interpela. ¿Cómo te llamas? El lector es considerado en la pregunta. Y todo este recorrido se ha hecho para consolar al otro, «no sufras». «El artista es un hombre que consuela a otro hombre» dice el dramaturgo chileno Egon Wolf.3 … el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común. Sólo por ese camino inalienable de ser hombres comunes llegaremos a restituirle a la poesía el anchuroso espacio que le van 3 Conversación de Egon Wolf con jóvenes universitarios. «Encuentro Cultural Happening», Universidad Católica de Chile, Santiago, Agosto, 2000. — 383 — PAULA GIOVANETTI recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos. Se entiende, entonces, la necesidad imperiosa de atravesar lo sensible, atravesar la forma, rasguñar y rascar para encontrar la necesidad del otro, dando sentido y misión a la existencia de la poesía y al trabajo del poeta. Es quizá por esta razón que Neruda se opuso tanto a la creación de Vanguardia, a la moda de lo incomprensible, quizá fue esta la razón de sus constantes peleas con Huidobro y los poetas selectos de la aristocracia chilena que traían nuevos juegos de lenguaje. …si alcanzamos a crear el fetiche de lo incomprensible (o de lo comprensible para unos pocos), el fetiche de lo selecto y de lo secreto, si suprimimos la realidad y sus degeneraciones realistas, nos veremos de pronto rodeados de un terreno imposible, de un tembladeral de hojas, de barro, de libros, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una incomunicación opresiva. A la luz de esta lucha contra la incomprensión, se entiende que su poesía sea siempre concreta y sensible, que sus palabras vayan desde el pan hasta el infinito. La conclusión del discurso de 1971 es un reclamo al hombre para no descansar y seguir en la espera de una ciudad que dé dignidad al hombre. «Esperar», dice, pero con ardiente paciencia, cada uno en la majestuosidad y humildad de su trabajo, para que la poesía no cante en vano. Toda esta aproximación a Pablo Neruda, breve y cargada de elementos biográficos, ha nacido de una necesidad de comprensión por parte de mis alumnos que preguntan ¿para qué existe la poesía?, o ¿quién es este famoso Neruda? — 384 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA En cambio, la aproximación a José María Arguedas ha sido un camino distinto que nace desde la lectura de Los ríos profundos (1967 [1956]), una obra que se sitúa en una intersección cultural interesante. Es una novela escrita en primera persona y su narrador protagonista, Ernesto, cuenta sus vivencias desde los catorce años. Es hijo de un abogado muy respetado, quien lo lleva de viaje hasta dejarlo en un internado en la zona del Abancay. Ernesto se encuentra en este lugar muy desadaptado, pues tiene gran nostalgia de su niñez junto a indios, lo que causa que, siendo blanco, sea rechazado por sus compañeros del internado. Él no es identificado como blanco, pero tampoco se le reconoce como un indio, por lo tanto, no calza en ningún lugar. A medida que avanza la historia, se encuentra y desencuentra con la gente, ya que presencia escenas muy desgarradoras, como los abusos contra una niña demente, a quien, al final de la historia, él despide en su lecho de muerte. La historia fluye entre grandes rivalidades que se apaciguan solamente en ciertos momentos, como en la llegada del trompo zumbayllu que maravilla a todos. La peste hará que unos mueran y otros huyan. Ernesto parte en busca de su padre. Todo el argumento de la obra está en medio de un cruce continuo entre dos culturas que no se comprenden y entre este adolescente que lucha por comprender cuál es su espacio. Ernesto es blanco criado entre indios y ama con nostalgia la niñez vivida en esa raza. Lo interesante es que Ernesto descubre que hay puntos de unión entre estos dos mundos casi irreconciliables. Encuentra, en el capítulo «Zumbayllú», un trompo que provoca admiración en todos los compañeros del internado. Ernesto, un chico triste, nostálgico, desarraigado e incomprendido, encuentra en este elemento, un punto de referencia al cual pueden mirar todos sin pensar en el color de sus rostros. — 385 — PAULA GIOVANETTI Arguedas dedica un capítulo entero al elemento mágico por excelencia de esta historia. Se trata de un trompo traído por uno de los internos: Antero quien, yendo contra los demás, se lo regala a Ernesto. Cuando este trompo llega, simplemente al ser nombrado, Ernesto se transporta hacia otra dimensión de la realidad. La terminación yllu, explica, significa ‘la propagación de música’, y le recuerda el pinkuyllu que marca el tiempo: «ninguna sonda, ninguna música llega más hondo al corazón humano» . El zumbayllú, que provoca cambios de inmediato, se convierte en un elemento que apacigua los ánimos y transforma a los internos. «Añuco», el engreído, el arrugado y pálido «Añuco», miraba a Antero desde un extremo del grupo; en su cara amarilla, en su rostro agrio, erguido sobre el cuello delgado, de nervios tan filudos y tensos, había una especie de tierna ansiedad. Parecía un ángel nuevo, recién convertido. (Arguedas 1967: 86) El primer efecto producido por este trompo es el cambio del Añuco: el engreído, arrugado y pálido se convertía en un ángel nuevo. Un cambio sorprendente, fuera de toda expectativa posible en un contexto en que las relaciones eran hostiles; comienza así, el zumbayllú, a cumplir una función de pacificación inexplicable, pues el sonido producido tan solo por su nombre es motivo de una nueva alegría. Es interesante este efecto causado por la sola pronunciación del nombre. El cambio se efectúa en el proceso del decir. Cuando se nombra este elemento mágico se producen cambios significativos. — 386 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA —¡Zumbayllú, zumbayllú! Repetí muchas veces el nombre, mientras oía el zumbido del trompo [...]. Y causaba alegría repetir esta palabra, tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. (Arguedas 1967: 87) La sola pronunciación del elemento es significativa, pues al ser un elemento mágico nos remonta a la práctica del rito, donde el decir cobra tanto valor como el hacer. Los elementos mágicos tienen la particularidad de actuar no solo a través de su utilización, sino también en la evocación de los mismos. Rodrigo Mulián considera a la magia como un lenguaje en la cual, por lo tanto, tiene tanto valor la acción como el decir (cf. Mulian 2000: 134). La condición para lograr este efecto, en todo caso, está en la captación de estos efectos mágicos. Quien los descubre es un favorecido; uno que ha desarrollado una capacidad sensible distinta. Esta característica es justificada en la novela a través del episodio en que Ernesto viaja al Cuzco y su padre lo hace apreciar la naturaleza y los elementos presentes en el lugar apelando a una condición especial presente en el adolescente: «Tu ves, como niño, algunas cosas que los mayores no vemos. La armonía de Dios existe en la tierra» (Arguedas 1967: 15). Su padre le ha enseñado a mirar con fascinación la realidad, aprovechando su condición de niño. Ernesto se carga de esta mirada maravillosa que más adelante lo hará captar «cosas que los mayores no ven» ni tampoco algunos de sus compañeros. La magia es parte de esta evocación más allá de lo real, una fijación que marca al protagonista, lo hace buscar algo que lo saque de la realidad que lo circunda, o más bien le explique en qué consiste. «Ernesto no puede escapar de su condición, debe buscar la manera de soportarla», dirá Vargas Llosa prologando el libro — 387 — PAULA GIOVANETTI (ápud Arguedas1967: 10), pues se encuentra en una posición que lo deja sin posibilidad de correspondencia o sintonía con nadie, se encuentra en un sitio «entre mundos» que lo obliga a buscar una tercera realidad que una las dos que lo circundan. Esta posición de soledad es motivo de dolor y desconcierto, pero, a la vez, un lugar desde el cual se puede —y se necesita recurrir a un nuevo orden; es decir, se hace necesario buscar en otra dirección más allá de lo real. Hijo de blancos, criado entre indios, vuelto al mundo de los blancos, Ernesto, el narrador de Los Ríos Profundos es un desadaptado, un solitario y también un testigo que goza de una situación de privilegio para evocar la trágica oposición de dos mundos que se desconocen, rechazan y ni siquiera en su propia persona coexisten sin dolor. (Vargas Llosa ápud Arguedas1967: 9) El problema que surge es precisamente que el personaje busca, a través de un elemento mágico, una evocación de lo mágico y cuando se acaba el movimiento del trompo, se vuelve a ser ajeno uno al otro, se vuelve a la incomprensión. Parecería, dice Cornejo Polar, que la unión mágica es imposible, porque engaña a quienes esperan de ella. Miré el rostro de Antero. Ningún niño contempla un juguete de ese modo. ¿Qué semejanza había, qué corriente, entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese juguete móvil, casi proteico, que escarbaba cantando la arena en la que el sol parecía disuelto? (Arguedas1967: 88) Pero estas impresiones son fugaces, se acaban cuando termina el canto del zumbayllú, será necesario algo más que sea capaz de unirlo — 388 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA a sus compañeros. Ernesto nuevamente se encuentra en soledad, vuelve a entristecerse en esta búsqueda profunda que encuentra una respuesta que lo engaña. «A veces me enfermaba de tanto hablar con mi alma», pronuncia Ernesto cuando pensaba en dónde podía estar el punto que lo hiciera descansar de la soledad. Arguedas entra aquí en disputa con el indigenismo llamado por el «arcaico» que idealiza el período incaico, una idealización irrealista e imposible porque espera en el presente de un pasado mítico y glorioso que ya no está. En cambio, Arguedas hace que Ernesto, su personaje, busque en lo humano una posibilidad de sosiego. Encuentra entonces la figura de la mujer. Ante todo la mujer que Ernesto evoca es siempre belleza, una belleza pura e ideal, que conecta lo terrenal con algo desconocido e inexplicable, capaz de unir lo irreconciliable: la primera alusión a la mujer se refiere a la «princesa» de Antero —su nuevo amigo— que le pedirá escribir una carta «a la niña más linda del Abancay». La conexión lograda por el zumbayllu entre estos dos amigos se afianza ahora a través de la necesidad universal del amor: ambos conocían su significado y en base a éste se genera una hermandad. Antero le dice «tienes que verla, pero no te enamores de ella [...] ya es como mi hermana», le responde Ernesto. Indagando en las cartas escritas por Arguedas a Murra (21 de noviembre de 1960) descubrimos un elemento autobiográfico decisivo en esta concepción de la mujer que nos dará luces sobre la mirada de Ernesto hacia ellas. Cornejo Polar nos recuerda la «obsesión de los indigenistas por parecer testigos y hasta protagonistas de sus historias»: Para mí la mujer constituyó siempre, y sigue siendo, un ser angelical, la forma más perfecta de la belleza terrena. Hacerla motivo del «apetito — 389 — PAULA GIOVANETTI material» constituía un crimen nefando y aún sigo participando no sólo de la creencia sino de la práctica. Sólo el verdadero amor puede dar derecho y purificar suficientemente el acto material. Esta visión angelical es traspasada a Ernesto de forma casi textual por el autor, lo que se evidencia en una admiración ideal hacia ella, una mirada que no desea poseer sino contemplar y cuidar. La mujer constituye en sí misma evocación a una realidad supraterrena, que sin dejar de ser humana, remite a otra realidad. Cuando Antero (el Markask’a) le pide a su amigo que escriba la carta a su princesa, Ernesto se llena de felicidad y se aboca rápidamente a la tarea y, mientras lo hacía, recordaba niñas conocidas por él en la niñez, niñas que ya eran lejanas en el tiempo y en el espacio. Pensando en ellas se preguntaba: ¿Qué distancia había entre su mundo y el mío? Yo sabía que podía cruzar esa distancia, como una saeta, como un carbón encendido que asciende. La carta que debía escribir para la adorada deL «Markask’a» llegaría a las puertas de ese mundo. «Ahora puedes escoger tus mejores palabras —me dije—. ¡Escribirlas!». «[...] Alza el vuelo, gavilán ciego, gavilán vagabundo», exclamé. (Arguedas1967: 98) La carta no será solo para la princesa sino para «la mujer»: aquella que pertenece a otro mundo sin dejar este. Para llegar a ella es necesario alzar el vuelo, ser saeta, pues ella, siendo terrenal, pertenece a lo no terreno, tiene un origen «otro». Su imagen se acerca a la visión de Octavio Paz (1914) cuando confiesa ver a través del cuerpo amado «otra cosa, más vida que la vida». La belleza cautiva a Ernesto de tal forma que lo hace percibir una nueva realidad posible: para el protagonista de estos profundos ríos, las — 390 — LO INALCANZABLE EN ARGUEDAS Y NERUDA «señoritas» eran casi intocables, llegaba a huir de ellas, precisamente por una profunda admiración. Consideré siempre a las señoritas como seres lejanos, en Abancay y en todos los pueblos. Las temía, huía de ellas, aunque las adoraba en la imagen de algunos personajes de los pocos cuentos y novelas que pude leer. No eran de mi mundo. Centelleaban en otro cielo. (Arguedas 1967: 94) Primero, el narrador las sitúa en la concreción: el Abancay y todos los pueblos, inferimos que se refiere a las señoritas visibles, concretas que él ha visto, y por otra parte, las considera lejanas, pues a pesar de habitar estos lugares, remite a otro donde ellas mismas «centellean»: otro cielo. Qué genialidad la de Arguedas, que no se queda en el elemento mágico, «el zumbayllu», como única esperanza para Ernesto. Cuando la triste niña enferma de la novela está moribunda, cuando Ernesto va hasta su cama a rezar con ella, Arguedas pone su esperanza en lo humano; es Ernesto que, mirando a esta mujer que nadie nunca había mirado a los ojos, que ningún compañero había respetado jamás, es Ernesto que, rezando junto a ella, marca la única posibilidad de comunicación entre los alumnos del internado. La magia del zumbayllu no se escuchaba en ese momento, solo Ernesto que mirando la triste y moribunda humanidad de la niña pide por ella. Cuando lo descubren ahí y le preguntan si le ha hecho algo malo, cuando desconfían de él, ¡qué dolor incomprensible a los otros! Ernesto es siempre incomprendido porque nadie más ve como él más que lo aparente, como el padre le enseñó a mirar. Desde el gusto por la realidad y la necesidad de comprensión que Neruda genialmente expresa, hasta la angustiosa búsqueda de comunicación — 391 — GIUSEPPE FOLLONI humana de Arguedas, queda siempre el gusto de lo inalcanzable, de lo que falta, de lo que las palabras no logran describir. Esta breve introducción solo pretende encontrar a dos hombres que, tras sus palabras, gritan lo que no nos atrevemos a decir, lo que no sabemos expresar, lo que sin el hombre, quedaría inalcanzable. — 392 — BIBLIOGRAFÍA AA. VV. 1989 Estudios filológicos, anejo 13: Gabriela Mistral. Nuevas visiones. Homenaje al Centenario de su Natalicio. Revista de la Universidad Austral de Valdivia. Arguedas, José María 1967 Los ríos profundos. Santiago de Chile: Editorial Universtaria. Eliade, Mircea 2001 «Imágenes y símbolos».Symbolos, n. º 21-22. Barcelona 2001, p. 23. Moulián, Rodrigo 2000 «Magia y terapia ritual: principios comunicacionales para conducir el cambio cognitivo». Revista Austral de las Ciencias Sociales, n.º 004, pp. 133-150. Valdivia (Chile). Paz, Octavio 1985 Pasión crítica. Prólogo, selección y notas de Hugo J. Verani. Barcelona: Seix Barral Teitelboim, Volodia 2003 Neruda, la biografía. Madrid: Merán. Unamuno, Miguel de 2006 Niebla. Madrid: Espasa Calipe. Vargas Llosa, Mario 1967 Prólogo. En Arguedas, José María 1967, pp. 9-11 — 393 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GUIMARÃES ROSA1 Patricia Vilcapuma Vinces 2 A linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isto significa que como escritor devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanha de cinzas João Guimarães Rosa Yo soy la reunión de todos los hombres de mi pueblo. En Nahuín su habla está presente, más viva que mi propia vida, porque es palabra de su boca Eleodoro Vargas Vicuña 1 2 Parte de la exploración a la producción literaria de Eleodoro Vargas Vicuña se presentó durante las Terceras Jornadas Internacionales de Literatura Comparada de la Asociación Peruana de Literatura Comparada (ASPLIC) denominada «Nuevas Cartografías Literarias en América Latina. Entre la voz y la letra» (Lima, 2006). Comunicadora social. Realizó estudios de maestría en Literatura y Cultura Brasileñas (UCSS-UNMSM). Es profesora de Metodología del Estudio Universitario y Redacción en la UCSS. — 395 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES C on estas palabras, los escritores, a los cuales nos aproximaremos en este artículo, resumen la esencia de su trabajo: se presenta a la vida y al lenguaje como uno unidad, pero que no excluye la propia experiencia. Se trata, pues, de una postura que ha traspasado muchas veredas para ubicarse en un contexto que abarca más que un discurso histórico. Se trata, asimismo, de la afirmación de un espacio mítico paralelo —aunque también ajeno, y además mágico— a ese «otro» espacio a partir del cual se configura la especificidad latinoamericana. Esta postura se evidencia en el sujeto mismo que busca preservar mediante la memoria —colectiva diríamos—, una tradición que dado el proceso de aculturación inevitable por circunstancias sociales, estaba en peligro de desaparecer. Pero, ese rescate de la tradición también —y sobre todo— por medio del lenguaje literario, finalmente, debe recurrir a la posición letrada —propia de la tradición occidental— para protegerla, dada su carácter de «tradición agrafa». Ángel Rama escribía, a propósito de los escritores transculturadores (considera a G. Rosa uno de ellos), que estos lograron liberar «la expansión de nuevos relatos míticos sacándolos de ese fondo ambiguo y poderoso como precisas y enigmáticas acuñaciones» (1987: 54). En la obra de estos existe, asimismo, una inversión jerárquica de la posición del narrador: son los personajes populares quienes utilizan su voz para manifestar una visión del mundo (cf. Rama 1987). No obstante, creemos que estos escritores han logrado sobrevivir, más que a un «choque» de dos culturas, a un desencuentro; esto es, a un ‘desacuerdo fallido y decepcionante’ (cf. RAE). Ellos, desde la peculiaridad que les otorga el ser latinoamericanos y alejados de cualquier compromiso político, han puesto en evidencia, desde este lado, la búsqueda incesante y exigente del ser humano de una totalidad. Por otra parte, el retorno, o más bien la continua travesía de sus personajes (el jagunço, el sertonero o el sujeto proveniente de los andes), por los caminos que acercan al hombre con la naturaleza y que lo — 396 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA confrontan con cuestiones como la muerte, es un signo que los constituye en paradigmas del discurso indigenista o regionalista y los hace escritores «huidizos»3 de cualquier intento clasificatorio. En ese sentido, más allá de presupuestos teóricos que los ubican en determinadas corrientes (regionalista o neoindigenista, como discurso de identidad),4 el proyecto escritural de G. Rosa y Eleodoro Vargas Vicuña ha logrado trascender y traspasar aquella postura de pertenencia a espacios determinados, y sus narrativas, que logran la elevación estética del lenguaje en pos del rescate de la esencia popular y una comunión con la naturaleza, demuestran que la exigencia de una respuesta última y la reflexión sobre la existencia humana están presentes indistintamente de tiempos y espacios geográficos. Este desencuentro promotor de la «travesía» —término clave del Gran sertón: veredas, de Rosa— no significa que los escritores nieguen el carácter dual de nuestra identidad latinoamericana ni que la travesía que lleva a sus personajes a todas las veredas que componen los dos mundos que «habitan», o 3 4 Utilizo aquí la calificación que le diera Mario Vargas Llosa a Vargas Vicuña en su novela El pez en el agua. A propósito de este tema de clasificaciones, de las que Arguedas decía «caen frecuentemente en imperfectas y desorientadoras conclusiones» (2004 [1950]: 39), véase el ensayo de Vich, Cynthia. «Genealogías apócrifas: el indigenismo de Eleodoro Vargas Vicuña» (2005). En este, la autora se cuestiona «¿cuáles son entonces las particularidades de la escritura de este autor? ¿En qué medida su riqueza o su originalidad hace que se escape a los intentos clasificatorios de la crítica? ¿En qué sentido esta obra transforma el paradigma indigenista y, por lo mismo en qué medida lo ratifica, lo desestabiliza o lo invalida?» (2005: 76). En cuanto a Guimarães Rosa, véase el ensayo de Rosenfield, Kathrin. «Gran sertón: veredas o J. G. Rosa en busca de la universalidad» (2004), en la que se sostiene que la novela es «“incomparable” en dos sentidos: primero, como una obra de arte inigualable; segundo, como un esfuerzo de elaboración universalizante del problema de la identidad brasileña y que se mantiene a distancia de compromisos ideológicos […]» (2004: 65), y el ensayo de Codina, Hilda. «Los andes y el sertón: ¿un encuentro posible?» (2004), en el que la autora hace una comparación entre J. M. Arguedas y el brasileño. — 397 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES a padecer la pertenencia a uno de ellos, constituya un retroceso o la exaltación de una de sus partes constitutivas. Son escritores, como E. Vargas Vicuña se definía a sí mismo, «dedicado (s) a la búsqueda intensa, serena, casi juguetona, a veces de la vida».5 Su propuesta, intento continuo por no distanciarse y no quedar al margen de esta reconocida y aceptada «pertenencia simultánea a diferentes espacios culturales» (Castro Gómez 1996: 151), consiste más bien en aceptar que esta travesía de fusiones inevitables, donde lo sagrado se encuentra con lo profano, lo real con lo fantástico, lo natural con lo místico, simboliza la vida misma y su constante transformación. *** Sabe usted: el sertón es donde el pensamiento de uno se forma más fuerte que el poder del lugar. Vivir es muy peligroso G. Rosa, Grande sertón: veredas Y ahora observa, Cebete, si de las cosas que hemos dicho no se sigue que el alma sea en sumo grado semejante a lo que es divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, siempre idéntico a sí mismo, mientras el cuerpo es en sumo grado semejante a lo que es humano, mortal, multiforme, ininteligible, disoluble y jamás idéntico a sí mismo. ¿Tenemos algo que decir contra estas conclusiones, Cebete? ¿O no es así? — No, no tenemos nada que decir Fedón, 80 A-B 5 No tenemos el dato exacto del diario donde salieron publicadas estas palabras («“No me siento escritor”, dice E. Vargas Vicuña»), tan solo el recorte de su archivo personal que gentilmente la esposa del escritor nos ha cedido para este trabajo. — 398 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA Eledoro Vargas Vicuña (1924-1997), escritor peruano, perteneciente a la generación del 50, publicó solamente dos libros de cuentos, Ñahuin6 (1950) y Taita Cristo (1964). A pesar de su breve producción, se revela un extraordinario tratamiento del lenguaje, que se manifiesta en su «español mestizo» y en lo que Antonio Cornejo Polar ha identificado como «propio de la poesía» (1981: 220). Su obra, en palabras de Washington Delgado, sabe conjugar la creación poética «intensa y personalísima con el habla singular del campesino [...] y también con las más viejas raíces de la humanidad, con los mitos primordiales de la vida y la muerte» (ápud Freyre 2000: 193). En los cuentos de Vargas Vicuña se presentan situaciones del interior del país en que las costumbres populares, el sincretismo religioso, las mujeres subyugadas a la mirada masculina, el marcado acento oral y la subjetividad del narrador construyen la atmósfera y escenario de sus historias. La reflexión en torno del tiempo y la muerte, del cuerpo y del alma son también temas de su obra, temas universales que se desprenden de la vida de pobladores, ajenos, aparentemente, a la complejidad de esas cuestiones, pero que en sus diálogos y en sus acciones se perciben como enigmas de la existencia humana. El mismo autor explica lo que llama el «núcleo» de su narrativa, o «una confidencia de la existencia», en una entrevista a propósito de su deseo de escribir una novela: «Dicho de un modo abstracto, sería la acentuación de la conducta de un hombre para situarse como fundamento y definición de su ser en el mundo, sin aspirar a otros cielos que no sean su propia realidad».7 6 7 Carlos Milla Barthes editó en 1976 la colección completa de cuentos de E. Vargas Vicuña con el título del primer libro del autor: Nahuin (voz quechua que significa ‘sus ojos’). En este volumen aparecen reunidos los cuentos de Nahuin (1953), Taita Cristo (1963), y, por primera vez, los cuentos de El cristal con que se mira (1975). Vargas Vicuña también publicó un libro de poemas titulado Zora, imagen de poesía (1964). Declaraciones de la entrevista «“No me siento escritor”, dice E. Vargas Vicuña». — 399 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES Así, una de los temas explorados por el peruano es la muerte como parte de la existencia. El binomio vida/muerte es tratado en «El traslado» (Ñahuin), en cuanto el otro que puede morir y que es, a su vez, la muerte de uno mismo: la condición de finitud reflejada en la experiencia de la memoria del otro. «Cambiamos de lugar aun después de muertos»8 es la frase con la que empieza el relato de una familia que acude al panteón para cambiar de nicho a uno de sus familiares, la tía María. El foco narrativo se establece desde un narrador que enfrenta la re-presentación de su ser en su condición última en el cadáver de su pariente, del otro. Siguiendo el pensamiento de Paul Ricoeur que explica que «la pérdida del otro es, de alguna forma la pérdida de sí y constituye, por este motivo, una etapa en el camino del “adelantarse”» (2004: 464), al asumir (y descubrir) el narrador de «El traslado», que está sujeto ineludiblemente al poder morir, la comprensión de «fatalidad de la muerte», impuesta por su condición de ser vivo, se convierte en la representación más esencial de la vida. El cuerpo muerto de la tía que es trasladado a otro lugar es una suerte de metáfora de la existencia del ser humano, de su condición de errante en el mundo «al que la cultura contemporánea dividida en todos los sentidos pone en movimiento y paraliza a la vez» (2004: 192) como cuerpo o como alma, explicada a través de este cuestionamiento que se hace el sujeto-narrador en la experiencia que le toca vivir: «Estaba allí. Pero ¿dónde? Preguntábamos a fuerza de llanto, de soledad. A fuerza de querer estallar casi. Unos, entregados al silencio. ¿Yo?» (p. 47). 8 Todas las referencias al cuento pertenecen a la edición de Ñahuin publicada por el Instituto Nacional de Cultura. En adelante solo anotaremos el número de página. Véase Vargas Vicuña 2005. — 400 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA El traslado de una etapa de la vida a otra, de un espacio a otro, de la vida a la muerte, todos estos cuestionamientos son también abordados desde una perspectiva en la que se evidencia que su negación también es posible; así como la existencia corporal se resume al binomio vida/muerte, donde la muerte es a su vez negación y afirmación de la vida, el sentido esencial de lo humano, el alma, puede reducirse a la «nada», al «vacío»; esta posibilidad conduce a un estado de angustia. Esta posición de incertidumbre, que lleva al narrador a afirmar que «Había para querer, pero yo no sé qué cosa» (p. 45), o no-resignación de la muerte como estadio final de la vida: «Era para conmoverse ver encima en el dintel hombre y mujer agobiados cómo lloraban. Cómo recordaban la muerte de su hija» (p. 45), es manifestada en las reflexiones del narrador, constantemente cuestionadas por él mismo, pero a la vez revitalizadas por elementos que dejan siempre la posibilidad de «la resignación» en una suerte de conciliación de opuestos. Así, por ejemplo, elementos como «una que otra flor que se ocultaba» entre el camino de ramas y yerbas que los personajes debían recorrer para llegar a la muerte «en silencio» aparecen en el relato aislados frente a un panorama sombrío que adelanta el desencadenamiento de la incertidumbre del narrador a lo largo del relato. Por otro lado, en cierto momento, la muerte, concebida como imposición divina, parece ser rechazada mediante el olvido del rezo: «Algunos intentaron llenar al Padre Nuestro olvidado» (el énfasis es nuestro, p. 45).9 El olvido de la oración principal de la tradición 9 El llenar implica ocupar un espacio vacío; el tratar de decir las palabras que completen el designio divino «Padre Nuestro que estás en los cielos… hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo» implica, contrariamente de la actitud de olvido, su aceptación, y los opuestos que se presentarán a lo largo del texto en los constantes cuestionamientos del narrador, donde el espacio tierra será vida y cielo será el espacio a donde el ser va después de la muerte, son binomios que corresponden a su constante incertidumbre frente al movimiento de la existencia como preparación hacia la muerte o a algo más allá de ella, — 401 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES cristiana correspondería a la negación inconsciente (y en el fondo a la noresignación) del conocimiento de «una finitud» que ha sido aceptada y ratificada, en la concepción del narrador, mediante el rito de la misa «a nombre de» la tía Maria. Aquí, se percibe la ambigüedad o imposibilidad del «duelo verdadero» que Derrida explica como afirmar la mortalidad como buena: «El “duelo” verdadero parece dictar solo una tendencia: la tendencia a aceptar la incomprensión, a dejarle un lugar» (1998: 44).10 Esta es la incomprensión (desconocimiento de lo que debe llenar el vacío) frente a los restos del cuerpo de la tía María, el asumirla como tal —«Se le sacó como si le cubriera todavía toda la sombra de tantos años y telarañas. Tenía partes huecas, podridas» (p. 45)— genera a la vez el sentimiento de dejarla en su muerte, en ese espacio/no-espacio, «en sus restos», alejada completamente de los vivos. La experiencia religiosa del narrador y los personajes, evidentemente no profundizada (o no comprendida), como se comentó al referirse al rezo «a medio decir», está presente también en la misa, rito por el cual los vivos pueden conectarse con los muertos mediante la intermediación de los clérigos; por otro lado, el olvido de la oración es parte del cuestionamiento del narrador a la institución religiosa. Recordemos que para la concepción cristiana la muerte es el instante en que se separan el cuerpo y alma; para el narrador sumergido en una crisis existencial propiciada por esta experiencia que exige respuestas a sus preguntas, todo es cuestionable: «¿Su alma? ¿Estaba el alma de la tía María?» (p. 47). Este cuestionamiento, la disputa entre lo racional y lo espiritual, la incertidumbre y la aceptación a priori de la finitud de lo material (el cuerpo) frente al reconocer la infinitud de la condición 10 que no reconoce y que representa el vacío y la angustia de su interrogante. «A la muerte de otro nos damos a la memoria, y así a la interiorización, pues el otro, fuera de nosotros, ahora no es nada» (Derrida 1998: 44). — 402 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA humana, se orientan, asimismo, a una concepción de la vida como tránsito hacia la eternidad. La presencia que describe el narrador de otras «gentes en la loma (aquello que se veía desde la carretera) que se movían», como recuerdo de lo que vio desde otro plano (la carretera) nos remite a las danzas de la muerte de la Edad Media.11 En el cuento de Vargas Vicuña, el narrador no nos dice adónde se conducen «las gentes en la loma», como tampoco da respuestas a su gran interrogante ¿a dónde se va después de la muerte?, ¿qué sigue en la vida del ser humano después de ella?12 La danza de la muerte que aparece en «El traslado» se desarrolla en el panteón cuando los amigos y familiares de la tía María llegan para el cambio de ataúd Subimos. Los cargadores subían a paso de procesión: dos para arriba, uno para atrás. No es que pesara, ¿o pesaría? No podían apurarse. Yo quería que fueran rápido, pero como algo que debiera durar también. Tenía la conciencia en el pecho que me descontentaba. De la llegada, a ponerla en su nicho, esto debió ser: Que todos querían, que todos no querían, o como yo, qué lo que se quería y lo que no. Pero hubo llanto de doler. Hubo gentes en la loma (aquello que se veía desde la carretera) que se movían como cuando se entierra. 11 12 Y más cercana aún a la imagen que se describe en «El traslado», es una de las escenas de la película El séptimo sello de Bergman: en la colina, suavemente delineada por curvas, la muerte lleva a las almas al valle de las tinieblas Esta imagen se le presenta como una visión del camino que él mismo ha de recorrer como parte de su existencia, la misma visión del escudero que acompaña a Antonius Block, cuando ve a los otros dirigiéndose al valle de las tinieblas: el herrero, Lisa, el caballero y Raval, Juan y Jonás con el laúd, precedidos por la Muerte con su guadaña. — 403 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES Ajenos, los chicos correteaban por abajo. Mientras, se abrió el cajón. ¡Miramos! (2005 [1953]: 46) Esta danza es una gran danza marcada por el ritmo de las contradicciones, las mismas que marcan el ritmo la narración, un constante vaivén en el aceptar y no-aceptar, el no saber qué y el saber qué: «dos para arriba, uno para atrás», «que todos querían, que todos no querían», «qué lo que se quería y lo que no». La narración siempre se mantiene en el ritmo de las oposiciones, niños-vida/adultos-muerte, en el sentido de su proximidad a ella. El movimiento de la muerte está rodeado a su vez por los que «suben», el narrador y la familia, y los amigos, que dada la oposición con los niños que juegan abajo y lo que se conoce de ellos, son adultos de diferentes edades, más cercanos a la experiencia de la «fatalidad de la muerte». En cambio, los niños representarían la inocencia y la vida en sí misma, están ajenos, aparentemente, a un significado de la muerte. Por otro lado, al llegar a la loma y encontrarse con las «gentes» que el narrador vio desde otro plano, según su recuerdo y en otro momento de la historia, marca aún más su acercamiento a la muerte (si aplicamos la alegoría de la danza de la muerte que relacionamos a la película de Bergman). Esta ascensión, por otra parte, puede ser también la relación que se establece desde el punto de vista del cristianismo, nuevamente las duplas, tierra-abajo-vida/cielo-arriba-paraíso y otro mundo, la muerte. Sin embargo, nuevamente se hace el retorno a lo racionalmente posible, mediante los pasos o «la danza» de los sepultureros, los encargados de enterrar y desenterrar. Asimismo, el retorno a lo terrenal, como sigue en este fragmento del relato: «Mientras, se abrió el cajón. ¡Miramos!», estaría marcado por el ritmo de la puntuación: la ad-miración, frente a lo que ofrecía el cajón, representada por los signos en ese «¡Miramos!»; los puntos y coma, el detenerse siempre «a medias» en un punto de la reflexión, y la negación — 404 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA de la vida eterna, de lo infinito, del cielo; similar al eclipse de luna (noche/ muerte) que cubre al sol (luz/vida): «De silencio; de un grupo de pechos ahogados; de nuestras cabezas que le cubrieron el cielo; de aprisionada por nuestra ternura, estaba allí» (el énfasis es nuestro, p. 46). El adverbio allí marcaría el espacio y el tiempo del cuerpo de la tía María, aún «en la tierra», y por lo tanto, no en el cielo, el infinito, como nos enseña la tradición cristiana; es decir, «todo de ella»: La tía María estaba allí. Estaba su esqueleto. Su ropa de la tía María. Sus zapatos de hule intactitos. Sus cabellos frescos. Sus huesos. Su humedad. Sus límites. Su pobre carne reseca. Su tierra. Su silencio. Su alma. (El énfasis es nuestro. 2005 [1953]: 47) El posesivo su/sus, utilizados por el narrador, indica que la tía María aún está en el mismo espacio. Se niega, entonces, la posibilidad del infinito, del más allá que conduce al paraíso y al destino del hombre: «[…] ¿Su alma? ¿Estaba el alma de la tía la María. Lo que dijimos no cuenta». Es decir, lo que dijeron (el Padre Nuestro, el rezo, la misa…) no cuentan. Esto produce nuevamente la regresión del personaje a la cuestión última: ¿la vida es el traslado a la muerte, la muerte es el traslado a la eternidad? ¿O no? El imperfecto estaba señala el tiempo que pasó, pero no termina de pasar; este sigue en continuo movimiento hacía adelante y hacia atrás, hasta llegar al antes y regresar al después, que se renueva en el círculo de la vida, el antes del estaba el esqueleto, del estaba el cuerpo, del estaba la vida, del estaba el nacimiento, del estaba la gestación; del estaba el alma, del estaba la nada, del estaba la no-existencia;13 así como la «danza» del cementerio, 13 En el cuento «El velorio» (Ñahuin) se representa el alma en la mariposa, que se posa en la mujer embarazada, para dejarle el alma antes del nacimiento de la vida: «Yo miro a veces — 405 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES que se realiza en ronda: los que suben de la tierra (vivos) finalmente se juntan con la gente que ya está en la loma, a la cual vieron mientras se trasladaban al panteón, y sellan el circulo que encierra el centro (el ataúd con el cuerpo de la tía María). Fuera del «círculo de la muerte» están los niños, en su «danza de la vida», que es movimiento sin paso de procesión, ellos «correteaban», livianos, «ajenos», sin nada que «les pesara». La mediación entre el tiempo y el espacio está signada por el cuerpo descompuesto de la tía, que representaría la frontera entre muerte y vida, el paso del tiempo de la vida del ser humano que se detiene con la muerte y ejerce su poder sobre el cuerpo hasta convertirlo en «partes huecas y podridas». Es preciso mencionar que en la danza como espectáculo, «el cuerpo encuentra una prolongación en la dinámica del movimiento» (Pavis 2000: 61). Si no se realizase el traslado, este movimiento, al detenerse el tiempo en la muerte, lo convertiría en polvo y luego en un recuerdo que se iría desvaneciendo como el cuerpo desintegrando, tal como hace referencia el narrador al inicio del cuento: «por el camino se levantaba el recuerdo como polvo» (el énfasis es nuestro. 2005 [1953]: 45). Nuevamente el imperfecto gramatical, levantaba, indica que no hay un olvido, sino aún el recuerdo, es decir, todavía hay memoria del ser, presencia de lo ausente; asimismo, se sigue el ritmo de la narración, se deja siempre abierta la posibilidad del «desvanecerse» como el polvo sin un lugar específico, siempre en movimiento, lo que indica una relación análoga entre polvo (sin lugar)-recuerdo (presencia de lo ausente)-alma /tierra-memoria (presente del pasado)-cuerpo. en la claridad, la oscuridad. Acaso vuelva su mariposa. Le miro la barriga. Lloro a veces. Reniego sin motivo del Isidro. Y a veces también digo, pienso: “Consho, ¿tú hijo con qué alma nacerá?”. Cuando vuelan extraviadas en la tarde mariposas negras, amarillas rojas…» (2005 [1953]: 36). — 406 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA Tal como sucede en «Esa vez del huaico» [cuento también perteneciente al libro Ñahuin], ese proceso semántico solo parece consolidarse en función de una cierta dialéctica que inevitablemente suscita el opósito de todo término evocado. El lector tiene que definir frente a ella una interpretación que ensamble y jerarquice los múltiples núcleos de oposición que desarrolla el cuento, pero, en cualquier caso, deberá dar razón por lo menos tres: construcción/ destrucción, hombre/naturaleza, vida/muerte, que se imponen con toda nitidez como las articulaciones mayores del relato. (Cornejo Polar 1981: 217) Antes de terminar esta breve aproximación a la escritura de Vargas Vicuña, considero importante para cerrar este tema, escribir las reflexiones del filósofo Mearly-Ponty, citado por Ricoeur: «El cuerpo es el punto de referencia del ahí, del próximo o lejano, de lo incluido, de lo excluido, de lo alto de lo bajo, de la derecha, de la izquierda, de lo anterior, de lo posterior […] en estas alternancias de reposo y movimiento se inserta el acto de “vivir en”, el cual posee sus propias polaridades: residir, desplazarse». *** La vida es la vida y hay que cuidarla, tú sabes Eleodoro Vargas Vicuña, «Memoria por Raúl Muñoz Mieses» Y por estos motivos, debe tener firme confianza respecto de su alma el hombre que, durante su vida, renunció a los placeres y a los ornamentos del cuerpo juzgándolos extraños y pensando que hiciesen solo el mal y, en cambio, se cuidó de las alegrías del aprender y, habiendo ornamentado su alma no de ornamentos extraños sino de ornamentos — 407 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES propios a ella, es decir de sabiduría, justicia, fortaleza, libertad y verdad, de este modo espera la hora de su viaje al Hades, listo para ponerse en viaje cuando llegue su día. Fedón, 114-115A Los enigmas de la existencia también están presentes en las obras de Guimarães Rosa (1908-1967), entre las que el Gran sertón: veredas marcó no solo una revolución del lenguaje; el brasileño presenta el cuestionamiento de un narrador frente a la extraña lógica de la existencia que escapa al sentido común. En el lenguaje de Rosa, poblado de neologismos y de una poética única, más que reconstruir una zona desde una posición regionalista, el lector experimenta un redescubrimiento del mundo a través de la visión de personajes que viven con exigente realidad. «Vivir es muy peligroso», sentencia Riobaldo, el personaje más célebre de toda su obra, y esa afirmación parece ser la marca de cada una de sus estórias,14 en la que también están presente, entre otros conflictos de su travesía entre tradición y modernidad, la muerte como un aspecto esencial de la vida (cf. D’Angelo 2001: 97-104).15 14 15 Luciana Stegagno-Picchio explica en su clásico História da literatura brasileira que al respecto del término estória «Rosa sempre dá aos seus contos o nome de estórias: onde “estória”, na sua forma-acepção popular, vale por “fantasiosa reconstrução ou invenção de fatos”». (s. f., p. 301, ápud Historia de la literatura latinoamericana. Narrativa brasileña contemporánea. João Guimarães Rosa) «La muerte, la existencia del hombre, la presencia de Dios y la elección humana del diablo (el Peor, el Innombrable, el Oscuro), la intuición de un misterio insondable, representan en la filosofía rosiana, como en aquella dostoievskana, las puertas de entrada hacia el conocimiento perfecto. La obra de Rosa, sintetiza A. Coutinho, se realiza sub species pefectionis. Es un juicio muy apropiado: de hecho, la gran tesis central del monólogo de Riobaldo [personaje principal del Gran sertón: veredas] es la exposición de una única idea y de sus variantes: el predominio en el universo del serrato, es decir en el mundo, de la “gracia” milagrosa, operosa, activa sobre la esclavitud de la “ley” del mal, del no ser» (D’Angelo 2001: 100). — 408 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA En este punto de la explicación quisiera comentar uno de sus magníficos cuentos en que el trabajo creativo del autor minero se expone, sin duda, al máximo, me refiero a «Nada y su condición» de Primeras historias (1967). Este cuento breve cuya escritura alegórica raya en lo indescifrable, tal como lo señalara la estudiosa Valquiria Wey (cf. 2001: 7-24), nos entrega al Tío Man’Antonio, «el transitorio», que después de la muerte de su esposa, Tía Liduina, «[...] permaneció, de otrora a hoy en adelante, se quedó, se fue que» (G. Rosa 2001: 373),16 hasta quedar «solito de amigo o amor —tránsitorio— príncipe y solo, criatura del mundo» (p. 376). Además de la búsqueda, que es el signo más notable de la narración rosiana, vemos cómo uno de los temas más frecuentes de toda su obra es la condición del hombre frente a la naturaleza y a su destino. No es gratuito, por ello, que todos los críticos de la obra de Rosa hayan identificado en su escritura una correspondencia entre el vivir y narrar; esta situación que propone el autor es un continuo rehacerse que permite a los personajes deconstruirse mediante una autoexaminación y/o, en algunos casos, autoexculpación. En «Nada y nuestra condición», al parecer paráfrasis de El ser y la nada (Sartre), el hombre es presentado como un condenado de la libertad de su existencia, y la muerte aparece como última posibilidad de aquella. El personaje principal trae conciencia de ello, por eso solamente vive respetando «en lo tangible la movida y muda materia; aun en su gesto más habitual —que era el de cómo si todo saltara a sus manos, cualquier objeto. Distraído en las cosas sencillas, pero acariciándolas ¿de otro modo las redimía?» (p. 373). Es un padre de familia —con una esposa «de ardua e inmemorial cordura, firme para el nunca y siempre» (p. 367) y tres hijas, «ya indivisas 16 Todas las referencias al cuento proceden de la edición de Valquiria Wey. Véase Rosa 2001. En adelante, solo se anotará el número de páginas. — 409 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES partes de una canción» (p. 373)—, cuya individualidad expectante proyecta un significado de la vida misma (las cosas, las relaciones con los otros y los acontecimientos) aparentemente como un acto propio del hombre que es «el demiurgo de su porvenir», en palabras de Sartre. Es a partir de Tío Man’Antonio que el narrador, en contraposición de este, esboza otras posibilidades del «ser» humano. Así, el inicio del cuento nos pone de frente a la «posibilidad del ser» en personajes antitéticos y destinados a un final feliz o a la consecuencia lógica de sus actos. Pero, la vida o el destino de Tío Man’Antonio, aunque pudo serlo como lo afirma el narrador, no sería ese. En mi familia, en mi tierra, nadie conoció una vez a un hombre de más excelencia que presencia, que podría haber sido el viejo rey o el príncipe más joven en los futuros cuentos de hadas. Era hacendado y se llamaba Tío Man’Antonio. Su hacienda, cuya sede distaba de cualquier otra tal vez justo diez leguas, se doblaba en la montaña, en muy elevado punto y de donde el aire en un máximo radio se afinaba translúcido: allí las mañanas dando de plano y, por las tardes, los tintes violeta y rosa en el poniente no decían de buen o mal tiempo. Esa hacienda, Tío Man’Antonio la había tenido menos por herencia que por compra […] y a la entrada, la escalera de madera de cuarenta peldaños en dos tramos llevaba a la espaciosa veranda, donde en un rincón, de una viga aún pendía la cuerda de la campana, que otrora comandaba a los esclavos de la senzala. (p. 367) Vemos, pues, que la historia de Man’Antonio es recuperada por el narrador mediante el planteamiento de la existencia de este personaje en la continuidad de la narración oral. A pesar de que la caracterización — 410 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA del espacio ficcional se hace con elementos, diríamos, utópicos, la voz del narrador se constituye como testimonio y exaltación de la vida y el destino que, finalmente, Tío Man’Antonio «hizo de cuenta» seguir. Por otro lado, la descripción de la hacienda corresponde al espacio de un hombre común, dedicado a las faenas propias de su trabajo, mas la secuencia de la historia indica una conciencia de la transitoriedad de la vida. Su salida ante la «finitud» de su existencia, atraviesa por varias etapas que se aceleran con la muerte de su compañera. Al principio, Tío Man’Antonio es un hombre sin mayor preocupación que lo probablemente devenido de su contemplar la naturaleza. […] mientras pensaba lo que no pensaba, propenso a todo, afectando un cabeceo. ¿No miraría más el paisaje? Sí, las cimas —donde la montaña se abre— y las infernas grutas abismáticas, profundísimas. Tanto las contemplaba, como si, a ellas, algo, algún modo, de sí, votivo, lo mejor, ofreciese; esperanza y expiación, sacrificios, esfuerzos —a flor. […]; él consigo mismo callaba. Pues si era así que él era […] Miraba con su no consciente amor, lejanamente, hondonadas y cumbres. ¿Reconoció para sí lo seducible de siempre encarar el todo? Llegaba, después de difíciles horas y barrancas. Entonces, murió su mujer, Tía Liduina, casi de repente, en el entrecortar de su suspiro, sin ay y un avemaría interrumpida. (pp. 368-369) Es desde ese momento en el que Tío Man’Antonio cambia o quizá simplemente actúa en función de «lo que piensa y no pensaba»: revisó primero el paisaje que lo rodea, incluso, «el de sus espaldas», como explica el narrador, y «se definía sin contradicción ni resistencia, inquebrantable, — 411 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES una vez que de futuro y pasado ya no necesitaba» (p. 369). Pone, luego, en práctica su «Haz de cuenta», frase que resume su vida: la ficción que él mismo re-crea desde su soledad como si la «vida fuese ocultable» (p. 369). Ante lo desconcertante de la situación (el lugar donde vive es totalmente re-creado por él), las hijas hacen su aparición (solo dos de ellas). La menor pregunta al padre como la voz coral de una tragedia griega: «“Padre, la vida está hecha sólo de traicioneros altos y bajos? ¿No habrá para uno algún tiempo de felicidad, de verdadera seguridad?”» (La cursivas son del original, p. 370). El padre solo responde que «haga de cuenta». Posteriormente, se hizo una fiesta para «celebrar duelo y engañar a los hados» (p. 373), fingiendo que la madre seguía viva. Las hijas crecieron, se casaron y se fueron. Tío Man’Antonio, progresivamente, fue desprendiéndose de sus bienes materiales, obsequiándolos a sus trabajadores en medio de la sorpresa de todos. Su vida, nos dice el narrador, «levantaba un proyecto para creer y obrar». Finalmente, muere: es encontrado solo en su cuarto. Los pobladores realizan una breve celebración fúnebre y, por una decisión del hacendado, su casa y su cuerpo son quemados. Así, Tío Man’Antonio llega al fin de sus días y su cuerpo, su casa son reducidos a cenizas. Tío Man’Antonio rumbo a todo, a la seña de lo secreto, se apartaba —de él a él y en él. Nada más interrogaba —horizonte e infinito— de cumbre a cumbre. Por lo que vivía, aguantando el tiempo, él hacía alta y serena, fuertemente, el no hacer nada, acertándose en el vacío en la redesimportancia; y pensaba lo que pensaba. De nunca, de cuando. En medio, esto, aquello se dio. Dio —el indeciso paso, el que no se puede seguir con la idea. Murió, como si por un ojo de aguja, un hilo. Murió; hizo de cuenta. En este punto lo encontraron en la hamaca […] — 412 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA Ay de, al horror de tanto, se atontaban y callaron, todos, en el miedo, de que un hombre de ésos, serafín, en el dejamiento se pudiese finar; y temían, con sagrado espanto, y casi no de su consciente odio, que, a causa de fallecer así, enormidad de males y absurdos castigos crecerían y se desencadenarían, caerían desatados sobre ellos y sus hijos. (p. 377) El hacendado era un hombre respetado, pero incomprendido. No se sabe exactamente qué guiaban sus pasos, solamente «escuchamos» las especulaciones e interrogantes que constantemente se hace el narrador para explicar la vida «fuera de lo normal» del personaje, cuya vida era un desafío a la mirada banal de la existencia. «¿Justa compasión, o era locura, y tanta?», se cuestiona el narrador. Bajo esta apariencia de simplicidad del cuento, marcado por el ritmo de lo oral, G. Rosa nos pone de frente a un tema muy difícil, como es el de la finalidad de la existencia. Sin duda, «Nada y nuestra condición» debe mucho a la filosofía de Sartre, mas en este hombre —Tio Man’Antonio de «sin conocida necesidad» (p. 374), diríamos, de «sin angustia», que se constituye en muestra o una de las experimentaciones de Rosa del modo de ver la vida, hay un gesto de entrega, que esconde, quizá, más que todo, una reflexión de la vida. Man’Antonio probablemente no halló respuestas, como nos sugiere el narrador: «¿Le parecía como si el mundo en el mundo le estuviera ordenando o implorando, necesitado, un poco de él mismo, a sembrarse?» (p. 374), pero tampoco se enfrentó a la nada. Hizo de su vida desprendimiento, trabajó para los demás, silencioso, mudo, extraño, solo en su casa «donde el espacio del mundo se hacía más grande, translúcido, siempre con un fondo de engaño, en sus ocultos fundamentos» (p. 376). Esta actitud de silencio, de parecer no estar allí, de su pasiva extrañeza de la vida, es una especie de reclamo a su no — 413 — PATRICIA VILCAPUMA VINCES entendimiento de lo que buscaba y descubría («condenado a la esperanza», lo llama el narrador): aparentemente no le faltaba nada; él y su familia «vivían con resolución» (p. 368), pero la muerte de la esposa lo apartó de todo: «Nada más interrogaba —horizonte e infinito» (p. 376). Su única salida fue el re-inventar: «hacía de cuenta; y confiaba en las calmas y en los vientos» (p. 374). Man’Antonio, efectivamente, pudo ser el viejo rey o el príncipe joven de los relatos, tuvo sabiduría, pero no le alcanzó para comprender, (o no comprendieron), su constante tensión con el infinito. *** Todos los días, de oscurecida, antes de que las ánimas recorran sus pasos, creo comprender lo que hablan. «En otro pueblo, pasando la cordillera, tal vez… su destino… Y quisiera despertar, oír, conocer: cuál el rostro de su rostro. Añoro el día en que me iré, como éstos, en que los reilones me señalan. Nacido de quien nunca vi. Viviendo como un secreto. Amontonando las horas como la viruta del carpintero Caceres». Empiezo otra vez: una nostalgia de no estar aquí donde estoy. Como si estuviera en otra parte. E. Vargas Vicuña, «El desconocido» Usted… Mire vea: lo más importante y bonito del mundo es esto: que las personas no están siempre igual, todavía no han sido terminadas; pero que siempre van cambiando. Afinan o desafinan. G. Rosa, Gran sertón: veredas — 414 — LA TRAVESÍA DE ELEODORO VARGAS VICUÑA Y JOÃO GIMARÃES ROSA Vargas Vicuña y Guimarães Rosa, como mencioné al inicio, proponen en su obra situaciones que se desarrollan en mundos míticos y llenos de símbolos «metáfora del mundo», en palabras de Stegagno-Picchio. La memoria acompaña a la narración como vínculo inseparable, y ambas lo son del mundo de sus personajes, en el que cohabitan dos vertientes, dos culturas diferentes, y cuyo espacio intermedio, lugar de constante tensión, los remonta al regreso de un contacto con la naturaleza primaria del hombre, a la afirmación de una búsqueda incansable, que nos dice que, finalmente, no hay ninguna diferencia entre hombres y escritores. G. Rosa explica esta relación que pretende ser separada, fragmentada por una «maldita invención de los científicos» no corresponde a la obra ni a la vida: «Un escritor que no se atiene a esta regla no vale nada, ni como hombre ni como escritor. Él está cara con cara con el infinito y es responsable delante del hombre y delante de sí mismo» (La traducción es nuestra, ápud Villena de Araujo 1996: 321). Estos escritores son una suerte de mediadores cuyo gesto de preservar la tradición oral puede verse en una primera lectura, simple, en dos niveles: el crítico y el místico. En el primero, destacaría lo regionalista (contexto histórico y geográfico), lo social, la denuncia, o la relación traumática de pertenencia a ambos mundos, y en el segundo la naturaleza que se plantea como consciente, humanizada. Pero, su travesía ya pasó por estos caminos. Su narrativa es más que el representar el modo de hablar de un pueblo, es reconocimiento de lo que el ser humano necesita, que es algo más profundo —y que no está en él mismo—, que exige compromiso, fuerza, coraje. Mediante su arte, su creatividad, cuya inspiración es la simplicidad de la vida, estos dos hombres —G. Rosa y E. Vargas Vicuña — testimonian a través de su lenguaje, que es el del poeta cantor sumido en la profunda reflexión de la existencia humana, una respuesta posible a ese desencuentro con el otro. Y como Ulises emprendieron la travesía del retorno. — 415 — BIBLIOGRAFÍA Arguedas, José María 2004 «La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú». En José María Arguedas. Vida y obra. Bogotá: Norma, pp. 29-39. Castro-Gómez, Santiago 1996 Crítica a la razón latinoamericana. Barcelona: Puvill. Codina, Hilda 2005 «Los Andes y el Sertón: ¿un encuentro posible?». En D’Angelo, Biagio (ed.). Verdades y veredas de Rosa. Ensayos sobre la narrativa de João Guimarães Rosa. Lima: Fondo Editorial UCSS, pp. 41-52. Cornejo Polar, Antonio 1981 «Apuntes sobre “Esa vez del huaico”». Lexis, vol. V, n.º 1, julio, 1981, pp. 215-220. D’Angelo, Biagio 2001 «La vereda de Guimarães Rosa y la verdad de Dostoievski: esbozo para un estudio literario comparado». Studium Veritatis, revista de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, n.º 2-3, pp. 97-104. Derrida, Jacques 1998 Memorias de Paul de Man. Barcelona: Gedisa. Freyre, Maynor 2000 «Eleodoro Vargas Vicuña. En busca del taita perdido». En Altas voces de la literatura peruana y latinoamericana. Segunda mitad del siglo XX. Lima: San Marcos, pp. 191-195. — 416 — Pavis, Patrice 2000 «Espacio, tiempo y acción». En El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidos, 2000. Rama, Ángel 1987 Transculturación narrativa en América Latina. México D. F.: Siglo Veintiuno editores. Ricoeur, Paul 2004 La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Rosa, João Guimarães 1999 Gran sertón: veredas. Traducción de Ángel Crespo. Prólogo de Antonio Maura. Madrid: Alianza Editorial 2001 Campo General y otros relatos. Selección y prólogo de Valquiria Wey. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 2007 Grande sertão: veredas. 19.ª ed. Edición especial (conmemorativa de los 50 años de Grande sertão: veredas). Incluye un volumen de la instalación Gran de sertão: veredas del Museo de la Lengua Portuguesa, marzo 2006. Rosenfield, Kathrin 2004 «Gran sertón: veredas o J. G. Rosa en busca de la universalidad». En D’Angelo (ed.) 2005: 63-73. Stegnagno Picchio, Luciana s. f. Historia de la literatura latinoamericana. Narrativa brasileña contemporánea. João Guimarães Rosa. Bogotá: Oveja Negra. — 417 — Vargas Vicuña, Eleodoro 1953 Nahuín. Lima: Ausonia. 1963 Taita Cristo. Lima: Populibros peruanos. 1964 Zora, imagen de poesía. Lima: La Rama Florida 1976 Ñahuin. Lima: Milla Batres editorial. 2005 Ñahuin. Lima: Instituto Nacional de Cultura. Vich, Cynthia 2005 «Genealogías apócrifas: el indigenismo de Eleodoro Vargas Vicuña». Revista de crítica latinoamericana, año xxxi, n.º 61, Lima-Hanover, 1.er semestre, pp. 75-90. Vilhena de Araujo, Heloisa 1996 O roteiro de Deus. Dois estudos sobre Guimarães Rosa. São Paulo: Mandarim. — 418 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS 1 Giuseppe Folloni 2 ¿Qué sabemos del desarrollo? P ablo vi en la Populorum Progressio recordaba que «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» (n.º 14: 264). En cierto sentido, la promesa contenida en estos términos se está realizando: la globalización parece estar mejorando las condiciones de vida de muchos. Sin embargo, no todos los problemas están resueltos: las desigualdades, la pobreza, la violencia, el deterioro material y espiritual, el terrorismo, son hechos que están creciendo aún en países que están incrementando en modo consistente su PBI. En la figura 1, se puede ver que en los últimos 20 años, entre 1980 y el 2000, la pobreza extrema ha disminuido, manteniéndose el mismo nivel de ingreso (2$ al día). Además, dicha disminución parece estar ligada a la performance de la India y China. 1 2 Traducción de Luisa Vásquez y Lizette Belón. Profesor principal de Economía de la Università degli studi di Trento. — 419 — GIUSEPPE FOLLONI Figura 1. Número de pobres entre 1$ y 2$ por día, 1981 y 2001 3.000,0 1981/1$ 2001/1$ 2.500,0 1981/2$ 2.000,0 2001/2$ 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Total China India Total excl. China and India Fuente: A. Szimai, The Dynamics of Socio-Economic Development, 2006. Enteras áreas mundiales —como África— están cada vez más al margen del desarrollo. Maddison (2001) destaca que el PIB per cápita africano en términos reales no ha crecido en los últimos 30 años; sin embargo, algunos países han crecido y otras economías del continente han sufrido un declive en términos absolutos. Tabla 1. Índice de crecimiento por región, 1870-2000 1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-2000 Asian countries 0,3 -0,2 2,6 4,1 Latin American countries 1,8 1,4 2,7 1,0 African countries 0,3* 1,0 2,0 0,0 Developing countries 0,5 0,4 2,7 3,0 Weighted average OECD countries 1,6 1,2 3,6 2,1 Fuente: A. Szimai, The Dynamics of socio-economic Development, 2006. Nota: * 1900-1913 — 420 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS Esta situación se debe, según Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial, a que el desarrollo es posible, pero no está garantizado (cf. Stiglitz 1998). Esta es la implícita declaración de que aún no hemos comprendido con claridad qué es el desarrollo, cuáles son los factores que lo generan y lo hacen estable. ¿Por qué tantos fracasos? Invertir para desarrollarse El 6 de marzo de 1957, la Costa de Oro, una pequeña colonia británica, fue la primera nación de la región subsahariana de África en obtener su independencia, renombrándose Ghana. Un escritor comentando el día de la independencia de Ghana decía: «Pocas colonias habrían podido tener un inicio más deseable». Ghana producía dos tercios de la producción mundial de cacao, tenía las mejores escuelas de África y los economistas han sostenido siempre que la educación es una de las claves del desarrollo. En los años 50, durante el período de autonomía limitada, el gobierno Nkrumah, junto al Gobierno inglés, construyeron casas, clínicas y escuelas. Empresas americanas, inglesas y alemanas habían decidido invertir en esta nueva nación (Easterly 1999: 25). Nkrumah tenía objetivos más grandes que hacer algunas carreteras, tenía, por ejemplo, un proyecto para construir una gran generador sobre el río Volta. Con esto habría producido suficiente electricidad para construir una fundición de aluminio. Según Nkrumah, una vez hecha la fundición se habría desarrollado una industria integrada de aluminio. Esta nueva industria habría tratado el aluminio proveniente de una refinería, que a su vez habría tratado los minerales extraídos por las mineras de bauxite recientemente — 421 — GIUSEPPE FOLLONI descubiertas. Ferrocarriles y una planta nueva de soda cáustica habrían completado este complejo industrial. Un reporte preparado por consultores internacionales presentaba este plan con entusiasmo; el lago creado, encauzando el río Volta, habría provisto una conexión para el transporte de agua entre el norte y sur de Ghana, también «una grande y nueva industria de pesca en el lago». Una agricultura con irrigación de larga escala, con el auxilio del agua del lago, hubiese hecho parecer «pequeña en comparación» la pérdida, debido a la inundación, de 3500 millas cuadradas de campo. Quince años después, en 1982, un estudiante ghaniano de la universidad de Pittsburgh, en su tesis de doctorado, comparó el desempeño del proyecto del río Volta con las grandes esperanzas de Nkrumah y de sus consultores, el desarrollo de la industria, del transporte, de la agricultura y sobre todo de la economía. Durante la realización de esta tesis existía el lago Volta, un generador eléctrico y una fundición de aluminio. La producción de aluminio en la fundición era oscilante, pero su crecimiento medio anual fue de 1,5 % entre 1969 y 1992, es decir, casi nada. No existía ninguna minera de bauxita, refinería de aluminio, industria de soda cáustica y ferrovía. Los esfuerzos para la construcción de una planta para la pesca en el lago habrían sido anulados por errores de una administración carente y la falta de una adecuada infraestructura mecánica. Las personas que vivían cerca al lago, incluso las 80 000 cuyas casas fueron sumergidas, sufrieron de enfermedades transmitidas por el agua, como la ceguera y la malaria. Los proyectos de irrigación de larga escala que los proyectistas habían imaginado no funcionaron nunca. El sistema de trasporte en el lago, que habría resuelto las dificultades de transporte en el — 422 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS país, concluyó en un terrible fracaso. La población de Ghana era pobre casi tanto como al inicio de los años 50 (Easterly 1999: 26-28). Teóricamente todo parecía justo. El proyecto descrito encajaba con las indicaciones de Paul A. Rosenstein Rodan, un famoso economista del desarrollo de los primeros años después de la guerra (fue también el primer chief economist del recién nacido Banco Mundial). Según Rosenstein Rodan (1943), que partía de la experiencia madurada durante los años 30, en los países retrasados de Europa meridional y oriental, existía un potencial escondido apropiado para el desarrollo. El problema era que en los procesos de desarrollo se dan dos fenómenos. En primer lugar, gran parte de las inversiones —en particular en las infraestructuras y en el capital social— tienen rendimientos crecientes si son distribuidas de modo planificado entre los diferentes sectores, fortaleciéndose recíprocamente. Por otra parte estas inversiones son «indivisibles», una línea ferroviaria debe ser completada porque de otra forma no funciona, solo después de su finalización generará efectos. Según Rosenstein Rodan, el desarrollo acontece solo a través de «un gran empuje», capaz de generar procesos virtuosos de crecimiento simultáneos en diferentes sectores. Evidentemente, un enfoque similar implica la intervención planificada del estado. The market mechanism alone will not lead to the creation of social overhead capital, which normally accounts for 30 to 35 percent of total investment. That must be sponsored, planned or programmed (usually by public investment) to take advantage of external economies (due to indivisibilities) and requires an «optimum size» of enterprise to be brought about by a simultaneous planning of several complementary industries. (Rosenstein-Rodan 1984: 209) — 423 — GIUSEPPE FOLLONI Ayudas, inversiones y crecimiento La «receta» consistía en incrementar la capacidad de inversión, brindando ayuda a los países en déficit, para invertir e impulsar al crecimiento. La eficacia de tales políticas pasaba a través de dos cadenas causales: que la ayuda se tradujese en inversión y que la inversión se tradujese —dentro de un razonable periodo de tiempo— en crecimiento. Solo pocos años después de Rosenstein Rodan, otro economista del desarrollo, Ragnar Nurkse (1953), remarcaba el mismo enfoque. Para «poner en marcha» el desarrollo, según este, se deberían crear políticas de ahorro forzado para invertir en industrialización y capital social. Los primeros economistas del desarrollo eran imprecisos en cuanto al tiempo requerido para que las ayudas incrementaran las inversiones, y a su vez el crecimiento, en la práctica, esperaba un retorno bastante rápido: «la ayuda de este último año irá en las inversiones del año siguiente, que a su vez irán al crecimiento del PIB del próximo año». El primer canal causal, es decir, el nexo entre ayudas e inversiones debe pasar dos test para ser tomado seriamente. En primer lugar, debe existir una asociación estadística positiva entre ayuda e inversión. Segundo, las ayudas deben traducirse en inversiones una a una: un ulterior 1% del PIB en ayudas debería causar un aumento del 1% del PIB en inversiones. Rostow (1960) predijo que las inversiones aumentarían más que proporcionalmente respecto a las ayudas, por el aumento del ahorro por parte de los beneficiarios. Los resultados que se obtuvieron, en cuanto a la relación entre ayudas e inversiones, en el primer test arrojó que 17 de una muestra de 88 países revelaron una relación estadística positiva entre ayudas e inversiones, ya que solo una pequeña parte de ayudas se traducía en inversión. Según Easterly — 424 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS (1999), este enfoque, que la literatura llamó el financing gap approach violaba un requisito fundamental: la gente responde a incentivos. Si no hay incentivo a invertir en el futuro, porque no se espera un rendimiento adecuado, no hay inversión. Entonces, la ayuda se destinará a consumos privados o públicos. El segundo test causal concierne a la relación entre inversiones y crecimiento. También en este caso las verificaciones empíricas no dan razón al financing gap approach. Es decir, solo algunos países muestran una buena relación entre inversiones y crecimiento; sin embargo, muchos países no lo evidencian. En efecto, la idea de hacer fábricas para producir bienes manufacturados como en un país desarrollado —que está un poco a la base del modelo de Lewis de una economía dual con «unlimited supply of labour» (Lewis 1954)— va contra una evidencia de la realidad. La proporción entre los diferentes factores productivos no es fija, en algunos países donde la mano de obra es escasa y costosa, se usará mucho capital; en otros, donde la mano de obra es abundante y tiene precios irrisorios, se utilizarán técnicas labour intensive. Pretender homogenizar va en contra de la naturaleza de los hechos. En los años 70, el Banco Mundial ayudó a financiar la Morogoro Shoe Factory en Tanzania. Esta industria de calzado tenía laboratorios, maquinarias y las tecnologías más desarrolladas para producir calzados. Tenía todo, excepto el calzado. No produjo nunca más del 4% de su capacidad. La empresa, que había planificado abastecer el mercado de calzado de Tanzania y exportar a Europa los tres cuartos de la producción prevista (4 millones de zapatos), no exportó ni siquiera un zapato. El establecimiento fue diseñado sin evaluar el clima de Tanzania, tenía paredes de aluminio y ningún sistema de ventilación. La producción cesó definitivamente en 1990 (Easterly 1999: 68). — 425 — GIUSEPPE FOLLONI Concessional aid al ajuste macroeconómico Ya que la «calidad» del contexto de políticas macro resultaba decisiva para la eficacia de los proyectos, en los años 80 se creyó necesario ayudar a los países a construir un oportuno contexto político y económico de referencia. El Banco Mundial inició un programa para préstamos de tipo general a los países en crisis de débito; tales préstamos preveían aceptar ciertas reglas de política económica para garantizar un «ambiente» favorable al crecimiento. Políticas adecuadas y el financiamiento de proyectos de desarrollo habrían garantizado salir de las «trampas de la pobreza» en las cuales se encontraban muchos países. Se llamaban adjustment lending. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional concedieron entre 1980 y 1994 una serie de préstamos de ajuste a Ghana, Mauritius, Thailandia y Corea que tuvieron en el periodo una tasa de crecimiento anual per cápita entre el 1,4% y el 6,7%, es decir, un éxito satisfactorio. Los préstamos de ajuste no han sido eficaces en todos los países, como por ejemplo, en Argentina, Perú y otros países latinoamericanos. Esto se debe a la forma como respondían al financiamiento; los préstamos se otorgaban pero nunca llegaban los ajustes. Préstamos indiscriminados crearon escasos incentivos para hacer las reformas necesarias al crecimiento. Un país con políticas destructivas y entradas que se reducen recibe en efecto más ayudas «concecionales». En cambio, un país con un nivel de vida bastante alto —gracias a un buen gobierno macroeconómico— tiene derecho a préstamos a tasas de mercado, es decir, elevadas. Ha sido así para Kenia, hasta que malas políticas y una caída en las entradas otorgaron al país el derecho de obtener préstamos a una baja tasa de interés. Al contrario, los países que mejoran «salen» del club de países que tienen tal privilegio. En conclusión, no conviene ser virtuosos. — 426 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS El problema del endeudamiento de muchos países pobres, con graves débitos extranjeros, está en agenda de tiempo. Muchos partidarios de la política de ayudas han pedido la cancelación de los débitos de los países pobres en ocasión del nuevo milenio. Sin embargo, la condonación de deudas puede ser inútil para países que no cambian su conducta de gobierno. La misma mala administración que fue la causante del aumento del débito, impedirá que las ayudas otorgadas mediante la condonación lleguen a los verdaderos pobres. El problema de «incentivos alterados» queda. Instrucción y capital humano: ¿por qué no se ha demostrado una política decisiva? Como se sabe, existe una difundida convergencia de juicio sobre la importancia del capital humano. El capital humano es un tema decisivo, pero confuso. A menudo el capital humano está asociado al grado de escolaridad, lo cual es cierto, pero parcialmente. La escolarización es un indicador superficial del capital humano, porque la calidad de la misma puede variar espantosamente, y porque usualmente la escolarización «obligatoria» no corresponde, en la experiencia de la gente, con la percepción de mayores oportunidades de trabajo y de cambios reales. En 1996, la Comisión para la Educación de la UNESCO publicó Learning: The Treasure Within. El presidente de la comisión y ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, escribió en la introducción que la comisión no veía en la educación una «cura milagrosa»; más bien la consideraba «uno de los principales medios disponibles para incrementar una profunda y armoniosa forma de desarrollo humano, reducir la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la opresión y la guerra». Entre 1960 y 1990, como consecuencia de esta visión, ocurrió una notable expansión de — 427 — GIUSEPPE FOLLONI la escolarización fomentada por el énfasis del Banco Mundial y de otros donadores en la educación básica. En 1990, la inscripción a la escuela primaria alcanzó el 100% en la mitad de los estados mundiales. Además, ocurrieron reales milagros educativos como en Nepal, donde se pasó del 10% de la inscripción a la escuela primaria en 1960, al 80% en 1990. De 1960 a 1990, el número medio de las inscripciones a secundaria en los estados mundiales se cuadruplicó, del 13% en 1960 al 45% en 1990. Se pueden observar similares explosiones en las inscripciones universitarias. En 1960, 29 estados no tenían ningún estudiante universitario. En 1990, solo tres estados (Las Islas Comores, Gambia y la Guinea-Bissau) no tenían universidades. De 1960 a 1990 el número medio de las inscripciones universitarias en el mundo aumentaron en más de 7 veces, del 1% al 7,5% de la población de referencia. En las tablas 3 y 4, hay algunos datos sobre los avances en la escolarización en las diferentes regiones del mundo. Tabla 3. Incidence of illiteracy for population over 15, 1956-2000 by region 1956-65 1970 1980 1990 1995 2000 Average Asian countries 56,0 42,6 33,1 25,8 24,0 20,4 Average Latin American countries 30,3 21,7 15,7 11,2 9,4 7,9 Average African countries 84,2 66,2 55,2 43,8 38,2 33,0 Average developing countries 55,5 44,7 35,3 27,1 24,1 20,3 5,5 3,6 2,3 1,8 1,4 Average developed countries ( c) Fuente: A. Szimai, The Dynamics of Socio-Economic Development, 2006. — 428 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS Tabla 4. Gross Enrolment Ratios by Educational Level and Regions, 1960-2002 Country/region Primary education 1960 Secondary education 2002 1960 2002 Higher education 1960 2002 Developing countries 75,8 103,9 15,7 58,3 2,1 13,0 Africa (d) 40,4 91,1 3,5 28,4 0,3 2,5 Asia (d) 85,6 105,0 20,9 61,0 2,6 16,0 Arab countries 48,3 93,8 10,2 65,0 2,0 26,0 Latin America (e) 72,7 119,5 14,6 88,2 3,0 23,4 105,6 100,6 61,1 106,6 13,5 57,7 Developed countries Fuente: Szimai , A., The Dynamics of socio-economic Development, 2006 Como se puede observar, la respuesta en términos de crecimiento económico a la explosión educativa ha sido casi nula debido a la falta de asociación entre el crecimiento de la escolarización y el crecimiento del PIB, el cual fue señalado por diferentes estudiosos. El escaso crecimiento africano, no obstante la explosión educativa, ha hecho nacer la pregunta Where Has All the Education Gone? (Pritchett 1996). Años antes Todaro (1993) debía reconocer que «luego de casi tres decenios de rápido crecimiento de la escolaridad y centenares de millones de dólares gastados en la instrucción, las condiciones del ciudadano medio, en muchas zonas de África, Asia y América Latina, no parecen haber mejorado significativamente». Estudios sobre el crecimiento del capital humano (educación) no han encontrado una asociación positiva entre el crecimiento de la escolarización — 429 — GIUSEPPE FOLLONI (años de estudio) y la productividad del trabajo (existe de hecho una relación negativa y significativa en algunas estadísticas). Para comprender por qué la educación no parece ser tan eficaz, es necesario preguntarse cómo están usando los profesionales sus competencias. En una economía con fuertes intervenciones gubernamentales, las actividades más rentables son ejercer presiones políticas en los ambientes gubernativos para obtener favores (lobbying). El gobierno crea oportunidades de provecho con sus mismas intervenciones. Si las habilidades adquiridas a través de la instrucción son aplicables a actividades socialmente no productivas, es posible tener rendimientos privados positivos, pero un limitado o casi nulo impacto a nivel macroeconómico (Pritchett 2001).3 Además, el Estado ha dirigido la expansión educativa, brindando gratuitamente un servicio escolar público pretendiendo que los jóvenes frecuenten la escuela. Aquí hay dos problemas. Primero: los objetivos de las administraciones en cuanto a la educación primaria universal no crean de por sí incentivos para invertir en el futuro. En consecuencia, desde el punto de vista subjetivo, la calidad de la educación será diversa en una economía con incentivos para invertir en el futuro respecto a una economía donde no existen dichos incentivos. Segundo, la corrupción, los bajos salarios de los profesores, un inadecuado presupuesto para libros de texto, hojas y lapiceros, características que frecuentemente acompañan a un sistema nacional escolástico en muchos países en desarrollo, son factores que impiden brindar una educación de calidad. Muchos de los esfuerzos de las pasadas cuatro décadas han sido en vano. 3 En muchos países en desarrollo el sector público es el que absorbe a menudo por presiones políticas, la fuerza de trabajo skilled (Gelb, Knight y Sabot 1991). — 430 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS ¿Cómo controlar el crecimiento demográfico? Según las opiniones de muchos expertos del desarrollo, el control de la población es lo que permitiría evitar formas catastróficas de inercia y permitiría a las naciones pobres volverse ricas. La ayuda extranjera para financiar el control de la población (cash for condoms) es la panacea que portaría prosperidad a los países pobres. En 1968, Ehrlich se interesaba en el crecimiento de la población. El porcentaje anual del crecimiento de la población mundial llegaba a su punto más alto (cerca del 2,1 % anual), cuando Ehrlich publicó su libro The Population Bomb. De aquel momento en adelante, el porcentaje de crecimiento de la población declinó; el Banco Mundial ahora prevé un crecimiento de la población mundial del 1,1% anual al 2015; otras proyecciones sugieren que la tasa de crecimiento continuaría disminuyendo en los próximos decenios. El crecimiento de la población se ha contraído a pesar de la disminución en las tasas de mortalidad, ya que la tasa de natalidad ha disminuido aún más (ver figura 2). Figura 2. Annual growth rate of world population, 1900-2100 3,00 annual growth rate (world) 2,50 annual growth rate (developing countries) 2,00 annual growth rate (advanced countries) 1,50 1,00 0,50 0,00 1900 1950 1970 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2050 2075 2100 -0,50 Fuente: A. Szimai, The Dynamics of socio-economic Development, 2006. — 431 — GIUSEPPE FOLLONI El catastrofismo demográfico tenía un segundo argumento a favor del control de la población. Según Lester Brown, el fundador de Worldwatch, la población habría crecido más rápido que las oportunidades de trabajo: «En ausencia de un esfuerzo para disminuir el crecimiento de la población en los próximos años, la desocupación puede llegar a niveles inimaginables». Por ejemplo, él decía que en Pakistan, la «fuerza de trabajo crecerá de 72 millones en el 1999 a 199 millones en el 2050». La respuesta de los alarmistas frente al aumento de la población fue pedir mayor planificación familiar. La conclusión general de los estudios, referentes a los efectos del crecimiento demográfico sobre la economía, es que no existe alguna evidencia de que limitando el crecimiento de la población, se incida en el crecimiento del PIB per cápita. Las estadísticas más conocidas que relacionan el crecimiento a sus determinantes fundamentales no encuentran algún efecto significativo del aumento de la población sobre el incremento del PIB per cápita (Levine y Renelt 1992). El factor escondido: el desarrollo parte de la persona People respond to incentives Los fracasos expuestos anteriormente han provocado que las instituciones enfocadas al desarrollo, evalúen cuál sería un nuevo modo de brindar ayuda de manera integrada y participativa, es decir, que la condición de las personas y el contexto en el cual se insertan resultan importantes en proyectos y programas. Se comenzó a entender que la pobreza y el desarrollo son fenómenos multidimensionales y que como tales deben ser tratados. — 432 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS Existe un nexo entre la falta de instrucción, de renta, de representatividad (voice), de salud y las condiciones de trabajo. Debe entonces darse en la experiencia de los individuos, una simultánea evidencia de cambio en las diversas dimensiones de vida y de oportunidades, para que los «incentivos» actúen, es decir, que las personas asuman responsabilidad y riesgos de un camino. Los Millennium Development Goals «encarnan» esta visión y la creciente atención para la formación de good institutions, un buen capital social, etc., entre otros, subrayando que se debe generar un clima de confianza y seguridad, para que las personas tengan experiencia y evidencia de un camino posible. Enfoque participativo e integrado ¿la nueva frontera? Hoy, en el mundo de la cooperación internacional todos afirman que un enfoque participativo en los proyectos y en los programas de desarrollo, que vuelve protagonistas a los beneficiarios, aumenta la eficacia en los resultados. Estamos de acuerdo. Lo que no compartimos es la ideología con la cual la idea de participación viene afirmada y traducida en práctica, como si el mecanismo participativo «de por sí» volviese más eficaces los procesos. Creemos que la participación es verdaderamente eficaz cuando se funda sobre un cambio en el yo, en las personas, en su capacidad de mirar la realidad. Existen sustancialmente dos modelos diferentes de participación: el modelo community-based y el modelo community-driven. Ambos modelos comprometen a los beneficiarios y le dan la posibilidad de opinar y decidir, teniendo en cuenta el contexto cultural donde viven. — 433 — GIUSEPPE FOLLONI El segundo concepto de participación es más radical que el primero. El Banco Mundial sostiene el enfoque participativo. En varias publicaciones se sustenta, en particular, el enfoque más radical, communitydriven, porque permitiría acrecentar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia y la eficacia, permitiría que los esfuerzos para reducir la pobreza sean hechos en la escala apropiada, volviendo más inclusivos los procesos de desarrollo, dando mayor poder a los pobres, construyendo capital social, reforzando la governance, complementando los mercados y la actividad del sector público. (Dongier et ál. 2001: 305) Los beneficios del acercamiento participativo son varios e importantes. Un enfoque participativo hace disminuir los costos de información y permite que una mayor cuota de los beneficios llegue a una mayor parte de la población pobre. Además el enfoque participativo hace crecer la consideración de sí (the capacity to aspire. Appadurai 1994). Otro beneficio del enfoque participativo corresponde a la sostenibilidad, pues aumenta la conciencia respecto a los problemas y recursos del área (fase de recojo y análisis de las informaciones); permite tomar mejores decisiones, facilitando a la comunidad local el conocimiento de los conceptos claves del proyecto y la identificación con los objetivos del mismo (análisis de las alternativas de intervención); refuerza el conocimiento sobre los costos que se deben sustentar; la comunidad está al corriente de la problemática concerniente a la conservación de los beneficios generados por el proyecto, lo que favorece la sostenibilidad del proyecto mismo (participación en las discusiones ligadas a los costos del proyecto, a los — 434 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS métodos alternativos para la recuperación de los mismos y a las acciones de gestión y de manutención). El principio participativo responde a dos ideas justas. Primero, que las comunidades pueden informarse mejor sobre sus propias necesidades y sus verdaderas prioridades. Segundo, que es eficaz acercar los recursos hacia aquellos que deben utilizarlo. En sí se trata de una aplicación del principio de subsidiaridad. Finalmente, es un efecto de los proyectos (y factor de desarrollo) la experiencia directa, hecha por personas y grupos, de que sí se puede cambiar. El método participativo no está ausente de problemas, también de grandes tamaños, por lo que está sujeto a numerosas críticas. Puede alcanzar objetivos diferentes de los planteados: grupos ricos y capaces tienen mejores relaciones, a menudo «incorporadas» en las estructuras de poder existentes y pueden llevar al aumento del capital social solo de los miembros más agresivos e influyentes de la sociedad. La adopción de un enfoque participativo puede minar el método democrático de representación; se pueden favorecer comportamientos de rent-seeking (Conning y Kevane 2002). Un cierto grado de dominación de las élites puede ser inevitable, en modo particular en las áreas rurales donde frecuentemente las élites son líderes locales dotados de autoridad política y moral. Estos líderes son los únicos en grado de comunicarse eficientemente con el exterior de la comunidad, saben leer los documentos del proyecto, llevan la contabilidad, escriben reportes y eventuales propuestas (Mansuri y Vijayendra 2004). De otro lado, el hecho de que las reglas del proyecto vengan definidas por parte de las élites puede desanimar la participación (Bardhan 2000). La aplicación de métodos participativos en intervenciones complejas a menudo impiden el desarrollo de los programas (Harriss 2001, Mosse 2001, Cooke y Kothari 2001); para evitar estos problemas, los que — 435 — GIUSEPPE FOLLONI gestionan el programa deben simplificar las actividades en algo realizable y fácilmente medible con efectos negativos sobre los resultados. En síntesis, el ejercicio participativo puede tener costos elevados, puede de hecho haber un desplazamiento de costos sobre los mismos pobres; puede esconder formas de corvée (‘faena’) o trabajo forzado desarrollado bajo la dirección de jefes locales (Bowen 1986; Ribot 1995), o ser expresión ideológica de un estado autoritario. Las burocracias no cambian estilos frente a los acercamientos participativos, simplemente internalizan los nuevos procedimientos, con agravios sobre los costos, mientras quien efectivamente desarrolla el proyecto tiene la sensación de que la utilidad de tales procedimientos son escasos. Usualmente los eventos «participativos» vienen cargados de un significado político o son proyectados de manera colusiva, sin verdaderamente mejorar la calidad de la información sobre exigencias y capacidades. El ejemplo de Salvador (Bahía-Brasil) También en el caso del programa de slum upgrading de Salvador (BahíaBrasil), llamado «Ribeira Azul»,4 el comienzo del camino participativo se ha revelado cargado de aspectos ideológicos y reivindicantes. El grupo de representantes de las Comunidades tenía, de hecho, una actitud crítica, ya que pretendía una respuesta a sus necesidades por parte de las instituciones locales; pero creo, como experiencia común en muchos proyectos, que ellos no tenían claro cuales eran sus necesidades ni querían responsabilizarse frente a los retos del cambio. Esta es una postura reivindicativa y no participativa. 4 Es un área que fue objeto de un programa de saneamiento urbano para eliminar asentamientos en palafitas (Alagados), en la ciudad de Salvador, Bahia, Brasil. — 436 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS De hecho, la dimensión participativa, a partir del tercer año del proyecto Ribeira Azul, se ha realizado en un diálogo directo con la gente por parte de las instituciones y de las ONG y no solo a través de representantes. Se aprende de una experiencia compartida: lo que necesitamos para salir de la pobreza, es algo que se aprende día a día en la experiencia, es algo que se va haciendo. Esto ocurre en las instituciones involucradas, que aprenden a responder problemas sobre cómo asegurar la sostenibilidad en la manutención de resultados y la recuperación de costos de inversión (en condiciones de gran informalidad, donde las ideas y las normas nacen de un diálogo entre las instituciones y la población). También acontece en la gente de la comunidad que aprende dialogando en qué consiste cambiar de estilo de vida, el valor de la instrucción, la higiene y de un correcto comportamiento entre vecinos, viendo un colegio que finalmente no tiene los muros sucios, un centro de nutrición, donde no dan simplemente medicamentos. Es así que la gente aprende cuales son sus verdaderas necesidades y qué valor dar a los cambios que acontecen. De esta forma se pone en marcha, para sí y para la propia gente, una dinámica de protagonismo, que es la esencia del desarrollo. Como ha afirmado Maria Lourdes do Nacimiento, responsable de una asociación comunitaria en el área de los Alagados de Ribeira Azul: Muchos pensábamos que la participación fuese simplemente una reivindicación y basta; nosotros ahora hemos entendido que la participación es una cosa mucho más amplia. No es solo reivindicar, es formar parte de un proceso, y ser parte de un proceso, es otro reto. La participación que hemos experimentado ha sido una participación — 437 — GIUSEPPE FOLLONI distinta. La idea, es que nosotros nos sentimos comprometidos de verdad en este proceso, como si fuera nuestro hijo. La participación desarrolla efectos positivos solo con un diálogo capaz de implicar a todos los actores en juego; la base de este diálogo es la libertad de las personas y la conciencia de que el objetivo para todos es la atención a cada persona y a su destino. Este es el reto para hacer emerger los lados positivos del enfoque de participación, sin caer en esquematismos ideológicos: me parece que este es un buen ejemplo de subsidiaridad. El dilema de Fodor El ejemplo de Ribeira Azul en Salvador (Bahía-Brasil) tiene un valor general. Lo que vuelve estable el desarrollo no es construir infraestructuras, invertir en muros o casas, ni siquiera invertir en escolaridad. Lo que rinde estable el desarrollo no es ni siquiera una organización participativa en sí, porque fácilmente van tomando formas de asistencialismo o reivindicativas, que no responsabilizan ni ponen en marcha a las personas. Es necesario una experiencia directa de las personas, en su contexto familiar y social, que algo puede cambiar, una experiencia que nace donde hay alguien que los acompaña, que vive con ellos la experiencia de cambio, situaciones y riesgos, oportunidades y dificultades, ayudando a comprender cuál es el camino. Es como en la familia: uno busca y «encuentra» todas las oportunidades porque se siente amado y ama. Entonces todos los demás instrumentos se vuelven interesantes y las good policies para un contexto mejor encuentran hombres vivos. También aquí existe un test que superar. — 438 — EL DESARROLLO ES UNA EXPERIENCIA DE PERSONAS Mi colega de macroeconomía de la Universidad de Trento, Giorgio Fodor, que se ocupa de crisis financieras, conociendo mi compromiso en el campo de la cooperación al desarrollo, me preguntó lo siguiente: «ustedes trabajan por años para alejar a cientos o miles de personas de la pobreza; después llega una crisis financiera y en pocos meses lanza a un millón de personas a una situación de pobreza. ¿De qué sirve todo su trabajo?». Esto fue un reto interesante porque pide al enfoque basado en la persona ser realista, de no olvidar la importancia del contexto y el nexo entre los diferentes niveles: el personal de la vida cotidiana, de la vitalidad de la sociedad civil, de lo político y de los instrumentos de conducción de la economía nacional. Yo respondí así: «Es cierto que la crisis puede empeorar notablemente la vida de muchos en poco tiempo. Pero si hubo aquel trabajo, después de seis meses la gente vuelve a recomenzar una dinámica personal de desarrollo. De otra forma, la crisis dejaría a la gente en las mismas condiciones de pobreza en la cual ha caído». Yo creo en la respuesta que he dado a mi colega. — 439 — BIBLIOGRAFÍA Appadurai, A. 2004 «The Capacity to Aspire». En Vijayendra, R. y M. Walton (eds.). Cultural and Public Action. California: Stanford University Press. Arndt, H.W. 1987 Economic Development. The History of an Idea. Londres: The University of Chicago Press. Ayres, Clarence 1995 «Economic Development: an Institutional Perspective». En Dietz, J. (ed.). Latin America’s Economic Development. Londres: Lynne Rienner Publishers. Baran, Paul 1957 The political economy of growth. Londres/NuevaYork: Monthl Review Press. Bauer, P.T. 1984 «Remembrance of Studies Past». En Meier, G. y D. Seers (eds.). Pioneers in Development. Oxford: Oxford U.P. Bils, Mark y Peter Klenow 1998 «Does schooling cause growth or the other way around?». NBER Working paper, n.º 6393. Cambridge: MA. Cypher, James y James Dietz 1997 The process of economic development. Londres/Nueva York: Routledge. — 440 — Easterly, William 1999 The elusive quest for growth. Cambridge, Mass: MIT Press. Evans, Peter 1995 Embedded Authonomy: State and Industrial Transformation. Princeton U. P.: Princeton N.J. Fishlow, Albert 1976 «Empty Economic Stages?». En Meier, G. (ed.). Leading Issues in Economic Development. Oxford: Oxford University Press. Gunder Frank, Andre 1966 «The development of underdevelopment». Monthly Review, 17/30, september. Hettene, Bjorn 1990 «Development Theories and the Three Worlds». Longman Development Studies. Harlow. Hirschman, A.O. 1958 The Strategy of Economic Development. Yale: Yale University Press. Hirschman, A.O. 1983 Ascesa e declino dell’economia dello sviluppo. Turín: Rosemberg e Sellier. Krueger, A.B. y M. Lindahl 1998 Education for growth: Why and for whom? Manuscript. Princeton, NJ : Princeton University. — 441 — Kuznets, Simon 1971 Economic Growth of Nations. Cambridge, Mass: Harvard University Press, Lal, Deepak 1985 The Poverty of Development Economics. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Levine, R. y Renelt, D. 1999 «Cross-Country Studies of Growth and Policy». World Bank, n.º 608. Lewis, W.A. 1954 «Economic Development with Unlimited Supplies of Labour». The Manchester School of Economic and Social Studies, n.° 2, XXII. Maddison, Angus 2001 «The World Economy: A Millennial Perspective». OECD Development Centre. París. Meier, G. 1976 «Future Developments in Historical Perspectivas». En Meier, G. Leading Issues in Economic Development. Oxford: Oxford University Press. Nurkse, Ragnar 1953 Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford/ Nueva York: Oxford University Press. Oit 1976 Declaration of Principles and Programme of Action for a Basic Needs Strategy of Development . Ginebra: OIT. — 442 — Paulo VI 1967 Populorum progressio, n. º 14. Roma. Perroux, Francois 1981 Pour une philosophie du nouveau développement. París: Aubier. Prebisch, Raúl 1950 The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. Neva York: United Nations. Prebisch, Raúl 1980 «Towards a Theory of Change». CEPAL Review, n.° 9. Pritchett, Lant 2001 «Where has all the education gone?». World Bank Economic. Review, 15 (3). Ranis, Gustav 1981 «Challenges and Opportunities Posed by Asia’s Superexporters: Implications for Manufactured Exports from Latin America». The Quarterly Review of Economics and Business, n.º 21. Robbins, Lionel 1953 [1932] An Essay on the Nature and Significance of the Economic Sciencec (trad. italiana: Saggio sulla natura e limportanza della scienza economica). Turín: UTET. Robinson, Joan 1966 Economic Philosophy. Penguin: Harmondsworth. — 443 — Rosenstein Rodan, P. N. 1943 «Problems of industrialization of Eastern and South-Eastern Europe». Economic Journal, n.°. 53. Rosenstein Rodan, P. N. 1984 «Natura facit saltum». En Meier, G. y D. Seers (eds). Pioneers in Development. Oxford: Oxford University Press. Rostov, W. W. 1962 The Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press, (trad. italiana: Gli stadi dello sviluppo economico,1960). Turín: Einaudi. Singer, Hans W 1984 «The Terms of Trade Controversy». En Meier, G. y D. Seers (eds). Pioneers in Development. Oxford: Oxford University Press. Stiglitz, Joseph E. 1998 «Towards a new paradigm for development». 9.th Prebisch Lecture. Ginebra: UNCTAD. Uchendu, V. C. (ed.) 1980 Dependency and Undervelopment in West Africa. Leinden: Brill. Williamson, John 1990 «What Washington means by policy reforms». En Williamson, J. Latin America Adjustment: how much has happened? Washington D.C.: Institute for International Economics. — 444 — ¿ES LA DESCENTRALIZACIÓN GARANTÍA PARA LOGRAR EL DESARROLLO ? Nedda Cadenillas 1 A ctualmente, el Perú está atravesando por un proceso de descentralización del sector público, el cual viene a insertarse —aunque tardíamente— en una tendencia iniciada hace 24 años en la mayoría de países latinoamericanos (cf. Burki et ál.1999: 1). Esta reforma, o más precisamente conjunto de reformas, sentó sus bases en la Constitución de 1990 y, posteriormente, en el 2002 con la promulgación de las leyes marco: la Ley de Bases de la Descentralización, y las posteriores Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades.2 Este proceso es considerado uno de los temas prioritarios en la agenda del Estado, incluido dentro del Acuerdo Nacional como requisito para consolidar la democracia, afirmar la identidad nacional y alcanzar finalmente el desarrollo sostenido e integral del país. Sin embargo, a cinco años de empezado el proceso, se 1 2 Consultora del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la regionalización (CIDIR). Vale anotar que el presente artículo se enfoca en el actual proceso de descentralización y no hace mención a los previos intentos de descentralización. — 445 — NEDDA CADENILLAS están presentando múltiples desafíos que podrían hacer dudar del logro de sus objetivos. El fallido intento de formar macroregiones como resultado del referéndum en el 2006, los conflictos por la delimitación territorial entre regiones, la falta de personal técnico capacitado para la inversión de los nuevos recursos asignados son algunas muestras. En este marco, ¿es la descentralización una política que efectivamente contribuirá al desarrollo? El presente artículo hará una revisión teórica de los principales impactos positivos y los peligros que acarrea el proceso, usando como ejemplos casos de países latinoamericanos con más experiencia en el tema. La descentralización como política de gobierno se inserta dentro de la Reforma del Estado que desde los años 80 se desarrolló en varios países latinoamericanos en respuesta a los crecientes problemas de gobernabilidad originados por la crisis del modelo centralista de gobierno.3 El grupo de políticas incluidas en lo que se conoce como Reforma del Estado implicaba un cambio drástico que llevaría a la «creación de nuevas instituciones, nuevas formas de liderazgo y nuevas relaciones entre el gobierno y la sociedad civil» (Blanco 2006: 236). Estas nuevas políticas buscaban «acercar el Estado al pueblo», a través de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno; a la vez que formulaban un Estado más eficiente y transparente con políticas como su modernización que involucraba, entre otras medidas, procesos administrativos más simplificados. La descentralización está contenida dentro de este conjunto de políticas con mayor influencia en el contexto latinoamericano, caracterizado por ser históricamente centralista desde la época de la colonia.4 3 4 Varios estudios afirman que la crisis de la deuda fue originada por el fracaso del modelo de sustitución de importaciones que implicaba una fuerte participación del Estado en la economía. De acuerdo con Blanco el centralismo se reafirmó incluso en la independencia con la — 446 — ¿ES LA DESCENTRALIZACIÓN GARANTÍA PARA LOGRAR EL DESARROLLO ? La descentralización es un proceso que delega competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales, involucrando la transferencia de autoridad política, fiscal y administrativa a los gobiernos regionales y locales. Basado en el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado debe desempeñar un rol promotor y regulador en la economía y solo intervenir donde las iniciativas privadas, gobiernos subnacionales, asociaciones e individuos no puedan hacerlo, ya que tal como lo expresa la Ley de Bases «las actividades del gobierno alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente» (Ley de bases de la descentralización n.° 27783). En el caso peruano, las normas legales del proceso han detallado las competencias, funciones, activos, recursos que han de ser delegados a instancias inferiores del gobierno, que en el caso de competencias sectoriales, deben por ley concluir a fines de este año. Es un proceso integral que comprende diferentes ámbitos del Estado, por lo que podemos hablar de tres dimensiones del proceso. En primer lugar, la descentralización administrativa, que se refiere exclusivamente a la transferencia de competencias, antes exclusivas del poder ejecutivo, a los gobiernos subnacionales.5 En segundo lugar, la descentralización política que implica las reformas constitucionales o legales para la elección de nuevos representantes regionales y locales que en el caso del Perú tuvieron lugar en noviembre del año pasado. Finalmente, la descentralización fiscal que devuelve recursos financieros a los gobiernos subnacionales, ya sea otorgándoles facultades para aplicar y recolectar impuestos o mediante una redistribución del presupuesto nacional, como 5 derrota de los caudillos regionales. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley n.° 27783, el gobierno central conserva competencias exclusivas, tales como la Defensa Nacional y las Relaciones Exteriores; otras, compartidas como por ejemplo, la Educación y la Salud. — 447 — NEDDA CADENILLAS es, por ejemplo, la transferencia del canon de ciertos recursos naturales a los gobiernos subnacionales (cf. Falleti 2007: 329). Uno de los objetivos más importantes de la descentralización es el de conseguir la democratización del Estado. La descentralización puede fortalecer y complementar las reformas destinadas a promover la participación de la sociedad civil en la administración del gobierno y en el desarrollo. Las nuevas leyes del proceso relacionadas a los Gobiernos Regionales y Municipales instituyen mecanismos de participación, coordinación y concertación de la población en los planes de desarrollo, presupuestos y la gestión pública de los gobiernos subnacionales. Tal como lo demuestra un estudio del Banco Mundial (cf. Fuhr 1999: 30) sobre la incidencia de estas reformas en el desarrollo, se encontró una relación positiva entre la participación ciudadana y la reducción en los niveles de pobreza de una localidad. Dos poblaciones en México, Oaxaca y Chiapas sometidas a un mismo programa de lucha contra la pobreza y con similares dotaciones de recursos, población y potencial de desarrollo demostraron diferentes resultados. Oaxaca, cuyo nivel de participación de la sociedad en cuanto a política fue significativo, obtuvo resultados mucho más exitosos que Chiapas en la aplicación del programa. La participación de actores locales (sociedad civil, empresarios e instituciones no gubernamentales) antes excluidos en la toma de decisiones a nivel local o regional es particularmente importante en un país como el nuestro, ya que se convierte en un mecanismo para canalizar las necesidades y propuestas de la población de manera que pueden servir también como espacios de diálogo y concertación y no sean sustituidos por alternativas violentas que puedan motivar incluso una crisis de gobernabilidad. La democratización obtenida también es representativa, ya que las nuevas autoridades a nivel local y regional tienen más conocimiento de las — 448 — ¿ES LA DESCENTRALIZACIÓN GARANTÍA PARA LOGRAR EL DESARROLLO ? oportunidades y necesidades de su región o localidad y, por lo tanto, mayores incentivos para desempeñar una mejor gestión pública más aún bajo el interés de una potencial reelección. La experiencia colombiana muestra en este sentido que las autoridades locales tienden efectivamente a ofrecer un mejor servicio al saber que sus puestos dependen de las evaluaciones que de su labor haga el electorado (cf. Fuhr 1999: 30). Por otro lado, si la sociedad civil no se encuentra suficientemente organizada o no tiene el conocimiento necesario acerca de la nueva legislación, los efectos esperados de mayor democratización participativa podrían perderse. A su vez, los riesgos de delegar la autoridad a los alcaldes y presidentes regionales surgen primordialmente cuando estos no están preparados para asumir sus nuevas funciones. La falta de capacidades técnicas de los funcionarios públicos a nivel local puede evitar un uso más eficiente de los recursos públicos, como se ha hecho evidente en el caso peruano con la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, pueden reproducirse patologías del gobierno central como el surgimiento de burocracias regionales y locales o elites económicas que hagan prevalecer sus intereses sobre el bienestar de la población (Burki et ál. 1999: 3-4). A nivel económico, la delegación de responsabilidades a niveles inferiores del gobierno hace que la provisión de servicios públicos se optimice al destinar más eficientemente los recursos, ahora no solo debido a la descentralización fiscal, sino producto de un mejor conocimiento de las preferencias locales. En otras palabras, en países en desarrollo como el Perú, los servicios públicos relacionados con la salud, educación, infraestructura vial, entre otros, se encuentran concentrados en las grandes ciudades, mientras que la provisión de los mismos servicios, en las áreas rurales, son inexistentes o de inferior calidad. De igual manera, las nuevas autoridades elegidas a nivel local tienen mayores incentivos para mejorar la — 449 — NEDDA CADENILLAS administración de sus gobiernos, ya que en vez de informar del cumplimiento de sus metas al gobierno central, ahora tienen que dar cuenta de sus acciones a su electorado. El caso colombiano ejemplifica este punto. Después de las reformas implementadas en 1996, los alcaldes elegidos entonces por sus constituyentes experimentaron un cambio sustancial en la administración de sus localidades, ya que de acuerdo con un estudio demostraron que fortalecieron sus funciones gubernamentales a través del desarrollo de capacidades con énfasis en el área de gestión de recursos humanos y financieros (cf. Fuhr 1999: 31). Sin embargo, la provisión centralizada en el caso de ciertos bienes y servicios públicos es más eficiente en algunos casos ya que se vería beneficiada por economías de escala. Por otro lado, la descentralización puede producir serios desbalances en las cuentas del gobierno central, si es que no se implementan los debidos mecanismos fiscales de control. Aunque la ley de bases de la descentralización habla de neutralidad en la transferencia de recursos, haciendo referencia a la delegación de recursos con su contraparte de responsabilidades, y advierte sobre responsabilidad fiscal, todavía está por verse cómo los recursos están siendo administrados. Tales desequilibrios pueden, por lo tanto, originar grave déficit presupuestal, como en el caso de Brasil, donde las deudas de los Estados fueron asumidas por el gobierno central, originando graves crisis estatales en las dos últimas décadas (Tello 2006: 67). Asimismo, existe el riesgo que incluso después de descentralizadas las competencias el gobierno central puedan seguir incurriendo en niveles de gasto similares a los anteriores a la descentralización, pero ahora con un presupuesto más reducido. Tanto en el caso colombiano como en el mexicano después de haber transferido el gobierno central sus funciones a los gobiernos subnacionales, estos mantuvieron o incrementaron sus gastos, originando también déficit en el gobierno central, pérdida que en algunos casos fue corregido con un alza de los impuestos. — 450 — ¿ES LA DESCENTRALIZACIÓN GARANTÍA PARA LOGRAR EL DESARROLLO ? Adicionalmente, la descentralización fiscal dificulta al gobierno central la aplicación de políticas de estabilización macroeconómica. Ante una política fiscal contraccionaria a nivel nacional, podría darse el caso de que los gobiernos subnacionales opten por no aceptar las restricciones al presupuesto solicitadas, ya que al distribuir la responsabilidad fiscal a las regiones, por redistribución del presupuesto o delegación de recaudación fiscal, el gobierno pierde control sobre el nivel de ingresos y gastos del sector público (cf. Burki et ál. 1999: 40). De acuerdo con un estudio de la CEPAL, los gobiernos de Brasil y Colombia comparten prácticamente la mitad de sus ingresos por concepto de tributación con los gobiernos subnacionales, en cuyo caso se hace más difícil responder con eficacia a las contracciones y emergencias económicas. De igual manera, los recursos transferidos por concepto de canon pueden incrementar las asimetrías regionales, ya desde el inicio profundas, como en el caso peruano (cf. Burki et ál.1999: 4). Otros riesgos involucrados son de carácter político, la delegación de competencias y recursos implica delegación de poder, por lo que las nuevas autoridades subnacionales pueden recurrir a ello con un potencial perjuicio del interés nacional. El caso de las recientes protestas por parte de algunos presidentes regionales, como es el caso de la región Ancash o Loreto, sean justificadas o no sus demandas, pueden contravenir con las políticas del Estado. El gobierno por su lado puede no responder con la autoridad y severidad adecuada dado el caso si se trata de regiones donde existe interés político por el número de electores, por ejemplo. El caso de Brasil, citado anteriormente, es una muestra de ello, ya que los estados federales con amplia representación en el congreso ejercen gran influencia sobre el gobierno central y pueden trabar la aplicación de medidas de restricción fiscal o permitir el sobreendeudamiento de sus estados. — 451 — NEDDA CADENILLAS El artículo ha tratado de reseñar los principales impactos del proceso de descentralización, los que vienen por el lado de una mayor democratización del Estado, un mayor conocimiento de las preferencias locales, que a su vez redunda en una mejor administración de recursos en favor del desarrollo de su localidad, entre otros. Sin embargo, a la luz de algunas de las experiencias citadas, incluyendo el caso peruano, parecería que cada efecto positivo del proceso trae riesgos implícitos, de manera que ponen en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de supervisión del proceso a nivel gubernamental; fortalecer, asimismo, las capacidades de las personas encargadas de las instituciones públicas locales y regionales que asumen las nuevas competencias transferidas. Una propuesta para superar este obstáculo, son los programas destinados a capacitar a los funcionarios públicos en programas de gestión gubernamental. Incluso con sus potenciales áreas de conflicto, este proceso es auspicioso al poner ahora en manos de los gobiernos subnacionales la responsabilidad de su destino y desarrollo. — 452 — BIBLIOGRAFÍA Blanco, Carlos 2006 «Reform of the State: An Alternative for Change in Latin America». The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 606, n.° 1, pp. 231-243. Burki Shahid, Javed; Perry, Guillermo y William Dillinger 1999 Más allá del Centro: La Descentralización del Estado. Washington DC: Banco Mundial. Elguera Valega, Luis 2006 La descentralización y sus instituciones. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Falleti, Tulia 2005 «A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective». American Political Science Review, vol. 99, n.° 3, pp. 327-346. Fuhr, Harald 1999/2000 «Institutional change and new incentive structures for development: can decentralization and better local governance help?». Welttrends, n.° 25, pp. 21-51. Ley de bases de la descentralización Ley n.º 27783. Ley orgánica de gobiernos regionales Ley n.º 27867. — 453 — Ley orgánica de municipalidades Ley n.º 27972. Stiglitz, Joseph 2000 Economics of the public sector. 3.ª ed. California: Stanford University. Swiss Agency for Development and Cooperation 1999 Decentralization and Development. Berna: SDC Publications on Development. Tanzi, Vito 2001 «Pitfalls on the Road to Fiscal Decentralization». Working Paper, n.° 19. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. Tello, Mario 2006 «Las teorías de desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de descentralización en los países de desarrollo». Documento de trabajo, n.° 247. Pontificia Universidad Católica del Perú. — 454 — Debates D E B AT E S EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD1 Giancarlo Cesana 2 D efinir el concepto de «salud» es menos simple de lo que se puede pensar. Es justa, de hecho, la pregunta de Gadamer, filósofo de la ciencia:3 «¿En qué consiste el bienestar sino justamente de no constituir el centro de la atención, permitiéndonos de estar libremente abiertos y dispuestos a todo?». La salud, si está, no se siente y, generalmente, tampoco se ve. Se siente y se percibe como falta y, por lo tanto, como necesidad se reconoce en los demás, cuando uno está física o sicológicamente afectado, incapaz a causa de la propia invalidez de hacer lo que a uno le gusta o a lo que está acostumbrado. Para la mayoría de las 1 2 3 Segundo capítulo de Il ministero della salute (Florencia: Studio Editoriale Florentino, 2000). Traducción no revisada por el autor. Recientemente será publicada la versión en castellano del libro por la Editorial Encuentro de Madrid (España). Médico y psicólogo. Docente de la Facultad de Medicina del Trabajo de la Università degli Studi di Milano-Bicocca. En la discusión sobre el concepto de salud, me pareció sugerente el aporte de Carlos Colombom, médico de Milán, con larga experiencia en dirección de hospitales. Esta cita, junto con la de Foucault, y del Corriere Della Sera, diario italiano, más otras consideraciones relacionadas, pertenecen a una conferencia suya, en el primer curso de Introducción a la medicina (1997-1998) y a su artículo «sistema sanitario y prevención» (Sapere, febrero 1998). — 457 — GIANCARLO CESANA personas, los pensamientos y los discursos acerca de la salud empiezan con la primera hospitalización o la primera enfermedad seria, se intensifican con la edad que con certeza es el factor, más que todos los demás, asociado a la insurgencia de enfermedades. De hecho, la salud es percibida, sobre todo, como lo contrario de lo que se vive como handicap o enfermedad, como exigencia de volver a una plenitud de fuerzas, ciertamente no absoluta, sino relativa a aquel nivel de prestaciones a las que la experiencia nos había hasta aquel momento acostumbrado. Si cuando uno era sano corría menos velozmente que otros, estará bien feliz de volver a su propia velocidad de carrera, y no pensará alcanzar una superior. Justamente, se considera que correr menos velozmente no sea un indicador de enfermedad, sino solo un signo de una distinta distribución de las dotes personales. La salud, por quien está enfermo, es vivida como un bien personal, una dotación, en el sentido propio del don, que de improviso se disolvió o lentamente se consumió, y que ahora se les pide a los médicos que lo reconstituyan y lo protejan, igualmente que a las organizaciones sanitarias y a la sociedad. La experiencia directa e indirecta de las enfermedades ha persuadido desde la antigüedad a los hombres, a combatirlas no solo con atentos diagnósticos y eficaces curas, sino buscando mejores condiciones de vida. Entonces, ¿qué definición de salud podrá ser mejor de la que dio en 1946 la Organización Mundial de la Salud (OMS):4 «La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino es estado de completo bienestar físico, mental y social»? 4 Véase Worl health organization. The preparatory committee of the internacional health conference, ECOSOC, F/H/P/C/WZ, 21 de marzo de 1946. Para los demás documentos OMS, cada vez citados, puesto que se trata de textos conocidos y de fácil ubicación en bibliotecas médicas, valen las referencias que se encuentran en el texto. — 458 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD La salud de la OMS La definición de «salud» dada por la OMS se cita muy frecuentemente en las escuelas de medicina. Raramente se pone en cuestión, por lo contrario, constituye un criterio fundamental para la evaluación de las acciones sanitarias dirigidas a los individuos y a las colectividades. Desde su pronunciamiento ha suscitado notables entusiasmos, injertando a los médicos y a la disciplina practicada por ellos en un proyecto universal de reforma social. Es de 1977 la definición, siempre de parte de la OMS, durante su 30.ª Asamblea Mundial del objetivo «Health for all 2000»: «objetivo principal de los gobiernos y de la OMS debe ser conseguir por parte de todos los ciudadanos del mundo dentro del año 2000, un nivel de salud que haga posible una vida social y económicamente productiva». El año siguiente (1978) se promulgó la «Declaración de Alma Ata» centrada sobre la necesidad del desarrollo de la asistencia sanitaria de base, con la finalidad de contribuir en escala mundial a conseguir que la salud sea el derecho fundamental del ser humano. Pero es con la Carta de Ottawa de 1986 que el esfuerzo de la OMS se traduce en una estrategia de intervención, coordinada entre distintas disciplinas no solo sanitarias, denominada «promoción de la salud» o bien health promotion, como es frecuentemente citado también en documentos en lengua distinta del inglés. Con tal denominación se quiso describir «el proceso tenso a volver a las personas —justamente en el sentido colectivo de gente, people— cada vez más en la posibilidad de controlar y mejorar sus condiciones de salud». La promoción de la salud, de hecho, está dirigida a los grupos de población más que a los individuos singulares con riesgo de enfermedades específicas. Considerando la totalidad de los factores que determinan el contexto de la vida cotidiana, la health promotion se propone influenciarlos, ciertamente, — 459 — GIANCARLO CESANA también con la finalidad de eliminar, en lo posible, las causas de enfermedad (prevención), pero sobre todo para favorecer el sostén y mantenimiento de la salud. Quicios de esta acción son la protección de la salud y la educación sanitaria: «con protección de la salud se entiende una serie de controles legales y administrativos, de reglas y de procedimientos, de códigos de autoreglamentación, todos dirigidos a influenciar positivamente, directa e indirectamente, en la salud del individuo y de la comunidad» (Pagano y Fara s. f.). Estas intervenciones, a veces impropiamente clasificadas como actividades de prevención, pueden ser impositivas o funcionales a la promoción, como por ejemplo, la obligación del cinturón de seguridad, la fluorización del agua, los avisos amenazantes en las cajetillas de cigarrillos, el aumento del costo de las mismas, y así siguiendo. La educación sanitaria ha sido definida por Smith, en 1979, como una actividad de comunicación orientada a incrementar la salud, a eliminar los factores de riesgo y a prevenir las enfermedades, dirigida a sujetos individuales o a comunidades enteras y realizada influenciando positivamente los conocimientos, las actitudes y los comportamientos del individuo, de las comunidades, de los detectores del poder. Los conocimientos comprenden: las nociones relativas al cuerpo y a sus curas; las informaciones relativas a la disponibilidad y al uso de los servicios sanitarios; la comprensión de los mecanismos ambientales, ocupacionales y de comportamientos a riesgo, además de las políticas nacionales en acto para la tutela de la salud y para la lucha contra las enfermedades. Dadas las características y la extensión de las intervenciones de promoción de la salud, su método es interdisciplinario y se remite, además — 460 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD que a la medicina y a la sanidad pública, a la economía, al derecho, a la sicología, a las ciencias de la educación, de la comunicación y del desarrollo de las comunidades en general. Su fin es el de producir una efectiva y concreta participación de la colectividad. Se ha, justamente, notado que el fracaso de muchos programas sanitarios, sobre todo en los países en vía de desarrollo, se debe al hecho que estos prescinden de una directa y preliminar implicación de las comunidades interesadas. Si se quiere efectivamente mejorar las condiciones de salud de una determinada población no basta con proporcionar un «servicio médico», incluso bien organizado. Se debe poner en movimiento una acción «socio-sanitaria» en la que converjan decisiones políticas y múltiples figuras profesionales distintas de las tradicionalmente incluidas en el ámbito sanitario. Durante largo tiempo, los problemas de la salud relacionados con el «estilo de vida» han sido relacionados con una banda reducida de comportamientos definidos «a riesgo», como, por ejemplo, excesos dietéticos, la falta de actividad física o el hábito de fumar cigarrillo. Si esto es verdad, también es cierto que es necesaria una perspectiva más amplia, que reconozca cómo los comportamientos a riesgo son, en gran medida, influenciados por las condiciones de vida y de trabajo. Las autoridades sanitarias internacionales sugieren que es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad volver «las elecciones más salubres, las elecciones más fáciles» (cf. Kaplun y Wenzel 1989). Pero, en la actualidad, un gran número de personas no tiene alguna posibilidad de elección con respecto a la propia salud, sea por ignorancia, como por imposibilidad material. Combatir esta «injusticia», favoreciendo el acceso a la salud, ante todo con la realización de un ambiente favorable a ella y con programas capaces de perseguirla, es considerada uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, sea en el plan del progreso civil como en el mejoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones. — 461 — GIANCARLO CESANA Con la Carta de Ottawa, la OMS ha definidos los criterios y las posibles acciones para el desarrollo de intervenciones de promoción de la salud en las distintas situaciones ambientales —casa, trabajo, escuela y sociales— sobre todo en las más desproveídas y en los países en vías de desarrollo. Reconfirmando, además, una concepción de salud, entendida como experiencia positiva de bienestar y no solo como ausencia de sufrimiento físico o psíquico, ha intentado también fijar algunos puntos esenciales para su realización. Dentro de tal esfuerzo, la OMS, aun considerando la salud no como el fin de la vida, sino como condición para su desarrollo digno, hizo de ella una especie de principio normativo y regulador de la existencia personal y comunitaria. De hecho, ha definido como condiciones fundamentales de ella la paz, la casa, la instrucción, el alimento, un ingreso digno, un ecosistema estable, la continuidad de los recursos, la justicia y la equidad social. Atribuyendo a la salud la prerrogativa de bien irrenunciable para el desarrollo social, económico e individual, planteó así una serie de compromisos que van mucho más allá de las comunes iniciativas sanitarias. Si, entonces, «la salud es creada y vivida por todos en la esfera de la cotidianidad, adquiriendo la capacidad de tomar decisiones y de asumir el control de las circunstancias de la vida», es preciso • • Garantizar el acceso libre y constante a todas las informaciones, oportunidades de conocimiento en tema de salud, además de un adecuado soporte financiero. Hacer posible que todos puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, preparándose a afrontar las diversas fases y la eventualidad de enfermedades o invalideces crónicas. Este aprendizaje tendrá que ser favorecido en la escuela, en el ambiente de trabajo y en las — 462 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD • comunidades, gracias a los organismos escolásticos, profesionales y comerciales, los del voluntariado, además de los mismos institucionales. Desarrollar, en medida cada vez mayor, el rol de la sanidad en la perspectiva de la promoción de la salud, más allá del mero ofrecimiento de servicios clínicos y rehabilitantes. El mandato de los servicios sanitarios deberá ser más amplio y comprender la atención y el respeto de las necesidades culturales. (Carta de Ottawa) Una definición nada original y algo mítica Los documentos de la OMS sobre la salud, su defensa y su promoción positiva introducen una nueva «medicina global», comprometida no solo con el enfermo, sino también con la persona sana. Las consecuencias de esta concepción influyen profundamente en el currículo de los estudios médicos, en las modalidades de ejercicio de la profesión y, sobre todo, en la mentalidad y las expectativas de la gente común con respecto a la medicina y al rol que esta puede jugar en la definición y en la solución de los problemas (no solo médicos) que llenan la existencia de cada hombre. Una definición de la salud como «completo estado de bienestar físico, mental y social» no puede sino ser un factor de crecimiento desmesurado de los enfermos. Son poquísimos y tal vez un poco inconscientes los hombres que pueden considerarse en salud, según la OMS. Son miles de millones, en cambio, los que pueden considerarse enfermos y, con justa razón, en gran mayoría incluso muy enfermos. Es evidente además que el objetivo «salud para todos dentro del año 2000» fue, para decir lo menos, incoherente y extraño, como si expertos de clara fama y las muy autorizadas organizaciones internacionales que los juntan hubiesen caído en una especie de delirio de omnipotencia. Es evidente, finalmente, que — 463 — GIANCARLO CESANA la OMS con sus documentos acerca de la promoción de la salud, por un lado, extiende al infinito las responsabilidades de la sanidad y de la medicina en general; por otro lado, pone en evidencia todas sus deficiencias, porque para realizar sus finalidades la medicina necesita de otra clase de intervenciones de orden político y económico. Para comprender adecuadamente el concepto de salud que emerge de los documentos de la OMS, que resulta hoy bien aceptado en los ambientes médicos y por la mentalidad común, hay que tomar en cuenta la cultura en la que se ha desarrollado. Por cultura, los sociólogos entienden el conjunto de criterios, implícitos y explícitos con los que la persona ve la realidad, la experimenta emotivamente, se relaciona con los demás y eventualmente con Dios, entendido como descubrimiento de un significado de sí y de las cosas.5 Tales criterios recientes parten ciertamente de la experiencia e historia personal, pero, sobre todo, son heredados y adquiridos, más o menos concientemente de la tradición y de la sociedad en la que se vive. Todos juntos constituyen una especie de «lente interna» con la que se mira el mundo que nos rodea. De manera que el ánimo humano, aun sin ser alterado en su estructura fundamental común a todos, percibe hechos y conceptos con una intensidad que varía con el cambiar de las personas, de los pueblos y del los periodos históricos. Los sociólogos definen «inculturación» como la adquisición de parte del individuo de la «lente» de una sociedad dada, y «aculturación» como la asimilación de los atributos culturales del contexto humano y ambiental en el cual se vive. Se forman de esta manera las actitudes que ligan junto a las sensaciones, convicciones y valores de 5 Para una mayor comprensión del término «cultura». Véase Herman C. G. 1994. El autor, en este volumen, relaciona el contenido de sus investigaciones no a la sociología, sino a la antropología médica, con la intención de conectar la práctica de la medicina con la cultura prevaleciente de nuestra sociedad. — 464 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD las personas, y que unidos a los conocimientos variamente interiorizados, tienen como consecuencia los comportamientos. Actitudes y comportamientos son difícilmente modificables, aun si, como hemos aludido, las culturas no son homogéneas y estables, sino que se desarrollan en un complejo mutable de elementos históricos, económicos, sociales, políticos y geográficos. Tales procedimientos tienen influencias muy importantes sobre numerosos aspectos decisivos y concretos de la vida: creencias, comportamientos, percepciones, emociones, lenguaje, religión, rituales, familia, dieta, vestidos, concepto de espacio y tiempo, actitud con respecto a la enfermedad, al dolor y a las desgracias. Por lo que se refiere en particular a las influencias sobre la actitud con respecto a la salud, hay dos consecuencias relevantes que hay que destacar. Ante todo la cultura occidental influencia la imagen corpórea, o sea el modo como la persona aprendió a integrar, apreciar y organizar el propio cuerpo. Son aceptadas y frecuentemente buscadas automutilaciones y alteraciones, tipo aros, prótesis, implantaciones (por ejemplo de cabellos), cirugía plástica, body building, cosmética, como formas de embellecimiento, que, sin embargo, pueden dar lugar a infecciones, desórdenes del esqueleto y alergias. Gran parte de la concepción popular del cuerpo es de tipo ingenierístico y tecnológico, como si se tratara de un conjunto de tuberías, de un motor o de una máquina eléctrica. De aquí deriva la idea de agotamiento, de una posible sustitución de las partes, sostenida por los progresos de la cirugía de las prótesis y de los trasplantes. Se han hecho disponibles y aprovechables en términos sustitutivos numerosas partes del cuerpo artificiales —hechas de metal, plástica, nailon, goma u otros materiales más sofisticados que incluyen también rodillas, arterias, laringe, artos, dientes, válvulas cardíacas y esófago—. Se pueden trasplantar el corazón, el riñón, la córnea, la médula, el cartílago, el hueso, los cabellos, el hígado, el pulmón, — 465 — GIANCARLO CESANA el páncreas, las paratiroides y muy recientemente la mano. Muchos millares de personas hoy viven con partes del cuerpo artificiales o provenientes de otros cuerpos de personas, la mayoría fallecida y algunas vivas (como en el caso del trasplante del riñón). Finalmente son posibles los cyborg, o sea las fusiones avanzadas de seres humanos con las máquinas, como sucede con los pacientes que deben recurrir a diálisis, a la máquina corazón pulmón, al pulmón de acero, a las incubadoras, al corazón artificial, a aparatos auditivos o al pace-maker. Otro concepto profundamente influenciado por la cultura de la sociedad en la que vivimos es el de normalidad, frecuentemente sobrepuesto al de salud. El concepto de normalidad se basa sobre las creencias compartidas o dominantes en un grupo social, con respecto a lo que constituye el ideal de bienestar. Esto ciertamente tiene un fundamento objetivo que emerge de la experiencia, pero, a veces, y lamentablemente a menudo, corresponde a lo que puede ser controlado por la sociedad, siendo considerado anormal todo lo que queda fuera de este control. El ejemplo más explicativo es el de las enfermedades siquiátricas y de los desórdenes psicológicos en general. Según el enfoque positivista, todavía muy difuso, que considera «las enfermedades psiquiátricas enfermedades del celebro», las categorías diagnósticas occidentales son universalmente aplicables porque se fundamentan sobre alteraciones biológicas, aun si difícilmente identificables. Según el enfoque sociológico, justificado por los fracasos terapéuticos del precedente, las enfermedades mentales son esencialmente un mito, que tiene bases sociales más que biológicas: ellas no existen hasta cuando no lleguen a ser etiquetadas y se vuelvan por ende culturalmente reconocibles. Finalmente, según el enfoque intermedio que es más compartido, mientras se reconocen como muy importantes los factores determinantes sociales de las enfermedades mentales, también se reconoce que en sus formas extremas tienen características universales y se encuentran en — 466 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD todo el mundo. El debate acerca de la naturaleza de las enfermedades mentales es de gran importancia porque definir a una persona loca, en cambio que mala, tiene de todas maneras consecuencias punitivas, pero sin el beneficio del juicio legal. De hecho los pacientes, afectados por psicosis, o sea por la imposibilidad más o menos completa de tener relación con la realidad, piensan, generalmente, que son sanos y que no necesitan terapia alguna, por lo cual hay que recurrir a internarlos a la fuerza y a la interdicción de la capacidad de entender y querer. Como en la Unión Soviética, los disidentes eran frecuentemente diagnosticados como enfermos mentales, afectados por «esquizofrenia (que es una psicosis) rastrera» (cf. Merskey y Shafran 1986). También comportamientos, como el consumo de droga y la homosexualidad son juzgados desviantes por algunas sociedades y no por otras. Con respecto a la homosexualidad, se ha pronunciado la misma OMS que la consideró enfermedad cuando «ego-distónica», o sea no satisfactoria para el yo, y no enfermedad cuando «ego-sintónica», esto es, vivida con plena satisfacción. De aquí la ambivalencia y la incertidumbre de las actitudes de los terapeutas, los cuales pueden decidir tratar la homosexualidad sea corrigiéndola, sea ayudando a aceptarla y vivirla positivamente. El mecanicismo y relativismo, casi siempre interesado, con el que expertos e inexpertos consideran o soportan el concepto de salud, son perfectamente complementarios al abstracto seguimiento del completo estado de «bienestar psico-físico-social» para todos, cuya realización es fijada para una fecha que cada vez puntualmente se aplaza. La medicalización de la sociedad La ampliación del rol de la medicina y de la sanidad como factor que ordena la convivencia humana hace que, con la declinación de las religiones — 467 — GIANCARLO CESANA organizadas, las preocupaciones morales de la sociedad occidental se expresen ya no en términos religiosos, sino en términos médicos. Así al concepto de «pecado» o de «inmoralidad» lo sustituye el de «enfermedad», mientras que al concepto de «bien», el de «salud». Al mismo tiempo, crece la industria de los seguros, propuestos y cada vez más percibidos como garantes en términos racionales y secularizados de la posibilidad de afrontar el infortunio o reducir sus efectos. Algunos sociólogos, entre los cuales el más famoso es Iván Illich (1997), han hablado de «medicalización», entendiendo con esto una extensión de la jurisdicción de la medicina a una serie de problemas, que en pasado no eran considerados como entidades médicas aisladas (menstruación, embarazo, parto y menopausia, vejez, infelicidad, soledad, aislamiento social). El investigador en medicina social Giovanni Berlinguer (1994: 46) señala que si se tomaran como verdaderas las alertas de las distintas asociaciones médicas especialistas se debería considerar a cada italiano afectado por dos enfermedades y media. La Mental Health Foundation de Londres publicó un informe según el cual un niño inglés de cuatro años estaría enfermo de mente o desadaptado. Pero la medicalización no es solo la invasión —a veces un poco burda, a veces ideológicamente grave—, de la medicina en ámbitos que no son suyos, es sobre todo un proceso que se inició hace tiempo y estableció a la medicina como único modo de proteger la salud, delegando parte de la propia vida al poder extraño del médico (cf. Canguilhem 1966). Michel Foucault en el Nacimiento de la clínica, observa que al inicio del siglo xix al empezar a establecerse los métodos de investigación anatómico-clínicos el médico pasa de una actitud prevalentemente pasiva, que le hace observar el síntoma como un indicador natural de la enfermedad, a la provocación activa de signos que revelen lesiones escondidas: «el signo ya no habla el lenguaje natural de la enfermedad; no asume forma y valor sino — 468 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD al interior de las cuestiones puestas por la investigación médica (anatómicopatológico en el caso). Nada impide, por lo tanto, que sea solicitado y casi fabricado por ella». La posibilidad de identificar en el examen autóptico la lesión causa de la enfermedad ha tendido a reducirla a la medida objetiva de la lesión misma, considerando la experiencia subjetiva del sufrimiento un hecho accesorio y escasamente relevante desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico. Tal disposición de la actitud médica ha sido después notablemente amplificada por la evolución de los conocimientos acerca de la capacidad de indagar lesiones cada vez más finas, a nivel celular, bioquímico y genético. Se ha constituido de esta forma una ideología médica de tipo biológico y organístico, que tiende a excluir de la propia atención cualquier molestia subjetiva que no se pueda referir a alteraciones mensurables. Por otro lado, los clamorosos éxitos de la medicina especializada, que proporciona prestaciones cada vez más eficaces y en tiempos cada vez más breves, están convenciendo a todos que la verdadera medicina es esta: rápida, fuertemente instrumentada y aséptica. Debido a su alto valor, los médicos deben no solo ejercerla, sino también contenerla, volviéndose guardapuertas (gatekeeper) que cuidan el acceso a ella, reducen los tiempos muertos y las intervenciones inútiles. Esto no es por sí mismo equivocado, pero se ha justamente observado que esta práctica, junto con la ideología que la informa, tiende a inducir una completa separación entre el ciclo de la prestación, cada vez más breve también en el hospital, y el ciclo de la necesidad, típicamente extenso, subjetivo y demasiado fácilmente descuidado. Se cumple de esta forma, juntamente a la consideración de la enfermedad como hecho eminentemente personal, una verdadera y propia expropiación de la salud. También las intervenciones de análisis precoz, — 469 — GIANCARLO CESANA lógica y deseada evolución de una medicina positiva, que busca el desorden escondido antes que se manifieste con consecuencias graves, pueden no constituir un método que favorece el bienestar. En casos de patología crónica y lenta evolución pueden, de hecho, transformar a un sujeto sustancialmente sano en un enfermo dependiente de la organización médica. Ha sido demostrado que el descubrimiento de alteraciones a lo mejor leves, y la excesiva atención a ellas pueden provocar preocupaciones y pérdida de autonomía superiores a las que se verifican espontáneamente como consecuencia de la misma alteración biológica. Y a propósito de expropiación hay que destacar la campaña publicitaria de un centro diagnóstico (aparecida en el Corriere della Sera del 26 de marzo de 1977): «¿Cómo estás? Bien. Y ¿quién lo dice? El chek up del». Es fácil intuir que subrayar y aceptar un excesivo recurrir a intervenciones médicas puede producir artificialmente la enfermedad, esconder las verdaderas causas de la incomodidad personal y social, realizar formas de control tanto impropias cuanto opresivas. Un punto de vista más realista Al frente de este enfoque del problema de la salud, a partir de los años 70, se ha manifestado una reacción tendiente a afirmar la imposibilidad de definir la salud y la enfermedad a no ser en términos subjetivos, en cuanto que relacionadas con situaciones ambientales variables. El ejemplo más citado es el de la paridad entre ciego y vidente en un ambiente oscuro. De esta forma la enfermedad es concebida, más que como éxito absoluto e inevitable de una alteración biológica, como la reducción del margen de tolerancia con respecto a las variaciones ambientales. La invalidez de hecho es determinada por la relación entre constitución y contexto donde la persona actúa, no solo en el enfermo, sino también en el sano. Un hombre — 470 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD muy pequeño, aun sanísimo, difícilmente puede llegar a ser un campeón de baloncesto. Pero, según la misma lógica, un cojo puede expresarse perfectamente en un trabajo sedentario. Así salud y enfermedad no tienen como punto de referencia exclusivo la evaluación médico biológica, sino la persona, las finalidades perseguidas por ella y las posibilidades que a ella se le ofrecen para realizar plenamente las potencialidades de la existencia. Ante cualquier enfermedad, pero sobre todo ante las enfermedades crónicas que pueden alterar en términos incorregibles y progresivos el equilibrio psicofísico, el médico es obligado a una especial prudencia en el respeto de las relaciones que el paciente, a pesar de la alteración biológica, sigue teniendo con la naturaleza, el trabajo y la sociedad. La ciencia médica «pura» no es por sí misma competente para afrontar «toda» la situación de la enfermedad y tampoco para decidir independientemente la aplicación de sus propios conocimientos: debe tener en cuenta al paciente, los valores en los que cree, las costumbres, las preferencias e incluso los intereses personales. Como se dice en la introducción de una de las numerosas ediciones (1980) de los Principios de medicina interna de Harrison, que es el texto de medicina con certeza más estudiado y consultado en el mundo: La tarea del médico es la de guiar al paciente a través de la enfermedad [...] la medicina es un arte también en el sentido que los médicos no pueden nunca ser satisfechos por solo perseguir el fin de aclarar las leyes de la naturaleza; no pueden proceder en su trabajo con el frío desapego del científico cuyo fin es la victoria de lo verdadero y, haciendo esto, conduce un experimento controlado [...] su objetivo primario y tradicional es utilitarista: la prevención y la cura de las enfermedades, aliviar el sufrimiento, sea del alma como del cuerpo. (Isselbacher 1980: 1-7) — 471 — GIANCARLO CESANA Si la medicina es un arte, y no un simple oficio, lo es justamente porque es llamada, más que a solucionar, a ordenar creativamente equilibrios precarios como afirma el dicho francés del siglo xv: «curar alguna vez, aliviar a menudo, confortar siempre». El problema ético La discusión sobre los aspectos subjetivos y objetivos de la salud, además sobre las modalidades de ejercicio del rol médico, introduce inevitablemente a problemas de naturaleza ética, en particular por lo que se refiere a los estudios sobre el hombre. La importancia de estos, también del punto de vista de la difusión, está en el hecho de que ellos no son solo el resultado de proyectos preparados intencionalmente, sino que a menudo se introducen, casi insensiblemente, durante las normales actividades de asistencia de los hospitales, sobre todo universitarios. Un código ético sobre la experimentación humana ha sido asumido por la Asociación Médica Mundial (World Medical Association o WMA), durante la 18.ª Asamblea General, realizada en Helsinki, en junio de 1964, con la aprobación de un documento conocido como la «Declaración de Helsinki»,6 sucesivamente y periódicamente puesto al día hasta los años más recientes (1996, 48.ª Asamblea General realizada en Somerset West en Sudáfrica). En esa declaración se afirma que es misión del médico la salvaguarda de la salud de las personas. Se reitera que su conocimiento y conciencia están dedicados al cumplimiento de esta tarea, según cuanto 6 Para este documento, como para el Código de Nuremberg, citado más adelante, valen las mismas observaciones puestas en la nota 4, acerca de los documentos de la OMS. Su notoriedad e interactividad son tales por lo cual valen las referencias ubicadas en el texto. — 472 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD reconocido en documentos anteriores, como la «Declaración de Ginebra» de la misma Asociación Médica Mundial —«la salud de mi paciente será la primera consideración mía»— y el «Código Internacional de Ética Médica» —«todo acto o consejo que podría debilitar la resistencia física y mental de un ser humano puede ser usado solo para utilidad suya»—. Estos principios se vuelven evidentemente importantes en la investigación así dicha clínica, o sea realizada en hombres sanos o, más a menudo, enfermos. Este tipo de investigación puede ser diferenciada según dos objetivos fundamentales: el terapéutico y el puramente científico. La «Declaración de Helsinki» establece las condiciones de tutela del paciente, que desde un punto de vista médico legal pueden ser resumidas en los siguientes puntos: • • • Si es posible y correspondiente a la sicología del paciente, el médico deberá obtener el consentimiento de parte de él, dado libremente después de una adecuada explicación. En caso de incapacidad legal (por ejemplo un niño) o física (por ejemplo un sujeto en coma) el consentimiento deberá ser obtenido de parte del tutor o su remplazante (padre, madre, mujer, marido o pariente más o menos cercano). En el caso de la investigación no terapéutica, el consentimiento debe ser normalmente escrito y el paciente debe estar en un estado mental, físico y legal que lo haga capaz de ejercer plenamente su derecho de elección. El investigador debe respetar el derecho de cada individuo de salvaguardar su integridad personal, especialmente en el caso que el paciente esté en una relación de dependencia con respecto al mismo investigador. — 473 — GIANCARLO CESANA • Es requerido un comité independiente que evalúe el protocolo de la experimentación según la consideración que la investigación biomédica en sujetos humanos no puede ser legítimamente desarrollado si la importancia del objetivo no es proporcionado al riesgo al que se somete al paciente. La preocupación por los intereses del paciente tiene que prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. La «Declaración de Helsinki» fue formulada al término de un amplio debate entre médicos e investigadores, que tuvo como puntos de referencia, además de los dos documentos citados, el «Código de Norimberga». Este fue enunciado en agosto de 1947, durante el famoso proceso, por los jueces americanos de 23 médicos y científicos, acusados de homicidio y tortura por haber realizado experimentos en los campos de concentración nazi. Este ha sido, justamente, considerado el intento más autorizado de fusionar los principios hipocráticos («no suministraré sustancia dañina, aun requerida») con la protección de los derechos humanos a salvaguarda de los sujetos implicados en experimentos científicos. En efecto, el «Código de Norimberga» establece en 10 artículos que, además de la predisposición benévola del médico hipocrático, son esenciales para efectuar la investigación médica, el consentimiento voluntario del paciente y una serie de condiciones que vuelvan el experimento seguro, útil y de lo contrario interrumpible en cada momento. La novedad de la introducción del consentimiento voluntario se comprende bien si se piensa en el hecho de que tal requisito no era considerado indispensable por los mismos médicos con función de expertos de quien acusaba en el proceso de Norimberga. Según ellos era suficiente la adhesión del médico al juramento de Hipócrates y eso limitadamente — 474 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD a las intervenciones terapéuticas, en cuanto que tal juramento no preveía, obviamente, la moderna experimentación científica.7 Pudo por eso acontecer que los médicos y el gobierno americano, después de haber condenado los crímenes nazi, aceptaran tranquilamente, justificándose con intereses éticos superiores de defensa del estado durante la guerra fría, la experimentación de los efectos de las radiaciones ionizantes en niños, enfermos mentales, inválidos, mujeres embarazadas, trabajadores, soldados y otros pacientes, que nada sabían de esto y pensaban ser curados como enfermos. El mismo consentimiento voluntario no puede por sí solo ser considerado suficiente para justificar las experimentaciones científicas. Justamente, recién se han revelado abusos en las investigaciones auspiciadas por países desarrollados y realizados en países del Tercer Mundo.8 Se ha tratado de experimentaciones dirigidas a evaluar la eficacia de nuevos remedios capaces de prevenir la transmisión al feto del virus del SIDA del que eran portadoras mujeres embarazadas de África, Tailandia y de República Dominicana. Financiaban el proyecto el National Institute of Health y el Center for Disease Control y Prevention. Estas investigaciones han sido fuertemente criticadas por su designio que preveía un grupo de control intencionalmente no tratado con ninguna terapia, y que no aseguraba la recaída de eventuales resultados positivos sobre las poblaciones y países sede de la investigación. Visto que el SIDA es una enfermedad potencialmente mortal y ya existen remedios que son capaces de reducir sus consecuencias, el uso en las experimentaciones de un grupo de control parece muy contrario 7 8 Véase, al respecto, la discusión que R. Shuster establece en el artículo «The Nuremberg Code: Hippocratic Ethics and Human Rights» (1998). El problema ha sido planteado en un estricto debate mediante algunos números de la más importante revista de medicina del mundo: New England Journal of Medicine. Véase Varmus H. 1997, Sperling R. S. et ál. 1996, Lurie P. y S. M. Wolfe 1997, Angell M. 1997a y 1997b. — 475 — GIANCARLO CESANA al espíritu del «Código de Norimberga» de la «Declaración de Helsinki». Además, aun admitiendo que las mujeres involucradas hayan entendido el planteamiento de la investigación y hayan dado su libre consentimiento, es muy difícil imaginar que este habría sido dado si hubiese quedado claro que las comunidades a las que pertenecían nunca se habrían beneficiado de los resultados del experimento. No basta el consentimiento de los pacientes Como aparece evidente en las desviaciones descritas, obtener el consenso de los voluntarios y de los comités éticos es tan importante, cuanto insuficiente para evitar los abusos. Además, la práctica del consenso, o sea de la búsqueda de un parecer convergente de parte de los sujetos involucrados e independientes, se volvió muy popular en medicina. Se realizan en todas partes consensus conferences, que con la participación de expertos, pero a veces también de público no especializado, tienen la finalidad de establecer lo que está a favor de la vida o de la muerte, desde sacar los órganos, a los comportamientos, a los hábitos de vida, hasta los milímetros de mercurio de presión arteriosa y a los miligramos de colesterol en la sangre. Los intereses académicos y económicos que se mueven por detrás de estas conferencias rigurosamente «científicas» son tan bien escondidos, como enormes y a menudo poderosos. No se explican de otra forma las profundas influencias ya no de la ética sobre la medicina, sino de la medicina sobre la ética, especialmente con referencia a los conceptos fundamentales que ella ocupa, como libertad, normalidad, naturaleza humana. Por ejemplo, allí donde ovulación, fecundación y embarazo «tenían» que darse en el cuerpo de una misma mujer, ahora es posible que uno o más de estos eventos acontezcan afuera del cuerpo o — 476 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD en el cuerpo de otras mujeres. La gestación, el nacimiento y el desarrollo de un niño pueden ahora involucrar a tres mujeres distintas: la madre genética, la madre embarazada, la madre nutrís. Se ha observado que junto a la exaltación de la autonomía con respecto al uso del propio cuerpo, es impulsada por parte de la medicina, la ocupación y la reducción del cuerpo mismo a mercancía. Aun puedan tener alguna justificación los temores que las acusaciones de deshumanización dirigidas a la medicina favorecen el revivir de actitudes oscurantistas, es indudable que los problemas han aumentado mucho. Sin detenerse, porque todos públicamente se declaran contrarios, sobre el fenómeno gravísimo y creciente de compraventa más o menos legal de muchas partes del cuerpo humano, basta pensar a la extensión de la práctica del parto cesáreo. En este caso, el parto no acontece por vía natural, sino a través de una pequeña incisión en el abdomen, que fácilmente se vuelve invisible. La intervención es aparentemente con poco riesgo, rápida, indolora (porque es realizada con anestesia) y cuesta más. Se ha observado —como lo hace Berlinguer (cf. 1994: 42-43)— que en los hospitales del estado de Washington, en contra de la previsión de parte de la OMS de un 10% de cesáreas, la frecuencia es del 17% en los hospitales religiosos, sube al 22% en los no profit y al 36% en los privados (los datos son del 1993). En Brasil, las mujeres piden frecuentemente la cesárea porque la consideran más segura, mejor asistido y puede ser fácilmente asociado al pedido de la ligación de las trompas (eliminado así el problema de futuros embarazos), del tipo pagas uno y tomas dos. Como se sabe, el tema de la fecundidad femenina es objeto de debates y choques furiosos entre partes políticas, gobiernos y organizaciones religiosas que intentan también influenciar los pronunciamientos de los periódicos encuentros de los organismos supranacionales como la ONU y la OMS. La discusión se refiere fundamentalmente a la licitud del aborto, — 477 — GIANCARLO CESANA como mal menor o incluso como derecho de las mujeres, y sobre los modos más oportunos de controlar el crecimiento explosivo de las poblaciones, sobre todo del Tercer Mundo. El factor que, tal vez más que cualquier otro, es indicado como impedimento para alcanzar el solicitado «consenso», es la Iglesia Católica. Esta, por su obstinada oposición a la contracepción («píldora» y «preservativo»), es acusada de hacer crecer exponencialmente la población mundial, con indiferencia y crueldad con respecto a millones de seres humanos que nacen y viven en condiciones de extrema pobreza, y aumentado además la miseria de otros. Es acusada además, por la misma razón, de estar en el origen de las prácticas de esterilización femenina en los países así dichos católicos. Las acusaciones son simplemente ridículas: en primer lugar, porque las poblaciones en fuerte crecimiento no son en absoluto católicas —basta con pensar en la India, en China o en los países islámicos—; en segundo lugar, porque en la sociedad secularizada, la influencia de la Iglesia no puede ser considerada tan influyente ni siquiera en los países católicos. El motivo por el cual la postura de la Iglesia Católica encuentra respaldo y hostilidad está en el rechazo de las decisiones derivadas de procesos de «consenso», no considerados válidos para juzgar el valor de la vida humana. Los pueblos pobres y sus gobiernos son conscientes, aunque confusa y a lo mejor instrumentalmente, de que la afirmación del valor absoluto de la vida humana es un arma de defensa contra los intentos de dominio y de control de gobiernos e intereses más poderosos. La misma afirmación es percibida por muchos, creyentes o no, como principio de libertad y dignidad que no queda condicionada por aquella slippery slope (‘pendiente resbalosa’) —vida no digna de ser vivida, vida inútil, vida sin sentido, vida que mejor termine— que puede llevar a arbitrios terribles en la política de los gobiernos y en la organización de los sistemas sanitarios. — 478 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD La ética nace de la ontología La utilización de procesos de consenso para fijar los criterios éticos en la práctica médica implica que los hombres conozcan cómo están hechos. No hay posibilidad de ética prescindiendo de la ontología (cf. L. Giussani, El hombre y su destino), es decir, de la búsqueda de los factores constitutivos, no solo biológicos, de la vida humana. Un comportamiento médico de hecho puede ser considerado justo solo cuando respeta el sujeto sobre el cual actúa, y promueve su bien, incluso cuando la persona no es consciente de ello, porque, por ejemplo, en estado de inconsciencia. Como dicen los anglosajones tarea de la medicina es to cure y to care, no solo curar, sino asistir al enfermo tratando de comprenderlo en toda su completa, integral y única realidad de persona. El médico con respecto al enfermo no es ante todo ni una figura paternalista, incontrolablemente superior, ni un «iatrotécnico» o instrumento técnico dirigido por la voluntad del paciente. Es un hombre puesto en condición de socorrer a la necesidad de otro hombre, con el cual es inevitablemente llamado a compartir, de un modo más o menos explícito, la búsqueda del sentido de la existencia. Es la afirmación positiva de tal sentido el factor constitutivo de la relación médico-paciente. En esto es difícil no compartir la milenaria sabiduría de la Iglesia Católica que pide un respeto absoluto de la vida humana. De otra forma, es imposible mantener en un conjunto ordenado y positivamente constructivo de fines, medios, circunstancias y consecuencias del actuar médico (cf. Agazzi 1996). La reivindicación de autonomía en el conocimiento científico, que encontraría por lo tanto en criterios puramente internos su propia justificación, fácilmente provoca desastres determinados por prevaricaciones que se dan más frecuentemente de lo que se piense o prevea. La presunción de un fin a priori, bueno de los procesos técnico-científicos, fácilmente — 479 — GIANCARLO CESANA induce a utilizar cualquier medio para perseguirlo, sobre todo cuando este medio es aprobado por un comité ético, que puede ser falsamente independiente. Por la misma presunción pueden ser descuidadas las circunstancias en las que estos procesos acontecen y las consecuencias que producen. Pueden ser, por ejemplo, elegidos y realizados proyectos «de avanzadilla», o más a menudo «de moda», sustrayendo recursos a investigaciones e intervenciones más necesarias aún si menos evolucionadas y promocionadas en las revistas científicas. Se puede, finalmente, ser indiferentes a los sufrimientos y las desilusiones provocados en muchos enfermos que se confían con entusiasmo a «descubrimientos» de poco alcance, más problemáticos que resolutivos. Estas consideraciones, junto con las preocupaciones acerca de las manipulaciones genéticas, la reproducción artificial y los costos sociales de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, son verosímilmente la causa del pasaje de una confianza y optimismo inquebrantable en la ciencia médica a actitudes de desconfianza, miedo, denigración, e incluso rechazo. Se explica también así la creciente popularidad de las medicinas así dichas naturales y alternativas, cuya eficacia no es ciertamente superior a la de la medicina oficial, mientras que sí en cambio lo es la atención al paciente, favorecida además por el régimen privado en el que se desarrollan. Cientificismo y anticiencia son extremos irrazonables: el primero está en contra de cualquier reglamentación sentida como oscurantista, la segunda niega a la ciencia la libertad de la investigación. Por otro lado, la ciencia, la médica en particular, no es un puro procedimiento de abstracción, sino el resultado de actos humanos complejos que deben ser sometidos a juicio moral. Pues no todo se puede hacer, existe la necesidad de reglamentar la medicina, en cuanto que a los extremos de lo que es permitido está lo que es obligatorio y lo que es prohibido. — 480 — EL CONCEPTO DE SALUD Y DE ENFERMEDAD Pero ¿cuál es la fuente normativa de la medicina y de la ciencia en general? Aquí normalmente el discurso se esfuma en reclamos imprecisos a la libertad, a la responsabilidad, a la participación, a las diferentes competencias. Predomina una actitud genéricamente exhortativa: los científicos deben estar abiertos a la consideración de valores humanos más universales, mientras que los políticos, los teólogos y los moralistas más atentos a los problemas de la ciencia (curioso es el papel de los teólogos, a quienes nadie excluye, pero de los cuales pocos comparten los principios). Alguien sostiene que los comités éticos tienen que ser rigurosamente públicos, promovidos por los gobiernos o las administraciones regionales o estatales pero, como se ha visto, enormes desastres han sido provocados justamente por una investigación médica realizada en nombre de los intereses superiores del Estado. En ausencia de la propuesta de valores absolutos es muy difícil evitar una concepción relativista y una moral fundamentalmente cuantitativa. La única vía que le queda a la medicina y a la ciencia es aquella humilde y dramática de la razón, cuya suprema expresión está, como ya se ha dicho, en la «categoría de la posibilidad».9 En una sociedad orgullosa de expresar un pluralismo de valores en su interior, ningún valor puede ser perseguido en daño de otros. Más bien, la fuerza de un valor está en su capacidad de apertura y comprensión de los demás, en la manifestación de un criterio de juicio que afronta la realidad 9 Son citas literales extraídas El sentido religioso (Giussani 1997): «El hombre es el nivel de la naturaleza en el que ésta comienza a adquirir conciencia de sí. Es decir, comienza a convertirse en razón» (p. 45); ¿Cuál es el sentido último de la vida? ¿En el fondo, de qué está hecha la realidad? ¿Por qué vale la pena verdaderamente que yo exista, que exista la realidad?, son preguntas que agotan la energía, toda la energía para investigar que tiene la razón, agotando todas las «categorías de lo posible» (pp. 73-78). «La auténtica religiosidad consiste en la defensa a ultranza del valor de las razón, la utilización por la razón de la categoría de lo posible» (p.106). — 481 — GIANCARLO CESANA teniendo en cuenta la totalidad de los factores. Por lo que se refiere al tema tratado aquí, un uso adecuado de la razón obliga a tener en cuenta que: • La medicina y las consideraciones sanitarias de refieren a un aspecto de la realidad y no a toda la realidad. Por consiguiente conducen a un conocimiento parcial de la vida humana y, específicamente, de sus elementos cuantitativos y mensurables. • El sentido de la vida humana y, por tanto, el fin de la salud individual y colectiva no es ni cuantificable ni mensurable; es, con respecto al conocimiento científico, «infinito». Por otro lado, en la intensidad de la relación consigo mismo y las cosas, por el hecho mismo de vivir, implícita o explícitamente, cada hombre se confía a este «infinito» con la misma razón con la que cuantifica y mide. La razón es una sea cuando afirma su grandeza, sea cuando reconoce su límite. La salud no es la esencia de la vida, sino que el don más o menos grande que a la persona se le ha dado para existir «constituyendo aquel nivel de la naturaleza, en el que la naturaleza se vuelve conciente de sí misma». La medicina no crea esta conciencia, sino que simplemente colabora a ella con respeto y conocimiento de un confín también estrictamente biológico, que nunca podrá ser superado; • Cada resultado o descubrimiento de la investigación médica no constituye otra cosa que una aproximación corregible a tal confín, más allá del cual la razón del hombre lanza con curiosidad insaciable y llena de esperanza la mirada. — 482 — BIBLIOGRAFÍA Agazzi, Evando 1996 El bien, el mal y la ciencia: las dimensiones éticas de la empresa científicotecnológica. Madrid: Tecnos. Angell, M. 1997a «The Ethics of Clinical Research in the Third World». New England Journal of Medicine, n.° 337, 1997, pp. 847-849 1997b «II dibattito é uscito anche sul piú famoso quotidiano americano», «H.W. French, AIDS research in Africa: juggling risks and hopes». New York Times, 9 October 1997, A-1. Berlinguer, Giovanni 1994 Ética de la salud. Milán: Il Saggiatore. Giussani, Luigi 1999 El hombre y su destino. Génova: Marietti. 1997 El sentido religioso. Milán: Rizzoli. Herman, C. G. 1994 Culture, Health and Illness. Butterworth: Heinemann. Illich, Iván 1997 Némesis médica: la expropiación de la salud. Milán: Mondadori. Lurie P. y S. M. Wolfe 1997 «Unethical Trials of Interventions to Reduce Perinatal Transmission of the Human Immunodeficiency Virus in Developing Countries». New England Journal of Medicine, n°. 337, pp. 853-856. — 483 — Shuster, R. 1998 «The Nuremberg Code: Hippocratic Ethics and Human Rights». Lancer, n.° 351, pp. 974-977 Sperling, R. S. et ál. 1996 «Maternal Viral Load, Zidovudine Treatment, and the Risk of Transmission of Human Inmunodeficiency Virus Type 1 from Mother to Infant. Pediatric AIDS Clinical TrialsGroup Protocol 076 Study Group». New England Journal of Medicine, n.° 335, pp. 1621-1629 Varmus, H. y D. Satcher 1997 «Ethical Complexities of Conducting Research in Developing Countries». New England Journal of Medicine, n.° 337, 1997, pp. 1003-1005. — 484 — EL NEXO OLVIDADO: «LA CONDICIÓN PRÁCTICA DE LA VIDA», PRESENTE EN EL SER HUMANO Y EN LA ACCIÓN EDUCATIVA Carmen Rosa Villarán Rodrigo 1 S olo estando bien centrada la educación en la persona humana y en su verdadera dinámica práctica actualizadora, se conseguirán erradicar los múltiples problemas que aquejan al problema educativo. Unos más de fondo, como el vacío existencial, otros más espectaculares, como el fracaso escolar, el desencanto por el aprendizaje, o también, la vorágine del aprendizaje inmediatista, que ni siquiera puede ser tildado de intelectualista, por sus pretensiones automatistas. Por todo esto, aunque me parece interesante, no creo suficiente hablar del aprendizaje significativo, porque de todos modos se mueve en el ámbito intelectualista, de los conceptos por encima de la experiencia total de la vida misma, aunque la alude (cf. Novak y Gowin 1999: 30 y ss). Coincidimos en la necesidad de la exploración por sí mismo, para que se produzca la acción educativa. Por mi parte, sostengo que para educar no existen ni paquetes ni fórmulas ni recetas, sino personas singulares, con características básicas comunes puesto que son especie, no cada ser, sino 1 Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de doctorado en Filosofía (Universidad de Navarra). Profesora de todos los niveles educativos. Docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 485 — CARMEN ROSA VILLARÁN RODRIGO todos juntos, y para todos la educación debe resultarles una introducción a la realidad total (cf. Giussani 2006: 61; Jungmann 1939: 20); en razón del fin y perfeccionamiento de cada una de las facultades específicamente humanas (cf. García 1972). Si bien ser persona es nuestro modo natural, curiosamente, obrar como persona requiere de gran conciencia junto con un esfuerzo educativo libre, intelectual y volitivo. En efecto, ya en pleno siglo xiii, cuando se abren las puertas de las universidades, resalta como un baluarte humanista Santo Tomás de Aquino, cuya vigencia es elocuente, por ejemplo, cuando propone: «la persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza» y en otro pasaje expone que «la manera de existir, propia de la persona, es la más excelente de todas» ( Santo Tomás de Aquino, De potentia, q. 9, a. 3). En todo caso, la persona aparece y se constituye en la acción, la misma, que puede resolverse en el interior, o trascender al exterior, y siempre, resulta junto con una prueba, una huella y una revelación para la misma persona. Al punto que se suele entender la fuerza forjadora de la actividad personal a partir de la propia aplicación, por eso Aristóteles manifestaba: «con razón se dice: realizando acciones justas se hace uno justo, y con acciones moderadas, moderado» (Aristóteles 1985: i, 4110 5b)., pues el accionar humano estructura o desestructura a la persona. Procede destacar, que nuestro siglo se muestra antropológicamente inquieto, al extremo, que podríamos afirmar con M. Scheler que, «en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad» (Scheler 1983: 24). Consecuentemente, cada vez se difunde más la inquietud de la pregunta kantiana ¿qué es el hombre? En esta línea parece que «la misión de una antropología filosófica es mostrar exactamente cómo la estructura fundamental del ser humano explica todos los monopolios, todas las funciones y obras específicas del hombre» (Scheler 1983: 126), según su propia historia universal. No obstante, la pregunta sobre — 486 — EL NEXO OLVIDADO: «LA CONDICIÓN PRÁCTICA DE LA VIDA» el hombre se ha difundido desde unas respuestas racionalistas subjetivistas y abruptamente contrarias a su realidad, buscando alejarse de respuestas últimas. Situación que se explica, podríamos afirmar, porque las preguntas no estaban bien planteadas, o mejor dicho buscaban la ruta de lo humano, colocándose en una postura desubicada, respecto de la condición del ser humano. No procede, pues, ningún afán de querer quedarse con la razón, o con la voluntad, o con cualquier aspecto humano, cómo si éste fuese el único o el más importante despreciando al resto de aspectos de la condición humana. Todo enfoque, o actitud reduccionista, se coloca de espaldas a la realización humana consciente de una ley natural, que pide adhesión y compromiso, como lo pide la Revelación (cf. Giussani 2004) con sentido de unidad personal. Sin duda, el desconocimiento de la persona humana y del sentido de la vida, necesariamente complica y desvirtúa los planteamientos de un Programa Nacional o local o puntual para los distintos Centros Educativos necesitados de pautas firmes, en razón de una clara noción, respecto de todo lo que acontece al ser humano en su proceso perfectivo. Así, cuando los medios se convierten en fines, cuando alguno de los aspectos de la conducta humana cobra un valor totalitario para la persona, cuando la acción humana se muestra artificial y desenfocada antropológicamente respecto de la integridad de la vida, el ejercicio profesional se desquicia ocasionando hecatombes humanas, en especial si se trata de la educación. Precisamente, porque la educación, se ocupa del perfeccionamiento humano. Por tanto, se puede concluir que la crisis generalizada en la vida de una persona, familia, nación, Estado, es un hecho, a partir del desconocimiento antropológico y su accionar práctico. De hecho, junto a la educación, prácticamente entendida con idoneidad, en tanto centrada en la persona, la metodología no se puede perder en recetas ni reglamentos ni ideologismos, que se presentan como si la sola propuesta pudiera ser el factor definitivo; como si, un método, — 487 — CARMEN ROSA VILLARÁN RODRIGO técnica o planteamiento por ser el elegido, tuviese entidad propia, con carácter de suficiencia para conseguir una buena acción educativa. Suele así acontecer, que una metodología ajena a la realidad del ser humano y de la educación, yuxtaponga una proposición que diluya en algo distinto lo que es el quehacer educativo. Por ejemplo, se imponen actitudes muy atentas al éxito de la instrucción y se busca imponer un total desinterés de la formación de la personalidad; o en todo caso se quiere que esta influencia esté al servicio de los valores imperantes socialmente, aunque sean falsos. Desde mi investigación, solo el método idóneo nos permite encontrarnos con la experiencia educativa genuina. Pero, para plantear un buen método, para cualquier ciencia, se debe encontrar en primer lugar el factor decisivo. En el caso de la educación, se inserta en la condición humana, la misma, que luce más en la visión metafísica cristiana; abrirse con una recta ratio que puede traducirse por una inteligencia educada en la realidad. La aplicación del hecho educativo, me ha demostrado, que el punto de partida para una buena educación, debe estar, asentada sobre la claridad de la educación, lo que exige un buen realismo, siendo expertos en la condición humana. Por eso, me parece acertado darle un status a la acción educativa de firme nexo con la antropología, y su dinamicidad perfectiva, presente en cualquier aspecto del quehacer educativo, en especial de cualquier metodología que quedará inserta en la que aquí proponemos por su naturalidad. En definitiva, solo una antropología realista, puede ser rectora de cualquier esfuerzo en educación. La identificación de la realidad educativa como praxis, queda muy bien esbozada en la frase aristotélica: «lo que conviene hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo» (cf. Nohl 1979: 157), dinámica de doble vía expresiva, que plantea una estrecha relación con la voluntad, en clara manifestación de la entraña pedagógica y moral. Cabe observar, como es — 488 — EL NEXO OLVIDADO: «LA CONDICIÓN PRÁCTICA DE LA VIDA» cuestión de la voluntad, el determinarse sobre el buen uso de un saber verdadero. Asimismo, tiene clara incidencia la voluntad en la eficiencia del buen quehacer, y en ella, se forja la personalidad buena. Sin duda, la persona, con sus buenos actos, adquiere una condición buena, estable, virtuosa (cf. Villarán 1999), surge entonces la presencia de la prudencia, que indica además la presencia de las otras virtudes cardinales en cuanto que progresan en conexión (Santo Tomás de Aquino 1952 y Albareda 1971: 29). De este modo, se va consolidando una praxis madura con posibilidades de proseguir en la expansión de la bondad, en cuanto que la prudencia significa una recta inclinación de la voluntad para querer el bien y concretamente elegir los medios que permiten alcanzarlo cada vez, y, definitivamente, la templanza se impone ante las incitaciones de bienes aparentes, o simplemente ante las invitaciones para ceder al mal, la fortaleza, no solo resiste ante el mal, sino especialmente acomete con iniciativa y forja la defensa para ser firme con el bien una vez escogido, y la justicia es como la extensión amorosa de la prudencia para con todos los otros aparte de sí mismo. Dentro de este razonamiento, es muy importante la visión presente en la realización humana aristotélico-tomista, que impresiona por su claridad cuando expone en razón de la naturaleza de las distintas disciplinas, precisiones valiosísimas para entender mejor y poder orientar y ejercer la acción educativa según su practicidad y centralidad personal. En efecto, el fin del entendimiento práctico es la operación y el fin del entendimiento contemplativo es la posesión de la verdad; y por esto, cuando un arquitecto, por ejemplo, piensa como se puede construir un edificio, pero no con objeto de construirlo, sino primeramente, con el deseo de saber cómo se construye, quiere con respecto al fin de su obra, obtener un conocimiento especulativo, aunque se trate — 489 — CARMEN ROSA VILLARÁN RODRIGO de una cosa factible. Por consiguiente, la ciencia que es especulativa, por parte de las cosas que conoce, es exclusivamente especulativa. La ciencia especulativa por el modo de conocer o por el fin que se propone, en parte es especulativa y en parte práctica, y aquella cuyo fin es la operación, es simplemente práctica. (Santo Tomás de Aquino 1952: c.14, a.16) Por todo esto, llevo muchos años incidiendo e insistiendo sobre la importancia de notar y aceptar la condición práctica de la vida humana y conjuntamente de la acción educativa. Sin aceptar ninguna ideología, sino ateniéndome a la experiencia personal verdadera, me he preocupado por destacar la necesidad de tomar esta realidad de la practicidad de la naturaleza educativa como referencia central de toda acción educativa, subrayando la importancia de señalar este reconocimiento de la practicidad educativa en correspondencia con la dinámica antropológica en función de su esencialidad práctica. Según una clara y grata inspiración aristotélico-tomista absorbiendo lo platónico-agustiniano, lo que significa, en términos educativos, cuidar y promocionar la formación de la personalidad humana con el debido respeto a su experiencia de naturaleza libre, considerando las propiedades personales como fuente y medida de todo proceso educativo. Sobre esta base, se trata de reconocer y propiciar, a la vez, la dinamicidad práctica personalista, presente conjuntamente en la educación y en la moral como en el accionar socio-político. Se abre, así, a la experiencia del perfeccionamiento humano, intrínsecos a la acción escolar, al estímulo familiar, ciudadano o profesional, realizándose una afirmación o una trasgresión de la personalidad siempre en formación que no es cuestión de malograr, sino de humanizar. Sin duda, en esta tesis no se está entendiendo la practicidad humana como una realidad transformante, en contraste con la teoría considerada — 490 — EL NEXO OLVIDADO: «LA CONDICIÓN PRÁCTICA DE LA VIDA» como observación, análisis e interpretación, y señalarlas la teoría y la praxis como dos realidades cerradas en sí, sin posibilidad de nexo en el accionar humano, presentadas en oposición, sobre todo, en el panorama social; en busca de resultados materiales. Esta postura es marxista, y adoptarla no lleva a una comprensión integral del ser humano capaz de un accionar unitario que permite distinguir las distintas acciones para luego notar su interrelación complementaria, porque toda praxis requiere de una buena teoría y esta se concreta tantas veces en la misma praxis sin dejar de ser un accionar que tiene de la practicidad no siempre productiva de resultados externos, sino tantas veces de resultados internos, como acontece principalmente con la educación que mejora a la persona en sí y luego su entorno. En realidad, en esta propuesta nos parece coincidir con el papa Juan Pablo II, quien no cesó en su pontificado de invitar a la realización personal más plena y heroica de la santidad, no como un encogimiento o negación personal, como a veces se ha querido interpretar, sino todo lo contrario, como una muestra óptima de resplandor del modo de ser personal. Por eso, citamos aquí un párrafo de él esgrimido en su calidad de filósofo. Nos ocupamos de la persona y de la acción no como de dos entidades separadas y auto suficientes, sino y esto es algo —decía Wojtyla— que hemos subrayado desde el principio, en cuanto realidad única, profundamente cohesiva. En la medida en que esta cohesión tiene existencia real, debe reflejarse en la comprensión experiencial. En ese caso, es indudable que como mejor se expresa la cohesión existencial y esencial de la persona y la acción es a través de la realización que se produce como consecuencia de la ejecución de la acción. Esta es la razón por la que resulta imprescindible incluir este hecho en la interpretación filosófica de la persona en acción. Lo consideramos aquí como continuación de nuestro anterior análisis de la estructura — 491 — CARMEN ROSA VILLARÁN RODRIGO personal de la autodeterminación y lo completaremos con un análisis de esta estructura desde el punto de vista de la realización, que en la acción corresponde a la autodeterminación. (Wojtyla 1986: 173) Se trata de proveer el adecuado apoyo vital integral sobre la dinámica de las facultades específicamente humanas: inteligencia y voluntad, notando el acento específico de cada facultad respecto al bien, la verdad, la belleza y la unidad entre sí en las personas, cosas y hechos, respetando toda identidad junto con su despliegue activo perfectivo. — 492 — BIBLIOGRAFÍA Aquino, Santo Tomás de 1952 Suma Teológica. Parte I-II. Madrid: BAC. Aristóteles 1985 Etica a Nicómaco. I, 4 1105b. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Albareda, J.M. 1971 Werden derPersönlichkeit. Gedanken zur Grundlegung Einer Psychologie der Persönlichkeit. Bern-Stuttgart García Hoz, V. 1972 Principios de Pedagogía Sistemática. Madrid: Rialp. Giussani, L. 2004 ¿Para qué la Iglesia? Partes iii y iv. Madrid: Encuentro. 2006 Educar es un riesgo. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae/Encuentro. Jungmann, J. A. SJ 1939 Christus als Mittelpunkt religioser Erziehung. Freiburg im B. Nohl, H. 1979 Teoría de la Educación. Buenos Aires: Losada. Novak, J.D. y D. B. Gowin 1999 Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roda. — 493 — Scheler, M. 1983 El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires: Losada. Villarán, C. R. 1999 La persona un desafío educativo desde la infancia. Lima: San Marcos. Wojtyla, K. 1986 Persona y acción. Madrid: B.A.C. — 494 — Notas N O TA S HACIA UNA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES Eleana Kosoy 1 T ítulo sugestivo e interesante para saber si las personas somos capaces de educar nuestro sistema emocional, o más bien si somos capaces de identificar o reconocer si somos agentes de cambio en nuestro entorno. Sería interesante entonces preguntarnos ¿tenemos algún grado de influencia en la vida de los demás? ¿Podemos enseñar a los demás a manejar sus emociones? La tecnología en este siglo xxi está dando pasos agigantados a nuevos sistemas de aprendizaje, comunicación y de relación. La consigna es «quien no ingresa a la tecnología, no va acorde con la realidad del momento». Esta consigna nos coloca frente a una disyuntiva digna de analizar, entender y opinar. Años atrás se concebía que las personas analfabetas eran aquellas que no sabían leer ni escribir y cuya consecuencia era estar alejadas o separadas de la educación y del acceso a la cultura en general; hoy en día, 1 Coordinadora del Área de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCSS. — 497 — ELEANA KOSOY la no utilización de la tecnología como medio y herramienta de trabajo, aprendizaje y comunicación nos coloca dentro del argot denominado «analfabetismo tecnológico». ¿Quién nos coloca frente a esta situación? Analicemos lo que está aconteciendo. Cuando una persona de edad media se remonta a sus años de escolar (hace aproximadamente 30 años atrás), no estaba dentro de su mente aprender de otra forma que no fuese con pizarra, tizas, colores, libros, cuadernos y la figura del maestro como mediador de los conocimientos. Las tareas en la casa eran sobre la base de lecturas, recortes de revistas, diarios y plantillas de trabajo. Esta situación era el común denominador en el medio. La aplicación de la tecnología en forma masiva y cotidiana en la actividad educacional, familiar y profesional comenzó hace 15 ó 20 años. Este avance ha dado la apertura a la rapidez en la comunicación así como a un conocimiento más globalizado o a la posibilidad de explorar otros campos y visualizar realidades distintas con solo conectarse a un instrumento, la computadora. Es interesante escuchar y observar a las nuevas generaciones con respecto a lo que piensan de la situación actual y pareciera que no pueden concebir otro tipo de sistemas de comunicación y de relacionarse que no fuese a través de la computadora y, por ende, prescindir de la alta tecnología, como parte de este proceso. Consideran obsoleto y antiguo lo que es común en los seres humanos por «la importancia de las relaciones y la convivencia entre las personas». Nos estamos alejando tanto de este principio tan básico que hoy en día tenemos que enseñar a las generaciones actuales a rescatar a aquello que siempre estuvo allí. Esto puede sonar a que «todo tiempo pasado fue mejor, ni que lo que hoy vemos, sentimos y vivimos no tiene importancia — 498 — HACIA UNA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES ni interés», pero no es así, se hace necesario volver a los orígenes de todo ser humano, enseñar el adecuado manejo de nuestras relaciones interpersonales, utilizar la empatía y ser miembros activos y constructivos desde nuestros grupos sociales, actuando desde nuestro propio lugar, la familia, la escuela, la universidad y la comunidad en sí. ¿Estamos tan lejos los seres humanos de alcanzar un ideal de vida?, o estamos sumergidos en «¿el camino del aburrimiento?». Massimo Borghesi en su libro El sujeto ausente dice: «El aburrimiento está todavía lejos, hasta que aquel que nos molesta es este libro o aquel espectáculo, aquella ocupación o esta ociosidad. El aburrimiento profundo, se insinúa serpenteando en las profundidades de nuestra existencia como niebla silenciosa, oprime al mismo tiempo a todas las cosas, a los hombres y al individuo mismo con ellas, en una singular indiferencia» (2005: 128). Si miramos a nuestro pasado, haciendo una retrospectiva, pero vivimos nuestro presente, podremos ver cómo las generaciones han ido evolucionando, cambiando e innovando las formas de percibir, de comunicarse, de relacionarnos y por ende de sentir. ¿Tendríamos que cambiar nuestros paradigmas y entender que la vida y la realidad de hoy son distintas y que nos está llevando por otros caminos diferentes, algunas veces peligrosos, cambiantes; y otras veces, interesantes y dignos de aprender? Este análisis, aunque pareciese disonante, es de suma importancia para transmitirlo a las generaciones actuales, generaciones que son y serán las encargadas de ser las protagonistas de cambio. Estamos viviendo en un mundo, en el cual se están atravesando situaciones de crisis en muchos ámbitos, con pérdida de algunos valores fundamentales como son la convivencia, el asumir compromisos de tipo colectivo, la lucha por un ideal, la dignidad, la igualdad y en muchas ocasiones con una visión dura frente al futuro, y a lo que de él se puede esperar y alcanzar. — 499 — ELEANA KOSOY El transmitir a los demás la belleza de las cosas, por más simple que sea, el buen conversar, el contacto humano, percibir lo que le sucede al otro, es una experiencia interesante y enriquecedora para promover y llevar a cabo. Sin querer caer en una posición banal ni en el simple cliché de que «todo tiempo pasado fue mejor» la experiencia de vida, las cosas cotidianas, el aprender, el sentir y dar, pasa por procesos internos de análisis, de índole netamente personal, en donde el propio sujeto es «agente del cambio». ¿Qué les podríamos dejar a las nuevas generaciones? Una propuesta interesante y optimista para que se acerquen al cambio, sería recomendarles que conozcan, manejen y expresen sus afectos y sentimientos. Para que esta propuesta sea posible se debe hacer un uso adecuado de la inteligencia emocional de cada uno de nosotros, como un nuevo concepto del hombre moderno frente a las vicisitudes de la vida cotidiana, la educación y el trabajo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Según Salovey y Mayers en su libro Inteligencia emocional. La inteligencia emocional, llamada también inteligencia social, es aquella que engloba la habilidad para dirigir y controlar nuestras propias emociones y la de los demás, así como de discriminar entre ellas y utilizar la información que nos proporciona para guiar nuestros pensamientos y acciones, de tal manera que resulten beneficiosos para sí mismo y la cultura a la que pertenece (cf. Salovey y Mayers 1990: 189). Años atrás Howard Gardner en su libro La inteligencia múltiple la teoría en la práctica denominó a las inteligencias múltiples como un tipo de inteligencia donde las habilidades eran la base para el desarrollo, definiendo a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, para ello es importante la brillantez, — 500 — HACIA UNA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES las destrezas que uno puede desarrollar, las potencialidades con las cuales nacemos marcados por la genética y aquellas que se irán desarrollando e irán dependiendo del medio ambiente, como son nuestras experiencias y la educación recibida (cf. Gardner 1983). Es así que va cobrando vida la idea de trabajar nuestras potencialidades, aquellas que posiblemente heredamos, pero también aquellas que poseemos como un tesoro único y que nos hacen ser diferentes, especiales, con el poder de transformar y cambiar nuestras vidas. Por otro lado, retomando estos conceptos, el psicólogo e investigador David Goleman, de la Universidad de Harvard, nos introduce a un nuevo término dentro de la inteligencia emocional como aquella habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y postergar gratificaciones, regular estados de humor, evitando que las desgracias obstaculicen la habilidad para pensar, desarrollar empatía y optimismo (cf. David Goleman 1995). Al analizar estos conceptos, podríamos pensar, que tenemos una gran responsabilidad y al mismo tiempo identificar si todas las personas poseemos gran parte de estas características y requisitos mencionados. Uno de los ámbitos donde se ha trabajado más todo lo expuesto es en el terreno educativo, base fundamental de la formación del individuo. Es por ello que podríamos preguntarnos si podemos educar las emociones o como algunos teóricos indican la presencia del factor neurológico como parte importante del proceso «el factor genético en el uso de las emociones». ¿Tenemos la capacidad de activar ciertas áreas del cerebro emocional para poder dar respuestas emocionales?; una simple respuesta podría decir que «sí» ya que todos nuestros procesos pasan por el cerebro; sin embargo, educar los afectos, contar con un entorno social — 501 — ELEANA KOSOY favorable y nuestra voluntad nos impulsará a conseguir los objetivos que deseamos alcanzar y, por ende, la capacidad de transformar las situaciones que suscitan en el día a día. — 502 — BIBLIOGRAFÍA Borghesi, Massimo 2007 El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria. Lima: Fondo Editorial Universidad Católica Sedes Sapientiae/Encuentro. Gardner, Howard 1944 Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Buenos Aires: Ediciones Paidós/Ibérica S. A. Goleman, David 1997 Emotional Intelligence. Nueva York: Bantam Books. Mayer, J.D. y Salovey P. 1990 «Emotional Intelligence». Imagination, cognition and personality, vol. 9, pp. 185-211. Realización Editorial 2006 La inteligencia emocional. 3 Tomos. México: Letrarte S. A. — 503 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE Santiago Tácunan Bonifacio 1 S i bien el área de estudio considerada en este trabajo es el norte de Lima, para entender mejor los cambios y permanencias en torno a la muerte y los usos mortuorios hasta la actualidad, ha sido necesario reconstruir la historia de los primeros entierros en el Perú (Paiján), el uso de las iglesias durante la colonia y la creación del primer Panteón General de Lima (Presbítero Maestro); así como la instauración del cementerio Británico de Bellavista, (Antiguo y Moderno), Baquijano y Carrillo, Israelita del Callao y el Ángel durante la época republicana.2 Sin embargo, teniendo en cuenta la amplitud del tema y el límite establecido en la presente publicación, solo se analizará la formación de los cementerios de Lima Norte, que abarca 1 2 Docente de Historia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Investigador Asociado del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Asistente de la Subgerencia de Planeamiento Educativo de la Municipalidad de Los Olivos. Este artículo forma parte de una investigación mayor acerca de los Cementerios en Lima, trabajo auspiciado por el Centro de Estudio del Patrimonio Cultural (CEPAC) de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. — 505 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO los distritos de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres y Ventanilla. En total han sido dieciséis los cementerios visitados entre públicos, privados y clandestinos. El apoyo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae ha sido fundamental para recolectar cerca de 800 fotografías de diversos nichos, tumbas, capillas y mausoleos. Cementerios de Lima norte Los cementerios de Lima Norte nacen con las primeras ocupaciones urbanas desde el Antiguo Perú hasta la actualidad. Las evidencias arquitectónicas desde la bahía de Ancón hasta el distrito de Independencia y desde Carabayllo hasta Ventanilla, de norte a sur y de este a oeste, así lo demuestran respectivamente. En los inicios de la colonia la población andina continuó enterrándose en las antiguas huacas a pesar de las prohibiciones establecidas por la corona española y la iglesia católica. Un importante impulso para combatir esta ancestral costumbre andina, fue la fundación del pueblo de San Pedro de Carabayllo el 29 de junio de 1571 y la construcción de la iglesia del mismo nombre. Este espacio católico además de brindar servicios religiosos sirvió también como camposanto para enterrar a los difuntos hasta finales del siglo xviii, continuando con la tradición hispana de las principales iglesias del Centro de Lima. Es durante las reformas borbónicas que la iglesia-cementerio de San Pedro dejó de ser utilizada, para dar paso a un cementerio del mismo nombre ubicado afueras del centro rural-urbano. Desde esta época hasta la actualidad se han creado dieciséis cementerios: once públicos-municipales, dos privados y tres clandestinos. — 506 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE Tabla 1. Cementerios de Lima Norte Cementerio Distrito Ancón Carabayllo Comas Puente Piedra Año de creación 1874 1571 1961 1927 Referencia PúblicoMunicipal Privado Clandestino Sin nombre Zona arqueológica de Miramar San Elías (P. J. Raúl Porras Barrenechea) Kilómetro 18 Túpac Amaru San Lázaro (P.J. El Progreso) Kilómetro 21 T. Amaru San Pedro (Centro Poblado de Carabayllo) Kilómetro 4,5 Carretera Huarangal o San Juan Chocas (comunidad campesina) Kilómetro 34 T. Amaru Paz y Libertad (P. J. La Balanza) Kilómetro 11 T. Amaru Mártires del 19 de Julio (P. J. El Carmen) Kilómetro 13 T. Amaru Luz Eterna (P. J. Collique) Kilómetro 14,5 T. Amaru Sin nombre (Zapallal) Luya — 507 — Campo Fe Kilómetro 24 Panamericana Norte Jardines del Buen Retiro Kilómetro 29,5 Pan. Norte Kilómetro 34,5 Pan. Norte Kilómetro 34,5 Pan. Norte SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO San Martín de Porres 1950 Santa Rosa 1962 Independencia 1964 Los Olivos 1989 Cerro La Regla. Limite distrital con el Callao Santa Rosa Payet Kilómetro 13,5 Carretera Ventanilla (Néstor Gambeta) Sin nombre Ventanilla 1969 3.ª etapa Tahuantinsuyo -kilómetro 7 T. Amaru Pampa de los Perros Kilómetro 6 Carretera Ventanilla (N. Gambeta) Cementerios del distrito de Comas Comas posee en la actualidad tres cementerios populares, ubicados todos ellos en la margen derecha de la avenida Túpac Amaru en las faldas de los cerros. No se sabe con exactitud cuando fueron creados, aunque los pobladores de la zona refieren una antigüedad de 40 años. Este dato no ha podido ser corroborado en las visitas de campos, pues los nichos más antiguos han sido destruidos por el tiempo y los usuarios, dando paso a nuevos inquilinos. Considerando que la antigüedad antes mencionada sea correcta, se puede afirmar que los cementerios fueron creados de manera informal durante la misma década en que se formó el distrito de Comas. Esta aseveración guarda concordancia en la medida que los actuales pobladores refieren que sus abuelos se encuentran sepultados en esos cementerios, aunque es difícil ubicar el lugar exacto en donde se encuentran. — 508 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE De los tres cementerios sólo uno cuenta con cerco perimétrico (Luz Eterna), a pesar de existir proyectos elaborados con esa finalidad, así como planes para arborizar las áreas colindantes. Construir el cerco perimétrico no solo implica contar con recursos financieros, sino también superar algunos problemas legales, tal como ocurrió en el inicio de las obras del cementerio Luz Eterna. Iniciada la construcción del cerco, el municipio de Huarochirí adujo que el terreno en donde está ubicado el cementerio le pertenecía e incitó a sus pobladores a recuperar el área «invadida». Luego de resolver el problema en el ámbito administrativo y judicial, el municipio de Comas pudo culminar el cerco elaborado con piedras de la zona y cemento. Adicionalmente se construyó un pabellón que es el único existente en todo el distrito. Este pabellón conocido con el nombre de Medina, apellido del alcalde que aprobó y ejecutó su construcción, no recibió la acogida por parte de los pobladores, por dos razones fundamentales: • • El alto costo de los nichos. La imposibilidad de enterrarse junto a sus familiares. Resulta más fácil visitar una sola tumba que varios nichos a la vez. 3 A pesar que este problema surgió durante la gestión del alcalde Arnulfo Medina Cruces (1999-2002), recién entre noviembre del 2003 y enero del 2004, se elaboraron los planos perimétricos de los tres cementerios. Esta labor recayó en la Dirección de Desarrollo Urbano bajo la supervisión de la División de Catastro, Ornato y Habilitaciones Urbanas (Doc. n.º 01, 3 Esta es una costumbre muy arraigada hasta la actualidad entre los pobladores, que conciben que el reposo de su cuerpo es más placentero y sosegado junto a sus seres queridos. — 509 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO 02, 03). Según estos planos el cementerio Luz Eterna de Collique tiene un área de 39 647,60 m2 y un perímetro de 1 275,81 m; el cementerio Mártires del 19 de julio de El Carmen posee un área de 133 510,09 m2 y un perímetro de 1 648,34 m; mientras que el cementerio Paz y Libertad de La Balanza cuenta con un área de 68 946,25 m2 y un perímetro de 1275,81 m. Estos terrenos de más de 242 000 m2 de extensión son «administrados» por la municipalidad solo en el cobro de los derechos de entierro y construcción de tumbas y/o nichos, tal como lo revela el informe confidencial elaborado por el Sub Gerente de Cementerio Municipal: En nuestro distrito, existe tres (03) cementerios supuestamente administrados por [la] Municipalidad, puntualizamos supuestamente porque la Municipalidad a la fecha su aporte es solo de realizar la cobranza de los derechos de entierro y de construcción de nicho, es eso todo habiéndose dado de hecho y por el estado en que se, encuentra los cementerio[s], una situación de abandono de parte de la Municipalidad. Debo indicar que ningún cementerio cuenta con autorización respectiva. (Doc. n.º 04) Algo que también sorprende es que los trabajos realizados en los cementerios están a cargo de personas, por lo general varones, que no tienen ningún vínculo con la municipalidad, tal como ocurre en el cementerio Paz y Libertad de La Balanza. En ese cementerio las tareas de limpieza y guardianía están a cargo de una Asociación de Trabajadores Independientes, quienes algunas veces se disputan ese derecho con otro grupo de obreros de la zona. Si bien los tres cementerios cuentan con servicio de guardianía, la zona es considerada altamente delictiva, los casos más recurrentes son — 510 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE los robos y el comercio de estupefacientes. Esta última actividad genera la presencia de drogadictos. A pesar de ello y ante falta de un jardín o un patio donde recrearse, los niños de las inmediaciones juegan en medio de las lápidas, flores y cruces que no guardan ninguna simetría ni orden preestablecido. El crecimiento del cementerio responde a las exigencias de la población y las posibilidades económicas al momento de adquirir una sepultura. Estas mismas exigencias se presentan al momento de construir los nichos y las tumbas. Las casas ubicadas en las inmediaciones son en su mayoría de esteras, cañas, palos, plásticos, cartones, etc., asentadas sobre una base de piedra que los pobladores llaman «pirca». Esta técnica de construcción consiste en la superposición de lajas de piedra sin labrar en donde se deposita una gran cantidad de tierra y piedra con la finalidad de conseguir un área plana. Solo algunas viviendas presentan evidencias de material noble (cemento y ladrillo). Al igual que las casas, los cementerios no gozan del servicio de agua y desagüe. Ambos utilizan el agua traída por las cisternas, cuyo almacenamiento se hace en cilindros de metal, plástico o en tanques de cemento. Tampoco tienen luz eléctrica, aunque las casas han desarrollado instalaciones domiciliarias provisionales de las redes ubicadas en las inmediaciones. Las casas no poseen medidores y el pago de la luz lo realizan de manera comunal, es decir, el monto consumido por electricidad es pagado de manera equitativa entre todos los usuarios. — 511 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO Tabla 2. Informe económico de entierros (enero-diciembre, 2005) Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Sub total Mártires 19 de Julio Luz Eterna Paz y Libertad 54 36 38 43 49 38 33 39 42 39 39 37 18 06 03 12 11 14 11 19 14 11 07 18 20 14 10 10 14 16 13 13 15 17 15 21 498 149 178 Total 825 a Ingreso S/. 177 700 S/. 99 600 S/. 26 600 S/. 15 600b S/. 35 600 Fuente: Doc. n.º 04 Los ingresos que recibe la municipalidad por la «administración» de los cementerios son considerables, tal como puede observarse en el recuadro correspondiente al 2005, se recaudó un total de S/. 177 700 nuevos soles. Este monto incluye algunas rebajas del 50% ó 100% de los derechos de sepultura y construcción de nichos y/o tumbas. La dimensión estándar de un nicho y/o tumba es de 2x1 m2, aunque los familiares pueden acceder a un área más extensa con la finalidad a b Esta cantidad corresponde a 133 entierros a S/. 200 nuevos soles cada uno. El valor es de 16 entierros en el Pabellón Medina. — 512 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE de construir nichos y/o tumbas familiares. Desconocemos si la Oficina de Cementerios de la Subgerencia de Registro Civil realiza algún tipo de descuento por la adquisición de varios espacios mortuorios. Cementerios del distrito de Carabayllo Carabayllo, cuya creación distrital es hasta hoy discutida, posee cuatro cementerios municipales, dos de ellos ubicados en la zona urbana y los otros dos restantes en la zona rural.4 De los cuatro cementerios, el más antiguo es el de San Pedro y Chocas, en donde existen nichos y tumbas de 1920 y 1931, respectivamente. Es probable que su funcionamiento corresponda a años anteriores debido a que existen evidencias de la superposición de tumbas y destrucción de nichos y capillas. Los cementerios de Carabayllo presentan los mismos problemas que los de Comas. En ninguno de los cuatro cementerios de Carabayllo existe pabellón, pero sus perímetros están cercados con muros muy antiguos y provisionales. ¿Cementerio en el distrito de Independencia? En Independencia no existe cementerio público ni privado, aunque los pobladores de la zona refieren de la existencia de un cementerio clandestino ubicado en la Tercera etapa de Tahuantinsuyo, a la altura de la cuadra 6 de avenida Ollantaytambo. Este cementerio ubicado en la parte alta de un cerro no posee más de 50 entierros que se remontan al año 2001. Las tumbas tienen 4 En esta relación no se incluye el cementerio de la iglesia de San Pedro de Carabayllo utilizado durante la Colonia y parte de la República. — 513 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO poca profundidad y las placas son de cemento, aunque existen algunas de mayólicas fragmentadas de diversos colores. El cementerio no tiene la posibilidad de incrementar su área debido a que está rodeado de casas tugurizadas, construidas con material noble. Saber la cantidad exacta del número de entierros en este lugar es imposible toda vez que la Oficina de Registro Civil no está obligada de llevar una contabilidad por ser de uso clandestino. Lo que sí registra es el número de defunciones en el distrito, tarea que estuvo cumpliendo de manera regular hasta el 17 de julio del 2006, año en que la RENIEC asumió esta labor. Tabla 4. Defunciones en Independencia (2005) Mes Varones Mujeres Enero 21 12 Febrero 11 14 Marzo 18 15 Abril 16 13 Mayo 16 08 Junio 09 09 Julio 15 17 Agosto 19 10 Setiembre 14 10 Octubre 20 12 Noviembre 06 13 Diciembre 19 12 Total 184 145 — 514 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE ¿Cementerio en el distrito de Los Olivos? Al igual que en Independencia, en el joven distrito de Los Olivos no existe cementerio público, ni privado ni clandestino, aunque los pobladores refieren de una antigua zona llamada «El Panteón» que se encontraba ubicado en el asentamiento humano Patria Nueva, cerca a la ex hacienda Naranjal. Allí y de manera clandestina se enterraban a los hijos de los campesinos de las haciendas aledañas durante las últimas décadas del siglo xx. Los pobladores entrevistados no refieren desde cuándo exactamente se usó el lugar, aunque revelan una antigüedad de 15 años. Así como se inició, también desapareció en la medida que la zona agrícola fue urbanizándose y las faldas de los cerros fueron ocupados por migrantes andinos. «El Panteón» era utilizado solo para enterrar niños, pues los adultos eran sepultados en los cementerios de El Ángel, el Presbítero Matías Maestro, cerro La Regla y cerro El Choclo. Este último lugar también ha desaparecido. Cementerios del distrito de Puente Piedra Puente Piedra cuenta con dos cementerios privados (Campo Fe Norte y Jardines del Buen Retiro), uno clandestino (Luya) y uno municipal (Zapallal). Este último no tiene fecha exacta de fundación, aunque su actual administrador Veramendi Augurio, refiere haber visto una placa de 1920 la misma que en la actualidad ya no existe por la superposición de sepulturas. El único registro que conserva la oficina de administración corresponde a los años comprendidos entre 1984-1993. Esta fragmentación responde a lo rotativo del cargo en donde cada gestión nombra un personal de confianza. La entrega del archivo documental — 515 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO no es una prioridad para el administrador saliente a pesar de la exigencia del personal entrante. Según la documentación revisada, el cementerio de Zapallal posee un área de extensión de 23 000 m2 y se ubica a doscientos metros del Óvalo de Zapallal, en la margen derecha de la Carretera Panamericana Norte a la altura del kilómetro 34,5. Este cementerio cuenta con dos áreas bien diferenciadas: un sector antiguo y uno nuevo. La zona antigua, ubicada en la parte posterior, cuenta con un gran número de nichos y tumbas construidos a mediados del siglo xx, perteneciente a familias de origen japonés y chino. Esta área está completamente cubierta y bastante descuidada, pues los familiares de los difuntos se han desatendido del mantenimiento. El nuevo sector y más próximo a la entrada del cementerio cuenta con nueve pabellones bajo el nombre de santos y santas del evangelio católico. La mayoría de los 3342 nichos que posee este ambiente están ocupados. Tabla 5. Pabellones del Cementerio Municipal de Puente Piedra (2006) Pabellones Nichos 1 San Pablo 406 2 Santa Rosa 406 3 Santa Clara 406 4 Niño Jesús 672 5 Santa Josefina 266 6 San Sebastián 348 7 Santa María 266 8 San Jorge 266 — 516 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE 9 San Francisco 406 Total 3342 Considerando los sectores mencionados líneas arriba, se puede identificar dos modalidades de sepultura: en tierra (parte antigua) y en nicho (zona moderna). Esta última área no cuenta en la actualidad con ningún espacio libre para adultos y solo 500 espacios para infantes de hasta 5 años. Solo pueden ser enterrados en tierra quienes tienen familiares sepultados con anterioridad. A este tipo de entierro se denomina «entierro sobre tumba». Este que consiste en excavar sobre el nicho ya existente. El lugar cuenta con un total de tres personas: un administrador y dos guardianes que se turnan de día y noche para brindar seguridad. Existen en forma adicional ocho obreros independientes que se encargan de la limpieza, cambio de agua de los depósitos de flores, pintado o repintado de lápidas, etc. Su labor es sufragada por las propinas voluntarias de los deudos. A diferencia de otros cementerios de Lima Norte, el de Zapallal cuenta con un cerco perimétrico de más de dos metros de altura por donde es difícil ingresar. Los pobladores aledaños al cementerio no refieren mayores quejas excepto una mayor iluminación en los alrededores. a. Campo Fe Norte Campo Fe es una empresa privada que administra los parques cementerios más extensos de Lima. En la actualidad cuenta con dos parques cementerios ubicados en Huachipa y Puente Piedra, respectivamente. Ambos suman 130 hectáreas de áreas verdes, que los convierten en los cementerios de mayor extensión de América del Sur. Ambos han ganado durante cuatro años — 517 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO consecutivos el premio al «Paisaje más hermoso de Lima», en el Concurso Metropolitano de Parques y Jardines, organizado por el diario El Comercio y el Banco Continental. El Campo Fe Norte, ubicado en Puente Piedra a la altura del kilómetro 24 de la Carretera Panamericana Norte (Av. Los Pinos-Urb. Shangri-La), posee 30 hectáreas de extensión de las cuales solo tienen habilitado 7,25 hectáreas en la actualidad. Campo Fe Norte está conformado por una florería, velatorio, capilla, estacionamiento y nueve sectores, que a diferencia de Campo Fe Huachipa, han sido bautizados con nombres de santas del santoral católico: • • • Santa Rosa, Santa María, Santa Ana. Santa Rita, Santa Lucía, Santa Teresa. Santa Florencia, Santa Margarita, Santa Úrsula. Los servicios que brinda Campo Fe son los espacios de sepultura perpetua (de uno a ocho espacios), servicios funerarios y de traslado y asesoría legal (declaratoria de herederos, rectificaciones de partidas y cobro de seguros de sepelio, vida y pensiones). Otros servicios adicionales son la ampliación de espacios de sepultura, ceremonias de inhumación, movilidad hacia el cementerio, misas dominicales comunitarias, misas particulares, publicación de obituarios, servicios de florería mensual, repatriaciones y visitas espirituales terapéuticas. Promoviendo una cultura de prevención esta empresa promociona con bastante éxito el Plan de Necesidad Futura, así como un un Plan Integral que implica tener derecho a una sepultura individual compartida, personal, doble o quíntuple (de acuerdo al costo asumido), una ceremonia de inhumación y un servicio funerario. — 518 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE Los espacios de sepulturas perpetuas, bajo césped y protegida con urna inviolable de concreto armado son ocho, los dos primeros corresponden a mausoleos de diez y ocho capacidades, respectivamente. Cada uno y de manera opcional cuenta con un sub-nivel osario para dos traslados. Los seis espacios de sepulturas perpetuas restantes corresponden a: • Espacios familiares de cinco capacidades (opcional: subnivel osario para dos traslados. • Espacio familiar de dos capacidades (opcional sub-nivel osario para dos traslados y dos ampliaciones). • Espacio personal (opcional cuatro ampliaciones y subnivel osario para dos traslados). • Espacio individual compartido. • Osario y cinerario de una y dos capacidades ubicados en los bordes de las plataformas. • Párvulo de una capacidad ubicado al borde de las plataformas. En Campo Fe Norte no existe un sector reservado para familias adineradas a diferencia de Huachipa, zona a la cual se le denomina «Portada al Cielo». La presencia de los cementerios jardín ha modificado los parámetros y costumbres funerarias de las familias migrantes, tal como lo detalla el título VIII del Reglamento Interno: De las prohibiciones, limitaciones y responsabilidades 41. En las zonas destinadas a sepultura bajo la superficie, queda prohibido colocar elementos verticales para identificar alguna sepultura en particular. Solo la empresa propietaria y/o promotora — 519 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO a través de sus representantes debidamente facultados para ello, decidirá y dispondrá la colocación de esculturas, monumentos, estatuas, pérgolas, fuentes u otros elementos en El Camposanto. 42. Queda prohibida la colocación de ornamentos u objetos de cualquier naturaleza sobre las lápidas que identifican las sepulturas o en los lugares próximos a ellas. La Administración se reserva el derecho de removerlos sin responsabilidad de ninguna clase. Tratándose de las zonas destinadas a nichos sobre la superficie, el aspecto arquitectónico de los pabellones, sus complementos ornamentales, las características de las lápidas, etc., serán de exclusiva competencia de la propietaria y/o promotora del cementerio. 43. La colocación de ofrendas florales está sujeta a las limitaciones que fija La Administración. Está prohibida la colocación de flores artificiales, las que serán removidas sin responsabilidad para La Administración. 44. Las lápidas deberán ser autorizadas por La Administración, colocadas y/o retiradas exclusivamente por el personal autorizado por El Camposanto. 45. Se prohíbe a todas las personas recoger flores, ya sean silvestres o cultivadas o trozar el ramaje de los árboles, arbustos o plantas, perturbar a las aves, peces u otra forma de vida animal que se encuentre dentro de El Camposanto. 46. No se permitirá hablar en voz alta, ni producir ruidos molestos. La Administración se reserva el derecho de expulsión de El Camposanto. 47. Queda prohibido dentro de El Camposanto, el consumo de toda clase de comidas y bebidas, salvo en los lugares especialmente destinados para tal fin por La Administración. 48. Queda prohibido el ingreso de personas en estado de ebriedad, así como ingerir bebidas alcohólicas dentro de El Camposanto, bajo sanción de expulsión. — 520 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE 49. Ninguna persona podrá entrar o salir de El Camposanto, sino es por los lugares o puertas destinadas para tal fin. 50. La Administración se reserva el derecho de admisión por razones de decoro, respeto al recinto y a las buenas costumbres. 51. No se permitirá el acceso de niños, menores de edad de doce años a los jardines o edificios de El Camposanto, a menos que vayan acompañados por personas mayores de edad que cuiden de ellos, quienes serán responsables de sus actos y por los daños que puedan causar. 52. No se permitirá el ingreso de animales a El Camposanto. 53. Dentro de El Camposanto las personas deberán caminar por las vías y senderos, limitándose a pisar el césped solo cuando sea necesario llegar al lugar de la sepultura que desean visitar. 54. Quedan prohibidas las ventas ambulatorias o fijas de flores, plantas, velas, comestibles, bebidas o cualquier sustancia o materia dentro de los límites de El Camposanto; estos solo podrán ser expendidos en los locales destinados para tal fin por La Administración. 55. Salvo casos excepcionales, La Administración podrá disponer la colocación de avisos, carretes o pancartas dentro de El Camposanto o en sus cercos. Rige la regla de que La Administración no permitirá dentro de El Camposanto o en sus cercos la colocación de avisos, letreros, o anuncios de cualquier clase. Tampoco, salvo casos excepcionales autorizados por La Administración, se podrá repartir volantes ni publicidad de ninguna especie. Todo lo que se haga en contravención de esta disposición, será destruido o retirado por La Administración. 56. Queda prohibido la prestación de cualquier tipo de servicio dentro de El Camposanto por personas ajenas al establecimiento, salvo que cuente con la autorización expresa de La Administración. 57. No se permitirá portar armas de fuego dentro de El Camposanto a menos que se obtenga una autorización escrita de — 521 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO La Administración. Además, será necesario que se cuente con la correspondiente licencia. 58. Se prohíbe botar basura o desperdicios dentro de El Camposanto, salvo en los contenedores que para este propósito han sido colocados. 59. No podrán ingresar a El Camposanto, ninguna clase de vehículos que hagan ruidos molestos. Solo con autorización de La Administración podrán ingresar vehículos pesados de carga o transporte de pasajeros. 60. Los vehículos no podrán transitar por las calzadas de El Camposanto, a una velocidad mayor de 20 kilómetros por hora, y se mantendrán siempre, que estén o no en movimiento, al costado derecho de las vías. Solo se permitirá el estacionamiento en los lugares autorizados por La Administración, la misma que se encargará de la señalización del caso. 61. La Administración no se hace responsable por accidentes que ocurran en El Camposanto atribuibles a actos propios del accidentado o de terceros. 62. La Administración no se hace responsable de los accidentes de tránsito ni de sus consecuencias, cuando estos ocurran dentro del recinto. Si algún vehículo causa daño a las instalaciones, bienes muebles u ornato de El Camposanto, La Administración podrá exigir al responsable la reparación a que haya lugar, reservándose el derecho de permitir la salida del mismo mientras no le sea satisfecha la reparación o mientras no haya intervenido la Autoridad competente. 63. La Administración tiene la autoridad de expulsar o solicitar la detención por la Fuerza Pública de quienes atenten contra la tranquilidad de El Camposanto, efectúen manifestaciones reñidas contra el decoro y las buenas costumbres, estén vestidos — 522 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE inadecuadamente o infrinjan el cualquier forma los preceptos contenidos en el presente reglamento. 64. Se prohíbe dar propinas u otras dádivas a los trabajadores de El Camposanto. (Campo Fe s. f: 6-8) A pesar de estas prohibiciones, aplicadas con mayor rigidez durante el 1 de noviembre, las familias generan ciertos mecanismos para mantener sus costumbres. Por ejemplo, la comida y bebida se consume en los domicilios al compás de música costumbrista y las ofrendas se dejan sobre las lápidas, aunque luego son retiradas por los trabajadores del cementerio. b. Jardines del Buen Retiro El acceso a sus archivos documentales es restringido y tampoco existe información virtual. Es de administración privada. Están ubicados en la margen derecha de la Carretera Panamericana Norte (kilómetro 29,5) y posee una extensa área verde que en la actualidad viene siendo ampliada hacia el sector norte. Los costos de una sepultura perpetua bajo una necesidad inmediata es de U$S. 4190 dólares americanos para un espacio con cinco capacidades. Una de ellas puede conservar hasta seis restos con la finalidad de liberar los primeros espacios originalmente ocupados. La asistencia de sepultura tiene un valor adicional e incluye • • Apertura y cierre de espacio, uso de descensor automático, misa de responso arreglos florales Lápida de mármol más grabación, toldo, sillas y alfombra, personal para sepultar y compactación de la tierra. — 523 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO c. Cementerio clandestino de Luya Zapallal está conformado por un sin número de asentamientos humanos y pueblos jóvenes en donde habitan personas de escasos recursos económicos, quienes ante la necesidad de sepultar a sus difuntos recurren a espacios clandestinos como el cementerio de Luya, ubicado en la última etapa del pueblo joven Lomas de Zapallal (margen derecha del kilómetro 34,5 de la Carretera Panamericana Norte). Para llegar al cementerio se tiene que recorrer más de cuatro kilómetros cuesta arriba hasta llegar a una loma rocosa en donde los pobladores vienen enterrando a sus muertos desde 1999, según las evidencias encontradas en la visita de campo. La primera señal que evidencia la existencia del cementerio es una cruz de madera ubicada en la parte frontal del cerro. El área está rodeada de una serie de contrafuertes de mayor altitud y pendiente, donde es imposible el establecimiento de viviendas. El cementerio alberga 70 sepulturas aproximadamente, construidas de diversos materiales y diferentes magnitudes. Por su carácter clandestino, no existe ninguna evidencia documental, tan solo el testimonio oral de los pobladores. En las entrevistas realizadas sugieren que muchos de los pobladores entierran a sus difuntos de noche y día por dos razones principales: el costo de los nichos y la distancia que los separa de sus hogares y los cementerios. Cementerios del distrito de Ventanilla Ventanilla posee un cementerio municipal y uno clandestino, siendo este último el más antiguo. Desde su creación distrital en 1969 y probablemente — 524 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE desde años atrás, los pobladores de Ventanilla utilizaron el cementerio Baquijano y Carrillo del Callao o el de Santa Rosa para sepultar a sus muertos. Esta elección responde a la cercanía y menos tugurización, pues los otros cementerios de Lima Norte se encuentran ubicados a mayor distancia (como los de Comas o Ancón) y en el caso de Zapallal no existen nichos y tumbas libres. El cementerio de Ventanilla está ubicado en la margen derecha de la autopista Néstor Gambeta o Carretera a Ventanilla, a cuatro kilómetros del cruce con el río Chillón. El ingreso es por un enorme arco de concreto y un pequeño camino de trocha afirmada de casi trescientos metros de recorrido. La infraestructura está conformada por una oficina administrativa, una caseta de vigilancia, un pequeño velatorio y un pabellón denominado Juan Pablo II. Contando con el apoyo de la Sociedad de Beneficencia del Callao, el cementerio fue inaugurado el 1 de julio de 2005, siendo alcalde de Ventanilla el Dr. Juan José López Alava. A pesar del esfuerzo del gobierno local por construir este cementerio municipal, la población no hace uso de él, pues desde su inauguración hasta la fecha solo hay 40 nichos ocupados de los 150 disponibles. Una de las razones que explica esta actitud asumida por los pobladores es el árido paisaje en el que esta ubicado, además del costo. Cementerio clandestino de Pampa de los Perros Muy cerca de allí existe el cementerio clandestino llamado Pampa de los Perros, rodeado de diversos centros de producción como una mina de piedra chancada, fábrica de postes, distribuidora de gas doméstico, relleno sanitario, etc., así como los centros poblados Víctor Raúl Haya de la Torre, 18 de Octubre, Virgen de Fátima, etc. — 525 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO El lugar esta ubicado en la cima de un cerro de poca altura y a doscientos metros de la autopista Néstor Gambeta o Carretera a Ventanilla (kilómetro 13,5). Este cementerio clandestino es más conocido que el cementerio municipal, tal como se pudo comprobar en las indagaciones al momento de realizar la visita de campo. Se puede contabilizar 45 entierros más o menos, aunque la mayor parte de las sepulturas no cuentan con identificación debido al paso del tiempo y al saqueo indiscriminado de delincuentes y recicladores de basura. La presencia de estos últimos personajes responde a la existencia de un relleno sanitario en las inmediaciones. ¿Cementerio en el balneario de Santa Rosa? Al igual que en Independencia y Los Olivos, en el distrito de Santa Rosa no existe ningún cementerio público, privado o clandestino. Los pobladores entrevistados tampoco refieren la existencia de alguno que haya desaparecido con el tiempo o con el crecimiento urbano. Indagando acerca de donde entierran a sus difuntos, los pobladores refieren que utilizan el cementerio de Ancón debido a la cercanía del lugar, aunque otro grupo prefiere el cementerio de El Ángel y el Baquijano y Carrillo. Cementerio del distrito de Ancón El cementerio municipal de Ancón está ubicado en la Asociación de Vivienda Las Gardenias, muy cerca de la zona arqueológica conocida como Miramar (Necrópolis de Ancón). Sus orígenes se remontan a finales del siglo xix, — 526 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE aunque en la actualidad solo existen evidencias de 1911. El área puede ser clasificada en una zona moderna y antigua. El espacio moderno cuenta con tumbas y un cuartel llamado San Pablo que a diferencia de otros distritos sí ha tenido acogida entre los pobladores de la zona. Debido a su cercanía al mar, las alegorías en las sepulturas están relacionadas a las actividades y especies marinas. En el área antigua no se realizan entierros y por el estado de abandono en que se encuentra, es fácil comprobar que los familiares se han desentendido de su mantenimiento. Comparada con el espacio moderno posee nichos de mayor valor artístico. Ambos ambientes cuentan con un cerco perimétrico de barro de aproximadamente dos metros de alto con una sola puerta de ingreso. Hablando de manera porcentual, el cementerio esta ocupado en un 60% del área total y por la reducida población que habita en el distrito, el área cubre la demanda mortuoria de la zona, incluyendo a los difuntos del balneario de Santa Rosa. El cementerio cuenta con dos áreas bien diferenciadas: un sector antiguo y uno moderno. La parte antigua, ubicada al norte de la cruz principal, cuenta con un gran número de tumbas construidas a inicios del siglo xx pertenecientes a familias de status acomodados. El área es menor a comparación de la zona moderna, aunque se encuentra bastante descuidada, en vista que los familiares de los difuntos enterrados allí han abandonado el balneario. El nuevo sector y más próximo a la entrada del cementerio cuenta con un cuartel y tumbas con alegorías de diversas procedencias culturales. Es así como podemos apreciar desde motivos chinos hasta europeos. El área esta cubierta en un 65% de su capacidad total. — 527 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO Cementerios del distrito de San Martín de Porres-Callao Entre San Martín de Porres y la Provincia Constitucional del Callao existe el cementerio Santa Rosa que ocupa parte del cerro La Regla. El lugar está ubicado entre las inmediaciones de los asentamientos humanos Santa Rosa y Manuel Gonzáles Prada (Av. La Regla s. n., Callao y Av. Manuel Gonzáles Prada-San Martín de Porres). El cementerio funciona desde hace más de 40 años y cubre la demanda de varios distritos. Así lo evidencia el caos arquitectónico de las tumbas y pabellones que alcanzan hasta ocho niveles. Debido al crecimiento urbano informal el cementerio ha ido perdiendo espacio, tal como lo evidencian los restos de ataúdes y osamentas dispersos por la zona. Los pobladores refieren que la necesidad y los escasos recursos económicos, les obligaron a ocupar ese lugar, pero que antes de construir sus casas realizaron «pagos» con alimentos, coca y aguardiente, para que las «almitas» no los molesten. A la fecha muchos refieren que los cuidan y protegen de los robos, muy común por la zona debido a la presencia de personas de mal vivir. Durante el día el cementerio es visitado por un centenar de familiares y deudos, mientras que por la noche ingresan drogadictos y pandillas, quienes realizan destrozos y pintas en las paredes de los pabellones. Son tantos y tan continuos los graffitis que ya no son borrados y forman parte del paisaje mortuorio. El lugar también es visitado por recicladores de basura, pues los drogadictos dejan gran cantidad de envases de vidrio y plástico de diferentes bebidas alcohólicas. Aunque el lugar está completamente saturado siempre la administración del Callao o San Martín de Porres logran ubicar un espacio — 528 — ENTRE LA LEGALIDAD Y LO CLANDESTINO CEMENTERIOS DE LIMA NORTE para realizar una sepultura adicional. Ninguno de los distritos ha procurado construir un cerco perimétrico ni reponer las tres puertas metálicas sustraídas por los recicladores, llamados también «cachineros». Al igual que en otros distritos de Lima Norte no existen mayores evidencias documentales acerca de su funcionamiento, tampoco queda claro si es de ámbito privado o público. Comentarios finales • • El estudio de los cementerios distritales pone en evidencia que casi todos los gobiernos locales no han tramitado la licencia de funcionamiento ante el Ministerio de Salud y solo algunos cuentan con cerco perimétrico. La mayor preocupación por parte del gobierno local es hacer efectivo el cobro de los derechos de entierro y construcción de nicho. A pesar de esta situación, el Estado y la autoridad competente no clausuran los cementerios distritales por considerarlos de necesidad pública. Este mismo argumento es utilizado para la existencia de los tres cementerios clandestinos existente en Ventanilla (Pampa de los Perros), Puente Piedra (Luya) e Independencia (Payet). La principal causa para no autorizarnos la revisión de los documentos acerca de los cementerios municipales era poner en evidencia el descuido de los gobiernos locales por conservar su acervo documental. En más de una ocasión se ha recogido diversos testimonios acerca de la destrucción del acervo documental con la finalidad de salvaguardar el manejo institucional de los directores y funcionarios municipales del área de Registro Civil, sección encargada de administrar los cementerios. Los archivos de estas oficinas por lo general se hallan — 529 — SANTIAGO TÁCUNAN BONIFACIO ubicados en espacios reducidos y con escaso orden. Casi nunca cuentan con personal y recursos económicos para ordenar, clasificar y conservar los documentos que generan. — 530 — BIBLIOGRAFÍA Campo Fe s. f. Reglamento interno del camposanto Campo Fe (Norte). Lima: Ed. Campo Fe. Chávez Norabuena, Karina 2004 El protagonismo de las parroquias de Carabayllo. Lima: Universidad Católica Sedes Sapientiae (Edición limitada en mimeógrafo). Leonardini, Nanda y Patricia Borda 1996 Diccionario iconográfico religioso peruano. Lima: Rubican Ediciones. Lozada de Gamboa, Carmen 2000 Perú: demarcación territorial. Tomo I y II. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. Montoya Canchis, Luis 2003 Mirando el futuro desde el Cono Norte. Diagnóstico económico del Cono Norte de Lima metropolitana. Lima: Consorcio de organizaciones privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y pequeña empresa. Ocrospoma, Ricardo 1984 San Martín, historia y realidad. Lima: CEPCAP. Ruiz de Somocurcio, Jorge et ál. 1987 Procesos urbanos homogéneos en los distritos de San Martín de Porres y El Agustino. Lima: Alternativa. — 531 — Tácunan Bonifacio, Santiago 1999 Historia del distrito de Comas desde sus antecedentes prehispánicos hasta sus primeros años de fundación. Lima: Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2000 Comas y su historia. Un modelo de historia distrital. Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú. 2005 Los Olivos: Tradición de un distrito joven. Lima: Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tácunan Bonifacio, Santiago y Edgar Quispe Pastrana 2003 El Cono Norte de Lima. Pasado, presente y futuro de Carabayllo. Lima: Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Villacorta Santamato, Luis 2000 «Notas sobre el pueblo e iglesia de San Pedro de Carabayllo». Studium Veritatis, revista de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, año I, n.º 1, pp. 59-75. — 532 — Fuentes Documentales5 Archivo Municipal de Comas: Subgerencia de Cementerios Municipales Doc. n.º 01. Planos del cementerio Paz y Libertad de La Balanza-Comas, 2003. Doc. n.º 02. Planos del cementerio Mártires del 19 de julio de El Carmen AltoComas, 2003. Doc. n.º 03. Planos del cementerio Luz Eterna de Collique-Comas, 2004. Doc. n.º 04. Diagnóstico Preliminar. Informe n.º 004-2004-SGCM-GM/MC. Comas, 20 de enero de 2004. Doc. n.º 05. Informe n.º 22-2006-MLH-SGRC-GDH/MC. Comas, 23 de agosto de 2006. 5 Estos documentos han sido obtenidos gracias a la colaboración de antiguos trabajadores de la Municipalidad de Comas. En las otras municipalidades, los permisos correspondientes para revisar los archivos municipales no han sido posibles. — 533 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES DESDE LAS FORMAS DE TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN Jorge Bravo Robles 1 E l crecimiento de la economía ha ocasionado cambios sustanciales en la normatividad empresarial, así como una mayor aparición de organizaciones empresariales que deben atender un mercado cada vez más amplio y en constante crecimiento. Mencionemos la Ley General de Sociedades de 1985, la cual fue modificada por una nueva que entró en vigencia el mes de enero de 1998; de igual forma, en el año 2003, se estableció el nuevo marco legal para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, mediante Ley n.° 28015, con el objeto de favorecer la formalización y el crecimiento de este importante sector empresarial que, según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo, llega a un número aproximado de 2 213 065 microempresas a nivel nacional; 60 210, de pequeñas empresas, y 5024, de medianas y grandes empresas. En tal sentido, la normatividad vigente favorece el crecimiento y la organización empresarial, pero ¿qué sucede cuando una empresa crece de tal forma que pierde el rumbo en el desarrollo de su objeto societario por el desarrollo de otras actividades diferentes a la de su objeto inicial? 1 Responsable del Área de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la UCSS. — 535 — JORGE BRAVO ROBLES Del objeto societario Toda sociedad comercial se constituye para desarrollar uno o varios objetos establecidos en el estatuto social, en tal sentido, todas las actividades estarán destinadas siempre al cumplimiento de ese objeto social. Por ejemplo, la Sociedad Comercial Inversiones Universales SAC, la cual tiene por objeto social el dedicarse a la compraventa de bienes inmuebles. Es lógico que el fin por alcanzar será la venta de propiedades y que todas las actividades de la empresa Inversiones Universales SAC estarán orientadas al cumplimiento de esa finalidad. Vemos aquí una «concentración» de actividades destinadas al cumplimiento de su finalidad que constituye la razón de ser de la sociedad. Pero ¿qué sucede si por una cuestión de crecimiento empresarial la misma sociedad decide ampliar sus actividades y dedicarse también a la construcción de departamentos y casas? Vemos entonces que el objeto originario se mantiene firme, pero a ello se ha agregado una actividad más que no estaba contemplada desarrollar dentro del objeto social inicial. ¿Es posible hacer esto? La respuesta será afirmativa, ya que, como se ha señalado en la introducción, las empresas se constituyen y organizan en función de las demandas comerciales del mercado y si estas demandas crecen es perfectamente posible que las organizaciones empresariales atiendan estas nuevas necesidades. Con ello la naturaleza de las actividades iniciales de una empresa podría «desconcentrarse» ya que las nuevas orientaciones requerirán de un nuevo proceso de especialización que permita atender de forma efectiva y eficiente a las nuevas actividades sociales. Todo esto supone un riesgo empresarial que podría afectar el objeto mismo para el que se constituyó la sociedad comercial. — 536 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES Lo cierto es que, en nuestro medio, muchas empresas terminan desarrollando actividades completamente diferentes a las señaladas en su objeto social, distrayendo la atención que merece el objeto originario y que fue la razón por la que se constituyó la sociedad comercial. Frente a esta problemática, que es una realidad dentro de un gran sector de empresas, nos preguntamos ¿qué hacer entonces? La reorganización de sociedades La Ley General de Sociedades desarrolla, en la sección segunda del Libro iv sobre Normas Complementarias, todo lo relacionado a la Reorganización de Sociedades Comerciales desde las formas de transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización. Esta sección contiene un avance legislativo interesante, ya que legalmente se permite que los grupos empresariales puedan, a través de estas formas de reorganización, transformarse en otras formas organizativas, fusionarse con otros grupos o escindir (fraccionar) parte de su patrimonio para dar nacimiento a un nuevo grupo societario. Estas formas de reorganización permitirán reorientar las acciones que desarrolla la sociedad comercial cambiando su formato organizativo, pero no afectando el derecho de los socios. El presente artículo contiene una descripción detallada de los procesos de transformación y fusión a los que pueden recurrir las sociedades comerciales con el objeto de optimizar la organización empresarial en función al objeto originario y a las nuevas actividades y necesidades que pueda desarrollar. — 537 — JORGE BRAVO ROBLES Transformación de sociedades La Ley General de Sociedades define el proceso de transformación señalando que «las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley. La transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica» (Calderón 2003: 415). En tal sentido, se puede afirmar que la transformación es el acto por el cual se cambia la estructura jurídica de una sociedad evitando un proceso dilatado y costoso que puede afectar el crédito de la compañía, como es el de disolver la sociedad existente y crear otra nueva. La transformación no implica, pues, disolución de la sociedad transformada con su consiguiente liquidación y sucesiva constitución de una sociedad nueva de otro tipo, sino que es una continuación del organismo social modificado en la forma, aunque con el anterior sustrato personal y patrimonial. (Montoya 2004: 363) Vemos entonces que, por la transformación, los socios deciden cambiar la forma organizativa desde la cual constituyeron la sociedad comercial por una nueva forma organizativa manteniendo la misma condición social, patrimonial y personal que originó la constitución, salvo que algunos de los socios decida voluntariamente ejercer el derecho de separación, como se explicará más adelante. Para ello, la Ley General de Sociedades ha previsto dos supuestos: — 538 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES a) Que las sociedades comerciales reguladas por la Ley General de Sociedades se transformen en cualquier otra sociedad o persona jurídica prevista en las leyes, o b) Que cualquier persona jurídica, constituida en el Perú, se transforme en cualquier sociedad comercial regulada por la Ley General de Sociedades. Con ello se permite un cambio total de la forma constitutiva y la transformación en cualquier otra persona jurídica o sociedad comercial. Lo innovador de la transformación es que no limita el ámbito organizativo en el cual se pueden transformar las sociedades comerciales, sino por el contrario, la misma ley establece la posibilidad que se transformen en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes peruanas, lo que significa que una sociedad anónima podría transformarse en una asociación o viceversa, por citar un ejemplo. Queda claro, entonces, que con esta forma de reorganización se evita que ante la necesidad de un cambio en la organización, se tenga que ir por el largo camino que implica la toma del acuerdo de disolución, el procedimiento de liquidación y los trámites para la extinción legal, pudiendo además elegir cualquier grupo organizativo regulado por las leyes peruanas para proceder a la transformación. Procedimiento para la transformación Para proceder a la transformación de una sociedad comercial se requiere: — 539 — JORGE BRAVO ROBLES a) Acuerdo de transformación: que debe ser tomado en junta general conforme a lo dispuesto por la misma Ley General de Sociedades2 y con quórum calificado de los 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto en la primera convocatoria y de al menos las 3/5 partes en la segunda convocatoria. El acuerdo se toma con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto presentes en la junta general. b) Publicación del acuerdo de transformación: tomado el acuerdo, este debe ser publicado por tres veces con un intervalo de 5 días entre cada aviso. La publicación será hecha en el diario oficial del lugar del domicilio de la sociedad, las sociedades con domicilio en Lima y Callao harán las publicaciones en el diario oficial El Peruano. El efecto de la publicación es dar a conocer a los socios que no participaron en la junta, y a terceros, el acuerdo tomado para que puedan ejercer el derecho que corresponda. c) El derecho de separación: publicado el acuerdo de transformación, el socio afectado tiene derecho a separarse de la sociedad comercial dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación del último aviso de transformación para lo cual deberá enviar una carta notarial informando el uso del derecho de separación. Cuando el socio hace uso del derecho de separación no se libera de la responsabilidad personal por las obligaciones contraídas antes de la transformación. 2 El artículo 115 inciso 7.º de la Ley General de Sociedades establece que compete, asimismo, a la junta general: 7.º Acordar la transformación, fusión escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. — 540 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES d) Elaboración del balance de transformación: como parte del procedimiento de transformación, la sociedad está obligada a elaborar un balance al día anterior a la fecha de la escritura pública de transformación. Este balance no requiere ser insertado en la referida escritura pública. e) Escritura pública de transformación: el proceso de transformación debe ser formalizado mediante el otorgamiento de una escritura pública que contendrá el acuerdo tomado de transformación, el nuevo estatuto y los avisos publicados. Fusión de sociedades El desarrollo de la actividad empresarial puede suponer el crecimiento de las actividades comerciales originarias o también el nacimiento de otras empresas a cargo de un mismo grupo empresarial. Cuando ello ocurre, los socios se encuentran frente a una nueva situación que puede requerir un proceso de concentración empresarial y que se puede dar a través de la fusión de sociedades comerciales de dos formas: a) Fusión por Incorporación: la fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal, de sus patrimonios a la nueva sociedad. En este caso, todas las sociedades decidirán fusionarse en una nueva sociedad, conforme aparece en el gráfico 1: — 541 — JORGE BRAVO ROBLES Sociedad incorporada Sociedad incorporada Sociedad incorporada 1 2 3 Nueva Sociedad Comercial Incorporante Gráfico 1 b) Fusión por Absorción: la absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. En este caso, una de las sociedades existentes, fusiona en sí misma el patrimonio de las otras sociedades fusionadas, conforme se aprecia en el gráfico 2: Sociedad Absorbida 1 Sociedad Absorbida 3 Sociedad Absorbente 3 Gráfico 2 Procedimiento para la fusión de sociedades comerciales Para proceder a la fusión de las sociedades comerciales se requiere: a) Elaboración del Proyecto de Fusión: el procedimiento para la fusión de sociedades comerciales es bastante complejo, ya que — 542 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES se requieren diversos presupuestos para proceder a la fusión de sociedades; en tal sentido, el proyecto de fusión es un documento preparatorio al procedimiento mismo de fusión. Este proyecto debe ser elaborado por el directorio o los administradores, según sea el caso, de la sociedad que promueva la fusión, y debe contener: • • • • • • • • • • • Denominación, domicilio, capital y datos registrales de las sociedades participantes. La modalidad de la fusión. La explicación del proyecto de fusión, indicando sus principales aspectos jurídicos y económicos, así como los criterios de valorización empleados para la determinación de la relación de canje entre las respectivas acciones y participaciones de las sociedades participantes en la fusión. El número y clase de acciones o participaciones que la sociedad incorporante o absorbente debe emitir o entregar a los socios de las sociedades fusionadas, como consecuencia de la fusión. Las compensaciones complementarias, si fuera necesario. El procedimiento para el canje de títulos. La fecha prevista para la entrada en vigencia de la fusión. Los derechos de los títulos emitidos por las sociedades participantes que no sean acciones o participaciones. Los informes legales, económicos o contables contratados por las sociedades participantes, si los hubiere. Las modalidades a las que la fusión se sujeta. Cualquier otra información o referencia que los directores o administradores consideren pertinentes. — 543 — JORGE BRAVO ROBLES b) Aprobación del Proyecto de Fusión: que será aprobado por el mismo directorio o por los administradores, según sea el caso, de todas las sociedades intervinientes en el proceso de fusión. Esta aprobación se toma con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del directorio o administradores presentes. Tomado el acuerdo previo de fusión, el directorio o los administradores deberán abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto que: • • Pueda comprometer la aprobación del proyecto, ya que recordemos que nos encontramos en una etapa previa. Pueda alterar significativamente la relación de canje de las acciones o participaciones señaladas en el proyecto de fusión. c) Convocatoria a Junta General o Asamblea y Acuerdo de Fusión: aprobado el proyecto de fusión, que como se ha señalado es previo al proceso mismo de fusión, se debe convocar a junta general o asamblea de socios para que se someta a votación la procedencia o no de la fusión. Para ello, la convocatoria debe ser realizada por cada sociedad interviniente en el proceso de fusión mediante aviso publicado en el diario oficial con una anticipación no menor de 10 días de la fecha de celebración de la junta general o asamblea. Desde el mismo día de la publicación, cada sociedad participante debe poner a disposición de sus socios, accionistas, obligacionistas y otros titulares de derechos de crédito o títulos especiales, los siguientes documentos: — 544 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES • • • • El proyecto de fusión. Los estados financieros auditados del último ejercicio de las sociedades participantes. Aquellas que se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la fusión, presentan un balance auditado al último día del mes previo al de la aprobación del proyecto de fusión. El proyecto del pacto social y el estatuto de la sociedad incorporante o de las modificaciones a los de la sociedad absorbente. La relación de los principales accionistas, directores y administradores de las sociedades participantes. Llegado el día de la junta o asamblea los socios presentes de cada una de las sociedades participantes en el proceso de fusión pueden: • • No aprobar la fusión, con lo cual el proceso se extinguirá. Aprobar la fusión, para lo cual será necesario que la asamblea o junta se celebre con quórum calificado de los 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto en la primera convocatoria y de al menos las 3/5 partes de las acciones suscritas con derecho a voto en la segunda convocatoria. Tomado el acuerdo de fusión se debe fijar una fecha común a todas las sociedades intervinientes para la entrada en vigencia de la fusión, así mismo se debe proceder a la publicación de los acuerdos de fusión en el diario oficial por tres veces (con cinco días de intervalo entre cada aviso) y se podrán publicar de forma conjunta o independiente por las sociedades intervinientes. d) Entrada en Vigencia del Acuerdo de Fusión: la entrada en vigencia de la fusión tiene dos momentos: — 545 — JORGE BRAVO ROBLES • • Fecha de cese de las operaciones, los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen por la fusión y que son asumidos por la sociedad absorbente o incorporante; Fecha de inscripción registral de la escritura pública de fusión en las partidas registrales de las sociedades participantes. Solo a partir de esta inscripción se produce la extinción de las sociedades absorbidas o incorporadas. Esta escritura pública de fusión debe ser otorgada vencidos los 30 días contados a partir de la publicación del último aviso en el diario oficial. e) El Derecho de Oposición al Acuerdo de Fusión: los acreedores de las sociedades que participan del proceso de fusión pueden oponerse por el riesgo que puede significar para el cumplimiento de sus obligaciones. La oposición debe ser formulada por escrito dentro de los 30 días siguientes a la última publicación del acuerdo de fusión, para lo cual se debe recurrir al juez para que, a través de un proceso sumarísimo, determine la procedencia o no de la oposición. Durante la vigencia del proceso de oposición se suspende la ejecución del acuerdo de fusión, salvo: • • La sociedad pague el crédito, u Otorgue garantía suficiente a satisfacción del juez. Solo podrán accionar de esta forma aquellos acreedores que no tengan su derecho suficientemente garantizado, lo que significa que el juez valorará la garantía otorgada para determinar la procedencia o no de la oposición. — 546 — LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES f ) El Derecho de Separación de los Socios: que se ejerce mediante la presentación de una carta notarial entregada a la sociedad, opera en los casos en que el socio no está de acuerdo con el proceso de fusión y deja expresa constancia de su oposición en la junta general o asamblea, ya sea porque ha estado ausente al momento de la junta donde se tomó el acuerdo de fusión, ya sea porque ha sido ilegítimamente privado de emitir su voto, en algunos casos, por tratarse de titulares de acciones sin derecho a voto. — 547 — BIBLIOGRAFÍA Beaumont Callirgos, Ricardo 1998 Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Calderón Aguilar, Lourdes 2003 Ley General de Sociedades Comentada. Lima: Distribuidora La Editorial. Chanduví Cornejo, Víctor 2005 Derecho Indiano y Legislación Societaria Peruana. Trujillo: Empresa Editora Nuevo Norte. Echaiz Moreno, Daniel 2002 La empresa en el derecho moderno. Lima: Gráfica Horizonte. Montoya Manfredi, Ulises; Ulises y Hernando Montoya Alberti 2004 Derecho Comercial. Tomo I. Lima: Editora Jurídica Grijley. — 548 — Acontecimiento ACONTECIMIENTO FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL EN LA SELVA CENTRAL: ALGUNAS PERSPECTIVAS GENERALES DESDE LA CIUDAD DE ATALAYA1 Pedro P. Soto Canales E l presente trabajo —de carácter descriptivo— busca hacer de conocimiento uno de los proyectos en que la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) se ha comprometido a apoyar, nos referimos al Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural para beneficio de las comunidades nativas correspondientes a la jurisdicción del Vicariato de San Ramón en la Selva Central. Habiendo concluido el primer ciclo de estudios (Agosto 2007), la intención es presentar de manera general, un acercamiento a la realidad geográfica, la vida académica y tradicional de los jóvenes inmersos en dicho Programa. 1 El contenido se basa, especialmente, en la experiencia del autor como uno de los docentes enviados por la universidad para el desarrollo de su asignatura (Historia del Perú I) en coordinación con el Vicariato ya mencionado. — 551 — PEDRO P. SOTO CANALES Educación e interculturalidad2 En los sistemas educativos contemporáneos se viene asumiendo como prioritarios el tratamiento de determinados problemas como la violencia, las desigualdades económicas y sociales, la discriminación, el consumismo, el hambre, las migraciones, el racismo, el desarrollo sostenible, las relaciones interculturales, los modelos de comunicación, etc. En el campo de la educación estos problemas son asumidos como temas que las escuelas pueden incorporar en sus experiencias curriculares debido a que son sumamente importantes para el diseño y construcción del futuro estrechamente relacionado con la práctica de valores. La Educación Intercultural es una alternativa que la educación brinda a la sociedad para el mejoramiento de las relaciones entre los grupos humanos culturalmente distintos; hoy en nuestros días ha demostrado ser uno de los aportes educativos más importantes y significativos del siglo xx de mayor trascendencia y protagonismo para la educación de todos los países en el siglo xxi debido a su estrecha relación con la construcción de contextos sociales más igualitarios. En tal sentido, la Educación Intercultural busca disminuir los prejuicios raciales y culturales y los comportamientos discriminatorios en aquellos contextos sociales considerados multiculturales, desarrollando la autoestima, el reconocimiento del otro y optimizando el tratamiento curricular. Teniendo en consideración esto debemos considerar que la Educación Intercultural es un eje transversal o tema transversal y estos son contenidos 2 Máximo Estupiñán, especialista en temas de Interculturalidad y profesor de la UCSS, ha aceptado amablemente entregar estas líneas como introducción para el presente trabajo. Agradecemos, por otro lado, a los profesores Hilario Castilla (Matemáticas y Coordinador Académico-NOPOKI), Darinka Díaz (Lengua y Coordinadora Económica-NOPOKI). — 552 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL educativos orientados más allá de lo cognitivo y lo procedimental, están orientados hacia lo actitudinal, dirigidos a desarrollar el pilar del «aprender a convivir». «Aquella educación que permite aprender a todo ser humano el adecuado reconocimiento del otro y de su propia cultura, disminuyendo prejuicios y conductas discriminatorias raciales y culturales, posibilitando el mejoramiento de las relaciones interculturales entre los distintos grupos humanos en contextos sociales multiculturales» (Estupiñán 2007: 33). En tal medida los objetivos de la Educación Intercultural son básicamente los siguientes: • • • • Disminuir prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias por motivos raciales y/o culturales. Posibilitar el adecuado reconocimiento del otro desarrollando el pleno respeto de las diferencias. Reconocer y valorar las diferentes manifestaciones culturales de los diversos pueblos y naciones del mundo y de la propia cultura. Optimizar las relaciones interpersonales entre los diversos pueblos y los individuos y las culturas. Por ello la interculturalidad se traduce socialmente en una convivencia pacífica, en una valoración de las diferencias donde se respetan la totalidad de la dignidad humana y los derechos comunes a todos, en un marco de igualdad, respetando desde las distintas formas de ver, entender y representar el mundo hasta los rasgos físicos, étnicos y culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en una sociedad donde cada cultura o grupo humano participe en mayores condiciones de ciudadanía e igualdad de oportunidades. — 553 — PEDRO P. SOTO CANALES Ubicación geográfica de la ciudad de Atalaya Para ubicar geográficamente en dónde está desarrollándose el Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural, realizaré dos tipos de descripción. La primera es la ubicación físico-política; la segunda, la demarcación o jurisdicción eclesiástica. El departamento de Ucayali (del aimara ucayala, que signigica ‘ese amigo’), se caracteriza por tener hasta la fecha —año 2007— veintisiete años de existencia, pues mediante Decreto Ley n.º 23099 del 18 de junio de 1980 es creada en una superficie comprendida de 102 410 55 kilómetros cuadrados, independizándose así del departamento de Loreto y siendo posteriormente reconocida como Región Ucayali en el año de 1988. Teniendo como capital la ciudad de Pucallpa (del quechua puka allpa, que significa ‘tierra colorada’), el departamento de Ucayali comprende cuatro provincias: Coronel Portillo, Padre Abad, Purus y Atalaya. Estas tres últimas son creadas conjuntamente mediante Ley n.º 23416 del 1 de junio de 1982.3 La provincia de Atalaya es la más extensa del departamento (38 924 43 kilómetros cuadrados), teniendo para el año 2005 una población censada de 38 104 habitantes, siendo su densidad poblacional de un habitante por kilómetro cuadrado. La provincia de Atalaya se encuentra dividida a su vez en cuatro distritos: Raimondi, Sepahua, Tahuania y Yurua. En el distrito de Raimondi se encuentra la ciudad capital de la provincia de Atalaya, la cual lleva el mismo nombre (Atalaya), y es donde se desarrolla el Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural. 3 La provincia de Coronel Portillo fue anexada al departamento de Ucayali, ya que en sus inicios formaba parte del departamento de Loreto, siendo su fecha de creación el 2 de julio de 1943, mediante Ley n.° 9815. — 554 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL Mapa 1: Departamento de Ucayali — 555 — PEDRO P. SOTO CANALES Desde el siglo xvii, el territorio en estudio ha sido escenario de «misiones» evangelizadoras, especialmente por obra de los hermanos franciscanos. El 5 de febrero de 1900 se crea la Prefectura Apostólica de San Francisco Solano del Ucayali, siendo esta la primera demarcación jurídica eclesiástica realizada el siglo pasado. Posteriormente, en 1925, es elevada a la categoría de Vicariato Apostólico; sobre la naturaleza de una Prefectura o Vicariato, el Derecho Canónico explica que: «el vicariato apostólico o la prefectura apostólica es una determinada porción del pueblo de Dios que, por circunstancias peculiares,4 aún no se ha constituido como diócesis, y se encomienda a la atención pastoral de un Vicario apostólico o de un Prefecto apostólico para que las rijan en nombre del Sumo Pontífice» (Sección ii: Del pueblo de Dios, Título i, Capítulo i, Can. 307, Inciso 1). El 2 de marzo de 1956, se da la última división territorial eclesiástica del Vicariato de San Francisco Solano del Ucayali. Mediante la Bula «Cum Petierit» del Papa Pío XII, aparecen tres nuevos Vicariatos: Requena, Pucallpa y San Ramón. Comprendiendo esta última las provincias de Oxapampa (Pasco), Chanchamayo y Satipo (Junín) y, Atalaya (Ucayali). Actualmente Fray Gerardo Antonio Zerdín Bukovec OFM, cumple la misión de Obispo del Vicariato de San Ramón, tal como fuera nombrado por el papa Juan Pablo II, el 19 de enero del 2002, siendo el cuarto obispo regente que ha tenido dicho Vicariato. 4 El mismo comentario al inciso dice: «El Vicariato Apostólico y, todavía la misma Prefectura Apostólica, responden a la etapa de implantación de la Iglesia en un nuevo territorio. Sus Ordinarios las rigen en nombre del Sumo Pontífice, aunque con derechos análogos a los de un Obispo diocesano». — 556 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL Mapa 2: Vicariato Apostólico de San Ramón — 557 — PEDRO P. SOTO CANALES Realización del convenio de cooperación institucional El Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural nació como un proyecto del Vicariato Apostólico de San Ramón, y que actualmente se desarrolla paulatinamente, gracias a la iniciativa de su Obispo, Mons. Gerardo Zerdìn OFM. Este programa forma «profesionales en las carreras de Educación Inicial y Primaria, especialmente preparados en los idiomas nativos y para las comunidades del territorio» (Convenio. Art. 3, inciso «a»). Como hice mención en una publicación institucional en el mes de abril, dicho programa va dirigido a «jóvenes provenientes de las diversas comunidades nativas de la zona (Vicariato); no solamente para ser agentes trasmisores de conocimientos, sino también profesionales que atiendan las necesidades de sus comunidades, especialmente en lo que concierne a la preservación de las culturas vivas de las mismas y la promoción de los valores cristianos mediante la educación» (Soto 2007: 6). El tipo de formación que debe de recibir el futuro educador es tema de profunda preocupación e interés para Mons. Gerardo Zerdin; especialmente de aquel educador que cumplirá su labor en las comunidades nativas bajo su jurisdicción, así nos recuerda que La escuela que trae valores urbanos expresados en una lengua extraña, representa un quebrantamiento del mundo del niño […]. Es peor cuando el profesor llega de afuera y desconoce la lengua y cultura nativa. Para él sus alumnos son solo pequeños salvajes de escaso nivel intelectual. En la búsqueda de solución algunos pretenden aislar a los nativos y solo se enseñen la cosmovisión y los valores de las respectivas culturas nativas. Sin embargo, no podemos negar a los nativos el derecho de ampliar su conocimiento del mundo exterior — 558 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL […]. Una propuesta válida es la educación intercultural y bilingüe en la que se parte de la vida concreta y se socializa dentro de su propio medio y con sus propios valores, abriéndose paulatinamente hacia el exterior. El bilingüismo hay que mantener en todas las fases de la educación. (Las cursivas son nuestras. Zerdín 2001: 129) Para ello, el Vicariato de San Ramón ha solicitado la participación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) en la realización de dicho programa, mediante la celebración del «Convenio de Cooperación Institucional»5 que tiene como uno de los objetivos en común «formular proyectos, alianzas estratégicas y/o actividades académicas con fines de desarrollo integral de las personas interesadas»(Convenio. Art. 3, inciso «c»). Por lo tanto, la participación de la UCSS, en dicho programa, es desde el ámbito académico, esto comprende: «Desarrollar […] módulos académicos presénciales y a distancia […] con el fin de dar formación a los educandos en la carrera de Educación Inicial y Primaria» (Convenio. Art. 3, inciso «b»). Así también la universidad reconoce y acepta las obligaciones de: a) Establecer la modalidad de ingreso y propiciar el desarrollo de las carreras de Educación Inicial y Educación Primaria. b) Facilitar el desarrollo de las asignaturas. Establecer los docentes y administrativos [así] como el material didáctico, monitoreo y la evaluación. 5 El convenio se celebró el 8 de setiembre del año 2006, en la ciudad de Lima.Firmaron monseñor Gerardo Zerdìn, por parte del Vicariato de San Ramón, y el Gian Battista Bolis, secretario general de la UCSS. — 559 — PEDRO P. SOTO CANALES c) Reglamentar los aspectos de Grados y Títulos. (Convenio. Art.4) Siendo la universidad una institución que nace y que se desarrolla dentro y hacia la sociedad, su tarea asume tres fines: incrementar los conocimientos (investigar), trasmitir dichos conocimientos (enseñar) y, por último, poderlos aplicar profesionalmente en la sociedad (servicio). De esta manera la UCSS, unifica los dos primeros fines en el tercero, que es conocido también como de extensión universitaria o Proyección social, esto significa entregar sus servicios fuera de su propia jurisdicción, mediante la formación o capacitación a partir de programas, conferencias, exposiciones, asesorías, etc. Asimismo, el observar siempre que dichos servicios vayan acordes con los programas y currículo que ostenta la universidad. En consecuencia, se concreta una de las funciones últimas de toda institución universitaria —como se encuentra registrado en la Ley del Sistema Universitario Nacional—: «Crear servicios educativos y culturales permanentes de extensión a la comunidad» (Título ii, Artículo 7, inciso «c»). El centro de investigación y formación intercultural «Nopoki» Para el funcionamiento, tanto del Centro Preuniversitario como para el desarrollo del Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural, el Vicariato de San Ramón ha puesto a disposición, las instalaciones del Centro de Investigación y Formación Intercultural Nopoki (‘he llegado’, en lengua asháninka), ubicado entre el cruce de las calles Quito con Rioja, frente a la plaza Juan Santos Atahualpa, en la ciudad de Atalaya. — 560 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL Foto 1: Alumnos del programa, recibiendo una clase de la asignatura de Historia del Perú I, en las instalaciones del centro «Nopoki». — 561 — PEDRO P. SOTO CANALES Los orígenes del centro «Nopoki», se encuentran en las propuestas presentadas por los representantes del Vicariato —entre ellos el padre Gerardo Zerdín quien cumplía el cargo de párroco de Atalaya— ante las autoridades del Ministerio de Educación en el año de 1998, con el fin de crear un centro de formación superior; lamentablemente las acciones realizadas no fueron totalmente favorables, al final y, por otros medios, el Vicariato obtuvo un terreno en donde se construyó el centro en mención. Desde sus inicios, el centro «Nopoki» ha estado al servicio de la pastoral de la parroquia de Atalaya, especialmente para la formación y reunión de los animadores cristianos indígenas (retiros y jornadas). Aparte de brindar su infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del Programa, actualmente el centro «Nopoki» cumple las funciones de Albergue-internado, especialmente para los jóvenes estudiantes provenientes de las diversas jurisdicciones. Posteriormente será implementado para ser también centro de producción de plantas y animales de consumo, como también la realización de talleres de producción (carpintería, ebanistería, escultura, etc.). Las evaluaciones de ingreso al programa Los exámenes para el ingreso a los estudios superiores del Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural fueron tomados en las instalaciones del centro «Nopoki», durante los días 15 y 16 de marzo del presente año 2007. Se presentaron setenta postulantes, entre quienes se encontraban jóvenes que habían realizado sus estudios pre-universitarios en el mismo centro Nopoki. Los postulantes tenían que aprobar dos tipos de evaluación —ambos de carácter eliminatorio—; el primero correspondía al examen escrito de — 562 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL conocimientos (jueves 15), elaborado por la UCSS, y el segundo, una entrevista personal (15 y 16 de marzo), donde el jurado estaba conformado por Mons. Gerardo Zerdin y un grupo de docentes nativos de la zona, especialistas en las lenguas de los postulantes, siendo el criterio de evaluación, conocer el nivel de dominio de la lengua nativa. Las preguntas se agrupaban basándose en tres aspectos del postulante: sobre su persona (formación, familia, aficiones, anécdotas vividas y metas personales); el segundo correspondiente al pueblo de procedencia (descripción, historia y tradición) y, por último, sobre los estudios (interés por la carrera magisterial). La lista de ingresantes al Programa fue publicado el día viernes 16 de marzo a horas de la tarde, posteriormente se realizó la ceremonia de inauguración del Año Académico, mediante una celebración litúrgica para finalizar en una recepción, en donde participaron los cincuenta y siete nuevos alumnos quienes conforman la primera promoción del Programa. Cuadro 1: Ingresantes según grupo étnico. Pueblo / Idioma Ingresantes Porcentajes Yine 06 11% Asháninka 11 19% Ashéninka 11 19% Shipibo 28 49% Nomatsiguenga 01 02% 57 100% Total — 563 — PEDRO P. SOTO CANALES Plan de estudios del programa Creo necesario comenzar con definir la malla curricular o currículo universitario como el conjunto de experiencias organizadas por la universidad con el fin de alcanzar los objetivos ya preestablecidos —en este caso— por acuerdo de las instituciones interesadas. Para ello, la malla curricular para el presente programa contiene las siguientes acciones: el Asesoramiento, las Actividades Planificadas, las Prácticas Profesionales y, sobre todo, las Materias de Estudios6 que conforman el «Plan de Asignaturas». Por lo que he podido experimentar creo pertinente utilizar el término «Tutoría» a cambio de Asesoramiento, ya que no es otra cosa que acompañar al alumno, proporcionándole consejería psicológica, sociológica, espiritual, etc. Es decir, una orientación sistemática para su desarrollo. Las llamadas Actividades Planeadas se darán paulatinamente buscando responder a aquellas necesidades de los alumnos que no se encuentran presentadas en el plan curricular y/o en las asignaturas. Me refiero a aquellos hábitos básicos y aficiones personales en los estudiantes y que forman parte también de su formación profesional y social. En los ciclos avanzados, la malla curricular del Programa tiende a propiciar las Prácticas Profesionales, con el fin de facilitar al alumno el dominio práctico de la profesión. He querido dejar para esta parte el «Plan de Asignaturas»; debo aclarar, ante todo que «las asignaturas […] son las mismas que se imparten en la sede central de la universidad en Lima, además de complementarse con 6 Muchas veces a una «Asignatura» (tratado o materia que se enseña) se le denomina «Curso», cuando con esta última palabra hacemos referencia al aspecto cronológico, esto es, al tiempo que dura una lección. — 564 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL asignaturas y talleres correspondientes a la naturaleza y realidad de la selva central» (Soto 2007: 6). Durante el primer ciclo, las asignaturas han estado orientadas al área de Estudios Generales. En una primera etapa se han impartido las asignaturas desarrolladas por los docentes enviados por la Universidad —según convenio—, y en una segunda etapa, las asignaturas desarrolladas por los docentes nativos del Centro de Investigación y Formación Intercultural Nopoki. Cuadro 2: Asignaturas del ciclo 2007-I Asignatura Profesor Institución Historia del Perú I Pedro P. Soto Canales UCSS Antropología religiosa Giovanni Sandoval UCSS Metodología de los Est. Superiores Edgar Acuña UCSS Matemática Básica Hilario Castilla Cruz NOPOKI Lengua Castellana Darinka Pacaya Díaz NOPOKI Idioma Shipibo Saúl Escobar Rodríguez NOPOKI Idioma Asháninka Esaú Zumaeta NOPOKI Idioma Yine Remigio Zapata. NOPOKI El trabajo académico de las asignaturas correspondientes al convenio ha tenido dos modalidades de desarrollarse. La primera, presencial (marzoabril), corresponde al desarrollo de las mismas por un tiempo de quince días, con un intenso régimen de trabajo intenso (véase cuadro 3). La segunda, a distancia, corresponde a los meses siguientes (mayo-julio), donde los alumnos — 565 — PEDRO P. SOTO CANALES han enviado —de manera mensual—7 sus trabajos de investigación a la sede principal de la UCSS, en Lima. Después de ser calificados y con sus respectivas observaciones fueron devueltos al centro Nopoki, en la ciudad de Atalaya, para ser retomados por los asesores o tutores del programa hasta el regreso de los docentes de la UCSS, que tomaron los exámenes finales en el mes de agosto. Cuadro 3: Horario de estudios de las asignaturas generales (convenio) Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 8:00 – 9:30 Historia del Perú I Antropología Religiosa Historia del Perú I Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. 9:45 – 11:15 Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I 11:30 – 13:00 Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I Antropología Religiosa DESCANSO 7 15:00 – 16:00 Historia del Perú I Antropología Religiosa Historia del Perú I Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. 16:00 – 17:00 Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I 17:00 - 18:00 Antropología Religiosa Metodología de Estudios Sup. Metodología de Estudios Sup. Historia del Perú I Antropología Religiosa Los trabajos tenían que ser redactados tanto en castellano como en el idioma nativo del alumno. Esta modalidad se dio con el fin de apoyar la labor de los asesores y docentes residentes en Nopoki (Atalaya). — 566 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL Foto 2: Grupo de profesores: De izquierda a derecha: P. Juan Miedzianowski, Darinka Pacaya Díaz (adelante), Pedro Soto Canales, Hilario Castilla Cruz, Edgar Acuña, Saúl Escobar Rodríguez y Giovanni Sandoval. — 567 — PEDRO P. SOTO CANALES En conclusión, el primer ciclo correspondiente al Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural, ha estado conformado por ocho asignaturas generales, entre las cuales cabe destacar la presencia de asignaturas correspondientes a la realidad inmediata del alumno, nos referimos al perfeccionamiento en la lengua nativa de los participantes del Programa. Los alumnos del programa Al finalizar el primer ciclo académico en el mes de agosto, el número de alumnos participantes del Programa de Formación Magisterial Bilingüe Intercultural, corresponde a 52. Se percibe la diferencia con el número de ingresantes en el mes de marzo (véase cuadro 1). A partir de los documentos de matricula, podemos ubicar el origen étnico de los 52 alumnos. Cuadro 4: Alumnos al finalizar el primer ciclo, según grupo étnico Sexo Grupo étnico Total Porcentaje Femenino Masculino Yine 03 02 05 10% Asháninka 02 07 09 17% Ashéninka 05 06 11 21% Shipibo 04 23 27 52% Total 14 38 52 100% Los jóvenes de origen Yine, proceden de las comunidades nativas como son Pocani y Ramón Castilla. Conocidos también como Piro, — 568 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL sus poblaciones viven en el curso bajo del río Urubamba, en los ríos del departamento de Madre de Dios, inclusive existen comunidades yine en territorio brasileño. Por otra parte, los jóvenes Asháninkas tienen dos puntos centrales de referencia; en primer lugar, se encuentran las localidades del Puerto Ocopa, cuenca del río Tambo, el distrito de Mazamari, todas correspondientes a la provincia de Satipo, departamento de Junín. En segundo lugar, los que proceden del distrito de Raimondi en la misma provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Unidos a los asháninkas, se encuentran los ashéninkas, quienes proceden —la gran mayoría— de las localidades de Oventini (Atalaya) y de las riberas del río Ucayali, todos correspondientes al distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Cabe resaltar que los ashéninkas, asháninkas, asháninga, atiri, entre otros, son diversos grupos étnicos que se diferencian por motivos dialécticos y sociales, pero todos tienen en común salir de un solo tronco que es el Asháninka. Por último, tenemos a los jóvenes shipibos con doble procedencia, los de la ciudad de Pucallpa, que se encuentra en la provincia de Coronel Portillo, y es capital del departamento de Ucayali, y los que proceden de las comunidades que se encuentran en los alrededores del río Ucayali, en el distrito de Tahuania en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Como se puede observar, la riqueza de la Amazonia peruana es amplia, no solamente en lo que se refiere a las culturas que la conforman, sino a los pueblos que la integran y, con ellos, a las familias lingüísticas que los unen. Al respecto, no hay una respuesta totalmente científica concerniente — 569 — PEDRO P. SOTO CANALES a la cantidad de familias lingüísticas existentes en la región amazónica,8 es así como desde el punto de vista de la Arqueología se propone decir que «las etnias de la selva peruana se cuentan por decenas y hablan lenguas propias. Se consideran que son más de treinta los idiomas vigentes, aunque varios de ellos tiene raíces comunes por estar emparentados» (Kauffmann 2002: 661). Cuadro 5: Familias Lingüísticas correspondientes a los alumnos del Programa9 Familia Lingüística Arahuaca (Arawacs?) Pano 8 9 Grupos Étnicos Amuesha (yanesha) Asháninka Culina (madija) Chamicuro Mashiguenga Nomatsiguenga Piro (yine). Amahuacas (yora) Capanahuas (nuquencaibo) Cashibo –catacaibos (uni) Cashinahuas (junikuìn) Mayorunas (matse) Nahuas Sharanahuas Shipibos- conibos Yaminahuas Algunos estudiosos hacen referencia a 17 familias lingüísticas, mientras que otros fundamentan que son 16, inclusive se propone 15 familias lingüísticas. Entre estas tenemos Arahua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Harakmbut, Huitoto, Jibaro, Pano, Peba-yagua, Simaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupí-guaraní y Zápar, entre otras. Esto sin contar las 30 lenguas más con sus diversos dialectos. Se escriben con negrita y cursiva los grupos étnicos de donde proceden los alumnos. — 570 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL Foto 3: Alumnas del Programa. De izquierda a derecha: Ángela Sánchez (shipibo), Dayli Linares (shipibo), Jovita Vásquez (shipibo) e Irma Torres (ashéninka) — 571 — PEDRO P. SOTO CANALES EL «CHAMANISMO»: LA TRANSMISIÓN DE CULTURA A PARTIR DE LOS RITOS Entrevista al alumno Arturo Valles Izquierdo10 ¿Desde cuándo practicas el Chamanismo? La práctica y aprendizaje del chamanismo se puede dar a partir de los 10 años de edad. En mi caso comencé a ejercerlo desde los 19 años, actualmente tengo 26 años de edad. ¿Es hereditario, es decir, tu padre también es Chamán? Mi padre se llama Víctor Izquierdo Ruiz, tiene actualmente 65 años de edad, y es maestro chamán, también lo fue mi abuelo —su padre— Lino Valles Ruiz, quien falleció a los 75 años de edad, en el año 2006. Yo participaba en las ceremonias de ayahuasca de mi padre, participaba tomando para ver visiones —es que los chamanes ven por medio de visiones lo que piensas— mi padre veía que yo tenía vocación de chamán para ser su reemplazante. No es necesario u obligatorio seguir una tradición familiar, es decir, que el hijo sea maestro chamán como el padre. Mi padre me entregó las fuerzas y las canciones, esto significa que las «fuerzas» son el «don» de sanidad y de buenas visiones. 10 Oriundo de la comunidad nativa «9 de octubre», perteneciente a la jurisdicción del distrito de Tahuania, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. — 572 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL ¿Qué significa ser Chamán? Significa tener buena visión, saber sanar y purificar; también existe mala visión para hacer daño o brujería. En la lengua shipiba, el chamán es un Onaya que quiere decir sabio, capaz de sanar enfermos, y al brujo se le llama Yobe, es la persona mala que también vive dentro de una comunidad nativa.11 ¿Qué es lo primero que debe aprender un futuro Chamán? Para aprender ser un chamán, se debe realizar una «dieta» de aproximadamente seis meses y, posteriormente, veinte días de ayuno. Es un tiempo propicio para recibir fuerzas, mediante oraciones hacia el «rey del universo»12 que es Dios, el dios católico. Algunos hacen hasta un año de dieta y ayuno; yo solamente he hecho el primero, el de seis meses, en donde hacía tres oraciones espontáneas al día, dirigidas hacia Dios para que me entregue ese «don» de curar, muchas veces se reza también el Padre Nuestro. ¿Cómo es una Ceremonia de Curación? La casa de curación debe ser la casa de uno de los chamanes, durante la ceremonia ellos se sientan por fila, tres chamanes y sus alumnos. El chamán encargado debe hacer que la ceremonia sea impresionante; las ceremonias en mi comunidad se realizan especialmente entres las 8:30 p. m. hasta las 2:00 a. m. 11 12 El término «chamán» procede del Asia Central y de Siberia, tiene su origen en el grupo lingüístico tungús, donde se escribe utilizando la «s», pasó a la lengua española —por medio del francés— escribiéndose con «c», como lo propone la Real Academia Española(RAE). Resalta en la vida cotidiana de estos hombres de la selva, toda una cultura mítica en relación a la luna en donde todo es mágico y pan naturalista. — 573 — PEDRO P. SOTO CANALES Se utiliza en la ceremonia el «cachimbo»,13 tabaco, agua florida, el ayahuasca14 que se mezcla con el chacuruma15 —estos últimos se preparan en la cocina hirviéndolos por cuatro horas aproximadamente. Posteriormente se hace el «acarado», previo a la ceremonia. Se comienza realizando una oración al dios del universo, también se pide a los hermanos incas para que sean intermediarios, pues nos consideramos descendientes de ellos. Después de haber tomado la ayahuasca —media hora antes— los participantes comienzan a tener mareos, esto es la fuerza de la ayahuasca, el chamán comienza a sentirse levantado sobre la tierra. Y comienza a ver lo trascendente de las personas, se realizan cantos según las necesidades o la situación del paciente. Una mesada puede realizarse por diversas razones, como por ejemplo, para el buen viaje de los amigos. Como para ustedes yo les cantaría: Westiora nete bari pikotaiki Kikin penebires jatibien Jato oini chosko mai pekao Jato oini benvobo y tan aybovo Wetsako ibano jakonash kai Ixon jaton shobonko kama 13 14 15 Un día el sol ha salido muy brilloso para alumbrar A los cuatro extremos de la Tierra para que los hombres Y las mujeres que viajan A otro lugar y que vayan muy bien hasta llegar a su casa. Especie de pipa. Palabra de origen quechua: aya waska que significa ‘soga del muerto’; es una liana propia de la llanura amazónica, que, mezclada con otras hierbas, produce una bebida de poder hipnótico. Planta medicinal. — 574 — FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE INTERCULTURAL El chamán sigue cantando a las personas hasta que deje de tener las visiones ocasionadas por el ayahuasca —aproximadamente entre cuatro a cinco horas—; no es obligatorio que tomen ayahuasca los pacientes. Al siguiente día, se hace dieta hasta la el mediodía. ¿Puedes resumir todo lo anterior en pocas palabras? El chamán da a los pacientes la bienvenida, becanwe, que significa ‘vengan’. Después hace las peticiones al padre del universo, para que le dé fuerzas. Se invita a los participantes a que se abandonen al poder de curación del chamán.16 El chamán comienza a orar e inhalar el cachimbo y usa el agua florida, pasando y soplando por las manos, la cabeza y todo el cuerpo para dar un diagnóstico. De allí, el chamán chupa con los labios la parte infectada de donde sale el daño o solamente con canciones —yo he sacado una espina de pescado— de ahí todo sale, cual fue el daño y quién se lo hizo.17 ¿Cuánto se cobra por la realización de una ceremonia? En mi comunidad, por curaciones el precio es entre 50, 30 y hasta 20 soles; en cambio, en la ciudad el precio es de 50 soles. Pero si es para unir parejas el precio es otro. En la comunidad es 200 ó 300 soles, mientras que en la ciudad sería 100 soles. 16 17 Muchos estudios promueven reconocer al Chamán como el practicante de una medicina tradicional, la cual se encuentra compuesta por toda una farmacología indígena o medicina folclórica basada en las enseñanzas empíricas de los antiguos o ancestros de las comunidades nativas (transmisión de conocimientos o cultura para la curación de enfermedades). He encontrado una referencia al mismo acto ritual en un artículo del padre Secundino García, OP. Realizado en 1937, pero entre los brujos de la etnia de los «Machiguengas». — 575 — PEDRO P. SOTO CANALES Foto 4: Alumno Arturo Valles Izquierdo. — 576 — BIBLIOGRAFÍA Echevarría, Lamberto de (dir.) 1988 Código de Derecho Canónico. Edición Bilingüe y Comentada. Madrid: BAC. Estupiñán Maldonado, Máximo 2007 Educación e Interculturalidad: Características, fundamentos y componentes. Lima: UCSS. García Cáceres, Uriel 2006 Enciclopedia Temática del Perú. Tomo I y II: Salud. Lima: El Comercio S.A. Kauffmann Doig, Federico 2002 Historia y Arte del Perú Antiguo. Tomo IV. Lima: PEISA. Luca Di Paolo, Angela de 1994 «Presentación. En Arévalo Valera, Guillermo. Medicina Indígena: Las plantas medicinales y su beneficio en la salud. Lima: Aidesep, pp.13-15. Macerlean, A. 1999 «Ucayali». En Enciclopedia Católica. <www.enciclopediacatolica.com/u/ ucayali.htm>. Consulta hecha en 21/8/2007. Silva Santisteban, Fernando 2005 El Primate Responsable: Antropobiología de la conducta. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. — 577 — Soto Canales, Pedro P. 2007 «Educación bilingüe intercultural en Atalaya». Sedes, Quincenario Informativo, año VII, n.º 66. UCSS, p. 6. Tauro del Pino, Alberto 2001 Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tomos I - XVII. Lima: Peisa. AA. VV. 2006 La vida del pueblo Matsiguenga: Aporte etnográfico de los Misioneros Dominicos al estudio de la Cultura Matsiguenga (1923-1978). 1.ª ed. Lima: Centro Cultural José Pío Aza. Vicariato de San Ramón s.f. «Historia y Actividades de las Misiones Franciscanas en la Amazonia peruana». En Vicariato de San Ramón. <www3.planalfa.es/ misionesfranciscanas/vicariato_de_san_ramon.htm>. Consulta hecha en 21/8/2007. Zerdín Bukovec, Gerardo Antonio 2001 «Interculturalidad». En Actas del I Congreso de Educación Religiosa Champagnat. Lima: UPMCH, pp. 125-132. — 578 — Reseñas RESEÑAS Biagio D’Angelo y Maria Antonieta Pereira (orgs.). Un río de palabras. Estudios sobre literatura y cultura de la Amazonia/Um rio de palavras. Estudos sobre literatura e cultura da Amazônia. Lima: Fondo Editorial UCSS, 2007, 270 pp. La multiculturalidad que posee el continente americano es una inagotable fuente de estudio y reflexión. Desde hace unos años lingüistas, educadores, literatos y sociólogos vienen manifestando la falta de una formación que respete y preserve la identidad de los pueblos que no se conforman en ninguna nación geopolíticamente entendida, y están vinculados a un pasado poco valorado y difundido. Amazonia es un ejemplo paradigmático y desconocido de ella. Este volumen nace de una revisión de nuestras raíces, confluencias y divergencias, en la búsqueda de una reformulación de la así llamada identidad nacional. Y nace, además, de una experiencia concreta que ha develado la urgencia de atender el grave problema de la educación y preservación de las culturas. Ubicado en el departamento peruano de Ucayali, en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, que forman el río Ucayali, se encuentra Villa Atalaya, ahí se localiza uno de los proyectos más interesantes y comprometidos con la diversidad y unidad cultural del Perú en el que se ha embarcado la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Se trata del Centro Preuniversitario Nopoki (‘he llegado’, en lengua asháninka) que, desde noviembre de 2006, atiende las necesidades educativas y lingüísticas de esta región con la finalidad de fortalecer la enseñanza secundaria, actualizar conocimientos y — 581 — desarrollar capacidades que permitan a los alumnos, provenientes de las etnias más importantes de la selva, realizar un estudio de nivel superior y postular a un futuro programa denominado «Formación Magisterial Bilingüe Intercultural», el cual está orientado a instruir a un promedio de 150 docentes bilingües de las comunidades nativas de la región. A la fecha, el Centro Preuniversitario de Atalaya cuenta con 40 alumnos que provienen de las comunidades nativas más importantes de la zona, así como de otras etnias que proceden de otros distritos de Coronel Portillo. De esta manera, asisten nativos asháninkas de las comunidades del río Tambo, río Urubamba y del Ucayali; del Gran Pajonal Oventeni y del río Unini; ambas pertenecientes al grupo lingüístico arawak. Asisten también shipibos de los distritos de Tahuina, Iparia y Callería, que pertenecen al grupo lingüístico pano. Finalmente, tenemos a los yine, procedentes de las comunidades del río Urubamba y que pertenecen al mismo grupo lingüístico. La formación se desarrolla en las materias de Comunicación, Matemática, Biología, Religión, Lengua Materna (shipibo, yine, asháninka), Ciencias Sociales, Educación Física, Lengua Inglesa y Química. Un dato adicional e importante es que todos ellos cuentan con servicio de alimentación y alojamiento. Entre las actividades complementarias a los estudios que realizan diariamente, los alumnos cuentan con la programación de talleres de danza, repostería, deportes, excursiones, catequesis, orientación y consejería personal, así como una evaluación diaria. La labor docente recae en la experiencia de los profesionales que, durante ya buen tiempo, trabajan en las instituciones educativas de la zona, así como docentes nativos y otros que ya se asentaron en la región con sus familias. Se trata, por lo tanto, no solo de educar y capacitar, sino de preservar y mantener viva la esencia de estas etnias, consideradas entre las más antiguas de nuestro territorio. Ahora que se ha puesto en boga el tema de las políticas de desarrollo fronterizo en estas zonas, es oportuno destacar y reafirmar, por medio de las páginas de estos ensayos, que, desde la educación y la cultura, se contribuye al valor de la identidad y — 582 — al compromiso con el progreso de un hábitat que, para los propios lugareños, adquiere un respeto y una veneración ya perdidos en las grandes ciudades. El volumen se abre con un fragmento de la novela Belém do GrãoPará, del gran escritor amazónico Dalcídio Jurandir. Luego viene un artículo de Ana Pizarro, en el que la estudiosa chilena analiza las voces que componen el discurso originado por el auge de la extracción del caucho amazónico: la primera, la de los «barones del caucho», quienes instalaron un escenario sustentado en su «superioridad» frente a los indígenas, y se consideran, ellos mismos, como instauradores de la modernidad en un lugar salvaje, la Amazonia; la segunda voz es la de los intelectuales, cuyas producciones (documentos, ensayos, ficción novelesca) representan la mirada acusadora y la voz que denuncia la situación de los trabajadores del caucho brasileño, conocidos como «seringueros»: hombres que trabajan para esclavizarse. Finalmente, la tercera voz configuradora de la Amazonia del caucho la conforman sus víctimas, los seringueros y, específicamente, la memoria de los testigos de la época del caucho y la de los terceros. César Toro Montalvo entrega un estudio de aproximación a la mitología amazónica peruana. La peculiaridad del mito en este territorio misterioso; la jungla aborigen, ligada al mundo de sus ancestros; así como una exposición de los principales mitos, leyendas y cuentos maravillosos son explicados por el investigador peruano en este trabajo de carácter historiográfico. Como parte de su investigación acerca de literatura latinoamericana colonial. Elías Rengifo analiza las aproximaciones de las cartas de Cristóbal Colón, Pedro Vaz de Caminha y la relación de Fray Gaspar de Carvajal. En este trabajo se explica, entre otros puntos, el empeño de españoles y portugueses por entender al otro, el indígena, «que ocupa la posición de un objeto valor del deber, mas no del saber y menos aún del poder». Adélcio de Souza Cruz se encarga de analizar El hablador, de Mario Vargas Llosa, y la «Amazonia de palabras de sus hojas». Asimismo, el autor se reapropia de las definiciones de «espacio» y «lugar» para analizar la novela y se pregunta si en la trama de la novela existe una disputa — 583 — entre los modos de pensar/narrar la Amazonia. La poética de Max Martins y sus relaciones con el erotismo y la muerte en la naturaleza amazónica son estudiadas por Ana Maria Vieira Souza, quien se centra en el motivo del viaje. Resalta, además, que a pesar de que el poeta de Pará no haya dedicado un volumen entera y exclusivamente a su región, se pueden encontrar, en varias de sus obras, indicios de algunos aspectos inherentes de la Amazonia. La autora nos introduce a la obra de Martins presentando las constantes contradicciones que, desde su descubrimiento, provocan las concepciones de Amazonia: o «jardín del Edén» o «infierno verde». Günter Karl Pressler dedica un minucioso estudio a la recepción de la obra de Dalcídio Jurandir, autor que forma parte de la representación de la Amazonia en la literatura brasileña, cuya producción es y ha sido explorada desde la atenta mirada de críticos, poetas y narradores, así como de los ensayos que analizan la visión del autor de Chove nos Campos de Cachoeira acerca de la Amazonia. Su relación con el tarot y las apropiaciones de las narrativas bíblicas de Muhuraida, de Henrique João Wilkens, son analizadas por Yurgel Pantoja Caldas, quien propone que este poema, iniciador de la poesía amazónica brasileña, también permite una lectura «a la luz del tarot». El autor de Grande sertón: veredas está presente en este volumen con un artículo sobre «Mi tío el Jaguareté» (Estas Estórias). El cuento de João Guimarães Rosa, cuyo protagonista es un extraño personaje, un hombre-jaguar perdido en la inmensidad de la selva (y en las contradicciones de su «doble» identidad), es estudiado por Patricia Vilcapuma Vinces, quien sigue atentamente la metamorfosis de este ser (resultado de un «extraño» proceso transculturador), cuya historia termina trágicamente en el intento de fusionar dos culturas que se desconocen mutuamente. El diálogo intercultural con los pueblos indígenas es un tema que preocupa a muchos investigadores. María Clotilde Chavarría, experta peruana en estudios amazónicos, se encarga esta vez de entregarnos un panorama de ello a partir de sus experiencias de investigación en la zona de Madre de Dios, departamento de Perú, que como indica la autora «sirve de bisagra — 584 — geopolítica entre Perú, Brasil y Bolivia». La cosmogonía, la literatura oral de las etnias matsigenka, harakmbut, ese eja son estudiadas en este artículo. Asimismo, hace un recuento de un ejercicio «paradigmático de interculturalidad»: muchos de los esfuerzos en busca de una permanencia de la tradición oral y cultural es impulsada por las propias etnias en colaboración con otras. Haydeé Grández Alejos, investigadora del Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú, explica la particularidad del arte textil de la provincia Rodríguez de Mendoza, ubicada en el departamento de Amazonas (Perú). La identidad guayacha está presente en sus diseños, los cuales han acompañado la producción textil de ese pueblo por siglos, y a pesar de la renovación de sus técnicas, acordes con los avances tecnológicos en este rubro, no han perdido la tradición que los distingue. La representación de la Amazonia en el cine comercial es estudiada por Clarisse Barbosa do Santos y Mônica Miranda Ramos tomando como referencia la película Tainá. Una aventura en la Amazonia y su secuela, La aventura continúa. La primera se encarga de analizar la figura del indio en el cine brasileño, multiplicador de miradas acerca del tema; mientras que Miranda discute la idealización de la figura indígena, su relación con la literatura romántica, la modernidad y la formación del discurso de identidad. El cineasta Aurélio Michiles revela en una entrevista, realizada por Maria Antonieta Pereira, su visión acerca de la importancia estratégica de la Amazonia en el contexto de América Latina, la contribución del cine como medio para hacer escuchar las demandas de esta zona y su postura ante un llamado «cine amazónico». Asimismo, conversaron sobre la tradición cinematográfica y el lugar que ocupa en ella la producción de Michiles. Biagio D’Angelo propone la Amazonia como un lugar «más profundo que sus diferencias» y, al mismo tiempo, atravesado por un «río de utopías, sonidos y palabras». Explica, a partir de la obra de autores como Milton Hatoum, Ferreira Castro, Mário de Andrade, Mario Vargas Llosa entre otros, muchos distantes y hasta casi opuestos, cómo se ha ido componiendo el discurso cultural en torno de este territorio. — 585 — La historia de este libro comenzó dos años atrás. Cuando como coordinadores del convenio entre la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) y la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Biagio D’Angelo y Maria Antonieta Pereira organizaron y realizaron, con el apoyo del Fondo Editorial UCSS, de la Embajada de Brasil en Lima y del Fondo FUNDEP de la UFMG, dos misiones de estudio y trabajo en 2005; la primera realizada en la capital virreinal y la segunda, en Belo Horizonte. Estas misiones generaron artículos científicos en ambos países, algunos de los cuales ya fueron publicados en Perú o en Brasil, además de contribuir a dar soporte para cursos diversos en el ámbito de las universidades mencionadas o congresos internacionales como el de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada (ABRALIC). Un curso dictado por Biagio D’Angelo en el Postgrado de Estudios Literarios, de la Facultad de Letras de la UFMG, indicó la necesidad de publicación de este material, considerando las reflexiones generadas y la producción de textos bastante significativos por parte de los alumnos. Así nació la propuesta de publicación en conjunto entre la UCSS y la UFMG. Desde entonces, el trabajo sistemático entre Brasil, Perú y Chile agregó nuevos investigadores al proyecto, cuyos resultados aquí se encuentran expresados. Todas estas voces múltiples, producidas en varias lenguas y muchos lenguajes resuenan por las páginas de este libro, orquestando cierto pensamiento artístico-crítico de América Latina. Sin eliminar las diferencias que nos componen y que, justamente por ello, posibilitan este diálogo, los organizadores de este libro esperan que el volumen contribuya a formar un consenso en torno de la necesidad de defender la Amazonia no solo como espacio político, geográfico y cultural de los pueblos de la floresta y de las aguas, sino también como icono de un modus vivendi y pensandi que es profundamente latinoamericano. — 586 — Massimo Borghesi. El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria. Lima: Fondo Editorial UCSS, 2007, 167 pp. La publicación y difusión de un libro en una nueva realidad siempre es un «acontecimiento» que trasciende las limitadas fronteras del ambiente académico o del universo textual. En el caso de la obra El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria, esta definición es particularmente apropiada porque se trata no solo de un «libro», sino de una denuncia, un grito de alarma y, a la vez, una propuesta llena de esperanza y retos para todos quienes estamos comprometidos con aportar valiosa e insustituiblemente al bien de toda la sociedad. La Universidad Católica Sedes Sapientiae, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Fondo Editorial, confirma de un lado, el propósito de ser protagonista de la realidad educativa nacional y, de otro lado, el interés de cumplir con los retos del Proyecto Educativo Nacional (PEN), que propone como fundamento para alcanzar en el 2021, la «interacción de sujetos que aprenden (estudiantes) y sujetos que enseñan (docentes)». La obra de Massimo Borghesi coincide con este fin por cuanto plantea en forma provocativa y radical, una preocupación mayor: la ausencia del sujeto en la escuela y en la realidad educativa dominada —en el Perú como en todo el mundo— por las tentaciones del nihilismo, la indiferencia, la discriminación, el olvido o, incluso, la violencia y la desesperación. ¿Quién es, entonces, este sujeto que debe estar presente? Es la experiencia — 587 — y la tradición del maestro y el alumno; es la persona del «otro», y de todos los «otros»: individuos, culturas, pueblos y civilizaciones, que podemos encontrar en una obra de la literatura universal, en una investigación de historia o incluso mirando a las estrellas. Es la pasión permanente para la verdad y la belleza —que a lo largo de los siglos se manifiesta tanto en las ciencias como en las extraordinarias y diversas expresiones de la creatividad y genialidad del ser humano—. Esto es, terreno o patrimonio en el cual se constituye y se genera continuamente un verdadero sujeto. Es tradición, es memoria, pero a la vez es un presente, es una «presencia» aquí y ahora; una pasión y una vibración, que solo la experiencia de un verdadero maestro puede testimoniar y suscitar. Concordando con las palabras de Einstein, «el arte supremo del maestro es despertar el gozo de la creatividad y del conocimiento». La publicación de esta obra coincidió con la presencia en Lima del mismo autor y con la realización de un gran evento —un Seminario internacional— a partir del tema contenido en el libro. Con estos dos gestos —la publicación del libro y el Seminario internacional— la Universidad Católica Sedes Sapientiae quiere aceptar y asumir los retos de la «emergencia educativa» nacional, consciente de que se trata de un trabajo a largo plazo, pero que es irrenunciable e indispensable que ya comience, aunque para ello se tenga que atravesar y luchar con las numerosas dificultades, limitaciones, carencias y hasta contradicciones que todavía abundan en la escuela peruana. El PEN comparte con toda la comunidad educativa nacional un gran trabajo de creatividad, imaginación y transformación para el periodo 20062021. Nada mejor que un libro y un Seminario Internacional —es decir, dos momentos de encuentro, diálogo, confrontación y toma de decisiones operativas— para proponer con pasión y generosidad un «cambio educativo». «Maestras y maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia» es uno de los objetivos del PEN, que también señala el compromiso del cuerpo docente: «dar testimonio con su vida de los cambios necesarios, y ser germen y mediador de la nueva educación que el Proyecto Educativo Nacional propone». — 588 — El maestro tiene que volver a ser el sujeto de nuestra educación. Pero ¿de qué maestro se está hablando? ¿Y de qué tipo de educación? Se espera un maestro que actúe como alguien que convierte el conocimiento en experiencia y la información en vida compartida para el alumno, incluso frente a la Ley de Carrera Pública Magisterial —recién aprobada y aún en medio de críticas y huelgas—, frente a la justa exigencia de una formación permanente de los profesores —unida a una objetiva y correcta evaluación—, o frente al esfuerzo de toda la sociedad —a fin de elevar el nivel económico, cultural y moral de los maestros—. La UCSS quiere dar su aporte al debate y al verdadero «cambio educativo», por ello publica un libro que, en su visión general y en las tesis desarrolladas, se adapta bien a nuestra realidad en tanto pone en primer plano la crisis que atraviesa la educación. Problemática que no se reduce exclusivamente al contexto histórico, cultural o político, sino que abarca a toda una generación de adultos que tiene el reto de educar a sus propios hijos. El nihilismo, al cual alude el título del libro, la indiferencia, el relativismo y más aún el aburrimiento que a menudo vivimos y experimentamos en nuestras horas de clase, no es una prerrogativa exclusiva de uno u otro sistema educativo, de una u otra región del planeta; se trata de un fenómeno de dimensión mundial. Es una crisis «globalizada» (¡nos atrevemos decir!) porque durante años se había predicado, desde diferentes «púlpitos», que la libertad es ausencia de vínculos y de historia, que se puede crecer sin pertenecer a nadie, que se puede vivir como si la verdad no existiera, resignándose a que el deseo de felicidad del cual está hecho el corazón de cada hombre estuviera destinado a permanecer sin respuesta Nuestra educación ha matado al maestro y está a punto de matar a los alumnos de puro aburrimiento y desmotivación, no es una sentencia a efecto o eslogan, sino un juicio puntual e histórico que sobrepasa los límites territoriales o geopolíticos lingüísticos o cronológicos. La emergencia que vivimos es hoy más que nunca y en — 589 — nuestra realidad, más que nada, una emergencia educativa. De la seriedad y responsabilidad con la que intentemos asumir este reto dependen, sin duda, las demás emergencias —la económica, la política, la social—. Estamos convencidos de que —como se lee en la presentación del PEN— «la mejora de la educación no depende totalmente de nosotros […], pero sí está en nuestras manos que el Proyecto Educativo se convierta en un movimiento ciudadano. En la medida que con nuestro compromiso como docentes, estudiantes o padres y madres de familia, le daremos a las instituciones educativas, y a la comunidad donde vivimos, un renovado clima de civismo, democracia y convivencia pacífica y amable». Andrés Aziani Samek-Lodovici — 590 — Luigi Giussani. El camino a la verdad es una experiencia. Lima: Fondo Editorial UCSS, 2007, 156 pp. El libro El camino a la verdad es una experiencia recoge los primeros tres escritos de monseñor Luigi Giussani que se remontan al comienzo del movimiento eclesial Comunión y Liberación (1954). No se trata de un recuento de ciertos pasajes históricos de este movimiento, sino lo que en su nacimiento y maduración le inspiró como fundador: el valor de la experiencia humana de la fe y el gusto por verificar una postura cristiana frente a la totalidad de lo real (que no se concibe como oposición al uso de la razón, sino que lo exalta, es decir, aclara la verdadera estructura de la razón como apertura a la realidad, correspondiente a su naturaleza). Las preocupaciones educativas del autor, que se evidencian en estos primeros escritos de hace cincuenta años, han tenido un desarrollo cultural de gran impacto en la sociedad italiana y que hoy se extiende a más de setenta países. La característica fundamental de su propuesta y método educativo era someter la razón a la experiencia. Así, todos los jóvenes que empezaron a seguirle afrontaban sus problemas y todo lo que acontecía no sobre la base de una dialéctica teórica y abstracta, sino haciendo emerger los criterios e ideales comprobados previamente en su experiencia. «Se corregía así cualquier huida sentimental o identificación de la religiosidad de la vida con un discurso». El primer escrito, «Gioventù Studentesca. Reflexiones sobre una experiencia», llama la atención sobre el hecho de que el anuncio cristiano debe expresar y defender lo esencial de la fe, — 591 — y de que la adhesión a la verdad del Hecho cristiano tiene como condición grande y admirable la libertad. Dios llama a cada uno por su nombre, habla al corazón de cada uno tal y como Él lo conoce. Es impropio de la naturaleza de esta llamada de Dios, como lo es de la naturaleza de la libertad humana, confiarse a automatismos mecánicos o tratar de forzar el misterio de la libertad del hombre. En el segundo escrito, «Huellas de experiencia cristiana», se describe la dinámica del encuentro. El punto de partida que se describe es el que se define como el problema humano: «nuestra necesidad de ser y de vivir intensamente» (p. 67). El encuentro que los discípulos tuvieron con Jesús —y, en concreto, el encuentro de Jesús con los dos primeros— es el encuentro histórico que resuelve e ilumina la experiencia humana (p. 73). El sujeto de la memoria de Jesucristo es el Espíritu Santo (p. 83). El Espíritu Santo hace posible hoy el encuentro con Jesucristo y con su memoria. El Espíritu hace que la Iglesia sea el Cuerpo místico de Cristo, el lugar donde suceden los milagros y se encuentran los santos. Si no se permanece unidos a este Misterio («Sin mí no podéis hacer nada», Jn 15, 5), se acaba por vivir la Iglesia como un problema, algo que hace falta construir afanosamente, ensalzar y contraponer a tantos sujetos de poder que actúan en el mundo, buscando, cada vez más, imponer improbables hegemonías. El tercer escrito, «Apuntes de método cristiano», describe el florecer del cristianismo en el mundo, no como fruto de nuestra cultura, sino como gesto del poder de Dios, que «se revela en hechos, acontecimientos, que constituyen una realidad nueva dentro del mundo, una realidad viva, en movimiento, y que, por tanto, tejen una historia excepcional e imprevisible dentro de la historia de los hombres y de las cosas. La realidad cristiana consiste en el misterio de Dios que ha entrado en el mundo como una historia humana» (p. 101). El cristianismo no nace, por tanto, como desarrollo automático del sentido religioso. Las exigencias que constituyen el corazón del hombre permanecerían entumecidas o se corromperían si fuesen abandonadas a sí mismas. Estas exigencias se despiertan de nuevo solo por el encuentro con — 592 — esa realidad humana en la que brilla el Misterio divino. «La palabra encuentro —escribe Giussani— implica en primer lugar algo imprevisto y sorprendente», el toparse de repente con algo real «que nos llega de fuera de nosotros». Para Giussani, sus escritos son, ante todo, «reflexiones sobre una experiencia» que sirvió entonces y sirve hoy para redescubrir el anuncio cristiano como un acontecimiento presente, humanamente interesante y conveniente para el hombre que no quiera renunciar al cumplimiento de sus esperanzas y al uso sin reducción del don de la razón, pues aclara la verdadera postura de cualquier hombre consciente de sus exigencias elementales: de felicidad, justicia, verdad, amor; las toma y desafía a la razón frente a la propuesta cristiana para verificarla en su experiencia. Marco Arias Palomino — 593 — Impreso en el área de Producción Gráfica de la Universidad Católica Sedes Sapientiae Diciembre de 2007 imagen@ucss.edu.pe