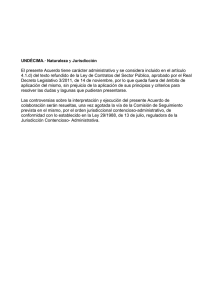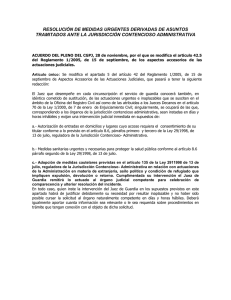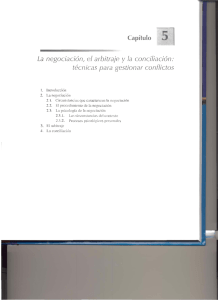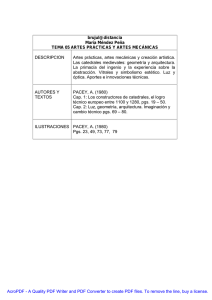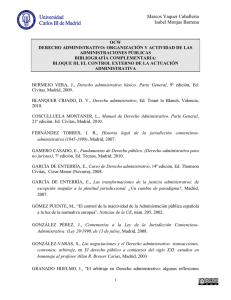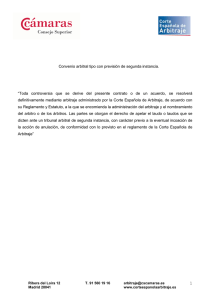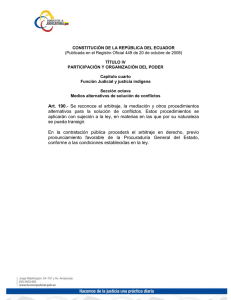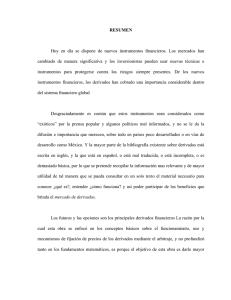Descargar - Asociación Española de Profesores de Derecho
Anuncio
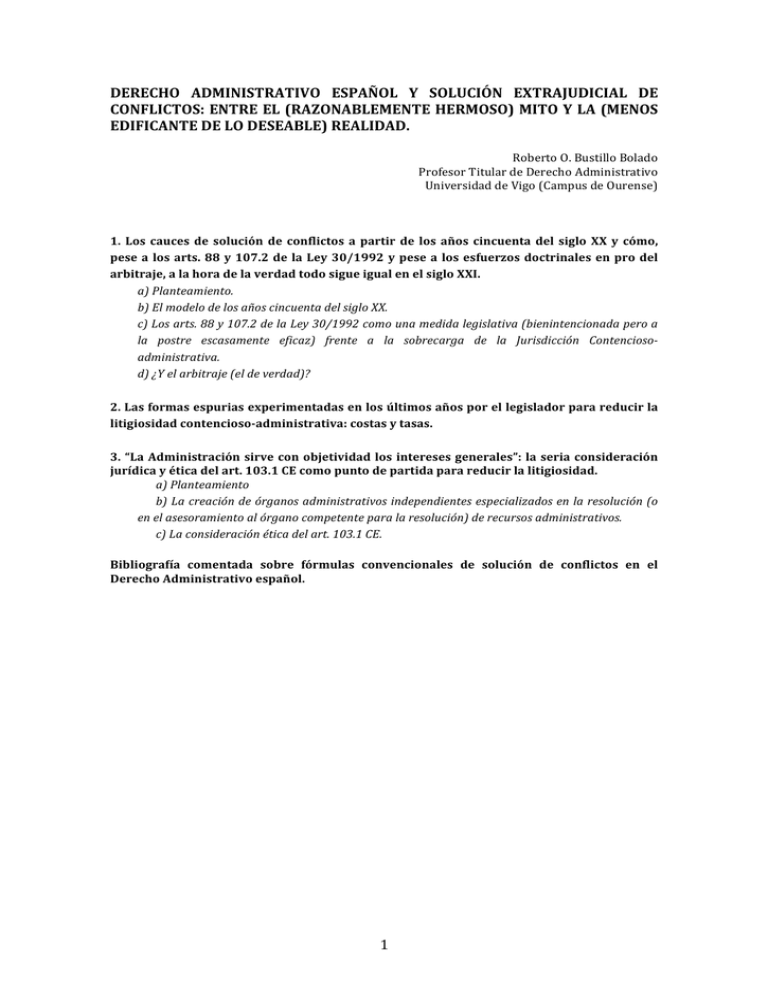
DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL Y SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS: ENTRE EL (RAZONABLEMENTE HERMOSO) MITO Y LA (MENOS EDIFICANTE DE LO DESEABLE) REALIDAD. Roberto O. Bustillo Bolado Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Vigo (Campus de Ourense) 1. Los cauces de solución de conflictos a partir de los años cincuenta del siglo XX y cómo, pese a los arts. 88 y 107.2 de la Ley 30/1992 y pese a los esfuerzos doctrinales en pro del arbitraje, a la hora de la verdad todo sigue igual en el siglo XXI. a) Planteamiento. b) El modelo de los años cincuenta del siglo XX. c) Los arts. 88 y 107.2 de la Ley 30/1992 como una medida legislativa (bienintencionada pero a la postre escasamente eficaz) frente a la sobrecarga de la Jurisdicción Contencioso-­‐ administrativa. d) ¿Y el arbitraje (el de verdad)? 2. Las formas espurias experimentadas en los últimos años por el legislador para reducir la litigiosidad contencioso-­‐administrativa: costas y tasas. 3. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”: la seria consideración jurídica y ética del art. 103.1 CE como punto de partida para reducir la litigiosidad. a) Planteamiento b) La creación de órganos administrativos independientes especializados en la resolución (o en el asesoramiento al órgano competente para la resolución) de recursos administrativos. c) La consideración ética del art. 103.1 CE. Bibliografía comentada sobre fórmulas convencionales de solución de conflictos en el Derecho Administrativo español. 1 1. Los cauces de solución de conflictos a partir de los años cincuenta del siglo XX y cómo, pese a los arts. 88 y 107.2 de la Ley 30/1992 y pese al empeño doctrinal en pro del arbitraje, a la hora de la verdad todo sigue igual en el siglo XXI. a) Planteamiento La publicación y entrada en vigor en los años cincuenta del siglo XX de las viejas y nobles leyes de Régimen jurídico de la Administración del Estado, de Procedimiento administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa significó un cambio exponencial, un positivo salto hacia delante con escasos precedentes y ningún consecuente de tal magnitud (insisto, ninguno) en la vida del hasta entonces primitivo Derecho Administrativo español. Todas las transformaciones sufridas en aquel bloque normativo desde entonces hasta ahora (tanto de origen positivo como jurisprudencial) han contribuido (con más o menos acierto) a adaptar normas e instituciones a exigencias constitucionales y europeas, a las nuevas tecnologías, a coyunturas políticas, sociales y económicas, así como a plasmar (afortunadas o no) ideas u ocurrencias de gobiernos y legisladores y de quienes con ellos colaboran (colaboramos) en la elaboración de normas y proyectos normativos. En los casi sesenta años que separan los dos anteriores párrafos mucho ha cambiado: en la actualidad, el interés legítimo ha sustituido al interés directo como parámetro de legitimación; los procedimientos administrativos pueden tramitarse sin necesidad de papel; el paradigma del “servicio público” se repliega, cede y comparte espacios con nuevos conceptos como los de “servicio universal” y “servicio económico de interés general”; los ahora llamados “procedimientos y formas de contratación” se aplican también a las entidades privadas integrantes del “sector público”; muchas funciones típicamente administrativas desbordan los límites subjetivos de la Administración y son desarrolladas por profesionales y empresas privadas que acreditan el cumplimiento de determinados requisitos; una 2 gran parte de la creación positiva del Derecho Administrativo se ha descentralizado; o, por poner un último ejemplo, existen unas cuantas leyes de “buena administración”, “buen gobierno” y de “transparencia”, normas auspiciadas por la Unión Europea y que una más dilatada perspectiva histórica permitirá calibrar con cierta precisión si resultan tan mediáticas como eficaces. Mucho ha cambiado, sí, pero ¿y lo que más interesa a los efectos de esta ponencia?, ¿en estos sesenta años han cambiado de verdad los cauces para la solución de conflictos entre el poder público y los ciudadanos -­‐una de las claves del sistema jurídico-­‐administrativo de un Estado-­‐? La respuesta es sí… o no, depende de la perspectiva. La respuesta afirmativa podría sustentarse en la relevante repercusión a partir de 1978 de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE (con algún flanco débil como la inefable discrecionalidad técnica, que sólo una decidida voluntad de todos los órganos contencioso-­‐administrativos –la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por sí solas no bastan-­‐ puede determinar que deje de ser en no pocas ocasiones uno de los últimos reductos de la arbitrariedad en nuestro Estado de Derecho), o en otros cambios de menor calado (como el carácter potestativo del recurso de reposición), o en algunos regímenes sectoriales (como el sistema de impugnación recogido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), o en otros aspectos de gran trascendencia institucional y en casos concretos aunque de escasa relevancia cuantitativa (como los cauces para actuar frente a la inactividad material). Sin embargo, y sin perjuicio de todas esas novedades que en las últimas décadas han ido incorporándose al sistema, trataré de explicar en esta ponencia que la realidad es que la base, la estructura de sistema de solución de conflictos, es hoy, pese a las apariencias, la misma que entonces; trataré de explicar que el legislador nunca ha querido realmente cambiarla; que, a la postre y sobre el papel, los arts. 88 y 107.2 de la Ley 30/1992 –en lo que suponen de impulso de las alternativas convencionales respecto de los tradicionales cauces de auto y heterocomposición-­‐ no han transformado sustancial y cuantitativamente gran 3 cosa; que el legislador nunca (y mucho menos la Administración, salvo en los contados ámbitos en los que en términos económicos le resulta rentable) se ha tomado en serio ninguna forma de solucionar conflictos distinta de las tradicionales; que lo único que se ha tomado en serio el legislador (con mayorías de uno y otro lado del arco parlamentario) como forma de evitar el conflicto entre el poder público y los ciudadanos son mecanismos de dudosa consistencia ética encaminados a limitar la accesibilidad económica de la vía judicial, a disuadir a los interesados, a incentivar la renuncia a la defensa de los propios derechos y a promover la resignación y la espera de mejor fortuna la próxima vez; que (si la Administración quiere) el Ordenamiento Jurídico ofrece formas de solución extrajudicial de conflictos más interesantes que el proceso judicial e incluso que las convencionales; y, por último, trataré de explicar de una forma constructiva cual, en mi opinión, podría ser una buena manera de abordar los conflictos entre Administraciones Públicas y ciudadanos, una formula que no tiene tanto que ver con reformas legislativas como con una mejor formación técnica y ética de quienes en la Administración (bien como empleados públicos, bien como cargos públicos) participan de una u otra forma en la solución de los conflictos jurídicos. b) El modelo de los años cincuenta del siglo XX. Sin necesidad de entrar ahora en más detalles, el tándem formado por los arts. 113 ss. de la LPA/1958 y la LJCA/1956 determinó un esquema general de solución de conflictos basado en el siguiente esquema: AUTOTUTELA (Proced. iniciado de oficio o a solicitud del interesado) RESOLUCIÓN AUTOTUTELA (Recursos de alzada y reposición) RESOLUCIÓN HETEROTUTELA JUDICIAL (Recurso cont.-­‐adm.) SENTENCIA Era un esquema rígido, pero que introducía orden, racionalidad y seguridad jurídica con respecto al si no caótico sí al menos desestructurado Derecho Administrativo precedente. 4 ¿Esa rigidez implicaba que en la época se desconocieran las alternativas convencionales a la solución de conflictos? Por supuesto que no. Ya desde antes de la llegada del siglo XX el Derecho positivo español preveía cauces convencionales para la solución de conflictos administrativos, cauces bien de carácter general pero de uso poco frecuente (la transacción), bien de carácter sectorial y en algún ámbito con gran éxito (los convenios expropiatorios). Una habilitación genérica a lo que hoy denominamos Administraciones Públicas para celebrar contratos de transacción se recogía desde 1889 en el art. 1812 del Código Civil, aunque el legislador –desconfiando siempre de posibles abusos en el uso de este instrumento-­‐ ya desde la vieja Ley de 1 de julio de 1911, de administración y contabilidad de la hacienda pública, sometió estos contratos a tales requisitos y cautelas procedimentales que fueron irremediablemente abocados a un uso ocasional, estadísticamente irrelevante en comparación con los recursos administrativos y la vía judicial. Distinto es el caso de los convenios expropiatorios, previstos en nuestra Derecho positivo (con un modelo distinto del actual) ya desde la primera Ley de Expropiación Forzosa, de 17 de julio de 1836, y que desde entonces hasta el día de hoy han constituido uno de los contados ámbitos administrativos donde la solución convencional se ha desarrollado con un notable éxito. No creo que este raro fenómeno sea fácil de explicar con ninguna otras causa distinta de la conjunción de sus favorables efectos económicos sobre los beneficiarios y su desestresante repercusión psicológica sobre los expropiados. Pues bien, prácticamente descartada la transacción, debido a los gravosos requisitos procedimentales, y dada la inexistencia de mecanismos sectoriales convencionales de auto o heterocomposición de éxito (con algunas excepciones sectoriales), a la hora de la verdad, los únicos cauces que el moderno Derecho Administrativo ofrecía desde mediados del siglo XX para solucionar los conflictos entre Administraciones Públicas y ciudadanos eran los que secuencialmente se sistematizan en el cuadro incluido en el anterior apartado de esta ponencia. 5 c) Los arts. 88 y 107.2 de la Ley 30/1992 como una medida legislativa (bienintencionada pero a la postre escasamente eficaz) frente a la sobrecarga de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa. La situación expuesta en el anterior apartado fue uno de los factores que contribuyó (junto a otros como la rigidez y la no consideración del principio de oralidad en el procedimiento contencioso-­‐administrativo de la Ley de 1956; junto a la reducida planta de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa; junto al no escaso número de acciones judiciales débilmente fundadas; o junto a –con carácter general-­‐ una actitud de las Administraciones Públicas ante el conflicto que reduce de forma difícilmente justificable la eficacia de los recursos administrativos en tanto en cuanto garantía para el ciudadano) a que la Jurisdicción Contencioso-­‐ administrativa entrara en las últimas décadas del siglo XX próxima al estancamiento o al colapso, lastrada por una constante y creciente sobrecarga de asuntos y de retrasos1. Una primera tanda de medidas del legislador para hacer frente a esa más que preocupante situación llegó en 1992. Por un lado, la Ley 10/1992, de 30 de abril, pretendió liberar de carga a la Sala Tercera del Tribunal Supremo sustituyendo ante él la segunda instancia por la casación; y, por otro, y en lo que ahora nos interesa, se trató de reducir con carácter general la litigiosidad contencioso-­‐administrativa impulsando nuevos cauces de solución de conflictos previos a la vía judicial con los art. 88 y el art. 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De forma escueta, pero contundente, la Exposición de Motivos de la Ley 30/1992 en su § 12 avanzaba que “se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y terminación de procedimientos” 1 A título representativo de la visión doctrinal y profesional de la época sobre los problemas que entonces parecía esta jurisdicción y las fórmulas propuestas para solventarlos, véanse las “Conclusiones de Seminario de la Magdalena sobre la reforma de la Jurisdicción Contencioso-­‐ administrativa” (RAP núm. 141, 1996, pgs.429-­‐433), Seminario celebrado en Santander entre el 9 y el 13 de septiembre de 1996 y dirigido por los profesores E. GARCÍA DE ENTERRÍA, T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. MARTÍN REBOLLO y R. BOCANEGRA SIERRA. 6 (en referencia al art. 88), y en el § 13 se habla de una “profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo a los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a al simplificación, como a las posibilidades de establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos de los tradicionales” (el inciso final del art. 107.2). No es momento ahora de prestar demasiada atención a la ya tradicional polémica sobre el alcance del art. 88, sobre las divergencias doctrinales entre quienes piensan que es una habilitación genérica a celebrar convenios en cualquier ámbito material susceptible de transacción, y quienes, como yo, entendemos que es sólo una habilitación al legislador autonómico y a los titulares de la potestad reglamentaria para introducir concretos cauces convencionales alternativos a la transacción en aquellos ámbitos que específicamente se decida determinar en las leyes y los reglamentos, ofreciendo tales convenios “el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que los regule” (art. 88.1). De lo que se trata ahora es de constatar que más de veinte años después, pese a que no son escasas las nuevas normas legales o reglamentarias que incluyen fórmulas de terminación convencional, el uso de tales fórmulas es -­‐insisto, sin perjuicio de escasas excepciones sectoriales-­‐ escaso, irrelevante en relación con el esfuerzo normativo que las precede y con el entusiasmo con que este art. 88 fue recibido por la doctrina administrativista suscitando o acaparando la atención de no pocas monografías y tesis doctorales a lo largo de sus diez primeros años de vigencia. Eso no significa que el art. 88 haya sido un fracaso, en absoluto. Y no lo ha sido, porque cuando el punto de partida procedimental no es tanto una situación de conflicto de intereses que hay que tratar de componer, sino un objetivo común al que distintas partes tratan de contribuir colaborando en defensa o desarrollo de sus respectivos intereses, las formulas convencionales del art. 88 de la Ley 30/1992 sí resultan muy útiles. Ejemplos de lo primero, de convenios “de composición” yo creo que con una correcta articulación positiva, pero con menos repercusión práctica de la deseada, son los acuerdos para la determinación de la 7 indemnización en expedientes administrativos sancionadores (art. 22.2 del R.D. 1398/1993) o –con más operatividad que los anteriores-­‐ los acuerdos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (arts. 2.2, 2.3, 8, 11.2, 12 y 13 del R.D. 429/1993). Ejemplos de lo segundo, de convenios “de colaboración”, se pueden encontrar en el ámbito del urbanismo o en el del uso por particulares de bienes de dominio público, aunque ya antes de la Ley 30/1992 había numerosos supuestos positivos de fórmulas convencionales de este tipo. En resumidas cuentas, la terminación convencional de procedimientos administrativos era y es una realidad, ya existía antes de los años noventa del siglo XX, los desarrollos legales y reglamentarios impulsados por la Ley 30/1992 es cierto que algo la han potenciado, sí, pero en materia de terminación convencional del procedimiento ni antes de la Ley 30/1992 existía el vacío, ni después de la entrada en vigor de esa norma se ha disparado el uso de estos mecanismos. En todo caso (antes y después de la Ley 30/1992), el medio natural de la terminación convencional donde más y mejor despliega su operatividad y sus virtudes es en la en el ámbito de la colaboración, pues la incidencia práctica o estadística de los convenios en la solución de conflictos jurídicos es, con carácter general y al margen de algunas exitosas excepciones sectoriales, escasa en términos cuantitativos. Entre esas excepciones de notable éxito, junto a los ya referidos, omnipresentes y de-­‐raíces-­‐decimonónicas convenios expropiatorios, se encuentran las más novedosas actas de conformidad y actas con acuerdo en el seno de procedimientos de inspección tributaria. Las razones del éxito de estas fórmulas convencionales tributarias (recuérdese que la Ley General Tributaria no contiene un precepto equivalente al art. 88 de la Ley 30/1992, cuyos contenidos pueden aplicarse supletoriamente en virtud de la Disp. Adic. 5ª de ésta2), no son muy 2 Aunque no fue una cuestión totalmente pacífica, tanto desde el Derecho Administrativo como desde el Derecho Tributario la opinión doctrinal dominante fue desde el principio favorable a la aplicación subsidiaria del art. 88 de la Ley 30/1992; valgan como representativos de esta corriente AGULLÓ AGÜERO, A.: “La introducción en el Derecho Tributario español de las fórmulas convencionales previstas en la Ley 30/1992”, en ELORRIAGA PISARIK, G. (1996, 181 ss.); DE PALMA DEL TESO. A. (2000, 182-­‐183); BUSTILLO BOLADO, R. (2001, 281 ss.; 2004, 334 ss.; 2010, 431 ss.); o DEL OLMO ALONSO, J. (2004, 199-­‐200). La Sala tercera del Tribunal Supremo parece haber confirmado tales planteamientos. Me refiero a la STS de 31 de mayo de 2010 (ROJ 3188/2010, Ponente: Emilio FRÍAS PONCE, F.J. 4º), en la 8 distintas de las ya expuestas en relación con los convenios expropiatorios, aunque (sin perjuicio de sus incuestionables positivos efectos prácticos sobre el éxito y la agilidad de la labor inspectora) quizá sí menos edificantes o más cuestionables desde una perspectiva puramente ética; algo parecido, en definitiva, a lo que, en mi opinión, sucede con la regulación de la conformidad en el Derecho Penal (actualmente recogida en la Ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), lo que algunos autores denominan como la “justicia penal negociada”. Por su parte, el art. 107.2 de la Ley 30/1992 permite al legislador (aquí el alcance del precepto es menor que el del art. 88, pues los mecanismos del art. 107.2 sólo pueden articularse por medio de normas con rango de ley) sustituir el recurso de alzada y el de reposición en ámbitos sectoriales concretos “por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas”. Yo no estoy seguro de que sustituir legislativamente en concretos ámbitos sectoriales los recursos de alzada y reposición por una variopinta serie de métodos impugnatorios sea mejor solución que tratar de tramitar y resolver con rapidez y objetividad los recursos de alzada y reposición. En todo caso, esta norma, más de veinte años después de su incorporación al ordenamiento jurídico español, no ha dado, ni mucho menos, el juego deseado por quienes más esperaban algo positivo de ella. d) ¿Y el arbitraje (el de verdad)? Y nos queda, como último posible medio convencional solución de conflictos entre Administraciones Públicas y ciudadanos el arbitraje. Y me refiero al arbitraje de verdad, a ese “equivalente jurisdiccional” al que en tantas ocasiones ha referido que se considera ilegal un instrumento sobre terminación convencional en materia de tasas, pero no porque el art. 88 de la Ley 30/1992 no sea aplicable en el ámbito tributario, sino porque el alto Tribunal, tras aplicar sin ningún problema el art. 88, llega a la conclusión de que el convenio que sustenta el litigio infringe los límites marcados por el citado precepto. 9 el TC. No me refiero, por tanto, a un mecanismo meramente sustitutivo de la alzada o la reposición (cauces impugnatorios previos al proceso judicial), sino a un verdadero mecanismo de heterocomposición alternativo al proceso judicial. El posible sometimiento de la Administración Pública a arbitraje es uno de esos temas que –hasta el momento-­‐ ha venido despertando tanto interés en la doctrina administrativista como desidia en el legislador e indiferencia en la Administración. En España no existe una Ley que regule el arbitraje administrativo. Las constitucionales Leyes de arbitraje 36/1988 (derogada) y 60/2003 (vigente) fueron concebidas como leyes reguladoras de los arbitrajes civiles y mercantiles, exactamente igual que su antecesora, la Ley de 22 de diciembre de 1953. Ni una palabra hay en ellas dedicada al arbitraje administrativo, y son muchas las dificultades (a falta de una ley específica) para su aplicación al ámbito administrativo. A lo largo de la última década del siglo XX y lo que vamos del XXI en varias ocasiones he tenido la ocasión de oír hablar de Ministerios de Justicia dándole vueltas a la posibilidad de poner en marcha un proyecto de Ley con tal objeto. Una vez, incluso, a caballo entre el XX y el XXI, de forma indirecta tuve la ocasión de leer un todavía no maduro “embrión-­‐ministerial-­‐de-­‐borrador-­‐de-­‐posible-­‐futuro-­‐ anteproyecto-­‐de-­‐ley-­‐de-­‐arbitraje administrativo”, pero se acabó desvaneciendo en el tiempo y en el espacio. Desidia del legislador y desinterés de la Administración, insisto, son los principales obstáculos al desarrollo del arbitraje en España como alternativa de heterocomposición en el ámbito administrativo. No creo, sin embargo –y esto me sirve para matizar bastante planteamientos por mí defendidos durante años-­‐ que deba sumarse a esas listas algunos posibles dudas de constitucionalidad. Sigo pensando que el total y absoluto encaje del arbitraje administrativo con la Constitución (en concreto, con su artículo 106.1) es un tema todavía no resuelto de forma apodíctica; pero la lectura de la apasionada e inteligente monografía sobre el tema de Marta GARCÍA PÉREZ me ha convencido de que insistir en esos planteamientos no conduce a nada, y que desde un punto de vista jurídico y 10 práctico es mejor dirigir esfuerzos a conseguir que cuando esa futurible ley de arbitraje administrativo llegue (si es que llega), sea técnicamente una buena ley (lo que no parece excesivamente difícil), y que, además, sea verdaderamente útil, que no quede por desuso confinada en un rincón del ordenamiento jurídico con una finalidad poco más que ornamental (objetivo que no se me antoja en absoluto fácil). 2. Las formas espurias experimentadas en los últimos años por el legislador para reducir la litigiosidad contencioso-­‐administrativa: costas y tasas. La, en resumidas cuentas y siendo generosos, escasa incidencia de la Ley 30/1992 en la reducción de la litigiosidad contencioso-­‐administrativa y en la sobrecarga y retrasos de este orden jurisdiccional fue uno de los factores que aceleró la necesidad de una nueva ley que sustituyera al viejo texto de 1956. En lo que ahora nos afecta, las opciones del legislador plasmadas en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa, para hacer frente a este problema merecen distintas valoraciones, aunque, en la mayor parte de los casos, positivas. Valoración positiva, por ejemplo, merece la disminución de la carga de trabajo que en principio le correspondía a Tribunales Superiores de Justicia y a la Audiencia Nacional mediante la previsión de los juzgados provinciales y los juzgados centrales de lo contencioso-­‐administrativo como órganos competentes para la tramitación y resolución de una buena parte de la única y la primera instancia (puede discutirse si, desde otro punto de vista, la creación no de órganos unipersonales, sino de órganos colegiados de primera o única instancia hubiera sido más apropiada), también fue positiva la introducción del procedimiento abreviado (aunque con una regulación en el art. 78 en gran medida improvisada a última hora en fase parlamentaria, y cuya redacción podría ab initio haberse mejorado). Entre las medidas en mi opinión más discutibles, puede citarse el no haber afrontado una revisión profunda y valiente del papel de la Sala de lo Contencioso-­‐administrativo del Tribunal Supremo en general, y del recurso de casación en particular, habiendo optado el legislador (para tratar de dar más “aire” 11 al alto Tribunal) por la medida fácil (pero entiendo que contraria a la verdadera finalidad de la casación) de incrementar la cuantía para admitir el recurso. De todas formas (se esté o no de acuerdo con todas ellas), el hecho es que las descritas innovaciones de la Ley 29/1998 dirigidas en todo o en parte a afrontar el problema de la sobrecarga de este orden jurisdiccional fueron eficaces y entran dentro del margen de lo razonable teniendo en cuenta todos los intereses en juego: los intereses generales por un lado, y, por otro, los derechos e intereses legítimos de cada ciudadano en situación de conflicto. Distinto es el caso de otras reformas que llegaron más tarde al hilo de, o motivadas por, o con la excusa de la crisis económico-­‐financiera de los últimos años. Me estoy refiriendo a la Ley 37/2011, de 16 de octubre (que cambia el tradicional régimen de las costas procesales en el contencioso) y la –luego parcialmente corregida-­‐ Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que reintroduce en nuestro sistema las tasas judiciales. Y es que las apariencias no deben engañar: pese a que el bloque de innovaciones legislativas de los años noventa y el del tercer lustro del siglo XXI parecen en una primera aproximación incidir en el mismo objetivo: aligerar la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa, lo cierto es que los fines, las estrategias del legislador (en ambos casos, primero con mayoría parlamentaria socialista y luego popular) no podían ser más diversas. El objetivo del legislador en los años noventa era –ya se ha expuesto-­‐ hacer frente al cuasi-­‐colapso de la Jurisdicción contencioso-­‐administrativa, y para ello se adoptaron todas las medias ya comentadas (algunas con éxito, otras sin él) en relación con el procedimiento administrativo, la planta judicial, el proceso en primera o única instancia y el recurso de casación. Sin embargo, el objetivo del legislador en las reformas del siglo XXI fue contribuir a la contención del gasto público, y -­‐en el ámbito que ahora nos ocupa-­‐, la táctica para conseguirlo también fue sencilla: desincentivar económicamente el recurso contencioso-­‐administrativo, darle motivos al ciudadano (más de los que ya existían) para que si sus pretensiones no eran estimadas en vía administrativa renunciara tácitamente a continuar en la judicial. 12 Cierto es que tras el punto extremo al que condujo la Ley 10/2012, algunas decisiones legislativas posteriores rectificaron parciamente y aliviaron un tanto la presión sobre el justiciable, pero sólo parcialmente. Empecemos por el principio de este breve pero intenso y poco edificante recorrido legislativo por las fronteras del art. 24 CE, y el principio es la alteración del tradicional criterio de las reglas de la condena en costas. La tradicional regla de imposición de las costas procesales en las sucesivas leyes de Enjuiciamiento Civil, el vencimiento objetivo (más o menos matizado), tiene una clara finalidad disuasoria. Eso está claro, sí, pero disuasoria ¿sobre quién? Disuasoria sobre todas las potenciales partes en conflicto, pero, sobre todo, principalmente, sobre aquella que si se cruza de brazos pierde, sobre aquella que si quiere “salirse con la suya” (con razón o sin ella) no le queda más remedio que acudir a la justicia, pues la dinámica fáctica o jurídica de la situación en conflicto determina para ella una desventaja posicional en la relación jurídica, pues sin pedir y obtener de un órgano judicial una resolución ejecutiva que declare su derecho, es la otra parte la que gana. En una conflicto jurídico civil ¿quién es quién?, ¿quién se encuentra en esa posición procesal incómoda?, ¿el vendedor o el comprador?, ¿el arrendador o el arrendatario? La respuesta es “depende”, en ocasiones uno y en ocasiones otro. Por eso en la jurisdicción civil la regla del vencimiento objetivo es acertada y neutra, pues aunque su efecto desincentivador se centra sobre la parte actora, ésta, en principio, no tiene nombre y apellidos, todos los ciudadanos a lo largo de su vida pueden verse potencial o realmente envueltos conflictos judiciales civiles en los que a veces les tocará invocar la acción de la justicia y a veces ser sujetos pasivos. Pero eso no es así en absoluto ante la Jurisdicción Contencioso-­‐ administrativa. En virtud de la autotutela, de ese formidable privilegio posicional (utilizando la célebre y clásica expresión de CORMENIN 3 ), en un contencioso-­‐ administrativo los papeles están siempre previamente definidos: quien parte con desventaja es siempre el ciudadano, pues si no excita oportunamente la actuación 3 CORMENIN, M. le Baron de: Questions de droit administratif, Libraire de Jurisprudence de H. Tarlier, 3em éd., Bruxelles, 1834, pgs. 374 ss. 13 de la justicia la ejecutividad del acto administrativo y su firmeza volverán inatacable la privilegiada posición procesal de la Administración Pública. Es por esa razón, por la cual el legislador de 1956, con excelente criterio y sensibilidad, decidió al judicializar plenamente el contencioso-­‐administrativo no asumir la decimonónica regla general civil (el vencimiento objetivo) e instaurar en primera o única instancia la condena en costas sólo por temeridad o mala fe (y sólo en primera o única instancia, no en segunda, pues el proceso y la sentencia igualan a las partes, y de cara a la apelación ya no hay desventajas o privilegios posicionales). Y es por esa razón por la que, con el mismo buen criterio, el legislador de 1998 conservó el modelo de 1956, e incluso lo mejoró añadiendo un muy buen intencionado segundo párrafo en el art. 139.1 (“no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad”) aunque su redacción un tanto equívoca determinó dispares interpretaciones forenses que con frecuencia dieron lugar a resultados no ya dispares, sino incluso contrarios a la finalidad legislativa. Pues bien, a toda esa historia de justificada sensibilidad legal con el ciudadano puso fin la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El problema de la Ley en cuanto al contencioso-­‐administrativo se refiere no era por sí solo el hecho de que se previeran tasas procesales (nada de reprochable hay, en principio, en que una parte del coste de la justicia pese no sobre el erario público sino sobre los usuarios del servicio), sino el efecto combinado de su cuantía elevada y desproporcionada especialmente en lo que a los pleitos de escasa entidad se refiere (por ejemplo, para un contencioso de una cuantía de 100 euros había inicialmente que abonar una tasa de 200 €), y de la preexistente amenaza de la condena en costas en caso de vencimiento objetivo. La Ley dio lugar a un prácticamente unánime rechazo por parte del mundo político, social y profesional, a un severo texto de recomendaciones del Defensor del Pueblo (entregado en el Ministerio de Justicia el 12 de febrero de 2013), a cinco recursos de inconstitucionalidad y (por el 14 momento) a otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad. Tras ello, el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, rectificó en parte la difícilmente defendible redacción original de la Ley 10/2012, asumiendo alguna de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Entre otros aspectos, y en lo que al contencioso-­‐ administrativo se refiere, el Real Decreto-­‐Ley alivió notablemente la presión económica sobre la parte actora en el caso de que el objeto del recurso fuera una sanción, pues se establece que la tasa en tal caso no puede superar el 50% de la cuantía del recurso; pero es difícil justificar (pues el interés presupuestario en estos casos explica pero, en mi opinión, no justifica) por qué tal afortunada modificación se ha limitado sólo a las sanciones y no se ha generalizado al resto de los supuestos (liquidaciones tributarias, responsabilidad patrimonial, devolución de cantidades indebidamente cobradas, etc.). ¿A dónde nos conduce la dirección tomada por el legislador en 2011 y 2012 consistente en que las Administraciones Públicas mejoren sus cuentas desincentivando económicamente el recurso contencioso-­‐administrativo y consiguiendo la espontánea resignación y renuncia de los ciudadanos a reclamar judicialmente los derechos que creen vulnerados en vía administrativa? Pues a lograr, por fin, lo que no consiguieron ni los mecanismos convencionales impulsados por la Ley 30/1992, ni la profunda reforma procesal de la Ley 29/1998: reducir sensiblemente el volumen de conflictos sometidos a la decisión judicial contencioso-­‐administrativa. Ilustraré o respaldaré tal afirmación con datos extraídos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial4, tomando como referencia el número de asuntos que tuvieron entrada en única o primera instancia en órganos judiciales contencioso-­‐administrativos de ámbito autonómico o provincial (Salas de lo Contencioso-­‐administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y juzgados de lo contencioso-­‐administrativo) en algunos años clave, los datos son los siguientes: 4 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica%2DJudicial (noviembre 2014). 15 Año 1990 Núm. de nuevos asuntos 53.181 1992 72.041 1995 113.004 1998 134.684 2010 236.564 2013 152.956 Los datos son elocuentes, y su representación gráfica también: 250000 200000 150000 100000 50000 0 1990 1992 1995 1998 2010 2013 En 1992 (el último año antes de la entrada en vigor de los arts. 88 y 107.2 Ley 30/1992) entraron en los TTSSJ un total de 72.041 recursos contencioso-­‐ administrativos, siguiendo la tendencia al alza de los años anteriores (véase como muestra el dato de 1990). Los datos de 1995 y 1998 reflejan que las medidas de la Ley 30/1992 desplegaron nulo o escaso efecto en cuanto a la deseada reducción de la litigiosidad, pues la tendencia al alza siguió imparable; de hecho ya en 1995 se había más que duplicado el número de asuntos nuevos de 1990. 16 La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa, fue muy eficaz en la reducción de los tiempos de tramitación de cada procedimiento (eso no se refleja en la tabla que he incorporado), pero su incidencia en el descenso de la litigiosidad también fue prácticamente nula; basta contrastar los 134.684 nuevos asuntos de 1998 con los 236.564 de 2010. Pero a partir de esa fecha las cosas cambian radicalmente. Como dije más arriba, al hilo de, o motivadas por, o con la excusa de una crisis económica y financiera que comenzó en 2008, en 2011 y 2012 las Cortes Generales introdujeron las ya comentadas medidas en relación con las costas y las tasas, y el efecto ha sido espectacular: de 236.564 nuevos asuntos en 2010 hemos pasado a 152.956 en 2013, una reducción de más del 35%. La litigiosidad, por tanto, ha descendido y mucho ¿Puede ello apuntarse como un éxito del legislador? Si nos atenemos sólo a ese dato, podría ser que sí; pero creo que los datos hay que analizarlos en su contexto, y que los logros deben valorarse también en función de los medios o sacrificios que los han hecho posibles. Y si tenemos en cuenta el contexto, los medios, y los sacrificios, entiendo que la valoración de conjunto no puede ser en modo alguno positiva. Entender otra cosa sería tanto como valorar favorablemente en sanidad pública un hipotético descenso de la demanda de atención primaria y urgencias derivado no de la mejora de la salud de los ciudadanos, sino de que los enfermos (que siguen siendo los mismos que antes) optan por automedicarse, acudir a curanderos o dejarse morir en casa. Nadie puede llevarse a engaños, las situaciones de conflicto entre Administraciones Públicas y ciudadanos sigue siendo las mismas en 2013 que en 2010, nada indica que la proporción entre “buena administración” y “mala administración” haya cambiado en estos tres años, y no creo que sea en absoluto edificante un descenso del 35% de la litigiosidad conseguido a costa de renuncias sustentadas en el temor de los ciudadanos a las consecuencias económicas del fracaso de su acción judicial. Eso puede ser aceptable en la dinámica conflictual 17 entre privados, pero no cuando de lo que se trata es de someter a control el ejercicio del poder público. Sólo hay, en mi opinión, una forma verdaderamente legítima para hacer descender –de verdad, no mediante fórmulas engañosas-­‐ la litigiosidad contencioso-­‐administrativa, una forma que no parte de castigar económicamente la acción judicial del ciudadano, sino de mejorar la actitud antes del conflicto y durante el conflicto de la propia Administración Pública. Al tratamiento de esta cuestión se dedicará la última parte de mi ponencia. 3. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”: la seria consideración ética del art. 103.1 CE como punto de partida para que la objetividad de la Administración reduzca, de verdad, la litigiosidad contencioso-­‐administrativa. a) Planteamiento A lo largo de los últimos doscientos años la humanidad ha vivido varios saltos tecnológicos que han supuesto un antes y un después en el mundo de la medicina. Los orígenes de la microbiología en la segunda mitad del sigo XIX, los primeros trasplantes de órganos a mediados del XX, o los albores de la ingeniería genética en las últimas décadas son hitos paradigmáticos en esa constante carrera hacia el futuro. Sin embargo, si lo que buscamos es un momento que haya supuesto un antes y un después en las ciencias de la salud y en las políticas públicas sanitarias no desde un punto de vista tecnológico sino estratégico, el punto de referencia se situaría seguramente en los años sesenta y setenta del siglo XX. Hasta entonces se entendía que la salud no era otra cosa que la ausencia de enfermedad, y que el objetivo de la medicina y los sistemas sanitarios en los Estados era desarrollar una función esencialmente terapéutica: curar enfermedades. Esa visión hacía ya décadas que a impulsos de las novedosas campañas de vacunación iba dejando paso poco a poco a otra más amplia y eficaz: la medicina y los sistema sanitarios no deben preocuparse sólo por curar 18 enfermedades, sino también, y en primer lugar, por prevenirlas; cuanto más eficaz sea la prevención, mejor será objetivamente la salud de los ciudadanos, mayor será subjetivamente su nivel de satisfacción, y será menor, a la postre, la necesidad de gasto público en este sector. La propia Organización Mundial de la Salud comienza a avanzar en esta línea a finales de los años sesenta, aunque habrá que esperar hasta 1974 para encontrar un texto que, concebido inicialmente con un alcance geográfico nacional, acabará teniendo eco transfronterizo y se convertirá en el punto de referencia de una nueva forma de concebir los servicios sanitarios. Me refiero a un informe elaborado por el entonces Ministro de Salud y Bienestar Social de Canadá, Marc LALONDE, y que lleva por título A New Perspective on the Health of Canadians5. En dicho informe se explica cómo es necesario dejar atrás antiguas y reduccionistas visiones de la salud y sustituirlas por otro concepto más completo que considera la salud humana como el resultado de la incidencia de cuatro factores: la biología, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de organización de atención a la salud. A su vez, el sistema de organización de atención a la salud se debe asentar sobre tres pilares: prevención (que, entre otros elementos, incluye la educación), curación y restauración. Se demostró que invertir en prevención y educación era más rentable en términos sanitarios, sociales y económicos (eficacia y eficiencia) que gastar sólo en curar y en restaurar. El modelo canadiense fue extendiéndose primero a EE.UU., después a Europa, y en la actualidad es un concepto universalmente aceptado e incorporado a las estrategias de la Organización Mundial de la Salud6. Pues bien, algo parecido a ese cambio de estrategia que –tomando como bandera el informe Lalonde-­‐ tuvo lugar en las políticas sanitarias a partir los años 5 Accesible en http://www.phac-­‐aspc.gc.ca/ph-­‐sp/pdf/perspect-­‐eng.pdf (noviembre 2014), web institucional de la Public Health Agency os Canada. 6 Valga como ejemplo la siguiente afirmación (Dieta, nutrición y prevención de las enfermedades crónicas en todo el mundo, OMS, Serie de Informes Técnicos, 2003. 916, pg. 17) “Además del tratamiento médico apropiado para los ya afectados, se considera que el enfoque de salud pública de la prevención primaria es la acción más económica, asequible y sostenible para hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas en todo el mundo”. 19 setenta, es lo que postulo en el Derecho Administrativo español del siglo XXI como forma de reducir –de verdad, no de forma espuria y artificiosa-­‐ la litigiosidad contencioso-­‐administrativa. Hasta ahora, buena parte de los esfuerzos los hemos centrado desde la doctrina en diseñar y explicar cauces de composición previos o alternativos al proceso judicial (terminación convencional, mediación, arbitraje…) y en tratar de convencer al legislador para que allane positivamente el camino. Y no es mala idea, pero topa con un problema: muchos de esos medios son convencionales, en cuanto tales necesitan el mutuo acuerdo de las partes, y dos partes no llegan a acuerdos si una de ellas no quiere. De hecho, con carácter general –insisto por última vez en ello-­‐ los medios convencionales de composición sólo son en términos estadísticos un éxito en aquellos ámbitos sectoriales donde en términos económicos a la Administración le resultan rentables. Existen, sin embargo, otros formas (algunas de eficacia demostrada) para, sin necesidad de salirse de los cauces tradicionales de solución de conflictos, resolverlos de otra manera, reducir la litigiosidad no por la espuria fórmula de disuadir económicamente a los potenciales recurrentes por el posible impacto económico del uso de la vía judicial, sino de forma jurídica y éticamente aceptable, sea porque el conflicto no llega a nacer, sea porque cuando nace se resuelve objetivamente en vía administrativa. Uno de esos cauces es la creación de órganos administrativos independientes especializados en la resolución (o en el asesoramiento al órgano competente para la resolución) de recursos administrativos; otro es la consideración jurídica y ética del art. 103.1 por todos los empleados y cargos públicos con competencia en la resolución de recursos administrativos. e) La creación de órganos administrativos independientes especializados en la resolución (o en el asesoramiento al órgano competente para la resolución) de recursos administrativos. 20 Ya he hecho referencia al, en general, decepcionante papel que en el control de la actividad pública y la solución de conflictos juegan los recursos administrativos; decepcionante papel que puede en parte imputarse a los propios interesados (no son escasos los recursos temerarios o indebidamente fundados) y en parte a la propia Administración (que usa y con frecuencia abusa del privilegio posicional de la autotutela al saber que, sea cual sea su decisión, en muchos casos el ciudadano va a optar antes por rendirse que por acudir a la vía judicial). No obstante, esa regla general cuenta con honrosas e interesantes excepciones. Me refiero a aquellos supuestos en que el recurso administrativo es resuelto bien por órganos independientes especializados (es el caso de los Tribunales Económico-­‐administrativos en materia tributaria, o de los órganos encargados de resolver los recursos especiales en materia de contratación previstos en la actualidad en los arts. 40 ss. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) bien por la propia Administración activa previo dictamen preceptivo pero no vinculante de un órgano especializado y dotado de independencia para el desarrollo de sus funciones; el ejemplo prototípico de esta segunda opción lo constituye el Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona, creado por acuerdo del Consejo Plenario de la citada corporación municipal en 1988, y cuya función más destacada es informar con carácter preceptivo y no vinculante recursos e impugnaciones respecto actos de aplicación de tributos y precios públicos, y actos de recaudación de ingresos de Derecho Público de todo tipo. La idea operativa del Consell Tributari no es algo nuevo, ni experimental, ni extraño, es tan viejo como el propio Derecho Administrativo postrevolucionario, puesto que, como órgano consultivo de la Administración en materia contenciosa, con dictámenes preceptivos pero no vinculantes, recuerda a la decimonónica etapa de jurisdicción retenida del Conseil d’État francés, aunque con la diferencia esencial de que hoy en España quedan en todo caso como mecanismo de cierre del 21 sistema los órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción Contencioso-­‐ administrativa7. El Ayuntamiento de Barcelona no está, pues, a la hora de resolver, vinculado jurídicamente por su órgano consultivo, aunque desde los orígenes los órganos competentes para resolver vienen asumiendo con frecuencia sus propuestas de resolución en materia de recursos y reclamaciones. Los resultados de estos ya más de veinticinco años de actividad del Consell parecen claros y positivos8. Se ha incrementado de forma sensible el número de recursos estimados en vía administrativa y, además, el número de sentencias favorables a la Administración municipal en sede contencioso-­‐administrativa se ha situado cerca de un sorprendentemente alto 95%. Ello ha conducido a una elevada y éticamente valorable reducción de la litigiosidad fruto, por un lado, de que muchos conflictos que nunca deberían llegar a la vía judicial no llegan por haber sido estimadas debidamente las pretensiones de los recurrentes en vía administrativa, y, por otro, del efecto psicológico derivado del prestigio (respaldado por la estadística judicial) de los dictámenes del Consell y de las resoluciones que en ellos se basan. Sin duda, la labor de estos órganos especializados debe ser valorada favorablemente, y pueden constituir un modelo a considerar por el legislador. No obstante, como modelo, cuenta como tara con el hecho de que su extensión o generalización supondría un notable esfuerzo organizativo y presupuestario, seguramente rentable a medio o largo plazo si se consideran no sólo parámetros económicos, pero difícil de crear y de sostener sobre todo fuera de periodos de bonanza. 7 Planteando, ya desde los orígenes del Consell, también este paralelismo entre ambos órganos, TORNOS MAS, “El Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona”, Documentación Administrativa núm. 220, 1989, pgs. 207-­‐222, en concreto, 215. 8 Datos en la web institucional http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellTributari/?lang=es_ES (noviembre 2014). 22 En todo caso, y sin perjuicio de las bondades del sistema apuntado, ¿sería posible pensar en un modelo de solución de conflictos en vía administrativa tan eficaz como el descrito pero mucho más fácilmente sostenible?, ¿sería posible conseguir una verdadera y éticamente correcta reducción de la litigiosidad sin tener que asumir de entrada un importante esfuerzo en términos organizativos y económicos? En mi opinión sí, aunque tal posibilidad no se basa ni en un cambio de modelo del sistema de solución de conflictos ni en nada que ab initio se encuentre en manos del legislador. Tal posibilidad se basa en un cambio en la mentalidad, en la idiosincrasia y en la formación técnica y ética de los empleados y cargos públicos, o, si se prefiere, en un cambio de estrategia, algo parecido a lo que el informe Lalonde significó en su momento en el ámbito de la asistencia sanitaria. c) La consideración jurídica y ética del art. 103.1 CE9. Entre los textos que podrían grabarse en el frontispicio del Derecho Administrativo español puede ocupar, sin duda, un lugar central el párrafo primero del art. 103 CE, por lo menos sus incisos inicial y final: “la Administración sirve con objetividad los intereses generales … con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Son muchas las consecuencias que se derivan de ese deber de objetividad y que muchos de nosotros explicamos a nuestros alumnos en las clases introductorias ejemplificando con las causas de abstención y recusación, la selección de los empleados públicos, los procedimientos de adjudicación de 9 Hablar de nexos entre la ética en la Administración Pública y la Constitución aconseja adoptar una actitud a la vez libre de complejos y cauta; como explica Lorenzo MARTÍN-­‐RETORTILLO, “hay que afirmar con energía y decisión que en la Constitución Española hay elementos suficientes para dar soporte riguroso a las exigencias de una Ética Publica. No sólo no faltan apoyos expresos, sino que aun diría que son abundantes y recios (…) Lo que sucede es que a la hora de utilizar estos conceptos y propugnar los valores que representan, al momento de hacerlos operativos en la sociedad, hay que adoptar una suma de cuidados y precauciones, hay que extremar la atención para saber dónde estamos y qué queremos” (“Intervención de D. Lorenzo Martín-­‐Retortillo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid”, en VV.AA.: Jornadas sobre ética pública. Madrid, 15 y 16 abril 1997, MAP, Madrid, 1997, pgs. 37 ss., en concreto, 42 y 43. 23 contratos… y también con un supuesto más que a mí me gusta señalar siempre: el deber de estudiar y resolver con objetividad los recursos administrativos interpuestos por los ciudadanos. La Administración a la hora de resolver un conflicto en el que ella misma es parte no es como un ciudadano que actúa libre y subjetivamente en defensa de sus propios derechos individuales, es una institución pública que por mandato constitucional debe actuar siempre con objetividad. La objetividad implica, en primer lugar, que si claramente la razón está de su parte, debe defender sus planteamientos con todos los medios legales disponibles. La objetividad implica, en segundo lugar, que en caso de que el análisis del conflicto lo sitúe en el ámbito de la res dubia, hay margen de maniobra para resolver unilateralmente en uno o en otro sentido o para usar fórmulas convencionales de autocomposición (transacción, terminación convencional del procedimiento…)10. Y, por último, la objetividad implica que si la razón está claramente de parte del ciudadano, la Administración tiene el deber (constitucional, legal y ético) de estimar sus pretensiones, no siendo en absoluto admisible ni legal, ni constitucional, ni éticamente que en tales casos reaccione dando la callada por respuesta (pervirtiendo el mecanismo del silencio negativo para de forma deliberada tratar 10 Como bien señala Luís MORELL OCAÑA, (“El principio de objetividad en la actuación de la Administración Pública”, en VV.AA.: La protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Profesor Jesús González Pérez, T. I, Civitas, Madrid, 1993, pgs. 147 ss., en concreto, 152-­‐153) no debe confundirse la constitucionalmente exigible objetividad de la Administración con la imparcialidad e independencia propias de los órganos judiciales. La Administración debe ser objetiva, pero sin dejar de serlo (y a diferencia de un juez en un proceso) también es parte en el conflicto entre los intereses generales y los derechos o intereses legítimos que se ventila en la tramitación y resolución de un recurso administrativo. Ese factor da lugar a que en caso de res dubia la Administración pueda y deba optar de forma legítima por la solución jurídicamente razonable más acorde con el interés público [y es que, como bien señala Juan Manuel ALEGRE, invocando la objetividad de la Administración no puede pretenderse que esta actúe con la imparcialidad o neutralidad de un árbitro en las relaciones en las que ella misma es parte interesada (ALEGRE ÁVILA, J.M.: “La Administración sirve con objetividad los intereses generales: unas pinceladas heterodoxas desde la perspectiva procesal”, en DA. Revista de Documentación Administrativa núm. 289, 2011, pgs. 81 ss., en concreto, pg. 83)]; la solución jurídica elegida en tal caso por la Administración al resolver el recurso puede que en vía judicial sea confirmada o rechazada, pero en este último supuesto nada habrá de reprochable en la actuación administrativa previa. Véanse también, entre otros, NIETO, Alejandro: “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en MARTÍN-­‐RETORTILLO, Sebastián (Coord.): Estudios sobre la Constitución Española: Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría. Vol. 3, Civitas, Madrid, 1991, pgs. 2185-­‐ 2254; SANTAMARÍA PASTOR, Juan A.: Fundamentos de Derecho Administrativo, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1991, pgs. 249 ss.; o el número 298 de la DA Revista Documentación Administrativa (2011) dedicado al principio de objetividad. 24 de aprovechar sus efectos), o desestimando el recurso utilizando cualquier peregrino argumento y confiando en que el particular abandone o en que, si da el paso de acudir a la vía judicial, “suene la flauta” y se obtenga una injusta sentencia desestimatoria de las pretensiones del ciudadano. Estoy firmemente convencido de que si todos (o al menos la mayoría) de los empleados y cargos públicos con responsabilidades en la resolución de recursos administrativos conocieran las implicaciones que en tal materia pueden y deben derivarse del constitucional deber de objetividad, y que si todos ellos (o al menos la mayoría) compartieran que no dar la razón al ciudadano cuando la tiene es incumplir sus deberes constitucionales, legales y éticos como empleados y cargos públicos, si todo eso fuera posible, digo, los recursos administrativos podrían funcionar de verdad como lo que en principio deben ser: un primer mecanismo eficaz de control de la actividad administrativa, un sistema de prevención que evita la necesidad de un posterior esfuerzo terapéutico. Si ese presupuesto constitucional y ético falla (y, efectivamente, con más frecuencia de la deseable falla) todas las demás propuestas que se nos ocurra promover (órganos especializados independientes, medios convencionales, reformas judiciales de diversa índole…) podrán ser más o menos eficaces o, por diversas causas, podrán ser más o menos de nuestro agrado, pero en cualquiera de los casos no dejarán de ser remiendos en un traje roto, en una amura agrietada o invasivas intervenciones quirúrgicas en un cuerpo que nunca debió enfermar. Y no hay nada de malo (al contrario) en diseñar e impulsar remedios para lo que se ha estropeado, enfermado o no funciona adecuadamente, pero creo que tal labor no debe hacernos renunciar a propugnar como punto de partida el traje sin remiendos, el casco sin fisuras y el cuerpo sano, lo que implica no sólo resolver los recursos administrativos de otra manera, sino ir más allá, trabajar desde el principio de otra forma y aspirar como meta a que la objetividad (y la diligencia) de empleados y cargos públicos no pongan al ciudadano en la tesitura de impugnar (ni siquiera en vía administrativa) cuando claramente sus pretensiones debieron haber sido estimadas a la primera. 25 En mi opinión, insisto, ese punto de partida no es otro que la consideración ética y jurídica del mandato de objetividad del art. 103.1 de la Constitución11. El Parlamento Europeo aprobó en 2001 el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, donde se incluye entre los principios que deben guiar a los funcionarios de la UE, la objetividad. En 2012, el Defensor del Pueblo Europeo (P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS) elaboró un conjunto de principios de la función pública con la intención de complementar el texto del Parlamento12; P. NIKIFOROS destaca, a propósito de la objetividad, que los funcionarios de la Unión Europea “deben ser imparciales, estar libres de prejuicios, guiarse por las pruebas y estar dispuestos a escuchar distintos puntos de vista. Deben estar dispuestos a reconocer y corregir errores”. En mi opinión, difícil es expresar mejor lo actitud con la que un empleado o cargo público de una Administración Pública española debe afrontar su función (sea tramitar, sea informar, sea resolver) respecto de cualquier solicitud o recurso de un ciudadano a la vista de las exigencias jurídicas y éticas del mandato de objetividad de nuestro texto constitucional. ¿Cómo avanzar en esa dirección? No lo sé con seguridad, la respuesta quizá provenga mejor de la Ciencia de la Administración que del Derecho Administrativo. En todo caso, hago mías palabras que Marguerite Yourcenar pone en boca de Adriano, “il faut l’avouer, je crois peu aux lois”, pues, al menos en este supuesto, pienso que, si se quiere recoger cosecha, legislar puede no ser una táctica tan recomendable como sembrar. 11 “Esa objetividad, exigencia de la igualdad y de la justicia, está destacada felizmente como el primer valor con que la Administración debe actuar en el artículo 103.1 de la Constitución” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Democracia, jueces y control de la Administración, 5ª ed. ampliada, Civitas, Madrid, 2000, pg. 123); “mientras se viva dentro de la Constitución, el artículo 103.1 servirá de criterio de conducta para los poderes públicos (NIETO, Alejandro: “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en MARTÍN-­‐RETORTILLO BAQUER, Sebastián (Coord.): Estudios sobre la Constitución Española: Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Civitas, Madrid, 1991, Vol. III pg. 2230). En definitiva, como señala Luís MORELL OCAÑA (1993, 147) “la objetividad es un término jurídicamente acuñado desde la ética. Al incorporarse al Derecho positivo, una actuación carente de objetividad no queda en una mera transgresión ética, sino que constituye, además una conducta antijurídica. 12 Accesible en http://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/code.faces#/page/1 (noviembre 2014). 26 Bibliografía comentada sobre fórmulas convencionales de solución de conflictos en el Derecho Administrativo español. No es mi intención ofrecer como cierre de la ponencia un recorrido exhaustivo –lo que, en su caso podría encajar en otro tipo de trabajo-­‐ por la bibliografía sobre las fórmulas convencionales de solución de conflictos en el Derecho Administrativo español, sino explicar sus diferentes etapas marcadas por la evolución legislativa y el cambio en los focos de interés. La atención de la doctrina administrativista española hacia el uso por la Administración de mecanismos contractuales o en los aledaños del contrato con fines distintos de la satisfacción de las necesidades de abastecimiento o clientelares arranca de los años sesenta y setenta del siglo XX. Es la época de los planes de desarrollo y de la introducción en nuestro Ordenamiento Jurídico de las fórmulas de acción concertada. Esos años son fuente de importantes trabajos sectoriales no sólo en el ámbito de la concertación económica [v. gr., SALAS HERNÁNDEZ, Javier: “El régimen jurídico de la acción concertada”, RAP núm. 56, 1968, pgs. 435-­‐484; BASSOLS COMA, Martín: ”Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la Administración con particulares para el fomento de actividades económicas privadas de interés público”, en RAP núm. 82, 1977, pgs. 61-­‐111; o GALLEGO ANABITARTE, Alfredo: “Plan y presupuesto como problema jurídico en España” en VV.AA. Escritos en homenaje al profesor Prieto-­‐Castro. Vol. I, Ed. Nacional, Madrid, 1979, pgs. 345-­‐405 (también, sin incluir la Addenda bibliográfica, en KAISER, Joseph H. et al: Planificación, 2 vols., Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1974, Vol. I, pgs. 103-­‐162); o, del mismo autor, “La acción concertada: nuevas y viejas técnicas jurídicas de la Administración”, en VV.AA. Homenaje al profesor Juan Galvañ Escutia, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, pgs. 191-­‐260], sino también en otros sectores, como es el caso del urbanismo (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás R.: El urbanismo concertado y la Ley del Suelo, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1974) o de la expropiación forzosa (García-­‐Trevijano Fos, J. Antonio: Los convenios expropiatorios, Editoriales del Derecho Reunidas, Madrid, 1979). Algunos de estos textos pueden considerarse hoy clásicos en la materia y, con independencia del transcurso del tiempo y las transformaciones del Derecho positivo, constituyen lecturas necesarias para cualquier académico interesado en el estudio del fenómeno. Al llegar los años ochenta, la doctrina iuspublicista se centra en las trascendentes cuestiones derivadas de la recién estrenada Constitución. En particular, son numerosos los estudios que tienen por objeto temas como el contenido, alcance y protección de los derechos fundamentales, la incidencia constitucional sobre el sistema de fuentes del Derecho o la nueva articulación y distribución territorial del poder. En 1986 España ingresa en las entonces 27 denominadas Comunidades Europeas, lo que va a suponer otro importante foco de atención. Ambas causas –Constitución y Europa-­‐ incidieron en un notable descenso en el número de nuevos estudios doctrinales sobre el fenómeno convencional. Sin perjuicio de alguna excepción, sólo los convenios entre Comunidades Autónomas (art. 145 CE) parecen seguir suscitando el interés académico. En los noventa, dos circunstancias (ligadas) van a disparar una etapa de gran producción bibliográfica sobre solución convencional de conflictos en el Derecho Administrativo [lo que no quiere decir que con anterioridad no pueda encontrarse alguna referencia académica (es el caso, por ejemplo, de CLAVERO ARÉVALO, Manuel: “Posibilidades de transacción con la Administración local”, en Revista de Estudios de la Vida Local núm. 74, 1954, pgs. 161-­‐170; o de BOQUERA OLIVER, José Mª: “Administración Pública y transacción”, en Revista de Estudios de la vida local núm. 141, 1965, pgs. 321-­‐346). Una de tales circunstancias fue la Ley 30/1992 y sus novedosas previsiones sobre terminación convencional (art. 88) y medios alternativos a los recursos administrativos (art. 107). La otra, la necesidad de buscar soluciones a la situación cercana al colapso que entonces padecía la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa. En el Derecho Administrativo romperá el fuego en el año 1995 una primera y condensada generación de estudios: DELGADO PIQUERAS, Francisco: La terminación convencional del procedimiento administrativo, Aranzadi, Pamplona, 1995; y SÁNCHEZ MORÓN, Miguel / TRAYTER, J. Manuel / SÁNCHEZ BLANCO, Ángel: La apertura del procedimiento administrativo a la negociación con los ciudadanos en la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, IVAP, Oñati, 1995; TORNOS MÁS, Joaquín: “Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los conflictos administrativos”, en RAP núm. 136, 1995, pgs. 149-­‐178. Al año siguiente, el mismo fenómeno llegará al Derecho Tributario de la mano de una obra colectiva (en la que se incluyen algunas aportaciones de administrativistas): ELORRIAGA PISARIK, Gabriel (Coord.): Convención y arbitraje en el Derecho Tributario, Instituto de Estudios Fiscales/Marcial Pons, Madrid, 1996. La doctrina tributarista seguirá dedicando atención al fenómeno convencional (v. gr., GONZÁLEZ-­‐CUÉLLAR SERRANO, Mª Luisa: Los procedimientos tributarios: su terminación transaccional, Colex, Madrid, 1998; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Roberto I. / RUÍZ HIDALGO, Carmen: “La transacción en el Derecho Tributario español: situación actual y perspectivas de futuro; especial referencia a los procesos de reestructuración empresarial”, en Quincena Fiscal núm. 14, 2001, pgs. 9 ss.; o FERREIRO LAPATZA, J. Juan: “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta”, en Quincena Fiscal núm. 9, 2003, pgs. 9 ss.; ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Juan: “Derecho Tributario y medios alternativos de solución de controversias”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid núm. 11, 2007, pgs. 169-­‐202), pero no con tanta intensidad como sucedió en el Derecho Administrativo. 28 Así, durante el último lustro de los años noventa y la primera década del siglo XXI se defendieron con éxito un buen número de tesis doctorales sobre los medios convencionales de auto o heterocomposición en el Derecho Administrativo, es el caso de Alejandro HUERGO (Universidad de Bolonia, 1995), Ángeles DE PALMA (Universidad de Barcelona, 1998), Roberto BUSTILLO (Universidad de Cantabria, 1999), Jesús DEL OLMO (Universidad de Alcalá, 2004) Ana MARESCA (Universidad de Barcelona, 2005) o Gerardo CARBALLO (Universidad Complutense de Madrid, 2008). Y como resultado de esas tesis doctorales y de otros esfuerzos investigadores disponemos de una nutrida segunda generación de publicaciones académicas del ámbito del Derecho Administrativo referidas tanto al fenómeno de los cauces convencionales de solución de conflictos en general (HUERGO LORA, Alejandro: La resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho Administrativo, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2000; GONZÁLEZ-­‐VARAS IBÁÑEZ, Santiago: “La irrupción de las negociaciones en el derecho administrativo: transacciones, convenios, arbitrajes”, en Revista de Estudios de la Administración Local núm. 286-­‐287, 2001, pgs. 53-­‐90; BUSTILLO BOLADO, Roberto: Convenios y contrato administrativos: transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento, Aranzadi, Civitas, 1ª ed. 2001, 2ª ed. 2004, 3ª ed. 2010; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco: “Alternativas a la solución extrajudicial de conflictos por la Administración”, en REDA núm. 119, 2003, pgs. 393 ss.), como, en particular a sus manifestaciones concretas: terminación convencional de procedimientos administrativos y cauces alternativos a los recursos administrativos (HUERGO LORA, Alejandro: Los contratos sobre los actos y las potestades administrativas, Civitas, Madrid, 1998; PÉREZ MORENO, Alfonso: “Procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje como alternativa a la vía administrativa del recurso”, en Revista Andaluza de Administración Pública núm. 37, 2000, pgs. 11-­‐37; DE PALMA DEL TESO, Ángeles: Los acuerdos procedimentales en el Derecho Administrativo: Tirant lo Blanch, Valencia, 2000), transacción (GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: “La transacción en el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa”, en RAP núm. 145, 1998, pgs. 7-­‐28; LOPERENA ROTA, Demetrio: La transacción en la nueva Ley de la Jurisdicción contencioso-­‐administrativa, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 2000; PALMA FERNÁNDEZ, José L.: “El contrato de transacción y las Administraciones Públicas: la doctrina del Consejo de Estado”, en RAP núm. 169, 2006, pgs. 337-­‐351), arbitraje (TRAYTER JIMÉNEZ, Juan M.: “El arbitraje en Derecho Administrativo”, RAP núm. 143, 1997 pgs. 75-­‐106; ROSA MORENO, Juan: El arbitraje administrativo, McGraw Hill, Madrid, 1998; PARADA VÁZQUEZ, J. Ramón: “Arbitraje y Derecho Administrativo. La actividad arbitral de la Administración”, en Revista Galega de Administración Pública núm. 23, 1999; LÓPEZ MENUDO, Francisco: “Arbitraje y Derecho Público”, en Justicia Administrativa nº 2, 1999; FERRET JACAS, Joaquim: “Límites del arbitraje administrativo”, en Revista Andaluza de Administración Pública núm. 35, 1999; DEL OLMO ALONSO, Jesús: “El arbitraje administrativo”, en REDA núm. 104, 1999, pgs. 681-­‐ 684; PÉREZ MORENO, Alfonso: “El arbitraje administrativo”, en Revista Andaluza de Administración Pública núm. 43, 2001; BERMEJO VERA, José: “Arbitraje”, en BERMEJO VERA J. (Dir.) / BERNALL BRAY, M. A. (Coord.): Diccionario de contratación pública, Iustel, Madrid, 2008, pgs. 67 ss.; BELANDO GARÍN, Beatriz: “El supuesto arbitraje administrativo en la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre”, 29 Diario La Ley núm. 7504, 2010; GARCÍA PÉREZ, Marta: Arbitraje y Derecho Administrativo, Aranzadi, Cizur Menor, 2011; de la misma autora, “Luces y sombras del arbitraje institucional en la Administración general del Estado”, en Revista Andaluza de Administración Pública núm. 80, 2011, pgs. 81-­‐114; ESCARTÍN ESCUDÉ, Vïctor: “El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el Derecho Administrativo”, en Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 39-­‐ 40, 2012, pgs. 101 ss.) y mediación [GAMERO CASADO, Eduardo: “Apunte sobre la mediación como técnica para la resolución de conflictos en el empleo público”, en RAP núm. 170, 2006, pgs. 339 ss.; CARBALLO MARTÍNEZ, Gerardo: La mediación administrativa y el defensor del pueblo, Aranzadi, Cizur Menor, 2010)13. Tampoco debe olvidarse la atención prestada desde la doctrina a la relevante pero esquiva “actividad informal” de la Administración, de la que pueden derivar los denominados “acuerdos informales” [cfr. entre otros, PAREJO ALFONSO, Luciano: Crisis y renovación en el Derecho Público, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pg. 124; BUSTILLO BOLADO, Roberto (2001, 171-­‐ 177; 2004, 176-­‐182; 2010, 216-­‐223); BELANDO GARÍN, Beatriz: “Reflexiones sobre la actividad administrativa informal al hilo de las nuevas advertencias al público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, en REDA núm. 125, 2005, pgs. 101-­‐118; AGUDO GONZÁLEZ, Jorge: “Actuación material e informalidad. El ejemplo de la concertación con la Administración”, en Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 41-­‐42, 2013, pgs. 123-­‐172], fenómeno que, lógicamente, ha suscitado recelos en doctrina y jurisprudencia y que, lógicamente también, respetando ciertos límites, cuenta con respaldo jurisprudencial desde la STS de 31 de enero de 1981 (ROJ 433/1981, Ponente: A. MARTÍN DEL BURGO MARCHÁN). A todos los anteriores podrían sumarse los numerosos estudios surgidos en las últimas décadas sobre el fenómeno administrativo convencional (a veces en clave de composición, pero normalmente en clave de colaboración) desde la perspectiva sectorial del urbanismo, de las relaciones interadministrativas, del empleo público o del derecho a la educación, entre otros, pero ello excede de las pretensiones de esta ponencia. 13 En los últimos años, el Consejo General del Poder Judicial está propiciando un clima favorable al impulso de la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-­‐administrativo. En 2013, fruto de un convenio de colaboración entre el C.G.P.J. y la Fundación Valsaín se puso en marcha un proyecto piloto de mediación intrajudicial en el que participaron inicialmente dos Juzgados de lo Contencioso-­‐administrativo de Las Palmas; tras más de un año de funcionamientos se han obtenido resultados razonablemente positivos principalmente en pleitos de contenido económico (responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa) con entes locales. En el momento en que cierro esta ponencia (noviembre de 2014), se está pensando en extender el proyecto a otras Comunidades Autónomas. Por otro lado, en mayo de 2013, el C.G.P.J. organizó en Madrid un seminario sobre “Mediación intrajudicial en la Jurisdicción Contencioso-­‐administrativa”, con presencia, entre otros juristas, de seis presidentes de salas de lo contencioso-­‐administrativo de Tribunales Superiores de Justicia; las conclusiones de este seminario pueden consultarse en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-­‐Judicial/Consejo-­‐General-­‐del-­‐Poder-­‐Judicial/Sala-­‐de-­‐ Prensa/Archivo-­‐de-­‐notas-­‐de-­‐prensa/Conclusiones-­‐del-­‐seminario-­‐sobre-­‐la-­‐mediacion-­‐intrajudicial-­‐ en-­‐la-­‐jurisdiccion-­‐contenciosa-­‐administrativa 30