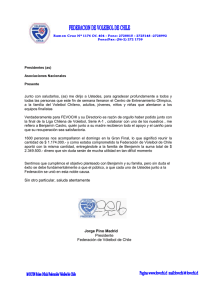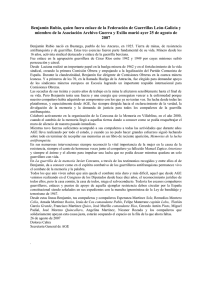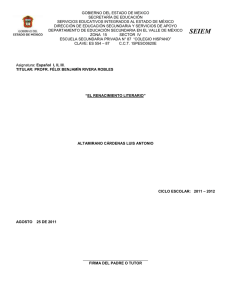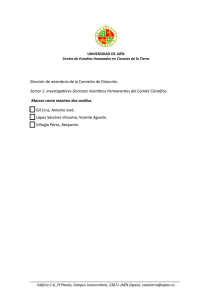Untitled - Astiberri
Anuncio

Portaaviones Benjamín vivía su propia pesadilla. Una pesadilla que se prolongaría durante los siguientes quince años... ...hasta la noche en la que lo hallaron muerto de una sobredosis en los lavabos del parking de la plaza de Coll. Y todo empezó aquel verano de 1980. El verano en el que empezamos a vivir más rápido que la mayoría de los chicos de nuestra edad. Cuando Benjamín venía a buscarme siempre me encontraba dibujando. Eso era lo que más me gustaba hacer: dibujar. Entonces le oía gritar mi nombre desde la calle. ¡Gabiiiiii! ¡Gabi! Casi siempre tenía que hacerlo varias veces. Entonces me asomaba al balcón. ¿Qué? ¿Bajas? Se me ha pinchado la bicicleta. Pues vamos a los billares. Había unos billares en la plaza Mayor. Allí pasábamos algunas tardes, jugando al futbolín y fumando los cigarrillos que comprábamos sueltos. Un Sombra valía cuatro pesetas. Un Marlboro seis. No tengo dinero para parches. Yo tengo parches en mi casa. ¿Y por qué no arreglas el pinchazo? No sé a quién se le había ocurrido la idea. Pero muchos chicos del barrio lo hacían. De todos modos sé cómo conseguir dinero. Los barcos de guerra norteamericanos atracaban en la bahía de Palma. Fragatas, destructores, portaaviones. Cuando los marinos tenían permiso desembarcaban en las lanchas. Su prioridad era encontrar una mujer. Los portaaviones fondeaban a varias millas del puerto. Se veían desde cualquier punto de la costa. En el muelle donde atracaban las lanchas instalaban una oficina portátil. Los marinos sellaban allí sus permisos de entrada y salida. Next. Y nosotros sabíamos dónde estaban. También había un chiringuito en donde podían comer y beber algo mientras esperaban la lancha de vuelta o decidían qué hacer con su permiso. Era allí dónde los abordábamos. ¿Señorita? ¿Tú señorita? ¡Oh, yeah! “Señorina”. Entonces los guiábamos hasta nuestro barrio. Allí había un montón de señoritas. OK: aquí señoritas. OK. Tú sigues. Yo señorita. Los americanos nos pagaban en dólares. Las putas nos daban su parte por llevar a los marinos hasta allí. También nos cambiaban los dólares por pesetas. A veces, alguna de aquellas mujeres nos reconocía. Pero nunca dijeron nada. Les llevábamos el trabajo hasta la misma puerta de los clubs. La mayoría de las madres de mis amigos eran o habían sido prostitutas. Así que escogíamos muy bien las calles y clubs a los que llevábamos a los americanos. A ellas también les pagaban en dólares, y eso significaba que ganaban el doble. Era una buena razón para mantenerse calladas. Yo habría llevado a los marinos hasta allí gratis. Por alguna razón había despertado al sexo antes que mis amigos. Así que poder entrar en aquellos clubs me resultaba excitante. Ver aquellas mujeres sentadas en sus taburetes, vistiendo minifaldas imposibles y escotes de vértigo, era en sí mismo un premio. Y encima podía llevarme aquel olor conmigo. Un olor que recordaba por las noches, justo antes de dormirme. Una tarde de junio las cosas se torcieron en casa. Estaba acostumbrado a los gritos y peleas. Incluso había llegado a aceptar que los platos volasen de vez en cuando y se estrellasen en las paredes. Pero ese día las cosas se pusieron feas de verdad. No aguanté más y me largué. Fui a buscar a Benjamín. Vivía en la calle Sindicato. ¡Benjamín! Fuimos a sentarnos en el banco del limpiabotas de la plaza Mayor. ¿Al puerto? ¿Qué hacemos? He visto un portaaviones esta mañana. He estado en Las Rocas. Podemos ir al puerto... Las Rocas era el rompeolas del paseo marítimo. Lo llamábamos así: Las Rocas. Cuando me escapaba de casa siempre iba allí, a sentarme frente al mar. ¿Y qué has ido a hacer a Las Rocas? Pensaba que todo lo bueno estaba más allá del horizonte. Pensaba que allí, tras la línea por la que desaparecían los barcos, las madres no perdían los nervios y los padres no eran alcohólicos. Pensaba que siempre era de día, que el verano habitaba allí, y que podías llegar a él en barco. Pues... No lo sé. A veces voy a... No sé. Me gusta ir. Eso es todo. Eres raro, ¿lo sabes? Supongo. Seguramente Benjamín tenía razón. No sentía que encajase en ningún sitio. Ni en el barrio, ni en mi familia... Ésa era mi pesadilla. Parte de la de Benjamín era su fealdad. Desde siempre los chicos le habían humillado y las chicas despreciado. Supongo que esa era la razón por la cual siempre miraba al suelo. Porque el suelo no tiene ojos. Siendo niño eres capaz de encontrar cosas con las que alejar el dolor; con las que distraerlo. Al ir haciéndote mayor esas cosas van desapareciendo. Entonces el dolor va ocupándolo todo. Hasta que ya no queda ningún sitio donde mirar. Quizás sólo hacia dentro, hacia uno mismo. Creo que por eso la pesadilla de Benjamín acabó en aquellos lavabos. ¿Qué quieres decir? ¡Habláis español! ¿Tú señorita? Sí, claro. Somos de Puerto Rico. ¿Eso es América? Ja, ja… Sí, amigo: es América. Ja, ja… Nos preguntaron muchas cosas sobre la isla. Parecían realmente interesados en todo lo que pudiéramos contarles. Eran educados y divertidos, pero podías ver la melancolía colándose entre sus palabras. ¿Es muy grande o chiquita? Como todos los marinos, aquellos dos chicos querían estar con una mujer. Pero no parecía que fuese una prioridad. Así que primero dimos una vuelta por la ciudad. Mallorca. La isla. ¿Es grande? Pues… No sé. ¿El qué? Puede que se sintiesen tan solos como nosotros. Pero ustedes viven aquí ¿no? Sí… Pero nunca salimos del barrio. Del de las putas. ¿De qué barrio? “Del de las putas”… ja, ja, ja… ¿Oíste? “Del de las putas…” ja, ja, ja. Ahora ya no son señoritas… ja, ja, ja… ¿Pero cuántos años tenéis? Catorce. ¿Y con catorce años ya sabéis lo que es una puta? Pues de entonces acá debéis haber aprendido muchas cosas. Lo sabíamos con ocho. Puede. Después de pasear por la ciudad los llevamos a un club de la calle Estrella. Nos dieron cinco dólares y nos pidieron que los esperásemos. Cambiamos el dinero a una puta y fuimos a tomar una Coca-Cola en una hamburguesería de la misma calle. Media hora después vinieron a buscarnos. ¡Pues vamos allá! Necesitamos un sitio barato donde dormir. ¿Conocéis alguno? Yo sé dónde hay una pensión. No está lejos. Los llevamos a una pensión de la plaza Banc de s’Oli. Estaba en una de las callejuelas que desemboca en ella. Es aquí. Sí, parece lo suficientemente barato. Benjamín y yo lo habíamos hablado. No queremos volver a nuestras casas. Hablaron entre ellos. No nos preguntaron la razón por la cual no queríamos volver a casa. Benjamín y yo dormimos en el suelo. Los marinos habían improvisado una cama con las mantas y nos dejaron las almoha -das. ¿Ah, no?¿Y qué queréis hacer? No sé… Pero preferiríamos no volver. Al menos hoy. Supongo que habían visto mucho mundo. Así que debían saber que no todo en él era hermoso. De acuerdo. Haremos una cosa: primero subimos nosotros y dejamos los petates. Después bajaré yo y mientras Héctor entretiene al dueño subiremos sin que nos vean. A la mañana siguiente nos invitaron a desayunar en una cafetería del paseo marítimo. Huevos con beicon, zumo de naranja, café, tortitas con jarabe de arce. Eran americanos. Eso estaba claro. Pasamos la mañana con ellos, y luego, a la hora de comer, ellos regresaron al puerto y nosotros a casa. Mi madre me preguntó dónde había estado. Y le dije la verdad. ¡En América!