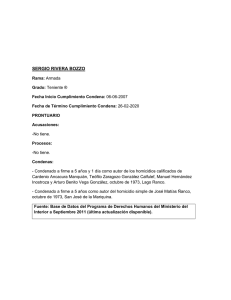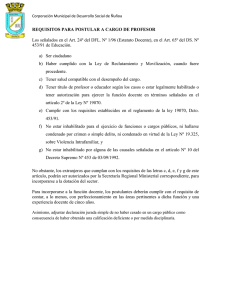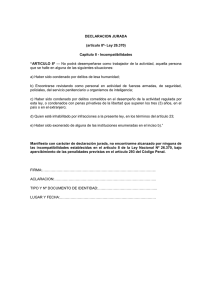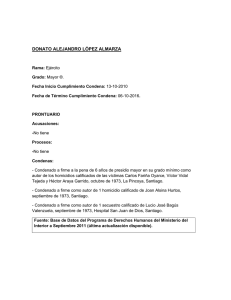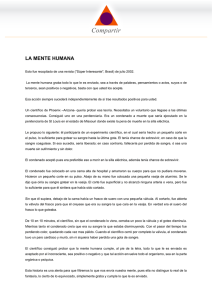Luis Gusmán-Cuerpo velado
Anuncio
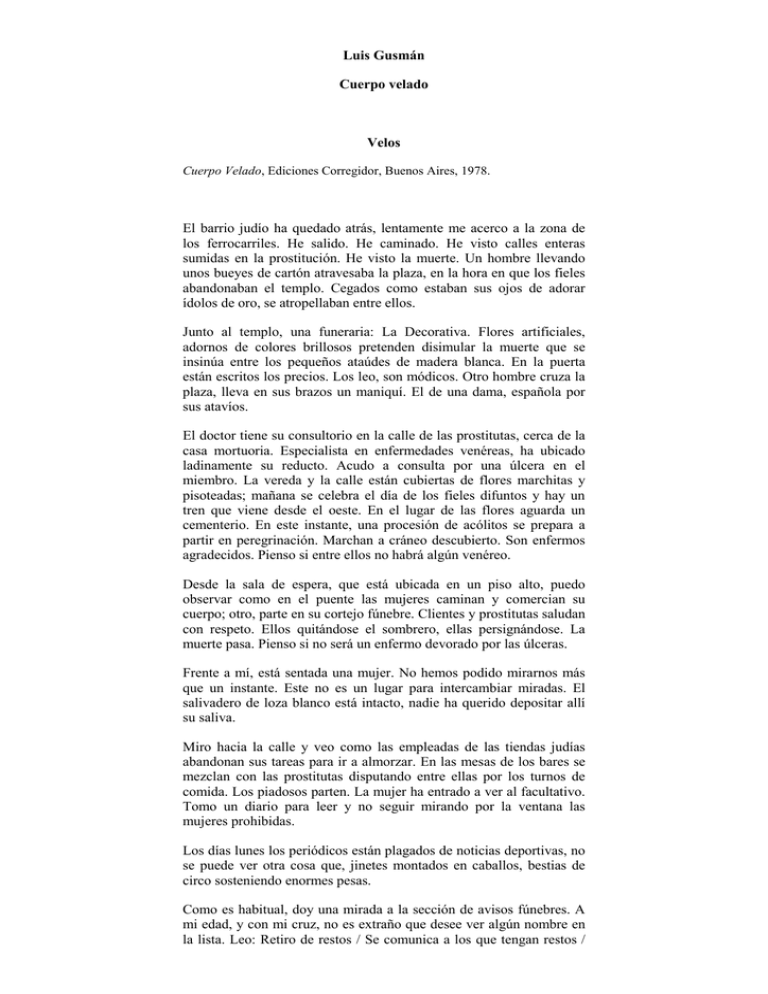
Luis Gusmán Cuerpo velado Velos Cuerpo Velado, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1978. El barrio judío ha quedado atrás, lentamente me acerco a la zona de los ferrocarriles. He salido. He caminado. He visto calles enteras sumidas en la prostitución. He visto la muerte. Un hombre llevando unos bueyes de cartón atravesaba la plaza, en la hora en que los fieles abandonaban el templo. Cegados como estaban sus ojos de adorar ídolos de oro, se atropellaban entre ellos. Junto al templo, una funeraria: La Decorativa. Flores artificiales, adornos de colores brillosos pretenden disimular la muerte que se insinúa entre los pequeños ataúdes de madera blanca. En la puerta están escritos los precios. Los leo, son módicos. Otro hombre cruza la plaza, lleva en sus brazos un maniquí. El de una dama, española por sus atavíos. El doctor tiene su consultorio en la calle de las prostitutas, cerca de la casa mortuoria. Especialista en enfermedades venéreas, ha ubicado ladinamente su reducto. Acudo a consulta por una úlcera en el miembro. La vereda y la calle están cubiertas de flores marchitas y pisoteadas; mañana se celebra el día de los fieles difuntos y hay un tren que viene desde el oeste. En el lugar de las flores aguarda un cementerio. En este instante, una procesión de acólitos se prepara a partir en peregrinación. Marchan a cráneo descubierto. Son enfermos agradecidos. Pienso si entre ellos no habrá algún venéreo. Desde la sala de espera, que está ubicada en un piso alto, puedo observar como en el puente las mujeres caminan y comercian su cuerpo; otro, parte en su cortejo fúnebre. Clientes y prostitutas saludan con respeto. Ellos quitándose el sombrero, ellas persignándose. La muerte pasa. Pienso si no será un enfermo devorado por las úlceras. Frente a mí, está sentada una mujer. No hemos podido mirarnos más que un instante. Este no es un lugar para intercambiar miradas. El salivadero de loza blanco está intacto, nadie ha querido depositar allí su saliva. Miro hacia la calle y veo como las empleadas de las tiendas judías abandonan sus tareas para ir a almorzar. En las mesas de los bares se mezclan con las prostitutas disputando entre ellas por los turnos de comida. Los piadosos parten. La mujer ha entrado a ver al facultativo. Tomo un diario para leer y no seguir mirando por la ventana las mujeres prohibidas. Los días lunes los periódicos están plagados de noticias deportivas, no se puede ver otra cosa que, jinetes montados en caballos, bestias de circo sosteniendo enormes pesas. Como es habitual, doy una mirada a la sección de avisos fúnebres. A mi edad, y con mi cruz, no es extraño que desee ver algún nombre en la lista. Leo: Retiro de restos / Se comunica a los que tengan restos / depositados en la bóveda / Leonardi y Mairello / sepultura 7 y / 6 tablón 4, manzana 5, sección 8 / del Cementerio de Flores deberán / retirarlos dentro de los cinco / días de la / fecha / caso contrario serán cremados / y sus cenizas remitidas al cinerario común. Siento terror, las cenizas del abuelo descansando en el cinerario público, su mujer muerta con los miembros mutilados en la fosa común; cuerpos confundidos, dispersos en una región fronteriza. Debo retirar los restos del finado, encontrar en la ciudad los parientes cercanos. A su alrededor, descansan los cuerpos pudriéndose en la tierra sacra. Piedra negra, silencio sin esperanza. He ahí la tumba de su gente. El venéreo me acompañó, tenía la cara cubierta de manchas. Estaba entre los árboles con la cabeza cubierta. Oraba ante la tumba de su esposa. Rezos breves pero fervorosos. Se preguntaba por qué había terminado así la mujer que durmiera en su cama. La tumba de su gente y la suya propia. Con qué palabras poder explicar la calamidad de este momento; con qué, las muertes; cómo poder igual con lágrimas los duelos pasados. Derrumbada cae la ciudad. Cadáveres yacen extendidos por las calles y las casas y hay algunos que han ido a morir a los umbrales religiosos de los templos. Recorro con manos apresuradas mi cuerpo, buscó en él las joyas de la salvación. Un reloj, un anillo de oro, una cadenita con una imagen santa. Gente hubo que devoraba el oro para que no fuera encontrado. Lo escondían en las vísceras, lo llevaban en la sangre; según ellos, para salvarse. El abuelo que no escondió el oro me enseñó a derrocharlo. Regalo de él, son estas alhajas que ahora venderé, que cambiaré por lo que queda de su cuerpo. Sí, hubo otros muertos, muertos que cargados de joyas fueron a sus tumbas y se descomponen ahora en otros cementerios. Deambulo por la calle Libertad, donde se compra el oro. Camino mirando vidrieras cubiertas de joyas donde se exhibe el oro. También hay otros objetos; prismáticos, cámaras fotográficas, máquinas de escribir y hasta ropa usada. Buenos trajes, aunque siempre tan enormes o pequeños que el comprador se pierde en medio de la prenda y el espejo cascado. Los comerciantes desde sus puertas esperan ávidos que los transeúntes entren a vender. Invitan a pasar con gestos de codicia, algunos hasta llegan a retener a los probables clientes tomándolos por los brazos. En un pañuelo he colocado las alhajas; al abrirlo, caen desperdigadas sobre el mostrador. El comprador me observa. Nos miramos un instante. Jugamos a intimidarnos con los ojos. Nadie está dispuesto a hablar ya que la primer palabra puede resultar definitiva. Si hablo de la cifra comenzará un regateo interminable. Las manos blancas, aquellas que otrora comerciaban con el oro, pesan el metal amarillo en una balancita indecente. El mercader ha sido injusto, se ha querido burlar ofreciendo una suma irrisoria. Eso que no apelé, como las mujeres, a contarle la historia de las joyas que vendo. Con gesto resuelto tomo las alhajas y me voy a probar. En la vidriera junto a los adornos de oro aparece colgado un antifaz. Abandonado como está, en su seda morada y en sus ojos vacíos, parece aún más inquietante. No he vendido las joyas, no me he prestado al fraude. Quizás pueda empeñarlas en el Banco Municipal y después rescatarlas para no perder un recuerdo de familia. En la calle me encuentro con Solitario; enfermero que trafica con sangre en el sanatorio en que trabaja. Debido a mi obesidad, antes de enfermar era un buen donante. Mi factor, por ser negativo, es bastante codiciado ya que escasea para las operaciones. Solitario siempre habla de lo mismo; niños cuya sangre hay que cambiar, transfusiones de urgencia, familiares desesperados buscando el líquido precioso por la ciudad. Ambulancias blancas deslizándose en la noche llevando el plasma salvador. Cuando le menciono a Solitario mi necesidad de dinero me propone vender mi sangre. Entre sueños y a media voz, escucho que me habla de un sanatorio privado, donde gustosos se prestarían a la extracción. Me imagino rondando por la guardia de los hospitales, fumando cigarrillos en los pasillos fríos, mientras converso con los allegados del enfermo que impacientes aguardan un dador. Usted es un pura sangre, su sangre es inconseguible, no se haga mala sangre que su sangre la compra cualquiera —dice Solitario alentándome. El grupo del niño es incompatible con el de la madre, pero para el lavado sanguíneo sirve la sangre del señor que voluntariamente tenderá su brazo para salvar una vida. Después a escondidas llego a un decoroso acuerdo con las partes. Recibo una importante suma de dinero ya que si es de urgencia pueden pagarla a precio de oro. Solitario me anota en un papel una dirección y un nombre. Es la de una casa de citas. La pagan a mitad de precio pero no hay peligro de delaciones. Es para gente adinerada y siempre debe haber una buena reserva. Me despido de Solitario y le agradezco la ayuda. La casa queda en una zona alejada de la capital. En un espejo miro mi imagen, imagino mi cuerpo surcado de sondas, a través de las gomas bicolores el líquido rojo fluye hacia un recipiente de vidrio. El noble, el hombre de la capa, el excéntrico camina desesperado por la ciudad. A esa hora no hay farmacias abiertas, las que figuran en el diario son meros señuelos nocturnos; se toca el timbre y nadie acude al llamado, mucho más cuando es víspera de feriado. Hoy es el día de los santos, mañana será el de los muertos. En las pocas farmacias que lo han atendido ha recibido respuestas evasivas. Sólo queda asaltar un hospital o penetrar a escondidas en un laboratorio hasta hallar el líquido rojo. La ambulancia pasa aullando y el hombre, en su búsqueda, continúa errando por las calles. Extraños son los pensamientos nocturnos del hombre que camina. La sombra pasa frente a mí envuelta en sus ensoñaciones. Sumergiéndose en un triste edificio arranca de los espejos los cuerpos soberanos. El sirviente extiende la mesa de la cena. La mujer de los ojos puros perfuma las imágenes con óleos santos. La dirección anotada por Solitario es la de una casa llamada Red Body que queda frente a un asilo semiderruido por un incendio en el que murieron numerosos niños y que causó pavor entre la vecindad. Desde la plaza puedo ver el agrisado muro de la iglesia. El conde la mandó construir a principios de siglo. Tratante de blancas su cuerpo descansa, junto con el de sus mujeres, en la cripta del templo. La construcción santa le habrá servido para obtener la gracia de la curia y el perdón de sus pecados. El hombre con el cual debía encontrarme para que me acompañara al sanatorio y cuyo nombre Solitario me facilitó, no ha venido hoy. En el viaje de regreso a la capital comprendo que las máscaras compradas en el mercado podían conducir a la muerte, que no debía olvidar que a un venéreo le está prohibido ser donante. Nosotros encontramos las fotos. Sólo los jóvenes conocen momentos semejantes. Divisamos entre sombras el cuerpo familiar. Las miramos por turno, deleitados. A poco metros, los ungidos despiertos en el alba se preparan a partir a cráneo descubierto. Sucede entonces una lluvia copiosa que ahogó los novenarios y las plegarias en los labios de los procesos. Nosotros los promiscuos, nos hundimos cada vez más en nuestra propia promiscuidad. Cada uno sabe lo que ha mirado y no podrá olvidar. La mujer aparece con algunas marcas cárdenas en el cuerpo, fruto de lo ilícito de su acto. Dos de los jóvenes comienzan a disputar por una foto. Han sacado sus sevillanas y relucen en el amanecer. Es como un juego, juegan a tirarse tajos. Uno resbala y al caer queda envuelto en lodo. Nos reímos y las navajas se ocultan. Por los diarios, supimos que el músico había muerto. Iríamos al lugar del velatorio. Las fotos quedarían para después del muerto. Comenzamos a caminar hacia el teatro. Leí la inscripción en el cuerpo del condenado. Escuché que el soldado hablaba un idioma que no alcanzaba a comprender. Hablaba sin duda de la máquina, quería explicar su técnica. Comprendí la sentencia. En el cuerpo estaba la leyenda. Por fin, el condenado habló, no tenía qué decir; sólo pude percibir el apremio de su voz, su ritmo. Era la primera vez que escuchaba una confesión en una lengua por mí desconocida. Mientras caminábamos hacia los arenales, el soldado trataba de traducirme lo que el condenado había confesado; yo no lo escuchaba, otra voz, vacilante, repiqueteaba en mis oídos. El hombre escrito mortalmente por la máquina, quizás ya habría expirado. Las damas que asistieron a la ejecución subían en elegantes carruajes para alejarse, mientras nos hacían saludos con las manos. Yo viajo acompañado por la dama española. Dos hombres custodian al condenado que está sentado frente a mí. El viaje está por concluir y apenas hemos intercambiado algunas palabras; solo hablé una vez para decir que en esa ciudad no había puentes, no había visto ninguno durante el trayecto. Cuando llegamos a la estación, aguardan dos peones que nos han de llevar en sulqui hasta la finca; elijo viajar en el que se transporta el equipaje porque no me quiero alejar de los aparatos que traigo conmigo. La marcha hasta la finca dura dos horas; al llegar, nos encontramos con la casa desierta; anochece y la peonada está descansando. Aparece un hombre que dice ser el capataz y cordialmente nos acompaña hasta las habitaciones reservadas. Me desvisto rápidamente porque hace mucho calor y la ropa se pega al cuerpo. No me decido a abrir las ventanas porque he escuchado zumbar los mosquitos, y el ambiente sin ventilador se torna cada vez más sofocante. Dejo a la dama en la pieza contigua, cubierta por un mosquitero que la protege y disimula a la vez de las miradas curiosas de la servidumbre. Nuestro trabajo comienza al día siguiente. Por la mañana, mateamos con el capataz, el condenado y los dos hombres; el mate no se demora, sin conversación pasa de una mano a otra y en pocos minutos concluimos ese desayuno frugal. Decidimos partir. Voy a la habitación a buscar los aparatos y a la dama española. Llegamos a lo que parecerían ser los preparativos de una fiesta. Guitarras pulsadas por manos diestras, canciones camperas, doma y carreras de caballos; en el asador, se doran dos carneros. Nadie nos presta atención ya que llegamos en el momento en que se realizan las apuestas de una carrera pronta a comenzar. El hombre rubio le pregunta al condenado si conoce de caballos, pero éste no le responde. Finalmente, el rubio opta por un alazán de un jinete bajo y de espesos bigotes. Un triunfo oneroso hace feliz al rubio que llega incluso a hablarle dulcemente al condenado, que parece desconcertado en ese ambiente de risas y de fiestas; nadie presta atención a las esposas y hasta le hacen beber un poco de vino; las manos esposadas se alzan con cierto torpor, y algunas gotas caen sobre su ropa. Cuando comienza la doma el viejo capataz empieza a contar la historia de un caudillo lugareño, que solía practicar esa habilidad con seres humanos; los protagonistas eran dos hombres, el que oficiaba de caballo estaba desnudo y en cuatro patas, con una soga que sujetaba pies y manos y que, pasando por el cuello, servía de rienda; el otro, el jinete, lo montaba espoleándolo como si fuera una bestia; después de algunos corcoveos el improvisado animal quedaba tendido en el suelo. "Nadie más sangriento que él", dice el anciano al concluir su relato; nosotros nos miramos en silencio. Como en sueños, me conmueven otras escenas, un hombre, en una habitación cualquiera, es obligado a empellones a abrazarse a la dama de los encajes, de las sedas recamadas, que inmóvil, silenciosa, aguarda en mortal abrazo. La fiesta terminó, y la peonada se va marchando hacia sus ocupaciones. Sólo queda un peoncito con la cara picada de viruela que se pone de inmediato a nuestras órdenes; y que parece tener iniciativa propia ya que ha venido arreando un buey al que conduce con una soga atada al cuello. "El buey solo bien se lame", dice el rubio, mientras le lame la cara al condenado que, sorprendido, no tiene tiempo de apartarse. El hombre morocho —el otro guardián— desaprueba cada actitud de su compañero con un gesto hostil. El peoncito, de repente, asesta una cuchillada certera y degüella al buey delante de nosotros; la celeridad y cercanía de la faena sorprende nuestros cuerpos con algunas gotas de sangre; la bestia no tuvo tiempo de mugir; nosotros contemplamos la escena desconcertados. El condenado mira con estupor, no tiene miedo sino que está confundido. "Interrogue", me incrimina el rubio con voz autoritaria. ¿Y su madre?, le grito al condenado. ¿Dónde está su madre? Yo siempre empiezo los interrogatorios con esa pregunta porque de un hombre que es capaz de entregar a su madre, todo se puede saber. Mientras tanto, el peoncito se ha colocado unos guantes de plástico y, saca del animal las entrañas humeantes arrojándolas sobre el pasto. El condenado retrocede, es que ese olor le repugna tanto como a nosotros. "Interrogue otra vez", murmura el rubio perentoriamente. "¿Y su madre, dónde está su madre? ¿No lo sabe? Uno siembre sabe dónde está la madre, uno le escribe cartas, la llama por teléfono o sino la va a visitar; uno siempre la tiene presente en la memoria". El condenado, a pesar de mis elocuentes palabras permanece en silencio; entonces el rubio da una orden al morocho, quien comienza a despojar al condenado de sus ropas; primero los zapatos, después las medias, posteriormente pantalón y camisa; el peoncito es el encargado de quitarle los calzoncillos; ya está desnudo; en cueros en medio del campo. Cuando el rubio ve que el hombre sigue callado hace una seña al peoncito que rápidamente extrae de sus bolsillos una aguja de colchonero y un ovillo de hilo grueso. El condenado persiste en un obstinado mutismo, los guardianes depositan su cuerpo desnudo en el cuero caliente de la bestia. Pienso, no habrá cementerio para esta muerte; quizá, desde el sulqui, la dama contemple la escena; esta vez no han sido necesarios sus servicios. El peoncito comienza a coser. La primera vez que vi las fotos fue un amanecer. Lo escaso de la luz hizo que me detuviera para mirarlas con atención. Estaban pegadas sobre una pared y su imagen la distinguí con nitidez. A ella la reconocí en el acto. En la primera foto aparecía quitándose el corpiño dejando ver sus redondeces palpitando. En la segunda estaba tendida sobre una cama. En la tercera posaba con un hombre realizando fornicación. El rostro de ella aparecía como velado, en expresión de éxtasis. No sé si el placer era verdadero o se trataba de un truco fotográfico mediante un juego de luces y de sombras. Se notaba que otras fotos habían sido arrancadas. Había otras mujeres para mí desconocidas. Restos de piernas, un brazo, una boca que había sido pintada con lápiz labial, la mano de un hombre que se posaba sobre una rodilla de mujer. Arranqué las fotos que me pertenecían y las llevé conmigo. Esa tarde leí la noticia en el diario. Era breve. El diario estaba dedicado al músico muerto. Las fotos del cadáver ocupaban las páginas. Se reservaba el nombre de las infieles. Se creía que algunos adolescentes de la zona se habían quedado con parte de las fotos. Se atribuían móviles de venganza y no se descartaba la posibilidad de que parte del material, copias y negativos estuviese ya en manos de un distribuidor. Cerré los ojos, recordé otras fotos. Una muy borrosa en la que aparece Hitler acompañado de Eva Braun. Caminan desnudos por una residencia. La foto está tomada desde atrás y la mujer posee hermosas caderas. Muy blancas y.redondas, muy alemanas. El hombre es entrado en carnes. Recuerdo que la reteníamos uno o dos minutos y que volvía a circular. Nadie sabía cómo se había conseguido ni de dónde había llegado. Era pública.