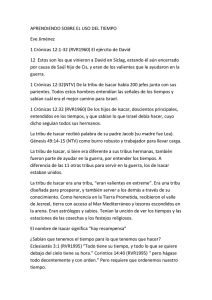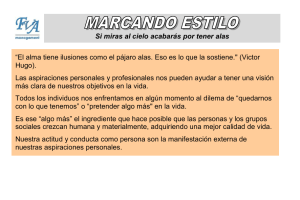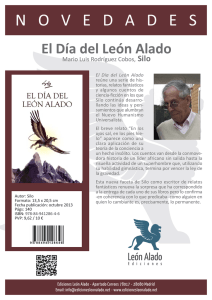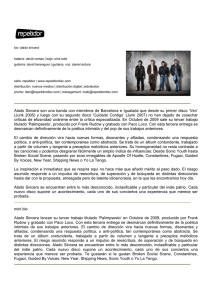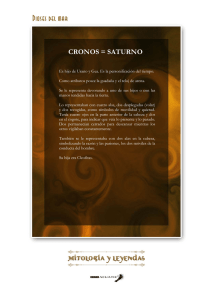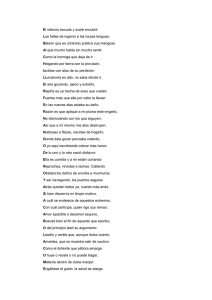Jorge Accame - Se habla en el Sur del cielo
Anuncio

Jorge Accame Se habla en el Sur del cielo Yo había protestado cuando me destinaron a Galilea. Pero no hubo caso; un tribuno, Próculo, me tenía entre ojos y se empeñó en que a mí, justo a mí, me necesitaban imperiosamente en Nazaret. Aquella tarde íbamos de patrulla por las calles de este miserable pueblo, Iulio, Máximo, Marcelo y yo, que como decurión, comandaba el grupo. No sé de qué nos reíamos a las carcajadas, cuando Marcelo, que se había quedado atrás, nos hizo gestos para que nos calláramos. Estaba asomado sigilosamente a la ventana de una casa e indicaba con la mano que nos apuráramos. Debe de haber sido gracioso vernos, a nosotros, miembros del ejército más poderoso del mundo, espiando como chicos el interior de aquella vivienda. Al principio, yo sólo distinguí a la mujer que con ojos muy abiertos miraba hacia una luz intensa. Cuando me fijé bien, entre la luz se acomodaba la forma de un hombre, que le hablaba en un dialecto incomprensible para mí. Eso no tenía nada de asombroso; hay muchos idiomas en el mundo y desconozco la mayoría. Lo especial de este hombre consistía en que desde su espalda le salían dos alas. Las alas, esa extraña lengua que profería y la mujer que lo contemplaba como si estuviera escuchando quién sabe qué noticia, hicieron que mentalmente me reputeara dos veces por no haber dejado la legión cuando me trasladaron a Oriente. En ese momento habría podido estar tranquilo, ayudando a mi hermano en su herrería de Neápolis. ¿Por qué, cuando el ser alado desapareció de nuestras humanas vistas transformándose en una bolita de luz y empezó a rebotar por las paredes de la habitación, por qué, digo, a mí me vino aquel ridículo deseo? La mujer se atajaba con las manos para que la luz no la golpeara, lo mismo que si estuviera defendiéndose de una abeja. Y yo, que sabía lo que iba a hacer antes de pensarlo. Si lo hubiera pensado, me habría dado cuenta de que era algo estúpido y ni siquiera lo habría intentado. Por Júpiter. ¿Qué demonio me ordenó que me sacara el casco y lo interpusiera en el camino de la luz cuando quiso salir por la ventana? Pequé un grito porque el metal se calentó tanto que tuve que soltarlo. La luz también cayó y empezó a extenderse sobre el suelo como un charco de agua. En pocos instantes se convirtió otra vez en el hombre con alas, sólo que ahora parecía desmayado y había perdido su resplandor. Sin hablar, como si hubiéramos planeado todo de antemano, lo alzamos, Iulio y Máximo por las piernas; Marcelo y yo por los hombros y lo llevamos fuera del pueblo. El trayecto fue penoso, sobre todo para Marcelo y para mí, porque a cada paso nuestros pies tropezaban con las alas que iban rameando y nos caíamos. Además era pesadísimo, así que cuando nos detuvimos, estábamos completamente bañados por el sudor y con llagas en las piernas y en los brazos. Lo contemplamos detenidamente, como si en esa contemplación pudiéramos calmar nuestra ansiedad. Todos queríamos hacer algo con él, guardarlo, esconderlo, devorarlo, no sabíamos muy bien qué. En la legión nos preparaban para combatir, para decidir rápidamente ante situaciones más o menos parecidas. ¿Qué se debía hacer cuando uno cazaba un hombre alado? Iulio fue hasta una vertiente cercana y recogió un poco de agua para lavarle la frente. Sobre la ceja, junto a la sien, le había salido un gran chichón, como consecuencia del impacto contra mi casco. Los cuatro nos peleamos por limpiarlo. Estábamos alrededor de él, en cuclillas, como frente a una partida de dados. Máximo y yo queríamos desertar, pero Iulio y Marcelo tenían miedo de que nos atraparan y nos tiraran a los leones con ser alado y todo. Marcelo propuso contarle nuestro secreto al tribuno Publio y buscar su complicidad; pero yo lo conocía y no confiaba en él: era demasiado bruto, hasta para un soldado. Probablemente terminaríamos siendo el hazmerreír del campamento. Anochecía y debíamos volver. Cargamos al hombre pájaro y fuimos a la casa de Levina, una prostituta romana que visitábamos con frecuencia. Vivía en las afueras del pueblo. Atravesamos las primeras calles en silencio. Por suerte era temprano y aún no había clientes. Le explicamos que nuestro amigo se sentía mal y que sabríamos agradecerle su ayuda. Después de los primeros insultos, Levina accedió a que lo pusiéramos en una piecita que tenía en el fondo. Pero cambió de idea cuando pasamos frente a la lámpara y lo vio con claridad. —Ustedes no me dijeron que tenía alas —repuso terminantemente—. No quiero cosas raras en mi casa. Las cosas raras atraen a las autoridades. Argumenté, no muy convencido, que nosotros éramos las autoridades allí y que nadie más sabía nada. Levina decía cosas como: “Ya mismo se me van de acá”. “Tengo que trabajar, yo; qué tal si se aparece en mi cuarto cuando esté con un cliente.” Pero yo estaba seguro de que al final iba aflojar a cambio de una compensación por las molestias. Le pagamos el equivalente a dos jornadas de atención corrida, para que no hiciera pasar a nadie (supimos después por Iulio, quien permaneció de guardia, que Levina había trabajado lo mismo; por suerte el ser alado no recobró el conocimiento hasta el día siguiente). A la mañana fuimos a verlo temprano. Estaba despierto. Se había incorporado sobre el respaldo del catre y tenía buen semblante, pero aún no brillaba. Levina trataba de hacerle tomar una tisana de hierbas. A su lado había una pequeña fuente llena de migas de pan. —Se levantó con hambre —dijo ella—. Acabó en pocos instantes con mi provisión de tortillas. Por el tono de su voz, sospeché que tenía intención de cobrarnos las tortillas aparte. El hombre alado nos miraba y sonreía. Hablaba largas frases en su idioma, que sonaba como una letanía de gárgaras. Máximo era el viejo del grupo y había viajado por todo el mundo. Comprendía el griego, el germano, el celta y algo del hebreo. —¿Qué dice? —pregunté. —No tengo idea. Fue así que aquella misma tarde conocimos a Isacar, un profeta revolucionario que había sido expulsado del templo por sacerdotes conservadores. Era un hombre de unos cuarenta y cinco años, calvo, regordete y de grandes cachetes colorados. Lo trajo Levina; según ella, Isacar era experto en asuntos del más allá y podía interpretar siete dialectos celestiales. Nos saludó ceremoniosamente y nos preguntó cómo habíamos obtenido al ser alado. Le referí la historia; él atendía entornando los ojos y movía la cabeza de un lado a otro. Cuando terminé, me pidió que lo condujera hasta nuestro huésped. El hombre pájaro continuaba con la espalda apoyada contra la pared y las piernas extendidas sobre el catre. Una de las alas estaba recogida, pegada a su cuerpo, y la otra caía blandamente al piso. Nos sonrió con amabilidad y comenzó a mascullar sus ruidos incomprensibles. Isacar lo escuchó un rato. —Es barsat —dijo al fin—. Muy frecuente en la zona sur del Cielo. No lo hablo bien, pero lo entiendo. Para mí era suficiente, así que le pedí que empezara a traducir. El ser alado charlaba sin cesar y la voz de Isacar se superponía a su discurso: —Dice que debe volver pronto. De lo contrario, Jehová dejará ciegos a quienes lo atraparon y hará que tengan hijos con cuernos y patas de chivo. Y miles de ojos por toda la cabeza. Nos miramos los cuatro aterrorizados. Por la noche, cuando se cumplió el segundo día de cautiverio del hombre alado, nos reunimos en el campamento para tomar una decisión. Unánimemente coincidimos en que había que dejarlo en libertad. Ninguno quería soportar las calamidades con las que nos había amenazado. Además, los gastos en el hospedaje de Levina, en el traductor de barsat y en dos bolsas de tortillas diarias estaban acabando con nuestros pocos ahorros. Al amanecer, busqué a Isacar y lo llevé a lo de Levina. Pasamos directamente al cuartito del fondo. —Quiero que trates de decirle algo —le pedí—. Vamos a soltarlo. Enseguida. Con dificultad, Isacar imitó los sonidos del hombre pájaro. Éste respondió, e Isacar tradujo: —Dice que está de acuerdo, pero que se siente muy débil para volar, necesita que lo ayuden. —No hay problema —concedí—. Ahora sólo quiero saber una cosa. Preguntale qué hacía en la casa de la mujer donde lo agarramos. Isacar y el hombre pájaro murmuraron algunas gárgaras más. —Dice que no te importa —contestó Isacar—. Que son asuntos entre Jehová y la mujer. Recuerdo que el hombre alado nos dirigió unas últimas palabras sobre las colinas que están al este del pueblo. El sol pegaba como un garrote en nuestros cascos y ya empezábamos a sentir la maldición del Señor. La voz de Isacar se escuchaba apenas. Había mucho viento, pero eso era bueno. —Dice que es un ángel celestial, que no se lo debe confundir con una criatura del infierno, que no proviene tampoco de la Atlántida, ni de las tierras allende los mares. Lo manda Yaveh para advertirnos que el Tiempo está cerca y debemos prepararnos. Acontecerá pronto que Balaam pondrá obstáculos a los hijos amados de Israel. Y estos serán los signos: el toro ya no conocerá a la vaca y buscará a la oveja; por huir, la oveja caerá en las fauces del león. El cielo se teñirá de sangre y todos adorarán a los ídolos y fornicarán. Entre las nubes aparecerá un carro tirado por siete caballos alados; sobre este carro estará el Señor, lanzando rayos por sus ojos y cada rayo matará una serpiente (porque antes habían aparecido tres mil serpientes, que olvidé traducir). Entonces surgirá de las entrañas de la Tierra, Satanás, convertido en el dragón de diez cabezas, con ojos en las patas y uñas en las orejas, vomitando excremento, y se enfrentará a Yaveh, el que vive por los siglos de los siglos. Creo que los cuatro legionarios presentes nos sentimos felices de ser devotos del bueno y viejo Júpiter. Esperamos respetuosamente un rato, creyendo que iba a continuar; pero Isacar agachó la cabeza y permaneció en silencio. —Eso es todo —anunció cuando se dio cuenta. El “ángel” aún hablaba y sonreía con su cara levemente luminosa. Volvía a resplandecer, por primera vez desde que lo atrapamos. —¿Qué dice ahora? —le pregunté. Isacar parecía agotado. —Repite lo mismo. Lo miré con desconfianza. —Está bien —suspiró—. Agradece los cuidados y la amabilidad con que lo han distinguido. Te perdona el golpe que le diste con el casco y promete regresar a visitarnos. Di la señal a Marcelo y a Iulio, quienes amarraron unas sogas a las alas del “ángel” con fuertes nudos. Cuando acabaron, Máximo y yo tomamos los extremos opuestos y tanteamos su firmeza. Entonces nos lanzamos a correr hacia el barranco tirando de ellas, con toda la velocidad que daban nuestras piernas. Después de algunos tumbos, nuestro ángel comenzó a elevarse. Nos quedamos parados, siguiendo con la mirada el vuelo. Levina se hallaba más atrás, junto a unos chicos que se habían acercado. Por momentos, el ángel caía unos metros en el aire y volvía a subir. Estaba ya muy lejos de nosotros, parecía un mosquito. Fue entonces que le dije a Isacar: —La verdad, ¿comprendías su lengua? Él volvió la cabeza hacia mí. Lo observé. Escupió contra el tronco de un olivo. Me di cuenta de lo sencillo que le había resultado engañarnos. Cuatro tontos con un hombre alado entre sus manos son capaces de creer cualquier cosa. —Era una vergüenza que un enviado del cielo bajara a la tierra y nadie pudiera descifrar su mensaje —concluyó Isacar. Cuando miramos otra vez al frente, ya no lo vimos. —¿Y todo eso del hombre que tira rayos por los ojos y las serpientes y el dragón vomitando excremento? —le pregunté. —Una de las profecías que no me dejaron terminar en el templo, con ligeras modificaciones. Me pareció oportuna para la ocasión. Llevé mi mano a la espada. Podría haberlo decapitado de un solo golpe; pero no sé por qué, me sentía como aliviado de un enorme peso que había cargado por casi tres días. Quizá Isacar tuviera razón: a nosotros qué nos importaba. Sin embargo, ya no éramos los mismos cuatro legionarios de antes. Algo como un gusano de luz emanado de las alas del hombre pájaro nos corroía. En ese instante, revisando en el fondo de los cielos, tuve el presentimiento de que iban a pasar todavía muchas cosas inexplicables. Ignoro si fue por eso o por el viento de la tarde, que me dio un escalofrío en la espalda. Y les dije a los muchachos que volviéramos al campamento.