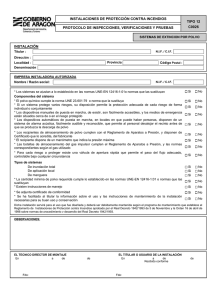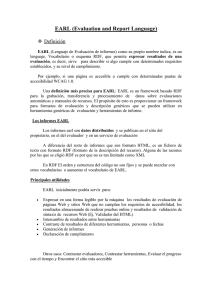Word document aquí
Anuncio

EN EL OJO DEL HURACÁN ©Ángela Posada-Swafford El Tiempo Se llama Earl y es una bestia total. Una bestia con dientes de viento, garras de turbulencia y pezuñas de rayos y centellas. Un huracán categoría 4 con ráfagas de más de 130 millas por hora, que amenaza las costas de Carolina del Norte. Tras atravesar sus brazos en forma de galaxia, empeñados en derribar al avión de investigaciones DC-8 de la NASA, logramos penetrar la pared más íntima de su misterioso corazón. Y ahora, nos hallamos en el ojo. El lugar más apacible que uno pueda concebir. Es una incongruencia. Aquí adentro hay sol, hay calma, y una extraña belleza. Treinta mil pies más abajo, el mar es intensamente azul y su superficie suave, como de vidrio pulido. Las nubes en espiral de las paredes interiores del ojo son agitadas por los vientos concéntricos. Es un infierno allá afuera. Pero aquí adentro, el café de mi vasito ni siquiera se mueve. No estamos aquí por puro placer, aunque es obvio que todos estos investigadores y tripulantes se divierten con las violentas sacudidas. Tome la turbulencia de un avión normal de pasajeros y multiplíquela por siete. Por eso nuestros cinturones de seguridad tienen arneses en los hombros, conectados a un broche circular. Los sacudones son como contracciones de parto: se suceden a intervalos de varios minutos, seguidas por otros minutos de relativa calma, a medida que penetramos al huracán de afuera hacia adentro, pasando repetidas veces a través del ojo. El vuelo dura ocho horas. Esta es ciencia al extremo. El de hoy es uno de los varios vuelos de las misiones GRIP de la NASA. Un seudónimo que se traduce como Procesos de Génesis y Rápida Intensificación de Tormentas. Pronosticar la ruta que va a seguir un huracán ya es pan comido para la ciencia. El truco ahora es saber qué tan fuerte va a ser realmente esta tormenta, para no invertir millones en un proceso de evacuación que no es necesario, o viceversa. Esta también ha sido una misión única: por primera vez en la historia de la meteorología se ha estudiado una tormenta continua y exhaustivamente desde que nació, el pasado 23 de agosto, como un inocente vientecillo frente a las costas de Dakar, en Senegal. Anteriormente los aviones entraban a las tormentas por unos cuantos minutos y se retiraban. Earl ha tenido no solo uno, sino cinco aviones en su interior, desde que se formó. Este es un ataque en grupo. Surcando a Earl ahora mismo están: el robot no tripulado Global Hawk, volando a 20,000 pies por encima de nosotros, siguiéndonos como una sombra. Bastante más abajo, un pequeño avión cazahuracanes de la NOAA está enredado como un moscardón entre las letales faldas de Earl. Rozando el agua, un poderoso Hércules de la Fuerza Aérea hace lo propio. Vigilándolo todo desde las alturas máximas de la troposfera, un antiguo avión espía WB-57 de la NASA. Y en el espacio, los instrumentos de los satélites Aqua y Terra envían torrentes de información. A bordo de nuestro DC-8 viajan media docena de tripulantes y unos 15 científicos de varias universidades estadounidenses. Todos llevan puestos auriculares e intercambian cortos mensajes de logística con los directores de vuelo. Cada investigador está sentado ante alguna pantalla de ordenador, colocada entre repisas de acero, neveras portátiles y tanques de gases comprimidos donde anteriormente hubo sillas de pasajeros. Las pantallas muestran el desarrollo de Earl en tiempo real y nuestra posición y altura dentro del huracán. El perfil de vuelo de hoy pide hacer dibujos en el cielo que recuerdan las alas de una mariposa, pasando siempre por el ojo. En otros monitores, columnas de números cambiantes reflejan la actividad de los siete instrumentos de alta tecnología con que está erizado el fuselaje exterior de la aeronave. Somos como un estetoscopio gigante: estamos equipados con radares de precipitación, espectrómetros de aerosoles y vapor de agua, sofisticados lidars (radares con pulsos de rayos laser); y sondas con GPS del tamaño de un antebrazo que botamos periódicamente por un tubo neumático. Los delicados instrumentos biodegradables caen colgando de pequeños paracaídas en misiones suicidas cuyo objetivo es medir los signos vitales de Earl (presión, humedad, temperatura, dirección del viento). Colocados en el fuselaje hay tubos aspiradores para tomar muestras de aire, partículas de polvo, cristales de hielo y gotas de agua. Todo esto pasa al interior del avión a través de mangueras y los ordenadores leen su tamaño, forma, composición y ubicación en la columna de aire. Gracias al desierto del Sahara Últimamente, ha surgido la interesante hipótesis de que los huracanes no sólo son afectados por el calor y la humedad de la superficie del mar (los sospechosos habituales). “Pensamos que el polvo que nace en el norte de África tiene mucho que ver con la formación e intensificación de un huracán”, dice Edward Zipser, de la Universidad de Salt Lake City en Utah, director científico de este vuelo. “Al parecer, en años en los que se generan densas nubes de polvo sobre el desierto del Sahara hay menos huracanes. Y viceversa”. El estudio del polvo del Sahara, publicado inicialmente por Amato Evan, de la Universidad de WisconsinMadison, ha tomado fuerza. En un año dado, millones de toneladas de arena se levantan del desierto y son transportadas sobre el Atlántico, hasta Norteamérica. Estos vastos ríos de arena han sido mapeados por satélite, y esas imágenes abrieron los ojos de los investigadores por primera vez a los impactos ambientales del polvo atmosférico. “La arena del Sahara se levanta cuando el aire caliente del desierto choca con el aire más frío y seco de la región del Sahel, al sur, y forma un viento”, escribe Evan. “A medida que las partículas flotan hacia arriba, los vientos alisios las empujan hacia el occidente, sobre el Atlántico. Estas son capas de aire seco y el polvo dentro de ellas evita el paso de los rayos del sol, que al no calentar el agua, inhiben la formación de tormentas. De hecho, el polvo enfría el Atlántico tropical en un promedio de 1 a 2°C cada año”. Usando 25 años de data creada por satélites de la NOAA, los investigadores descubrieron que el enfriamiento local del agua se debe al efecto acumulativo del polvo de varias tormentas seguidas durante una misma temporada. Los estudios de Evan sugieren que el enfriamiento o calentamiento del agua del Atlántico está influenciado en un 70% por la presencia o ausencia de estas tormentas de polvo, y que tan sólo un 30% se atribuye a otros factores, tales como un clima más caliente. “En el futuro lo ideal sería poder pronosticar el polvo, para diagnosticar la actividad de los huracanes antes de que estos se formen siquiera”, dice Zipser tecleando en su ordenador durante un momento de calma. “Y no sólo observar la arena, sino las cenizas emitidas por erupciones volcánicas. Ahora bien, por qué hay años con menos tormentas de polvo del Sahara, es un dilema qué resolver. Todo es una cadena”. Y no sólo es el polvo o la arena. Los sensores están hallando que Earl está infestado de trozos microscópicos de plantas, pólenes, microbios y bacterias. Y nada raro sería encontrar hasta pelos de camello. Un huracán es como un iceberg, o un torbellino de agua que lleva a bordo su propia ecología hasta que se desbarata. Cristales de hielo y rayos Otra pieza en el rompecabezas son los cristales de hielo y las gotas de agua. “Cómo, cuándo, dónde y a qué altura exactamente aparecen dentro de la tormenta, podría ser decisivo”, explica Yaítza Luna Cruz de la Universidad de Howard en Washington, para quien este vuelo es su tesis de doctorado en física atmosférica. Su ordenador muestra una animación de las partículas, a medida que van siendo leídas por los sensores. Parece una lluvia de confetis azules y blancos de 50 a 1,600 micrones de diámetro. “Puesto que las nubes se forman cuando gotitas de agua se condensan alrededor de una partícula de polvo, el tamaño y forma de estos granitos bien podrían, junto con otras variables, contribuir a acelerar o retardar el proceso de formación o intensificación del huracán”, dice Cruz. “Debemos aprender cómo el hielo y las gotas de agua en una tormenta interactúan con los aerosoles, es decir todas esas partículas microscópicas que flotan en el aire”. Como cualquier receta de cocina, la mezcla de ingredientes dentro de un huracán reacciona cuando se le aplica calor. Es aquí donde entran los rayos. Puesto que son descargas eléctricas, lo que hacen es perturbar las nubes vecinas y generar lluvias. Los científicos saben que cuando hay muchos rayos significa que la tormenta está cambiando, pero no saben si eso significa que se está fortaleciendo o al contrario. Medir la intensidad de un rayo es más difícil de lo que suena. Hay que medir el campo eléctrico de la tormenta, y además contar los iones (las partículas eléctricas) que pasan por una sonda en forma de cono en un lado del avión. Meses después habrá que combinar toda esa información con la velocidad del viento, la tasa de lluvias y otras variables. Vuelo a puro cable “Pero los rayos son además la razón por la cual este avión no utiliza computadoras de vuelo”, dice el piloto Richard Ewers, del Dryden Flight Research Center de la NASA. “Una descarga eléctrica podría fritar las computadoras en el momento crítico. Por eso todo aquí es manual; todo está conectado a cables y yo lo manejo directamente con el timón”. Y esa ‘manualidad’ hace que controlar el timón durante las turbulencias severas sea una tarea ardua. A veces Ewers necesita de la ayuda del copiloto para domar al potro. “No puedo creer que me paguen por manejar este juguete”, dice jovialmente. “Pero son vuelos seguros. Mi trabajo es garantizar eso”. Este DC-8 es igual a otros del mismo modelo. Si bien, mantenido con todos los mimos de un coche de carreras. Sus turbinas originales fueron reemplazadas por poderosos motores de General Electric con un empuje de 22,000 libras, que permiten al aparato ascender a 35,000 pies de altura, donde el aire es más frío y menos denso. “Es un avión bastante ruidoso. Pero es fuerte, se siente sólido y pesado, como una fragata de guerra”, dice Ewers. “Cockpit, aquí Drop” suena la voz del “bombardero” de atrás, el encargado de tirar las sondas. “¡Sonda lista! En cuatro, tres, dos, uno… ¡al aire!” Con un fsssst que recuerda al lanzamiento de un pequeño cohete de fuegos artificiales, la última de las 35 sondas es lanzada al corazón de Earl, el cual se ha degradado drásticamente, casi desintegrándose bajo nuestras alas. El radar muestra cómo la “o” del ojo se ha convertido en una “c”. La culpa la tiene un puñado de vientos desordenados que cambian de dirección e intensidad (windshear) a grandes alturas, actuando como un par de tijeras que cortan en dos una tela. Otro factor más para echar en la olla de ingredientes, una alucinante cantidad de cifras con las cuales se alimentarán los modelos de ordenador para que hagan su magia y produzcan una explicación al misterio de los huracanes. Regresamos a Ft. Lauderdale bien entrada la noche, habiendo visto a Earl pasar de la juventud a la senectud en cuestión de cuatro horas. Zipser se encoge de hombros. “No esperábamos que el ojo desapareciera así de rápido. Para que vea cuánto tenemos que trabajar aún”.