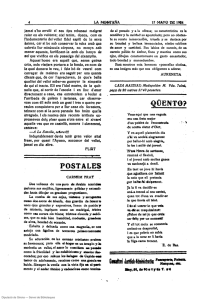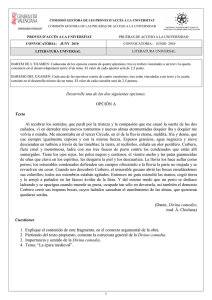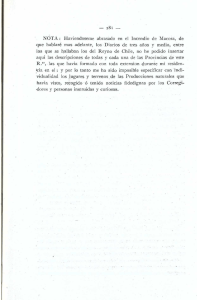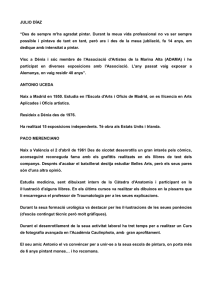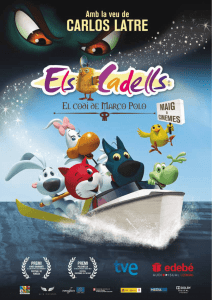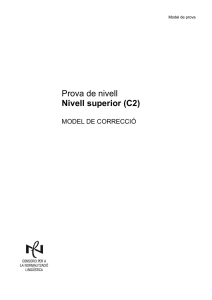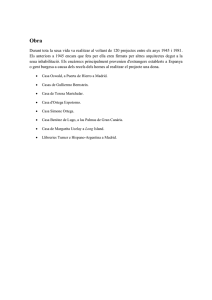Las Mujeres Cuentan - Conselleria de Bienestar Social
Anuncio
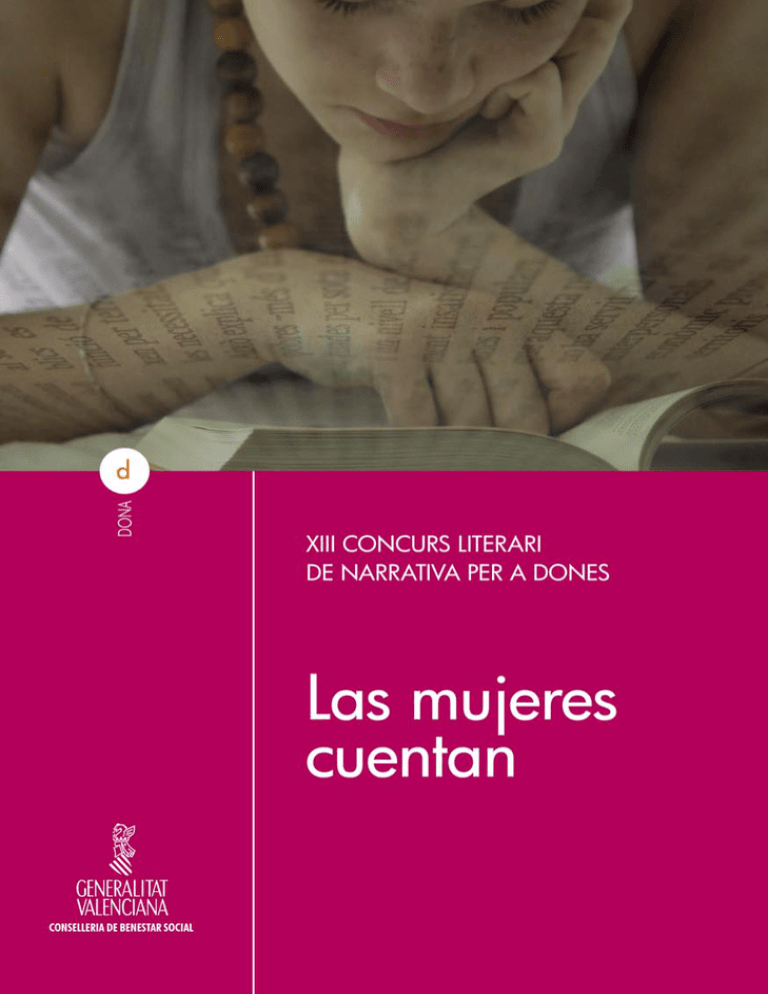
LAS MUJERES CUENTAN XIII PREMI LITERARI DE NARRATIVA PER A DONES Conselleria de Benestar Social Direcció General de Família i Dona Imprimix: La Plaça, centre especial d’ocupació Primera edició: abril 2013 © dels textos: les autores © de la present edició: Generalitat Valenciana 2013 ISBN: 978-84-482-5837-5 Dipòsit legal: V-1006-2013 Sumari Introducció .................................................................................. 9 Primer premi El olvido de Picasso, de Eva Apaolaza Alm ........................ 15 Accèssit Associacions Maravillas, de Paz Martínez Cervera ................................. 35 Accèssit Lliure El palacio de hielo, de Isabel Valero Vivancos .................... 57 Finalistes ¡Basta ya!, de María Luisa Agost Suárez ........................... 81 Confidencias de dos desconocidas, de Vanesa Felip Torrent ................................................ 95 5 El viaje que nunca debió ser, de Ana Fernández de Córdova Giner ........................ 113 Rosa, de Alicia García Herrera ......................................... 123 Un camino a elegir, de María Jesús Gómez Vitoria ......... 141 Esto no es un cuento, de Amparo Grifol Rubio ................ 149 Les pedres de la Sra. Vicenta, de Ester Jordá Solbes ......... 157 Mary Ann, de Eli Llorens Perales .................................... 167 Zoe ya no juega con muñecas, de Alicia Muñoz Alabau ............................................. 179 El ascensor, de Mar Pastor Campos ................................. 195 Por ser la última vez, de Carmela Rey Garcés ...................207 A veces, sólo a veces…, de Francisca Serrador Más ......... 225 Descansar, de Eva María Serrano Villar .......................... 241 Yo nunca mataría a una señora, de María Tabuenca Cuevas ......................................... 251 Diorama per a un aniversari, de Rosa María Tapia Alcover ..................................... 261 6 Introducció La Conselleria de Bienestar Social presenta esta nueva edición de relatos ganadores y finalistas del XIII Premio Literario de Narrativa para Mujeres. La Generalitat convocó este certamen por primera vez hace trece años con la finalidad de apoyar y favorecer el desarrollo creativo y literario de las mujeres, y asimismo, dar a sus obras la mayor difusión y visibilidad posible. Desde entonces, más de dos mil mujeres han participado, y más de un centenar de ellas han cumplido el sueño de ver sus trabajos publicados. Este Concurso de Narrativa y la recopilación anual de los mejores relatos presentados en Las Mujeres Cuentan se han consolidado como una importante plataforma de participación y transmisión cultural en el ámbito de nuestra Comunitat, y ello ha sido posible gracias a la contribución de todas las 9 autoras valencianas que nos han hecho llegar, año tras año, sus relatos. Los textos que componen este nuevo volumen comparten las inquietudes, las fantasías y la visión de las mujeres sobre ellas mismas y sobre el mundo que nos rodea. Una narrativa ágil y cautivadora que evidencia la excepcional capacidad creativa de las autoras y su particular destreza en el arte de contar historias. Existe un valioso legado de obras magistrales, nacidas del puño y letra de mujeres brillantes y comprometidas, que encontraron en la actividad literaria un excelente canal de expresión para transmitir ideas y enfrentar barreras sociales y culturales que les impedían participar en la sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres. Hemos avanzado mucho en el camino hacia la igualdad real y efectiva, y el Gobierno Valenciano está firmemente comprometido con este objetivo. Por ello, desde la Generalitat continuaremos trabajando en ese sentido, y promover la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos seguirá siendo, como hasta ahora, una premisa básica. 10 Sabemos que las mujeres cuentan y tienen qué contar. ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA Consellera de Bienestar Social 11 Primer premi El olvido de Picasso Eva Apaolaza Alm D e todas las abuelas del mundo, la mía era la única que no quería ir al mercado. No había forma. Yo le insistía en las bondades de las verduras de la huerta, de los productos frescos, pero ella erre que erre prefería las grandes superficies y hasta los establecimientos de comida rápida, cualquier cosa con tal de no pisar lo que parecía ser el lugar más peligroso del mundo. Yo pensaba que era una más de las excentricidades de mi abuela. Siempre había sido una mujer independiente y moderna y no habíamos tenido mucho contacto, hasta que empezó a dejarse las llaves dentro de casa, la comida en el fuego y la ropa en el horno, por lo que mi padre no tuvo más remedio que traerla a vivir a casa. Aun con sus carencias actuales, mi abuela seguía infundiendo respeto y mi madre todavía accedía a sus peticiones y la dejaba pasear conmigo en sus momentos de lucidez. Incluso nos permitía acercarnos a la 15 para otros poco recomendable calle San Francisco, en el centro de la ciudad, llena de comercios argelinos, donde mi abuela regateaba en perfecto árabe con los comerciantes, recordaba sus tiempos de exilio en Orán y hablaba de las Hogueras que al parecer habían celebrado allí en los tiempos en que aquello se llenó de alicantinos. Pero de acercarse al mercado no quería ni oír hablar, y eso que no estaba lejos de su adorada calle San Francisco ni del lugar en el que ella nació. Es más, para llegar al centro desde la playa, donde vivíamos, sin pasar por el mercado, debíamos dar un rodeo o salir por alguna estación del tranvía lejana a la parada de Alfonso El Sabio. “¿Por qué abuela?” le preguntaba yo conforme me hacía mayor y lo que en principio me parecía una excentricidad empezaba a convertirse en un misterio sin resolver. Entonces me miraba, se le ponían los ojos vidriosos y me decía: “Me olvidé, nos olvidaron… No comas sardinas”. Y es que esa era otra de las rarezas de mi abuela. Mientras todos insistían en la necesidad de tomar Omega 3 y esas cosas tan beneficiosas que supuestamente tiene el pescado azul, mi abuela odiaba no sólo 16 las frutas y las verduras, sino también el pescado en general y las sardinas en particular. Mi padre parecía saber más de lo que quería contarme. Yo le preguntaba por las historias de mi abuela y él me respondía siempre que ya me lo explicaría cuando fuera mayor. Pero yo ya lo era, tenía catorce, casi quince, aunque como era hija única mis padres me sobreprotegían y trataban de mantenerme a salvo de todos los males del mundo. Aquellos misterios en torno a la vida de mi abuela no hicieron más que aumentar mi curiosidad. Y me empeñé en conseguir información de mi propia abuela en sus días de lucidez. ¿Qué de peligroso podía tener un mercado? ¿Qué había de malo en comer sardinas? ¿No era mucho más letal una hamburguesa? Al menos eso era lo que nos habían dicho en la semana de hábitos saludables del insti. Lo hubiera dejado estar si no hubiese sido por Lorenzo, mi profesor de Historia, que estaba bastante loco, o eso decían, porque no desperdiciaba una ocasión para soltarnos alguna batallita del pasado. Ese enero comenzó a hablarnos del Guernica, del famoso Pablo Picasso, y se empeñó en que 17 hiciéramos un mural gigante para el Día de la Paz. Tan gigante que mi abuela no pudo dejar de verlo cuando me llevé una de las cartulinas que había preparado para trabajarla en casa junto a mi mejor amiga Ana. Cuando nos vio llegar se acercó a nosotras. Parecía estar bien y quería venir a saludarnos ya que le encantaba hablar con las chicas jóvenes. Decía que teníamos libertades que ella sólo pudo vislumbrar durante el tiempo que pasó en Orán, algo que ninguna de nosotras llegaba a entender, pues creíamos que en Orán todas las mujeres iban veladas y llevaban burka. Pero su cara cambió cuando vio el trozo de papel gigante con el caballo atravesado por la lanza que nos tocaba retocar y con una mirada impenetrable nos dijo: “Picasso, Picasso… ¿Dónde estaba Picasso cuando nos atacaron? ¿Por qué no nos pintó? Picasso nos olvidó”. En aquel momento apareció mi madre, quien viendo la alteración en la que se hallaba mi abuela, pensó que pasaba por uno de sus momentos de demencia, y se la llevó a tomar un chocolate, mientras la oíamos gritar por el pasillo “¡No vayáis al mercado! ¡No compréis sardinas! ¡Picasso, acuérdate de nosotros!”. 18 Nos quedamos mudas por un momento pero entonces decidimos actuar como las adolescentes que éramos y realizar un acto de rebeldía. “¿Y si vamos al mercado?” dijo Ana, revolviendo sus rizos pelirrojos. Era más atrevida que yo, tenía claro que quería ser periodista o algo así y siempre sabía dónde encontrar una buena historia. “¿Y si además compramos sardinas allí a ver qué pasa?” La miré con mis ojos oscuros, iguales a los de mi abuela, y envidiando los rizos de Ana, acaricié mi lacio pelo negro valorando su propuesta. A oídos de cualquiera la idea no parecía muy arriesgada, si quitábamos lo de faltar a clase al día siguiente, pero tanto oír a mi abuela sobre los peligros del mercado a lo largo de la infancia había hecho mella en mí y no pude dejar de sentir cierta desazón. Aun así, no podía quedar como una cobarde delante de mi mejor amiga. “Trato hecho” dije tocando madera sin que Ana me viera, “mañana nos vemos en el tram y en lugar de bajar en el insti nos acercamos al mercado. Luego nos inventamos un justificante, nos toca con Lorenzo y con lo despistado que es igual ni nos echa de menos”. No era muy justo acusar a Lorenzo, lo sé, pero me salió así. Era cierto que algunos compañeros se reían de él pero, más que despistado, 19 creo que vivía tanto las historias que nos contaba que se abstraía del mundo real. A pesar de lo bien planeado que teníamos todo, aquella noche no pude dormir, me sentía como si fuera a cometer el peor de las pecados, así que me metí en Internet y comencé a investigar sobre el Guernica y el tal Picasso que tan enfadada tenía a mi abuela. No descubrí nada que no me hubiera explicado ya el profe: Picasso fue un artista revolucionario y pintó el Guernica tras un salvaje bombardeo de la aviación alemana que causó numerosos muertos entre la población civil. Se acusaba a nazis y fascistas y se decía que habían muerto muchos inocentes. No entendía muy bien quiénes eran los fascistas, aunque me sonaba que el profesor de Historia había hablado de eso en alguna clase pero debía haber estado muy ocupada pasándole notitas a Ana y no me había enterado. Tampoco terminaba de comprender qué relación había entre el caballo y el toro y el bombardeo, pero sí podía sentir el sufrimiento de la mujer gritando por su hijo muerto. Seguí leyendo, al parecer el cuadro fue expuesto en París y obtuvo repercusión mundial, por lo que nadie olvidó nunca lo pasado en esa ciudad. ¿Pero cuál era la relación con mi abuela? 20 Ella era muy niña por aquel entonces, demasiado pequeña para saber de arte en esa época. Y ¿qué tenía de malo pintar una obra que había pasado a ser un alegato contra la guerra? Mi abuela había dicho que Picasso la olvidó, ¿habría estado allí cuando era pequeña? Algo no me cuadraba. La familia de mi padre era de un pueblecito de La Mancha muy alejado del País Vasco, donde estaba Guernica, y habían emigrado al Levante antes de que naciera mi abuela. Era muy difícil que hubiera visitado Guernica en tiempos del bombardeo. Más difícil aún era que Picasso la conociera. Mi abuela era muy pobre y de pequeña no se relacionaba con artistas. Según me contaba, faltaba mucho a la escuela porque tenía que ir a ayudar a sus padres a un puesto de fruta, de ahí deducía yo su aprensión a las verduras. No veía la relación con el Guernica. Decidí ir a acostarme. Quizá el siguiente día sería aquel en el que descubriría los secretos de mi abuela y la causa de sus desvelos. Tras una larga noche Ana y yo nos encontramos en el tranvía. En lugar de bajarnos en la parada del colegio seguimos junto a un grupo de mujeres mayores dispuestas a llenar sus carritos de dos ruedas, rumbo a la parada del 21 mercado. Aunque para la mayoría de la gente aquello era una actividad cotidiana, para mi amiga Ana y para mí era una clara transgresión de las normas, pues nos habíamos saltado las clases y habíamos falsificado unos documentos para los profes en los que asegurábamos estar bajo los efectos de una fuerte gripe. Una vez fuera de la estación nos dirigimos al lugar prohibido, entre el ruido de los coches y el ajetreo de los viandantes, y por fin nos paramos frente a la fachada del misterioso edificio. “Mercado de Abastos”, construcción bonita pero no espectacular y tampoco, por supuesto, amenazante. Entonces nuestros planes, o más bien la ausencia de ellos, nos hicieron titubear. “¿Y ahora qué?”, me preguntó Ana mirando hacia arriba mientras yo esquivaba un cartel en el que un español, tal como especificaba, buscaba ayuda para salir de la crisis. “No sé, déjame pensar, mi abuela odia las sardinas y las verduras, busquemos los puestos que vendan eso”. “Qué abuela más guay”, contestó Ana, mientras bajaba decidida los peldaños que nos llevaban al lugar prohibido, “cuando voy a casa de la mía siempre me obliga a comer acelgas”. 22 Entramos en la planta semisótano, vimos los letreros de frutas y pescados y nos mezclamos con los compradores, los gritos de los vendedores y el fuerte olor a pescado. A pesar de que no era lo mismo que ir a un centro comercial, no era aquel el lugar terrible que mi abuela me había vaticinado. Recorrimos los puestos entre el gentío, con cierta sensación de inquietud porque no era del todo imposible que nos encontráramos con alguna madre conocida. Cuando ya estábamos cansadas de dar vueltas entre lubinas y sardinas, vi un reloj en una vitrina que marcaba las once y veinte. “¿No pueden ser las once verdad?” le pregunté a Ana, sintiendo que por fin me acercaba a algo que me ayudaría a resolver el misterio de mi abuela. Ana sacó su móvil “las diez, justo ahora estará el de Historia comenzando a contar sus batallitas”. “Pues aquí son las once y veinte”. Ana miró el reloj sin extrañarse: “la crisis, ya sabes lo que dicen nuestros profes, si esto es público pues no pagarán uno nuevo”. No hice mucho caso a Ana, no tenía ni idea de si el mercado era algo público aunque suponía que un sitio con tanto comercio no debía de serlo. Me acerqué al reloj, junto al que se encontraba un extraño aparato grisáceo con forma de champiñón. “Quizá tengas razón, puede ser importante” me dijo al fin Ana, que 23 siempre era muy perspicaz “está en una vitrina, como las cosas de los museos. Vamos a preguntar”. Y Ana, que como ya he dicho quería ser periodista, preguntó por aquí y por allá hasta que volvió bastante excitada. “Qué guay tu abuela, me han hablado de bombas, así que sí le pasó algo. El champiñón es una alarma antibombardeos”. Se me revolvió un poco el estómago, sabía que mi abuela había vivido la Guerra Civil, aunque era tan joven que pensé que ni se habría enterado, además, marchó a Argelia, quizá incluso antes de la guerra. Imaginarme la posibilidad de que en aquel lugar lleno de gente hubo alguna vez bombas no terminaba de convencerme. “Me han dicho que vayamos a ver la placa” continuó Ana. No me dejó leer la nota que estaba junto a los extraños artilugios, cogió mi mano y me llevó hacia el lugar indicado, a la plaza de detrás, donde vendían flores y los abuelos tomaban café con parsimonia. “Plaza 25 de Mayo”, leyó Ana, “eso quiere decir que el 25 de mayo pasó algo, venga Irene, tú eres el cerebrito, ¿qué se celebra esa fecha?”. Empecé a pensar, ¿la Constitución? diciembre, ¿el Día de la Mujer? marzo, ¿el de la Paz? enero. Nada cuadraba. “Tiene que ser algo de la Guerra Civil”, dijo Ana, que estaba dando 24 unas muestras de inteligencia inusitada, “Lorenzo siempre nos habla de la Guerra esa”. Entonces nos acercamos y descubrimos otra placa: El 25 de mayo de 1938 la ciudad de Alicante sufrió el bombardeo de la aviación italiana fascista con el resultado de más de 300 víctimas civiles. Esta plaza se dedica a su memoria. “¡Qué fuerte!”, dijo Ana al leerla, “¿tú crees que estaba tu abuela aquí ese día y esto está dedicado a ella y a los otros 300?”. “¡No seas bestia!”, contesté algo enfadada a la vez que alterada por el descubrimiento recién hecho. “Si mi abuela hubiera sido una de las víctimas yo no hubiera nacido…” De todas formas, estaba claro que el miedo de mi abuela tenía que ver con esto. ¿Podría encontrar un momento de lucidez en casa para preguntárselo? ¿Cómo sacar el tema con mi padre o con el profe de Historia sin confesar que me había fugado las clases? Ana decidió que ya habíamos resuelto el misterio y me propuso ir de rebajas. La acompañé, pero el tiempo que pasó desde entonces hasta que llegó la hora en la que supuestamente volvíamos de clase se me hizo eterno. Por fin entré en casa. Mi abuela tomaba una infusión mirando hacia el 25 mar. La besé y sin más preámbulo le dije que había estado en el mercado y lo que había visto. Me miró con sus grandes ojos negros, aún vivos a pesar de las arrugas que los rodeaban y las pocas fuerzas que le quedaban. “¿Por qué nunca dijiste nada?”. Respiró hondo y empezó a hablar. “Las guerras no son como las de los juegos esos de ordenador que tanto os gustan. Hay sangre de verdad y hambre y miseria, no debes vivir una guerra en tu niñez. Yo me encontré con la guerra demasiado pronto. Tendría unos once años y pasaba mucho miedo cada vez que sonaban las sirenas e íbamos a escondernos. La ciudad estaba llena de refugios. Aunque la guerra llena de muerte, no detiene la vida, teníamos que comer, estudiar, ganar dinero. Y pasábamos hambre. Había escasez de todo y una mañana de mayo nos enteramos de que llegaba un cargamento de sardinas. Mis padres tenían un puesto de frutas en la plaza de detrás, justo donde has estado tú hoy. Ese día el lugar se llenaría de gente y venderían mucho, algo que necesitaban, así que me salté el cole y fui a ayudarles. Entrada la mañana mi madre decidió que nosotros también nos merecíamos variar el menú y comer sardinas y me mandó a por el pescado. Yo no quería ir pues 26 aun con hambre detestaba el pescado y además me aguardaba una cola bien larga. Pero mi madre se empeñó. No oí lo que me dijo porque unos aviones se estaban acercando a la ciudad, el cielo estaba despejado y se distinguían muy bien, pero como no había sonado la sirena seguí mi camino. Los aviones parecieron alejarse así que me tranquilicé. El interior del edificio, como yo esperaba, estaba lleno de mujeres con sus niños en busca de una ración de sardinas. Había ruido, la sirena seguía sin sonar, o no se oyó, nunca lo supe. Sólo recuerdo escuchar de nuevo el ruido de los aviones y un fuerte estruendo repentino, y luego la negrura. Abrí los ojos sin entender nada. Todo eran gritos, escombros, polvo y la visión más espantosa que recuerdo: cerebros, sangre, miembros amputados de los niños y mujeres que unos segundos antes hacían cola en el mercado, y un carro con dos caballos haciendo de ambulancia. Fui corriendo a buscar a mis padres entre los heridos y muertos pero alguien me detuvo y me llevó a un improvisado hospital. Me ahorró el haber visto los cadáveres de mis padres en condiciones espantosas. Tardé mucho en recuperarme del golpe aunque no sufrí más que unas pocas heridas físicas. Mi tía trabajaba para una culta familia republicana. Me recogió y estuve un año con ellos. 27 Tenían muchos libros, yo no quería hablar así que me dedicaba a leer mientras mi tía limpiaba o cocinaba. Luego llegó el final de la guerra y marchamos a Argelia con esa familia. Y un día volví y ya nadie se acordaba de mis padres y parecían haber olvidado los terribles sucesos del mercado o preferían no hablar de ello”. Después de ese largo discurso mi abuela se calló y se sumió en sus pensamientos. Entonces volvió a mirarme. “Tráeme tu Picasso”. Se lo llevé, lo miró y me dijo: “Nos faltó un Picasso, alguien que recogiera nuestra tragedia, pero ningún autor pintó ni escribió sobre nuestro dolor y hoy nadie nos recuerda”. “Te han puesto una placa” le dije a mi abuela, repitiendo las palabras que había reprochado a Ana. Pero ella parecía haber vuelto a ese lugar misterioso de sus pensamientos del que cada vez costaba más sacarla. “¿Y mis padres?” me preguntó “dónde están ¿los has visto? Su puesto es el tercero por la derecha. Mamá siempre huele a frutas y lleva el delantal manchado”. 28 De esa conversación hace ya más de un año y mi abuela ya no está con nosotros. El día del funeral me atreví a confesarle a mi padre mi escapada al mercado y a preguntarle sobre el porqué de su silencio. “Cuando yo era pequeño” me dijo con gran pesar, pues con la muerte de mi abuela parecía haber envejecido veinte, “todas las madres de mis amigos eran amas de casa, hacían comidas riquísimas y sentían devoción por sus hijos. La mía era diferente y yo quería que fuera como las otras. Creía que me quería menos, que sus estudios, sus trabajos, eran más importantes que yo. Hablaba de política, me llevaba a manifestaciones, se mezclaba con gente con la que nadie lo hacía como los argelinos de la ciudad, y cuando eres adolescente no quieres ser distinto a tus amigos. Un día le reproché todo eso y le pedí que no me avergonzara más. Desde entonces dejó de hablarme de sus pensamientos, de su viaje en el Stanbrook, que te contaré en su momento, y de su estancia en Argelia. También le dije que no era nada agradable para mí que me repitiera una y otra vez que mis abuelos murieron con los miembros amputados. Ella quedó muy afectada, pensó que no era una buena madre y comenzó a 29 hablarme cada vez menos y a cocinarme cada vez más, y yo empecé a arrepentirme de lo dicho, pero era un joven arrogante y no quería pedir perdón. Y cuando tú llegaste la abuela supuso que también debía callarse contigo. No sabes cuánto lo siento”. No se calló, pensé, un día volvió a hablar. Y es verdad que es después de muerta cuando mi abuela ha vuelto a hablar y a contar su historia. En su memoria, mi padre y yo nos hemos puesto a investigar juntos. Lorenzo, mi profesor de Historia, nos ayuda mucho, encantado de tener por fin a personas que le escuchen. Pronto iremos a Madrid, al Reina Sofía, a ver el Guernica, y a discutir cómo hubiera dibujado Picasso la tragedia del mercado. A Ana, por su parte, tampoco la hemos dejado fuera de la historia. El año que viene comenzará un módulo de Comunicación Audiovisual y quiere hacer un corto sobre el Stanbrook, el barco lleno de refugiados republicanos que partió del puerto de Alicante, también entre bombas, y en el que se exilió mi abuela a Argelia. El capitán de ese barco, Archibald Dickinson, un héroe según Ana, tiene nombre de personaje de Óscar y ya se imagina a los mejores actores americanos peleándose por el papel. 30 Yo de vez en cuando, tratando de recordar a la joven que un día fue mi abuela, me paso por el mercado, pero nunca compro pescado ni verduras. Y desde allí no puedo dejar de mirar el cielo azul de Alicante sin experimentar cierta desazón, igual a la que debió sentir mi abuela en el mismo sitio hace más de setenta años, en una soleada mañana de mayo. 31 Accèssit Associacions Maravillas Paz Martínez Cervera L a llama de la vela se agitaba rápidamente a derecha e izquierda, proyectando en la pared de piedras luces y formas diversas. La tenue luz de la lamparita con forma de quinqué no obstante le permitía trabajar de noche, aunque siempre le gustaba tener una vela acompañándola. En el tocadiscos Pathé Marconi que había comprado con su primer sueldo, sonaba “Paraules d´amor” de Serrat una de sus canciones preferidas. Se giró y miró a través de la ventana; la luna llena aquella noche iluminaba perfectamente el huerto de la casa. Bajo su luz se distinguían las ramas de los árboles moviéndose aprisa, al ritmo de un viento casi huracanado que se colaba y silbaba por el hueco de la puerta y de la ventana de la habitación en la que se encontraba. A pesar de no ser una persona miedosa, Esther sentía cierto respeto hacia la noche, hacia la oscuridad y lo desconocido, quizás influenciada por los cuentos y leyendas que en su corta 35 estancia en el pueblo había tenido ocasión de escuchar. Y en ese momento le creaba una incomodidad tal que pensó que a la mañana siguiente continuaría escribiendo. Había llegado apenas tres semanas atrás y se había instalado en la casa que asignaban año tras año a la nueva profesora. Era antigua y espaciosa, y contaba con un hogar provisto de leña suficiente para pasar todo el invierno, apilada cuidadosamente en el patio interior de la casa. Por las noches solía sentarse frente al fuego y pensaba en lo osado de haber elegido aquel destino tan alejado de su casa, al tiempo que escuchaba el crepitar de las llamas. Maravillas, la vecina encargada de recibirla y acomodarla, le había advertido de que no debía estar demasiado rato contemplando el fuego por las noches ya que a veces las llamas se transformaban en juguetones diablos capaces de embaucar a las jovencitas con sus malévolas artimañas. Esther no había conseguido quitarse aquello de la cabeza y por las noches, mientras tomaba su taza de poleo frente a la chimenea, trataba de identificar a aquellos seres malignos de los que Maravillas le había hablado temerosa. Entonces se arrullaba bajo su manta con las rodillas pegadas a su pecho e intentaba pensar en otra cosa… 36 Dejó los apuntes aparcados sobre el rudo escritorio de nogal tallado artesanalmente, según dedujo por la delicadeza en los detalles del mueble, y se metió en la cama. El colchón de lana le resultaba demasiado blando para lo que ella estaba acostumbrada, y sobre el cabezal había colgada una pala de mimbre para sacudirlo por las mañanas. Maravillas se lo había explicado a su llegada, y le había mostrado también el orinal blanco de porcelana bajo su cama. —Por la mañana… un “enjuagón” rápido y listo -le había explicado Maravillas. A Esther por supuesto que ni se le pasaba por la cabeza el utilizarlo ya que le resultaba poco higiénico y anticuado, y el sólo hecho de pensar en vaciarlo por las mañanas le provocaba náuseas. Aunque se había tapado hasta el cuello con la gruesa manta que le picaba, no lograba calentarse los pies. Estuvo dando vueltas en la cama mientras el viento seguía soplando afuera, hasta que cansada y nerviosa decidió levantarse. Del cabezal de su cama colgaba un cable amarillento con una llave de luz como el que había visto en casa de su abuela Montse, pero al intentar encenderlo se percató de que no funcionaba. Maravillas ya le había advertido de los frecuentes apagones y, 37 no en vano, le había dejado cirios, velones rojos y hasta un par de quinqués de aceite que realmente no sabía utilizar. En aquella parte del valle los días transcurrían en silencio, un silencio interrumpido únicamente por los juegos de los pocos niños del pueblo. Fuera de eso, la quietud dominaba todo… los caminos solitarios bordeados de endrinos y vegetación frondosa, y las calles empedradas por las que transitaban sigilosamente los gatos y las pocas mujeres enlutadas, esas que se detenían con descaro al ver pasar a alguien y mascullaban entre dientes ellas sabrían qué… La vida en aquel lugar, lejos de ser sosegada, presentaba una tensa quietud y se hallaba impregnada de la nostalgia de otros tiempos, el recuerdo de los que ya habían muerto y la aplastante carga de una moral y una cultura ya no sólo extremadamente conservadora, sino más bien anclada a supersticiones, fábulas y todo aquello capaz de infundir miedo e ignorancia, de generación en generación desde tiempos ancestrales. Esther sabía que en algunos lugares del norte tenían la costumbre de colocar un cardo en la puerta de casa como símbolo de protección, para ahuyentar a las brujas; era algo que le gustaba pero nunca, hasta que llegó a aquel pueblo, había visto algo tan horrendo como un murciélago clavado en la puerta de entrada de una 38 casa. Por lo que pudo escuchar, había bastantes historias acerca de los murciélagos en la zona, historias muy arraigadas popularmente que se remontaban a los tiempos de la Inquisición en las que las brujas se reunían en los aquelarres de las cuevas próximas, y utilizaban a los murciélagos en la celebración de ritos satánicos. El tiempo parecía haberse detenido muchas décadas atrás y cualquier novedad, lejos de aportar frescura, se contemplaba como una amenaza para aquellas gentes, acostumbradas a ver pasar el tiempo con resignación, como si fuera algo ajeno a sus vidas. Esther puso los pies en el suelo y encendió un velón rojo con las cerillas que tenía en el cajón de su mesita. A pesar de utilizar peucos gruesos de lana sobre los calcetines, el helor de los azulejos calaba en sus pies. Bajó casi a saltos por la escalera tratando de esquivar el frío, observando como el fuego luchaba por sobrevivir al tiempo que iluminaba modestamente aquella silenciosa estancia. Acercó las manos a la chimenea y luego se sentó en una mecedora estirando los pies. Apoyada hacia atrás cerró los ojos mientras sentía como el calor iba reconfortándola. Había entrado en una especie de 39 ensoñación cuando escuchó un fuerte ruido en la ventana que la asustó. En un primer instante se quedó inmóvil al tiempo que un escalofrío le recorrió la espalda, pero trató de reaccionar y poniéndose en pie fue con sigilo hacia la ventana. El viento movía violentamente las ramas de los árboles y sintió temor. No obstante y tras comprobar que no se había roto ningún cristal, ni había ningún desperfecto, se armó de valor y abrió la ventana para asomarse. La fuerza del viento abrió de par en par las hojas de la misma dejando frente a ella la sobrecogedora estampa de una fría noche iluminada únicamente por la luz de la luna llena. Tratando de recogerse el pelo se asomó a la ventana y vio que bajo la misma había un bulto mediano, pero la vista no le alcanzaba a identificar de qué se trataba. Sin vacilar ni un instante y a pesar del cúmulo de sensaciones en su interior, salió a la calle a ver qué era aquello, no sin antes coger el velón rojo con el que había bajado desde su habitación. Salió a la calle y se dirigió a la ventana que se encontraba junto a la puerta de entrada; acercando su vela a aquel bulto se puso una mano en la boca tratando de ahogar un pequeño grito involuntario y sintió de nuevo un escalofrío… lo que allí había era un pájaro negro, o no… era… era un murciélago bastante grande con la cabeza 40 herida. Aquella escena resultaba extremadamente desagradable y le produjo una especie de repulsa pero, obedeciendo no sabía a qué exactamente, lo cogió con dos dedos y lo entró a casa. Nunca antes había visto un murciélago tan de cerca; a pesar de sus grandes orejas y sus dientecillos afilados, no pudo evitar sentir ternura por aquel bicho que acababa de estrellarse contra su ventana. Aunque saltaba a la vista que estaba muerto lo tendió en un paño de algodón, y lo dejó frente al fuego como si el pobre fuese a resucitar… A la mañana siguiente, Esther se levantó con una sensación de opresión en su cabeza; miró el antiguo despertador a cuerda heredado de su tía abuela Elisa y vio que eran las nueve menos diez. Preocupada, buscó el pantalón de pana marrón y el jersey de rombos que había dejado sobre el mozo perchero la noche anterior y se vistió apresuradamente. De pronto se paró sobre sí misma y al tiempo que notaba las palpitaciones de su corazón, se dio cuenta de que aquel día era sábado y que por lo tanto no tenía que ir al colegio. Respiró profundamente y bajó las escaleras al comedor con la intención de tomar algo para su dolor de cabeza, entonces lo vio allí rígido e inmóvil tal y como lo había dejado por la 41 noche. Se quedó mirando fijamente a aquel pobre desdichado sintiendo pena, y tomándolo de nuevo entre sus manos lo sacó al huerto donde con extremada delicadeza cavó una pequeña tumba bajo el nogal. Estaba concluyendo aquel singular ritual cuando escuchó que alguien la llamaba. Dejando la pala apoyada en el tronco del árbol se giró, pues estaba de espaldas al muro que rodeaba la casa, y con la mano haciendo visera en su cara vio a Maravillas. El rostro de la vecina portaba preocupación, y entre las cejas se marcaban dos arrugas que denotaban rigidez y nerviosismo. Esther la invitó a entrar y ella lo hizo sin apartar su mirada de la pequeña tumba improvisada hacía apenas unos minutos. —Buenos días Maravillas… ¿cómo se encuentra esta mañana? Hace un día precioso, lástima que yo no pueda disfrutarlo ya que… —¿Se puede saber qué haces? -dijo enfadada ella- No sé qué traes entre manos pero… ¿no crees que sería mejor que diera sepultura a lo que sea “eso” el cura? —Mujer… es sólo un murciélago, déjame que te explique… -dijo Esther cortada por las palabras de la mujer. 42 —¿Un qué? -preguntó Maravillas mientras se santiguabaLo que me faltaba por oír… ¿no sabes que esos animales llevan la rabia? Los han quemado en hogueras durante años… son seres endemoniados que sólo traen desgracias. —Pero… chocó anoche contra mi ventana, no me parecía justo dejarlo por ahí tirado -dijo Esther. —Mira lo que te digo Esther, suerte que ese diablejo no llegase a entrar a tu casa… cuentan que hay una manada de esos suelta por aquí que sale por las noches a robar el alma de los que agonizan… Anoche un grupo de hombres salió a su caza porque nadie aquí quiere oír ni hablar de semejantes criaturas ni de todas las desdichas que traen… que Dios se apiade de nosotros -concluyó Maravillas. Y sin mediar ni una sola palabra más y para asombro de Esther, se dio media vuelta y atravesando el huerto se marchó. Esther estaba estupefacta pues no creía que un animal tan pequeño fuese capaz de tales desgracias. Entró en casa pensando en Dios, y en por qué debía de apiadarse de nadie entonces… no entendía nada, así que decidió prepararse un café en la pequeña cafetera italiana que trajo consigo de casa y 43 sentarse un rato a pensar en lo sucedido. En la despensa de la casa, una pequeña alacena con cortinillas de ganchillo integrada en la misma pared de la cocina, había una buena provisión de café, azúcar, canela, nuez moscada, laurel, pimienta… bolsitas de manzanilla, té y poleo y varias botellas de licores, sobretodo unas de color rojizo sin etiquetar, que dedujo serían patxarán casero. La gente de la zona era muy dada a la elaboración de quesos de oveja y cabra, licores de frutas, mermeladas de mora y endrinas… ya que el valle era realmente abrupto y los caminos, poco transitados y en malas condiciones, no permitían buenos accesos ni comunicaciones sobretodo en época de nieves, ni por lo tanto la facilidad en el aprovisionamiento de alimentos y enseres básicos. Los quesos de oveja, con denominación de origen en aquella zona, eran deliciosos y el valle se encontraba salpicado de caseríos en los que sus gentes se dedicaban en exclusiva al cuidado del ganado y la venta de leche y quesos. La vida pues transcurría en plena armonía con los bosques cercanos y obedecía a las normas que la naturaleza dictaba… por ello seguía siendo igual que hacía 200 años. 44 Tras tomar el café y unas galletas, decidió terminar de asearse y tomar una aspirina para su dolor de cabeza, aunque pensó que su mejor medicina sería la siesta que haría después de comer. Cogió un bolso de mimbre y colocó dentro la huevera de plástico que había en la despensa. Atravesó el corto camino de la puerta hasta la verja y miró de nuevo la pequeña tumba. Aunque todavía era octubre en aquellas tierras se notaba ya el frío, y normalmente todos los días había un poco de txirimiri en los amaneceres; así era como llamaban allí a esa fina lluvia y constante que lentamente iba calando en la tierra, y a la que los musgos adoraban. Cerró la verja y se dirigió a la plaza donde solían ponerse los sábados los vendedores ambulantes que recorrían las poblaciones del valle, como el panadero que traía también arroz, conservas de pescado y botes de legumbres y Josetxo el señor de los quesos en su furgoneta Ford Rubia. Aún no había avanzado unos cuantos pasos cuando divisó un corrillo de mujeres, vestidas de negro, hablando acaloradamente. Esther pasó, y ellas callaron de golpe escuchándose únicamente el sonoro buenos días que propinó con energía y descaro. Ninguna de aquellas viejas se dignó a contestarle y, pese a lo molesto de la situación, Esther no dudó en seguir su camino. Lo cierto era 45 que le molestaba profundamente la falta de educación de estas gentes con ella, pero tomó aire y se alegró de sentirse ajena a esas actitudes tan arcaicas. Cuando llegó a la Citroen roja del panadero, vio a una señora bajita y delgada que atendía a los pocos clientes que tenía con rapidez y sin apenas cruzar palabra. Esther le saludó y en vista de que la pizpireta tendera no mostraba demasiado interés por entablar aunque fuese la típica conversación acerca del tiempo, le pidió una hogaza de pan, una bolsa de hierbas para infusión, dos botellas de leche y media docena de huevos. La señora fue dejándolo sobre el mostrador fríamente, y Esther concluyó igual de rápido el negocio guardando sus cosas y pagando con presto. Estaba cerrando la huevera de plástico al tiempo que había comenzado a caminar, cuando vio a Maravillas que andaba apresuradamente en la dirección de aquel mercado improvisado con tres tenderetes. Al pasar frente al corrillo de vecinas que todavía charlaba animadamente, agachó la cabeza y aceleró el paso como temiendo ser devorada por ellas. La intención de Maravillas no era la de detenerse a charlar con Esther, pero ésta la agarró del brazo al pasar a su altura y en un intento de bajarla al mundo terrenal la paró en seco. 46 —Maravillas… por favor espere… creo que deberíamos hablar… -le dijo. —Esther, tengo prisa, esta tarde es la celebración de la santa en la ermita, debo zanjar varios temas importantes -contestó Maravillas. —Mire Maravillas, no tengo relación con los vecinos, no me hablan, mascullan a mis espaldas y hasta en mi propia cara, y usted… -dijo con tristeza Esther. —Háblame de tú por favor -espetó la mujer tercamente. —Bueno pues tú, a quien más cercana me siento, tratas de evitarme a toda costa… además de lo que pasó esta mañana -rectificó Esther. Esther le miraba a los ojos de Maravillas, sosteniéndole la mirada firmemente, y por primera vez desde que había llegado vio en su mirada que aquella aspereza se había tornado en algo parecido a la tristeza. —¿Me acompañarías esta tarde a la ermita? -dijo Maravillas para asombro de Esther- Podríamos… podríamos si quieres 47 tomar un café después de comer, antes de marchar -continuó diciendo tímidamente con un hilillo de voz. —Claro que lo haré -contestó Esther esbozando una sonrisa que transmitió serenidad a ambas mujeres. A las cuatro de la tarde de aquel sábado, Esther se encontraba tocando al picaporte de la puerta de la casa de Maravillas. Esta le abrió con un semblante más relajado de lo que la tenía acostumbrada y Esther pudo intuir bajo de sus gafas de pasta cierto brillo en sus diminutos ojos. Maravillas tenía preparado el café en una tetera de porcelana roja, y dos tazas de loza que parecían haber sido decoradas a mano, con un girasol pintado en cada una de ellas sobre un fondo rosa. A pesar de no haber estado nunca en aquella casa, Esther se sintió cómoda desde el primer momento. La chimenea estaba encendida y un ramillete de flores frescas adornaba la repisa de la misma. La mezcla del aroma del café recién hecho con el de la leña convirtiéndose en cenizas y la fragancia de las flores le recordó a la masía de los abuelos en la que había pasado tantos y tantos veranos. Esther estaba sumida en sus pensamientos cuando al mirar hacia el sofá vio algo que llamó su atención profundamente. Era una especie de figura de cera 48 que a primera vista, y sin saber de qué se trataba, le producía mucha curiosidad. Maravillas la vio mirándolo y sin pensarlo la cogió para enseñársela; le explicó, mientras Esther escuchaba atenta, que era una pierna de cera que desde que su hermano murió tras la Guerra Civil, ella ofrecía a la santa cada año. Lo hacía a fin de cumplir con la última voluntad de Mikel, su único hermano. A pesar de haber curado su pierna derecha gravemente herida al ser alcanzada por una bala durante la Guerra Civil, moriría postrado en su cama incapaz de superar el recuerdo de la barbarie, la pena por los amigos que había perdido en el camino y las atrocidades vividas… En sus últimos días y a pesar de las alucinaciones, consiguió recordar con claridad la sanación de su pierna y le pidió a Maravillas, que contaba entonces con 15 años, que se la ofreciese en señal de agradecimiento a la santa patrona. —Pero este año no la llevaré -continuó explicándole a Esther- Será la primera vez en muchos años que no lo haré… En la ermita han cerrado la sala de las ofrendas y prefieren un donativo en lugar de los miembros de nuestros familiares. —Se deberá a una cuestión práctica, de espacio quizás… -dijo Esther tratando de restar importancia al asunto. 49 —No mujer, esto ya no tiene que ver con las últimas voluntades de mi hermano, sino que obedece más bien al criterio personal del cura que prefiere los donativos… Estoy tan disgustada que no he podido evitar decírselo y aquí ya sabes que somos cuatro gatos… las noticias corren como la pólvora… —Entiendo… vaya… por eso estamos en boca de las vecinas… tú por razones obvias y yo… yo por ser tu amiga ¿me equivoco? -dijo Esther apoyando la barbilla en su mano. Maravillas miró el reloj de pie que presidía su comedor y viendo que todavía era pronto para la misa, le acercó a Esther el plato con pastas de anís que ella misma había hecho. Comenzó a contarle que aunque le había soltado aquella monserga sobre los murciélagos por la mañana, no creía en absoluto en aquellas tonterías. Lo que sí que era cierto era que antes del altercado entre ambas, Maravillas había protagonizado una discusión con el cura delante de varias vecinas, y que por eso llegó muy enfadada a casa de Esther y pagó con ella su enojo. 50 —Además te contaré algo más. Por aquí creen que soy algo así como una bruja, pues en unos documentos antiguos del pueblo aparece un antepasado mío entre las 40 personas que por el año 1600 fueron juzgadas en el proceso de Logroño por brujería… no sé si sabes de lo que hablo… La cuestión es que he continuado con una vida solitaria a los ojos de los demás; no me casé, no seguí los patrones sociales “bien vistos” ni nunca me preocupé por lo que pensarían los demás de mí… me gusta caminar y recoger hierbas, me inspira el bosque y los seres que habitan en él, las lamias de los ríos, la diosa Mari… Si por tener imaginación me consideran una hechicera, dejaré que lo hagan… —De la que te has librado Maravillas… en aquellos tiempos hubieras ido a la hoguera como aquellos desgraciados, o en el mejor de los casos te hubieran desterrado -dijo Esther con sarcasmo- ¿Te das cuenta lo absurdo de tener todavía una mente como en aquella época? Maravillas siguió contándole que hacía muchos años que quería haberse marchado de allí, que quisiera haber estudiado, pero que el cuidado de sus padres le retuvo en el pueblo ahogando sus ansias de volar y de conocer el mar. Le habló de 51 sus noches solitarias añorando otra vida, y de los extraños sueños que le asaltaban en los que el rostro de una mujer a quien no lograba identificar le hablaba y le animaba a escapar de la jaula que aprisionaba sus anhelos. Esther escuchaba atentamente, a la par que su corazón se encogía ya que nunca hubiera imaginado que aquella mujer albergase tales sentimientos de libertad ni tantas ganas de vivir. Bajo aquella apariencia agria se escondía una mujer frágil, que con los años se había empapado de historias fantasmales y supersticiones alejadas de la realidad, y había llegado un punto en el que ella misma se las creía aunque fuera únicamente para protegerse de los vecinos. Era por eso por lo que dentro de su casa vivía su propia fantasía, y le seguían ilusionando las cosas pequeñas como hacer mermelada de arándanos, tejer bufandas y peucos o pintar acuarelas. Aquella tarde no acudieron a la ermita pues la conversación se prolongó hasta la noche. Durante los meses siguientes las dos mujeres continuaron alimentando su amistad con las ilusiones personales de cada una. Sus caminos se habían cruzado en aquel momento, en un terreno áspero y difícil, seguramente para aprender la una de la otra; pero tan pronto comenzaron a deshacerse las nieves 52 del crudo invierno, la primavera les trajo calor y luz a sus vidas. Planificaron para el final de curso, coincidiendo con las vacaciones de Esther, un viaje al Mediterráneo. Maravillas podría conocer al fin el mar y Esther reencontrarse con su hermana a quien hacía años que no veía. Al curso siguiente Esther consiguió una plaza como profesora en un colegio en las tierras que la vieron crecer, y cuando salía a pasear por la playa respiraba la misma brisa que todavía respiraba Maravillas cuando contemplaba sus acuarelas, unas estampas de mar que pintó en el viaje que cambiaría para siempre su vida. 53 Accèssit Lliure El palacio de hielo Isabel Valero Vivancos C on una temperatura de -1 ºC cualquier mirada puede resultar una fotografía cristalina y perfecta que atrapa un instante, ese mimetismo que sólo el sentimiento más puro desata cuando estás mirando a la mujer que amas, la más deseada, para la que nunca hubo película que la hizo suplente, esa carita que te diluye el alma a estado líquido y como tal a esta temperatura se congela y queda perpetuo y almacenado este amor. Su mirada bien merece el comienzo de una historia, quizás no la típica tópica historia de amor de telenovela ni de serie B americana, pero si la máxima y más sencilla obra de orfebrería humana, porque las miradas nos transportan, a veces queman, a veces nos trastocan los elementos, en ocasiones son guerreras, otras truhanas, las miradas mendigadas en la esquina de un ocaso que quiero, a forma personal, redactar con la sutileza que mi gelatina cerebral, algo falta de azúcar, me permita. 57 Adentrémonos pues en este palacio de hielo acotado e indaguemos en su complejidad hermosa e imperfecta y en una vorágine de feudos alzados con cada expresión y convencimiento propio o impuesto, elegido, la sensibilidad, la soledad, el olvido, la belleza, el amor. Todos los palacios que rigen mi mundo, serán decorados con la comprensión de su significado y su resultado. Por ello os contaré cómo profundizar en esta bóveda de sentimientos complejos que describen el cauce natural de la vida y este enamoramiento accidental y platónico que me llevó a escribir con el pulso meditabundo este relato virginal y a corazón descuartizado. Si a un niño le quitas la piruleta la deseará toda su vida con más ahínco. PALACIO DE HIELO Camino hacia la calle Escultor Pérez cruce con la esquina de la cafetería Sabore, en una carrera de saltos de obstáculos por obras como cuando era niño y evadía a la señora Carmen con 58 su carrito de la compra con llantas de diecinueve pulgadas, siempre fue una adelantada de la época, o al niño repelente y tocapelotas que siempre te prometía cubrir tu ojo con un esputo revenido del mismísimo tercer chacra a veinte metros de distancia o por descontado, cuando tu madre encolerizada por tus notas, te lanzaba la zapatilla de estar por casa teledirigida que siempre te daba a pesar de esconderte y si aprobabas, se animaba a comprarte merecidísimo el megamolón y más caro chándal de Nike con deportivas a juego para que mi niño haga deporte que eso abre la mente y evita las malas compañías, entonces aligero el paso que llego tarde a mi café matutino de las 7:30 am, cosa inusual para alguien tan milimétrico y de exquisita puntualidad, porque lo bueno se hace esperar ¿no? ¿Quién inventaría esa patraña?, a nadie le gusta esperar, peligran las uñas, los programas informáticos mundiales y en millones de ocasiones, la vida de una persona depende de unas milésimas de segundo. La cafetería Sabore es un sitio acogedor, cálido en esencia, huele a barrica vieja, ¡valee! es una de esas cafeterías montada a escala que como tal existen cuarenta en toda España, por obra y arte de Doña Franquicia Italiana, pero cuando entras 59 notas la amalgama de olores que se denotan, los vahos matutinos se entremezclan con los perfumes del café estratégicamente suspendido en urnas de almacenamiento, las resinas aún frescas de la cúpula del techado de cartón madera, la frescura de la higiene que las señoritas Ruth e Inma llevan a rajatabla por petición expresa del encargado de turno. Me gusta venir, llegar, sentarme y sentirme como en casa. —Por favor señorita ¿me sirve un café con leche, corto de café y leche hirviendo? (que para frío ya está mi día a día). La señorita Inma se acerca con paso seguro pero sin ser desafiante, la miro como dibujando cada paso imitándolo con la imaginación y redactando con la mente un deseo de infame compromiso. ¿Podrías venir a casa a prepararme un delicioso café? y, de paso, ¿te puedes quedar para el resto de tu vida a mi lado? Es curioso cómo visualizamos la forma de serpentear el cuerpo zarandeándose de lado a lado con el contoneo, la forma que tiene de esgrimir el bolígrafo y escribir una nota. ¿Cómo debe oler su piel a ocho milímetros? ¿Qué color lucen sus ojos verde musgo en principio cuando le viola la mirada el 60 primer rayo de sol que se filtra por la ventana? ¿A qué sabrá su boca mojada en un mar de carnosa sexualidad? ¿Hacia dónde se retirará el mechón de cabello rizado negro ceniza como mi titubeante sensación de vulnerabilidad ante su presencia? ¿Qué música hará que pierda la estabilidad y le llene de desenfreno? ¿Qué tipo de comida comprará para aderezar todos sus días de gastronómicas sensaciones? ¿Qué tejidos exóticos cubrirán acariciándole su piel como una garcilla se posa y cohabita en la grupa del hipopótamo beneficiándose ambos de ese vínculo? Los tejidos besan la dermis, es una simbiosis entre la materia y la carne. Hay muchas simbiosis y emparejamientos curiosos en la naturaleza ¿verdad? Cuando la veo aparecer, siento que toda esta espera ha merecido la pena, que ella caería de repente sin avisar tan espléndida y regalada, ardiente y sanadora como el café caliente que suele servir a diario a los ávidos clientes y que me bebería a pequeños sorbos para preservar su intensidad, paladear su sabor electrizante y edulcorado tan repleto de matices, sentir que me calienta y me da vida, ella, ese ser alado y colorista con su aura celestial y con su júbilo, su carita de 61 niña malcriada ha llegado de sorpresa y sin precio que pagar, es la gasolina de mi maquinaria antes obsoleta, la llave “Allen” exacta que precisaban las tuercas de la estructura metálica de este rascacielos de sentimientos adormecidos y perennes que Inma, con su renovadora alarma, despierta. Ella me ha atrapado en este tiovivo de emociones del cual no me puedo apear, se ha convertido en el corcho de la botella del mejor champán por descorchar y que año tras año sobrevive a Nochevieja. ¿Cómo un ser tan frágil a mi entender, con esas mejillas sonrosadas, puede remover toda esta materia orgánica? Si sonríe me sonrojo, si se enfada me fusila las entrañas de querer sosegarla, si la veo llorar me duelen hasta las legañas, si la veo mirarme me cruje por dentro el alma, si me da pena no es consciente de cuánto la amo y no puedo ayudarla. Me amedrenta la posibilidad de que un día se metiera en mi casa a visitarme con cualquier excusa mundana, con una trivial esperanza de habernos cruzado en la Galería Comercial Futura y haber intercambiado unas palabras, pues ya somos asiduos a nuestro contrato diario de compraventa de café, 62 tostada con aceite y una amplia sonrisa para hacer llevadero lo duro y gélido del mundo y sus periferias. Ya que la señorita Inma, con su cabello engolado similar a Monica Bellucci, me sirve con sutil esmero y eficacia profesional, ese café matutino, en ocasiones me suelto la melena y como dirían en la jerga, “le tiro los trastos” y la visito a media mañana para romper la monotonía y mi trabajo que satura a un muerto (esto no debería constar en mi currículum vitae, es una grosería algo impropia) y abre el apetito de una forma extraña ya que el frío dicen que te congela hasta las ganas de respirar, pero en mi caso a mi camarera favorita me la comería entera. No sé si es una buena persona, cierto, si tiene hijos o mascota, no sé qué religión abraza o si será agnóstica, tendrá a alguien esperando su llamada o buceará por las redes sociales en busca de calor humano en ocasiones un tanto artificial, una media naranja en ocasiones podrida, una evasión fortuita y ocasional, un encuentro sexual apresurado y carente de compromiso ¿Qué la llevaría a mentir o ser sincera o creerse las mentiras de otros sobre su condición física, o una hipotética carrera de derecho? Sólo puedo responderme con una 63 obviedad casi insultante y es que a mis ojos es cuasi la criatura más perfecta que jamás conocí y para mi olfato la más cruenta derrota. Me enamoré cuando la vi mirar de reojo un súbito día entre miles de miradas distantes y superfluas y entre el murmullo de gallinero colapsado, sus diminutas pero orondas manitas asían con tanta delicadeza aquella taza de café humeante, me enamoró esa estampa pictórica con su entorno de madera que tomaba la fuerza de una selva virginal y ella era la amazona más salvaje, una Jane atrezzada en el más hermoso e idílico de los parajes por mi mente imaginado. Creo que me enamoró ese sonido cóncavo de su risa rebotando en cada rincón de la sala y fue instantánea la sentencia de cadena perpetua al visionar su sonrisa al final de este túnel de deliciosas obscenidades. ¡Qué bello es amar y la vida! según Federico Fellini con sus aledaños, tengo que mascullar que nunca fui un magnate en asuntos amorosos, nunca pujé alto en la bolsa de los populares, creo que puedo contar con una mano las veces que he tenido relaciones sexuales plenas (que no satisfactorias) con una mujer y con dos dedos en señal de victoria me basta para las que me he enamorado y he mantenido una relación de 64 pareja. Sí, debo admitirlo, soy un introvertido natural y cutáneo, suelo agachar el careto y ponerme mis propios grilletes por temor al rechazo, jamás le dije a nadie que me gustaba así de buenas a primeras, siempre fui conquistado, era un ente inexistente pernoctando por la jungla de las fiebres del sábado noche, ávido del tacto de una piel de melocotón, de una mera conversación intrascendental, pero mi mundo y mi juventud se resumían al frío inquietante y mudo que se diluye en el cubito de hielo del último cubata al final de una barra sin sentido, el castigo mas aplomador de la soledad inmunda, esa ruin compañera que no es siquiera una fémina atractiva y azarosa porque es una “partenaire” no elegida sino impuesta en su mayoría. No existe consuelo ni armonía en los callejones del aislamiento social, ese cuchillo que segmenta por trozos a los válidos con una aspirina pegada al culo, de los moribundos emocionales, los nominados a los Razzie del desahucio sectario y selectivo que rige nuestro mundo actual y repleto de banalidades. Creo que a pesar de todo la existencia la marcamos nosotros mismos con nuestros esquemas y nuestros actos y que deben darse pasos con acierto y contundencia, no 65 debemos dejarnos llevar por la desidia y la ceguera generalizada. Yo motivado por esa ola y la educación estricta de mis padres me he aislado durante años en una habitación catatónica sin apenas motivaciones, sólo el mero eco de mi trabajo que me estruja, el dictamen de una familia de clase media alta enfrascada en una falsedad que hasta teníamos un perro de porcelana porque los animales vivos, que cagan, ensucian, violentan y babean no entraban en las directrices de mi burguesa casa, pero sí los vídeos de coprofilia de mi tío Harry, el hermanastro de mi padre, un inglés serio y puritano, redactor en un periódico de prestigio y considerada seriedad narrativa, pero de dudosos gustos sexuales en la cama y donde no es la cama. Hasta donde la memoria me alcanza sólo recuerdo cenar con mis padres los fines de semana en casa de la tía Herminia, quizás ir a ver un ciclo de “Cinecittà” en los cines Avalon de la calle Serrería, un “ménage à trois” intelectual con mi mejor amiga Sandra y su clon sentimental Fernando, que las noches se hacían infinitas pero entretenidas, alguna escapada a mi ciudad favorita y elegida para joder un poco a mi mapa sentimental, París, diosa libidinosa de los enamorados o tal 66 vez Cannes por las fechas del festival de cine. Nunca viajé al extranjero demasiado acompañado esa es la pura verdad, de hecho mi primer amor o relación estable fue a los veintitrés años de edad y fue con Rosa Garva cuatro años mayor que yo y monitora de yoga del centro New Zen donde solía evadirme y encontrarme espiritualmente y después de cada sesión a las ocho quedábamos a la salida para el recital de “Anthony Chapmans Piano Artist”, en el pub Luceros, conocido y reputado local por su ambiente “new age” y sus recomendadas actuaciones en directo que nos hacían vibrar al mismo son. Las tardes las devorábamos con los besos apasionados de la primera historia, me mordían los celos cuando paseábamos cogidos de la mano y hasta las estrellas se giraban a mirarla porque deslumbraba con su melena rubia balcánica y sus ojos mermelada de océano, me caló, entró de lleno como un elefante en una cacharrería en la fortaleza inexpugnable que tenía alzada sobre mi corazón, porque era muy mío, lo reconozco, “mea culpa”. Pero Rosa dilató ese hielo que se formó durante años como una cáscara cubriendo mi “órgano de la pupa”. Solíamos escaparnos a visitar los pequeños rincones rurales que hay esparcidos por todo el interior de la geografía española, en un vano pero seductor 67 intento de alimentar nuestro amor cada día más y así afianzar algo que podría llegar incluso a matrimonio, cosa que mis padres deseaban con una fuerza sobrehumana ya que eran creyentes hasta la médula pero no lo llevaron ellos precisamente a rajatabla, predicadores de falacias y vendedores de realidades paralelas diría yo, porque en su caso no es que el dicho de “En casa del herrero cuchillo de palo” no. ¡Lo suyo era una cucharilla de plástico desechable mínimo! Pero nuestros esfuerzos no dieron resultado y como en toda relación humana que se precie, es preciso que remen dos al unísono y ella se cansó de remar a los tres años porque divergíamos en lo que esperábamos de la vida y nuestro barco iba en direcciones opuestas. Las únicas exponentes femeninas que conocía eran las ricas maduritas amigas de mi madre que frecuentaban el “Chanson de Jeunesse”, un club elitista y muy selecto al cual mi madre me llevaba y en el cual disfrutaba de los más delicados perfumes, las damas con sus cutis alicatados hasta el extremo, ese brillo atemporal que emanaba de sus mejillas operadas con la firma “Anti Age”. Siempre me pregunté ¿las muñecas de cera si las acercaras a una cerilla se derretirían? ¿Qué pasaría 68 con esas mujeres acaudaladas cuando perecieran? ¿Quién pagaría su belleza tras la defunción? ¿Dónde irían a morar sus rostros de canela encendida? Mi madre era una de esas muñecas de cerámica con su cutis heterogéneo, era una fiel seguidora del método Joan Crawford que consistía en todas las mañanas con la piel limpia, sumergir el rostro en una palancana llena de agua y hielo, porque yo le hubiera metido la cara directamente en el congelador pero era una odisea y un reto añadido para el señor Fagor. Mi madre es una señora elegante y altiva donde las haya, su único y no por ello menos meritorio trabajo conocido, era mantenerse en perfecto estado de conservación (que yo para eso compro un film que envuelves los alimentos y se conservan al vacío perfectos), y pensaréis …Pues sí, mi madre también era un manjar para muchos por desgracia, no sólo para mi padre que la idolatraba, y es que mi madre le pagó años de dedicación y exclusividad devota abandonándolo por su profesor de pádel, diecisiete años más joven que ella, seguramente fue cuestión de pelotas, siempre fue una licenciada en el arte de la seducción y mi padre, un rico magnate de la finanzas pero un pobre idiota. 69 Mi segundo avatar amoroso fue un callejón sin salida con mi vecina del 6º A, Maite, una licenciada en biología marina y monitora de delfines en un “Aquarum Center”, era una persona muy peculiar con su sensibilidad y conexión con la naturaleza y la enigmática belleza del reino animal, era fascinante lo que hacía, todo sea dicho, y gozaba de una sensualidad exquisita pero nunca fue una oradora nata y nuestros encuentros eran variopintos y se limitaban a todo tipo de juegos sexuales, en ocasiones sin musitar palabra alguna y a pesar de que me encandiló ese silencio abrasador esa introversión pegajosa a la que tanto me había acostumbrado toda mi vida, flotaba en el ambiente una timidez apabullante y a la par pueril que me enganchaba a ella pero, como he dicho antes, no había conexión ni diálogo y el filón sexual al final no bastó y la dejé muy a pesar mío enseñando a sus delfines, ya que yo no podía enseñarle nada a ella. Mis padres lucharon titánicamente para que estudiara económicas, pero los números nunca me cuadraron demasiado (risas) y por supuesto mis planes eran otros, a mí me fascinaba el cine y los grandes actores del celuloide, me gustaba la 70 estética y por descontado siempre abogué por la medicina y bueno busqué un término medio sólo para darle a mis padres en su orgullo de millonarios y hallar mi camino lejos de tanta frivolidad y encontré eso, al fin y al cabo lo que ellos me inculcaron, “FRÍO”. La mariposa colorista aletea alrededor de las mesas en un vals de muecas y florituras, sirviendo a los clientes una tacita de simpatía y buen hacer que tanto escasea en estos tiempos, luciendo su figura de golosas curvas que se adivinan debajo de un uniforme que no le hace justicia. Hoy estoy decidido a merendarme esta vergonzosa actitud y arrojarme al acantilado de su boca de paraíso vegetal, necesito asesinar este miedo que me ahoga la garganta hasta poder escupir la nuez y dejarle una nota, una diminuta servilleta de cafés Sorbinno con mi teléfono al final de una elegante invitación a tomar algo, con la esperanza de que nos conozcamos mejor, aunque yo a ella parezco haberla esperado toda una vida. Sin que me tiemble el pulso escribo con discreción y la llamo. —Señorita Inma, ¿me puede traer usted la cuenta? Con la agilidad de una gacela en plena eclosión de juventud, se acerca, esboza una sonrisa que me quebranta hasta las costillas, recoge el dinero junto con la 71 servilleta en medio y se marcha apresuradamente mentando mi nombre junto a un “gracias” que en su boca suena a lava volcánica. Si ella fuera el Etna, me arrojaría sin dudarlo al epicentro para arder en su magma. Los horarios son arduos en mi trabajo, no conocemos la palabra crisis ni de pasada, todo está impregnado de un silencio escrupuloso y una pulcritud y seriedad que roza lo asqueroso. Soy consciente de que el tiempo realmente se congela en mis manos y que habito en la morada del hielo, las historias que se cuajan detrás de cada persona se quedan embalsamadas en la memoria. Las noches desde que dejé de vivir con mis padres suelen ser atroces: suelo cenar solo, dormir solo en el mismo lado de la cama por si por combustión espontánea apareciera al otro lado mi pequeña femme fatale y el tiempo se detuviera con mi cara pegada a la suya escuchando de fondo a Edith Piaf. ¿Quién dijo que soñar era para suicidas? Mi casa se convierte en mi exilio forzoso por eso prefiero pasear por la rambla vieja del río y empaparme del hilo de vida que corretea por esas aceras, exprimiendo al máximo 72 cada momento, porque he aprendido con mi trabajo, que cada momento pasado cuenta en el cómputo vital de nuestra biografía. Cruzo avenida abajo y de repente me suena el teléfono y no reconozco el número que parpadea luminoso en la pantalla. —¡Sí, dígame! -contesto. —¿Daniel, eres tú? -Una voz femenina contesta. —¡Sí, yo mismo! —¡Ah, hola soy Inma!, la camarera del Sabore. ¿Sabes quién soy? -¡Es ella! (Un trago de por lo menos litro y medio de saliva ahoga mi gaznate.) —Pues… por supuesto ¿Cómo no? Si te dije… Bueno que… Que veo que no tiraste la servilleta (risas). Temía que lo hicieras. ¡Qué grata sorpresa! -respondo en un acto de intentar mantener la calma. —¡No, qué va!, me ha parecido encantador y además tengo que confesarte que ya me había fijado antes en ti ¿sabes?, pero te veía un poco serio e inaccesible y no me atrevía a decirte 73 nada, pero aquí estamos, ¡qué bien! y ¿qué te parece si cenamos mañana juntos y así desconectamos de mi trabajo? -Ella se ríe. Y otra vez esa risa que era como una metralleta fusilando de lleno mi celibato emocional. —Fuera de tu trabajo, cómo no… ¡Claro!, me encantaría Inma, además mañana no tengo nada en la agenda je -(no tenía nada interesante en mi agenda desde hacía tres años que recordara y aunque lo tuviera, “mataría por cenar con ella”). —Vale pues quedamos en la puerta misma de los Garamond a eso de las siete de la tarde para decidir juntos dónde cenar. ¿Te parece? -Me fascina la determinación de Inma. —Por mí perfecto, hasta mañana a las siete pues. -¡Uuups!, creo que tengo un color rojo pimentón que parezco recién sacado de un horno, no doy crédito a este momento fabuloso. —Cómo me alegro porque me hace mucha ilusión conocerte… Gracias Daniel por tu mensaje, tengo la intuición 74 de que esto es el principio de algo muy bonito. Buenas noches cielo… —Gracias a ti por descontado, por llamarme y darme esta oportunidad, ¡buenas noches guapa! Y por darle sentido a toda esta espera y llenar con un sol cálido tanta soledad de nevera. Ocho de noviembre, 12:40pm marcan en mi reloj, cae en mis manos el informe del siguiente trabajo con los datos personales de los clientes, familia Martos Vícaro, detalles de la difunta, Inmaculada Martos Vícaro, mujer de 30 años de edad, dirección, datos personales y descripción física del cuerpo. Datos del fallecimiento: Accidente de tráfico con posible desfiguramiento facial por múltiples lesiones con objetos cortantes. Reconstrucción y modelaje maxilofacial íntegro. Observaciones: Hora aproximada del sepelio las 17:00 pm. Una niebla muy densa no me permite seguir leyendo… 3 ºC en la sala de embalsamado y a esta temperatura las lágrimas se cristalizan en forma de diamantes, con un vaho asolador miro su rostro desplomado, es mi niña, la mujer que amo yace inerte en esta camilla, no hay secuencia más 75 terrorífica, no hallo ni un ápice de consuelo ni repuesta a este órdago de preguntas que soslayo en voz baja, es ella mi mariposa de alegría, mi pequeña consentida, hubiera hipotecado mi mundo por ti y ahora la muerte, que es muy cara, doliente e infame, me arrebata al ser que más he amado, sin poder amarla. En este palacio de hielo, ella es mi única princesa. Ya no muestra mueca alguna, ojalá fuera punzón para romper los glaciares que copan ahora sus ojos de verde absenta que tantas miradas me regalaron, los cadáveres siempre fueron eso durante años, seres bellos en su frialdad encerrada, sin complejidad para mí, los adecentaba, les hacía recuperar una juventud y una hermosura que quizás jamás lucieron. Maldigo el día que desobedecí a mis padres y me hice tanatopráctor en busca de la belleza inmortal y maldigo por primera vez al destino, al cielo, a los miles de infiernos que nos rodean, maldigo a la gente y sus incendios en la cama, maldigo al que me mira desde lo alto, desde la derecha o la izquierda porque esta vez he perdido la fe, el dolor me trenza tanto el estómago que lo podría vomitar. No doy crédito a que te vayas para siempre y siento que en este caos que me ciega, 76 hasta la sombra afligida de tu imagen de muñeca de porcelana me hace tartamudear las entrañas. Mi princesa insólita e infinita en esta morgue de acero abarrotada de llantos y despedidas, te declaro más solemne, que jamás mi condición humana me permita, que allá donde estés o donde vayas se alzará un palacio en homenaje a tu persona. Que te amo con los huesos entumecidos de tantas batallas libradas en la que se convierte a partir de este mismo segundo en mi celda. Te amo desde el holocausto que gasea y estrangula mi alma que todavía late por tu recuerdo porque quiero despedirme sin atributos con la dulzura del amante que se entrega abierto en canal y con mis manos de tanatopráctor hacer de ti, mi niña mimada y eterna, mi gran obra maestra. Si el amor se pudiera retener… Yo atraparía mariposas en el vuelo. 77 Finalistes ¡Basta ya! María Luisa Agost Suárez L eticia se levantó de un brinco, inquieta, silenció el despertador sin darse cuenta. Buscaba mil excusas para ocultar que perdía oído con los años. No lo reconocía ni bajo tortura, era demasiado tozuda. Le inquietó un poco que se hubiera hecho tarde porque le esperaba una intensa jornada. Había dormido de un tirón, pero estaba agotada como si tuviera los ojos pegados con pegamento. Los médicos mienten vilmente al decir que las personas al cumplir años duermen menos. Debía ser la excepción que confirmara la regla. Una falacia, como tantas otras. Siempre tenía falta de sueño desde que nació su hijo. Nunca recuperaría las horas perdidas. Incontables noches en vela desde que nació. Los madrugones para ir a trabajar tampoco ayudaban demasiado. El saldo era siempre débito según las reglas de contabilidad. Jamás llegaría a un equilibrio. 81 Buscó por la mesilla las gafas graduadas. Su marido siempre le había animado a operarse de la vista, pero tenía miedo. Le gustaba ir sobre seguro. Ya bastante arriesgada es la vida como para ir buscando aventuras que no sabes cómo van a salir. Hoy venía a comer su hijo Marcos con su pareja Raquel. Como siempre cocinaría Álvaro la paella dominical. Una cosa menos de la que preocuparse, una suerte. Raquel hacía muy feliz a Marcos. Como madre, eso era lo que importaba. La madre de Leticia se empeñó en que fuera una buena ama de casa. Aprendió a guisar, bordar, planchar. Odiaba todas estas actividades. ¿Por qué las tenía que hacer ella y no su hermano? ¿Carecía de manos para barrer con la escoba y poner una lavadora? La vida le trajo un regalo en la forma de un compañero que destruía el mito creado sobre el rol femenino, desde tiempo inmemorial. Otra falacia, por supuesto. El mito femenino. No sabe de dónde surgió. 82 Álvaro planchaba, cosía, limpiaba, fregaba, era un buen amante y cocinaba de cine. Cuando lo conoció decidió que era de locos dejarlo escapar. Era un diamante pulido, una lotería. Sus amigas la envidiaban porque hombres como él escaseaban. Cuando quedaban Quique, el marido de Marta, se sentaba a la mesa y no paraba. —No hay agua. —Falta pan. —¿Qué coño pasa con el café que no llega? Hace un cuarto de hora que estamos esperando. ¿Lo estáis recolectando? Y de recoger la mesa, ni soñarlo. Ni siquiera se lo planteaban los caballeros de la tabla redonda. *************************************** Con el paso de los años, su vida era como un oasis en calma, desde que se soltó. Había soportado humillaciones, desprecios innumerables en la persona de su padre y su hermano cinco años mayor que ella. 83 Fue él quien la ayudó a soltarse, le dio la fuerza de la que carecía y la empujó a poner orden en su vida. Desde el principio su padre sentía pasión por su hermano, el varón y heredero. Si su hermano Juan decía que había un burro volando en el cielo, su padre lo creía a pie juntillas. Leticia replicaría a su padre que eso es imposible. Sólo debía utilizar la lógica. Los burros son grandes y además no vuelan. Alzamos la vista al cielo y no vemos ninguno. ¿Acaso no podía admitir que estaba equivocado? ¿Carecía de sentido común lo que ella decía? Sabía de antemano lo que iba a decir su padre. Siempre era lo mismo. —Si tu hermano dice que en el cielo hay un burro volando es una verdad como un templo. Los burros puede que no vuelen, pero tu hermano es imposible que mienta, o se equivoque. Serán imaginaciones tuyas que el burro no exista. Si tu hermano lo dice, va a misa, aunque tú no lo veas. Los celos te enferman. Estará escondido tras una nube, por eso no te das cuenta de tu error. Los burros vuelan y no se hable más. 84 Así todo, durante cuarenta años. Tenía una carrera universitaria y su hermano una diplomatura. Nunca le alabó su pasión por las letras, que fuera una devoradora de libros, que ganase concursos literarios, sus ascensos en el trabajo o que un día fuera alabada por sus jefes. Se hartó de escuchar siempre lo mismo. —No tienes razón, no sabes nada. Eres una ignorante. Nunca aprenderás. —Tu hermano es el mayor, tiene más experiencia. —Siempre llevas la contraria, disfrutas haciéndote la víctima. —No vales nada. —Tus logros no son tan importantes, los puede alcanzar cualquiera. —Te sobrevaloras, sabes que eres tonta. No sé porque te crees otra cosa. Te conocemos desde que naciste. No nos puedes engañar. A nosotros, no nos la das con queso. 85 Leticia de veras lo intentó, un entendimiento, un diálogo. Pero a los cuarenta años todavía sufría humillaciones, aunque hiciera el pino porque las cosas fueran bien, era imposible. Callaba, lloraba, porque pensaba que era su familia, que no servía para nada luchar. Tenía la batalla perdida. Después de un broncón y una humillación tremenda, decidió que no podía más e hizo lo que debía. Perdería la guerra, pero ya era hora de plantar la pica e intentar ganar la primera batalla. —No me dejaré aplastar nunca más, como Scarlet O´Hara en “Lo que el viento se llevó”. Decir basta, no tolerar ningún desprecio. Soltarse, si no estaban dispuestos a tratarla bien. Necesitaba salvaguardar su salud mental, por la familia que había formado. No podía más. Su hijo había mamado los valores de sus padres. Vivía con su pareja y le ayudaba en todas las tareas domésticas. Ellos también se apoyaron cuando Álvaro se quedó sin trabajo. Él 86 asumió la carga de la casa. Perdieron muchos amigos que pensaban que era un vago y no quería trabajar. Estereotipos de gente arcaica, que no les querían de verdad. Estuvo bien hacer una limpieza de agenda. De vez en cuando es necesaria para situarse y saber dónde nos encontramos. Quiénes son amigos y saber de los enemigos. Se querían de veras. No importaba el cambio de roles y papeles. Lo importante era el día a día. Apoyarse y ser felices, no despreciar al otro. No tratarle como una mierda, sino como una persona que necesitaba ser restaurada, amada y respetada. Su hijo Marcos sabía que la hombría no está en la entrepierna, ni muchísimo menos. Siempre le decían que al ser hijo único sería un malcriado, pero le dieron educación de calidad. Estaban recogiendo los frutos a su debido tiempo. Las vecinas se metían con Leticia en el terrado a causa de Marcos. Le gustaba jugar a hacer comidas, a planchar, llenar el carro del supermercado de juguetes que le trajeron en Navidad. También le encantaba el fútbol, el baloncesto, el ballet. 87 —Mariquita. —Mamá ¿por qué se meten conmigo? —Porque la gente es ignorante, no saben. ¿Lo pasas bien hijo? ¿Te gusta? Eso es lo que importa. Sigue jugando, tú ni caso. —Estás loca. Le has de guiar. —Entre vecinos no se puede hablar, métase en sus asuntos. Se ganó antipatías, y que la pusieran verde en el vecindario. Estaba orgullosísima de su hijo que jugaba imitando lo que veía en su casa. Su padre planchaba, lavaba, cosía, guisaba. La crisis económica pasaba factura y era muy dolorosa. Pasaban los días y todos eran iguales. A Álvaro le dolía ser rechazado en cada entrevista laboral. Llegó a necesitar ayuda profesional para superar la angustia de no conseguir trabajo. No le avergonzó pedirla. Como el náufrago pide socorro cuando ve que se está ahogando. No debe tener uno miedo de pedir auxilio antes de colgarse de la botella o de la máquina tragaperras. 88 Leticia se sintió orgullosa de él. Sí era un hombre que sabía decir ayúdame para salvar lo que más quería. No se equivocó al valorarlo como un diamante pulido. También ella necesitó ayuda cuando dijo basta, y tenía la autoestima por los suelos. Llegó a creerse de tanto oírlas las cosas que decían su hermano y su padre. Incluso se planteó que era una posibilidad que los burros volaran. Cuesta mucho recomponerse tras cuarenta años soportando desprecios. La autoestima es una cosa del día a día. Ella sintió miedo, mucho pánico cuando se planteó si era cierto lo que afirmaban. Quizá fuera demasiado dura y estuviera equivocada. Pero tras mucho esfuerzo logró recomponerse. Era una valiente, una luchadora y los hechos lo demostraban. Estos no mienten nunca. Los profesionales les ayudaron mucho a tomar las riendas de su vida. Ella se recompuso y decidió no pasar ni una. Tenía la sartén por el mango y debían respetar sus reglas si era cierto eso de que la querían tanto… 89 Álvaro se serenó y llegó a la conclusión de que la crisis no era culpa suya. Una cosa dolorosísima que no podía cambiar. Trabajaba su mujer, ¿y? En muchas casas no entraba ningún sueldo y la ayuda económica se acababa. Hizo caso de lo que le dijo el psicólogo: —Si supieras que en cinco años se acaba la crisis y tienes trabajo no te angustiarías. Lo intentas, ¿no? Si es algo ajeno a ti que te ha venido y no puedes cambiar, ¿para qué fustigarte? Pasó el tiempo y obtuvo un buen trabajo. Cinco años más tarde como había predicho el terapeuta. Leticia se restauró, poco a poco recompuso la maltrecha relación con su padre y su hermano. Impuso sus reglas a rajatabla. Se envalentonó y no dejó pasar ni una. Como la necesitaban, callaron muchas palabras que sentían pero jamás debieron salir. Era mejor tener una relación fría a que fuera dolorosa. Tener los labios sellados a clavar puñales en forma de frases que nunca debieron ser pronunciadas. 90 *************************************** Llaman a la puerta. Menos mal que le ha dado tiempo a prepararlo todo. El mantel de día de fiesta, un centro de flores multicolor como a ella le gusta. Era una suerte estar jubilada y poder dedicarse a lo que siempre le gustó la decoración, el estilismo. Su vocación tardía. También ir a la universidad y estudiar medicina, ¡sin exámenes! Miró a Álvaro. La paella a punto, era una maravilla. Un buen compañero, un crac. Estaba orgullosa de su mujer que podía con todo, estudiante universitaria y decoradora a los sesenta y siete años. Abrió la puerta y compartieron una comida de domingo con Marcos y Raquel. Una velada inolvidable, que pasó en un suspiro. Álvaro es el mejor cocinero de paellas de la región valenciana. Entre todos recogieron la mesa y pusieron el lavavajillas. Como todos colaboraron, se hizo en un santiamén y nadie resultó agraviado. 91 —Un sabio, un santo quien lo inventó. El lavavajillas es la décima maravilla del mundo. Pensaba Leticia con rotundidad. Invitó a su padre y su hermano a tomar café. Les había costado recomponerse. Aunque sabía que jamás dejarían de pensar y ser como eran, guardaban las formas. Habían aprendido a sobrevivir. Se necesitaban mutuamente y por eso nadie se atrevía a insinuar que hubiera un burro volando. Concluyó que debía haberse plantado a los veinte años. Pero siempre nos vence el maldito miedo, que nos incapacita para ser libres y decir basta. Nos amarga de por vida y nos aboca al infierno más espantoso. Cuando llegaron no reconoció a su padre pronunciando una frase. —¿Dónde has aprendido a hacer centros de flores? La mesa está preciosa. Sabía que no lo sentía de verdad, exageraba un poco para quedar bien. A su padre no le gustaban las flores, y su hermano pensaba que era una forma absurda de gastar el 92 tiempo. Una actividad que no sirve para nada, destinada a jubiladas aburridas. Pero agradeció de todo corazón las palabras pronunciadas. Sabía que hacían un esfuerzo titánico y era lo que importaba. Lo importante era que las cosas mejoraran y fueran como siempre debieron ser. 93 Confidencias de dos desconocidas Vanesa Felip Torrent —B uenas tardes -dijo aquella mujer de piernas largas y falda demasiado corta, mientras entraba en el ascensor. —Buenas tardes -contestó, casi por inercia, una mujer de menor edad, y sonrisa melancólica. El chico joven que contaba la tercera persona que descendía hacia el primer piso en aquel aparato, escuchaba distraído su mp3, ausente y distante de cuanto le rodeaba. ¿He dicho demasiado corta? No, en realidad, era perfecta, como su mirada, una de esas miradas que si la sostienes mucho tiempo, te intimida, te embriaga y finalmente te desorienta, unos ojos preciosos. Me enamoré de ella nada más verla, hace ya unos años, pero de forma platónica, claro. 95 En pocos segundos, llegaron al primer piso, y el chico de la música salió sin decir adiós. Al salir, tropezó con una joven que llevaba un montón de papeles en sus manos. La chica, de complexión delgada y enclenque, cayó al suelo de culo, y quedó sentada de una forma un tanto ridícula. El chico, torpemente se agachó para ayudarla a levantarse, y en ese mismo instante pasó un hombre, con barriguita, traje de chaqueta y un maletín en su mano derecha, y con éste le dio en el trasero al chico del mp3, que inevitablemente cayó encima de la joven a la que había tirado al suelo. En ese momento se cerraron de nuevo las puertas del ascensor y no pude ver el final de la historia. —¿Estamos subiendo otra vez? -preguntó Ivana, la mujer de las piernas largas. —Eso parece -contestó Sonia, la morena de sonrisa melancólica. El ascensor se dirigía hacia el décimo piso de aquel edificio acristalado, que cuando se construyó parecía altísimo, y ahora se quedaba bajito, como las anteriores generaciones. 96 Pero de pronto, aquel medio de transporte horizontal se detuvo en seco y al mismo tiempo la luz se apagó, quedando únicamente la tenue y anaranjada lucecita de emergencia. —¿Y ahora qué pasa? Todo el día trabajando en este maldito edificio, y cuando por fin salgo… ¡Joder, se me hace tarde! -protestó Ivana. —Al menos tú tienes donde ir -le dijo Sonia. —En fin, seguro que tú también ibas a algún sitio, ¿no? —Bueno, sí, a algún sitio. —Maldito ascensor -mientras maldecía aquel aparato, Ivana apretó el botón de la alarma insistentemente, esperando que pronto alguien lo oyera y fuera a sacarlas de allí. Luego dijo: —Si es que esto me pasa por vaga. Si me hubiera ido andando ahora ya estaría camino de casa. —Bueno, relájate, que no tardarán en sacarnos de aquí. —Tienes razón. Lo siento, hoy no soy buena compañía. Normalmente no soy tan gruñona pero la verdad es que he tenido un día horrible, y tengo los pies destrozados de llevar 97 estos malditos tacones. Me encantan los tacones, ¿sabes?, pero estos zapatos son nuevos y, no sé, creo que son demasiado rígidos, o el tacón un poco estrecho, en fin, que me están matando. Sonia se miró sus pies. Llevaba deportivas, unas de esas deportivas de color oscuro que quedan tan bien con vaqueros, además de ser cómodas. Entonces dijo: —Yo odio los tacones. Me encanta caminar descalza, de hecho siempre lo hago cuando estoy en casa. Luego dirigió de nuevo su mirada hacia su calzado y añadió: —Éste es el tacón más alto que suelo llevar. —Ya, bueno, es cuestión de gustos. —¿Por qué no te los quitas? —¿Aquí? —Bueno, no te verá mucha gente. —Es cierto. -Ivana se sonrió ante la evidencia- Pues si no te importa, voy a quitármelos. Igual me huelen un poco los pies, porque he estado todo el día aquí, trabajando… 98 —Sí, eso ya lo has dicho. Bien, no te preocupes si no puedo resistirlo te lo diré, ¿vale? -contestó Sonia algo irritada. Le ponían un poco nerviosa las personas que daban demasiadas explicaciones. Ivana tenía unos pies horribles. Tenía los típicos dedos de martillo, o de urraca, sí de esos que parece que puedan quedar enganchados a una rama de árbol sin que la persona a la que sujetan vaya a caer. Ah, y tenía juanetes, unos juanetes enormes. —Vaya, olerte no te huelen, pero menudos pies. —¿Siempre dices lo que piensas? —Normalmente sí. —¿Oye, crees que tardarán mucho en sacarnos de aquí? —Pues no tengo ni idea, pero tampoco tengo demasiada prisa, la verdad. Ivana se sentó en el suelo, dobló su pierna derecha y empezó a masajearse el pie. Su cara reflejaba cansancio y una 99 mueca de dolor se dibujó en su rostro mientras trataba de masajearse torpemente el talón. —¿Te duele? —Un poco. —¡Quítate las medias! —¿Qué dices? —Soy masajista. Si te quitas las medias podré hacerte un masaje de verdad. Permíteme que te diga que así no vas a conseguir nada. Ivana miró a Sonia con una mezcla de extrañeza y curiosidad. Aquella chica le resultaba rarita pero le gustaba. Era directa. Mientras le miraba, entre indecisa y sorprendida, se levantó la falda hasta la cintura y se bajo las medias hasta los pies. Debía rondar los cuarenta, como aquella mujer que se lo montó en este mismo ascensor, hace un par de años, con un mensajero que apenas contaba veinte. Aquella sí que fue una escenita inolvidable. 100 Mientras acababa de quitarse las medias sonrió a Sonia y al mismo tiempo se ruborizó. No entendía muy bien cómo podía encontrarse en aquella situación y de qué manera se estaba dejando llevar. No recordaba la última vez que había hecho algo espontáneo. Luego se bajo de nuevo la falda y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en uno de los lados del ascensor y las piernas estiradas hacia ella. —¿Así estoy bien? —Sí. Y ahora relájate. Tal vez te duela un poco. Sonia se sentó como un buda, frente a ella, y se colocó los pies de Ivana sobre sus tobillos. Luego tomó su pie derecho y lo puso sobre su rodilla izquierda y con la mano izquierda, puso su pulgar sobre la cabeza de los metatarsianos y los cuatro dedos sobre el empeine. Con su mano derecha empezó a masajear los dedos en forma ascendente, e intensificó el masaje en la punta de los dedos. No estaba demasiado cómoda pero aun así hizo lo que pudo. 101 —¡Qué bien! Tenías razón, esto sí que es un masaje. Me tendrás que dar tu teléfono, tienes unas manos prodigiosas. ¡Ah! Eso me ha dolido. —Ya te he dicho que igual te dolía. -Hubo un corto silencio y después Sonia le preguntó- ¿Sigues queriendo mi número? —Sí, claro. —No hago masajes a domicilio, pero puedo darte mi dirección. Necesito ampliar mi clientela. —Me extraña que no estés saturada. Mi masajista es bastante buena, pero tú la superas. —Gracias. Y tú, ¿a qué te dedicas? -preguntó Sonia mientras le masajeaba los costados del pie de forma ascendente. —Trabajo de asesora financiera. —O sea que eres una tía importante. 102 —Soy más bien una tía muy ocupada, a la que le cuesta encontrar tiempo para las cosas que realmente merecen la pena. Además soy algo solitaria. Sonia tenía la mirada fija en el talón de Ivana, su expresión era un poco triste, como si hace poco tiempo le hubiesen dado una mala noticia o, tal vez, como si alguien le hubiese decepcionado. A pesar de no superar los veintiocho años de edad, su semblante parecía el de una mujer más mayor. Sólo sus hoyuelos y la timidez de su sonrisa delataban su juventud. —¿Estás bien? -preguntó Ivana. —No mucho, pero da igual, no me apetece hablar de eso. Sería desperdiciar el tiempo. Oye, estoy aquí tocándote los pies un rato, y todavía no sé ni cómo te llamas. ¿No te resulta un poco extraño? -Sonia masajeaba ahora con sus dedos pulgar e índice el tendón de Aquiles de Ivana. —Me llamo Ivana -dijo sonriendo- ¿Y tú? —Yo Sonia. 103 —La verdad es que nunca me habían tocado los pies en la primera cita. Las dos se rieron. Sonia, pasó a trabajar el empeine con la mano extendida y mientras lo hacía le preguntó: —¿Nunca te has planteado ser otra persona? —Muchas veces. -Ivana contestó de forma tan precipitada que parecía haber estado esperando la pregunta antes de que la formulara- Ya te lo he dicho, vivo absorbida por el trabajo. Cuando era niña pensaba en otra vida. Me veía a mi misma como una mujer de éxito en el trabajo, sí, pero también soñaba con hacer otras cosas. Me encantaba escribir, y pensaba que tendría tiempo para hacerlo, y para salir con amigas de vez en cuando, y también pensaba que conocería a un tío guapísimo e inteligente que supiera cocinar. —¿Y lo has encontrado?- Sonia ya había acabado con su pie izquierdo y ahora se ocupaba del derecho repitiendo las mismas acciones que con el otro. —Bueno, hay alguien, pero aun no sé si sabe cocinar. -Ivana se rió tras hacer aquel comentario- Le conocí el otro día y hoy 104 había quedado con él para cenar e intimar un poco más. En realidad sé que es inteligente por su trayectoria profesional, por lo que he oído de él, y guapo porque salta a la vista. ¿Y tú? ¿Cuáles han sido tus ilusiones frustradas? -Mientras hablaba observaba las manos de Sonia, sus dedos, las posturas que adoptaba y sus movimientos. Veía la puesta en escena de una coreografía ensayada y representada muchas veces. —En realidad hago lo que me gusta. Disfruto con mi trabajo, salgo con mis amigos a menudo, hago deporte, y bueno, ahora no estoy enamorada, pero tampoco tengo prisa. Sin embargo, a veces me pongo triste porque me da la sensación de que vivimos tan deprisa que se nos escapa el tiempo rápidamente. No sé si me entiendes, como si al querer hacer tantas cosas en tan poco tiempo no disfrutásemos de las cosas que hacemos. Eso me disgusta porque me hace pensar que desaprovechamos los momentos que vivimos. Bueno, no me hagas demasiado caso, a veces ni yo misma sé lo que quiero decir. Tras aquellas palabras se produjo un absoluto silencio. Sonia seguía masajeando el pie de Ivana, e Ivana miraba a Sonia con cierta fascinación. A medida que la miraba, la iba 105 descubriendo, y se dio cuenta, por primera vez, de que era muy guapa. No era una belleza que impactara, pero tenía unos rasgos bonitos y delicados. Llevaba los ojos muy pintados, lo que le daba un aspecto muy femenino y misterioso, y el pelo muy negro, largo y liso. Llevaba flequillo, lo que la hacía parecer más joven de lo que debía ser y vestía un poco desaliñada, pero no le quedaba mal, no la hacía parecer desastrada, sino libre. —Bien, señorita, -dijo Sonia en tono guasón- yo ya he acabado. —Me has dejado nueva. Oye, podrías cobrarme, al fin y al cabo es tu trabajo. —Te equivocas, no suelo trabajar en estas condiciones. —Entonces, te devolveré el favor mediante la prestación de mis servicios profesionales. —Eso estaría bien, aunque más que asesoramiento, necesitaría un milagro. ¿Cómo se puede asesorar financieramente a alguien que no tiene ni un duro? Bueno, o mejor dicho, ni un euro. 106 —Es difícil, yo diría que imposible. Las dos se sonrieron y después, un largo silencio ocupó el transcurrir de los minutos. Mientras, sus miradas se cruzaron intermitentemente, como sus propios pensamientos, hasta que Sonia preguntó a Ivana: —Bueno, y esa cita que tenías con un tío guapísimo ¿a qué hora era? Ivana miró su reloj y dijo: —Dentro de aproximadamente treinta minutos. —Entonces me temo que tendrás que retrasarla. —Sí, eso parece. —¿Y por qué no le llamas? —Vaya manera de presionar. ¿Nunca te han dicho que eres un poco entrometida? —Alguna vez, pero yo si hubiera quedado con un tío guapísimo, no dejaría que pensara que le he dado plantón. —La verdad es que me he quedado sin batería en el móvil, así que no puedo llamarle. 107 —Si quieres mi móvil. —Gracias, pero no me sé su número. Da igual, ya se lo explicaré. —Llevamos casi una hora aquí dentro, ya no creo que tarden en sacarnos. Aquí hace un poco de calor, ¿no? —Sí un poco. -Ivana, hacía un rato que se había quitado la chaqueta y se había arremangado la camisa- ¿Por qué no te quitas algo de ropa? -le preguntó. —Bueno, me quitaría los pantalones pero mis piernas son tan horribles como tus pies. Además, y si de pronto esto se pone en marcha, ¿qué? —Si se pone en marcha te los pones. Y deja en paz mis pies, que bastante tengo con vérmelos todos los días. Además no creo que tus piernas sean tan horribles. Sonia se quitó el jersey de lana que llevaba puesto y se quedó con una camiseta interior de tirantes. Los pantalones prefirió dejárselos puestos. También se descalzó y se quitó los 108 calcetines. Parecía aliviada tras haberse desprendido de toda aquella ropa. Seguían sentadas una frente a la otra, hablando de distintas cosas. Reían. Se las veía relajadas a pesar del calor y la falta de aire. De pronto, Ivana se levantó y dio unos pasos descalza. Se le veía cómoda sobre sus pies después del masaje. Luego se volvió a sentar. De repente, Sonia cambió su semblante relajado por uno teñido de tristeza y dolor. —Ayer me ocurrió algo terrible -dijo Sonia con voz insegura y temblona. Ivana la miró con gesto de preocupación y esperó a que continuara hablando. —Una persona muy allegada a mí murió ayer. No quería seguir viviendo, y se quitó la vida. —Eso es… debes estar destrozada. —Hay momentos en los que no lo recuerdo. En los que pienso que todo ha sido un mal sueño. Otros en los que parece 109 que no me haya hecho a la idea de que no volveré a verle jamás. —Es demasiado pronto como para que te hayas acostumbrado a su ausencia. Has dicho que se trataba de alguien cercano, pero… —Mi hermana. —Debe ser muy doloroso. No puedo imaginar cómo debes sentirte. —Cuando soy consciente de que no volveré a oír su voz ni sus risas, de que no seguiremos creciendo juntas, de que no podré llamarla para contarle mis preocupaciones o mis alegrías… ¿Con quién voy a discutir ahora? Cuando pienso en todo eso creo que no podré soportarlo. —¿Cómo era ella? —Tú me la recuerdas en cierto modo, ¿sabes? Le encantaba vestir de forma elegante y los zapatos de tacón la volvían loca. Yo, a veces, me ponía sus zapatos y me paseaba por la casa contoneándome, imitando su andar seductor. Era muy guapa. 110 Sonia había dejado escapar una mueca de orgullo y satisfacción mientras hablaba de ella. De sus ojos brotaban una pequeñas gotas de agua que avanzaban presurosas por sus mejillas. Ivana se acercó a ella y la abrazó. Luego, en voz baja le dijo: —Tranquila, llora cuanto quieras, desahógate. Sonia lloró desconsoladamente durante un rato y mientras lloraba volvió la luz, el ascensor se puso en marcha y las puertas se abrieron. El señor de la barriguita con traje y maletín se encontraba frente al ascensor, pero no se decidió a entrar. Pensó que de hacerlo, podría invadir un espacio precioso de intimidad. Mientras dudaba, las puertas se cerraron y el ascensor volvió a desplazarse verticalmente hacia su nuevo destino. 111 El viaje que nunca debió ser Ana Fernández de Córdova Giner J ulia vivía en Valencia, ciudad mediterránea llena de luz y color. Su prima Carmen residía -a unos ochenta kilómetros- en Utiel, tierra de vinos famosos… Desde niñas se querían mucho. Carmen hacía unos días que se encontraba indispuesta, y Julia decidió ir a visitarla, salió temprano de casa, tenía que hacer el viaje en tren. Era primavera, hacía un tiempo magnífico. La enferma se encontraba mejor; las dos mujeres disfrutaron de una buena comida, que Julia preparó con maestría, era una cocinera estupenda. Recordaron su infancia feliz, fueron juntas al colegio, por ser de la misma edad. Hoy necesitaban hablar. ¡Cuántas anécdotas, pequeñas, inocentes y algunas atrevidas! En el instituto formaron una 113 pandilla y… los guateques en los días de fiesta y… los enamoramientos. Se casaron, formaron sus nuevos hogares. Ahora a los sesenta años estaban solas, sus maridos murieron, los hijos vivían lejos. El tiempo pasó rápido, ya tenían nietos. Al atardecer, Julia debía regresar a Valencia, pero estaba muy distraída hablando con Carmen, y por unos minutos perdió el tren. Debía esperar -casi dos horas- para subir al próximo tren. La mujer parecía cansada y contrariada. Dio un paseo, después se sentó en un banco de la estación. Ahora su cara reflejaba aburrimiento y somnolencia. A través de sus ojos -medio entornados- veía a una joven nerviosa que paseaba, estación arriba y abajo, tendría unos treinta y cinco años era bonita y elegante. Julia cerró los párpados, estaba medio dormida… cuando de pronto sintió que alguien se sentaba a su lado, abrió los ojos, y descubrió que era la joven bonita y nerviosa. 114 La desconocida tenía en el suelo -junto a ella- una bolsa grande de viaje, y sobre las rodillas un bolso de piel marrón con cremallera, que su dueña no cesaba de correr de un extremo a otro del bolso. Julia la observó… percibió un leve temblor en las manos y en las piernas inquietas. Con aparente indiferencia -fingida- le dirigió la palabra a la joven. —Hace buen tiempo, la tarde es estupenda, pero es un fastidio tener que esperar el tren tanto tiempo. No recibió respuesta, Julia insistió, le preguntó. —¿Tú también esperas el tren de Valencia? La joven dejó la cremallera tranquila y respondió. —Supongo que sí, pero no sé lo que quiero hacer. Julia es muy curiosa, estaba intrigadísima por la respuesta de la joven. —¡Anda, que si tú no lo sabes! ¿Qué te pasa? Pareces nerviosa. 115 —Estoy más que nerviosa. ¡Estoy asustada! No sé si debo seguir con mi plan, tengo muchas dudas. Julia sintió la intranquilidad de su joven interlocutora, con cariño y curiosidad, sonrió cariñosa y le preguntó. —Por edad podía ser tu madre, cuéntame lo que te pasa, y de qué plan hablas. Tal vez yo pueda ayudarte. —Esta mañana he abandonado a mi marido, -respondió la joven- le he dejado una carta explicando que me iba con otro hombre. —¿Acaso este hombre es tu amante? Tienes que estar segura, el paso que vas a dar es muy importante y te puede perjudicar. La joven parece más relajada al responder. —Lo conocí por Internet. Hace tiempo que nos chateamos: nos comprendemos perfectamente. Tenemos los mismos gustos, personalmente no nos conocemos, vivimos en diferentes ciudades, estamos enamorados. 116 deseando vivir juntos y —Es complicado tu caso -dice Julia- lo cierto es que no conoces a ese hombre, y todo puede ser un engaño, eres muy confiada. —Lo he pensado bastante. En este bolso grande llevo mi ropa, y en el bolso pequeño, joyas y dinero. Mi marido aún no habrá leído la carta, hoy tenía que estar fuera todo el día trabajando y no regresa hasta mañana por la tarde. —Hija, no comprendo que cambies a tu marido por ese desconocido, que sólo es aire y cristal. Quizás te decepcionará cuando su cuerpo esté junto al tuyo. La joven está seria, llora y Julia la consuela y abraza… —Creo que debes regresar a tu casa antes que tu marido. Rompes la carta y no le cuentas nada, y si la pasión por el otro hombre es tan fuerte -el tiempo lo dirá- conócelo en persona y habla con él, bésalo, siente el calor de su cuerpo haciendo el amor… y si no te decepciona, entonces sinceramente hablas con tu marido y le cuentas la verdad. 117 —Mi marido esta temporada está muy distante y raro, el trabajo le va mal… siempre está enfadado, y se está volviendo agresivo. —¡Ay hija! La vida es difícil, si quieres puedes venir conmigo a mi casa, hasta que pase la crisis matrimonial que vivís en estos momentos. Me llamo Julia. —Muchas gracias por sus consejos, creo que usted tiene razón no le diré nada a mi marido, en realidad es como si no hubiese pasado, vuelvo a mi casa… ya viene el tren, regreso a Madrid. ¡Adiós! Llegaré antes que mi marido, y romperé la carta. —¡Buen viaje! Me llamo Julia, olvida “EL VIAJE QUE NUNCA DEBIÓ SER”. El tren se aleja veloz. Julia se sienta en un banco de la estación. Mira el reloj, falta media hora para el tren de Valencia. 118 Han pasado un par de días. Julia sigue su vida normal, alguna vez le viene al pensamiento la joven nerviosa de la estación, ignora su nombre, con la prisa -por subir al tren- no se dieron los números de teléfon, y poder saber cómo le fue a la joven. En un telediario reconoce la cara de la joven, presta atención a la noticia… hablan de otra víctima “de violencia de género”. Oye el nombre de la joven, Sonia ha muerto asesinada por su marido, en un ataque de locura la asfixió. Los vecinos no comprenden lo que pasó, pues la pareja vivía en paz y sin escándalos. Julia llora desconsolada, se culpa de la muerte de Sonia… si no le hubiese aconsejado que regresara, estaría viva con otro hombre. Necesita saber qué pasó. Va a una comisaría, para ver a un amigo policía, habla con él. Julia le explica su encuentro con Sonia, en la estación de Utiel, y las confidencias que le hizo la joven. 119 El policía hace varias llamadas por teléfono para informarse sobre este nuevo caso “de violencia de género”. Después le explica a Julia lo siguiente. —El marido estaba de viaje y regresó antes de lo previsto. No encontró a su mujer en casa. Los vecinos oyeron golpes destrozando puertas y muebles, después los ruidos cesaron… Más tarde, -por la noche- en pleno silencio, oyeron el taconeo de Sonia, después abrió la puerta del piso y oyeron unos gritos, medio ahogados, que los vecinos no dieron importancia. La joven no tuvo oportunidad de hablar y explicar su conducta. Después, la policía encontró a Sonia estrangulada. La carta que dejó estaba arrugada y apretada como una pelota. Julia se lamenta y se culpa de esta muerte injusta y murmura con voz apagada. —Hija olvida “EL VIAJE QUE NUNCA DEBIÓ SER ”… Ni yo hablar. ¡Perdóname Sonia, perdóname por aconsejarte! Julia llora con gran tristeza. El policía intenta consolarla y le dice: 120 —No se culpe, son circunstancias que se dan para el mal. ¡Olvide, tenía que pasar, era su destino cruel como el de tantas mujeres víctimas! Algún día todo cambiará. 121 Rosa Alicia García Herrera Y o tenía una abuela que se llamaba Rosa. Seguramente era la mujer más bonita que haya visto jamás. Era muy fina, de cabellos largos y claros, brillantes, sedosos. Naricilla chata de aletas palpitantes, ojos verdes sombreados por pestañas del color del trigo y la boca… ¡qué boca!, graciosa a más no poder, rojo fresa, en contraste con un cutis de alabastro, sin manchas de sol. Ya era vieja cuando yo vine al mundo. Y pese a todo aún conservaba buena parte de su galanura y donaire y aquellas piernas largas y esbeltas que habían llevado de cabeza a más de uno. Casi la había olvidado. Hace ya tantos años que murió mi abuela Rosa… Pero el otro día volvió de nuevo a la memoria. Fue por causa del mazapán. La niña, mi nieta, me pidió que le hiciera una figurita de dulce. Ella misma había hecho la masa. Y entonces, abuela ya, recordé a mi propia abuela, que en mi niñez me enseñó a hacer figuras de mazapán, patitos de mazapán. 123 Mamá pata cargando huevos bajo sus dos alas. Iba moldeando el cuerpo, la cabeza, el pico y los huevos. Mira niña, dos bolitas de chocolate y la pata ya tiene ojitos. Dos minutos en el horno y el mazapán ya está listo. Y a cada paso que daba me aproximaba más a las Navidades de antes y a mamá Rosa, o mamarrosa, así todo junto, como la llamaban siempre. Eso era así porque Rosa no sólo fue madre para sus hijos sino que, pese a su voluntad y porque era su destino, se convirtió en la madre de los niños de varias generaciones. Hoy ya nadie se acuerda de Mamarrosa. Ni siquiera yo la recordaba… Y, sin embargo, en ese momento fui capaz de percatarme que su recuerdo no sólo vivía sino que latía dentro de mí y me había acompañado a cada paso, ayudándome a sortear, como le pasó a ella, las dificultades cotidianas, las pruebas duras que nos envía la vida. Como en las matryoskas rusas un aliento de vida había ido pasando de generación en generación a través de mi madre, de mí misma, de mi hija y se trasladaba ahora a aquella muñeca, la más pequeña de todas, que, de forma espontánea, sin saber por qué, me miraba con sus grandes ojos mientras yo estaba absorta en mis pensamientos. Porque, mientras moldeaba el mazapán, Rosa volvía a la vida. Rosa y sus patos de mazapán. Rosa, Mamá Rosa, mamarrosa, 124 mamarosa. Y, poco a poco, al tiempo que daba forma a la pata yo iba desgranando su historia, hablando más para mí misma que para mi niña. Presta, ricona, mucha atención. Como tantas otras historias, la de Rosa comienza poco más o menos cuando la guerra, en un pueblo pequeño de Andalucía. Por aquel entonces Rosa era muy joven. Que Rosa era una muchacha muy bella ya lo hemos dicho. Lo que no hemos dicho es que, además, era inteligente y voluntariosa. Por eso, en lugar de preocuparse por prometerse con un buen partido, como querían sus padres, perdía el poco tiempo libre que le dejaban sus tareas leyendo. Porque Rosa quería ser libre y, para eso, era necesario saber, tener una cultura. Y, por eso, cuando se cruzaba con Manuel su corazón latía desbocado. Manuel tenía un piquito de oro… Era también muy buen mozo, alto, de espaldas anchas pero delicado, aunque no buen partido. Se consideraba un liberal hecho a sí mismo, un idealista con ambiciones políticas en una época y en un pueblo en que los cambios y el progreso se miraban con desconfianza y recelo. Eran años revueltos. La situación política estaba en ascuas. El Ayuntamiento y los vecinos divididos, con situaciones enfrentadas y posiciones extremas. Los obreros, 125 parte de las clases medias y las personas más comprometidas se alineaban con los bloques de izquierda. De otro lado quedaba el sindicato agrícola, la Guardia Civil y el resto de las clases medias. Viendo el peligro que se cernía sobre su hija los padres de Rosa quisieron decidir por ella, porque ya la pretendía un mozo, el más rico del pueblo. Pero el piquito de oro de Manuel pudo más que la voluntad paterna y, al final, tras muchos disgustos y no pocos esfuerzos, Rosa se salió con la suya. ¡Cómo lloraba su madre…! Envuelta en una mantilla blanca, pura como la virgen, la díscola muchacha se casó por amor y su antiguo pretendiente se quedó compuesto y sin novia. Nunca olvidaría aquella afrenta, pues en los pueblos pequeños nunca se olvida. Que al principio el nuevo matrimonio fue muy feliz no cabe la menor duda. Los dos muchachos se querían con locura. Rosa quedó muy pronto en estado de buena esperanza y fue teniendo un hijo tras otro, hasta un total de cuatro. Pero los mismos sueños de libertad y las mismas ambiciones que les habían unido durante su corto noviazgo también les fueron separando poco a poco. Por las noches Manuel leía el periódico y participaba en las reuniones del partido. La voz 126 firme de Manuel seducía a los jornaleros tanto como en otro momento la había seducido a ella. Rosa contemplaba a los hombres con el entrecejo fruncido. Madre ahora, un instinto primario le hacia temer por el futuro. El mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo y Manuel no presentía el peligro, al menos no como ella. Llegó al fin el gran día. Alfonso XIII huyó de España. Se acabaron las dictaduras, las dictablandas, las monarquías. Era el tiempo de la libertad soñada. Las ambiciones de Manuel comenzaron a tomar forma. Cuando se proclamó la Segunda República, pasó a formar parte del Ayuntamiento como concejal. Pero las divisiones y enfrentamientos que había en el pueblo también se hacían notar en el Ayuntamiento. Las rivalidades personales dejaban sentir su pulso. Durante cinco años las izquierdas y las derechas se fueron turnando. Cuando gobernaban unos destituían a los otros y viceversa. El antiguo pretendiente de Rosa, alineado con las derechas, la contemplaba de cerca. No la había olvidado. Se cruzaba con ella cada mañana en el camino de la fuente o del lavadero o en la salida de misa y la encontraba cada vez más hermosa, pese a los partos y a los rudos trabajos que la muchacha se veía 127 obligada a realizar. En el patrimonio de Rosa había más palabras y promesas que otro poco. Los niños eran aún bien pequeños cuando estalló la guerra. El mayor apenas contaba doce años y el chiquitín no había cumplido los siete. Más tarde nacería la otra niña. Y al igual que ocurrió con el ochenta por ciento de las familias andaluzas, el miedo llamó a las puertas de Rosa. Cuando tuvo lugar el alzamiento, Manuel estaba al frente del Ayuntamiento supliendo al alcalde. Durante los meses previos, la situación política en Granada había sido convulsa, con graves disturbios que habían alterado toda la provincia. El 18 de julio, cuando se supo que el general Franco se había sublevado en Canarias, los miembros del retén de la Guardia Civil se desplazaron hasta Guadix para apoyar a los alzados. La actividad en el Ayuntamiento era frenética, un hervidero. Pese al temor de una represión feroz, la bandera republicana siguió ondeando en el Ayuntamiento del pequeño pueblo. Tras muchas diatribas, se creó un comité central para organizar la gestión del municipio y solucionar problemas prácticos, como los abastecimientos, la llegada de familias de refugiados o el control de la producción, que se realizó mediante una 128 cooperativa agraria. Más tarde se organizó el ejército, con las milicias voluntarias, de las que también podían formar parte las mujeres. Manuel comenzaba a vivir su sueño y hasta en las pupilas claras de Rosa brilló con cierta cautela la esperanza de un mundo mejor para sus hijos. Sin embargo, en el pueblo la situación revolucionaria se vivía intensamente y hasta pasados unos meses no se normalizaron las cosas. Las habilidades oratorias de Manuel impidieron que hubiese derramamiento de sangre, al menos al principio. No fue suficiente, sin embargo, para evitar ciertos disturbios. La iglesia fue saqueada y se quemaron objetos religiosos. Sucedieron también otros actos de vandalismo o, incluso, el médico titular de la plaza, hombre de paz, fue fusilado contra las tapias del cementerio. Los años del principio, los años de la ilusión, pasaron rápido. La guerra avanzaba rauda, dejando tras de sí una estela de muerte y miseria y, por fin, el pequeño pueblecito caería, como tantos otros, en poder de las tropas nacionales. A finales de marzo del 39 ya habían dejado de funcionar las instituciones y el dinero republicanos. Los bonos Negrín servían sólo para empapelar las paredes o tapar los agujeros de las suelas de los zapatos. A principios de abril la nueva comisión gestora del Ayuntamiento tomó como primer 129 acuerdo invitar al vecindario a engalanar las calles y los balcones para recibir al Batallón 2ª Bandera de Cádiz, perteneciente a la División 34. Gor, como toda la España republicana, había claudicado. Manuel huyó, no sin antes haber mandado evacuar a su familia al puerto de Cartagena. La niña mayor tenía que embarcar rumbo a Rusia. El mediano, a México. Rosa llegó a puerto con los huesos doloridos, el hambre en el rostro, el alma rota. Pero a pie de barco, donde se hacinaban cientos y cientos de refugiados, no pudo soportar el dolor de ver partir a los hijos. Ese día emergió por primera vez la mujer fuerte que estaba destinada a ser, la misma que Manuel había amordazado sin querer con su piquito de oro. Hasta ese momento no había decidido por sí misma. Pero ese día Rosa decidió que fuera lo que fuese lo que el destino les tenía reservado, jamás se separaría de sus hijos. Todos correrían la misma suerte, incluida la chiquitina, que entonces tenía meses. El final del mundo se presumía próximo, al menos el final del mundo que Rosa había conocido. Cuando Rosa volvió a su pueblo con sus hijos la situación era crítica. Manuel permanecía emboscado en los montes junto 130 con el alcalde y otros concejales del Ayuntamiento. Querían llegar a Alicante para embarcar rumbo a Francia. Al final, los emboscados cayeron presos de los rebeldes. Todo gracias al chivatazo del antiguo pretendiente de Rosa, que no halló mejor ocasión de deshacerse de su rival. Aún la deseaba… Manuel fue llevado a Guadix y condenado a muerte en un juicio sumarísimo. Pero el antiguo concejal tenía amigos influyentes y su pena fue conmutada por la de cadena perpetua. Manuel fue trasladado al Valle de los Caídos, donde participó en la construcción del Santuario. Fue así como Rosa se convirtió en la esposa de un prisionero. Cuando la guerra terminó, la muchacha sólo tenía en su haber un cerdo y una barra de labios de color rojo coral. El invierno se aproximaba y, con él, la época de la matanza. Mirando a sus hijos, Rosa se mordía los labios y apretaba los nudillos hasta que se le quedaban blancos. El amargor de la derrota, las humillaciones diarias, la pobreza y frío no eran nada contra el fantasma del hambre, contra el sufrimiento de ver a sus hijos macilentos y desnutridos. Rosa tenía ante sí un gran dilema. O bien mataba el cerdo y daba la carne a los suyos o bien lo malvendía para ir tirando hasta que se le 131 ocurriera algo. Todo menos aceptar las proposiciones de su antiguo pretendiente y faltarle al respeto a Manuel. Rosa era honrada, aunque el castillo de naipes de su matrimonio y el sueño de la República se hubieran venido abajo estrepitosamente, casi al mismo tiempo. Pero, ante todo, era madre. Por si fuera poco, el número de bocas que estaban a su cargo había aumentado. A su prole se le habían sumado los gemelos de su hermano pequeño, un chicuelo descabezado que, con apenas dieciséis años, había marchado al frente y, además, estaba la madre de los pequeños, ella misma casi una niña. El caso es que la chica había sido repudiada por ambas familias porque no estaba casada, al menos no para la Iglesia. Cuando al final de la guerra el valiente soldadito se vio obligado a huir para ponerse a salvo, la joven se quedó sin recursos y hubieran acabado mal, ella y los gemelos, si Rosa, como una de las patas del mazapán que más tarde enseñaría a modelar a tantos niños, no hubiera abierto sus alas para acogerlos a todos y compartir lo poco que tenía. Tras la venta del marrano las cosas mejoraron ligerísimamente. Pero Rosa sabía por experiencia que se trataba de una solución de compromiso y, tras muchas noches 132 en vela, acuciada por los fantasmas del hambre y la desesperación, decidió ponerse manos a la obra y levantar ella misma un horno de los de cocer pan. Con un pelo impecable anudado en un moño dorado, sus labios rojo fresa y su espléndida figura, que la guerra y las preocupaciones no habían hecho más que estilizar, Rosa fue recorriendo el pueblo y sus aledaños apilando piedras y materiales. Y, ladrillo a ladrillo, sin que nadie le explicara cómo hacerlo, con seis, siete mocosos pegados a sus faldas fue levantando un horno, que salió pulcro y airoso, tal y como era ella. Compró harina, una harina negra llena de impurezas en las que incluso se adivinaban trazas de papel. Pese a todo, la naricilla palpitante se hinchó de orgullo cuando sacó la primera hogaza, que repartió en rebanadas finas con la dignidad de una sacerdotisa. Y, con la misma solemnidad que se usa en la primera comunión, los niños saborearon el pan que les ofrecía la madre, deleitándose con el olor y la ternura del manjar recién hecho. Más tarde los niños de los vecinos también probaron el pan de Rosa. Y como otras comadres quisieran imitarla, Rosa les ofrecía un horno para que cocinaran su propio pan, siempre a cambio de lo que cada uno pudiera ofrecerle. Durante un tiempo Rosa fue tirando con su horno. Y 133 cuando tuvo más recursos, compró más harina y comenzó a vender el pan que le sobraba. Y si alguien no podía pagar el pan, Rosa se quitaba su pan de la boca y cortaba unas rebanadas que untaba con aceite y ajo, pues no podía soportar ver a un rapazuelo morir de hambre. Por eso no era infrecuente que, a las puertas de la incipiente panadería, se viera un grupito de niños andrajosos que, como un corifeo, cantaban: “Mamarrosa, dame pan y ajos”. Y fue el pan que Mamarrosa amasaba cada noche lo que alivió el hambre de muchos de aquellos niños e hizo de ellos hombres fuertes, aunque hoy ya no se acuerde nadie de aquella mano maternal que contribuyó a aliviar sus penalidades, ignorando a qué precio. Fueron años de lucha contra la miseria y la desesperación. Pero, si vencer el hambre de cada día era duro, peor era luchar contra las envidias. La reciente prosperidad de Mamarrosa y sus gestos generosos no pasaban desapercibidos. Aun así, la dejaron hacer. Sólo hasta que Manuel volvió del presidio, indultado. Muerto en vida, con el cuerpo y el alma rotos, inservible para el trabajo, pero vivo al fin y al cabo. Manuel hubiera querido morir una y mil veces. Pero Rosa fue 134 contundente. Avivó la lumbre, alimentó como pudo a su hombre, lo rodeó con el calor de sus brazos y de su pecho maternal y le dijo lo más importante: debía sobrevivir para dar fe de lo que había pasado. La vuelta de Manuel excitó aún más las iras de sus enemigos y también las de su antiguo pretendiente. Aún no la había olvidado… A ella que, pese a las penalidades, no había perdido a sus ojos nada de su natural soberbia, nada de su gracia y distinción ni una pizca de su coquetería. Sus ojos refulgían más verdes que nunca, pues se había prometido no llorar, sus labios lucían más rojos que nunca bajo el barniz de color coral. La niña se había convertido en mujer. Una mujer serena, fuerte, discreta, tranquila. Rodeada siempre por un ejército de niños que, como pequeños duendes, hacían masa de la que brotaba el pan de cada día. Rosa y los niños. Niños que se ganaban su pan sin que ella lo pidiera. Porque los niños dan mucho más de lo que reciben, con sinceridad y amor. Pero ante las dificultades que se añadían a las de cada jornada interminable, ella inclinaba la frente, apretaba los labios y seguía amasando y horneado cada día mientras cantaba al aire, al fuego y a la tierra. Porque Rosa no era como las espigas de trigo que ella ablandaba bajo sus manos, orgullosa, sino que, como las ramas de alfalfa, 135 inclinaba la cabeza mientras arreciaba el temporal emergiendo imponente y lustrosa cuando ya había escampado. Años más tarde, cuando pasó la hambruna que asoló España, Mamarrosa empezó a desarrollar sus habilidades como repostera. Los días de fiesta, Rosa hacía dulces que sólo podían comprar los más pudientes. ¡Qué dulces, Dios mío! Flores de harina y azúcar, galletas de almendra, roscos de vino, bizcochos borrachos. No se despreciaba ni una brizna, ni una, porque en aquella época, el azúcar, el chocolate o un huevo eran un lujo. Para entonces los hijos habían crecido. Pero en la panadería no faltaban los niños, porque Rosa también tuvo nietos. Como yo. Las Navidades de entonces tenían un sabor especial. Por aquel tiempo, Mamarrosa ya había atravesado el umbral de la madurez, había superado las pruebas más duras, había cumplido el objetivo de criar a sus hijos y sobrinos y hacer que el hambre y las dificultades no les vencieran, encarrilándolos por la buena senda. Y ahora podía permitirse un cierto bienestar, pues los suyos no pasaban necesidades en una época en la que comer tres veces al día y tener dos vestidos o ir a la escuela no era lo habitual. Yo me crié rubia y hermosa, como era ella, y todos decían con una 136 cierta envidia, al verme tan lustrosilla: “¡Qué buenas sopas tienes que comer! ¡Cómo se nota que eres la nieta de la panadera!”. Y me pellizcaban los mofletes y los jamoncillos, pues no hay nada más dulce que un bebé sano, bien alimentado y feliz. Hoy, al modelar para mi nieta la pata de mazapán que me enseño a hacer Mamarrosa, sentí nostalgia de aquella mujer y de aquellas Navidades sencillas. Hoy me arrepiento de no haber disfrutado más de las enseñanzas de mi abuela, admirable, valiente y generosa, de aquella madre abnegada, como tantas en aquellos tiempos, pues para ella no había otra forma de afrontar las dificultades que con serenidad, determinación y firmeza. Rosa se hubiera reído para sí de la palabra crisis, que tanto nos amarga la vida, de nuestros temores ante las incertidumbres del día a día. Con una seguridad increíble hubiera dicho: “No pasa nada” y apretando los labios y doblando la frente se hubiera puesto manos a la obra. Mirando a la niña me di cuenta de que su espíritu aún latía dentro de mí, como latía en mi madre y ahora en mi hija y en mi nieta. Cada una dentro de la otra, 137 gozando de una vida mejor que la otra. Somos como las matryoskas rusas… 138 Un camino a elegir María Jesús Gómez Vitoria Y pasaron las horas sin darme a penas cuenta, mientras observaba inmóvil a través del cristal, el día. Un día con su gente, sus niños al colegio, sus madres a la compra, hombres en sus furgonetas de reparto, haciendo su trabajo rápido y mejor cada día, la gente de negocios que sale a fumarse un pitillo a la puerta de su tienda. Un sinfín de cosas que aparecen de repente cuando una se para a observar. El brillante brazo del sol que surca la calle rompiendo el verde de los árboles-adorno que pusieron en el barrio, me hace fruncir el ceño y cerrar los ojos. Siento el aire en mis pulmones, un aire lleno de vida, esa vida que solo vive en mí. Entonces me doy cuenta de que no quiero abrir los ojos más. No quiero moverme. No quiero salir de mi tranquila ilusión llena de nada. Pero eso es imposible. La realidad es otra y yo lo sé. Mi mente lo sabe y por eso le envía la orden a mi corazón y éste se acelera de nuevo. Cuando dé la vuelta y observe a mi 141 alrededor veré que estoy en la misma habitación que tiene escrito en las paredes el dolor, la tristeza. Las mismas paredes que esconden el eco de los llantos. Llantos que me acompañan hace algún tiempo. —Quiero pintar de color blanco. Mañana saldré a por un bote de pintura y pintaré. -le digo a mi hijo que me observa con tristeza en la mirada. Una mirada mayor para su corta edad. Lo vivido por lo recordado, lo recordado por lo olvidado, y todo en su memoria de niño. ¿Cómo le afectará mañana? Aun así él me inspira. —Mamá, ¿no te gustaría mejor con unos toques en verde que es tu color favorito? -entonces empieza a cristalizarse mi mirada y tengo que girarme. No puedo soportar que esté tan pendiente de mí. No quiero ser su trauma del mañana. Quiero que elija sus propios colores, que invente sus propios cuentos, que cante las canciones que le gusten a él. Pero cuanto menos quiero influir en él, es peor. Se siente apartado de mí. Necesita de mí y por eso, memoriza cada palabra, cada movimiento, cada queja mía, para después utilizarla en salvarme de esta tristeza. No podría soportar contagiarle, él tiene toda una vida por delante. Yo la tuve. 142 Crecí feliz en el seno de una gran familia unida. El apoyo que recibíamos todos de nuestros padres, lo entregábamos entre nosotros, hermanos, y luego lo transmitíamos a nuestras parejas y al final a nuestros hijos. Así debería ser. Siempre consecuente con los problemas que la vida te trae, pero fuerte para aprender a vivirla. Y, si un día flaqueas, allí están todos para animarte y aliviarte. El sol salía siempre en mi vida. No puedo decir que lo tuviese todo, aunque después de mayor, te das cuenta de que sí. Todo es: el amor, el cariño, la compañía de un hermano o de un buen amigo, una pareja maravillosa, atenta, buena y un hijo precioso y sano. Todo. Aquella casa en la montaña, sueño de todos y al alcance de pocos. Con sus ventanas blancas llenas de luz todos los días. Las calles llenas de pocos vecinos pero que eran los mejores. Unos aportaban unas cosas otros otras. Calor humano. Desgraciadamente hubo que marchar de allí. La economía del momento no nos permitía seguir pagándola. Fuimos a parar a otro barrio, a un piso en el centro. Pero entonces empieza a fallar algo en el motor de mi cerebro. ¿Un error natural? No se sabe. Mis ojos no se abren con la misma ilusión por las mañanas. Levantarme es un caos 143 emocional. La gran fuerza que tengo que hacer para acudir a las labores diarias de la vida está acabando conmigo. Nadie entiende nada. Me pesa la vida. No veo ya el blanco de las ventanas. No me anima el calor humano. No encuentro sentido a mi jardín, ni a mis vecinos. No quiero jugar con mi hijo a nada. No me apetece seguir caminando. Me sumo en una gran pena que está consumiéndome por dentro, a la vez que refleja sus zarpazos en mis ojos y mi piel envejecida a contratiempo. Mi marido va encontrando restos de mi pelo por el suelo, pero no le da importancia al principio. Ve los restos del abandono en el hogar, la tristeza estaba al tacto en las paredes, en los muebles, en los rincones más recónditos, y un hijo abandonado a su suerte por las calles. ¿Qué puede hacer él? ¿Acaso alguien puede hacer algo por mí? Todos dicen que sólo yo puedo resurgir de mis cenizas, estas que me están cubriendo ya el cuello y que no me dejan respirar. La vida cada vez me pesa más. Hoy quiero pintar, pero, en unos minutos oscurecerá el día y no seré capaz ni de coger una brocha. Otra desilusión añadida a mi pequeño que quería pintar de color verde solo para mí. Creo que no le puedo dar 144 más ilusiones falsas. Estoy pensando en llevarlo con mamá una temporada. Será más feliz. La palabra “feliz” me hace pensar si en realidad existe alguien feliz en el mundo. Al menos en mi mundo no puedo ver a nadie así. Por eso estoy pensando que no quiero hacer sufrir a nadie más. No quiero seguir viviendo sin vivir. No quiero seguir mirando sin ver, ni escuchar sin oír. Quizá si cierro mis ojos para siempre se termine mi patética existencia. Quizá apagando mi oscuridad, brille la luz para los míos. Ellos están sufriendo por mi culpa. Sufren mi dolor. El abismo en el que me iba cayendo oscurecía todo lo que antes había sido luz. El sentido de la vida, en sí, se desvanecía ante mí y no sentí las fuerzas suficientes para recomponerlo. Tenía ante mí miles de caminos, miles de escaleras que subir, infinidad de partículas de vida, pero yo no veía ninguna, o no quería ver. Intentaba subir algún escaloncito, pero al día siguiente caía de dos. No quise coger la mano que me ofrecía mi familia, creía que no serviría para nada. Ni la mano inocente de un niño aterrado por mi culpa. Tras el visillo transparente del cristal unas gotitas tímidas de lluvia reflejaban que aún era por la mañana. Sentía 145 tranquilidad, frescor y un olor a hospital inconfundible. Pero no sentía dolor, ¿qué estaba haciendo allí? Siento una presión en mi garganta, apenas puedo intentar ni hablar. ¿Era de día para mí? —¿Dónde estoy? -me pregunto, puesto que no conozco el lugar. Y alguien conocido, respondió con voz temblorosa: —Estás con nosotros otra vez. Espero que te quedes para siempre. Alrededor estaba lo que más quería, mi marido, mi hijo, mi familia, mis amigos. Todos me observaban con expresión de dolor y alegría al mismo tiempo. Hacía mucho tiempo que sentía así. Necesitaba urgentemente abrazar a mi hijo. Me moría por un beso de todos. ¿Qué hubiese sido de mí sin ellos? Me he dado cuenta de que la lluvia puede enturbiar el día, pero no podrá acabar con él mientras el tiempo pase al ritmo que le toca. Levantarse y andar es una ilusión que jamás debemos perder. Oler una flor. Caminar sobre la arena escuchando el sereno mar. Sonreír con una amiga. Ver una buena peli con tu familia. Jugar al balón con mi hijo. Patinar. Amar. Odiar. Soñar. Vivir, al fin y al cabo. Un reto que recompensa el fin. Conseguí salir de mi enfermedad con el amor, el cariño y el calor que recibí constantemente. Hoy día, siento el peso en mí 146 de aquella tontería, aunque lejana ya, pero me pesa porque, estoy segura de que hubiese hecho tantísimo daño a mis seres queridos, hubiese causado tantísimo dolor, que no me lo podría perdonar nunca, ni siquiera en el más allá. Me doy cuenta de que a veces, algo de tristeza o de pena es parte de una vida plena. Siempre existe un camino a elegir, y, elijas el que elijas, será el tuyo propio, y moverá a muchos a tu alrededor. Disfrútalo. 147 Esto no es un cuento Amparo Grifol Rubio T ampoco es cuento como embuste, doy fe, verán. ampoco es cuento como embuste, doy fe, verán. Cuando ya casi todo es pasado lo natural es recordar; lo de reflexionar o pensar ya lo vengo haciendo por mi cuenta hace algunos años, desde que se acabó aquello de tomarlo todo pensado. Y la culpa de eso la tenía el hecho de haber nacido hace mucho, pero que mucho tiempo, tanto que se puede decir que nací antes de hora. De haber tardado unos añitos más en asomarme a la vida me habría ahorrado los sinsabores de una guerra en la que una niña no tiene nada que ver, habría llegado oportunamente a unas libertades que ni sospechaba que pudieran existir. Me tocó en todo caso, ya arrugada y marchita, ser espectadora 149 maravillada del momento en el que soltaron los muelles de la opresión, cuando muchos salieron disparados, desnudos y a la intemperie. Porque todo hay que decirlo, nosotros con ser obedientes a las órdenes gubernamentales y papales, lo teníamos todo resuelto. Y como no teníamos que pensar; bueno… Y es que, como dicen místicos y filósofos, la libertad interior no nos la puede arrebatar nadie. Estoy de acuerdo, pero convendrán conmigo que con la libertad interior sólo, no se podía tomar el sol en la playa vestidas con bikini (dos piezas o una) sin que los guardias “de la moral” montados a caballo, nos multaran por descaradas y nos obligaran a ponernos el albornoz. ¡Qué digo bikini!, ni bañador con faldita. Que me lo digan a mí que tenía que llevar un certificado del médico que me prescribió baños de sol en la Malvarrosa, como tratamiento de una escrófula que padecía. Creo que también por haber nacido antes de hora, antes que la penicilina. Me pregunto ahora, si habría sido yo tan recatada de haber vivido en otras circunstancias. Una de mis hijas dice que sigo siendo una mojigata; será por inercia, digo yo. 150 Y volviendo a la guerra, esa en la que no tenía nada que ver sino sufrirla. Yo entonces era una niña, pero es que hay cosas que no se pueden olvidar. Como aquellas hambres cuando Negrín nos recomendaba: “Con pan o sin pan resistid”. Y su prolongación en los tiempos de escasez y de cartillas. Aunque lo peor eran los sobresaltos cuando sonaban las sirenas; o el pánico cuando se oían los aviones antes que las sirenas, que también solía ocurrir. En mi familia hubo suerte y pudimos autoevacuarnos a un pueblecito cercano donde mi padre tenía unos parientes labradores que nos ofrecieron su casa. La decisión se tomó cierto día en que, habiendo sonado tarde las sirenas, se oyó un estruendo descomunal que hizo temblar suelos, lámparas, muebles… y los cristales estallaron en mil pedazos. El terror paralizó a la gente: una bomba había partido en dos un edificio cercano, en la plaza Los Pinazo, donde hoy se ubica El Corte Inglés. Así que partimos sin más demora hacia ese pueblecito precioso con olor a azahar llamado Alcácer, donde ya nos esperaban los que desde entonces, llamaríamos tíos. 151 Mi padre se había quedado en la retaguardia por problemas de visión, iría a vernos cuando pudiera. Mi madre lo aceptó por la tranquilidad que suponía, pero fue llorando todo el camino. Mi hermana y yo, tan pequeñas todavía, íbamos como a una aventura. Y resultó ser una grata aventura. Pero como todo no puede ser perfecto, la casa que nos acogió era una vaquería, con sus vacas dentro, y el agudo tufo con que nos recibieron esos seres inocentes, no nos abandonó en todo el tiempo. A mí me daban unas arcadas insoportables cuando veía beber con fruición, humeantes tazones de leche recién ordeñada. Ya nunca pude beberla, ni mezclada con otra cosa. Mi madre se enfadaba conmigo con razón; porque pudiera ser que esas personas que comían y bebían sin ascos, estuvieran fortaleciendo su sistema inmunológico a prueba de bacterias y de virus. No como yo que todo lo pescaba: paperas, paludismo, anemia… tuberculosis. La guerra continuaba y la gente seguía sus acontecimientos a través del Mercantil Valenciano o agrupados alrededor de una radio. 152 Desde mi estatura no podía comprender lo que se decía por aquellos medios, pero incluso una niña puede captar el estado de ánimo de los que observa. Momentos de euforia y, con mayor frecuencia, de desaliento. No era lo mismo para todos. La tía Paca, por ejemplo, tenía a todos intrigados por su comportamiento: no dejaba entrar a nadie en su casa, ni siquiera a los niños, y desde las casas colindantes se la veía sacar orinales llenos en pleno día, para vaciarlos en el retrete del corral. Si de todos modos ha de salir, ¿por qué no orina en la taza como todo el mundo? ¡Había gato encerrado! Cuando la guerra acabó, muchos lloraron por la derrota; otros rieron pero todos parecían descansados con la paz; pero no fue la paz, sino el odio el que continuaría su singladura. Aparte de las ideas que se pudieran tener, había algo que dependía del azar: la zona en que se encontraba cada uno cuando empezó la contienda. Los enemigos eran los otros, que no deja de ser un sinsentido. Entre los que se encontraban triunfantes estaba la tía Paca, que salió de su casa acompañando a un hombre vestido con sotana, vociferando brazo en alto con ínfulas de heroísmo. ¡Ya salió el gato encerrado! 153 Nosotros volveríamos a casa; las niñas ilusionadas con otra novedad y nuestros padres con la incertidumbre de lo que les esperaba. Debíamos estar de nuevo en primavera, porque de nuevo olía a azahar. Como decía al principio, fueron tiempos de escasez y privaciones de todo tipo. Se formaban largas colas para recoger, previo corte de un cupón, el escaso racionamiento correspondiente. Para paliar un poco el hambre de los niños, se crearon comedores de Auxilio Social; pero mi madre, orgullosa ella, no nos dejaba ir. De todos modos nos escapábamos alguna que otra vez, acompañando a nuestras amigas, a uno que quedaba cerca en la calle de Las Barcas. Aunque nuestra gran solución era los viajes a nuestro pueblo, en el tranvía Valencia-Silla, en cuya odisea mi hermana y yo acompañábamos a nuestra madre. Era un camino de carril único y a tramos se bifurcaba para poderse hacer el cruce con el tranvía que venía de cara. En Cuatro Caminos el camino giraba a la izquierda hasta Silla y a nosotras nos recogía en su tartana el tío Anacleto hasta Alcácer, a la derecha. De regreso y con la carga ¡buena carga! otra vez el tío nos llevaba hasta el tranvía y en Valencia, nos esperaba mi padre. 154 Estos han sido recuerdos ya muy antiguos y aunque nunca he logrado desligarme totalmente de ellos ya no producen tristeza. Son como trofeos ganados a la vida. Y lo de naces antes de hora, no creo que me haya tocado a mí sola, porque pensándolo bien; ¿quién por haber nacido antes de tiempo, no se ha privado de logros conseguidos en todas las ramas de la ciencia? ¡Ay el progreso! ¡Cuánto habrían dado mis abuelas por haber podido estar viendo la tele mientras, entre pausa y pausa, zurcían calcetines! O por haber podido guisar en una cocina vitrocerámica… O cuánto valoraría cualquier persona de otros tiempos el poder pedir auxilio en un apuro por medio de su móvil. ¿Y si nos remontáramos a la Prehistoria? En fin que cada cual viva como pueda la época que le tocó en suerte, a Dios gracias. 155 Les pedres de la Sra. Vicenta Ester Jordá Solbes L a senyora Vicenta li torcava la pols al seu marit. I és que estava netejant el quadre on estava aquella vella fotografia en sépia de la seua boda. Sempre havia pensat que es va casar massa prompte perquè a penes recordava res d’abans que Paco entrara en la seua vida de manera forçada pels seus familiars. Vicenta era la major de 8 germans i sent xiqueta la seua mare la va enviar ‘en amo‛ i això significava treballar barat a viure i menjar. Era tan menuda que tenia quasi la mateixa edat que els xiquets que cuidava però ella, creient-se tota una doneta, fregava, cuinava i planxava. I així va passar de ser la criada de sa mare i els seus germans a serho d’una família totalment desconeguda que l’obligaven a dir-los ‘senyorets‛. 157 Encara recordava el dia en què pel camí polsós i vell de Bocairent entrava un cotxe negre a replegar-la, sa mare li va posar el vestidet negre de la Primera Comunió i la va enfilar dins del cotxe. Des de la menuda finestra va anar veient ferse xicotet l’únic món que coneixia, tots els veïns havien eixit al carrer per a veure la seua marxa (bé, la seua marxa i l’impressionant cotxe que la portava). L’única persona que no va veure despedint-la va ser a la seua mestra ‘Donya Teresa‛. Havia anat poc a l’escola perquè sempre havia de cuidar algun germanet malalt però li agradava molt llegir, a la nit furtava els llibres al seu germà i llegia a la llum d’un cresol. ‘Donya Teresa‛ no es va acostar a la casa dels seus pares per veure la seua marxa, de fet, ja no es va acostar mai més a eixa casa. Ara, un any després que Paco morira no sabia molt bé per on tirar. Sempre havia estat a la seua disposició, li havia comprat i cuinat el menjar que ell volia, l’acompanyava on ell exigia… En certa manera sempre havia estat al servici d’algú: de la seua mare, dels seus germans menuts, del seus ‘amos‛ alcoians i del seu marit. Per això aquell dia pensava en allò 158 que li havia dit la seua cosina: “ara tens temps per dedicar-te al que sempre hagueres volgut fer”. Però Vicenta no sabia què era el que ella havia volgut fer, encara més, mai s’ho havia plantejat si més no. La van obligar a deixar d’anar a escola per cuidar dels seus germans, quan llençaren les bombes durant la Guerra Civil va haver de córrer per no morir al carrer i sempre anava boja per complir els desitjos del seu egoista marit. Per tant, com que sempre havia estat servint, no sabia fer una altra cosa, no sabia dedicar-se temps a ella mateixa. Vicenta anava al mercat i comprava poquet, no perquè no poguera amb el pes de l’avituallament, sinó perquè no tenia una altra cosa a fer, no tenia cap altra distracció més enllà de netejar la casa i cuinar. Però ja estava netejant sobre net i les vesprades li queien damunt, fatigoses, llargues i pesades. I sempre amb la mateixa pregunta “què m’agradaria fer?”. Vicenta hui dinava arròs al forn, i assentada al menjador mirava la cullera plena de menjar. Per què havia cuinat això? Mai li havia agradat massa l’arròs però continuava fent els mateixos plats que li agradaven a Paco. Vicenta mirava aquella cullera plena d’un menjar que ella havia preparat 159 centenars de voltes amb desgana, per què continuava fentho? Es va alçar i va anar a la cuina, va obrir un armari i va començar a traure el lleixiu, els draps, els fregalls… fins que va arribar a una caixeta roja. Bombons. El seu home li deia que estava grossa i Vicenta com no podia evitar comprar-los després se'n penedia i els amagava per casa. Però ara ja no hi havia perquè amagar-los, podia deixar-los en l’aparador, podia menjar-se’n algun, de fet, podia menjar-se’n un ara mateix si volia. Vicenta es va riure, no! Com havia de menjarse’l ara? Si encara no havia dinat!! Però el silenci continuava, la caixa de bombons estava a les seues mans i no passava res. Vicenta no va poder seguir mirant-la, va tornar a guardar-la i es va assentar a menjar-se l’arròs. El dimecres la seua veïna del tercer li va comentar que hi havia un home que buscava fotografies perquè estava fent un llibre sobre les escoletes antigues. Vicenta no va necessitar buscar pels caixons de la seua casa, les tenia guardades en un vell sobre de la factura de la llum enrotllades amb un paper del supermercat. Allí estava ‘Donya Teresa‛ amb les cares somrients de més de 30 xiquets, eixe dia tots s’havien posat la roba dels diumenges, anaven repentinats i lluents després 160 que les seues mares els fregaren tot el cos amb la pastilla de sabó. Hi havia també fotos dels seus germanets i dels seus veïns. Vicenta va rebre l’escriptor una vesprada a sa casa. Ella va traure el sobre i va començar a veure totes les fotografies detingudament quan va aparèixer una fotografia en blanc i negre un poc arnada que no recordava. Estava ella amb tres xiquets més a la plaça de Sant Vicent i al seu costat hi havia un xiquet molt flac amb un ditet tortet, era Toni, sempre li estirava les trenes quan anaven a replegar pedres al riu. Les pedres. Sempre li havia agradat agafar pedres amb formes i colors curiosos, de fet en tenia un bon grapat escampades per les butxaques dels seus abrics i recordava com la seua mare la bonegava quan venia amb Toni tots bruts de fang i plens de petits tresors. L’escriptor va recordar amb ella moments passats i li va prometre publicar alguna de les fotografies que es va emportar. El cementeri. Vicenta s’havia quedat mirant el panteó dels seus antics ‘amos‛, una construcció gòtica impressionant a l’entrada mateix del recinte. En lletres daurades estaven escrits els cognoms de la família. Vicenta estimava molt els 161 seus ‘senyorets‛, ja no la saludaven pel carrer però era perquè estaven molt ocupats i no prestaven atenció al caminar, eren uns xics molt ben plantats i havien estudiat. Caminant cap al nínxol del seu marit Vicenta es va quedar mirant la làpida bruta de la pluja de la nit d’abans. Hauria d’anar per les escales per a netejar-la així que va començar a buscar-ne unes que estigueren desocupades. Va passar per davant d’uns xiprers alts i va vore en terra una pedra vermella molt cridanera. Aleshores va ser quan va recordar una discussió amb Paco, ella va perdre allí mateix una cadeneta de llautó que li havia regalat una amigueta del poble i no la trobava, li va demanar al seu home que l’ajudara a buscar-la entre els xiprers. Paco li va dir que no s’adonava de res i que era una inútil que no valia la pena buscar una cosa de tan poc de valor i que ell arribaria tard al futbol. Vicenta va agafar la pedra, va deixar de buscar l’escala i va eixir per la porta del cementeri. Ja no tornaria mai més. Des de la troballa de la fotografia es recordava molt de Toni, havia sigut un bon amiguet i no va saber res d’ell des que els seus ‘amos‛ se la van emportar a un carrer, Sant Nicolau d’Alcoi, ple de cares desconegudes. Recordava amb 162 estima eixes vesprades d’estiu davall dels xops buscant granotes dins del riu amb l’aigua fins als genolls, a Toni li agradaven molt els cullerots i sempre se n’emportava uns quants en un pot per veure com anaven creixent. Al col·legi algun xiquet es burlava d’ell per tindre el dit tort però a Vicenta no li importava, sempre que podia escapar-se de casa baixava el riu on Toni l’esperava per anar-se’n a buscar ‘pedres meravelloses‛ com les anomenava ell. Durant unes hores Vicenta es convertia junt amb Toni en una exploradora arriscada i aventurera. Vicenta va aprofitar que anava al sabater per passar per davant de la casa senyorial on va viure tants anys. ‘SE VENDE‛. Vicenta va veure unes grans lletres roges que contestaven les seues preguntes i prop del rètol va veure una preciosa pedra gris que brillava. A la butxaca. I sense adonar-se’n Vicenta va començar de nou a fer una col·lecció de pedres grans i suaus, petites i rasposes… Als matins s’alçava prompte i anava recorrent tots els llocs on havia estat de jove i sempre trobava alguna pedra que li cridava l’atenció. De fet, en sa casa, damunt de l’aparador i al 163 costat d'una caixa roja de bombons hi havia ara un gran pot de melmelada ple de pedres. Uns dies abans de Nadal a Vicenta li va arribar una nota de l’escriptor on la convidava a la presentació del llibre sobre les escoles alcoianes, era al Cercle Industrial. Ella coneixia bé eixe edifici, de fet havia netejat moltes voltes les cuines. Però aquell dia, el de la presentació, li va semblar diferent perquè no entrava a fer cap faena, no havia de buscar el seu ‘amo‛ ni demanar cap permís per endinsar-se al fons de l’edifici a través de la sala de fumar fins al saló Rotonda. Moltíssima gent estava ja assentada esperant el discurs, com que l’acte es retardava Vicenta va eixir al jardí. Notava el fred nadalenc mentre passejava davall la llum ataronjada de les faroles modernistes. La neu queia en silenci cobrint les estàtues de les fonts quan va veure una pedra blanca i lluenta davall d’un banc. Vicenta es va assentar per a veure-la més detingudament i es va fixar que al costat d’ella hi havia un home major amb el llibre de les fotos antigues que anava a presentar-se a les mans, acabat de comprar, i mirava fixament una fotografia de quatre xiquets a la placeta de Sant Vicent de Bocairent mentre que a la seua ma, amb un 164 dit tort, acariciava una pedra lluenta que acabava d’agafar de terra. 165 Mary Ann Eli Llorens Perales M ary Ann es despertava com cada matí, amb els suaus rajos de sol que s´esvaraven entre la gelosia de la seua finestra orientada a l´est. Es va engrunsar entre els llençols durant una estona, pensant i repassant tot el que tenia per fer aquell dia, primer, torn de cures, després visita als ingressats, en acabant posar ordre a la farmaciola… L´habitació era petita, senzilla, amb un caire ranci oferit per les lleugeres cortines que penjaven als costats de l´única finestra de la cambra i pel capçal del llit del qual, els colps i el temps s´havien encarregat de desprendre bona part de la pintura blanca que recobria la forja. Però alhora, l´estànça era neta, pulcra, impoluta. Mary Ann era una xica delicada, dolça i tendra. Tenia els cabells rossos i ondulats que li aplegaven fins als muscles. Un rostre elegant, que gaudia d´uns llavis carnosos, un nasset 167 menudet i uns ulls blaus com la mar que reflectia el sol per la finestra orientada a l´est. Sí, Mary Ann era preciosa, i tenia la vida de cara. Era jove, molt jove, només vint-i-tres anys romanien al seu flamant carnet d´infermera acabat de traure de la seua maleta just feia un mes, junt amb les poques pertinences que s´havia emportat de sa casa. Un parell de vestits de la seua pròpia creació, unes quantes calces, això sí, de la seda més fina, ella no era sa mare, ni pensar-ho! I un parell de sabates precioses de tacó ben alt que son pare li va regalar abans de deixar la seua llar en un poble perdut d ´Arkansas. Síííí senyor, Mary Ann gaudia de la vida com mai s´ho hauria imaginat. Ho tenia tot! Bé, almenys, tenia el que s´havia proposat tindre en la vida. Havia aconseguit ser el que volia ser, i a més en un lloc paradisíac on poca gent pot dir que havia estat. Molt llunyanes queden les discussions amb la mare, les ansietats produïdes per no poder fer el que ella sabia que estaba predestinada a fer. Mai hauria pensat que la seua pròpia mare s´oposaria que fora algú en la vida. Ella no ho entenia!! Està molt bé això de “casar-se amb l´home estimat, tindre fills i gaudir de la tranquil·litat de la llar, mirant com 168 passen els anys amb la serenitat que dóna l´experiència”. Tot allò estaba molt bé! Però no per a ella… Mary Ann necessitava acció, sentir-se útil i realitzada, contribuir amb la seua llavor en el món que li havia tocat viure, a més de mantindre la seua independència més enllà del matrimoni, dels fills i de tota la maleïda vida que sa mare li havia estat preparant any rere any. I per què no poden ser les dues coses? Per què s´havia de vore obligada a triar? Per què? La ment de la xica d’ulls blaus s’accelerava amb la nostàlgia de la família i el regust amarg de l’obligació heretada. Ara, ja res li oprimia l’ànima, només havia de mirar cap a la cadira blanca que arraconava el petit tocador de la cambra i comprovar, que, allí mateix, romania el símbol de la seua decisió. Al terra les sabates blanques acordonades, amb un còmode talò per a poder desenvolupar la seua feina sense traves, les calces lletoses, primorosament plegades sobre el seient i la bata blanca, que descansava sobre les espatles de la cadira, esperant que l´infermera prenguera càrrec del seu uniforme. 169 Finalment, Mary Ann decidí alçar-se. Després de la seua visita completa al bany, començà a vestir-se. Li agradava molt el suau flaire del sabó que gastaven a la base, feia olor de lavanda i això li recordava sa mare. Una altra volta la mare! Per què era tot tan difícil amb la mare? Els anys havien passat ràpid des que Candace s’havia casat. —Mira la teua germana, pren-ne patró Mary Ann. Ella ha trobat un bon home, que se l’estima, que la cuida i la protegeix, a més, s´ha convertit en una ama de casa formidable! Mira com s’ho fa per portar-ho tot endavant! Porta els teus nebodets com un pinzell, i encara li sobra temps per a poder vindre al club de Patchwork amb mi! Així és com una dona ha de portar la seua vida. —Peró mare, i els estudis? Candace a penes va començar a estudiar quan James la va demanar en matrimoni… —Mira, els estudis estan molt bé mentre no hi ha altra cosa més important a fer, però quan et toca prendre la decisió, has de deixar-ho tot. Casar-se és el més important en la vida d’una dona, i has d’encertar Mary Ann. Si no encertes… 170 —Què, mare? Si no encertes has de ser una desgraciada tota la vida? Per què he de dependre d’un home? Per què no puc ser jo la que dirigisca la meua vida i puga estar al costat de la persona que estime?, només perquè si?! No vull ser una mantinguda mare! No vull ser com Candace, ni tindre fills als vint, ni anar al club de Patchwork! —I què faràs, eh? De què viuràs? Eh? Què vols ser, com la mare de Jessica Wells? Una pilingui que canvia d’home com de vestit? No Mary Ann, tu no seràs com eixa… —No mare, jo no seré com eixa, però tampoc seré com Candace, ni com tu. L’última conversa seriosa amb la mare va deixar clares les coses des d’eixe moment fins que Mary Ann va ingressar a la facultat; el tòpic d’"em passes la sal" es va fer infinit entre les dos, fins i tot, quan la jove va pujar a l’autobús cap a Fayetteville… Mary Ann es cordava les sabates mentre pensava en la persona que la va ensenyar a fer-ho, l’altre pilar de la seua vida, son pare. Brian Baker era una bona persona. Atent, 171 amable, amant de la seua dona i de les seues dues filles; havia treballat tota la vida al taller que va heretar de son pare, i era, sens dubte, el millor sastre d´Arkansas. Tenia la millor clientela de tot l’estat, els més alts dignataris acudien a Brian Baker per encarregar els seus trages, esmòquings, blazers i qualsevol peça que li passara per la imaginació al distingit client. La llarga trajectòria de la nissaga dels Baker en el món de la moda masculina havia fet que la família de Brian mantinguera, a més d’un nivell adquisitiu folgat, una posició social respectada i venerable, amb l’afegit de ser el sastre/confessor de tots els polítics demòcrates de la ciutat. —Pare, ai si no et tinguera pare… Què hauria fet jo amb la ruca de la teua dona? Els ulls de Mary Ann s´ompliren de tristesa i al mateix temps, orgull, al recordar com el pare va fer possible el seu somni, en contra de les tradicions i de la Sra. Baker. —Mary Ann, recapacita. Ta mare t’estima més que a la seua pròpia vida. Però has d’entendre que ella vol el millor per a tu, i per a ta mare, el millor és el tradicional. No hauràs de pensar en com viure l’endemà, ella només vol per a tu una vida fàcil. 172 —Però pare, jo no vull una vida fàcil. Jo vull la meua vida! La que jo decidisca. Per què m’he de casar amb un home que quasi segur no aplegaré a estimar en la vida? Quan vos casàreu, vos estimàveu? —Jo sí. Estimava ta mare igual que l’estime hui. Ja sé que ella en un principi no sentia el mateix per mi, però t’assegure que hui no em canviaria per ningú. Mira, he tingut una idea… eres jove, intel·ligent, oberta i treballadora. Per què no te’n vens al taller i t’ensenye l’ofici? El pare va fent-se vell i necessite un parell de bones mans que empren el guix amb fermesa i velocitat… No et preocupes, et pagaré com pagaria a qualsevol altre. Podries fer-te un nom, inclús podríem obrir una secció femenina dins de la sastreria… Dis-me, què et sembla? Socis? —Pare! Faries això per mi? —I tant filla meua! Sé que ta mare deixarà de fer-me "brownies" durant una bona temporada, però estic disposat a fer el sacrifici… 173 La xicota va treballar al taller de son pare durant sis mesos, i la veritat és que no ho feia malament del tot, però els ulls de Mary Ann reflectien, cada dia més, la frustració i desesperança pel que començava a semblar ser el seu futur. No era el que volia, no era el que somniava fer en la seua vida. I son pare es va adonar de la tristor que empresonava la seua filla. —Marinny… No eres feliç al taller, veritat? —No pare, em trobe… no em trobe bé, tens raó… no sé què em passa pare, no puc pensar que la meua vida siga açò, de casa al taller, del taller a casa… pare jo vull fer alguna cosa més! Vull ser útil, vull conèixer gent, vull viatjar, vull… vull ser jo mateix… Brian Baker s’empassà l’últim tràngol de saliva abans de creuar el porxe, agafà una bona alenada d’aire i posant-se dreta la corbata va fer peu al rebedor de sa casa. Va travessar la saleta fins a trobar-se la seua dona en la cuina preparant les galetes per a "Acció de Gràcies". —Lucy, hem de parlar. La teua filla vol ser infermera… 174 Les set i cinc, el sol ja començava a lluir amb claretat mentre Mary Ann es lligava les calces. —Sí que desfavoreixen aquestes calces! -pensava- Pareix que estiga morta! Però aquesta nit no serà així… aquesta nit estrenaré les calces amb costura que em va regalar Candace per a l’aniversari, estaré espectacular amb el vestidet roig i les sabates del pare… Li demanaré el carmí a Betty i li diré també que em pentine una miqueta, aquesta nit ens n’anem al club! Hui m’he d’atrevir a dir-li-ho! És l’últim dia que vindrà a curar-se i després serà més difícil vore´l per la base… és tan guapo… i tan dolç… i tan… Ai, senyor…! Com li ho dic? "Bobby… aquesta nit anem al club les xiques i jo… i havia pensat… que podries vindre i…" -Mare de Déu, si s’entera la mare que pense demanar-li d´eixir a un xic i que a penes el conec un mes! Es tornaria boja!! Mary Ann somreia mentre es col·locava la còfia davant l’espill del petit tocador, acaronada per la llum daurada que entrava per la finestra orientada a l’est. Xafada entre l’espill i el marc, Mary Ann col·locà només aplegar-hi una foto en què la seua germana Candace i ella es 175 menjaven una tallada de meló a mitges, les llavoretes del meló corrien panxes avall en companyia del suc de la saborosa fruita, tacant les fines brusetes de cotó blanc que sa mare els va fer per a la festa de l´estiu. D’allò ja feia més de deu anys, i aquelles dues xiquetes que sostenien una gran tallada de meló entre les seues manetes, hui eren dones; que havien fet cadascuna el seu camí, sí, però dones a tots els efectes. Quan de temps sense vore Candace, com li deu anar? De segur que bé. Fa temps que no parle amb ella, i, ara que pense, tampoc els he dit res al pare i a la mare des que estic ací. Només una cridada de telèfon a l’arribada perquè no patiren i… res més… soc una desagraïda… Però… i si…? I si vingueren? I si veieren el que jo faig? Mary Ann va sentir per un moment la nostàlgia de la llar i la tristesa de tindre lluny la família, aleshores, va reaccionar. Mirà de reüll el rellotge blanc de la paret per comprovar que encara li restava temps, les set i quart. Tragué del primer calaix de la dreta del tocador un parell de postals que va comprar només aplegar-hi i en va triar una, la que més palmeres tenia. Agafà la ploma i es posà a escriure sobre el tocador. 176 07-12-1941 Estimats pares. Disculpeu que no vos haja escrit encara des que estic ací, però m’ha costat una miqueta de feina instal·larme a la base, tot és tan diferent… El clima, la feina, les normes, la gent… hi ha gent de tot arreu! Bé, he pensat que si no teniu res a fer, podríeu vindre a passar els Nadals ací, en companyia meua. No em donaran permís tan prompte, i a l’illa hi ha alguns hotelets molt bonics. Tot és preciós ací, i m’agradaria que vinguéreu i veiereu el que faig… Vos trobe a faltar a tots, a Candace i als xiquets, al pare, i sobretot a tu, mare. Sé que fa temps que no parlem, però jo ja no puc passar més temps sense parlar. T’estime mare, i a tu també, pare, i a Candace, i a tots. Disculpeu-me les presses, però no aplegue a l´hospital! Vos espere prompte! Mary Ann Pearl Harbor-Honolulu-Hawaii 177 Zoe ya no juega con muñecas Alicia Muñoz Alabau S ucedió muy rápido, sin que yo me diese apenas cuenta. Un viernes por la tarde todavía había dispuesto todo el ejército de Barbies y Bratzs encima de la cama para darles instrucciones exactas del guión del fin de semana y al lunes siguiente ya no mostraba el interés habitual en terminar cuanto antes sus deberes escolares para reunirse rápidamente con aquel séquito. Cuando la regañaba por desplegar diariamente la multitud de muñecas y complementos hasta inundar los sofás del salón, su sensatez infantil me apuntaba: “mamá, es que soy una niña”. Pero qué pronto dejó de serlo. Prefería estar sentada en su escritorio y comenzó a escribir las historias que antes inventaba para sus juguetes. Siempre fue muy peliculera. Me resultó extraño que su cuerpecito ya no trotara por el pasillo o 179 de punta a punta del comedor mientras representaba (muñecas en mano) las situaciones que su desbordante imaginación había construido. Empezó a estar más quieta y su tripita redonda, de niña, comenzó a afinarse hasta desparecer casi de una manera preocupante: “mamá, estoy gorda”, decía. Tuve que dejar de morderle los mofletes rebosantes porque la agobiaba, aunque afortunadamente continuó viniendo a mi cama por las noches cuando tenía miedo y enroscando mi pelo en su dedo para tranquilizarse apenas me acercaba a ella. Poco a poco, esos acercamientos nocturnos también desaparecieron. Definitivamente, me percaté un día de que ya no jugaba con muñecas. Y no quise preguntar, me daba miedo. De repente me dio miedo que la respuesta a la pregunta que había estado tentada a hacer, fuera: “mamá, es que ya no soy una niña”. Mi niña, para mí siempre sería mi niña. La dulzura fue dando paso a las contestaciones impertinentes y la que antes demostraba una organización extrema en todo lo que se refería a sus muñecas, empezó a vivir entre montañas de ropa sin plegar, bolsas de deporte sin deshacer y la decoración constante de una papelera repleta de los restos más increíbles. El territorio de su habitación, me era 180 totalmente inaccesible. Ella salía muy de vez en cuando y las veces que se me acercaba obsequiosa y, en un alarde de generosidad me abrazaba por detrás sin que yo me diera cuenta, le disculpaba de nuevo todos los desplantes y los achacaba a la revolución hormonal propia de su edad. Zoe significa vida. El nombre me pareció, primero horrible, luego curioso, al final imprescindible. Me había costado quedarme embarazada después del aborto y cuando sucedió me sentí enormemente agradecida, a la vida, a Dios, a los dioses, al más allá o a lo que fuera que había permitido que, de unas relaciones sexuales siempre llenas de violencia y resentimiento, hubiera ocurrido el milagro. En aquella época había sacado de la biblioteca un libro de Zoé Valdés y me pareció muy desafiante la forma de escribir, muy impúdica y valiente, un poco obscena. También me pareció chocante que una mujer con esa fuerza tuviera un nombre casi sin género que no había oído en mi vida, pero fui simpatizando poco a poco con el nombre y con la autora. Cuando me llevé aquel susto tremendo por la amenaza de pérdida, enseguida pensé: “no, ésta va a vivir, ésta es Zoe, lucha, mi vida, lucha por 181 seguir adelante, tu madre está aquí esperándote con los brazos y el corazón abiertos”. Llegó Zoe, nos sobrepasó a su padre y a mí, era mucho más viva de lo que hubiéramos nunca esperado. Sus ojos presentaron, desde el principio, una viveza que interrogaba, que intimidaba, que impelía a contarle, desde el primer día, todos los secretos del universo. Siempre fue muy alegre. Me sorprendía que sonriera tanto, respirando un ambiente tan tenso que a veces se rompía en amenazas y conatos de pelea. Tal vez Zoe sonreía, pero iba almacenando el sabor agrio de la amargura que había de transformarse en desconfianza durante la adolescencia. Tan pronto desaparecieron las muñecas de su vida, empezó a sentir que el mundo estaba contra ella, se empezó a sentir incomprendida y debutó en una agresividad verbal totalmente inusitada. A su padre pareció sorprenderle que le dijera que ya no lo quería, pero en el fondo yo creo que fue como una liberación. Le dio el arrebato y se marchó de casa, como ofendido, pero encontró la excusa perfecta. Apenas volvió a verla. Se la llevó un par de fines de semana y enseguida comenzó a poner excusas. Simplemente desapareció. Fue un poco largo el 182 camino de idas y venidas cada vez más distanciadas y al final dejó definitivamente de llamar y Zoe de hacer preguntas. La inquietud dio lugar a la paz. Pensé que así sería mejor, sólo las dos, sin interferencias externas, pero desconocía que ella no lo llevaba bien. Así que ahora mostraba ira. Yo ignoraba de dónde provenían aquellos dardos envenenados que a veces me proyectaba desde su boquita de gloss, pero lo que era obvio era que estaba enfadada. Agradecí una noche que se puso con fiebre y me dejó recostarme a su lado para reconfortarla. Luego pensé que había sido terrible alegrarme por su malestar, pero es que así me había sentido útil, supe qué hacer y a qué atenerme cuando normalmente me sentía tan desconcertada al actuar ante ella. Al coger el vaso de leche que yo le ofrecía, recostada en la cama, me miró profundamente con aquellos ojos ávidos de niña y sentí que nos acercábamos, que retomábamos un vínculo antiguo que había estado siempre entre nosotras, que había estado desde siempre, desde el principio de su vida. Sonrió un poquito y le resbaló tímidamente una lágrima que se empeñó en hacer desaparecer. Yo también sonreí un poco, 183 pero lo cierto es que estaba a punto de explotar de felicidad. “Debo de estar hecha una facha”, dijo para disimular su turbación. “No, hija, estás guapísima y sobre todo hueles a cama y a calor, como cuando eras más pequeña y yo venía a despertarte por las mañanas. Eso me encantaba”. De repente, recuperé el pelo revuelto, las mejillas más que sonrosadas y la boca medio abierta y encontré de nuevo la sensación de estar mordisqueándole el lóbulo de la oreja para que se despertase a base de cosquillas. La princesita volvió por unos instantes, se arremolinó entre las mantas y expresó su deseo de volver a aquellos tiempos. Yo, para compensarla, le di un reconciliador abrazo, un abrazo que no sabía a regañinas ni a castigos, ni a sermones ni a suspensión de paga, un abrazo sin “peros”. Compró unas cajas sin decirme nada e hizo desaparecer sus muñecas. “No irás a tirarlas, ¿verdad?”, le pregunté casi con miedo. “No, bueno, no sé, de momento quítamelas del cuarto, mira a ver dónde las metes”. Bueno, al menos el adiós no iba a ser del todo brusco, pero empecé a ser consciente de que con las muñecas estaba arrastrando fuera de la habitación, y por lo tanto de su vida, toda una etapa, todo un tiempo en el que habíamos sido la una para la otra, en el que llevándola en 184 brazos a casi todas partes o dormitando inseparables siestas intermitentes, hacíamos frente a miles de sinsabores. Ahora me sentía sola y no entendía cómo ella ya no parecía necesitarme. Disimulaba y cambiaba de tema si la pillaba hablando por teléfono, no consentía preguntas ni consejos, conseguía que me comportara como cualquier madre pesada. No encontraba mi lugar en su mundo. A veces Zoe me miraba como preguntándome algo que yo no acertaba a contestar, parecía compadecerme. Yo intentaba no parecer atormentada ni triste, no asumir el papel de víctima que parecía corresponderme. Me hacía la despreocupada, me interesaba por sus asuntos y me conformaba con sus silencios. También me esforzaba en mantener el contacto físico, que para nosotras había sido tan importante, y le soltaba un beso o un achuchón con cualquier excusa, aunque no siempre eran bien recibidos. No descuidaba sus notas y todo el mundo me decía lo bien educada que estaba y lo amable que era, así que intenté convencerme de que el único problema era yo, o que tal vez yo misma estaba inventando el problema, en definitiva, que no 185 sabía digerir el paso del tiempo ni los cambios que los años estaban produciendo en mi hija. Cuando estaba concentrada o relajada, todavía se chupaba el labio inferior y yo identificaba ese gesto tan suyo como un reducto de niñez que me encantaba y que, a mis ojos, le proporcionaba un atractivo peculiar y la dotaba de cierta personalidad. “Es muy suya”, me decía, “eso no es malo”. Estuve tentada de hacer desaparecer las cajas con las muñecas muchas veces, pero al final siempre me resistía. Necesitaba hacer acopio de una fuerza especial que nunca encontraba. Me lo proponía y al minuto siguiente desestimaba la idea, nunca encontraba el momento, nunca tenía tiempo para algo que no me apetecía hacer. Era como si el deshacerme de aquello fuera a provocar una hecatombe que, a nivel emocional, sólo había empezado a anunciarse. Criticaba cualquier sugerencia que yo hacía y parecía sentirse avergonzada si iba a recogerla a algún sitio. Ya no se le alegraba la cara cuando me veía, ni venía hacia mí contenta y con los brazos abiertos. Más bien me ignoraba y acababa 186 regañándome si, al acercarme demasiado, la había dejado en ridículo delante de sus amigos. Con cualquiera parecía entenderse mejor que conmigo. Me sorprendía que alguna de mis amigas, alguien de la familia o alguna vecina, se convirtieran en confidentes rápidamente y tuvieran el privilegio de saber de sus cosas y preocupaciones, algo que a mí se me tenía totalmente vetado. Yo ya no sabía de nada. Me había hecho sentir imprescindible en su vida y ahora me había transformado en la ignorante más absoluta; “¡ay! Mamá, es que tú no entiendes de eso” “es que tú no lo/me comprendes” “¡ay! Es que no te puedo contar nada”… era como si habláramos dos lenguas distintas. Se volvía tan exigente conmigo, que a menudo no reconocía a la niña que jugaba con muñecas. Se había convertido en una auténtica tirana y demandaba atenciones que ni por asomo merecía. Por las noches, empecé a tener una pesadilla recurrente en la que perdía a mi hija, que era todavía pequeña. La oía 187 gritarme y llorar, pero no podía verla y avanzaba a tientas en una noche cerrada y tormentosa hasta que, ahogándome en mi propia desesperación, me despertaba. Zoe acabó estando siempre de mal humor. Las risas infantiles se evaporaron con las muñecas. Acabó por no preguntar por ellas y yo, resistiéndome a la pérdida, las guardé en el trastero de la terraza, bien disimuladas y fingí que las había tirado. Cuando me agobiaba la soledad en la que estaba viviendo aquella entrada triunfal en la adolescencia y me sentía única en el mundo, con un problema único también, me refugiaba en el trastero y lloraba contemplando las muñecas que tantas historias felices habían protagonizado en nuestra casa. Las muñecas no iban a volver, nunca saldrían de sus cajas y yo no sabía si recuperaría a mi hija, que se había transformado en una persona totalmente distinta a la niña que, durante tantos años, me adoraba. Iba pasando el tiempo y, de la noche a la mañana, igual que se produjo el abandono de las muñecas que a mí tanto me impactó, empezó a aparecer ante mis ojos una Zoe que experimentaba otros cambios. Le importaba muchísimo su aspecto y siempre intentaba parecer mayor. El gloss 188 transparente dio paso al lápiz de labios de color y los tejanos a las faldas minis. Aparentaba más mujer, pero los arrebatos seguían siendo de niña. Parecía dulcificarse un poco y, a veces, me pedía mi opinión sobre alguna prenda, aunque siempre fuera para no respetarla. La notaba más contenta y, en algunos movimientos rápidos que realizaba cuando se desplazaba por el pasillo de casa, creía reconocer a la niña que jugaba con muñecas correteando aquel mismo lugar. Muchas veces me había pedido permiso para ir a algún sitio y habíamos discutido sobre la conveniencia o no de la salida o sobre el horario, pero en una ocasión la forma en la que me planteó lo imprescindible de acudir a aquella fiesta “tan especial”, me hizo comprender que aquello era verdaderamente importante para ella y no pude hacer sino complacerla, con el gasto en modelito que ello suponía. La estuve esperando hasta tarde y, como siempre que se espera de madrugada, las horas se hicieron lentas y pegajosas, extendiéndose por períodos que multiplicaban los sesenta minutos. El reloj parecía detenerse mientras imaginaba mil excusas distintas aceptando que daría por buena cualquiera de ellas con tal de que apareciera ya abriendo la puerta. Por fin, el 189 cansancio me venció y me quedé dormida en el sofá con la televisión encendida. Ya clareaba el día cuando empecé a percatarme de cuál era la situación y a punto estaba de sentirme verdaderamente asustada cuando la oí llorar en la escalera y abrí yo misma sin darle tiempo a atinar en la cerradura. Cuando se me abrazó deshecha en llanto, yo no sabía si alegrarme por tenerla por fin, o asustarme por no saber qué le había ocurrido. Opté por las dos cosas, ya que la situación parecía realmente grave y decidía no preguntar y esperar pacientemente el relato de los acontecimientos que, al parecer, eran bastante importantes. Me moría por preguntar, pero estaba demasiado ocupada abrazándola y consolándola. Fuera lo que fuera lo que le había pasado, yo la tenía conmigo por fin, sana y salva. Sentía toda la fuerza del mundo, que podía protegerla de cualquier cosa, que podíamos luchar juntas contra todo. ¡A Zoe, que hacía mucho tiempo que ya no jugaba con muñecas, le habían partido el corazón, eso era todo, eso era mucho! Mi niña, que jugaba a ser mayor había empezado a experimentar lo agridulce de las experiencias que la vida a veces proporciona y le había venido grande. Herida y 190 vulnerable, decidía ahora refugiarse en el hogar y no quería volver a salir al mundo. Después de tres días de estar metida en casa y cuando parecía que las lágrimas iban dando tregua y amenazaban con acabarse, una tarde en la que se mostraba especialmente dialogante le dije: “¿quieres ayudarme a arreglar el trastero? así nos entretendremos y a lo mejor encontramos algo divertido o que hacía mucho tiempo que no sabíamos que existía” Así fue como se reencontró con sus muñecas. A decir verdad, yo tampoco recordaba que estaban allí, que finalmente no las había tirado y su cara se iluminó al verlas. Cuando se giró hacia mí y de manera totalmente impulsiva se me abrazó al cuello y me llenó la cara de besos dándome las gracias, supe que la Zoe que jugaba con muñecas siempre había estado ahí, que nunca me había abandonado, supe que su sensibilidad la había llevado a sufrir mientras atravesaba algunos de los años más difíciles de su vida y que no había sabido canalizar ese sufrimiento, de manera que a veces, salía disparado con fuerza arrolladora, como una bala contra la persona que sentía más cercana en este mundo y que mejor podía comprenderla. 191 Recogimos toda esa sabiduría y la almacenamos en nuestros corazones, jugamos un rato con las muñecas y luego volvimos a dejarlas en un sitio seguro, para que nunca se nos olvidara lo importante que es asimilar cualquiera de las etapas que vamos atravesando en nuestras vidas. 192 El ascensor Mar Pastor Campos A noche apenas logré descansar tres horas seguidas. Mi última pasajera, Katty, me utilizó hacia las cuatro de la madrugada. Entró e inundó mi ambiente con los vestigios de su peculiar perfume. En el trayecto hasta el séptimo, pude observar su hermoso rostro, sucio de maquillaje y rímel y sus largas piernas que, envueltas en nailon, terminaban allá en la meta de la más veloz de las carreras. Poco después, pasó algo raro: alguien me solicitó en la planta baja, pero nadie abrió mi puerta. Pocas veces ocurre eso. Ahora, sobre las siete, vuelvo a sentir el ya conocido impulso que me obliga a subir. Sé perfectamente que el destino será de nuevo el séptimo piso; y mi inquilino temporal, como de costumbre, el señor Gómez Fonseca. Siempre me reclama puntual a esta hora tan temprana, pasa a mi interior con serio semblante y dedica todo el trayecto a atusarse el bigote y rumiar frases ininteligibles. Probablemente se trate de sentencias motivadoras que le 195 ayudan a enfrentarse al mundo que le espera tras mi puerta; y seguro que reserva la práctica de su ritual a mi reducido espacio porque cree estar a salvo de miradas y oídos ajenos… ¡Pobre iluso! Esta mañana me sorprende su actitud. Noto que está nervioso en cuanto pone un pie en mi suelo acolchado. Sus facciones no reflejan seriedad, sino auténtico terror y, en lugar de atusarse el bigote y murmurar, se limpia a conciencia la mano derecha con un pañuelo. Además, respira profundamente, intentando tranquilizarse. Al llegar abajo, me abre con brusquedad y desaparece. Su extraño comportamiento me produce una inquietud nunca antes experimentada. Aún especulo sobre él cuando alguien requiere mis servicios. Supongo que me detendré en el segundo para acoger a la siempre enojada Margarita, una anciana que, a sus setenta y cinco años, comparte rellano con unos jóvenes que yo -haciendo gala de una palabra recién aprendida- describía como “alternativos” y ella como “panda de guarros dogradictos”. Pero esta vez me equivoco y sigo subiendo hasta el sexto. Al recibir a quien me ocupa, me reprocho no haber tenido en cuenta esta posibilidad. Desde 196 hace varias semanas, Carlos acude asiduamente a visitar a la nocturna Katty, a la que todos -no sé por qué motivo- llaman “la Katty”, menos Margarita que, en su línea, como poco la califica de “fursia sin vergüenza ni honor”. Aún no sé lo que significa fursia. Carlos aprieta el número siete y se retira el pelo aún mojado hacia atrás, sin modificar ni un ápice la sonrisa casi estúpida que le ataca cuando va a encontrarse con ella. Me abandona y me quedo parado. Imagino que, seguramente, pasará como otras veces y regresará a los pocos minutos para que lo lleve de nuevo a su piso, con la sonrisa ya estúpida del todo. No se demora en volver, pero antes emite un grito estridente y no precisamente de placer… Muchas veces me pregunto cómo será sentir placer humano, debe de ser algo increíble para que la gente no pueda dejar de hablar de ello, ni siquiera aquí dentro. Una noche subió la pareja del quinto, estaban raros, lo que se dice ebrios y… Bueno, Carlos ya está aquí. Su sonrisa se ha transformado en una mueca de horror y sin control exclama: “¡Dios mío, Dios mío!”. Y con los nervios me confunde con un taxi porque me apremia: “¡Al sexto, al sexto!”. 197 ¿Qué ha ocurrido? ¿Se encontrará bien Katty? Antes de que Carlos recuerde que es él quien tiene que pulsar, alguien solicita mi presencia y bajamos. La emoción me impide hacer conjeturas sobre con quién nos encontraremos. El tercero. O la madre que lleva a dos de sus seis hijos al colegio o el profesor de educación física que saca a sus dos perros a pasear. El pobre desquiciado de Carlos parece no saber si poner buena cara y saludar o contar la atrocidad que posiblemente acabe de ver. Intuyo que su reacción dependerá de quién abra mi puerta. Toca madre y disimular. Con gran esfuerzo: dar los buenos días, explicar que no le había dado tiempo a apretar el cero, asegurar que no pasaba nada después de las disculpas de la mujer que jura que no estaba encendida la luz de ocupado, mirar a los niños con simpatía y, por último, añadir que ha olvidado algo para poder volver a subir. Vamos, Carlos ha pasado lo que llaman un mal trago. Después de la dura prueba superada, satisfecho, pulsa su piso con firmeza y sin demora, como si nunca antes se hubiera olvidado de cómo hacerlo. 198 Él me deja, pero yo no consigo dejar de pensar en lo sucedido. Intuyo que algo nefasto le ha sucedido a Katty, que el desencajado Gómez Fonseca como mínimo lo sabe -eso explicaría su insólita conducta matutina- y apostaría a que el conmocionado amante llamará a la policía. Este es el día más interesante desde que me instalaron. Es cierto que me divierten los improperios de Margarita, las burlas de sus vecinos, la chica del quinto que habla sola, las discusiones familiares y las situaciones incómodas; pero nunca, nunca había pasado algo tan turbador e importante, algo capaz de achicar, al menos por unos días, las inagotables conversaciones sobre el tiempo. II Efectivamente, una hora después de que Carlos huyera despavorido, la policía hace su aparición en forma de dos jóvenes y atractivos agentes. Yo, al haber escuchado todos los episodios de Brigada Central desde el rellano de Margarita, los espero con ansia y los recibo alegre, deseando que inspeccionen la casa y comenten el suceso acontecido. Un momento… ¿Por qué aprietan el botón del sexto piso? La 199 víctima vive en el séptimo… Bueno, quizá primero interroguen al testigo. Creo que nunca había subido los seis pisos tan rápido. Uno de los policías me abre mientras le recuerda al otro el poco tiempo que han dispuesto para almorzar. Si pudiera hablar, les diría: “Venga, venga, menos cháchara, a investigar”. Me encanta la palabra cháchara. Oigo cómo llaman al timbre, el sonido de la puerta rozando el suelo y el golpe seco al cerrarse. Aguardo impaciente, con el único anhelo de que nadie me llame; pero, como suele ocurrir cuando se pretende algo desmedidamente, no se cumple mi deseo y debo bajar para transportar al todavía desconocido -pero sin duda vago- que me solicita. ¿Nadie recuerda que la finca dispone de unas preciosas escaleras? Apuesto a que los ascensores más ancianos conocen la manera de detenerse voluntariamente. Mi juventud debería servirme de consuelo, pero no es así. Prefiero la sabiduría a unas bonitas y relucientes poleas. Otra vez el tercero, en esta ocasión entran Joaquín y Roberto, los hijos mayores de la familia numerosa. Por lo que 200 yo sé respecto a edades humanas, deben de tener casi treinta y veintipocos años, respectivamente. La conversación que mantienen hasta que me abandonan es la siguiente: —Tío, qué fuerte lo de la Katty, cuando me lo ha contado Carlos no me lo podía creer, igual le queda un trauma. Sólo de imaginármelo… Roberto, incomprensiblemente, se ríe antes de intervenir. —Seguro, eso le pasa por liarse con fulanas, -afirma riendo de nuevo- lo que está claro es que no ha sido el primero en descubrirla… —Y podría no ser el último… ¿Te atreves a subir a su casa? -le sugiere Joaquín adusto y pausado. —¡Te pasas de morboso! ¡Ni que a mí me fuera ese rollo! ¡Qué manera más inhumana de tomarse la desgracia, por favor!, ¡incluso bromeando! ¿Qué significa fulana? ¿Por qué llaman así a Katty? Y Carlos contándolo como un cotilleo 201 cualquiera… ¡Y se supone que somos las máquinas las que no tenemos sentimientos! III Durante mi estupor alguien me abre, el que me faltaba: es el señor o, mejor dicho, el sospechoso Gómez Fonseca. No es su hora habitual de regreso, es probable que lo hayan llamado para declarar. Está más blanco que su camisa. Le llevo a su piso sin dejar de observarle… ¿Qué podría haberle llevado a cometer un acto tan cruel? ¿Su amargura? ¿Su intransigencia? ¿Su pasado? Aunque, realmente… ¿Importaba el motivo? Lo dejo en su planta deseando conocer de una vez el crimen, el culpable y el castigo. Mi emoción anterior se ha convertido en puro cansancio y aflicción. De nuevo desciendo, sí, el sexto, sí, la policía, sí, suben al séptimo. ¡Por fin el desenlace! En esta ocasión tengo suerte. Ningún vecino me molesta y puedo permanecer inmóvil. Sin embargo, no ocurre nada de lo que esperaba: ni gritos de horror, ni de súplica, ni un “queda usted detenido”. Simplemente llega hasta mí un tenue 202 murmullo que se agrava al abrirse la puerta del señor Gómez, permitiéndome escuchar la última frase de uno de los policías: “Muchas gracias ‘señor Fonseca‛ y perdone las molestias”. Ambos agentes vuelven a ocupar mi interior y no tardan ni un piso en… desternillarse de risa. Ahora sí que no entiendo nada en absoluto. Y no voy a consentir que salgan y me abandonen con tremenda incertidumbre. Con toda la intensidad de la que soy capaz, me concentro en dejar de moverme -ellos siguen con sus carcajadas- y, asombrosamente, al final lo consigo: me paro entre el quinto y el cuarto piso. ¡No soy tan joven como pensaba! El parón les hace ir reduciendo las risas hasta casi serenarse. —Podemos avisar de que nos hemos quedado encerrados… -apunta uno de ellos, sin lograr aguantarse una risita aguda ante la inesperada situación. —Sí -responde el otro sonriendo. Y, utilizando su walkie, el jocoso policía le comunica a un compañero dónde y cómo se encuentran. 203 IV Tardaron diez minutos en comentar todos los hechos e inmediatamente los bajé al patio. La explicación se alejaba bastante de mis suposiciones, empezando por Katty, que en realidad se llama Antonio. A las seis y media de la mañana, el señor Gómez Fonseca, después de unos años de cruda soledad, se decidía a visitar a su profesional vecina. Fulana es una forma despectiva de llamar a las mujeres que ejercen la prostitución. Cuando empezó el cortejo, el señor Gómez no tardó en hallar “lo impensado en una fémina”, lo que le escandalizó e hizo huir trastornado. A las siete y cinco le ocurriría algo similar a Carlos, que hasta entonces no había llegado tan lejos en sus encuentros. Quien telefoneó a la policía fue Pili, la vecina del sexto, al oír un espantoso grito masculino que venía del piso de arriba (el de su compañero de planta, quien únicamente llamaría a Joaquín para contarle la “terrible” experiencia). Los policías, después de tomar café y hablar con Pili de diversos temas que no venían a cuento, procedieron a 204 interrogar al único hombre que habitaba el piso superior. Encontraron casualmente al señor Gómez que simplemente volvía por sentirse indispuesto, posiblemente de tanto pensar en lo que por poco no había hecho y si en realidad deseaba hacerlo. Al preguntarle por un grito que se oyó sobre las siete en su planta, no tuvo más remedio que contar lo sucedido, sin omitir que no recordaba haber chillado muy fuerte. Por esta razón se reían tanto los agentes, porque jamás habían escuchado una historia íntima tan embarazosa y menos de la boca de un señor así de formal y así de avergonzado. Conociendo ya toda la trama, me alegra saber que Katty está bien, aunque me apena que se sintiera ofendida en el mismo día por partida doble. Por otro lado, su historia me lleva a plantearme una inesperada cuestión: yo… ¿soy un ascensor o una ascensora? 205 Por ser la última vez Carmela Rey Garcés M aría se vistió deprisa para bajar a desayunar. Hoy llegaba Julián y quería que todo resultara como estaba previsto. Lo había estado esperando durante largo tiempo, bueno, en realidad lo había estado esperando toda la vida. Todo empezó en aquella verbena del pueblo, primero fueron miradas, luego un acercamiento y tras un noviazgo largo y a través de las rejas de la ventana, él partió para Málaga a hacer la mili. Después llegarían cartas y más cartas hasta que en la última le anunció que había conocido a una muchacha y en breve se casaría con ella. Habrían de pasar veinte años hasta que volvió a saber de él. Regresó al pueblo después de haberse separado de su mujer. María por su parte, aunque nunca lo olvidó, también se había casado y mantenía una vida rutinaria y que Julián se encargó pronto de desbaratar. Al poco tiempo de llegar él al pueblo, empezaron a verse a escondidas y ella pensó dejar a su marido, pero al año, 207 Julián volvió a desaparecer. Una llamada de teléfono de una de sus hijas, lo reclamaba para que la ayudara con su nietecito, y él, ni se lo pensó. María continuó con su vida, tuvo nietos igualmente y al cabo de un tiempo enviudó. Cinco años tardó Julián en retornar al pueblo de nuevo y a presentarse ante su puerta, pero ella estaba tan despechada por su última huída que no quiso hacerle caso. Él, por aquel entonces, alguna vez se emborrachaba y cuando era casi inminente el torrente de alcohol por las orejas, le daba por tocar las castañuelas y ponerse a bailar delante de la casa de María, ella lo miraba por detrás de las cortinas y se reía. Julián había alquilado una casa enfrente de la que vivía María y cuando ella salía a comprar o a regar la puerta, la acechaba para mirarla, algunas veces hasta conseguía hablar con ella. Y así fueron pasando los años. Después de cumplir los ochenta, los hijos de María, que vivían en la ciudad, la alentaron a que ingresara en una residencia cercana a ellos. Al poco tiempo de llegar, María redactó una carta para Julián diciendo: “Hola Julián, te escribo desde la residencia. Como podías imaginarte, era inminente que mis hijos me ingresaran aquí. Es 208 un lugar muy limpio con enfermeros muy atentos y la comida no es mala. La residencia dispone de un equipo de médicos a los que yo, sólo he visitado para un examen rutinario el día que llegué. Los compañeros me han aceptado gustosamente e intentan que me una a ellos para jugar a las cartas, aunque a mí siempre me han aburrido los juegos de mesa. Aquí, también hay una sala donde se puede ver la televisión, pero la mayoría de residentes se quedan durmiendo en los sillones, por eso, yo prefiero pasear por los pasillos y cuando hace buen tiempo, por el jardín que hay en la parte delantera. Tengo asignada una compañera para que me guíe, dicen que hasta que yo sepa manejarme por aquí y conozca la rutina diaria. Se llama Ana y seguramente que cuando vivía su marido, se habrían dedicado al estraperlo porque se pasa todo el día ofreciéndome tabaco y mortadela y la verdad es que a lo de la mortadela no puedo resistirme, ya sabes que siempre fue una de mis debilidades. Te pongo en conocimiento de todo, para que cuando decidas ingresar tú, como me dijiste, sepas que es un buen lugar. Tengo ya muchas ganas de verte y espero aprender a manejarme por la residencia pronto y ser tu guía aquí. ¡Ah!, se 209 me olvidaba decirte que, lindando con la sala de gimnasia y con el comedor, también hay una piscina y que cuando vengas te acuerdes de traerte un bañador y aunque yo nunca vi bañarse a nadie, he pensado que podríamos estrenarla nosotros; yo le pediré uno a mis hijas.” A la semana de haber escrito a Julián esta carta, recibió contestación: “Estimada María: No sabes la alegría que me dio recibir tu carta. Desde que te fuiste, las calles del pueblo, parecen vacías. Cuando salgo a la puerta de mi casa y miro la tuya con las ventanas cerradas me dan ganas de echarme a llorar y no, no creas que me he vuelto un sensiblero a mi edad es que realmente te echo de menos. Ya sé que has sufrido mucho por mí, pero nunca pensé que llegaría el día que me tocara a mí. Así es que cuando me escribiste para decirme que me esperabas casi me volví loco de alegría. Es como empezar una nueva vida contigo; una vida por fin juntos. 210 He pensado que iré a la residencia después de que pase la verbena de agosto, por eso de decir, la última vez. Ya te avisaré con tiempo, el día que vaya a ir.” Pasaron los días y María esperaba con impaciencia la carta anunciando su llegada. Por las noches, extraía del cajón de la mesita una pequeña cartera, donde guardaba celosamente durante años, la fotografía que se hicieron en una de las verbenas del pueblo, luego sacaba la carta de Julián y la releía varias veces. Por las mañanas y cada vez que venía Paco, el residente encargado de repartir el correo, ella aludiendo a su falta de oído, se acercaba impaciente a él, deseosa de escuchar su nombre y poder recoger una carta de Julián. Así, día tras día, pero hubieron de pasar cinco semanas más hasta que recibió nuevas noticias: “Estimada María: Espero que a la llegada de ésta, estés bien. Como te dije, ingresaría en la residencia después de pasar la verbena de agosto, pero siento decirte, que tendré que internarme el mes que viene, ya que he recibido noticias de mi compadre Manuel y en tres días llegará al pueblo. Hace tanto tiempo que no nos 211 vemos… y ya sabes, por eso de decir: la última vez. Ya te avisaré cuando vaya a ir.” María, volvió a esperar de nuevo el correo todos los días, y cuando Paco no tenía carta alguna para ella, se adelantaba para decirle: “—Hoy no hay nada María.” Entonces ella, con cara compungida, deslizaba la mano en su bolsillo y sacaba un caramelo, y se lo ofrecía con la esperanza de tener más suerte el próximo día. Él por su parte, le sonreía y le daba las gracias; otras veces bromeaba con ella y María se ruborizaba. Ana, se había convertido en su mejor amiga, persistía en ofrecer tabaco y mortadela a todos y continuaba acompañándola en el desayuno, en sus paseos matinales, y cuando el buen tiempo lo permitía, a tomar el sol en el jardín delantero. Allí se reunían con otros residentes y conversaban con ellos y cuando estaban de suerte, se les acercaba alguna ardilla, acostumbrada a su presencia, a comer migas de pan que ellas traían en pequeñas mesuras de papel. Las hijas de María la visitaban cada domingo y ella las recibía con alegría, aunque a ninguna de sus dos hijas le comentó, que Julián ingresaría, en breve, en la residencia. 212 María, no sabía la impresión que esta noticia podría causarles y prefería mantenerla en silencio, de momento. Sin embargo, los días fueron pasando sin que tuviera noticias de Julián, y fue cambiando los paseos por la estancia en la sala de televisión y aprendió a jugar a la baraja, hasta que un viernes se acercó Paco y levantando la mano con una carta, le dijo: —¡Mira, María, tienes correo! Ella recibió la noticia con una gran sonrisa y ese día le dio dos caramelos. Cogió la carta con manos temblorosas, la dobló y se la metió en el bolsillo. Ana la miró de reojo con discreción. Al llegar a su habitación y antes de bajar al comedor, María se sentó en la cama, y sacó la carta. La desdobló y al abrirla, emocionada le cayó una lágrima. Empezó a leer: “Estimada María: Espero que a la llegada de ésta, estés bien. Como te comenté en la carta anterior, vino mi compadre Manuel. Se ha comprado un cortijo en Villa Tempujo, donde tiene vacas y 213 corderos y ahora estoy aquí, pasando unos días con él. No pude resistirme a su invitación, ya sabes: por eso de ser, la última vez. Cuando vuelva te escribiré para decirte el día que ingreso en la residencia.” Y con esas palabras había dado por terminada una carta que llevaba esperando María más de mes y medio. A ella le embargó una gran tristeza y no pudo reprimir seguir llorando. Debía reconocer, que Julián no tenía ninguna prisa en venir. Cogió la carta y la guardó junto con las otras dos. Volvió a mirar por un instante la fotografía y pensó que siempre había sido un buen mozo. Anduvo hasta el cuarto de baño, y allí se enjuagó las lágrimas, se repeinó y bajó al comedor un poco confusa. De nuevo se encontró esperando otra carta, esperando a Paco, esperando, siempre esperando. Paco se había acostumbrado a darle noticias cada día, aunque siempre eran las mismas y a recoger su caramelo. Unas veces encontraba a María en los jardines tomando el sol, otras en la sala viendo la televisión o durmiendo, otras jugando una partida a la baraja, pero siempre le gustaba encontrarla. El día que por fin tuvo otra carta para darle, ella se encontraba sentada en el salón, 214 con Ana y con Luisa, una mujer que permanecía en una silla de ruedas y que había mostrado siempre simpatía por ella, ya que según decía, la sonrisa de María le recordaba a la de su madre. Cuando llegó Paco con la carta, a María se le iluminó la cara, le sonrió y la cogió, a continuación le deslizó dos caramelos en el bolsillo. El, enternecido se lo agradeció. Ana y Luisa, que habían presenciado la escena, la miraron sonriendo, a ella le ardió la cara y se sintió como una adolescente tonta e ingenua, aun así se echó a reír. Al momento había aumentado la expectación entre los demás compañeros y se acercaron a ellas, pero ella, fingiendo tranquilidad dejó pasar el tiempo, ese tiempo interminable e inútil, y cuando llegó el mediodía y después de comer, se retiró a la habitación y temerosa e impaciente a la vez, empezó a leer mientras la carta temblaba en sus manos. “Estimada María: Espero que a la llegada de ésta, sigas bien. Hace dos días que llegué del cortijo de mi compadre Manuel. Allí he pasado unos días estupendos con él y con su familia. En breve empezaré a hacer las maletas y a despedirme de la gente, ya 215 sabes, por eso de ser la última vez. De modo que para el lunes, dentro de quince días, estoy ahí.” María no daba crédito a lo que acababa de leer. ¡Por fin venía! Leyó y releyó la carta varias veces, hasta que verificó la fecha, luego se dejó caer en la cama y empezó a pensar un poco aturdida. Y comprendió que necesitaba estar tranquila. Pasaron los días y cuando llegó el lunes señalado, a las once de la mañana Julián estaba en recepción con dos maletas. Su decisión de ingresar en la residencia, había cogido desprevenida a su familia, pero terminó por acceder pensando que se cansaría de estar allí y que pronto volvería a su casa. María por su parte se había levantado temprano, hoy era el día. ¡Hoy vendría! Julián, traspasó la puerta de cristal que separaba el hermoso jardín del umbral de la residencia, un edificio sólido pintado de blanco y con hermosas ventanas mallorquinas. Empezó a mirar de un lado para otro, un poco turbado, esperando encontrar los ojos de María, pero no la vio. Tras registrarse en recepción, un enfermero de tez morena y vestido con un 216 uniforme verde, le cogió una de las maletas y le indicó que lo siguiera. —De modo que te llamas Julián -le dijo mientras arrastraba la maleta con sus huesudas manos por el pasillo. —Sí, sí -musitó él. —Aquí estarás muy bien y la comida es muy buena. Seguro que en poco tiempo harás muchos amigos. Julián en esos momentos en lo último que pensaba era en la comida y en los amigos. Solo quería reencontrarse con María y que fuera ella quién le enseñara la residencia. Y sin pensárselo más le preguntó: —¿Conoces a María? —Es posible -contestó, con un poco de desgana. Se hizo un silencio incómodo. Julián dobló la cabeza con gesto fruncido, lo miró y exclamó disimulando su inquietud: 217 —¡Olvídalo! No pudo remediar un pensamiento de ira contra aquel hombre, aunque pensó, que tiempo tendría de averiguar dónde estaba María, por sí mismo. —En media hora, José, vendrá a por ti para comer; él por un tiempo estará contigo, hasta que tú te acostumbres a la rutina de la residencia. Por la tarde, a las cinco, te acompañará a la visita del médico, en el primer piso, al lado del gimnasio. Es una visita rutinaria para abrirte ficha y darte de alta, ya sabes… El asentía, sin darle más importancia a lo que le decía. Todo parecía no tener demasiada relevancia para él. Se pararon en la habitación doscientos diez. El enfermero abrió la puerta, introdujo la maleta y tras despedirse de él, la cerró. La habitación, que era amplia y luminosa, estaba al final del pasillo y daba a los jardines. Disponía de una cama, una mesita de noche, un armario y una pequeña mesa con una silla. La televisión que pendía de la pared, era de pago, por lo que pudo comprobar. 218 Julián abrió las puertas del armario y guardó las maletas. Pensó que María lo esperaba en el comedor. A la media hora más o menos, José llamó a la puerta. Era un hombre de unos ochenta años, bajito y con una barriga prominente, todo lo contrario que Julián que permanecía delgado a pesar de su buen comer. José se presentó con una gran sonrisa y se prestó a ser su amigo y por supuesto, a acompañarlo mientras lo necesitara. Él se sintió agradecido y un poco más sereno. Al llegar a la puerta del comedor, la larga cola para entrar llegaba hasta el final del pasillo. Había gente que se había sentado en las sillas, que apoyadas en la pared les ofrecían un descanso necesario. Julián empezó a mirar a todas las partes, deseoso de ver los ojos de María, pero por más que miraba no la veía por ningún lugar y empezó a sentirse incómodo con la situación. La cola de gente, corría despacio y al llegar a la puerta de entrada, José le indicó donde debían sentarse. Lo siguió en silencio. Se dirigieron a una mesa para seis comensales, situada al lado de una ventana con blancos visillos. Mientras se levantaban a coger la comida del selfservice, Julián no pudo resistir más y le preguntó a José: 219 —¿Conoces a María? —¿María? ¿Cuál de ellas? Aquí hay tres Marías. Una enfermera y dos compañeras. —Es una compañera -dijo Julián. —Ah, bueno, pues entonces sí que la conozco. —Es que me gustaría saber de ella. —Bueno, en ese caso, conforme las vea, te diré quiénes son… José echó un vistazo y señalando discretamente con la mano, le dijo: —Mira, aquella Sra. es una de las tres. Me refiero a la de la camisa a rayas azules y blancas. Julián miró fijamente a la señora de la camisa a rayas; era menuda pero entrada en carnes y caminaba hacia el mostrador del self-service renqueando los pies y cogida del brazo de otra señora. Decepcionado, musitó, moviendo la cabeza de un lado a otro: 220 —No, no, no es ella. Y le dio las gracias. De nuevo se quedaba sin saber dónde estaba María. Aquello parecía una confabulación contra él y pensó que sería mejor esperar a cruzarse con ella. Mientras, a su lado, cuatro personas habían ocupado las sillas vacías; tres mujeres y un hombre a quienes José presentó de inmediato. Julián observó que Ana, la mujer que permanecía sentada a su derecha, lo observaba curiosa mientras comía y se sintió un poco incómodo mientras miraba con disimulo en espera de cruzarse con los ojos de María. —Cuando necesites tabaco o mortadela, dímelo, yo te lo puedo proporcionar. Le dijo la voz de Ana, casi en un susurro. Julián no daba crédito a lo que había oído y se acordó de la carta de María. Ana continuó diciendo: 221 —Y ahora, de parte de María, esto es para ti -dijo ella, mostrándole un sobre que había sacado con sus torpes manos, del interior del bolso. Y se lo entregó. —¿De parte de María? -dijo extrañado y sin advertir en ese momento la mirada del resto de los compañeros, lo cogió. Ana no le respondió, echó el azúcar en el café y empezó a menearlo con la cucharilla. Julián, después de echarle una rápida mirada, se guardó el sobre en el bolsillo tras darle las gracias y, coaccionado como estaba por la mirada insistente de los compañeros, se mantuvo en silencio. Sentía una gran curiosidad por saber qué había dentro del sobre, pero tendría que esperar. A las tres y media del mediodía, Julián se sentó en la cama de su habitación y abrió el sobre. Las manos le sudaban. En aquel momento, ya sabía que María no se hallaba en la residencia, aunque desconocía el motivo. Después de sacar la carta pudo leer: “Estimado Julián: 222 Siento no haber podido quedarme para recibirte. Para cuando leas esta carta yo estaré camino de París con Paco, el encargado del correo en la residencia. He encontrado el amor que necesitaba, y te escribo para, bueno ya sabes… POR ESO DE SER, LA ÚLTIMA VEZ.” 223 A veces, sólo a veces… Francisca Serrador Más Metáfora sobre la drogodependencia. ¿Qué distancia hay entre la sobredosis y la rehabilitación? A veces sólo a veces a veces sólo a veces a vece sólo a mor mío: Anoche, todo resultaba más fácil. En mi imaginación, no había dudas. Ni demoras. Ni despedidas. Habría sido capaz de cruzar con la última gota de mi sangre, esa puerta que tú me cerraste. Decidida y convulsa a partes iguales, habría dejado a ciegas este mundo que tú me enseñaste con la lucidez de un iluminado. Te habría dado la espalda con la misma pasión con la que tú creaste mi propio infierno, tabicando a mi alrededor un encierro donde sigo, día a día, prisionera de mi noche más oscura. Habría hecho caso al fin a esta rabia que me 225 impulsa a escapar de ti, pero la madrugada, de nuevo lo hizo todo distinto. Perdí la valentía de entre mis dedos, al toparme con mi realidad. Y en ella, el peso del destierro al que tu olvido me castiga, nunca concluye. Sola, oigo voces en mi rutina. En la calle, alguien discute con el conductor de un autobús. Un perro ladra en el semáforo. Y sus sonidos destilan impaciencia. Justo lo que yo siento. Impaciencia por dejarte atrás. Un camarero despierta el día, aburrido, preparando las mesas de una insulsa terraza en esta desconocida ciudad. Anuncia soledad, con su desánimo. ¿El mío? Puede ser. Porque sin ti, nada calma mis venas, dándome el valor de la despedida. Ya ves, nunca conseguiré saber qué hay después del alba fuera de aquí. Ni lograré la bravura suficiente para alejarme de ti, amor mío. No porque te quiera. Sino porque te necesito. Estoy tan mal sin ti, que si de verdad fueras el diablo, negaría mil veces mi mundo sólo por poder reencontrarme otra vez con tus ojos. Te vendería para siempre mi alma por el afán de romper las dudas que paralizan mis dedos, cuando la oscuridad me hace negarte. ¿O recordarte? 226 Porque hoy, tus brumas y la tramontana guían mis pasos en el borde de mi propia anarquía. Sentada ante el espejo, busco tu mirada tras mi nuca. Enfrentada al abismo que retiene una imagen sin entrañas, deseo sentirme correspondida por la fidelidad que una vez, me prometiste. Pero sólo veo cómo el tiempo derrochado en complacerte ha dejado sobre mí su mancha más dura. Has sembrado de surcos mi ánimo, con el mismo rumbo trazado en las estrías de mi frente. Ya no queda de mí ni rastro de aquel ligero caminar que me hacía ir de puntillas sobre tu risa, cuando estabas cerca. Con ella galanteaste mi orgullo, envaneciéndome. Y al vencerme, anulaste en mí una confianza intratable que al principio, sólo muy al principio, logró defenderme de esa intuición que censuraba la intensidad de una pasión que sustenté hasta la derrota, entre tus brazos. Ahora, inmóvil y expectante en un duermevela paliado por la madrugada, sé que nadie, ni siquiera tú, imaginará el peso de este escepticismo cruel que la casualidad sostiene entre un cúmulo incierto de momentos. Nuestros. De contradicciones. También nuestras. Las mismas que rellenaron mis remordimientos cada vez que reviví mi pasado mientras en mi imaginación, febril o 227 sectaria según el lugar, recreaba para los dos, nuestro reencuentro. Si pienso en ti, incluso en la temible proximidad de la madrugada, invoco a los cielos tu regreso. Sujeto entre mis dientes mi enfado, por añorarte. Dejo correr mi aliento sobre tus venas, ansiosa por curarme de esta indecisión que me ha transformado en un ser extraño, incoherente y agotado. Cobarde, me cansan las sombras que me rodean. Esas donde tú estás y yo no te encuentro. Donde te ríes y me buscas, si no estoy cerca. Donde callas y revoloteas a mi alrededor, cuando mi sangre te llama, desesperada. Refugios donde tú rechazas mi llegada. Donde yo no me atrevo a buscarte, cuando la luz del día me inventa. Cuando te odio, ansío buscarte, sólo por culparte de mis miedos. Caprichosa, necesito deshacerme de mis sospechas. De la sensación de saberte perdido. Entonces culpo a la frialdad asentada entre ambos de que hayas logrado distanciarte de mí, ingrato Corazón. Porque si te desvaneces, ¿qué me queda? Encierro y locura que tú rodeas sin rozarme. 228 ¿Siempre fue así lo nuestro? No lo sé. Sin embargo mi lucidez aún me hace amarte. La locura, odiarte. Y entremedias, quedo yo. Sin conciencia ni pasado, buscando tu piel, para tocarte. En mis soledades, es lo que más añoro. Tocarte. Oler mi hambre, en tu risa. Ver tu mirada remoloneando por mis costillas. Así éramos los dos, entonces. Así al menos lo recuerdo yo a veces. Sólo a veces. Ya sabes. A veces, sólo a veces, curo mi insomnio caminando entre muebles abandonados, buscando susurros. Remoloneo entre las sombras que plagan mi mundo, midiendo el influjo del nuevo día. En esa línea incierta entre el ahora o nunca que desploma mis ilusiones, ultimo mi consciencia en una existencia ficticia que me asoma a tu recuerdo. Y me aprisiona en mis trampas. Entre suspiros, me envuelve el viento y me cerca, maravillada, tu tacto entre mis pensamientos. Entonces, en esa confusión tan clara, tus palabras resuenan cerca de mí. Me haces sentirte próximo, aunque no pueda verte. Como en ese ayer que nos unió, me preguntas si tengo frío. Y en aquel momento te lo negué, sonriéndote congelada. Y allí descubrí en tus ojos la blancura de la nieve, la primera de mi vida y me 229 dejaste fascinada. Mi adoración creció bajo el influjo de tu mirada. Dejaste que me enredara en esa expresión tuya, a veces cambiante, a veces indecisa, al susurrar mi nombre en tus oídos. Entonces la vida tomó una curva y la madrugada nos cegó, cómplice de lo entendido. Curiosa, esa luz naciente descubrió nuestros brazos enlazados. Tu beso en mi garganta. Mi mano en tu corazón. Y la locura nos hizo compartir un reservado que llenamos de prisas y promesas, hasta negar la realidad de ese mundo extraño que sólo a mí, ahora me rodea. Mi decepción, por continuada y gastada, vuelve a sumergirme en un mundo irreal donde permanezco olvidada por un destiempo que todavía nos separa. Y sin ti, mendigo la oscuridad, cansada de los enredos que plagan mi vida. Ubico ante mí los ángulos que escondieron en una lejana tradición, nuestros amores. Resigo decires que quedaron dibujados, cómplices, entre las marcas recorridas de tu piel en aquella noche tan larga, tan nuestra. Y por recordarte, continúo atrapada entre muros prestados de donde no reuniré detalles que conservar entre mis dedos, en mi huida. En esa fuga o vida que iba a ser mi salvación. Tuya y mía. Y la de nuestra pasión. Esa que hace inútil otra demora más. Y la 230 incertidumbre me derrota. Quizás no sirva de nada esperar. Ni buscar la noche, para negarte. Ni agradecer a la oscuridad, su impertinencia. Su compañía. A veces, cuando la noche crece sobre mis venas con ansias de sobredosis, esquivo lo vivido y lo soñado para desoír tus arengas. Confío en que un solo instante decida mis sueños. Que quizás hoy, la casualidad alimente mis esperanzas, volviendo a unir mi mundo y el tuyo entre una inmovilidad donde quedé anclada y esas nubes blancas de calima agotada desde donde me observas. ¿O sigues todavía entre las sombras? No lo sé. Atrapada en ti, nada en mis silencios sacude ya de mis venas los viejos fantasmas. Ni el ritmo del aire en mi dormitorio. Ni la saciedad de ayeres en mi inconsciencia. Perezosa, sólo el eco del pasado me hace reaccionar del letargo cansino que acompaña todos mis días. Y mis noches. Buscándote una madrugada más, dejé que el roce sobre mi alma de una quimera tantas veces soñada, me hiciera ignorar el desasosiego que corroe mi rebeldía. Entonces aíslo mi cordura en el conteo de unos segundos de indecisión en los que la esperanza más que la impaciencia, me impulsa a aplicar 231 a cada uno de mis deseos, una minuciosidad tensa y casi, entre caprichos incumplidos, tranquilizante. Y aunque tu intrepidez se hizo mi justicia y mi felicidad en el momento de enamorarnos, a veces, sólo a veces, busco a otro Dios al cual rezar. Suplicante, necesito una nueva fe que llene mis manos de resolución y acuse tu lejanía, de jactancia. Lúcida, me rendiría ante su poder, entregándole mi último aliento. Sólo por cicatrizar aquel amor en el que borramos el frío, la soledad y los silencios de nuestros labios. O simplemente por olvidarte. Ya ves, sigo siendo una ingenua. Una niña. Esa Una que sobrevive a duras penas sin tu rastro. Sin mi razón. Engañada, aún repliego entre mis dedos el rastro cristalino de una devoción que tú creaste y yo respeté, más allá de la lógica. La mía. La de mi suerte. La de mi afecto. Ese aprecio que nunca entendió el desorden de mis sentimientos. De mi amor, y de mis odios. Pese a tu egoísmo. A veces, sólo a veces, esquivo las sombras donde te escondes por recordarte como eras antes, cuando el frío de tu mundo llenó todos mis gestos. Cuando la blancura extendida bajo un cielo agrisado me hizo aprender a amar la lejanía. Pero 232 mi libertad siempre me resulta corta. Jamás puedo superar el desconcierto de saberme sola. Ni el de mi hambre. Hambre de ti. De tu sonrisa. De mi condena. Ni el de creerme tu prisionera. Y sólo sé que me pierdo contigo. Enredada por los trazos de aliento donde te imagino, resisto los juegos de una esquiva presencia. La tuya, sin duda. ¿O la mía? Aturdida, uso el viento para acunar las palabras que me brindas, reanudando cortejos donde sólo hay silencios. Y recuerdos. Porque sin ti cerca, rechazo esta tortura fría que domina mis perezas. Instantes de una vida que sólo el amanecer me deja cercanos. A veces, es mi ilusión alcanzar tu aplomo y negarte. Mantengo mi aliento en la esperanza, temblorosa, con el ansia de acortar con la brutalidad del desdén, esta separación. De invocar la sinceridad de un paraíso imaginado por ambos. O el infierno más ingrato. Pero ahora que mi aliento huele a madera de roble, siento en el aire restos de viña reseca perfilados con henna en mi mirada empedrada, por ti, de espumas blancas. Propicio nubes de hiel entre las gotas de un ámbar líquido que fibra mi hígado, reclamando tu rastro en cualquier soplo de viento que pueda acercar hasta mi rabia, tu 233 voz. Sólo así ansío tu fidelidad, mi Adorado. Hago propio ese corto instante trazado entre la noche y la madrugada, en el que perdí mi santuario por permanecer aferrada a tu memoria, codiciosa de tus sonrisas. ¿Me olvidarás, si me decido? A veces quiero creer que será así. Sólo a veces. Otras, ese es mi mayor miedo. Pensar que el mundo me pueda volver a dejar aislada, cumpliendo el nombre que el azar puso en mis manos, para hacerte sonreír. Porque fui Una hasta conocerte y en el juego de tus labios me convertí en Amor, para oírtelo decir hasta el cansancio. Pero luego recuerdo. A veces, sólo a veces, recuerdo que llegaste a mi vida un martes y hoy, quizás jueves o quizás sábado, tu ausencia me guía por el eco de los delirios que tú provocaste cuando tus exigencias se volvieron codicias. Sin saber cómo, hiciste costumbre este mundo cerrado entre cuatro paredes que sólo ahora, tu ausencia plaga de sospechas. Arrasaste una semana poblada de casualidades desde el mismo caos de mi espejismo. Y aun así, si parpadeo, oigo aún el ruido de tus pasos, acompañándome. Siento tu mano en la mía, anhelando un instante que compartir junto a tus labios. En un tiempo, nada 234 más me importaba. Juntos deteníamos el mundo. Sobre todo si me sonreías, como sólo lo haces ya sobre mis apurados cinco sentidos. Y la casualidad me hizo imitarte, completamente enamorada. Aprendí de tus excesos hasta saturarte. Perdí la consciencia entre tus labios y sin embargo tú, al alejarte, me golpeas con una razón repentinamente extraña. O quizás, real. Ya no alcanzo a comprender la diferencia. Ansiosa, lucho por que las adversidades no te borren de mi mente. Con desesperación, sigo aferrada a una promesa que quise creer cierta. Que tu palabra era ley incluso sobre el recorrido de mis venas. En cambio, tu adiós me cubre de mentiras. Me deja sin salvación por no saber dejarte atrás. Me cubre de tiempos perdidos en el espacio de miedos que crecen cuando la noche más negra me acerca a la madrugada. Y sólo cuando mi sangre está lo suficientemente repleta de ayeres, me encojo en ese vacío confinado entre tu cielo y mi encierro, dejándome consumir por un mañana que me dejará triste, recreándote en mis pensamientos. La suerte, antes, me hacía mendigar tus brazos. Ahora, sólo busco tu descuido. Y mi fracaso. O mi cansancio. Pero aun ahora, aquí, creyéndome 235 sola, sonrío. Siento que mi traición será escasa. Breve. Concisa. ¿Cómo la tuya? No. Al contrario, tú permitiste mi odio al abandonarme. Impusiste entre ambos este persistente silencio que devora mis entrañas. Y me niegas el consuelo de un relámpago que repita el deleite, sobre mis labios. Te encierras entre la oscuridad y mis plegarias, mientras anhelo despertar entre tus brazos con el final de mi ocaso. Insatisfecho, te mezclas en mi sed con la voracidad de la herrumbre, corroyendo mi sangre con tus intrigas. Y me dejas a mí el peso de esta soledad sin horizontes donde mi piel busca tu tacto. En mis sueños, ansío hacer eterna cualquiera de estas noches quebradas por la impaciencia donde yo pueda detener el curso de mis pasos al borde del infinito que nos separa. Entonces, mi arrojo y mis deseos culminarán entre trazos de venganza, con nuestra relación. Aunque tú quieras aún vencerme, enamorándome. Y yo quiera perderte, olvidándote. A veces, sólo a veces, considero demasiadas mis suertes y muy pocas mis fuerzas. Pero nunca logro escapar de mi nada. Ni aprendo de mis errores. Ni cambio mi aliento por cordura en esta espera. Nerviosa, deseo borrar de mi sangre tu ilusión 236 con una simplicidad brutal para mi resistencia. Porque es entonces, al rodearme la oscuridad de la noche, cuando sueño que estarás al final de mi sendero, esperándome. Quizás con tu abrigo nuevo sobre los hombros. Con la mirada limpia de alcoholes y desenfrenos. Lúcido, protegerás mis manos del viento que arrasa este desierto helado urdido en nuestro dormitorio, con unos dedos que aún ahora, me acarician. Pero cuando no estamos así, juntos, deseo dejar que la madrugada me rodee, deshaciendo los rincones de mi alma donde tú aún te cobijas. La intuición me impulsa a buscar una luz que recorra mis sombras. A agotarme, sólo por quedar lo bastante exhausta para invocar la noche con fragmentos de un pasado que conservaré entre mis dedos, despreciando un último segundo más de tiempo en el que encontrarte. ¿O quizás para aprovecharlo? ¿Dónde estarás tú, cuando yo me vaya? ¿Lejos o cerca? Nunca lo sabré. Por cobarde, la costumbre me ata a un mundo cerrado entre cuatro paredes que sólo tú, plagas de inquietudes. Ilusa, al borde de una sobredosis que cortará en dos, mi última aurora, aún sueño con que tú cruzarás la inmensidad de tu indiferencia, para salvarme. Que forrarás tu distancia con la 237 brevedad de un adiós que calme nuestra separación. Pero la madrugada me devuelve la calma y deshace el recuerdo de aquella sonrisa que una vez conquistó mi corazón. Resguardo de recorrido lento y huida rápida, tus labios resultaron un precario cómplice de nuestro primer idilio. Y aun así, su trazo nunca se desvía de su rumbo. Ni de mi memoria. Ni de tus susurros. ¿Los cuentas aún, en mis oídos? Yo sí. Todos. Y su roce aún acerca mi breve inmortalidad hasta tus brazos con la misma intrepidez que sentí en nuestro ayer, cuando arriesgué mi suerte al dejarte forjar con los ojos cerrados, las curvas de un camino esculpido en un mapa mal plegado, sobre mi piel. Y la tuya. Con tus enseñanzas, memoricé lugares que tú, con caligrafía incomprensible y preciosa tinta azul, escribiste en mi sangre con papelinas de nieve, para guiarme. Así me enseñaste cientos de rincones que yo conocí, simplemente, a través de tu insistencia. Y ahora los invoco yo a los cielos, suplicando tu regreso. Pero las horas marcan el ahora, en esta nueva mañana. Tampoco me deja mi suerte hoy librarme del antes. De mí. De 238 ti. De mis ayeres. De mis sueños. Por que a veces, sólo a veces, pienso demasiado en ti. Sólo en ti… Querido Mío, Gracias por tanto… P. S. Las campanas de la iglesia, burlando como tú mis plegarias, señalaron las diez. Y aquí estoy, inmóvil, sentada aún frente al espejo, aguardando el valor de la noche, para dejarte. Eso sí, cuando te olvide… 239 Descansar Eva María Serrano Villar “¡Q ué tal, mamá! ¡Qué tal, mamá! ¡Qué tal, mamá! ¡Q ué tal, mamá! Hoy he venido a verte antes de lo previsto porque no tengo mucho que hacer por casa. Los niños están en la escuela y Fran ha tenido que viajar unos días por motivos laborales. Creo que ha de ir al norte, a Galicia, a descargar un porte de pescado para una importante empresa de conservas de la zona. No sé qué ciudad es, pero he visto por la televisión, en los documentales que hace un señor con bigote y una mochila siempre a cuestas; sí, ese caballero que me hace tanto viajar sin moverme del sofá, que es un lugar muy natural, muy libre y hermoso; dice que hay un mar muy azul y se respira un aire limpio. Yo quiero ir mamá. Te acuerdas cuando el señor padre, Rodrigo, Azucena, tú y yo un verano fuimos a la playa de… ¿Cómo se llamaba ese pueblo tan bonito? ¡Ay, ni me acuerdo! Éramos demasiado pequeños. En el colegio mi maestra nos 241 enseñó todas las ciudades y la mayoría de los pueblos de España, pero creo que antes de enseñarme el nombre de esa región yo ya me había marchado de la escuela. Lo que lloré… ¿eh, mamá? Bueno, me voy a casa. Volveré a visitarte. Esta noche, o mañana, o quizás pasado regresará Fran, no lo sé. Como es tan imprevisible…; te quiero mucho.” Era domingo, un domingo cualquiera; un domingo aburrido en el que podías estar acostado durante todo el maldito segundo día de fin de semana de supuesta relajación en una hamaca, bajo los rayos del sol, tostándote el rostro, leyendo un libro, rodeado de naturaleza, sin escuchar nada, absolutamente nada, sólo las palabras de ese libro bailando en tu cabeza. Pero ella frotaba con esmero las gotas de chocolate que sus hijos, inocentes, habían derramado sobre la moqueta, en su juego de ser grandes cocineros. 242 Ella preguntaba la tabla del seis, y disimulaba que sabía demasiado de números y de letras; sabía que ella aprendía de sus hijos mucho más que de ella misma. Ella, vestía con su pijama a sus retoños, los acostaba en la cama, y pensaba ya en la hora a la que debía despertarse al día siguiente para levantarlos. Ella, se pasaba dos horas entre cacerolas y espumaderas y elaboraba un excelente y nuevo menú que había anotado de la televisión, su gran compañera, para que su marido al regresar alabara su buen gusto. Y ella esperó, y esperó, y esperó; y medio dormida permitió que del humeante plato dejara de brotar vapor. Entonces, llegó Fran. “Hola, mamá. Perdóname por el retraso. Es que he tenido mucho jaleo en casa. He tenido que ir con Fran al banco donde pedimos la hipoteca para que nos la dejara pagar durante más meses. 243 Tenemos muchísimas facturas pendientes, y creo que deberé ponerme a trabajar aunque sea unas horas. Bueno, tendré que volver a limpiar portales, como cuando tenía trece años. Aunque espero que los niños me dejen tiempo. Fran me ha dicho que no hace falta, que él puede solo. No sé porqué, pero lo dudo. Este mediodía regresó bastante enfurecido porque había tenido una bronca con su superior. Pobrecito, encima que trabaja muchas horas le tocan los huevos, como él dice. La verdad, si no fuera por él nos moriríamos de hambre. Imagínate que no tuviera empleo… ¡qué haría con los niños! Ellos son los últimos que han de dejar de comer, y vestir y ¡todo! Mira, pensándolo mejor, ahora cuando salga de aquí iré al kiosco del señor Manuel y me llevaré un periódico de esos donde publican anuncios, seguro que encuentro algo interesante. Ya te contaré. Te quiero.” Era la primera semana desde hacía muchos años que ella sostenía entre sus manos un palo de fregona desconocido. Su olfato ya identificaba correctamente los matices del producto limpiador con miles de sustancias 244 abrillantadoras y desinfectantes. Su muñeca, de manera mecánica, oscilaba rítmica hacia todas direcciones, para eliminar con celeridad las diminutas motas de polvo que pudiera haber. Aquel séptimo día de trabajo, ella tuvo que quedarse hasta tarde para suplir la baja de una compañera. A ella no le importó. Ella hizo muy bien su trabajo, canturreaba feliz, pensaba que a final de mes tendría unos billetes más en el bolsillo para sufragar la deuda, aunque en su mente sobrevolaban voces diminutas que le aconsejaban darse prisa para acudir a casa pronto. Regresó tarde a casa. Ella sonrió al entrar por la puerta, abrazó a sus pequeños, desató sus zapatillas, estiró leve su tronco de cansancio, con cierta timidez. Entonces, apareció por la puerta del salón Fran. “Mamá. Hoy te visito antes de la hora prevista, no he podido ir a trabajar porque me encuentro un poco mal; ya se lo he dicho a mi jefa, y me ha dicho que no pasa nada, que soy muy 245 trabajadora y me merezco descansar. Descansar, sí, descansar… y me pregunto, ¿qué es el descanso? La verdad es que no debería descansar tanto, tal y como están las cosas, pero hoy me duele el cuerpo entero, ¡hasta las pestañas! Así que mamá, no te puedo hacer caso. Tú, que cuando era pequeña me decías que no podíamos descansar del trabajo porque el señor padre se enfadaría si no había suficiente vino en la mesa. Lo que llorabas… ¿eh, mamá? Me tengo que ir. Hasta mañana.” Al octavo día ella no acudía a trabajar, pero tampoco al noveno, ni al décimo…, ella no quiso ir más a trabajar. Le dolían las manos de frotar, decía; los brazos de cargar cubos llenos de agua con lejía, la nariz de embriagarse con los aromas de pino, y los ojos, le dolían los ojos. Pero mentía. “Madre. 246 No he podido venir a visitarte estos últimos días, pero espero que no me lo tengas en cuenta. Ya sabes que me debo a mi familia, como tú cuando formaste la tuya, también te debías a ella, y ya no ibas a ver tanto a la abuela. ¡Cómo me parezco a ti! Y he de reconocer que me da un poco de miedo parecerme a ti, aunque a la vez me halaga. Cuando me miro al espejo, mi imagen es la tuya. Mi mirada es idéntica a la tuya. No me gusta mirar mi reflejo, no me gusta mirar mis ojos. Ya no los veo bonitos como de joven. Antes tenía unos ojos enormes y brillantes, brillantes y radiantes, parecía que hablaban diciendo ¡soy dichosa! Pero ya no cuentan eso. Ahora los veo demasiado feos, como los tuyos a veces, cuando me acercaba a ti de pequeña en tu habitación, después de que el señor padre saliera de ella abrochándose el cinturón. Y cuánto aguantabas. Y cuánto me decías que aguantara. He de irme ya.” Y ella ya no tuvo historia que contar. 247 “Madre, tengo miedo. Fran me dio anoche más fuerte que nunca. No pensaba que un hombre podría llegar a tener tanta fuerza. No supe qué hacer, no me salió la furia de dentro, me quedé inmóvil. ¿Por qué me paralicé de esa manera? Tenía la mandíbula tensa, parecía un perro con rabia, y los globos oculares desgarrados, casi fuera de sus cuencas. Tuve pánico. Me agarró del cuello, me empujó de forma salvaje. Parecía una cucaracha, no sabía dónde esconderme, pretendía exterminarme; no quería eso, no. Madre, mis niños chillaban… ¡Qué dolor! No quiero parecerme a ti. En el fondo, casi te odio, porque hiciste que me pareciese a ti. Lo siento. No quiero acabar pareciéndome a ti, como eres ahora. Te dejo lirios blancos encima. Sé que hace días que no te traigo flores…; ahora sí que estás descansando, cuánto lo echaste de menos…, descansar. Te quiero más que nunca.” 248 Ella estaba acostada. Cerraba con fuerza los ojos hinchados. No quería ver su propia sangre manar con intensidad. Tosía. Dejaba de respirar. Ella gimió. No se quería dejar ir, pero tenía muy poca fuerza. Entonces abrió uno de sus ojos, y de manera turbia visualizó la imagen de sus dos retoños, pálidos, impactados. Y Maribel se levantó, y gritó, gritó tan fuerte que retumbaron hasta los cimientos. Era un domingo, un domingo cualquiera, un domingo aburrido por tanta felicidad. Maribel estaba leyendo un libro, acostada en su hamaca, tostándose el rostro con los rayos del sol, rodeada de naturaleza, escuchando bailar las palabras en su cabeza; frente al mar azul de esa ciudad sin nombre de Galicia. Él, no tenía ya historia que contar. 249 Yo nunca mataría a una señora María Tabuenca Cuevas E ran las doce y media de la noche de un miércoles y los tres llevaban diez minutos en la sala. El arrestado era un hombre. Él no hablaba; y Marga y su compañero tampoco; sólo había un silencio ensordecedor. Sentado a un lado de la mesa estaba Miguel. Tenía cuarenta y pocos años; vestía bien, iba limpio, bien afeitado y con el pelo corto. Según la información que habían podido recopilar, era un hombre con algo de estudios y tenía un trabajo estable. Los dos policías miraban al hombre y les desconcertaba lo normal que parecía. Él aparentaba estar cansado, pero tranquilo. No había ninguna denuncia por violencia ni de su mujer, ni de nadie más. Quizás por todas estas razones, sorprendió tanto en la comisaría la llamada de un hombre que simplemente dijo “la he matado”, y procedió a dar su 251 dirección a la policía. Marga, que ya llevaba dos años trabajando en la unidad de violencia de género, sabía que debería estar acostumbrada a estas situaciones, pero esta noche no era así. Miró la cara de su compañero Juan, y veía reflejada la incomprensión que ella misma sentía. Sin querer, empezó a recordar la escena que encontraron en la casa. La puerta de la vivienda estaba abierta, habían entrado con cautela, pero Miguel estaba sentado en la cocina tranquilamente, esperando. En cambio, su mujer estaba tirada en el suelo, inmóvil, cubierta de sangre. El cuchillo seguía clavado en su espalda. Sus tres hijos pequeños estaban sentados en el suelo, al lado del cuerpo de su madre. Sus miradas estaban vacías. El equipo procedió a investigar la escena del crimen más a fondo, mientras Marga y Juan salieron para hablar con algunos vecinos. Todos decían lo mismo: —A veces se oían gritos, ¿pero qué pareja no discute alguna vez? 252 —Miguel era un chico muy educado y siempre saludaba en el ascensor. —Su mujer era muy callada, no hablaba apenas con nadie, pero siempre estaba con los niños y debía de ser una madre muy entregada. —Parecían una familia de lo más normal. La temperatura fría de la sala la devolvió al presente, y Juan empezó a hacer alguna pregunta: —¿Puedes describir lo ocurrido, Miguel? Empieza desde el momento que llegas a tu casa. Miguel tenía una voz agradable y contestó de forma escueta: —Llegué a casa y no podía aguantarlo más, le había avisado muchas veces, pero no me escuchaba, no me hacía caso, no me respetaba. No tuve ninguna otra opción. Tuve que matarla, no había otra solución. Añadió una pregunta: —Los niños están con mi madre, ¿no? No quiero que se vayan con la familia de mi mujer, son todos iguales. La contundencia de sus 253 frases era inquietante o quizás el tono razonable de su voz era lo que admiraba. Marga y Juan se miraron y, después de algunos minutos de silencio, salieron de la sala para ver cómo procedían. La forense había dejado un mensaje para que la llamaran. La información sobre el cuerpo de la mujer despejaba muchas incógnitas. Había sufrido dos fracturas del brazo derecho, presentaba otras lesiones ya soldadas de tres costillas y todavía tenía dos dedos rotos. No lo podían entender, muchas de estas lesiones no eran de hoy, ¿cuánto tiempo llevaba esta mujer recibiendo golpes de su marido? Volvieron a entrar en la sala de interrogatorios y enseguida Miguel les pidió un café o algo calentito para beber: —Es que la sala está fría, se quejó. Juan se levantó y escuchó una risita; de repente Miguel dijo: —Claro que iras tú. En ese momento, un compañero entró y les dio las fotos de la escena del crimen que estaban esperando. Marga y Juan volvieron a salir juntos ya cada vez más convencidos de con quién se la jugaban. Los dos miraron las fotos a fondo, y empezaron a 254 encajar todas las piezas. Juan cogió un café, y volvieron ya listos para terminar. —¿Cuándo os conocisteis? —De críos, tendríamos 18 años. —¿Cuánto tiempo lleváis casados? —Casi veinte años, nos casamos porque ella se quedó embarazada. —¿Cuánto tiempo lleváis en la vivienda? —Los mismos de casados. —¿Había problemas en tu matrimonio? —Sí, bastantes. Mi mujer no se comportaba como era debido. —¿Quieres explicarlo con más detalles? —Vale. No era una mujer ni lista, ni callada, ni trabajadora, ni siquiera criaba bien a mis hijos. Llevo casi veinte años 255 soportándola. Yo me merecía una señora que supiera llevar su casa y su familia. Marga y Juan miraron las fotos que estaban encima de la mesa. Los detalles de la casa se podían ver perfectamente a pesar de lo ocurrido. Cada objeto estaba en su sitio. Se veía que todo estaba organizado en la cocina, hasta se podría decir impecable, no se veía ni una miga de pan. Las fotos del resto de la casa reflejaban el mismo orden y limpieza. Juan siguió con las preguntas; —¿Puedes darnos algún ejemplo de qué no hacía bien tu mujer? —Decía que estaba muy cansada y que necesitaba ayuda con los tres hijos. ¡Ella, que no tenía nada que hacer en todo el día! Encima, me pedía que yo acostara a los niños cuando llegaba a casa después de trabajar todo el día. Los dos policías lo miraban porque no acababan de casar sus palabras con su aspecto y esa voz tan encantadora. Marga decidió apretar un poco más. —¿Y esto es lo que hizo esta noche, te pidió ayuda? 256 —No, hoy fue aún peor. Llegue a casa después de un cena de empresa; y ni corta ni perezosa se atreve a decirme que ella nunca sale y que también quiere empezar a trabajar. ¡Imagínatelo, no puede ni con lo mínimo y quiere ponerse a trabajar! De repente, Miguel empezó a elevar el tono de su voz; las palabras se atropellaban, daba golpes en la mesa y por fin salió el hombre que había matado a su mujer. Sus comentarios serían imposibles de olvidar. —¡Era una inútil! Yo tengo que trabajar para todos, y encima tiene todo hecho un lío. Es una guarra. Si vieras la casa, está hecha una pocilga. Pero eso le viene de familia. Toda su familia es gentuza, y aun así yo les dejo entrar en casa, ¡eh! Su madre es una cabrona, siempre metiéndose donde no la llaman, y su hermano ni te cuento, un borracho de mierda al que ya he tenido que poner en su sitio un par de veces. Le decían a mi mujer que me dejara, ¿te lo puedes creer? Son todos unos vagos, aprovechados, hijos de puta, si no fuera por mí ella no tendría nada. Yo le he dado todo y no sabe apreciarlo ni me da las gracias. Llego a casa y todo hecho un lío, los críos todavía levantados. Y hoy cuando llego, me dice 257 que a lo mejor puede trabajar en el bar de abajo como cocinera. ¿Qué hace ella en el bar, cómo se enteró de que necesitaban una cocinera? ¡Qué coño hacía yendo allí! Lo sabía: es una borracha de mierda como su hermano. Hija de puta, seguro que va allí todos los días para beber y follar con alguno. Es una puta como su madre. Yo no me merezco esto. A veces la tenía que meter en vereda pero hoy ya era demasiado. ¿Adónde más iba sin saberlo yo? ¿Con quién más se veía? ¿Metía a alguien en mi casa, en mi cama? La hija de puta me lo negaba, me decía que solo era un trabajo que había visto anunciado en un cartel. Se detuvo un momento para respirar y tranquilizarse. Por fin siguió con su historia: —Entiéndanlo, yo nunca pegaría a una señora, pero ella era una borracha y una puta, una mala madre, no tuve opción. Fue Marga quien habló primero: —Pero Miguel, hoy no la has metido en vereda, hoy la has matado delante de tus hijos. 258 En esa sala fría, de madrugada, en un miércoles cualquiera, Miguel contestó, ya tranquilo con esa voz agradable: —Yo nunca hubiera matado a una señora. 259 Diorama per a un aniversari Rosa María Tapia Alcover C arme complia hui 70 anys, va esperar que el primer clevill de llum entrara per la finestra i tornar a la realitat. A mesura que la llum prenia possessió i apartava amb elegància els vels que l’eclipsi nocturn havia deixat oblidats, s’adonava que no era un dia com tots. Mentre aquella claror tènue li permetia entreobrir els ulls arrugats i secs, donava impuls al seu cos per alçar-se d’una letargia a contrarellotge que ja havia vençut. Dreta com hi estava recorregué amb la mirada, pam a pam, cada centímetre de l’habitació intentant veure un escenari diferent, perquè el dia ho era. Quan es disposava a eixir del seu dormitori, un raig de sol li va reflectir el rostre, i de sobte sentí la mateixa sensació de setanta anys enrere, eixa claror que il·luminara el primer minut de la seua vida. Per uns moments li va agradar tornar al dia on la seua arribada portà tanta felicitat. I quieta sense moure’s repassava aquella seqüència mentre un somriure 261 malenconiós li va transmutar el semblant. Al mateix temps, mirava de fit a fit les parets blaves d’aquell clarobscur dormitori i, seguidament, va girar la mirada cap a l’altra banda del capçal on “ell” romania dormit. Després de posar-se la bata eixí per preparar el desdejuny com cada matí, unes torrades de pa amb llet calenta. En agafar la safata es va veure reflectida, i al rostre encara li quedaven restes de la crema hidratant de cada nit. Eren les restes d’una derrota. El temps havia anat sigil·losament lliurant batalles i frunzint la pell a la seua gana. Llavors es passà les mans per la cara intentant que la crema s’absorbira com abans i encara que ho va aconseguir els plecs adoptaren una actitud d’estatisme permanent. Li va donar temps al temps i va recordar aquella dolça joventut en què repartia frenèticament el maquillatge per una pell estirada i fresca. No necessitava cap cosmètic per lluir els anys de plenitud on cada dia, com un ritual, repetia per eixir a la plaça. Al passeig i amb les amigues, tímidament es deixava veure per la darreria de la font on les quadrilles de xics seien cada capvespre. Elles passaven rialloses, així com si res i 262 sempre per una casualitat s’encontrava amb Manel, el xic que li llegia poemes. El rellotge del microones avisà que la llet estava a temperatura. En obrir la porta s’adonà que també les mans havien canviat d’aparença, abans amb un tacte tou com de vellut i ara velles i convulsives. Així i tot, va posar tot a la safata per anar a la tauleta del menjador. Mentre untava la torrada de pa amb melmelada, va tornar als desdejunis que feia acompanyada per sos pares que s’immiscien en preguntes sobre els admiradors, la qual cosa la feia ruboritzar-se. Moments d’abans, alegres i tristos com quan a son pare li donaren la plaça definitiva i hagué d’acomiadar-se de les amigues. El dia que marxava va regar diverses vegades la pell tova de què gaudia, i en l’eixida del poble va veure per última vegada a Manel, que li féu un somriure i un adéu amb el braç. En sentir el primer glop de café als llavis, va notar que hi estava gelat, com el d’aquell bar al poc temps de l’arrivada al nou poble. Havia demanat un café i en notar-lo gelat, va cridar al cambrer perquè l’escalfara. Aquest tenia la intenció de portar-li-lo, llavors un xic molt amable li pregà que li 263 permetera fer-ho ell. Eixa va ser la primera vegada que Carme el va veure. De la resta el destí va ser l’encarregat. En anar cap al menjador per retirar les restes del desdejuni, intentà afanyr-se ja que tenia algunes tasques pendents que havia de fer al matí. S’arreglà i es disposà a eixir cap a la tintoreria per deixar un vestit. Esperant que la xica li prenguera nota de les dades, va entrar una joveneta amb un vestit de núvia. Es va quedar immòbil i en un tres i no res es traslladà al dia del seu casament, radiant del braç de son pare, i ell al fons de l’església esperant-la. El dia més feliç de la seua vida… -pensava ella. —Senyora Carme…? —Ai !! filla perdona, no sé en què estava pensant. En realitat, sí que ho sabia… però eren coses seues. Es va posar el tiquet a la bossa i tornà cap a casa. En obrir la porta s’adonà que “ell” ja s’havia alçat, entrà al menjador i li donà el “bon dia”, ell contestà —“Bon dia”…, i poc més. Va penjar l’abric a l’armari i sentí que l’ànima l’ofegava… tornava a experimentar la necessitat de tornar al passat, de 264 respirar l’oxigen que feia temps trobava a faltar. De sobte va escoltar… —Carme… vaig per la premsa… ixes? —Si, si espera ja vaig. Va eixir tan ràpid com el seu cos cansat i dolent li va permetre, el va despedir fins i tot aguaità a la finestra i li envià un bes volat, ell es va girar li féu un mig somriure i seguí en davant. Amb suavitat estirà el cristall i tornà a l’habitació amb la idea d’endreçar-la. En obrir l’armari d’estil clàssic que tenia a mà dreta per penjar la roba que s’havia llevat i en apartar la jaqueta que tenia davant es va quedar observant la capsa de ferro amb dibuixos xinesos. En ella entre les mans, cautelosa va seure al llit. En obrir-la, un poc de rovell es va desprendre de la tapadora –feia tants anys que estava tancada… Diversos llibrets de cuina s’amuntonaven un damunt de l’altre, però al fons hi havia dos sobres engroguits pel temps, un temps que ara necessitava tornar enrere una vegada més. 265 Amb la convulsió que la mà li causava no li permetia llegir amb la tranquil·litat desitjada les paraules que aquell full tenia impreses, i que li feien bategar el cor a un ritme febril. Aquells poemes es mantenien frescs amb la veu dolça de Manel… Malenconiosament alçà la mirada i mirà el rellotge de nou que seguia impulsant les seues agulles sense parar. —Quant de temps ha passat… mesos, anys, fins i tot mitja vida. El soroll de la porta del carrer li produí un esglai. Ràpidament plegà els fulls i els posà al fons de la capsa cobrint-los totalment pels llibrets de cuina. En això “ell” va entrar i va dir: —Carme, fes un cuitet que m’abellix menjar de calent. Ella acceptà sense més, com sempre feia, a més perquè des que va tindre aquell accident que l’havia deixat impedit d’un braç i li havia provocat la baixa laboral definitiva intentava complaure’l amb tot el que volia. —Pobre… prou té. 266 Qualsevol argument era bo per complir els seus desitjos. “Ell” tenia el control d’ella quasi les vint-i-quatre hores del dia, tan sols algunes hores de la nit les sentia com a pròpies per ser conscient de la vida tan insulsa que havia tingut al costat d’ell. Llavors eixes hores privades eren sols d’ella, d’aquelles amigues rialloses que ell, poc a poc, l’havia allunyat, del xic dels poemes bonics i de moments amb la família que ara ja eren història. Carme, amb complicitat amb la Lluna gaudia d’aquells records, la resta del temps els ofrenava exclusivament a ell, complint al peu de la lletra allò que va escoltar el dia del seu casament: “En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe”. Quasi no parlaven, no perquè estigueren malament no, sols que “ell” no ho necessitava, aleshores preferia escoltar la ràdio, llegir premsa, qualsevol cosa l’entretenia més que tindre xarradisses amb la seua esposa. Això va causar en ella un aïllament de tot i de tots, perquè no podia eixir amb amics per si “ell” la necesitaba, encara que sols fos per portar-li un got d’aigua, però “ell” no li dedicava ni una fracció de segon per dir-li un “t’estime”, la qual cosa la donava per entesa. 267 Carme no havia sigut mare, mai no va saber perquè la natura no li ho va oferir, però com que “ell” no li donava massa importància, es resignava pensant “—No convindrà”, volent llevar així tot tipus de interés, encara que ben al seu interior sentia no saber per què ella no. De vegades necessitava sentir-se bella, aleshores gastava prou cura amb la seua persona, encara que ell no la mirara. Quan ella pasaba per davant per sentir la opinió del vestit que acabava de comprar-se per a algun esdeveniment, ell sempre feia el mateix semblant, un indiferent somriure i en això estava tot dit. Després, el dia de l’esdeveniment ella, s’omplia la boca fent elogis del seu marit, cosa que “ell” assentia amb el cap i la rialleta que feia a tots els presents. Carme així era feliç, tenia assumit que “ell” era l’home que havia elegit, De vegades, pensava en solitud que era una reina, que era l’ama dels diners, que feia i desfeia tot el que li abellia, però tot dins del seu castellet fortificat. I en això deia la veritat, s’encarregava de tots els assumptes de casa, “ell” no se’n sabia de res, tan sols es dedicava a 268 marmolar-li per qualsevol ximpleria com si fos una errada irreparable. Ella engolia saliva, tremolava més del normal, i damunt encara li pesava el sentiment de culpabilitat per no fixar-se més i ser tan trapatroles. El seu marit gastava molt mal geni, donava la impressió que estava enfadat amb el món sencer. No se n’adonava que ella també existia, llavors quan la notava afectada després d’alguna de les discusions que de vegades ell provocava, com si d’un nadó es tractara, es posava a plorar com un xiquet, i li demanava perdó, la qual cosa feia que Carme es desmuntara com un castellet d’arena sentint de seguida una llàstima descontrolada en què sempre acabava pensant que calia tindre més cura. Mai li hauria passat pel cap que podria estar rebent maltractament psicològic, no això no, més be que cadascú tenia el seu caràcter. Fins i tot va pensar que tal vegada no li feia ningun bé tornar el temps enrere tantes vegades, sobretot ara, quan hui complia setanta anys i allò quedava tan llunyà i tan empolsegat… i així havia de seguir. Però donà un colp d’ull al 269 rellotge, portava un gran descompte de les vegades que l’havia mirat al llarg del dia… hui no era un dia qualsevol, era singular, el seu aniversari, però amb l’últim minut que quedava per finalitzar el dia, el rellotge li va fer memòria que aquest any tampoc hi havia tingut premi, en canvi no s’havia oblidat de demanar que li ficara una bossa d’aigua calenta al llit, per tindre’l templadet quan es gitara. Carme anà al dormitori entristida, tampoc aquest any havia tingut el detall de regalar-li un bes, una flor, un t’estime… aleshores s’arrimà a la finestra i va mirar cap al cel abans de tancar la persiana i s’adonà que hi havia una nit meravellosa, la Lluna, les estreles relluïen com mai ho havia vist, era com un regal abstracte per a ella, i es va gitar dient-se : —Pobre,… prou té! FI. 270