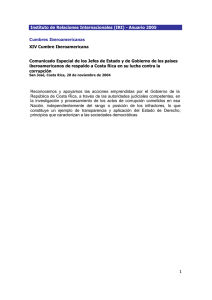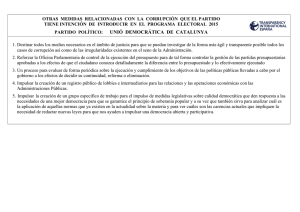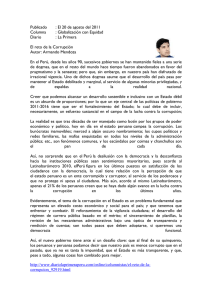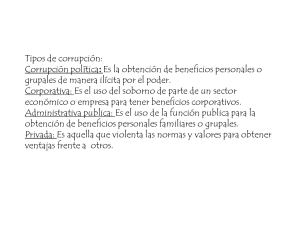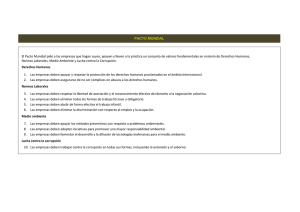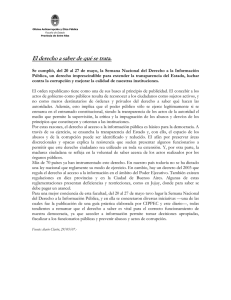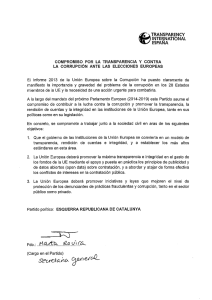las políticas sin política: tecnocracia e instituciones
Anuncio

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid Colección en la Red de Cuadernos de Trabajo www.uam.es/centros/derecho/cpolitica/wpapers.html Estudio/Working Paper 4/2002 LAS POLÍTICAS SIN POLÍTICA: TECNOCRACIA E INSTITUCIONES Manuel Villoria Mendieta Universidad Rey Juan Carlos Seminario de Investigación de Ciencia Política Curso 2002-2003 INTRODUCCIÓN En este texto no se va a exponer el resultado de una ambiciosa investigación empírica, sino que se va a contar el por qué de una pregunta de investigación y se va a dar una respuesta tentativa. En síntesis, tras una serie de entrevistas con consultores y funcionarios del BID y del Banco Mundial, responsables de programas de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción en Latinoamérica, comprobé la extendida percepción de que el resultado de tales programas estaba siendo claramente insuficiente en la consecución de sus objetivos, considerando los fondos y energías empleados. El objetivo último de los trabajos de consultoría e investigación en estas materias en América Latina es el de contribuir a la gobernabilidad democrática. Pues bien, los resultados del Latinobarómetro de 2001 son ciertamente descorazonadores. En promedio, entre 1996 y 2000 el apoyo a la democracia en Latinoamérica estuvo en torno al 60%, pero en 2001 bajó al 48%. A su vez, el índice de satisfacción con los resultados de los gobiernos pasó del 37 al 25%. De dieciocho países, sólo en ocho la valoración positiva de la democracia superaba el 50%; y sólo en dos el funcionamiento de la democracia merecía la calificación mayoritaria de positivo (Uruguay y Costa Rica). Por su parte, los datos del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International para 2002 son, para América Latina, en general, bastante negativos. Muy pocos países mejoran, y los que lo hacen expresan mejoras mínimas, pero un conjunto importante de países empeoran, y con datos bastante significativos en algunos casos. Así, sobre diez puntos máximo, Colombia y Venezuela pierden 0.2 décimas, México 0.1, El Salvador 0.2, Panamá y Argentina 0.7, Guatemala 0.4. En suma, unas pérdidas demasiado generalizadas como para no destacarlas y analizarlas, en su momento. La pregunta del por qué de estos datos negativos es ciertamente ambiciosa. Yo voy a proponer una respuesta parcial a la misma. Esa respuesta tentativa es la siguiente: las políticas económicas que se han seguido en bastantes países latinoamericanos no han sido fruto de un debate interno, sino de una imposición externa, impulsada por el FMI sobre todo, dictada desde criterios tecnocráticos, con desprecio de la política y olvido de las instituciones del país donde habían de implantarse. Estas políticas económicas son, en parte, responsables de esa sensación de fracaso antes mencionada. Para analizar cómo se ha llegado a esta conclusión surgen las páginas que siguen, que parten de analizar el nacimiento histórico de la preocupación por las instituciones en los organismos financieros internacionales y, posteriormente, explican las dificultades de la convivencia de reformas de primera y segunda generación en ciertos países de Latinoamérica. POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES En diferentes foros, seminarios y documentos del Fondo Monetario Internacional e, incluso, del Banco Mundial se defendió, durante la década de 1980, un determinado tipo de política económica que, para hacer frente a la crisis de la deuda, retomara principios de la economía neoclásica y, sobre la base de su creencia en los efectos siempre positivos del mercado, redujera Estado, desregulara e introdujera disciplina presupuestaria (Williamson, 1990). Estas políticas deberían, según tales organizaciones, ser aplicadas en todo tipo de países, con independencia de su fortaleza institucional o estructura social. Además, ese tipo de políticas se consideraron, y siguen considerándose hasta ahora, como las únicas políticas “de calidad” por dichos organismos y una buena parte de los economistas más importantes de los países desarrollados. La categorización de una política económica como correcta ha estado vinculada a la fidelidad a los paradigmas de la economía neoliberal. Estas ideas de los años 1980 siguen parcialmente vivas en gran parte de dichos organismos financieros internacionales, si bien enriquecidas con argumentos novedosos. La primera pregunta que surgió en sectores académicos al observarse estos comportamientos y escucharse las ideas que los soportaban, fue la de si las instituciones influían en la calidad de las políticas económicas, incluso suponiendo que la calidad se midiera tan sólo por la eficiencia. Ciertamente, cuando se habla de instituciones se habla de muchas cosas a la vez, lo que produce cierta confusión. Diferentes autores usan un concepto u otro, poniendo el énfasis en elementos diversos (Colino, 2002). Para ciertos autores, hablar de instituciones es hablar de las Constituciones y su forma de organizar las relaciones entre poderes, entre territorios y de definir los derechos fundamentales y protegerlos. Otros autores, se centran en los aspectos organizativos del sistema político, en concreto, la organización de los partidos, el tipo y papel de la burocracia, la organización departamental de las Administraciones y su capacidad real de decisión; Otros, priman el estudio de las estructuras informales, así, las relaciones intergubernamentales, las estructuras de mediación de intereses, el reparto informal de poder entre gobiernos, la forma de relacionarse gobierno y ciudadanos, etc.; Algunos consideran lo fundamental las reglas y estructuras de incentivos presentes en una sociedad determinada, como las reglas sobre adopción de decisiones colectivas, las de procedimiento administrativo y laboral, las normas de coordinación, etc; Un grupo importante considera que lo esencial son los valores que están detrás de las normas y su asunción por los ciudadanos, políticos y burócratas; Finalmente, otros se refieren a la historia, las tradiciones, los hábitos históricamente asumidos como los componentes clave de la institucionalidad. En este texto, se recoge todo ello como marco conceptual de referencia, cuando se habla de instituciones. Y se considera que todo o gran parte de ello ha sido olvidado o desconocido, hasta hace muy poco, por las políticas económicas impuestas desde el FMI, el Tesoro estadounidense y algunos otros actores nacionales e internacionales, con consecuencias desastrosas. Volviendo a la pregunta enunciada en el párrafo anterior, numerosos estudios indicaron que había influencias en todas las políticas, aunque no determinaciones (Scharpf, 2000). No obstante, parece que, según lo que se deducía de los documentos y declaraciones de los organismos arriba mencionados, estos estudios no eran aceptables: la calidad de las políticas económicas no estaba influida por las instituciones nacionales. Por ello, una conclusión posible para explicarse la defensa de tal autonomía era que, dado que las políticas económicas surgen y se desarrollan sin contar con las instituciones y los entornos nacionales, su “bondad” debe ser fruto de calidades técnicas muy refinadas que el común de los mortales no pueden comprender. Es decir, ha de ser fruto de la ciencia y no de la política y la deliberación. Ahora bien, esta última afirmación tiene fallos lógicos y evidencias empíricas en contrario muy importantes. Así, países que han seguido políticas económicas parecidas han tenido resultados muy divergentes. Políticas fiscales restrictivas en Estados Unidos han funcionado bien, y en Tailandia han sido un fracaso. Más aún, países con circunstancias institucionales y socioeconómicas parecidas han seguido políticas económicas diferentes ante una crisis (por ejemplo, Malasia y Corea), con resultados más positivos para quienes, curiosamente, no siguieron el paradigma, lo que anula la idea de que hay sólo un camino, científico por demás. Considerando la autonomía de las políticas económicas, una opción lógica sería la de afirmar que el resto de las políticas públicas están, también, libres de la influencia de las instituciones. Pero creo que esta afirmación es, como muchos especialistas afirman, también errónea. Tomemos una política cualquiera, la de seguridad, por ejemplo. Hay países donde los índices de criminalidad son muy altos y otros donde son bajos. Donde son bajos hay ciertos rasgos institucionales comunes. Así, no reconocen en su Constitución el derecho a portar armas, tienen unas fuerzas policiales bien preparadas y eficaces, un Estado de derecho sólido, tribunales independientes con jueces bien formados, una cultura cívica elevada, etc. En suma, las políticas públicas están influenciadas en su eficacia por la realidad institucional en la que operan (Scharpf, 2000). Por ello, sobre todo aquellas políticas que tienen una alta dependencia de las instituciones nacionales, han de ver reflejados los fallos de éstas y expresar índices de calidad mediocres cuando la institucionalidad es deficiente. Las políticas sanitarias, de reducción de la pobreza, educativas, de orden público, etc., reflejan esa triste correlación que indica que donde las instituciones funcionan las políticas tienden funcionar mejor y donde las instituciones fallan las políticas tienden a funcionar peor. ¿Es esta afirmación aplicable a las políticas económicas? Yo diría que sí. En tal sentido, las políticas serían de calidad si, entre otros muchos factores, en su formulación ya consideraran el estado de las instituciones del país en el que operan, sus efectos sobre las mismas y las posibilidades de implantación que tienen en tal contexto. De ahí que las instituciones nacionales deberían considerarse en la formulación e implantación de las políticas económicas y también en la evaluación del éxito o fracaso de las mismas. Por desgracia, como ya dijimos antes, esta idea de que hay una política económica, definible e implantable sin consideración de las realidades nacionales, ha sido y es, aunque ya sin tanta fuerza, un criterio que el FMI ha aplicado bastante rígidamente (Stiglitz, 2002). EL OLVIDO DE LAS INSTITUCIONES Y EL FRACASO REFORMADOR Ante los datos que la nueva realidad social, económica y tecnológica ofrece, los partidos políticos de los países más desarrollados, con leves matices ideológicos, cuando llegan al Gobierno han optado por olvidar el principio de consenso sobre el Estado de bienestar, y por buscar adaptaciones. Así, a la competitividad global responden con políticas de reducción de impuestos, con liberalizaciones de los mercados de trabajo y de capital, con reducción del déficit público, con medidas proteccionistas hacia dentro mientras exigen la apertura de mercados en los países más pobres, con privatizaciones extensas, etc. No obstante, guste o no el resultado, esas políticas se adoptan, en dichos países, tras un debate político interno más o menos intenso y tras ganar unas elecciones. Pero, por desgracia, en un isomorfismo institucional no siempre justificable, dados los diferentes entornos políticos, sociales y económicos, dichas respuestas “eficientistas” se trasladaron a los países en vías de desarrollo y a los subdesarrollados, con consecuencias que están siendo reconocidas como claramente negativas. Estas afirmaciones no pretenden considerar toda “transferencia de políticas” como negativa. Las transferencias, en cuanto aprendizaje de lo que otros han hecho bien y adaptación sensata, es muy positiva. También es transferencia de políticas la creación de un servicio civil de carrera o el establecimiento de una Comisión de Ética en el Gobierno y dichas propuestas se están intentando implantar, creo que con buen criterio, en muchos países de Latinoamérica. La Unión Europea (UE) es un centro productor de transferencia de políticas, si bien en torno a esas transferencias, aunque no sean impuestas, surge muchas veces el debate sobre el “déficit democrático” de la UE. Ahora bien, en este paper estamos hablando de transferencias claramente impuestas, pues el rechazo es muy difícil cuando los países necesitan urgentemente financiación, y de transferencias que no consideran las instituciones del país receptor o su ausencia de instituciones, además de transferir valores que los receptores no desean o no comparten o no comprenden, quebrándose con ello criterios básicos de una adecuada transferencia (Rose, 1993). La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados por el Consenso de Washington durante los años 1980 y 1990 (Stiglitz, 2002). En América Latina se había vivido a principios de los 1980 el fracaso del Plan Austral en Argentina, el del Plan Cruzado en Brasil y el del Plan de Ajuste de Alan García, todos ellos fuertemente Estadocéntricos y autárquicos. Por ello, tenían fundamento teórico esas tres propuestas para la América Latina de comienzos de los ochenta, pero ni fueron suficientemente debatidas internamente en los países receptores, ni consideraron las realidades nacionales, ni muchas veces tuvieron base democrática para su aplicación. Los resultados han sido menores salarios, condiciones laborales de verdadera explotación, empleos precarios, eliminación de los servicios públicos universales, pérdida de calidad para quienes no pueden pagar una educación o sanidad semiprivatizadas. En suma, exclusión y degradación de las condiciones de vida para los más débiles de la sociedad, y, al tiempo, beneficios garantizados para quienes desde atrás guían la acción y la estrategia de los organismos internacionales. Tras estas opciones políticas y económicas latía intelectualmente una presunción de superioridad del mercado sobre el Estado para la definición de las mejores soluciones económicas en cualquier sociedad y, correlativamente, una idea de la política como necesidad social que debería subordinarse a la economía. Más al fondo aún, había una opción antropológica según la cual los seres humanos actuamos movidos por criterios racionales y buscando en cualquier situación y circunstancia maximizar nuestro interés, o dicho en otros términos, se trató de recrear el mito del homo economicus. Pero, en realidad, tras todo este discurso ideológico, lo que aparece son los intereses del nuevo capitalismo informacional y de la comunidad financiera internacional, a la que el FMI aporta su base institucional y su capacidad de presión política. Aun cuando falta por hacer un análisis en profundidad de los efectos indeseados de las políticas de reducción de Estado y de las correlativas actuaciones enmarcadas bajo el denominado “New Public Management”, entre las elites intelectuales de los países de la OCDE, a mediados de la década de los 1990, empezó a generalizarse un pensamiento sobre el papel del Estado y sus instituciones más complejo y matizado que aquél que defendía que “cuanto menos Estado mejor” o que “sin Gobierno las empresas serían más competitivas”. Para que se recuperara un pensamiento político, social y económico que defendía el papel del Estado y sus instituciones como factor clave de desarrollo económico y social fue necesario que desde los gobiernos de los países más desarrollados se empezaran a percibir consecuencias no previstas de las políticas privatizadoras y antigubernamentales en su propio territorio, así, el incremento de la delincuencia y la marginación social, el avance de la pobreza o el progreso de la corrupción y la desmoralización en las oficinas gubernamentales. Los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York y las posteriores investigaciones sobre la ineficacia de los servicios de inteligencia estadounidenses refuerzan esta tendencia intelectual. Más aún la refuerzan los datos sobre corrupción en las grandes corporaciones y el falseamiento de datos en la publicación de resultados de auditorías de algunas de estas empresas. Esas reflexiones llegan también a los despachos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial cuando se analizan las consecuencias de las políticas derivadas del Consenso de Washington en América Latina. Así, se ha demostrado que la liberalización comercial, acompañada de altos tipos de interés, es una receta infalible para la destrucción de empleo y la creación de paro; la liberalización del mercado financiero no acompañada de un marco regulatorio adecuado es una receta infalible para la inestabilidad económica; la privatización, sin políticas de competencia y vigilancia que impidan los abusos de los poderes monopólicos, termina con precios más altos; y la austeridad fiscal, perseguida ciegamente, puede producir más paro y la ruptura del contrato social (Stiglitz, 2002, p. 115). Además, en el entorno creado por ese tipo de políticas, surgieron incentivos para la búsqueda de enriquecimiento personal, pues se eliminaron controles y barreras y se expandió la sensación de una cierta impunidad. En concreto, la venta de las empresas públicas abrió el camino, en muchos casos, para la utilización fraudulenta de conexiones políticas y la generación de auténticos monopolios privados en áreas de prestación de servicios básicos para la ciudadanía, como el gas o la telefonía. Estas ventas, a menudo realizadas a precios mucho menores que los que corresponderían, han ido acompañadas de la llegada a los puestos de dirección de las nuevas empresas privatizadas de personas gratas al poder que vende, máxime cuando la venta se ha hecho a amigos o financiadores políticos; consecuentemente, considerando la debilidad institucional de los órganos reguladores y su control partidista, la actuación de dichas empresas no es adecuadamente regulada por esos nuevos organismos, creados para garantizar la competencia y la efectiva prestación de los servicios. Esta situación ha llegado a adquirir carácter de tragedia política y económica en los antiguos países comunistas, sobre todo en la propia Rusia, pero también afecta, en parte, a algún país europeo y latinoamericano. Del mismo modo, los procesos de subcontratación masiva ofrecen un caldo de cultivo para los buscadores de rentas y para los políticos y funcionarios dispuestos a utilizar su puesto para enriquecerse. El diagnóstico que se hace ahora, tras estos resultados, es el de considerar que no se puede obviar a las instituciones cuando se diseñan respuestas a los retos de las economías nacionales. Por ello, es preciso considerar de nuevo el papel de éstas en la gobernabilidad de los países. El inicio de la reacción intelectual frente a esta equivocación, desde la reflexión económica, vino al comprobar, dentro de ciertos países desarrollados, que los costes de transacción se incrementaban cuando la atmósfera política y económica se enrarecía, ralentizándose con ello el crecimiento económico y reduciéndose la competitividad en un entorno de economía globalizada. Así, conviene no olvidar que incluso las corporaciones multinacionales requieren unos marcos de apoyo que proporcionan los Estados, tales como (Lowi, 2001): 1. Provisión de Derecho y orden. 2. Garantías de propiedad privada y reconocimiento de su existencia. 3. Provisión de garantías de cumplimiento de los contratos. 4. Provisión de infraestructura para el intercambio, para empezar lenguaje legal, técnico y substantivo. 5. Provisión de bienes públicos, en especial, la educación. 6. Provisión de garantías de responsabilidad limitada por daños o bancarrota para los propietarios de las empresas. Si los Estados fallan en la provisión de esos marcos de apoyo las empresas sufren dramáticamentelas cnsecuencias. Dicha comprobación llevó, posteriormente, a los gobiernos de los países más desarrollados, a las agencias internacionales de cooperación, a los grandes organismos prestatarios internacionales, y, cómo no, a las grandes empresas multinacionales a volver a preocuparse por los gobiernos y sus Administraciones, y, como consecuencia de ello, a resaltar la importancia de tener gobiernos honestos o, para empezar, no corruptos. También es cierto que esta mayor preocupación surge en un contexto en el que las dinámicas globalizadoras hacen difícil las respuestas puramente nacionales y en el que los factores externos pueden operar con una violencia terrible sobre las economías nacionales, especialmente sobre las más débiles. En definitiva, que una sociedad con instituciones eficaces tiene más posibilidades de desarrollo económico que una institucionalmente ineficaz, y una sociedad donde los actores crean que el resto de actores, empezando por el gobierno, van a actuar conforme a lo prometido es una sociedad con menores costes de transacción y más competitiva. Tras analizar las posibles causas de la riqueza y pobreza de las naciones, Mancur Olson ha escrito recientemente: “la única posible causa, tras analizar todas las anteriores, que puede explicar estas diferencias en la riqueza de las naciones es la calidad de sus instituciones y políticas económicas” (1996, p. 19). REFORMAS NO INTEGRADAS COMO RESPUESTA. En un muy reciente seminario internacional, el Director del Instituto del Banco Mundial, Daniel Kauffman, en la línea de Olson, recordaba cómo había una diferencia notable de eficacia entre dos tipos de factores de gobernabilidad en el mundo globalizado actual. Por una parte, las políticas económicas, consideraba Kauffman, han mejorado sus índices de calidad en prácticamente todo el mundo, además de converger de forma muy clara; por la otra, las instituciones tenían índices de calidad muy divergentes y en muchos países no sólo no habían mejorado, sino que incluso habían empeorado. En esta opinión late aún la idea de que existen unas políticas económicas de “calidad”, cuyos resultados no muy positivos en muchos países, por usar un eufemismo, parece que no se deben a las políticas en sí –pues son de calidad-, sino a otros factores ajenos a las mismas. Estos factores parecen ser las propias instituciones de los países donde las políticas tienen que implantarse. Las malas instituciones impiden la eficacia de las políticas económicas de calidad. En concreto, los problemas más importantes serían la corrupción, la ausencia de un poder judicial independiente y bien formado, la debilidad de las instituciones públicas y la consiguiente utilización partidista del Estado. La consecuencia de esta afirmación precedente es que, mejorando las instituciones, las citadas políticas tendrán éxito. De este tipo de consideraciones han surgido las denominadas reformas de segunda generación, las cuales empezaron a aplicarse en el comienzo de la década de 1990, y desde entonces han sido promovidas y financiadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. En estas reformas se impulsa la implantación de servicios civiles de carrera en diferentes países, la lucha contra la corrupción, la modernización del aparato judicial, etc. El marco teórico de estas propuestas es la teoría de la gobernabilidad. Este ambiguo concepto parece referirse a la capacidad de un sistema político para autogobernarse, es decir, a su eficacia en la superación de los retos a que tiene que hacer frente. Y esta gobernabilidad depende tanto de la governance, es decir, del marco institucional formal e informal, como de la calidad de la gobernación o el governing, que incorpora la política, las políticas y la Administración (Prats, 1997; Carrillo Flores, 2001). Sin embargo, me parece fundamental clarificar la diferencia entre lo que afirmé previamente sobre las políticas públicas de calidad y lo que se deduce de las palabras de ciertos responsables del Banco Mundial o del BID últimamente; para éstos, las políticas económicas de calidad, es decir, aquellas que son formuladas y diseñadas de acuerdo con los paradigmas neoclásicos, son compatibles con el simultáneo diseño e implantación de las instituciones que permitirán su éxito en cada uno de los países donde dichas políticas han de funcionar. Eso sí, estos dos conjuntos de reformas operan como como dos mundos aparte: por un lado se desregula, privatiza y controla el gasto público, por el otro se trabaja en la reforma del servicio civil, en la mejora de la educación o en el sistema judicial. No obstante, lo que se defiende en este texto es que esos dos conjuntos de reformas no pueden surgir de forma simultánea si parten de paradigmas contradictorios sobre la naturaleza del ser humano, si priorizan valores muy diferentes y si tienen una consideración de la acción política y el papel de la técnica opuestas. ¿Cómo mezclar actuaciones tan incompatibles en un mismo país y circunstancia? La solución suele ser priorizar las políticas económicas sobre el fortalecimiento institucional cada vez que hay conflicto, con resultados que, como vemos en América Latina no son ni mucho menos positivos. Y ahora surge otra pregunta, y es la de si no estará en la presunta calidad de las políticas económicas ortodoxas, implantadas forzosamente, el origen del fracaso de las instituciones. Y como consecuencia, si no será el éxito presunto de determinadas políticas económicas el origen del fracaso de otro conjunto de políticas en numerosos países. Como creo que la respuesta a esta pregunta es que sí, que el fracaso de un gran número de políticas en numerosos países está en el éxito de las políticas económicas, pasaré a exponer el por qué. Para explicar mi hipótesis usaré como universo de referencia América Latina, sobre todo aquellos países en los que los fracasos económicos y políticos son más evidentes. Para introducir lo qué quiero decir con esta hipótesis tomaré como ejemplo qué ha pasado en Bolivia en los últimos 17 años. Desde 1985 se inició un proceso radical de reforma económica que desmanteló el sistema de capitalismo de Estado. Bolivia es uno de los países que puede ponerse como ejemplo de seguidismo de las recomendaciones internacionales en política económica. Este seguidismo ha dado lugar a éxitos evidentes en el control de los datos macroeconómicos. También ha permitido un relativamente importante crecimiento económico. Pero, de acuerdo con Naciones Unidas,1 el crecimiento boliviano no cumple las condiciones requeridas para promover desarrollo humano. Así, por ejemplo, el ingreso per cápita apenas alcanzó en 2000 su nivel de 1973. Por otra parte, la reducción de la pobreza no ha tenido indicadores suficientemente positivos desde 1993. Las razones de este círculo vicioso entre crecimiento económico y pobreza son difíciles de explicar pero algunas ideas pueden exponerse al respecto. Para empezar, que no sólo basta con formar recursos humanos capacitados para el trabajo, sino que también se requiere un sistema económico que demande y utilice estos recursos humanos y sea capaz de producir ingresos remunerativos del trabajo de los pobres. En relación a la pobreza, los datos de los 1990 sugieren la existencia de una relación inversa entre crecimiento económico y pobreza urbana: en ocho años de crecimiento económico promedio de 2% del ingreso real per cápita, la pobreza se redujo en un punto porcentual anual. En 2000, la población en situación de pobreza era del 61,25% del total de la población boliviana, con una diferencia entre el área urbana y el área rural: en el área urbana baja al 49,54% y en el área rural sube al 81,79%. Si la estrategia boliviana de reducción de la pobreza se basa en una reducción de 1,45 puntos porcentuales anuales, el ritmo de progresión en los años 90 fue insuficiente. Más aún, con relación a la desigualdad se observa un claro deterioro de la distribución del ingreso: el coeficiente de Gini ha aumentado un 6% entre 1990 y 1997, aun cuando ya era un coeficiente elevadísimo a principios de la década. Siguiendo con el informe de Naciones Unidas, parece que es en el campo de las transformaciones estructurales del mercado de trabajo donde deben buscarse las respuestas al efecto regresivo del crecimiento económico y a la trayectoria de la pobreza urbana. Desde 1992 el crecimiento en Bolivia se ha traducido en una reducción de las oportunidades de empleo. El problema de la pobreza en Bolivia radica en el empleo: la baja productividad del trabajo se 1 Informe PNUD sobre Bolivia, 2001. traduce en ingresos laborales que no permiten satisfacer siquiera las necesidades básicas de los hogares, lo que empuja a la mayoría de la población a incrementar su oferta laboral, presionando a la baja los salarios. La estructura productiva nacional carece de una “clase media” empresarial: por una parte, la gran empresa concentra el 65% del PIB, aunque genera menos del 10% del empleo, mientras que, por otra parte, la microempresa emplea el 83% de la población activa, pero apenas produce una cuarta parte del valor agregado nacional. Según reputados economistas, en Bolivia, la mayor parte de la población trabaja para ser pobre. Pero, además, las políticas sociales que podrían paliar algo esta situación son casi inexistentes. La razón principal es la falta de recursos para su financiación. Estos recursos, sin embargo, podrían incrementarse con un adecuado sistema tributario, obligando a los grandes capitales a pagar impuestos. Pero las políticas económicas de primera generación no admiten sistemas contributivos suficientemente progresivos como para dar respuesta a la debilidad estatal, además de favorecer la ausencia de imposición sobre las rentas del capital.. En consecuencia, las políticas económicas impiden el desarrollo de las políticas sociales. Bolivia, como otros países de la región, ha iniciado desde hace cuatro años reformas de segunda generación –reformas de servicio civil, del Parlamento, del sistema judicial, etc.- , sin que hasta el momento los resultados hayan sido destacables, circunstancia que comparte con numerosos países latinoamericanos. En mi opinión, como ya he afirmado, la base de este posible fracaso estaría en la convivencia de dos tipos de reformas incompatibles entre sí conviviendo en un mismo momento y territorio: reformas estructurales y de Estado, y reformas institucionales. Y, además, la priorización de las políticas económicas sobre las de reforma institucional cuando surge el más mínimo conflicto. En definitiva, la suma no integrada en un marco común de políticas de primera y segunda generación no puede solucionar los problemas de gobernabilidad democrática en América Latina. Si se analizan los problemas que, según diferentes estudios oficiales, impiden el éxito de las políticas económicas encontramos algunos que se repiten, así, por ejemplo, la corrupción. Pero ¿cuál es el efecto que sobre la corrupción producen políticas económicas que generan desigualdad? O ¿cuál es el efecto que sobre la maquinaria judicial produce la congelación de gastos? O ¿cómo reformar un sistema judicial sin considerar los elementos sistémicos que dificultan tal tarea? O ¿qué implica introducir en la lógica de la Administración pública el modelo antropológico del homo economicus? ¿Se puede construir sociedad con individuos puramente egoistas luchando sin reglas en un mercado abierto? Y si este tipo de individuos pueblan las instituciones públicas ¿qué puede esperarse de sus acciones para el interés general? ¿Se pueden construir políticas desde el olvido del indispensable papel de la política en las políticas y, en general, en las sociedades? ¿Es posible todavía creer que la técnica y la ciencia pueden por sí solas resolver problemas sociales?. ALGUNAS REFERENCIAS NORMATIVAS Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el crecimiento que promueve desarrollo humano es aquel que: • Genera pleno empleo y seguridad en los medios de sustento. • Propicia libertad en las personas y su potenciamiento. • Distribuye equitativamente los beneficios. • Promueve la cohesión social y la cooperación. • Salvaguarda el desarrollo humano futuro. Por otra parte, cuando se habla de democracia, no basta con aceptar que existe y es plena cuando se celebran elecciones cada cierto tiempo y se respetan derechos políticos, pues con la mera celebración de elecciones faltarían elementos necesarios para una democracia plena, así, por ejemplo, la participación efectiva, la plena inclusión de los adultos, el ejercicio del control final sobre la agenda o el logro de una comprensión ilustrada de los problemas y sus posibles soluciones (Dahl, 1999). En consecuencia, cuando se habla de libertad, es imprescindible fusionar el respeto a los derechos y libertades fundamentales de cada persona con el derecho a una participación activa y a que se acaten e implementen los acuerdos tomados por los ciudadanos (o sus representantes) participantes en los debates sobre qué es mejor para todos (Habermas, 2000a). Desde esa perspectiva, es necesario defender el valor insustituible de la persona frente a las tendencias tecnocráticas a funcionar como si los seres humanos no existieran. Es preciso situar bajo control democrático a la economía y a la burocracia. Tanto una como la otra existen para hacer mejor la vida de las personas y no para hacer a éstas sus servidoras. Ni una ni otra deben poder atentar contra los derechos fundamentales de las personas, ni una ni otra pueden quedar al margen de las decisiones democráticamente tomadas por la ciudadanía. La libertad consiste en la inexistencia de dominación, se trata, como dice Pettit (1999), de un ideal social que exige que, existiendo otras gentes que podrían ser capaces de interferir arbitrariamente en la vida de la persona en cuestión, dichas personas se vean impedidas para hacerlo. Con esta idea de libertad se combina la existencia de un área libre de interferencia arbitraria y la existencia de una autonomía para decidir participativamente lo mejor para la colectividad. Ahora bien, esta noción de libertad exige la presencia de unas instituciones políticas y sociales que la conviertan en realidad. Por todo ello, es necesario reivindicar un Estado fuerte –lo cual no implica un Estado grande ni omnipresente- con una sociedad civil fuerte. Sólo un Estado fuerte puede reforzar los mecanismos de socialización democráticos. Un Estado fuerte es el único capaz de negociar y dotar de eficacia hacia el interior las regulaciones y acuerdos transnacionales, al tiempo que asegura en su interior el imperio de la Ley, lo que reduce los costes de transacción y facilita los intercambios; además, sólo un Estado fuerte puede asegurar que la autonomía de las personas es real. Como dice Sen “la capacidad real que tienen las personas para alcanzar logros está bajo la influencia de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las facilidades sociales y las condiciones habilitantes de buena salud, educación básica, así como el aliento y cultivo de iniciativas” (2000, p. 6). Y ello requiere instituciones estatales sólidas, honestas y eficaces. Los países con alta confianza en sus tribunales y policías suelen ser los países con mayor capital social y menor corrupción: cuanto mayor es la confianza en las instituciones que mantienen la ley y el orden, mayor es la razón para confiar en los demás (Rothstein, 2000). El argumento es simple, dichas instituciones son las que sancionarán de forma eficaz a quienes se embarquen en conductas no cooperativas, por ello, la mayoría de la gente creerá que sólo una minoría se arriesgará a la no cooperación y consecuentemente confiarán en la mayoría de sus conciudadanos. Pero, sobre todo, el Estado de la era de la globalización debe ser ese organismo intermedio entre las sociedades nacionales y el gran mercado global que proteja a sus comunidades frente a la mundialización (Vallespín, 2000, p. 156 y ss). Un Estado catalizador de la sociedad, impulsor del desarrollo social, político y económico, si bien regido por la política interna y externa y no sólo por la economía. Un Estado preocupado por construir una “sociedad decente”, en la que las instituciones no humillen a las personas, y una “sociedad civilizada”, en la que sus miembros no se humillan unos a otros (Margalit, citado por Vallespín, 2000). No obstante, como dice recientemente Douglas North, no sólo basta con crear fuertes instituciones para generar confianza, sino que sobre todo “son las constricciones informales enmarcadas en normas de conducta, convenciones y códigos de conducta asumidos internamente las que son críticas para ello” (1998, p. 506). De ahí la necesidad de integrar el papel de la ética en el diseño institucional y en las políticas de desarrollo. O dicho de forma más rotunda, es ineludible insertar los valores y reglas éticas en el razonamiento económico. LA CORRUPCIÓN EXIGE UN ANÁLISIS SISTÉMICO A. Efectos de la corrupción. Es correcta la preocupación de los órganos financieros internacionales por la corrupción política. Si analizamos sus efectos nos daremos cuenta rápidamente del grado de deterioro que puede producir en la economía, la sociedad y la democracia de cualquier país afectado seriamente por tal problema. Los estudios sobre los efectos perversos de la corrupción son ya muy numerosos. El Instituto del Banco Mundial y otros investigadores (i.e. Mauro, 1995; Tanzi y Davoodi, 2001) han estudiado científicamente estos efectos y han dejado claro que la corrupción afecta negativamente al crecimiento y al desarrollo. En concreto: 1. Incrementa la inversión pública pero reduce su productividad; 2. Incrementa los gastos corrientes vinculados a políticas improductivas, aumentando el gasto público ineficiente; 3. Reduce la calidad de las infraestructuras existentes, pues el rápido deterioro favorece la repetición del negocio; 4. Disminuye los ingresos del Gobierno, pues favorece el dinero negro y la evasión fiscal. Desde una perspectiva más profunda, la corrupción atenta contra el funcionamiento del mercado, basado en la confianza y en el respeto a las reglas del juego. Es imposible la existencia de mercado sin derechos de propiedad, y éstos deben ser garantizados por instituciones sólidas que los amparen (Stiglitz, 2002). La corrupción favorece la deslegitimación de las instituciones, pues éstas ya no garantizan las reglas del juego; además, las instituciones socavadas por la corrupción incentivan la aparición de corruptos que presionan para romper con la equidad del sistema. Con ello, el mercado desaparece en sus términos ideales, pues la competencia y la información perfecta dejan lugar al abuso de poder, al fraude y a la manipulación de las reglas del juego. En ese contexto, la inversión privada nacional e internacional se retrae y deja a los países estancados en su situación previa o la empeora. En economías en transición la corrupción ha permitido el desarrollo de los oligarcas que manipulan la formulación de políticas e, incluso, configuran nuevas reglas del juego para su propio beneficio (Hellman y Kauffman, 2001). Cuanto más se deteriora el sistema, los incentivos para la captura del Estado son mayores, pues los beneficios son más evidentes. Desde un estudio de los incentivos perversos que genera (Rose-Ackerman, 2001) los datos son muy negativo de nuevo. Así, la corrupción afecta a la definición e implantación de políticas. Las políticas se definen no para beneficiar a la mayoría o resolver un problema socialmente relevante, sino para beneficiar a aquellos con más voluntad de pagar. Los más débiles son los más perjudicados por estas actuaciones. También, si se permite, incentiva el desarrollo de burócratas que, en lugar de ayudar, “crean problemas” a los ciudadanos para extraerles recursos. Promociona la presión para el impago de impuestos a cambio de beneficios económicos a los recaudadores, además de la eliminación de normas que perjudiquen fiscalmente a los corruptores. La corrupción incentiva el pago de sobornos para la obtención de contratos o para la concesión de empresas privatizadas, pero estos contratistas o adquirentes tienden a maximizar el beneficio a corto plazo, dada la inseguridad con la que operan en un mercado donde todo depende del mantenimiento en el poder de políticos amigos. Los resultados para la economía nacional son muy perjudiciales. Finalmente, desde una perspectiva política, está demostrado que la corrupción es uno de los más importantes mecanismos deslegitimadores de los gobiernos y regímenes. En concreto, la corrupción percibida es un variable de extraordinaria importancia para la legitimidad de los regímenes políticos. Mishler y Rose (2001), en un reciente estudio han demostrado que una de las tres variables que más afectan, negativamente, al apoyo realista al régimen existente y a la confianza en las instituciones políticas, es la corrupción. B. La corrupción judicial y sus efectos sobre el mercado La corrupción judicial, dentro del conjunto de la corrupción, es uno de los elementos más perjudiciales para el éxito de las políticas económicas. A la inversa, una judicatura honesta y eficaz es un elemento esencial en la lucha contra la corrupción fuera del sistema y en la reducción de los costes de transacción y la garantización de los derechos de propiedad. Así, de entre los efectos de la corrupción e ineficacia judicial podemos destacar lo siguiente: 1. Los jueces corruptos no van a perseguir el fraude fiscal o económico ni el blanqueo de capitales vinculado a la delincuencia de gran nivel. Con ello, favorecen el desarrollo del impago de impuestos e, incluso, la conversión de delincuentes peligrosos en verdaderos oligarcas. Una judicatura corrupta se integra en el negocio con peligrosos grupos criminales que constituyen un reto al poder del Estado. Al dejarles expandir su poder, su capacidad de presión y control del Gobierno lleva al desarrollo de un régimen criminal y corrupto sistémicamente. Si, por el contrario, existen jueces honestos y eficaces, los delincuentes encuentran muchas más dificultades para su acción y los costes de su acción ilegal reducen la presencia de tales grupos. También mejora sus ingresos el Estado y, con ello, se sientan las bases para políticas que ayuden a la ciudadanía. 2. La institución más importante en la garantía de los derechos de propiedad es la judicatura. Los jueces conocen de los casos civiles y mercantiles, del impago, de los fraudes, de los límites de la propiedad, de los derechos reales, etc. Si los jueces no cumplen con su obligación de garantizar estos derechos, los propietarios tendrán que utilizar métodos mafiosos o criminales para protegerse, con la consiguiente quiebra del Estado de Derecho. Si quien quiere comprar una casa no sabe realmente a quién pertenece no la comprará, con el perjuicio doble para él y para el que quiere honestamente venderla. Pero si, comprándola de buena fé, se encuentra estafado, acudirá al juez correspondiente para que tutele sus derechos. Si los jueces, en estos casos, actúan de manera corrupta, el mercado inmobiliario se convierte en una realidad distorsionada e ineficaz para satisfacer preferencias. Las reglas del juego honesto se han roto y los ciudadanos tienen incentivos para penetrar en el juego de la violencia y el crimen. Una judicatura intensamente corrupta impide la existencia del mercado. Por el contrario, jueces honestos y eficaces analizarán los casos que se presenten ante ellos y procurarán tutelar los derechos de los propietarios y de los compradores de buena fé, sancionando las conductas ilegales o abusivas, restaurando, en definitiva, las reglas del juego del mercado basadas en la competencia y en la información veraz. 3. Unos jueces corruptos o incompetentes no van a controlar una Administración que contrata incumpliendo las normas, que distorsiona la libre concurrencia de ofertas y/o que adjudica siguiendo la regla de que “obtiene el contrato el que más paga al decisor”. Todo ello provoca que los contratos no cumplan los fines para los que debieran nacer, que los empleados públicos tengan incentivos para demandar sobornos, que las empresas tengan incentivos para usar sus fondos no en inversiones y en buena ejecución de contratos, sino en pagos corruptos y en tejer redes de acceso al poder. Sin embargo, jueces honestos y eficaces controlan los actos de la Administración y sancionan no sólo las conductas penalmente perseguibles, sino también las actuaciones de la Administración que incumplen normas administrativas e, incluso, aquellas que reflejan que ésta no ha actuado sometiéndose a los fines que justifican su existencia. Con ello, la sociedad en su conjunto mejora. 4. La corrupción de la judicatura permite la impunidad de los políticos corruptos, los cuales potencian actividades que les permiten garantizar sus beneficios, pero no aquellas que benefician a la colectividad. Esta impunidad, unida a la ineficacia que la política de saqueo del Estado genera, produce una deslegitimación del sistema político y, en concreto, de la democracia como régimen, favoreciendo el surgimiento de derivas autoritarias que, a su vez, tarde o temprano permiten mayor corrupción en los niveles superiores del Gobierno. Una judicatura honesta puede reducir la expansión del fenómeno y la transmisión a la sociedad de mensajes fortalecedores de la legitimidad de las democracias. En resumen, la corrupción judicial juega un papel extraordinariamente perverso para la gobernabilidad democrática y la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. C. La corrupción en el sistema Ahora bien, estos hechos no deben implicar que, ante problemas de ineficacia e ineficiencia en políticas económicas y de otro tipo, la respuesta sea preocuparse obsesivamente de la corrupción, y tratar de acabar aisladamente con ella; sobre todo porque cuando la corrupción es sistémica, las variables en juego son tan numerosas que para acabar seriamente con la corrupción hay que renovar completamente el sistema político, económico y social correspondiente. En algunos países se ha caído cerca de lo que denominaría el círculo vicioso de la corrupción y la deslegitimación del sistema político. En este círculo se parte ya de una situación en la que la ciudadanía desconfía fuertemente de los partidos políticos, desconfianza que, en ocasiones llega a las propias instituciones políticas, y que acaba desembocando en desafección política primero desconfianza hacia la acción política y los partidos- y, más tarde, en apatía e, incluso, en alienación respecto al sistema político y los valores de la democracia (Paramio, 1999). Evidentemente, a ello contribuyen unos partidos políticos prebendalistas, partidos cuya única ideología real es el poder, por la capacidad que éste da de repartir cargos y prebendas entre sus afiliados y simpatizantes. El Estado es un botín que hay que repartirse mientras se está en el cargo. Partidos, además, que no tienen incentivos fuertes para el cambio profundo –sí para los maquillajes- pues la ciudadanía está tan apática que abandona toda rebeldía y respuesta sólida y sistemática. Sí puede haber respuesta explosiva, sin rumbo, o voto al outsider populista que, cuando gobierna, no hace sino empeorar las cosas. Como quiera que existen elecciones más o menos libres, existen largas y costosas campañas que hay que financiar. La financiación se realiza de manera bastante opaca, pues aunque existen ayudas públicas a los partidos éstas son insuficientes para cubrir los inmensos costes de las referidas campañas. Por ello, numerosos empresarios nacionales y extranjeros participan de forma activa en la financiación, esperando a cambio recompensas si gana el partido financiado. En una sociedad con alto grado de desconfianza interpersonal, con fuerte intervención estatal y sin instituciones que marquen claras reglas del juego, el mercado no existe como espacio para la libre competencia, más bien es un campo de batalla en el que puede triunfar quien tenga menos escrúpulos. Así pues, el empresario encuentra innumerables costos de transacción y la financiación a los partidos es uno más de entre ellos. En general, existe un incentivo claro para los buscadores de rentas. Una vez en el Gobierno, el partido o partidos beneficiados por la ayuda empresarial proceden a institucionalizar dichos apoyos. Por una parte, devolviendo favores a través de privatizaciones, desregulaciones, contratos, concesiones o normativas fraudulentas. Por otra, exigiendo nuevas derramas que ayuden esta vez a mantener unas finanzas sanas al partido y a sus dirigentes. La Administración no puede, al no existir un funcionariado profesional e inamovible, oponerse o dificultar este robo sistemático; antes bien, coopera en la actuación para mantener el cargo o, incluso, desarrolla sus propios mecanismos de financiación personal a través de las “mordidas” más o menos institucionalizadas. La prensa, dominada a través de la propia publicidad institucional, o mediante los grandes acuerdos con los propietarios, no puede vocear suficientemente la corrupción de la que tiene noticia. Finalmente, los casos de corrupción que, milagrosamente, llegan a la judicatura son sistemáticamente archivados o provocan sentencias absolutorias, salvo casos excepcionales en los que se decide generar algún “chivo expiatorio”. Los jueces saben que su cargo depende de los políticos que los nombraron, o que desde las instancias superiores del poder judicial podrán paralizar su carrera si actúan de forma imparcial, por lo que son cooptados para mantener un marco de impunidad para el poder establecido. Esta impunidad genera, aún, más desconfianza y desafección. Precisamente esa desafección puede contribuir a que el partido en el poder consolide una red de apoyo económico, mediático, judicial y administrativo que le permita reducir la igualdad de oportunidades electorales y haga muy difícil la alternancia, con lo que se consolida un modelo semidemocrático. Frente a esta situación, imaginemos respuestas basadas en exigir al Gobierno correspondiente que garantice la introducción de paquetes anticorrupción para recibir ayudas internacionales. Esos paquetes incluyen la creación de oficinas anticorrupción, el desarrollo de un servicio civil de carrera, la implantación de códigos de ética, el fortalecimiento de la contraloría, etc. Medidas todas ellas lógicas, sensatas y dignas de apoyo. No obstante, analicemos qué ha pasado en múltiples países en los que se ha seguido el camino de la lucha parcializada frente a la corrupción sistémica. En Colombia, por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de Justicia en 1890, este órgano asumió el papel de dirigir el Ministerio Público y bajo la dirección del Ministro Ruiz Barreto investigó los contratos celebrados para la construcción del ferrocarril de Antioquia y de Santander, la investigación continuó con la detención de máximos dirigentes políticos y el examen de correspondencia con firmas inglesas, pero sin que la investigación terminara, la Cámara Baja alegando razones fiscales aprobó la supresión del Ministerio de Justicia. El trámite del proyecto duró menos de dos semanas. De 1894 a 1947 no hubo Ministerio de Justicia en Colombia (Medellín, 2002). Hechos históricos de este tipo se siguen repitiendo hoy en día, incluso tras aprobarse paquetes de lucha contra la corrupción financiados internacionalmente. Numerosos intentos de fortalecimiento institucional se encuentran con que, tras los primeros impulsos, al cabo de un breve tiempo han surgido, de nuevo, casos de corrupción, o que la ley del servicio civil de carrera no se ha implantado, o que el Consejo de la Magistratura funciona con criterios partidistas, o que la contraloría no puede desarrollar seriamente su labor, etc. ¿Estaba el problema en las medidas adoptadas? Seguramente no. El problema estaba en que esas medidas son sólo un pequeño parche frente al problema sistémico que existe en el país. Ahora bien, enfrentar el problema de fondo probablemente nos lleve a descubrir que para empezar a resolverlo también hay que adoptar medidas políticas y sociales que no cuadran con la ideología existente tras cierta ayuda internacional, sobre todo la del FMI; o que implicarían romper criterios de equilibrio fiscal que se consideran prioritarios, equilibrio que, en sociedades que no pagan impuestos, supone debilidad extrema en el funcionamiento del Estado. D. La desigualdad como factor estructural y cultural en la corrupción. Probablemente sea la desigualdad uno de los factores que más influyen en el desarrollo de la corrupción -ver figura 1-. Esta afirmación se basa en estudios recientes que hemos realizado en los que se comparan índices de corrupción internacionales con el coeficiente Gini; en estos estudios se observa de manera clara cómo la corrupción correlaciona positivamente con la desigualdad (Villoria 2000). También, en otros estudios más detallados y completos (Karstedt, 2002), se demuestra cómo no sólo correlaciona la corrupción con los índices cuantitativos de desigualdad, sino que correlaciona incluso más con índices cualitativos. En relación con la dimensión estructural de la desigualdad, se puede comprobar cómo las sociedades con desigualdad elevada se caracterizan por una baja movilidad entre estamentos sociales y una alta estabilidad de las elites, circunstancia que crea redes verticales de clientelismo y densas redes horizontales entre elites en las que anida la corrupción. En estas sociedades, los mecanismos de control social están infradesarrollados y, por ello, las elites pueden aprovecharse del control propio sobre la justicia, los medios de comunicación, y el conocimiento. Esta dimensión estructural se complementa con una dimensión cultural, como la que expresan encuestas sobre la distancia de poder, basadas en la medición de patrones valorativos que legitiman y apoyan las relaciones de poder jerárquicas. Existen sociedades donde es muy elevada esta aceptación de que existen elites y deben mandar por su superior conocimiento y/o fuerza. En estas sociedades, como consecuencia de lo anterior, existe un elevado sentimiento de inseguridad, fruto de las relaciones de dependencia y obediencia, así como de la falta de control de la arbitrariedad de las elites. Finalmente, como corolario, el nivel de confianza intersubjetiva y hacia las instituciones es muy bajo. Todos estos elementos culturales y estructurales han sido medidos a través de distintas fuentes coeficiente GINI, renta per cápita, nivel de confianza intersubjetiva, distancia de poder, porcentaje de mujeres que alcanzan el nivel secundario de educación-, para 35 países (Karstedt, 2002), y los resultados demuestran que todas las dimensiones estructurales de la desigualdad tienen una fuerte correlación con el índice de percepción de la corrupción de Transparency International: sociedades con altos niveles de desigualdad en los ingresos tienen altos niveles de corrupción, mientras que aquellas con bajos niveles de desigualdad tienen bajos niveles de corrupción. En cualquier caso, los estudios demuestran que la correlación es no-lineal, es decir, que una vez que los países han alcanzado un nivel adecuado de igualdad, la corrupción decrece exponencialmente. También es cierto que en países con bajos niveles de desigualdad los niveles de corrupción pueden variar bastante, lo que indica que existen otros factores institucionales que ayudan a reducir tal problema. Pero en las dimensiones culturales de la desigualdad, las correlaciones con los índices de percepción de corrupción son no sólo fuertes, sino también lineales. Las sociedades no igualitarias tienden a pagar sobornos más fácilmente, la desconfianza en las personas y las instituciones impulsa, además, a este tipo de comportamientos. En suma, los factores culturales y su influencia en las prácticas institucionales son clave para entender la corrupción y para luchar contra ella. Como consecuencia de lo afirmado en el párrafo anterior, probablemente la mejor forma de reducir seriamente la corrupción sea reforzar la equidad del sistema y la cohesión social, además de introducir todas las otras reformas a que antes hicimos mención. Pero equidad y cohesión social son palabras prohibidas en el vocabulario de ciertos responsables financieros internacionales y en el de los Ministros de Hacienda de la mayoría de los países desarrollados cuando se habla de ayuda internacional. Es cierto que generar equidad con gobiernos corruptos es imposible, pero habría caminos para sortear ciertas dificultades que ni siquiera se consideran. En suma, el análisis del entorno nos permite tener una visión más realista y adecuada de la situación, con lo que a partir de ese momento se pueden iniciar medidas de lucha más eficaces que las de poner a los jueces a luchar, por ejemplo, contra una maquinaria inmensa y todopoderosa de corrupción. Pero para que estas medidas se pongan en práctica, necesitaríamos que las políticas económicas incidieran en los fundamentos del círculo, como por ejemplo, la desigualdad o la existencia de empresas corruptoras, hecho que no se produce así, pues las políticas económicas tienden a favorecer la desigualdad y a otorgar a las grandes empresas unos marcos desregulados donde el control del Estado es poco menos que imposible. Más aún, la búsqueda del equilibrio fiscal, en sociedades que no recaudan impuestos, obliga a recortes sistemáticos en los gastos necesarios para la reforma judicial o para la modernización de la Administración, gastos que quedan siempre enunciados y nunca incorporados al presupuesto. Figura 1: El círculo vicioso de la corrupción. Sociedad civil desconfía D E S I G U A L D A D Partidos prebendalistas Desafección política Financiación Corrupta de los Partidos políticos Empresas corruptoras Spoils system Impunidad extensa Prensa controlada. Jueces cooptados Gobierno devuelve favores a los financiadores Elaboración propia EL OLVIDO DE LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA DE LOS CIUDADANOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS. Para que existan instituciones eficaces es ineludible, entre otros factores, que sus dirigentes y empleados actúen con ética profesional o, al menos, no sean corruptos. Ciertamente, si el tipo ideal de ser humano del que partimos para analizar nuestra sociedad es el homo economicus lo que tenemos enfrente son seres privados de preocupación por el amigo o el enemigo, por el bien o por el mal y sólo preocupados de su bienestar, en definitiva seres no influenciables ni por valores morales ni por la solidaridad, encerrados en su obsesión por el cálculo racional y la maximización de beneficios. Imaginemos ahora que dicho tipo de seres son quienes dirigen nuestras instituciones públicas, ellos son quienes gobiernan, quienes pueblan los ministerios, quienes están presentes en las sedes de las municipalidades. Evidentemente, el poder que les damos lo utilizarán para su propio provecho. Dónde encontraremos jueces incorruptibles, honestos recaudadores de impuestos, policías preocupados por garantizar el libre ejercicio de las libertades. Por supuesto, en ninguna parte. Se nos dirá que al existir un Estado de Derecho estos funcionarios actuarán honestamente por temor al castigo, pero esa afirmación es contradictoria con la presunción antropológica previamente existente. Es cierto que en aquellas sociedades donde el miedo al castigo sea mayor que la codicia las posibilidades de actuación contra los intereses generales por parte de los políticos y burócratas estará minimizada. Pero para que exista castigo tienen que existir castigadores y si éstos pueden ser comprados la realidad del castigo será inexistente. Con ello, se genera un típico problema de acción colectiva (Bardhan, 1997). Incluso aunque los jueces, policías e inspectores quisieran actuar honestamente sólo lo harían si supieran que el resto de jueces, policías e inspectores lo iban a hacer también, mas como se presume que todos ellos son egoístas y maximizadores de beneficios, su actuación lógica sería abusar del cargo. Ante esta terrible situación ¿quién pagaría impuestos? Nadie, pues todo ciudadano presumirá que: 1) el resto de ciudadanos no pagan; 2) los políticos y burócratas roban el dinero y, por ello, no lo utilizan para mejorar la sociedad. Y sin dinero ¿cómo pueden las instituciones funcionar? Por suerte, en muchos países los ciudadanos pagan sus impuestos, y lo hacen porque creen que los otros ciudadanos también lo hacen y porque creen que el gobierno se gasta honesta y eficazmente sus impuestos en las políticas que ellos consideran necesarias. Múltiples encuestas en diferentes países así lo atestiguan (Rothstein, 2000). Sin lugar a dudas, esta afirmación y múltiples datos de la vida diaria nos muestran cómo el homo economicus es una solución simplista y degradatoria cuando se trata de definir la naturaleza del ser humano. Las políticas universales y gratuitas de salud o educación lo desmienten. También en numerosos países funciona el Estado de Derecho, y los jueces y policías cumplen eficaz y honestamente su labor. Cuando se creó la figura del “city manager” en los Estados Unidos de Norteamérica se hizo para eliminar las prácticas corruptas de las maquinarias políticas de los partidos. Estos funcionarios se caracterizaron por su alta formación técnica y moral, y por actuar de forma desinteresada en la búsqueda del bien común. En poco tiempo se generó la creencia de que por regla general no podían ser comprados, y su imagen pública fue, y es, altamente positiva. En definitiva, el sistema funcionó porque estos empleados públicos eran seleccionados y formados para no actuar como actores económicos, sino como actores morales; y por ello, la solución para pasar del subdesarrollo al desarrollo tiene ineludiblemente que ver, entre otras cosas, con saber cómo generar este tipo de funcionarios y cómo esparcirlos por todo el sistema de gobierno (Miller y Hammon, 1994). Más aún, la solución más permanente tiene que ver con cómo generar ciudadanos, funcionarios o no, que no actúen como puros actores económicos y que sean capaces, incluso, de sacrificar su interés particular por el interés colectivo y la defensa de la convivencia. Pero esta solución no será posible si los actores no confían en quienes gobiernan las instituciones que sirven al interés colectivo. Estos ciudadanos tienen unos “mapas cognitivos” sobre cuán honestos y fiables son los responsables públicos y sus funcionarios y, en función de ello, se embarcan en conductas cooperativas o en conductas egoístas. En suma, unas instituciones ineficaces y corruptas pueden llevar a los ciudadanos de un país a actuar mayoritariamente como actores puramente económicos en todas sus transacciones, con la consiguiente degradación de la vida política y social y el incremento sofocante de los costos de transacción. Y viceversa, unas instituciones honestas y eficaces pueden llevar a dichos ciudadanos a actuar como seres morales, con todos los previsbles beneficios políticos, sociales y económicos. Pero ello exige, previamente, ciudadanos honestos en los puestos de responsabilidad, empleados públicos que den vida a las instituciones con todos los valores en que éstas se sustentan. EL OLVIDO DEL PAPEL DE LA POLÍTICA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A. Los estudios de políticas como ayuda a la democracia Las políticas económicas tienen una tendencia a presentarse como ciencia libre de valores, actuación muy dañina para la democracia, aunque también para la propia eficacia de dichas políticas. Sus autores olvidan que, ya desde sus orígenes, los creadores del análisis de políticas públicas conectaron dicho análisis a la potenciación de la democracia y que reconocieron la importancia del factor político en las políticas. En el debate entre política y administración, durante los años cuarenta y cincuenta, los estudiosos que participaron generaron la idea de una burocracia que tendía a abusar de su necesaria discrecionalidad y que jugaba a la política. Para los primeros analistas de políticas este hecho era contrario a los principios democráticos y quisieron contribuir a redireccionar el sistema aportando conocimiento y consejo a los altos ejecutivos del gobierno, elegidos por el pueblo o con responsabilidad sobre una política. Así, Lasswell y Lerner (1965) trabajaron en la idea de construir unas ciencias de las políticas de la democracia que contrarrestaran las amenazas oligárquicas y burocráticas. Simon, expresamente, afirmó que en su idea del avance de las decisiones programadas había un intento de defender un control democrático más efectivo sobre la Administración (1947b, p. 177). Lindblom pone, incluso, en tela de juicio el profesionalismo tecnocrático aunque defendiendo el papel de la investigación (1990). Por ello, el sujeto de referencia de estos analistas de políticas fueron los altos políticos electos o los altos cargos del máximo nivel. Con el tiempo, en la fase postdecisionista, cuando la implantación adquiere un papel destacable, empieza a mirarse a otros receptores públicos de nivel inferior, pues el descubrimiento de la implantación requiere, ante todo, estudios descriptivos de programas, pero sin que exista una real conciencia de que es a ese público al que se puede incorporar como cliente del análisis de políticas (Elmore, 1996, p. 247). En la actualidad, el sujeto de referencia se abre, y existe una vocación de incorporar como destinatarios de los consejos y estudios no sólo a los cargos políticos, sino también a los empleados públicos en general e, incluso, a todos los actores implicados en una política, especialmente a los “sin voz” (Torgerson, 1999). Como dice magistralmente Wildavsky: "cuando los analistas promocionan el ejercicio de la ciudadanía promocionan una mejor política pública" (1993, p. 256). El análisis de políticas nace en el marco de un conflicto entre líneas de fuerza divergentes que prefiguran su escindido camino: la ideología tecnocrática y positivista, por una parte, y la opción pluralista e interpretativa, por otra. En la primera, la política, considerada como diálogo, conflicto o pluralidad, es sustituida por la certeza de la ciencia y de la técnica, convirtiendo la eficacia en la única verdad considerada (Valencia, 1995, p. 434). En la segunda, se resalta la importancia de la interpretación política en consonancia con las complejidades de los contextos; son elementos críticos y hermenéuticos los que, frente al positivismo, se estiman como la forma correcta de conocer, al tiempo que proclaman la importancia de la visión subjetiva y la participación como elementos esenciales de todo análisis político (Torgerson, 1999). La ideología tecnocrática tiene orígenes lejanos, desde el filósofo rey platónico hasta las ciencias del management como respuesta a los problemas actuales, pasando por los sueños de Bacon, Saint Simon o, más recientemente, Veblen. Éste proponía que los verdaderos gobernantes de la sociedad industrial moderna fueran los ingenieros, todo ello en el marco de un plan general realizado por los mejores técnicos (Valencia, 1995). Sus ideas tuvieron un cierto seguimiento en ciertos autores como Gantt, Mary Parker Follet o Croly. Aunque es Burnham (1941) el que mejor sistematiza esta idea de una sociedad dirigida por los gerentes, los que poseen los conocimientos técnicos. La creencia en la posibilidad de generar ciencia pura, separando hechos de valores, en el ámbito de las ciencias sociales, sería su correlato epistemológico. Frente a esta postura, el pluralismo cree que la activa participación de diferentes grupos de interés en el proceso político es la esencia de la democracia, además de generar mecanismos de dispersión y equilibrio de poderes que protegen las instituciones liberales (Dahl, 1956). La teoría popperiana de la falsación, primero, y, posteriormente, el avance de criterios relativistas e interpretativos en las ciencias sociales son sus consecuencias epistemológicas. Las ciencias de políticas, sobre todo en su origen, se mueven en esta ambivalencia, entre estas dos líneas de fuerza. No obstante, el sueño de Lasswell fue el de encontrar un camino intermedio, un centro donde ciencia y democracia coincidieran (Torgerson, 1999). Para Lasswell, las ciencias de políticas "se ocupan del conocimiento del y en el proceso de toma de decisiones en el orden público y civil" (1971, p. 3). El conocimiento del proceso de toma de decisiones "comprende estudios sistemáticos de cómo se elaboran y llevan a cabo las políticas", pero las ciencias de las políticas también "se interesan por la importancia de la decisión y dentro de la decisión" (1971, p. 4, el subrayado es mío). De ahí que "en esta etapa preliminar se debe prestar atención a la yuxtaposición entre la política y la ciencia, que implica el término de ciencias de políticas" (1971, p. 5). El conocimiento de implica intentar conocer "la lógica que subyace y dirige el proceso decisorio de las políticas en un sistema o gobierno dado, el estilo de tomar decisiones, su patrón de planteamiento y solución de problemas públicos" (Aguilar, vol. I, 1996, p. 52). Por contra, el conocimiento en consiste en una tarea de incorporar los datos y los teoremas de las ciencias en el proceso de deliberación y decisión de la política, para corregir y mejorar la toma de decisiones públicas. Es una tarea de construcción de "teoría normativa de carácter tecnológico" (Aguilar, vol I, 1996, p. 53), en la que se usan resultados e instrumentos de diferentes disciplinas para ayudar directamente en la acción de gobierno. Esta ambigüedad de Lasswell es muy propia de la época y de la influencia de su maestro Merriam, cuyo sueño científico siempre estuvo vinculado a preocupaciones humanistas. Lasswell era consciente de esta dicotomía: "comúnmente se ha considerado a la ciencia como una actividad libre de valores, mientras que la política se ha asumido generalmente como una actividad de orientación valorativa. Desde nuestro punto de vista, no es posible afirmar que las actividades científicas sean neutrales en términos valorativos" (1971, p. 5). Es más, ello llevaría a recomendar que, dado que el científico no está libre de pasión, intente utilizar ésta para estimular su producción, la cual tiene que someterse, finalmente, al refrendo de sus pares "que revisan la validez empírica y la elegancia formal" (1971, p. 6). Su concepción epistemológica de las ciencias de políticas, así pues, era de una ciencia aplicada, orientada hacia problemas concretos. Con ello, se alejaba de las opciones behavioristas, cuya preocupación por la pureza científica les alejaba de la inmediatez práctica. Las ciencias de políticas, por otra parte, eran para Lasswell, no mera aplicación sectorializada de técnicas, sino fruto, también, del juicio global. Era una ciencia contextual (1971, p. 6), en la que los investigadores, tanto individual como colectivamente, deben evitar los errores de la fragmentación orientándose hacia el contexto global del que tanto ellos como su trabajo forma parte. Contexto cambiante y dinámico, pero que requiere un patrón de acontecimientos, un modelo de desarrollo histórico que sea parte de la conformación del propio futuro (Torgerson, 1999). Finalmente, estas ciencias deben tener un fundamento moral, y éste no es otro que promover la democracia. En un momento histórico en el que la sociedad podía deslizarse o hacia la libertad o hacia un estado militarizado, los intelectuales tenían la obligación de fomentar la educación de los ciudadanos, reforzar la dimensión participativa de la cultura democrática; todo ello sin negar el pluralismo y la diversidad de valores, pero conscientes de que nadie que busque la ilustración a través del principio contextual puede rechazar, al mismo tiempo, el compromiso con una sociedad democrática (Lasswell, citado por Torgersen, 1999). En definitiva, las políticas públicas suponen "gobernantes elegidos democráticamente, elaboración de políticas que son compatibles con el marco constitucional y se sustancian con la participación intelectual y práctica de los ciudadanos" (Aguilar, vol I, 1996, p. 33). Estas afirmaciones, realizadas por el fundador del estudio de las políticas públicas, se compadecen mal con la realidad de aquellas políticas económicas que se imponen a los países no desarrollados. El sueño tecnocrático renace y sus efectos, como siempre, son letales. B. Las políticas como conflicto. Desde un enfoque normativo, la política puede ser vista como producto de una hegemonía de clase, como ejercicio ilustrado del poder, como producto del pluralismo, como hurto a la sociedad civil de su derecho de autogobierno, etc. Todo dependerá de la teoría política que se sustente. Sin embargo, Lowi, para Estados Unidos, vino a decir lo contrario, que son las políticas las que determinan la política, y no al revés. La política real, en tanto lucha por el poder, se expresa y efectúa en el proceso de elaboración de las políticas; las estructuras de poder cambian según la naturaleza de la cuestión en disputa y según el tipo de respuesta que se espere de la política previsible. No hay una política, sino diferentes políticas. De ahí la importancia de clasificarlas. La clasificación de políticas nos permite generar unos tipos que tienden a producir unas estructuras políticas características. La tipología de Lowi (1972) se basa en la idea de que en función del grado y el modo de coacción que desplieguen los poderes públicos para poner en marcha sus políticas, se generan unas redes de actores y unas actitudes diferentes. La política genera un proceso político diferente en función de cómo opere con el grado y modo de coacción y este proceso determinará las posibilidades de contenidos y resultados. Según Lowi (1972) se pueden diferenciar cuatro tipos de políticas: distributivas, regulatorias, redistributivas y constitucionales. Pero existe otra posibilidad de clasificar las políticas: en función de la naturaleza de la polarización subyacente a cada bloque de políticas. Esta clasificación parte de la idea de que "los tipos de política pública son, sobre todo, la expresión o reflejo, en el terreno de la acción gubernamental, de los grandes "cleavages" o ejes de conflicto político-electoral que estructuran el sistema de fuerzas políticas en cada ámbito territorial" (Brugué y Gomá, 1998 p. 27). Aunque se mantenga la idea de la secuencialidad en el análisis de políticas, las políticas definen un itinerario que no tiene por qué ser lineal, un itinerario que podría ser reducido a tres fases (Brugué y Gomá, 1998): la definición de problemas y el acceso de cuestiones a la agenda pública de actuación; el proceso de negociación entre alternativas que genera la correspondiente mayoría y la consiguiente toma de decisión; la articulación de escenarios organizativos y de gestión para poner en práctica las decisiones tomadas. Si a ello se añaden las cuatro dimensiones que entran en juego en toda intervención pública, nos encontramos con un juego de fases y dimensiones que crea un nuevo concepto de análisis: el de conflicto. Así, la dimensión simbólica conecta con la construcción de estrategias discursivas y marcos cognitivos, y coincide con la fase de definición de problemas, por lo que el conflicto que le corresponde es el epistémico sobre tal definición y sobre su inclusión en la agenda; la dimensión de estilo se produce en la fase de negociación y el conflicto que le corresponde es el de los modelos de interacción, o actitudes y estrategias de los actores; la dimensión sustantiva se concentra en la fase de toma de decisiones y le corresponde el conflicto sobre las opciones de fondo; finalmente, la dimensión operativa se ubica en la fase de implantación y se corresponde con el conflicto sobre modos y valores de actuación (Brugué y Gomá, 1998, p. 28). Más aún, frente a las fases, la idea de una coalición promotora -advocacy coalition- presenta la ventaja de identificar la fuerza o fuerzas que pretenden impulsar o evitar el cambio en cada política, poniendo el énfasis en el proceso y la interacción o conflicto, y no en las etapas o en las distinciones tipológicas formales, que no describían adecuadamente la complejidad de las interacciones entre ideas, actores, escenario institucional, ni la realidad procesual de algunas políticas (Subirats, y Gomá, 1998, p. 25). Otra posibilidad de observar las políticas es desde la dimensión ontológica. Según esta distinción, las políticas pueden (Aguilar, vol. II, 1996): 1. Ser fruto de una acción o elección racional, en la que todos los actores, actuando racional y estratégicamente, generan una decisión eficiente. Este es el sueño de la tecnocracia. 2. Ser un producto organizacional, según esta opción, la política que se sigue es la que se acomoda a lo que las organizaciones públicas pueden hacer. Es la opción incremental, implementadora, en la que los recursos humanos internos juegan un papel clave. 3. Ser un resultado político, es decir, la plasmación de la confrontación y el desenlace de fuerzas nada comunitarias y que, con ocasión de cada política, buscan los máximos provechos. Las políticas, aquí, no serían sino la vieja política, pero con otro nombre. En consecuencia, para empezar, hoy en día, es necesario aceptar que las políticas tienen que ver con valores, paradigmas e ideas (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993). Además, es ineludible aceptar el hecho del pluralismo, la infinidad de concepciones del bien que coexisten en la sociedad, sin que se pueda otorgar certificado de superioridad a ninguno (Rawls, 1993). Segundo, cada actor de una política tiene su modelo cognitivo, su forma de ver el problema y las posibles soluciones, es decir, su referencial de política (Muller, citado por Subirats y Gomá, 1998). Y ello desde su propio discurso, articulado socialmente en relación con el problema en cuestión. Tercero, es ineludible poner el acento en conocer los sistemas de creencias -belief systems-, las percepciones de los diversos actores implicados en las políticas; Cuarto, en una política, el combate más importante es el combate de las ideas: "aquel que determina cuál es la principal preocupación de la política gobierna el país, porque la selección de las alternativas es la selección de los conflictos y la selección de los conflictos atribuye el poder” (Schattschneider, citado por Subirats y Gomá, 1998, p. 26). Una vez destacado el comportamiento político, es necesario analizar las políticas económicas como políticas públicas, es decir, comprobar cuáles son los valores y paradigmas que conllevan; comprobar qué modelos cognitivos existen tras los actores que las definen, impulsan e implantan; descubrir sus sistemas de creencias; denunciar la existencia del combate de ideas que se quiere ocultar tras un ropaje tecnocrático. Y, por ello, hoy en día, en relación a las políticas económicas implantadas en Latinoamérica es ineludible afirmar que: 1. No incorporan valores democráticos. 2. Se sustentan en un modelo antropológico basado en la idea del homo economicus. 3. Creen en la superioridad de la técnica sobre la política. 4. Creen que la solución puede ser fruto del conocimiento teórico de expertos. 5. Niegan la existencia de ideología tras sus análisis y soluciones. 6. Priorizan los problemas macroeconómicos sobre el resto de problemas de los países. 7. Minusvaloran la fase de implantación al obviar el papel en ella de las organizaciones públicas. Finalmente, al basarse en concepciones pseudocientíficas de la realidad, sus fracasos han generado aún mayor incomprensión entre una ciudadanía ya desconcertada, pues dichas políticas fueron muchas veces impuestas contra las promesas electorales, en función de la inevitabilidad de las mismas. Los ciudadanos se sintieron engañados pero pudieron aceptar sacrificios dada la esperanza que la respuesta científica otorgaba, mas, al fracasar la misma, la desconfianza ha llegado ya al corazón de las instituciones democráticas (Paramio, 2002). CONCLUSIONES Las políticas económicas desarrolladas en gran parte de América Latina durante los dos últimos decenios han tenido éxito en el control de ciertas variables macroeconómicas. Se ha controlado la inflación y se ha reducido el déficit público; además, se han liberalizado mercados, se ha privatizado extensamente y se ha evitado la expansión del gasto público. Ello se ha realizado siguiendo mecanismos isomórficos, es decir, se han transferido políticas, a menudo imponiéndolas a los países, a cambio del indispensable crédito, con lo que Latinoamérica se ha integrado en las políticas económicas internacionalmente promovidas desde el Consenso de Washington. Integración y éxito serían, así pues, dos características de las mismas. Ahora bien, la transferencia e integración de las políticas económicas no tiene por qué ser positiva. Sobre todo cuando se desconoce la realidad institucional y estructural sobre la que opera. Las políticas públicas deben ser respetuosas con la realidad institucional en la que actúan, si ésta funciona, y si no funciona, debe contribuir a construir un soporte institucional desde el que operar; además, deben ser fruto del debate político y de la consideración de la opinión de todos los afectados. Ante esta última afirmación, es necesario reconocer que dichas políticas económicas han desconocido realidades institucionales, han menospreciado el valor de la participación y han contribuido a generar desconfianza. Las políticas públicas deben promover la democracia, y un elemento clave de una idea de democracia mínimamente avanzada es el control final de la agenda por los ciudadanos y la comprensión ilustrada de las políticas. Las políticas económicas en Latinoamérica se han basado, a menudo, en la imposición desde arriba, sin permitir el debate nacional, y no han pretendido ser comprendidas por los ciudadanos, fundándose en unos criterios opacos y una concepción tecnocrática de la sociedad que reflejan una aversión profunda a la transparencia. Su éxito ha reforzado estructuras y valores de desigualdad previamente existentes, con ello han anulado otros esfuerzos que en lucha contra la corrupción hubieran podido dar resultados positivos. La corrupción se ampara en la desigualdad y las políticas económicas han reforzado dicha situación económica y moral. La desigualdad, a su vez, ha reforzado la desconfianza; desconfianza a la que contribuye también la persistente corrupción. Todo ello dificulta la implantación de una economía de mercado basada en la competencia abierta y justa, lo cual hace perder inversiones a la economía nacional y dificulta las transacciones económicas. Los ataques al Estado y su voluntaria desvertebración han impedido reformas fiscales eficaces, han eliminado elementos institucionales imprescindibles para controlar el funcionamiento irregular y mafioso del mercado, han debilitado el Estado de derecho y han producido indefensión a los derechos de propiedad. Circunstancias todas ellas que han provocado más desconfianza y la desmoralización de los empleados públicos honestos, con lo cual, hacia dentro de las instituciones se ha provocado un vaciamiento ético, generador de más corrupción. En suma, el éxito de las políticas económicas impuestas o favorecidas por el FMI ha provocado un fracaso de otro gran conjunto de políticas públicas, y ha debilitado las bases sociales, éticas, políticas e institucionales en las que se asienta la gobernabilidad democrática tal y como este autor la entiende. De ahí que considere que la mezcla de reformas de primera y segunda generación conviviendo en un mismo espacio físico y temporal, es inadecuada. Las políticas económicas deberían adaptarse a la filosofía que late tras el conjunto de reformas de segunda generación, al tiempo que éstas consideran los aspectos sistémicos y financieros de su trabajo, para que ambas tengan garantías de éxito. O dicho mucho mejor, con palabras de Amartya Sen: “el atender el aspecto de equidad puede, en muchas circunstancias, ayudar a promover la eficiencia (en vez de obstaculizarla) porque puede ser que la conducta de las personas dependa de su sentido de lo que es justo y de su lectura acerca de si el comportamiento de los demás lo es” (2000, p. 4). BIBLIOGRAFÍA AGUILAR VILLANUEVA, L.F., (comp.), El Estudio de las Políticas Públicas 3 vols, México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, 1992. ALMOND, G.A. “La historia intelectual del concepto de cultura cívica”, en Del Águila, R. y Vallespín, F. (eds.), La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998. BAYLEY, D.H. “The Effects of Corruption in a Developing Nation”, en Heidenheimer. A.J. et al.(eds.), Political Corruption, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989. BARDHAN, P. “Corruption and Development: A Review of the Issues”. Journal of Economic Literature, 35: 1320-46, 1997. BOIX, C. y POSNER, D. “Capital social y democracia”, Revista Española de Ciencia Política vol I, nº 2: 159-186, 2000. BRUGUÉ, Q. Y GOMÁ, R.,Gobiernos locales y políticas públicas, Barcelona: Ariel, 1998. BURNHAM, J., The Managerial Revolution, Nueva York: John Day, 1941. CAIDEN, G.E. “ Dealing with Administrative Corruption” en Cooper, T.L. (ed.), Handbook of Administrative Ethics, Marcel Dekker, Nueva York, 1994. CARRILLO FLORES, F. Democracia en déficit. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2001 COLINO, C. (2002) “Diseño institucional y eficacia de las políticas. El federalismo y la política medioambiental” en M. Grau y A. Mateos Enfoques analíticos y políticas sectoriales en España, Tirant Lo Blanch, Valencia. DAHL, R.A., Preface to Democratic Theory, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1956. DAHL, R. La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999 DEL ÁGUILA, R. y VALLESPÍN, F. (eds.), La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998. ELMORE, R. “Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions”, Political Science Quaterly 94 (4) :601-616, 1979-80. JOHNSTON, M. “The New Corruption Rankings: Implications for Analysis and Reform”. Paper presentado en el International Political Science Association XVIII World Congress, Quebec, agosto 1-5, 2000. HABERMAS, J. Aclaraciones a la ética del discurso. Trotta, Madrid, 2000a. HABERMAS, J. La constelación posnacional. Paidós, Barcelona, 2000b. HEIDENHEIMER, A.J., JOHNSTON, M. y LEVINE, V.T. (eds.), Political Corruption, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989. HEIDENHEIMER, A.J. “Perspectives on the Perception of Corruption” en Heidenheimer, A.J. et al. Political Corruption, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989. HEIDENHEIMER, A. J. y JOHNSTON, M. Political Corruption. Transaction Press, Brunswick, N.J., 2000 HELLMAN, J Y KAUFFMAN, D. “La captura del Estado en las economías de transición” Finanzas y Desarrollo, septiembre 2001: 31-35, 2001. HEYWOOD, P. (ed) Political corruption, Blackwell, Oxford, 1997. KARSTEDT, S. (2002) “The Culture of Inequality and Corruption: A Cross- National Study of Corruption”. Mimeo. LASSWELL, H., “La concepción emergente de las ciencias de políticas”, Policy Sciences 1: 314, 1971, reproducido en Aguilar, L., El Estudio de las políticas públicas, México: Porrúa, 1996. LASSWELL, H., LERNER, D., (eds) World Revolutionary Elites, Cambridge: MIT Press, 1965. LINDBLOM, C.E., Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand and Shape Society, New Haven: Yale Univ. Press, 1990. LOWI, T.J., Four Systems of Policy, Politics and Choice”, Public Administration Review 3:298310, 1972. LOWI, T.J. “Our Millenium: Political Science Confrots the Global Corporate Economy”. International Political Science Review (2001), vol 22, n 2: 131-150 MAURO, P. “Corruption and Growth” Quaterly Journal of Economics CX, nº 3 (agosto): 681712, 1995. MEDELLÍN, P. “La estructuración de políticas de justicia en Colombia”. Mimeo, 2002. MILLER, G. y HAMMON, T. “Why Politics is More Fundamental Than Economics: IncentiveCompatible Mechanisms are not Credible”, Journal of Theoretical Politics, 6: 5-26, 1994. MISHLER, W. Y ROSE, R. “Political Support for Incomplete Democracies: Realist vs. Idealist Theories and Measures”. International Political Science Review, Vol 22, No. 4, 303-320, 2001. NORTH, D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. NORTH, D. “Where have we been and where are we going?” en Benner, A. y Puterman, L. (eds.) Economics, Values and Organizations. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. OLSON, M. “Big Bills Left on the Sidewalk: Why some Nations are Rich, and Others Poor”, Journal of Economic Perspectives 10: 3-22, 1996. PARAMIO, L. “Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias” Revista Española de Ciencia Política vol 1, nº 1: 81-95, 1999. PARAMIO, L. “Reforma del Estado y desconfianza política” Conferencia en el VII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD), 8-11 de octubre de 2002, Lisboa, Portugal. PETTIT, PH. Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Paidós, Barcelona, 1999. PRATS, J. La reforma de los legislativos en América Latina, Ed. ESADE, Barcelona, 1997 PUTNAM, R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton Univ. Press, Princeton, 1993. RAWLS, J. A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MAS, 1971. RAWLS, J. Political Liberalism, Columbia University Press, Nueva York, 1993. Existe traducción al español, El liberalismo político. Ed. Crítica, Barcelona, 1996. ROSE, R. Lesson Drawing in Public Policy. Chatham House, New Jersy, 1993. ROSE-ACKERMAN, S. “Desarrollo y corrupción” Gestión y Análisis de Políticas Públicas 21, mayo-agosto 2001: 5-21, 2001. ROTHSTEIN, B. “Trust, Social Dilemmas and Collective Memories”. Paper presentado en el International Political Science Association XVIII World Congress, Quebec, agosto 1-5, 2000. SABATIER, P.A. y SMITH, H.J., Policy Change and Learning, Boulder: Nestview Press, 1993. SEN, A. ¿Qué impacto puede tener la ética?. Conferencia de clausura en el Encuentro Internacional “Ética y desarrollo”. BID, Washington, diciembre, 2000. SCHARPF, F. W. “Institutions in Comparative Policy Research”, Comparative Political Studies, 33, 6/7: 762-790. SIMON, H.A., “A Comment on The Science of Public Administration”, Public Administration Review 7:201-204, 1947a. STEWART, D.W. y SPRINTHALL, N.A. “Moral Development in Public Administration”, en Cooper, T.L. (ed), Handbook of Administrative Ethics, Marcel Dekker, Nueva York, 1994. STIGLITZ, J.E. El malestar en la globalización. Taurus, Madrid, 2002. SUBIRATS, J. y GOMÁ, R., “Democratización, dimensiones de conflicto y políticas públicas en España” y “Conclusiones” en Ricard Gomá y Joan Subirats, Políticas públicas en España, op cit., 1998. TANZI, V. y DAVOODI, H. “Corrupción, inversión pública y crecimiento” Gestión y Análisis de Políticas Públicas 21, mayo-agosto 2001: 73-82, 2001. TORCAL, M. y MONTERO, J.R. “La formación y consecuencias del capital social en España”, Revista Española de Ciencia Política, vol 1, nº 2: 79-122, 2000. TORGERSON, D., “El análisis de políticas públicas y la vida pública: ¿la restauración de la Phronêsis?” en Farr, S. et al., La ciencia política en la historia, Tres Cantos: ISTMO, 1999. VALENCIA, A., “La teoría política en la era de la tecnocracia” en Vallespín, F. (ed), Historia de la teoría política, Madrid: Alianza, 1995. VALLESPÍN, F. El futuro de la política. Taurus, Madrid, 2000. VILLORIA, M. Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa. Tecnos-Universidad Pompeu Fabra, Madrid, 2000. WILDAVSKY, A., Speaking Truth to Po wer. The Art and Craft of Policy Analysis (4ª edición), Boston: Little Brown 1993. WILLIAMSON, O.E. The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, Nueva York, 1985. WILLIAMSON, J. Latin American Adjustment: How Much Has Happened?. Institute of International Economics, Washington D.C., 1990.