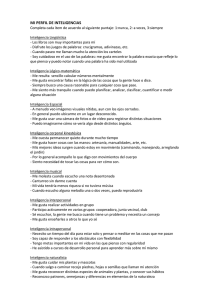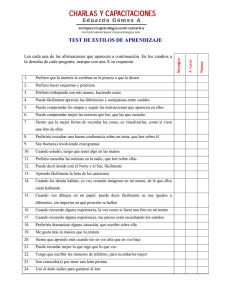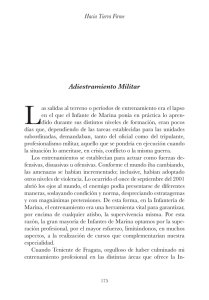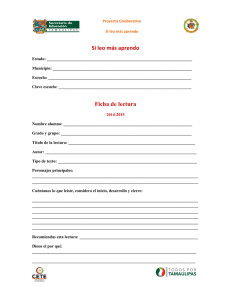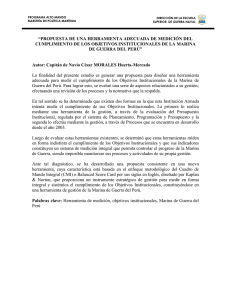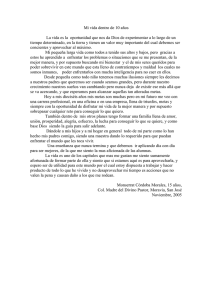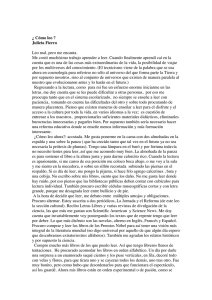Soy Marina*
Anuncio
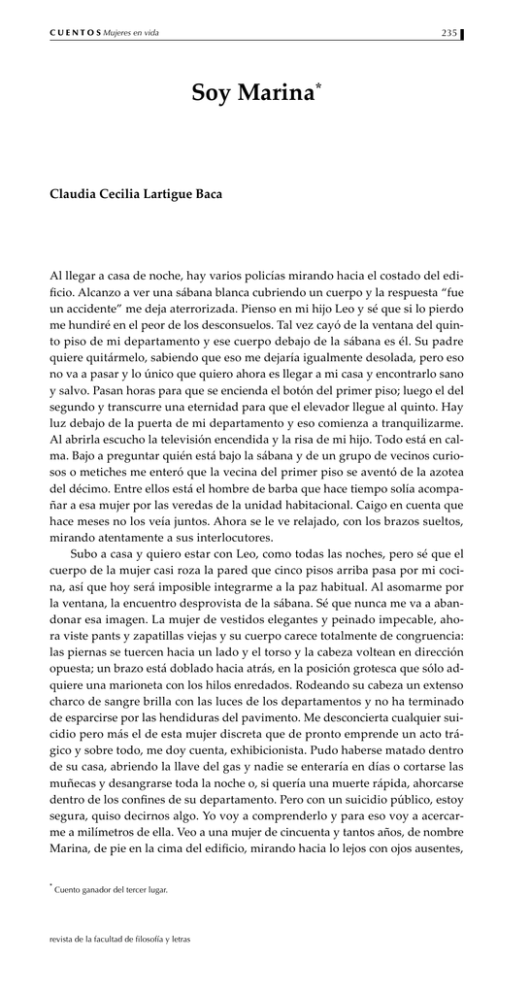
235 C U E N T O S Mujeres en vida Soy Marina* Claudia Cecilia Lartigue Baca Al llegar a casa de noche, hay varios policías mirando hacia el costado del edificio. Alcanzo a ver una sábana blanca cubriendo un cuerpo y la respuesta “fue un accidente” me deja aterrorizada. Pienso en mi hijo Leo y sé que si lo pierdo me hundiré en el peor de los desconsuelos. Tal vez cayó de la ventana del quinto piso de mi departamento y ese cuerpo debajo de la sábana es él. Su padre quiere quitármelo, sabiendo que eso me dejaría igualmente desolada, pero eso no va a pasar y lo único que quiero ahora es llegar a mi casa y encontrarlo sano y salvo. Pasan horas para que se encienda el botón del primer piso; luego el del segundo y transcurre una eternidad para que el elevador llegue al ­quinto. Hay luz debajo de la puerta de mi departamento y eso comienza a tranquilizarme. Al abrirla escucho la televisión encendida y la risa de mi hijo. Todo está en calma. Bajo a preguntar quién está bajo la sábana y de un grupo de vecinos curiosos o metiches me enteró que la vecina del primer piso se aventó de la azotea del décimo. Entre ellos está el hombre de barba que hace tiempo solía acompañar a esa mujer por las veredas de la unidad habitacional. Caigo en cuenta que hace meses no los veía juntos. Ahora se le ve relajado, con los brazos sueltos, mirando atentamente a sus interlocutores. Subo a casa y quiero estar con Leo, como todas las noches, pero sé que el cuerpo de la mujer casi roza la pared que cinco pisos arriba pasa por mi cocina, así que hoy será imposible integrarme a la paz habitual. Al asomarme por la ventana, la encuentro desprovista de la sábana. Sé que nunca me va a abandonar esa imagen. La mujer de vestidos elegantes y peinado impecable, ahora viste pants y zapatillas viejas y su cuerpo carece totalmente de congruencia: las piernas se tuercen hacia un lado y el torso y la cabeza voltean en dirección opuesta; un brazo está doblado hacia atrás, en la posición grotesca que sólo adquiere una marioneta con los hilos enredados. Rodeando su cabeza un extenso charco de sangre brilla con las luces de los departamentos y no ha terminado de esparcirse por las hendiduras del pavimento. Me desconcierta cualquier suicidio pero más el de esta mujer discreta que de pronto emprende un acto trágico y sobre todo, me doy cuenta, exhibicionista. Pudo haberse matado dentro de su casa, abriendo la llave del gas y nadie se enteraría en días o cortarse las muñecas y desangrarse toda la noche o, si quería una muerte rápida, ahorcarse dentro de los confines de su departamento. Pero con un suicidio público, estoy segura, quiso decirnos algo. Yo voy a comprenderlo y para eso voy a acercarme a milímetros de ella. Veo a una mujer de cincuenta y tantos años, de nombre Marina, de pie en la cima del edificio, mirando hacia lo lejos con ojos ausentes, * Cuento ganador del tercer lugar. revista de la facultad de filosofía y letras 236 a punto de dar el salto. Pero soy incapaz de sentir unas ganas impostergables de morir. Cierro los ojos para experimentar su pena. ¿Sentiría una terrible angustia, un miedo espantoso, un agobio insoportable? No logro nada, más que ver desde fuera a la mujer delgada y seria, de ojos ausentes, pero bien podría estar viendo una botella de cristal tambaleándose en la orilla de una mesa porque a la persona que imagino no la visten sensaciones. Ni siquiera recuerdo su rostro porque siempre caminaba con la cabeza baja, evitando los saludos, aunque no es sólo eso: reconozco mi parte en esta historia y es que no acostumbro fijarme en la gente, además de que últimamente los trámites del divorcio han ocupado todos mis espacios libres. La última vez que me topé con ella y la saludé me gruñó un “buenas tardes” pero extendió su mano para acariciar a Leo y lo miró con ojos sonrientes. Ahora su mirada ha quedado inmóvil, y si ni siquiera el hombre de barbas la observa, seré yo quien no deje de verla. Me asomo a la ventana en la mañana posterior a su suicidio para que sepa que soy su testigo, pero sólo encuentro el contorno del cuerpo, marcado en gis. Siento una angustia terrible porque, a menos de veinticuatro horas, ya se está convirtiendo en algo abstracto, la imagen de una película policíaca, una figura a interpretar. Por fortuna, todavía está la sangre. Eso sí es parte de ella. ¡Pero qué desatino marcar el cuerpo con gis, como si pudiera tratarse de un vulgar crimen! Al regresar del trabajo veo que un perro cruza por debajo de la cinta canela dejada por la policía para impedir el paso a lo que esos inútiles consideran la escena de un delito. Mi primera reacción es patear al perro y la segunda caminar hacia la puerta del edificio para escapar de los gritos de su dueña. Al entrar en el departamento, veo que los restos de comida se desbordan de la bolsa de basura, así que abro la compuerta del ducto y la dejo caer. Los ruidos que hace en su caída me descomponen el estómago, pero más el último porque sé que el cuerpo de mi vecina sonó con más intensidad al estrellarse contra el piso. Por la ventana veo que la sangre ha cambiado de color y ha perdido todo el brillo. El tamaño de la mancha parece más pequeño. El perro la huele y comienzo a sentir simpatía por él pues se convierte en otro testigo. El olor de Marina todavía existe. Tengo una cita con el juez para hablar sobre la custodia de mi hijo. Me siento tranquila porque todo sentido común indica que un niño debe estar con su madre, sobre todo, en este caso particular de un padre avaro. No necesito hablar mucho; mi abogada lo hace por mí y yo sólo asiento con la cabeza o digo “sí, claro”, cuando es necesario. ¿Se habrá borrado el gis? Tengo que poner unas flores en cuanto llegue a casa y una cruz, aunque yo no sea católica, pero estoy segura que Marina sí frecuentaba la Iglesia. Por la manera seria en que caminaba, con la cabeza baja y dando pasos breves, estoy segura que era una fiel practicante. La imagino tomando la hostia con esos labios delgados y extensos y después arrodillada rogando por un cambio drástico en su vida. Mi abogada se desespera. Lo sé porque, aumentando el volumen de su voz, me dice “¿Tienes algo que agregar?” “No, nada, señor Juez. Todo es como ella dice”. Al salir del juzgado, me recomienda cambiar de actitud porque la custodia no está garantizada, sobre todo, si me muestro tan desinteresada. “¿Desinteresada? Nada sería peor que perder a mi hijo” No sé para qué dije una obviedad. Me apresuro a regresar a casa y en el camino me doy cuenta de que no me despedí de mi abogada. No es grave, la llamaré en la tarde. Ya sólo quedan algunos trazos del gis y ni huellas de la sangre. ¡No puedo reconstruir su forma! Lo intento a partir de las manchas del piso pero obtengo C U E N T O S Mujeres en vida 237 cuerpos inmensos o con proporciones absurdas. ¡Así no era Marina! Recojo algunas flores de los jardines de la unidad habitacional y las coloco junto a una cruz que yo misma fabrico. Con un gis blanco intento completar el contorno. “¿Qué haces, mamá?” No puedo decirle mentiras a mi hijo de ocho años. “Estoy dibujando a Marina para que no se nos olvide”. Le cuento que vivía sola y que se mató y que se mató porque... No sé qué decirle pero le pido que sea mi cómplice en conmemorarla. Leo se queda viendo la figura, mientras yo le explico cómo quedó dispuesto el cuerpo de Marina al caer, no tanto para que él me escuche, sino en un esfuerzo por revivirlo yo. Me pide que subamos juntos a la casa y le contesto que vaya él primero porque necesito estar un rato con ella. Responde algo, lo repite con más fuerza y luego escucho “Mamá, ¡ya tengo hambre!”. Subo con él, pero mientras cocino, cada vez que puedo, miro hacia abajo por la ventana. Nadie más lo hace y no me sorprende. Además, con gusto asumo esta responsabilidad sólo mía. En la tarde recibo una llamada de la abogada. “Justo estaba pensando en llamarte.” Me contesta que mi ex marido está reuniendo evidencias de mi desequilibrio mental; me pregunta si hay algo que le estoy ocultando a ella. “¿Qué podría ocultarte? Sabes que mi vida es el trabajo y el niño, nada más.” Me urge colgar, pero ella insiste en hacerme recomendaciones. Camino a la cocina con el teléfono en la mano y por la ventana observo el barandal del décimo piso. La imagino ahí de pie, con ojos seguros y rencorosos soltándose del tubo. Sé que cuando dio el paso sujetó el cuerpo con la firmeza de una clavadista. Por el auricular escucho el timbre intermitente. No supe si la abogada se despidió de mí o fui yo quien colgó. Aprovecho la hora en que Leo mira las caricaturas para bajar a ­acompañarla. La noche es fría y los ruidos de los departamentos, molestos, pero yo me quedo aquí un buen rato, sentada junto al espacio donde estuvo su cuerpo. Quito el montón de periódico y las botellas vacías que algún imprudente ha dejado y me vuelvo a sentar en el piso helado, hasta sentir las piernas entumidas. No había visto el letrero que informaba su muerte en la puerta de cristal del edificio. “ Lamentamos informarles la muerte de la Sra. Ester Villalba, residente del departamento 102.” Con una pluma tacho el nombre y escribo Marina porque Esther es un nombre muy lejano para ser el suyo. Me encuentro a Leo llorando por el teléfono. Me pasa el auricular y escucho la voz colérica de mi ex marido “¡¿Dónde estabas a la una de la madrugada?! ¡Leo me llamó aterrado porque no puede dormir con la historia que le contaste de la vecina suicida! Se quiere venir conmigo. Ya tengo suficientes pruebas para quitarte la custodia. ¡Estás desquiciada!”. No le respondo porque es irracional lo que dice. Leo está muy bien. No fue él quien se cayó la otra noche. Lo pertinente es preguntarle si es verdad que no quiere estar conmigo. “Es que estás muy rara, Mamá, y tengo miedo.” Me coloco de cuclillas y lo abrazo, para caerme sobre él en la alfombra y morirnos de risa, como hacemos siempre, pero él se mantiene rígido. Una bolsa cae por el ducto desde un piso superior a mi departamento y la imagino dando tumbos en el aire hasta quebrarse todos los huesos en el impacto. Tocan a la puerta. ¿Será ella? Qué estoy pensando. Es mi ex marido. Leo corre y se prenda de él. Sin decir palabra, me encierro en el cuarto del fondo y escucho a mi hijo despedirse con voz llorosa. Tengo una débil sensación de que éste es el momento inicial de una de mis peores pesadillas, pero lo que siento con más fuerza es la urgencia de hacer el recorrido y para eso más vale estar revista de la facultad de filosofía y letras 238 sola. Dejo la puerta entreabierta para mi regreso y oprimo el botón del elevador. Se aceleran mis pulsaciones en cuanto comienza el ascenso al noveno piso y esta vez siento que la llegada es inmediata. Me cuesta mucho trabajo meter la llave en el candado y tengo que secar mi mano en el pantalón para poder girarla. Con un ruido rasposo de metal oxidado, se abre la puerta a otra noche fría. Tengo mucho miedo de caerme al subir por la escalinata pero debo hacerlo porque alguien tiene que entender a Marina. Fue muy valiente al hacer esto. Lo sé por la manera en que a mí me tiemblan todos los músculos antes de siquiera comenzar el ascenso. Me aferro con las dos manos a la escalinata y subo muy despacio, mirando cada peldaño antes de dar el paso. Ya estoy arriba. De inmediato me siento intimidada por la masa de luces de la ciudad que acapara toda mi visión; lo que queda por encima es una penumbra borrosa de cielo nocturno. Cada luz es una casa y adentro, estoy segura, hay una familia, o una pareja, quizás hasta mascotas. Hay compañía. Yo, en cambio, estoy sola y ninguno de estos millones de habitantes se percata de mi presencia. Oigo el tránsito lejano: un ronroneo continuo de motores y algunos claxonazos aislados. Imagino camiones repletos de gente, autos con varias ocupantes; hay quienes llaman por el celular, quizás con su amante. Yo he perdido al mío, por alguien seguramente más joven o más sonriente. También escucho la música estridente y arrítmica de algún departamento cercano. Suelto una mano y me asomo hacia abajo para ver las ventanas del edificio. Ahí está la chica del piso 6, cocinando, mientras un joven, recargado en el refrigerador conversa con ella. Yo soy sola. La cortina de enfrente está cerrada, pero alcanzo a ver el resplandor de la televisión encendida y algunos movimientos detrás de la cortina. Oigo carcajadas de un lugar que no ubico y siento una envidia terrible de no estar con ellos. Entre las cortinas abiertas del 103, veo macetas con plantas frondosas y el estuche grande de una guitarra. Y luego miro el departamento 102, el mío, y no es sólo que la luz esté apagada, sino que las cortinas caen pesadas como tablones, como si nunca hubieran podido ser abiertas y no puedo eludir la imagen de un ataúd, un lugar que siempre albergó mi muerte. He vivido años de encierro, de media luz, de somníferos y ansiolíticos, de noches de llanto bajo la almohada, pero ninguno de estos afortunados se asomó a mi depresión. No hubo una sola llamada y sólo tocó a la puerta algún plomero o vendedor de cortinas. Siento una desolación pavorosa, pero ante todo siento rabia y por eso quiero una muerte ostensible, que se grabe en la mente de cada uno de los vecinos y ojalá vean con calma mi cadáver para que esa imagen desfigurada sea la última que guarden de mí, en lugar de esa presencia silenciosa y cauta de todos los días. Espero que cada vez que la luz del elevador se encienda en el primer piso, sientan un remordimiento terrible por no haber intervenido en la vida de la del 102: meterse en su casa para abrir las cortinas y airear los cuartos; proponerle una ocupación, cocinar con ella, sacar del clóset ropa limpia y de colores vivos, abrir la llave de la regadera para empujar a la vecina solitaria al chorro de agua. Que me encuentre Raúl por haberme privado de esas noches en que revivieron mis sensaciones de calor y compañía. Quiero que cada vez que bese a su nueva amante sus barbas se impregnen de la sangre de mi cabeza destrozada. A todos los vecinos les dedico esta muerte atroz. Estoy tranquila, ya puedo soltar la escalinata y dejarme caer.