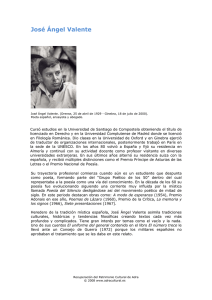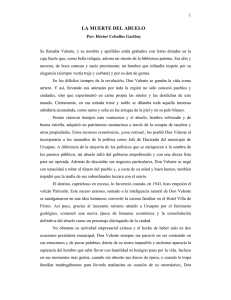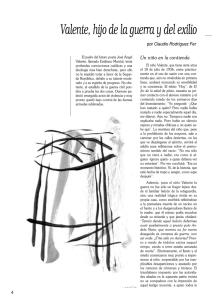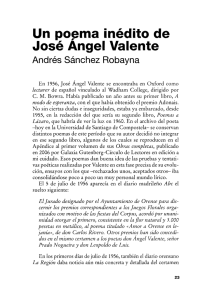José Ángel Valente: la palabra, el silencio y todos sus ecos
Anuncio

José Ángel Valente: la palabra, el silencio y todos sus ecos por M.ª Victoria Reyzábal En los años en que empiezan a surgir dudas entendibles sobre la función que se había encomendado a la poesía social, otros poetas seguían escribiendo sin adherirse a tales postulados: José Hierro, Carmen Conde, Rafael Morales, el creador del “postismo”, Carlos Edmundo de Ory, sucesor del surrealismo, defensor de la imaginación sin barreras y del juego con el lenguaje, seguido, al menos parcialmente, por Juan Eduardo Cirlot y Ángel Crespo entre otros junto con Gloria Fuertes y, dentro de diferente apuesta, todavía más rebelde, pero también con raíces surrealistas, el mismo Miguel Labordeta. Distinta corriente, también poco valorada en su momento, es la que siguen los autores del grupo Cántico: Ricardo Molina, Pablo García Baena, Juan Bernier o Julio Aumente; herederos de Guillén y Cernuda, recogen la tradición clásica grecolatina, ciertas propuestas bíblicas y los modelos de nuestra poesía barroca. Su estilo se caracteriza por el tono íntimo y vitalista dentro de un especial refinamiento estético, que no impide cierta contradición entre su sensualismo y su honda religiosidad, entre lo pagano y lo cristiano de sus escritos. Los grupos o individuos aquí mencionados revelan que, de forma paralela a la poesía propia del realismo social, subsistía, más o menos minoritariamente, otra u otras tendencias con diferentes paradigmas. De todas estas corrientes poéticas arranca la generación del 50, también conocida como promoción del 60, con escritores como José María Valverde, Ángel González, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma, María Victoria Atencia, José Agustín Goytisolo, el propio José Ángel Valente (1) y un largo etcétera. Muchas son las diferencias, pero los une el deseo de encontrar nuevos cauces para su creación lírica. Dentro de esta línea subsiste, al menos en parte, la preocupación social, pero los criterios estéticos son nuevos y la esperanza en los cambios a través de la poesía declina. La preocupación por el 20 ser humano relaciona a estos escritores con los existencialistas, aunque ahora se rechaza cualquier plasmación patética. Se los calificó como “poetas de la experiencia” por su atención a lo personal, encarnada en las circunstancias cotidianas. Este regreso a la intimidad conlleva el tratamiento del paso del tiempo en cuanto fugacidad de la vida, la evocación contradictoria y agridulce de la infancia, la idealización de la amistad, las vivencias eróticas… todo ello envuelto en un velo de soledad y pesadumbre en el que caben las quejas y las ironías. La búsqueda de nuevos modos de expresión les hace rechazar tanto el patetismo de la poesía desarraigada como el prosaismo de la social, aunque varios de ellos optan por un estilo conversacional y antirretórico que no inhibe el cuidado por la depuración de la palabra y el anhelo de belleza; tampoco les atraen las vanguardias, su lenguaje es cercano y cordial. Es el caso de José María Valverde, incluido inicialmente en la poesía arraigada por su sentida religiosidad (Hombre de Dios, 1945; La espera, 1949 y Versos del domingo, 1954), quien demuestra sus diferencias con textos como La conquista de este mundo (1960), Años inciertos (1970) o Ser de palabra (1976). Por otra parte, Ángel González calificado de poeta social, es otro de los escritores que se pasa a las nuevas propuestas; su denuncia se carga de sarcasmo y desenfado para enmarcar lo cotidiano y su tratamiento de lo íntimo se hace cada vez más sutil y rico, como se puede comprobar en el volumen Poesía en el que se recogen Sin esperanzas, con conocimiento (1961), Tratado de urbanismo (1967) y Procedimientos narrativos (1976) entre otros libros. Algo similar puede decirse de Gil de Biedma (Compañeros de viaje, 1959; Moralidades, 1966 y Poemas póstumos, 1968; los tres reunidos en Las personas del verbo) y Claudio Rodríguez (con su “poesía del conocimiento”) a través de Don de la ebriedad, 1954; Conjuros, 1959; Alianza y condena, 1965 y El vuelo de la celebración, 1976, por ejemplo. Con rasgos propios brilla, dentro de este grupo, José Ángel Valente (19292000). En sus primeras obras se combinan elementos existenciales y sociales (A modo de esperanza, 1954 y Poemas a Lázaro, 1960), pero con componentes de mayor complejidad y originalidad a los de anteriores autores, rasgos que aumentarían en producciones posteriores. La poesía como conocimiento le conduce por caminos reflexivos y abstractos de creciente hermetismo y aparente elementalidad, en los que la lengua se muestra ambigua y llena de sugerencias. Punto cero recoge los libros publicados entre 1956 y 1976 y Material memoria los editados desde 1977 a 1992. Obras como Mandorla (1982), El Fulgor (1984), Al dios del lugar (1989) y No amanece el cantor (1992), dan paso al “minimalismo” con su aprecio por el poema breve, esencial, conceptualmente denso, dentro de la conocida como “poética del silencio”, proyección que asumirán los autores de los años ochenta en su rehumanización de la lírica. A partir de la más próxima trayectoria poética española y de otra más lejana, como la línea que marca Quevedo o San Juan de la Cruz (2), junto a Eliot, Celan, Keats, Ungaretti, etc., crece Valente enmarcando su rigor productivo con su intuición expresiva y ello aunque haya querido dejar constancia de su distanciamiento de todos los otros grupos, ya que se considera un solista. “Pero siempre nos invita a darnos cuenta de que la literatura no consta, en últimos términos, de obras aisladas con significados discretos, sino de un inmenso y continuo diálogo, en el que conceptos, emociones, y sensaciones creadas por diversos textos se van mezclando, modificando, y desarrollando con el tiempo y con las experiencias de los lectores” (3). Esta circunstancia de conexiones históricas no evita que su obra resulte polémica, dentro de su complejidad multifacética, por lo atípica y autónoma. No obstante, Valente es un eslabón clave en la literatura española contemporánea, a pesar del extrañamiento que suscita en su propio país. Los poemas de Valente se muestran densos en significados, además de concentrados expresivamente y presentan tonos irónicos o sarcásticos, elementalistas y pluridimensionales —con referencias plásticas, literarias, filosóficas, religiosas, mitológicas, musicales, cinematográficas—, fragmentarios en lo textual, buscadores del punto cero en el lenguaje, más atentos a lo real absoluto que a la realidad relativa, peregrinando en la ex- (1) REYZÁBAL, M.V.: “Valente, testamento sin punto final”, Cuadernos del Lazarillo, abril 2001. (2) REYZÁBAL, M.V.; MUÑOZ QUIRÓS, J.M.: San Juan de la Cruz para niños, prólogo. Madrid, Ediciones de la Torre, 1997. (3) DEBICKI, A.P.: “La intertextualidad en la poesía de José Ángel Valente”, en HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.T.: El silencio y la escucha: José Ángel Valente. Madrid, Cátedra, 1995, pág. 158. 21 periencia mística, la tradición sufí y la cábala. “La vía purgativa de la ascesis mística la renueva esta “poesía de la meditación” en el atormentado proceso de vaciado de sí misma que representa el anhelo imposible de la página en blanco” (4). Por eso, a través de su escritura, Valente profundiza en la bruma nocturna del ser sin la fe de los místicos tradicionales, con una expectativa frustrada pero encendida en la fascinación del enigma que encierra toda palabra, pues cualquiera de ellas es una semilla de la que crecerán energías literarias múltiples, en consecuencia “el poema no se escribe, se alumbra”, lo que lleva al escritor, a su pesar quizá, a la lírica de la incomunicación. Aquí caben las imágenes de la noche oscura, las cimas, las tierras y los mares luminosos, “la aurora/ sólo engendrada por la noche”… entrelazadas mediante una especie de salmodia repetitiva, que por constante remite al acallamiento y hace de los textos de Valente, la proteica “poesía del silencio”. como hombre y como escritor se reacomoda con la poesía de sus mayores: Quevedo, San Juan, Miguel de Molinos, Bécquer, Rosalía, hasta los cabalistas que más concentran su atención son los de León y Córdoba. “Reconocer la voz de nuestros místicos más cobijadamente íntimos, o incluso creer redescubrir ecos de sermonarios y de las catequesis españolas para confesionario en los poemas de Donne, seguir la heterodoxia de Miguel de Molinos hasta su humillación definitiva en Santa María sopra Minerva, reasumir las viejas canciones galaicas y castellanas y las voces de nuestros más grandes clásicos, desdecirse de ritmos y de imágenes de los predecesores inmediatos desembocando en las anticadencias necesarias de su español poético; todo eso es una afirmación posible y válida, atrevida y estimulante, por la que ha optado la libertad de Valente…” (6); elige diferenciarse sin negar nuestra mejor tradición, incorporándola desde innovadoras perspectivas. Como ya hemos señalado, el misticismo de Valente es abstracto, desencarnado, esencial y por ello más formal que representativo. Este no es el misticismo cristiano de Santa Teresa o San Juan, por ejemplo, ni siquiera el de la cábala judía, a pesar de Tres lecciones de tinieblas (1980) que resulta más un deslumbramiento provisional que una asunción existencial definitiva. La misma Teresa, que prevenía a sus monjas contra la fantasía y las imágenes engañosas, llenó sus obras de arrebatos, imaginería y símbolos, algo común a casi todo el misticismo tradicional español y completamente opuesto al de Valente, camino de ceros sin rayos lumínicos, voz sin voces ni imágenes celestiales, sin el abrazo de ningún referente sobrenatural, pasión carente de éxtasis y, por lo tanto, más dura senda (5). Todos nuestros poetas contemporáneos, desde Machado a los de la crítica social de los 50, sin dejar de lado a Valente, han escrito condicionados por la problemática de la España desgarrada por la guerra y la posguerra. A pesar de ello, o quizá por ello, la contextualización en la lírica española elegida por Valente para su obra, su lealtad a ciertos elementos propios empleados para que navegue por ellos su repertorio austero y escueto de imágenes y símbolos, como puede comprobarse en Material memoria, indican su enraizamiento. El primer Valente, romántico y cernudiano (A modo de esperanza, Poemas a Lázaro y La memoria y los signos), se deconstruye revisionista con Treinta y siete fragmentos o en El fulgor, libros en los que rechaza influencias (si bien no tanto como se supone) de los poetas cercanos cronológicamente y de los coetáneos para adentrarse en genealogías más antiguas (“albadas” de trovadores, reflexiones de Jorge Manrique, mensajes morales de Francisco de Quevedo, concepciones de la mística castellana). Debido a su conocimiento de otras lenguas, Valente pudo transitar por la poesía de los mejores autores extranjeros: los visionarios románticos ingleses y los revisionistas norteamericanos, junto a los que representan las tendencias alemanas y francesas del momento. Tradujo a Cavafis y a Celan, comentó a Lautréamont y a Rilke, sin embargo, como ya se ha anotado, su maduración 22 Luego, en algunas composiciones, por ejemplo, como Al dios del lugar y No amanece el cantor se recoge la tensión del deseo metafísico y su meta de alcanzar la satisfacción-dolorosa de la nada, hasta lograr la cima de Mandorla. Lo suyo no es un ascenso, sino un nocturno descenso óntico, hundimiento en su memoria y en la de la humanidad, en su carne y en la materia del universo. La verticalidad del descenso conforma una característica de la imaginación espacial de Valente, quien la toma del simbolismo dinámico de la poesía mística. En Valente la “seducción de la caída” demuestra la necesidad de un retorno al origen para recuperar la esencia del ser. La proyección de los descensos en el poeta, genera las imágenes de la caída en lo profundo, acompañada de la concepción del hundimiento e inmersión en el antes del yo interior, pero no designa la propia antipresencia, sino la ausencia como referente válido en su positividad. Si la verticalidad imaginaria se orienta, según A. García Berrio al dinamismo ascendente, diurno y positivo o al descendente, nocturno, disolución y caída, la de Valente se podría decir que asciende por lo oscuro hacia lo profundo de la disolución que deviene positiva. Existe sentimiento de sosiego en el refugio de la luminosa sombra, donde acaba y renace la materia: Ahora entramos en la penetración, en el reverso incisivo de cuanto infinitamente se divide. Entramos en la sombra partida, en la cópula de la noche con el dios que revienta en sus entra/ ñas en la partición indolora de la célula en el revés de la pupila, en la extremidad terminal de la materia o en su solo comienzo. Constructo que requiere un estilo otro que es el que Valente rebusca entre el lenguaje, por eso dice: “El estilo no es más que la capacidad del medio verbal para producirse en cada momento en función de un determinado contenido de realidad y para no existir en la obra más que en función de ese contenido…” Por lo tanto, no plantea un uso especial o una desviación lingüística, sino el acople justo entre fondo y forma, la concepción de que ambas facetas posibilitan una sola concreción. En voz del escritor: “La corrupción del lenguaje público, del dis- curso institucional, falsifica todo el lenguaje. Sólo la palabra poética, que por el hecho de ser creadora lleva en su raíz la denuncia, restituye al lenguaje su verdad. He ahí uno de los ejes centrales de la función social (tan debatida y tan poco entendida entre nosotros) del arte: la restauración de un lenguaje comunitario deteriorado o corrupto, es decir, la posibilidad histórica de “dar un sentido más puro a las palabras de la tribu” (7). El texto poético debe proclamar aquello que desde el origen continúa siendo primigenio y, quizá, silente. Ante ello, una y mil veces se eleva la palabra del poeta “Palabra que renace de sus propias cenizas para volver a arder…”, luego volver a ser ceniza y comenzar nuevamente el proceso de indagación: “Porque hermoso es caer, tocar el fondo oscuro… saber más tarde lo que he sido”. En esta lucha, toda verdadera senda poética, como la de Valente, demuestra que el conocimiento no se alcanza exclusivamente a través de los métodos científicos, lo que equipara el proceso artístico al de las conceptualizaciones más complejas y el poético al del despliegue como logos del lenguaje; ciertamente para el ser humano no existe tanto la realidad cuanto la realidad que el lenguaje nombra; el saber, por consiguiente, es lenguaje en sí mismo y el poema aparece como la caja china de la palabra que debe decir lo indecible, subsistiendo en la “morada desierta del ser”, y realizando su peregrinar místico a pesar de la duda o, incluso, la certeza de su “muerte”, de esos ríos que van a dar a la mar: Tiene la noche ríos, avenidas que arrastran una espesa materia dolorosa y ardiente. El pulso, la palpitación, el ritmo del mar, el temblor de la naturaleza, el án- gel, las gargantas de la luz, el aire, la respiración conllevan la musicalidad y ésta el silencio del no hacer sino del ser, así: Escribir —para Valente— no es hacer, sino aposentarse, estar”, algo que no siempre se logra. El mismo autor dice en Mandorla: “Aguardábamos la palabra. Y no llegó, no se dijo a sí misma. Estaba allí y aquí aún muda, grávida. Ahora no sabemos si la palabra es nosotros o éramos nosotros la palabra. Mas ni ella ni nosotros fuimos proferidos. Nada ni nadie en esta hora adviene, pues la soledad es la sola estancia del estar. Y nosotros aguardamos la palabra”. Esta “poesía del silencio”, que se erige en metaliteratura, remite a la mística por el vigor formal con que intenta adentrarse en lo informe, por eso se realiza tal despliegue verbal para nombrar lo innombrable y de ahí la intertextualidad de Valente con respecto a San Juan, a pesar de que su poética sea una apuesta postmetafísica, se podría decir postmística. En esta línea, señala el escritor en Variaciones sobre el pájaro y la red (8): “Palabra inicial o antepalabra, que no significa (4) GARCÍA BERRIO, A.: “Valente: descensos antiguos a la memoria”, en HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.T.: Ob. Cit., pág. 17. (5) REYZÁBAL, M.V.: “El doloroso deseo de la palabra poética: José Ángel Valente”, Postdata, nº 8, 1988. (6) GARCÍA BERRIO, A.: Ob. Cit., pág. 23. (7) VALENTE, J.A.: “Ideología y lenguaje”, en Las palabras de la tribu. Madrid, Tusquets, 1994, págs. 53-54. (8) VALENTE, J. A.: Variaciones sobre el pájaro y la red, precedido de La piedra y centro. Barcelona, Tusquets, 1991. 23 aún porque no es de su naturaleza el significar sino el manifestarse. Tal es el lugar de lo poético. Pues la palabra poética es la que desinstrumentaliza el lenguaje para hacerlo lugar de la manifestación”: Todo lo que existe tiene su origen en la combinación de esas letras, se podría decir que Dios es, porque efectúa esas combinaciones que conjugan su epifanía, pues “convertirse al Señor es convertirse a las letras”. Y todo lo que existe en esta hora de absoluto fulgor se abrasa, arde contigo, cuerpo, en la incendiada boca de la noche. Valente, el heterodoxo, el devoto de la palabra, esculpe otra mística distinta a la de nuestra tradición. Indagadora, rebelde, extrema, aconfesional. “La gran literatura mística española —la de la tríada compuesta por Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Miguel de Molinos— fue abolida por decreto tras la condena y abjuración solemne del último en Roma en 1686. La Iglesia católica no podía aceptar ya por aquellas fechas una expresión religiosa que escapaba a su control y prescindía de su aparato y jerarquías. Serán necesarios casi tres siglos para que el lenguaje extremo de la experiencia extrema reaparezca en nuestras letras en la obra madura de Valente. No pretendo restar con ello valor a la poesía religiosa de Unamuno, por citar un ejemplo: pero su médula —su angustia existencial— no alcanza nunca la radicalidad que funda el espacio poético místico sin distinción de climas ni épocas” (9). Progresivamente, cuando el ego se agota, aparece el no-yo, la disolución, la renuncia a la propia historia: mi historia debe ser olvidada, mezclada en la suma total que la hará verdadera. Ni la individualidad del yo, ni la colectividad del nosotros con su subjetividad habituales aparece en las últimas composiciones de Valente. Cuando habla del sí mismo, se puede observar que ese retrato no aspira a la autorrepresentación sino , quizá, a una anulación que lo despersonaliza, lo des-identifica: Objeto ciego de mi propia visión, petrificado perfil de niño tenebroso, el hombre que contemplo no desciendede la memoria sino de su olvido. Esta trayectoria conduce al autor a la sublimación del yo biográfico en un “vacío” trascendente, donde lo “sobrenatural” inunda al sujeto, despojándolo de sí mismo: Desde el límite extremo del respirar huí. Una vez más huí y vi mi cuerpo en la malla tenaz. Ya desde sus primicias poéticas, Valente se siente otro: …y quién me mira desde este rostro, máscara de nadie? El lenguaje conduce al poeta a los límites de su “singular” experiencia, en los que persisten la soledad y el extrañamiento, allí se produce la abolición del tiempo y del espacio, allí el saber se despliega ajeno a la razón y la lógica y luce el poder de la palabra divina, como sucede con las veintidós letras del alfabeto hebreo en Tres lecciones de tinieblas. 24 Sin embargo, a pesar del distanciamiento de otras manifestaciones líricas, Valente llega, proponiéndoselo o no, al lenguaje universal de la mística. Así, aunque las teofanías sean múltiples según sus fieles, la visión de la divinidad se unifica en el verbo de los poetas, en su perplejidad y anonadamiento expresivo. Ante la instrumentalización persuasiva del discurso publicitario y propagandístico, por ejemplo, se erige el decir de la poesía sustanciada, intemporal y plural, milenaria y contemporánea, occidental y oriental, ajena a modas, subterránea y aérea, pues, como proclama el Evangelio según San Juan: “En el principio era la Palabra y la Palabra estaba cerca de Dios y Dios era la Palabra” o “Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria”. Así, en “el verbo se hizo carne” se resume la creación de la materia y, si se me permite, en la “carne se hizo verbo” podríamos afirmar que se proyecta la poesía, pues. “El espíritu es la metáfora de la infinitud de la materia” (10). Pasando por Rosalía, María Zambrano, Lezama Lima (11) y muchos otros se eleva la palabra del origen, espermática de nuestro poeta. El verso comienza donde empieza la respiración, donde el ver la realidad es deletrearla para que comparezca re-conocida. Escribir implica dejar en suspenso la vida, su transcurrir, para penetrar en la experiencia de lo inmóvil, ya que lo que es, fue y será, coexiste. Esta percepción distorsiona los actos cotidianos, los subvierte, se introduce en el hundimiento de lo profundo por la noche oscura, en el descondicionamiento de las convenciones como sucede en el koan zen, en un suspender el mundo en el vacío de sus infinitos espejos, en su transparencia. El propio Valente cita el comentario de Michel de Certeau en La piedra y el centro: “Ver a Dios es, finalmente, no ver nada, no percibir ninguna cosa particular, participar en una visibilidad universal que no supone ya recortar las escenas singulares, múltiples, fragmentarias y móviles de que está hecha nuestra percepción”. Así, “La dimensión propia del místico, el instrumento con el cual la mística hace estallar ciertas conexiones tradicionales que fundan lo religioso como institución, es el silencio […] El silencio es el lugar por excelencia de la paradoja y del oxímoron […] la conexión entre mística y poesía consiste en el hecho de que ambas son artes del silencio; en el sentido, sin embargo, no de cesación física de la palabra, sino de experimentación radical, hasta los límites de la palabra” (12). Porque “Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio”. El mismo Valente caracteriza la poesía como “explosión de un silencio”. El poder de la palabra es tal que “bastaría para arrasar el mundo”, porque “La palabra ha de llevar el lenguaje al punto cero, al punto de la indeterminación infinita, de la infinita libertad”. No hemos llegado lejos, pues con ra/ zón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra… La seriedad de esta apuesta poética, se matiza y suaviza mediante la ironía que aparece como actitud recurrente en este escritor y eje de vertebración para construir y destruir con fría rotundidad las referencias extra-textuales. La imagen del pez en el limo que “antecede a la vida”, o el sapo, la sierpe, los moluscos y las branquias, del negro pozo, del pájaro de fuego, del pájaro-pez, del ave solitaria, de la paloma, la muerte (las elegías en Valente son múltiples y originales), la resurrección de Lázaro... todo ello permite un tono desenfadado aunque primigenio para manifestar cuestiones fundamentales, facilita la descodificación del idioma más allá de innecesarias solemnidades. El poeta encuentra el lenguaje ya hecho y se siente constreñido por sus posibilidades. Pero sólo puede trasncurrir, transitar por ese lenguaje hasta que llegado a la madurez expresiva, al alumbramiento de su preñez, lo destruye, lo retuerce, lo transforma, lo acalla. Entonces, extrañado de su grupo como hablante y de sí mismo, en cuanto humano, pierde contacto con la apariencia de la realidad que únicamente es lenguaje convencionalizado, degradado, y queda en blanco, hundido en la negrura de todos los silencios albos que implica la creación. He aquí el punto cero, la nada del decir. Cada poeta debe por tanto buscar su idolecto para universalizarlo, su penetración en el magma de la verdad personal y literaria, en consecuencia cósmica, mística, pues encontrar, pronunciar la palabra esencial y verdadera es crear/se, residir en la divinidad del origen, ser divinidad que al enunciar provoca la existencia. Por ello, Valente se hace carne en el verbo y convierte esa carne en fuego espiritual, transubstanciado. “Sólo se llega a ser escritor cuando se empieza a tener una relación carnal con las palabras” (13). Escribir así, conlleva un morir para nacer y un morir, al fin, para no-nacer nunca más, para residir en la atemporalidad del noser que puede requerir la vida verdadera. En este sentido, Valente se origina y se destruye, se objetiva ya que nada biográfico es válido ni siquiera real, elabora un universo propio desubjetivizado, sin identidad personal, disiente de lo estandarizado por engañoso. Exiliado de concesiones fáciles, renuncia a las equivalencias literarias, aunque en aparente contradicción, asume la intertextualidad, sin embargo aquellas voces de las que se apropia implican la cadena de un decir (9) GOYTISOLO, J.: “Experiencia mística, experiencia poética”, en HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.T.: Ob. Cit., pág. 110. (10) VALENTE, J.A.: “Cómo se pinta un dragón”, en Obra poética, 2. Madrid, Alianza, 1999, pág. 12. (11) REYZÁBAL, M.V.: “Lezama Lima, recreador de mitos”, La Cultura, septiembre 2000. (12) VALESIO, P.: “El contorno de la ausencia (Reflexión sobre la poesía valentiana)”, en HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.T.: Ob. Cit., págs. 222-223. (13) VALENTE, J.A.: “Cómo se pinta un dragón”, Obra poética, 2, 1999, pág. 11. 25 que va más allá de cualquier autor, que traspasa tiempo y espacio y continua siendo saeta certera del saber supraindividual. Por eso, Valente es el mito griego, es Quevedo, Cervantes, Rosalía, el Evangelio, la Cábala… memoria y olvido colectivos e individuales. Desde esta óptica, el poeta es un ser privilegiado para “ver” y para “nombrar”, un iniciado que conoce el lenguaje de los dioses. Valente llega a la mística por el lenguaje, su dios es la palabra órfica y prometeica, misteriosa, inefable o rebelde, que él persigue por sendas oscuras, que él desea iluminar en sus formalizaciones. Un lenguaje ambiguo, desgastado, creador del mundo y del ser humano que el poeta debe anular, silenciar, acotar, purificar para que pueda hablar por primera vez, para que sea capaz de re-generar lo real de la realidad. Esta ascesis lingüística transforma la experiencia en vivencia idiomática, la percepción en sabiduría, las limitaciones en libertad espiritual. Dios no está al final de un ascenso, sino en el principio de la hondura, en el nombre que nombra por primera vez la nada del todo, la inmensidad de la contemplación metafísica: “Y busqué en lo hondo/ la palabra…” para alzar, entonces, la súplica de A modo de esperanza: “que la palabra sea verdad”. Conocer, conocerse por y para la palabra, enigma no resuelto por el escritor, desde A modo de esperanza (1955), pasando por No amanece el cantor (1992), Nadie (1996), Cantigas de alén (1996); Fragmentos de un libro futuro (2000) o hasta Anatomía de la palabra (2000): Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre… Todo yo poético es una aventuraquimera lingüística, un renacer mortal a cada paso, sediento y oscuro, laberíntico: “Si hundo mi mano extraigo/ sombra;/ si mi pupila,/ noche;/ si mi palabra,/ sed.”, sostiene en A modo de esperanza, pues: Ni una lágrima cae ni una palabra, como si todo hubiese sido consumado. 26 Para Valente, el verdadero hallazgo es la palabra justa (asume “Debe haber muchas palabras que yo todavía no sé”. Voz que al encontrarse se identifica con la del colectivo, la anónima: “la compartida”, “la convivida”, la “habitada y usada como el aire del mundo.” Ciertamente, la palabra poética es aire, respiración, aliento vital y se opone a lo trivial, superficial y por ello ruidoso. Sólo la palabra revelada al poeta por su propio indagar, intuye lo que el ser es, a diferencia de la de aquellos “que hablan en representación/ de la tierra, de la cultura occidental, del Pacto Atlántico…” Para la empresa místico-poética, el ser humano está solo, la ayuda de Dios es imposible, utópica, pues su existencia únicamente se hace evidente en cuanto ausencia, por ello, en vía purgativa, el poeta se constata en la obligación de erigir la última palabra como en Poemas a Lázaro: “Nunca un ángel;/ yo mismo/ pronunciará la última palabra/ en esta soledad”. Aparece así el desierto, la dolorosa purificación del espíritu en atroz soledad, la noche. Valente necesita habitar sus palabras, ser nombrado por sí mismo y por el otro en la piedra de la escritura, en cada sonido o grafía perpetuadora y ello, a pesar del desnudamiento bautismal que ha hecho de su identidad: “Al fin me diste un nombre”. Alcanzar esa nominación no produce orgullo ni vanidad, no conlleva ambición sino humildad, pero también entusiasmo. Fascinación, por ejemplo, ante la mujer, el amor y el lenguaje, en cuanto enigma procreador, pues “Crear lleva el signo de la feminidad”, de ahí también la concepción del “padre-hembra”: Desde el umbral me llega, tibia y sola, la voz de la mujer envuelta en sueño, caída aún en la última caricia… Se deshacen lentamente la luz y las palabras. Mujer, sueño, palabra, luz, conceptos que generan un espacio de placidez, cercano al que provoca el mar y el aire, la voz-silencio: “Alguien ha dicho una palabra/ como silencio en un hondo mar,/ mientras el aire iba y volvía/ de eternidad a eternidad.”. La eternidad del aire, la permanencia del mar remiten nuevamente a la relación entre lenguaje y silencio. Sin embargo, tal silencio per- turba cuando es negación del enunciar y no fertilidad: “Dadme un día,/… para que pueda así/ escoger la palabra, el adiós, el silencio:/ para que pueda hablaros.” Hay una necesidad de diálogo en el fondo de este decir y de este callar, que insistentemente deviene en despojamiento: “Despojado de mí busco mi cuerpo en vano,/ sigo en vano mi voz”. Cuerpo que es voz, no-cuerpo si no se puede nombrar, espíritu-ave que vuela por encima del lenguaje, vocablos que viven en el origen del limo como el sapo “de húmeda palabra”. Lo inaceptable consiste en “caer de tus palabras”, esas que son reconciliación de poetas a través de las distintas épocas y corrientes, ensueños comunes o “comunales sueños” “con idéntica fe”. Valente, el místico del decir y del callar, el místico ajeno a dioses, elabora constante un desacato al poder hipócrita del lenguaje prostituido en intereses mezquinos. Hace y deshace su mudez en el canto desnudo de sus versos, a pesar de residir entre mercaderes, preparado ante la muerte que reconoce triste: Difícil es partir cuando arrancarse a todo lo que ama/ mos duele tanto en los labios. Amargas son entonces las palabras. Porque la muerte implica el fin del pronunciamiento, el jamás retornar al decir y producen tristeza las “palabras que no pronunciamos”. El yo poético sólo es signo lingüístico, como ya se ha dicho, así su desaparición desdice el lenguaje, lo protoverbaliza de manera opuesta a cómo lo silencian las incursiones místicas. Ambas nociones coexisten en la poesía de Valente, su pretendido no-ser y su temido “dejar-de-ser”, su silencio sonoro y la imposibilidad amarga de renacerse a través del lenguaje que crea el mundo, pero no puede resucitar al poeta, renacerlo más que en otro poeta. Por eso, del poematizar intemporal de la historia literaria se puede hablar desde los propios versos: Si supieras cómo ha quedado tu palabra profunda y grave prolongándose, resonando… Cómo se extiende contra la noche, contra el vacío o la mentira, su luz mayor sobre nosotros. Este es el triunfo de Valente, ser eslabón de la cadena, no confundible con ningún otro. Haber tenido el coraje de buscar las últimas causas sin rendirse a las divinidades, asumir los condicionamientos de la propia lengua para trastocarlos y reforzarlos en aras de volver a nombrar por primera vez las cosas y su nada. “Multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles. Y aunque todos ellos nos hubieran sido dados, el poema habría de retener aún de su naturaleza lo que en rigor lo constituye, la fascinación del enigma” (14). Valente ha logrado desposeerse de sí, en la “oscura luz del fondo”, pero con la certeza de que “Mientras pueda decir/ no moriré”, desrazón maravillosa del amor al verbo, donde “Caer fue sólo/ la ascensión a lo hondo”, el “propio desenganchamiento” que conduce a otra vida, aunque el autor asuma que “No pude descifrar, al cabo de los días y los tiempos, quién era el dios al que invocara entonces”, pero sabe que subsiste la esperanza mientras algún poeta amase/beba con pasión el pan/vino de la palabra para revelar esencias con el eco de sus versos. (14) VALENTE, J.A.: “Cómo se pinta un dragón”, Obra poética, 2, 1999, pág. 9. 27