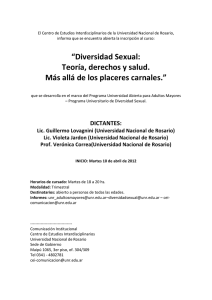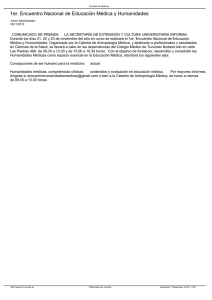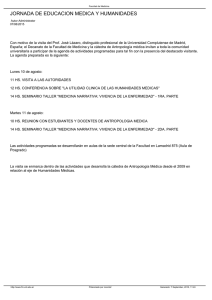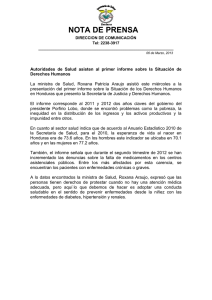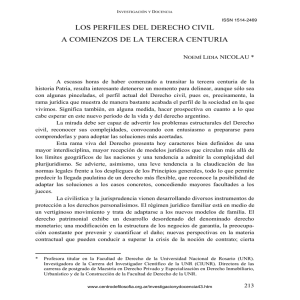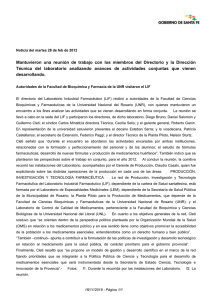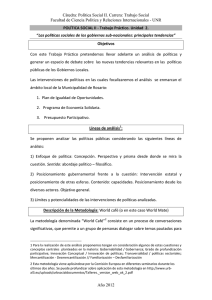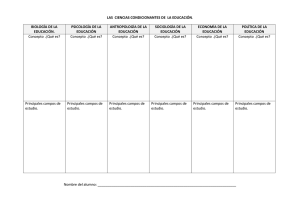XI Congreso Argentino de Antropología Social
Anuncio

XI Congreso Argentino de Antropología Social Rosario, 23 al 26 de Julio de 2014 GRUPO DE TRABAJO: GT23-Relaciones político- culturales en los procesos históricos de genocidios y resistencias en América Latina. TÍTULO DE TRABAJO: “Cuentos que no son cuentos”: Re-pensando la problemática de la transmisión de “las memorias” sobre la última dictadura militar en los sectores populares a través de una Historia de Vida. 1 NOMBRE Y APELLIDO. INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA. Julieta Peppino- Fac. de Humanidades y Artes (UNR). Malcon Casey – Fac. de Humanidades y Artes (UNR). – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina “Cuentos que no son cuentos”: Re-pensando la problemática de la transmisión de “las memorias” sobre la última dictadura militar en los sectores populares a través de una Historia de Vida. ¿Pero donde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra hoy gentes capaces de narrar como es debido? ¿Acaso dicen hoy los moribundos palabras perdurables que se transmiten como un anillo de generación en generación? ¿Quien intentará habérselas con la juventud apoyándose en la experiencia? (W. Benjamin. “Experiencia y pobreza” 1933) ¿Cómo comenzar a desarrollar este trabajo? ¿De dónde partimos? ¿Cuál 2 fue el puntapié inicial que dio lugar a este proyecto de investigación? Estos primeros interrogantes nos llevan al barrio Puente Negro, de la ciudad de Rosario, donde nos encontrábamos en aquel mes de Agosto del 2012, festejando el día del niño, cuando escuchamos por primera vez la historia de Roxana. Roxana, referente del barrio en el que trabajábamos hacía ya algunos años, nos cuenta en una ronda de mates que compartíamos con otros compañeros, que hacía poco que había “encontrado” parte de su familia. Su padre, correntino, nacido en Ituzaingo, que había sido parte de la guerrilla rural del ERP a principios de los 70, le había contado pocos días antes de morir que el apellido con el que todos los conocían no era su apellido ‘real’. Tras terminar el servicio militar, él se había intercambiado el nombre con un compañero, que trágicamente luego pierde la vida en el monte tucumano, razón por la cual, la familia de su padre recibe la noticia de que éste había sido dado por muerto. Por esta razón, él nunca le dio el apellido a ninguno de sus hijos, que en consecuencia llevan solo el apellido de la – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina madre. Luego de revelar su verdad, el padre le pide a Roxana que busque a su familia. Ella algunos años después logra cumplir este deseo, encontrándose con sus tíos. ¿Qué es lo que nos llamó la atención de esta historia? ¿Por qué emprender una investigación a partir de este relato? En el momento en que Roxana relata su historia, un elemento hizo que ésta se vuelva particularmente significativa para nosotros. Cuando ella hace referencia a la historia de su padre, menciona con mucha seguridad que este grupo al que pertenecía eran “guerrilleros, mataban gente, eran asesinos”. Esta expresión de Roxana nos llevó inmediatamente a recordar una experiencia similar que habíamos vivido poco tiempo atrás, cuando en una entrevista con otro referente barrial, este se refirió a los Montoneros como “terroristas”, incluso describiéndolos como “personas inteligentes gente de plata que venían de la universidad”. Este enunciado en aquel momento nos permitió 3 deconstruir ciertas idealizaciones que sosteníamos en relación a la “militancia setentista”. El haber problematizado en su momento esta gran contradicción -para nosotros- que emergía del campo, nos permitió escuchar los que nos decía Roxana con otros oídos y repensar por qué ella construía esta tipificación, en qué contexto y desde qué posicionamiento lo hacía y no reducirnos a analizar el enunciado en sí, de manera descontextualizada. Es a partir de la inquietud que nos genera que le proponemos empezar a re-construir con ella su historia de vida, en tanto recorte de una subjetividad colectiva o exponente de muchas historias comunes. Nos parece necesario destacar que desde su origen este trabajo nace sujetado a una demanda concreta: el deseo de Roxana de volver a encontrar a su tío, para realizarse un ADN que le permita obtener el apellido de su padre; y a la par, el anhelo de que su historia quede plasmada en un libro. De alguna manera, – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina este desafío que emprendemos representa un encuentro entre la necesidad y los deseos de Roxana y nuestras inquietudes, nuestra intención de problematizar ciertas categorías y representaciones colectivas. Así es que se entrecruzan a lo largo de esta experiencia compartida, un complejo proceso de construcción de la/s memoria/s y de “lo identitario”, con nuestra búsqueda e incertidumbres sobre nuestra propia práctica como antropólogos y los alcances y limitaciones del quehacer antropológico. Posicionamiento epistemológico y teórico- metodológico “Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomas” (Atahualpa Yupanqui). A partir de estas palabras comenzamos a problematizar nuestra concepción acerca de “lo real”. Entendemos entonces, que lo real es una construcción, producto de un proceso de subjetivación que realizamos a partir de las experiencias vividas y heredadas. Acordamos en que “la vida cotidiana se presenta como una realidad 4 interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (Berger y Luckmann. 1989; 36). Al momento de explicitar desde qué posicionamiento elegimos aproximarnos a “esas realidades”, de qué manera queremos hacer antropología, elegimos recorrer este camino de la mano del “paradigma dialéctico crítico”. No pensamos el paradigma como una simple “caja de herramientas” metodológicas, sino como un modo de vida, un posicionamiento respecto a este “hacer” situado, concreto, lo que implica en última instancia una pregunta por el oficio antropológico. En este sentido, las reflexiones y problematizaciones sobre la problemática de la investigación, van a ir siempre acompañadas de una antropología de la práctica antropológica. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina “Desde el paradigma dialéctico-critico -paradigma desde el cual nos posicionamos-, todo proceso de construcción y de producción de conocimientos posee dos dimensiones, a saber: una epistémica y una política. Esta dimensión epistemológica enuncia la relación más densa en el proceso de construcción de conocimiento, constituida a partir de la relación sujeto- objeto (…) lo cual constituye el sustento que le permite preguntarse permanentemente acerca de “qué conoce”, “cómo conoce”, con quién conoce” y por lo tanto “contra quién conoce”…es aquí donde se hace evidente la dimensión política que atraviesa toda la investigación.” (Bianchi, S. et. al.2009; 401-402) Al mismo tiempo defendemos desde este posicionamiento la necesidad de romper con la concepción del sujeto cartesiano, consiente, racional, voluntario. A partir de las reflexiones sobre nosotros mismos y sobretodo en el encuentro con otros sujetos en el campo, intentamos abordar un Sujeto de la Totalidad, un sujeto 5 que es emoción, razón, espíritu, relaciones, historias, contradicciones. (…) Desde esta perspectiva, todo intento de separar los sentimientos de los pensamientos deviene en un cercenamiento de uno mismo en tanto sujeto y por lo tanto del otro; así como en la negación de su carácter de humano, confinado y reducido ahora a un objeto a conocer” (Bianchi, S et. al. 2009;547). De esta manera, apuntamos a poder reconocer esta totalidad tanto en instancias que atañen al sujeto investigador, como al sujeto de la problemática. Explicitando cuales son los supuestos y valores con los que cargamos al momento de enfrentarnos en el campo con un “otro” tan “racional” e “irracional” como nosotros. EL sujeto investigador ¿Cómo caracterizar a este sujeto investigador? ¿Desde qué supuestos partimos al momento de comenzar esta investigación? ¿Cómo se fueron – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina transformando nuestras concepciones a partir de la relación con los otros sujetos? En primer lugar, vale decir que se trata (o somos parte) de un sujeto perteneciente a la generación post-dictadura, sujeto generacional que emerge tras la transmisión de este trauma histórico de la historia de nuestro país, heredero de memorias construidas a partir de la teoría aún latente de los “dos demonios”, de frases hechas como “nunca más”, “no te metas” y “algo habrán hecho”, envuelto en una historia de héroes y villanos y de mitos cristalizados; aunque también, parte de una generación (la de los que nacimos en los ‘90) que compartimos con muchos jóvenes que hoy volvemos a poner lo político en el plano de la discusión tanto teórica como práctica. Para poder llegar a problematizar muchos de los ejes de este trabajo, fue necesario desnaturalizar, poder realizar importantes quiebres, con grandes representaciones colectivas que nos han sido transmitidas de una u otra manera. 6 Muchas de estas rupturas a las que hacemos referencia fueron posibles a partir del trabajo grupal. Partíamos de una fuerte idealización de la militancia de los ‘70, de una falsa idea homogénea de los sujetos que formaban parte de ella, caracterizados como jóvenes, estudiantes o universitarios; y una concepción dicotómica desde la cual pensábamos que a este conjunto de “revolucionarios” se oponía un gran bloque “homogéneo”, represor, sin contradicciones en su interior. Gran parte de estos supuestos fueron puestos en duda a lo largo de un arduo proceso, y hoy al momento de embarcarnos en esta nueva experiencia, podemos pensar la violencia política de los 60, 70 en nuestro país - así como las relaciones sociales que se desenvolvieron en ese contexto - desde perspectivas que abordan el carácter conflictivo y contradictorio, y en consecuencia aproximarnos con una mayor complejidad a estos procesos. ¿Por qué hacer una Historia de vida? – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Como explicamos al comienzo, nuestra primera reacción al conocer la historia de Roxana fue ofrecerle, si ella estaba de acuerdo, que escribiéramos su “historia de vida”1. ¿Por qué “su” historia podría considerarse un aporte significativo para una investigación científica-académica? En principio consideramos que esta decisión se funda en una fuerte convicción de considerar que todos los sujetos somos portadores de una historia significativa, que las “grandes” historias son obras de “gente común”, y que la vida de cada sujeto es siempre expresión de una historia que compartimos con otros, por lo que su subjetividad debe ser entendida en este mismo sentido, como exponente de un conjunto de valores y representaciones colectivas. “esta fascinación por la vida de las personas, más que de personajes, cataliza la ambición por penetrar en los circuitos donde cristaliza, se construye y reconstruye la cultura. En efecto, con las historias de vida, (…) se intenta volver la 7 mirada hacia el fundamento del orden social: el terreno del sentido común, donde nacen y mueren las significaciones y representaciones compartidas. La importancia del sujeto anónimo entonces, no radica en su excepcionalidad, sino en la particularidad de su normalidad” (Piña, C. 1986; 20) Destacamos que el hecho de otorgar validez a la historia de vida no implica considerar a esta como una “historia verdadera” o como “la” historia, única, válida e indiscutible. El hecho de tomar el relato del sujeto anónimo, protagonista, y heredero -en parte- de los procesos históricos se basa en la intención de poder ahondar sobre los sentidos que el sujeto le imprime a lo que para él es -suhistoria. Entendiendo desde esta óptica que la historia de vida constituye una 1 Vale hacer referencia a la distinción entre Historia de Vida y Relato de Vida. Entendiendo que “la primera se caracteriza por utilizar una gran variedad de materiales para indagar en la vida de un individuo y construir su biografía (…) y el segundo, “corresponde solo a la versión que un individuo da de su propia vida”. (Piña, C;1986;1) – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina herramienta privilegiada para acercarnos a los modos en que ese sujeto organiza, recuerda y olvida, construye y de-construye su memoria sobre lo “vivido” y lo “recibido”, en definitiva el modo en que nos presenta su propia identidad, y es a través de estas imágenes que buscamos aproximarnos (en esta relación) al sentido más profundo de lo cultural, y en última instancia de lo humano. Acerca de los ejes y el sujeto de la problemática de investigación… Una vez en campo, a partir de la primera entrevista, tras la problematización de nuestros supuestos previos junto al relato de Roxana, se resignificaron algunas problemáticas, que progresivamente fueron convirtiéndose en el eje en torno al cual decidimos investigar: por un lado, la problemática ligada a la complejidad y heterogeneidad de los procesos de restitución de la identidad (como emergentes de un momento histórico marcado por el terrorismo de estado); por otro, los procesos de transmisión y construcción de “la” memoria en los 8 sectores populares, y particularmente en este contexto, la representación que algunos hijos de los “militantes de los 60/70” tienen de sus padres. Al mismo tiempo, entendemos que no se tratan de ejes que puedan analizarse de forma aislada, sino que forman parte de un mismo proceso dialéctico. El desafío entonces es repensar este complejo proceso de identidad-memoria-transmisión. Partimos de problematizar lo identitario, en tanto surge como una problemática emergente del diálogo con el otro, ya que en última instancia, el origen de este trabajo está en la demanda de Roxana de poder “conseguir” el apellido de su padre. No pensamos “la” identidad como una esencia, “una y estática”, sino que en su lugar, preferimos hablar de “lo” identitario, entendiendo que se trata de un proceso que condensa identidades diversas –incluso en un mismo sujeto- , producto de un proceso conflictivo, de un ir y venir constante de continuidades y rupturas, con la propia historia y la de los otros. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Al mismo tiempo entendemos que lo identitario no puede pensarse como un conjunto de rasgos particulares del individuo, sino que debe aprehenderse desde sus múltiples dimensiones, en tanto construcción individual, social-cultural, dinámica y relacional. “en tanto ser social identificado el hombre se desarrolla en el interior de un nosotros social, en el seno de grupos de solidaridad y adscripción que lo diferencian de otros sociales, con los cuales pueden establecerse distintas relaciones dentro de los marcos polares de cooperación y el antagonismo” (…) de este modo las identidades forjadas a lo largo de un ciclo vital se manifiestan como un entramado de múltiples adscripciones sociales y culturales –algunas veces incluso contradictorias entre si- que tienen diferentes alcances” (Argumedo, A. 2009;188-189). A modo de historizar-contextualizar este sujeto, sin intensiones de 9 encasillar su identidad de acuerdo a tipologías estancas, creemos que gran parte de lo identitario en este sujeto está dado por su pertenencia a una cultura de “lo popular”. Ahora, ¿qué es esto de lo popular? De la misma manera que abordamos el problema de la identidad, lo popular -como fenómeno identitario- no puede ser aprendido como una categoría estática que dé cuenta de un conjunto, más o menos homogéneo de características socio económicas y/o político culturales de un sector social, históricamente excluido. “(…) no existe nada que refleje una esencia cultural de un ‘pueblo’ (…). Lo popular no es definible sino como una figura relacional. Y en ningún caso está constituido por un conjunto de contenidos validos por si mismos, ni por determinadas pautas y modelos de conducta colectiva derivados aisladamente de su posición de subordinación en el campo económico y político, ni tampoco por el que su carácter sea compatible con un proyecto u utopía particularmente definida externamente” (Piña 1984;30). – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Si bien cabe destacar las implicancias de pertenecer a un estrato social “subordinado” en la estructura económica, desde esta óptica, no homologamos lo popular a la pertenecía de una determinada “clase social” sino que tratamos de aproximarnos a ello como síntesis de múltiples elementos constituyentes de lo cultural, de ciertos parámetros comunes de construcción de lo real. Por otra parte, retomando nuestro posicionamiento sobre la convivencia en el sujeto de una adscripción a identidades diversas, sostendremos que junto a esta cultura de lo popular, debemos considerar una importante adscripción ligada a lo generacional, en tanto este sujeto es parte de un grupo etáreo que transitó parte de su infancia durante la última dictadura militar de nuestro país. Pero al mismo tiempo esta historia de vida nos aporta un elemento de complejidad mayor, ya que nos encontramos con un sujeto que porta huellas significativas de una experiencia familiar particular. Huellas que en gran parte son 10 consecuencia de pertenecer a una familia que se vio inmersa en la estructura clandestina de una de las organizaciones armadas que actuaron en nuestro país a fines de los 60 y principios de los años 70: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). De acuerdo a lo explicitado, entendemos que lo identitario como construcción histórica, se encuentra estrechamente vinculado al modo en que el sujeto construye el pasado. Analizando cómo esto opera en la historia de vida en cuestión, vemos que en este caso la creciente necesidad de Roxana de “llevar” el apellido de su padre está en permanente tensión con la representación que ella tiene sobre él, sobre su militancia, y respecto a las vivencias y concepciones que le han sido transmitidas desde su infancia; y es desde esta contradicción que nos proponemos abordarlo. Lo primero que encontramos es que Roxana al “descubrir” la historia de su padre, la recibe como una historia ajena a la suya, como algo que aunque en gran – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina parte lo haya vivido no le pertenece, como un cuento más de esos que el padre le solía contar… Nos preguntamos ¿En qué momento dejamos de creer en los cuentos? ¿En qué momento dejamos de escuchar con atención una historia porque sentíamos que nada de lo que nos decían era “real”? ¿Cuándo fue que comenzamos a cercenar nuestra capacidad de escuchar un relato sin pasar las palabras del otro por el tamiz de la verdad objetiva, y dudar de las palabras, pensando que la historia que escuchábamos era producto de la imaginación o de ciertos desvaríos de alguien que decidía narrarnos un suceso? Roxana es una de las personas, que escuchó a su padre contar historias una y otra vez, a veces sobrio, otras tantas borracho, y sí, también pensó que eran cuentos, pero nunca dejó de escucharlos, y quedaron resonando dentro suyo, esperando... Roxana: y sí porque yo, era una persona que a mí nunca me interesaban 11 esas cosas, era vivir el día y nada más, pero cuando yo fui entendiendo, mi papá me volvía re loca con los cuentos,(…) con los cuentos que me contaba, las historias, las historias que él había vivido, me volvía re loca, y entonces, gracias a dios se me grabó en mi cabeza, porque gracias, a que lo guardé, pude llegar a donde llegué, entendés? A conocer los lugares a conocer su familia, para mí fue un logro inmenso, es algo, yo siempre dije que llegar a esos lugares era como tocar el cielo con las manos, para mí, vos imaginate, nosotros no tenemos, no tenemos plata como para ir y hacer esas cosas, entendés? (Entrevista nro. 1. Diciembre 2012) A partir del campo buscamos aproximarnos a una reflexión sobre la complejidad implícita en los procesos de transmisión de la memoria, de generación en generación, repensar cómo estas historias, que en un principio no representaban más que meras fábulas, con el correr del tiempo, y gracias a nuevos relatos con los que el sujeto se va encontrando en sus relaciones con – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina otros, se van resignificando, en este caso, permitiendo al sujeto apropiarse de esa historia. “Roxana: Y, una señora, yo le conté la historia a una señora, y esa señora tenía conocimiento de lo que, era la ERP y lo que había pasado, y ella, me había dado los años, y ella me decía si, fue en ese año, tal y tal, esa mujer tenía conocimiento, yo la había encontrado una vez, y dice, que sí, que eso existió, que esa, ese, esa guerrilla existió,(…)una vez nos pusimos a conversar, y ella tenía conocimiento de que en esas épocas pasaban esas cosas.. Roxana: Si, yo sé que es posible, incluso yo, eh, pensaba, la otra vuelta, viste que estaban las madres de plaza de mayo, la abuelas, todo eso, de que, que yo me siento, identificada con ellos, y con las personas que pasan cosas así, a mí no me robaron, no me raptaron, pero, también me robaron mi identidad, yo, yo siento que como que me robaron la oportunidad 12 de tener un apellido, y me robaron la oportunidad de conocer mi familia, porque ahora yo la conozco, pero, es como que nada, me entendés?” (Entrevista nro. 1. Diciembre 2012) A partir de estos registros, queremos remarcar la idea de que no podemos pensar la transmisión como un proceso lineal, armónico, como un mero “traspaso” de información de un sujeto a otro, o de una generación a otra, sino que debe comprenderse que se trata de un diálogo constante entre aquello que nos ha sido contado, nuestros propios supuestos sobre esos mismos relatos, las contradicciones que nos presentan nuevos puntos de vista con los que nos vamos encontrando y los intentos de síntesis a los que podemos aproximarnos, haciendo de aquella historia colectiva, aunque parcial, que heredamos, una construcción propia y singular. Lo heredado, la apropiación de ese pasado, ¿desde donde se enuncia? Jacques Hassoun menciona que “una trasmisión lograda ofrece a quien la recibe – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina un espacio de libertad y una base que le permite abandonar (el pasado) para (mejor) reencontrarlo” y agrega que para ello es necesario “desprenderse de la pesadez de las generaciones precedentes para reencontrar la verdad subjetiva de aquello que verdaderamente contaba para quienes, antes que nosotros, amaron, desearon, sufrieron o gozaron por un ideal. (Hassoun, J. 1986; 17-18) Respecto a la identificación que hace el propio sujeto con la historia de los hijos apropiados (en el marco del plan sistemático de apropiación de bebes), esta experiencia de sentir que compartimos con el otro las mismas emociones, una misma angustia, el sentirnos hijos de una misma historia, nos marca un escenario particular para repensar la complejidad de los procesos de restitución de la identidad como consecuencias del terrorismo de estado. No estamos hablando de un “robo de identidad” producto de un caso de secuestro o apropiación sino como consecuencia del paso a la 13 clandestinidad de los militantes de muchas organizaciones armadas de nuestro país a fines de la década del 60 y principios de los 70, lo cual nos habilita a preguntarnos si podemos abordar estas distintas experiencias como producto de un misma herida colectiva. Y en este sentido creemos que la historia de Roxana refleja la de muchas otras voces que aún continúan silenciadas. ¿Donde están contempladas historias como la de Roxana? ¿Son parte estas historias del relato de los organismos de DDHH? ¿Son tenidas en cuenta en los juicios? ¿Hay reparación histórica para los sectores populares? ¿Qué pasa con estos “HIJOS”? Creemos que es necesario recuperar cuales son las representaciones que algunos hijos de aquellos militantes tienen de sus padres, poniendo en juego como influye el hecho de pertenecer a uno u otro sector social y en consecuencia la potencialidad de ser escuchado en función de ello. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Como mencionábamos al comienzo del trabajo lo primero que nos llama la atención es que Roxana, caracteriza a su padre y sus compañeros como “guerrilleros, asesinos” haciendo un fuerte juicio de valor negativo al respecto que vuelve a afirmarse a lo largo de la entrevista. Retomando sus palabras en este fragmento: Malcon: Y vos?, qué idea tenés de lo que hacía tu viejo? Qué, alguna vez lo charlaste? Él te contó? Roxana: Eh, él me contaba, o sea yo escuchaba, nunca pregunte nada, pero si hoy me preguntás, (…) yo pienso que se equivocó… yo pienso que se equivocó primeramente por él, porque, la pasó mal, pasó hambre, paso frío, paso muchas cosas, y eso fue una de las cosas que a él no lo dejó ser feliz, que le robó, incluso a él mismo la identidad, eh, fue una persona amargada 14 todo el tiempo, nosotros lo conocimos malo, entendés? (…)te digo que cometió el error más grande de su vida, porque no solamente a él le robó la oportunidad de estar con su familia, sino que nos robó a nosotros de tener una identidad, y a lo mejor de vivir de otra manera, me entendés? (…) En función de este relato, creemos que es interesante poder, cada vez más, ensanchar los límites y las fronteras en la construcción de sentidos sobre “la militancia” o “los militantes” de los años 70. Poner en tensión las diferentes representaciones que los hijos tienen sobre sus padres militantes en este período. Esta posibilidad de pensar la emergencia de nuevos sentidos, nos conduce a la acción de problematizar el lugar de legitimidad de ciertas voces, y nos abre a nuevos interrogantes para seguir profundizando: ¿Qué consecuencias tuvo la incorporación de aquellas familias a la estructura clandestina de las organizaciones armadas? ¿Qué concepción sobre las organizaciones armadas tienen los hijos de los sujetos -militantes- que – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina formaron parte de ellas? ¿Cuál es la mirada de los hijos sobre la militancia de sus padres? ¿Hay relatos más legitimados que otros? ¿Existe alguna particularidad en las representaciones que encontramos en los sectores populares? ¿Se sienten identificados con aquella militancia? ¿De qué manera se trasmite la historia en los distintos casos? ¿Qué valores se expresan en esta trasmisión? ¿Qué lleva a Roxana a querer llevar el apellido de alguien que despreció toda su vida? Hijos de Verdugos, Hijos de Victimas: el silencio y el miedo en la trasmisión de un trauma histórico- colectivo. En la búsqueda de una síntesis, ante tantas preguntas, es que “volvimos” a escuchar las palabras de Roxana. Ciertos silencios y ausencias que parecía contener su relato, nos conduce a pensar como lo traumático de su historia irrumpe en el proceso de transmisión familiar-intergeneracional. 15 Roxana nos presenta una historia, una historia sin pausas, cargada de palabras, cargada de sentidos. En el relato, los recuerdos parecen confundirse, las contradicciones emergen en cada anécdota, hay un historia que juntos intentamos “revivir”. Es su historia, y en ella la historia de su familia. La intención, como ella lo enuncia, parece ser “comprender como llegamos acá” (Roxana 1ra Entrevista), pero algo mas subyace a ese relato, ¿Cómo hacer las paces con un pasado que preferiríamos negar? ¿Cómo inscribirnos en una historia colectiva que nos permita comprender porque nos “toco esto”, en esta época, en este lugar? Por un momento, el ruido, la irrupción de lo trágico en el relato, nos obliga a detener las palabras y empezar a escuchar los silencios. ¿Cuánto nos dicen los silencios? Roxana pudo hacer silencio y escuchar la historia de su padre. ¿Pero solo su padre le transmitió esta historia? A partir de estos interrogantes, en busca de poder entender la complejidad de este proceso, nos dispusimos a escuchar “otra voz” y partimos a buscar nuevos sentidos, a través de las palabras de la – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina madre de Roxana. Aunque como respuesta, encontramos, fundamentalmente grandes “silencios”. El relato detrás de cada frase, de cada afirmación, de cada negación nos devuelve una pregunta, los silencios comienzan a aturdirnos y al hacerlos conscientes, nos obligan a dudar, a buscar respuestas que nos permitan avanzar, comprender, poder resignificar y apropiarse de la historia. ¿Por qué uno calla? ¿el miedo a que la historia se repita no nos permite reproducirla? ¿La única forma de transmitir situaciones límites es a través del silencio? ¿Que implica transmitir ciertas experiencias desde el silencio para las generaciones precedentes? ¿Cómo se resignifican esos silencios? Durante la entrevista con la madre de Roxana, nos atraviesa una permanente tensión entre miedos y silencios. ¿Cuánto se sabe de estas historias, 16 donde todos dicen “no saber nada”? Una vez más, el campo nos interpela, y nos refugiamos en él para poder empezar a comprender un poco mas esta Historia de vida, este emergente de una herida colectiva. Recuperamos juntos, el relato de la Madre de Roxana: “El papa de ella se había metido en el grupo extremista ese, asaltaban los bancos, ellos estaban en los cerros, a las 4 de la mañana se bajan en los burritos, viste, tenían ellos --- yo tenía los chicos y yo tenía miedo, mis compañeras se divertían, viste que nos alquilaban a nosotros casa ahí… ellos nos tenían bien, pero yo nunca estaba tranquila por los chicos, yo siempre me quería venir, (…) y asi fue, vinimos, hasta el día de hoy, él murió acá en rosario (…) Y asi, nos escapamos de los que lo buscaban… M: quien lo buscaban? X: los compañeros, lo querían encontrar, lo buscaban… – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina R: porque era, vos te metías y era como un pacto que tenían que hacer, te mete y no podes salir… (…)M: y el te decía porque estaba ahí en el grupo? X: y el salía, porque no teníamos dinero, eso es lo que pasaba, no teníamos dinero para volver, y el dijo “yo me voy, dos, tres semanas me voy, y… (…) X: no. Después al último, de viejo, a ella le contaba… yo jamás… y de parte de él jamás, cuando yo estaba embarazada, jamás me venía visitar,(…) porque él cuando nosotros nos juntamos, yo tuve los chicos de él, y el jamás se arrimo a un hospital a verme, todo eso, nunca se acercaba, nunca le quiso dar el apellido, el no me decía porque ...(silencio)…el lo que me decía siempre “yo anotar los chicos nunca me lo pidas” eso es lo único que él me decía, (…) Destacamos que este registro, es uno de los pocos que podemos extraer, 17 dado que a lo largo de la entrevista primó ante todo, las negaciones rotundas y el peso del silencio. Pero, ¿Cómo interpretar ese silencio? ¿Dónde se origina? ¿Ante quién callamos? y ¿Por que seguimos callando? Estas “ausencias” en lo narrado a las que venimos haciendo referencia, lejos están de representar un vacio en la transmisión de la historia. Este relato nos permite volver a repensar, que implicancias tuvo para esta familia el hecho de sumergirse en el profundo silencio que implica el paso a la “clandestinidad”; Para luego poder analizar el modo en que fue y es transmitida y recordada esa experiencia entre los miembros del núcleo familiar. Vale aclarar que si bien partimos de la experiencia particular de una familia, de sujetos populares, y de su singularidad; no dejamos de pensar que la estructura clandestina de muchas organizaciones debe ser necesariamente comprendida en el contexto del Terrorismo de Estado, al mismo tiempo – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina entendiendo que el “paso a la clandestinidad” también presento características diversas según la organización y los distintos casos en particular. Partiendo del relato de la madre de Roxana, y entendiendo que lo transmitido, lo “narrado” en este caso se complementa con lo vivido, volvemos a escuchar los recuerdos que Roxana recupera de su infancia, donde encontramos huellas significativas, de estas vivencias, estos miedos, estas ausencias… J: porque eso era en plena dictadura, por lo que vos contás...va si te acordás, digamos, el contexto, que pasaba en la ciudad, va pero mas o menos por la época..Cuando ustedes vivían en el ferrocarril… R: si, si, se que había revolución, y que había cosas, pero no me acuerdo bien de que era, pero si, sabía que mi papa se escondía, que se mantenía escondido, si.. M: y vos no sabes si siguió, o alguna vez tuvo un contacto con gente, con 18 compañeros? R no, no, lo que si, el se manejaba mucho leyendo, todo lo que acontecía en esa época, a él le interesaba porque el leía mucho. (Entrevista 1pp.25) (…) J: ustedes estaban todo el día ahí encerrados digamos? R: si, vivíamos como presos, como presos vivíamos, porque no teníamos contacto con gente, solamente teníamos contacto por el agua que íbamos a buscar, nada mas… y la señora, el hijo de esa señora es el que la llevo a mi mama al Hospital… y nosotros no preguntábamos nada… no podíamos preguntar nada.. J: y tu mama o tu papa, nadie les explicaba porque no podían salir…? R: no no, a nosotros nos ordenaban (…) ellos mandaban y nosotros hacíamos lo que ellos decían…pero era prácticamente como una cárcel, – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina porque mi papa cerraba y los tejidos tenían como dos metros de alto y nosotros no nos escapábamos nada, y el portón cerrado y todo… era raro, era raro para las otras gentes pero nunca nadie…. Era raro, la gente veía que era raro, pero como mi papa era un persona que se hacía respetar… (Entrevista 2. 2013.Pp5.) Por último, retomamos algunos fragmentos que hacen referencia al modo en que el padre le transmite a Roxana su experiencia de participación en la guerrilla del ERP, con el objetivo de que sirvan como sustrato para reflexionar sobre la construcción que ella realiza a partir de lo que le fue “contado”: M: che, y te acordás de esas cosas, esas historia? R: si, me acuerdo, me acuerdo porque él decía ,yo me acuerdo porque el lloraba un día, un día lloraba y lloraba, y me dice, -si ustedes supieran lo que yo pasé, lo que yo pasé me decía, y yo no le hablaba nada viste?, si no estuviéramos acá, 19 ustedes estarían todos muertos decía, -todos ya estarían muertos ustedes, porque ustedes no saben lo que yo pase, y entonces, yo no le hablaba y el decía- si, porque yo, dice, los deje a ustedes pero los deje con plata-, era cuando él se incorporo, a él le dieron mucha plata para que mi mama se mantenga, y bueno, y mi papa se mantenían oculto atrás de los cerros, ellos estaban escondidos, entonces él estaba ahí, y el, lo que renegaba de que a ellos de día lo metían en los pozos, hacían pozos sobre la tierra y a veces lo metían todo el día en el pozo, ellos durante la noche caminaban, durante el día ellos estaban en los pozos, y decía el, lloraba un día, me acuerdo un día que lloraba y me decía, -sabe cómo nos mantenían a nosotros? Leche batida dice, y nos daban una pastilla, y nos mantenían a pastillas y a leche batida con agua y una galleta eso nos daban a nosotros, y todo el día nosotros en el cerro dice, no podíamos cocinar, no podíamos nada, todo el día en los pozos, todo el día en los pozos tapados con ramas teníamos que andar dice, porque de día andaba se ve que, se ve que – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina andaban, no se, los guerrilleros, los, los contra de ellos, y que los buscaban a ellos y ellos se escondían, en, y eso, eso siempre refregaba, decía que, que el sufrió mucho, que los compañeros, un día lloraba, por un compañero, que es ese que murió con el documento de el, lloraba, dice- yo, por la radio, porque ellos se manejaban por radio, dice- por la radio escuche cuando mi compañero lo daban por muerto, que yo estaba muerto dice, con mi documento, con mi documento dice, y entonces, el dice, yo (…)ahora tenía que estar muerto decía el, y el lloraba por su compañero, siempre lloraba por su compañero, por mi abuelo, por mi abuelo lloraba siempre, lloraba.. J: y el te decía porque hacia eso, por qué eligió hacer eso? R: dice, que fue en una época en que si o si la gente tenía que ir, viste que antes agarraban las mujeres todos y los metían noma, de prepo y ,a él, lo agarraron, no se que lo agarraron en un boliche, en un boliche los agarraron a ellos, y ellos 20 tuvieron que ir, como que de prepo lo agarraron, y ahí se tenían que manejar, ahí ya eh, dice que a ellos le daban una(pastilla), y ahí como que los drogaban, como que los tenían drogados durante el día a ellos, mi papa contaba eso, que le daban una pastilla y ellos estaban durante el día ahí, a veces dormían a veces estaban despiertos, mi papa, mi papa, eh, estaba lleno de, herido, herido por todos lados,(…) Volviendo a retomar estos relatos, podemos aproximarnos a pensar esta profunda angustia, este miedo inconmensurable, como un elemento clave, no solo en el relato de lo vivido, sino en tanto constitutivo de este proceso de transmisión intergeneracional. Humildemente, aspiramos que historias como estas nos permitan complejizar las memorias sobre las consecuencias del terror impuesto en las significativas décadas del 60 y 70, profundizando el análisis mas allá de los mecanismos de represión, del plan sistemático de exterminio que implementó la – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina última dictadura, ahondando en otros elementos claves que abran nuevos interrogantes para comprender que significo vivir en un “Estado de Terror” y como es o puede ser transmitido a las nuevas generaciones. “Hijos de verdugos…hijos de victimas…cada uno- desde luego en un lugar diferente- es víctima del secreto de un origen perturbado de una interrupción en la trama, de una historia familiar sacudida por los acontecimientos históricos. Huérfanos de una palabra, sufren en su propia carne un duelo imposible de efectivizar y una dificultad en construir una novela familiar que les permita proyectar un futuro. Este trágico quiebre en la transmisión exige que los padrespor mas doloroso que sea para ellos- pongan en palabras aquello que les ha sucedido (suicidios, muertes violentas o irrupción brutal de la historia) a los fines de hacer las paces con su propia trayectoria biográfica y de reconstituir para su descendencia una trama que la historia familiar o social había profunda y 21 prolongadamente destruido” (Hassun, J 1996;34) Sabiéndonos todos, de alguna manera, “victimas” o “herederos” de un mismo trauma colectivo… Si pensamos en Roxana, si pensamos en muchos otros “hijos”, si pensamos en nosotros, como generación post-dictadura ¿Cómo resignificamos tanto dolor? – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Bibliografía ARGUMEDO, A. (2009) Los silencios y las voces de América Latina: notas sobre pensamiento nacional y popular. Ed. Del pensamiento nacional. BERGER, PETER Y LUCKMANN, Thomas: “La construcción social de la realidad”. Editorial Amorrortu. (1989)9na. Reimpresión. Buenos Aires. BIANCHI, SILVIA Y SILVANO, CORA: (2001) “El ofició del cientista social hoy… Desde lo siniestro a lo ético político”, en Revista de la Escuela de Antropología, Volumen VI. Universidad Nacional de Rosario. BIANCHI, S directora (2009) “El pozo” ex servicio de 22 informaciones. Prohistoria ediciones. Rosario. Argentina. HASSOUN, J. (1996). Los contrabandistas de la memoria. Ed de la Flor. Bs As. PIÑA, CARLOS (1984) “Lo popular. Notas sobre la identidad cultural en las clases subalternas”. Documento de trabajo, Programa FLACSO – Nº223. Santiago de Chile. --------------: 1986. “Sobre las historias de vida y su campo de validez en las ciencias sociales”. Documento de trabajo, Programa FLACSO – Nº 319. Santiago de Chile. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina