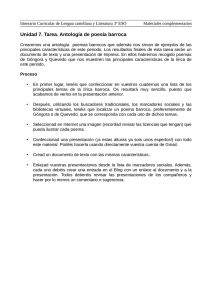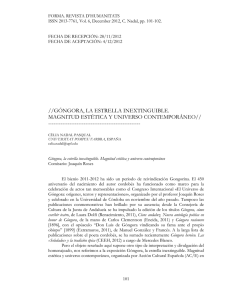Descargar texto completo - Biblioteca Nacional de España
Anuncio
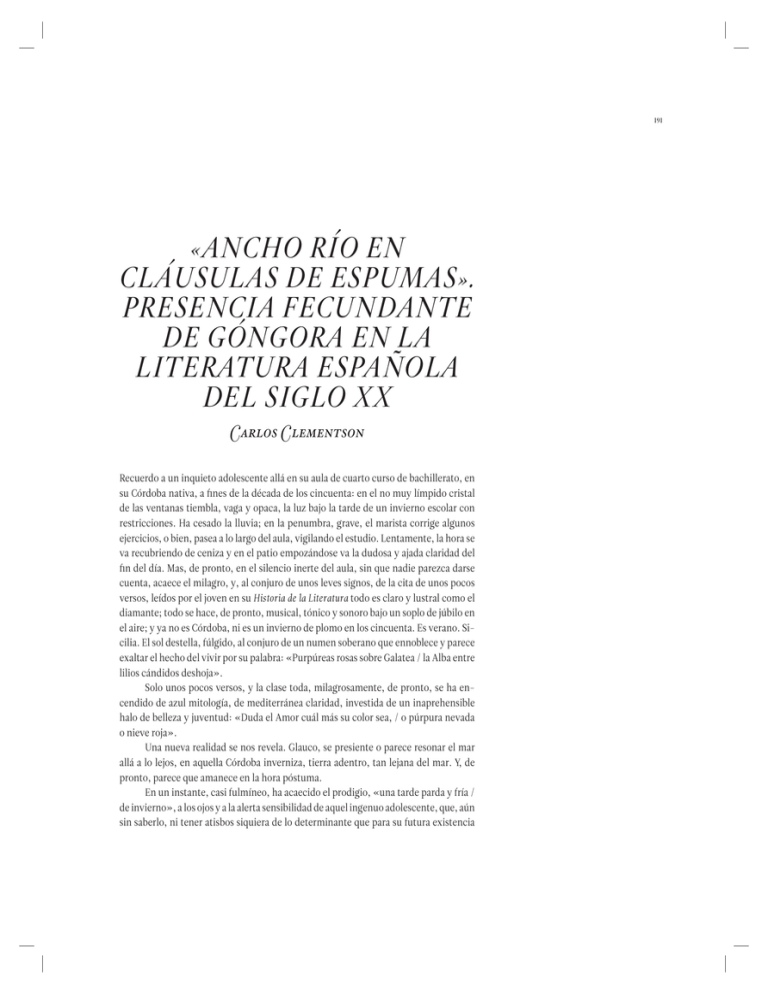
191 «ANCHO RÍO EN CLÁUSULAS DE ESPUMAS». PRESENCIA FECUNDANTE DE GÓNGORA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX Carlos Clementson Recuerdo a un inquieto adolescente allá en su aula de cuarto curso de bachillerato, en su Córdoba nativa, a fines de la década de los cincuenta: en el no muy límpido cristal de las ventanas tiembla, vaga y opaca, la luz bajo la tarde de un invierno escolar con restricciones. Ha cesado la lluvia; en la penumbra, grave, el marista corrige algunos ejercicios, o bien, pasea a lo largo del aula, vigilando el estudio. Lentamente, la hora se va recubriendo de ceniza y en el patio empozándose va la dudosa y ajada claridad del fin del día. Mas, de pronto, en el silencio inerte del aula, sin que nadie parezca darse cuenta, acaece el milagro, y, al conjuro de unos leves signos, de la cita de unos pocos versos, leídos por el joven en su Historia de la Literatura todo es claro y lustral como el diamante; todo se hace, de pronto, musical, tónico y sonoro bajo un soplo de júbilo en el aire; y ya no es Córdoba, ni es un invierno de plomo en los cincuenta. Es verano. Sicilia. El sol destella, fúlgido, al conjuro de un numen soberano que ennoblece y parece exaltar el hecho del vivir por su palabra: «Purpúreas rosas sobre Galatea / la Alba entre lilios cándidos deshoja». Solo unos pocos versos, y la clase toda, milagrosamente, de pronto, se ha encendido de azul mitología, de mediterránea claridad, investida de un inaprehensible halo de belleza y juventud: «Duda el Amor cuál más su color sea, / o púrpura nevada o nieve roja». Una nueva realidad se nos revela. Glauco, se presiente o parece resonar el mar allá a lo lejos, en aquella Córdoba inverniza, tierra adentro, tan lejana del mar. Y, de pronto, parece que amanece en la hora póstuma. En un instante, casi fulmíneo, ha acaecido el prodigio, «una tarde parda y fría / de invierno», a los ojos y a la alerta sensibilidad de aquel ingenuo adolescente, que, aún sin saberlo, ni tener atisbos siquiera de lo determinante que para su futura existencia 192 Carlos Clementson puedan resultar esas breves citas literarias, ha asistido a la revelación de la poesía por el deslumbramiento rítmico y cromático a la vez, de la palabra poética, hecha plástica y tangible por la metáfora y la imagen. Una nueva realidad nos ha sido revelada. Han pasado dos años. Estamos en 1961 y en el mismo centro escolar ya referido, en las aulas de un antiguo colegio, sito en la Plaza de la Compañía, regentado en sus orígenes por los jesuitas, en el mismo Colegio de Santa Catalina en el que el autor de las Soledades cursara sus humanidades, sus estudios reglados de griego y latín, de gramática y esgrima, de música e historia, de filosofía y casos de conciencia, como fueran las materias aprendidas, antes de marchar a estudiar a Salamanca. Durante este curso escolar se conmemora el tricentenario del nacimiento del gran poeta cordobés. Y para celebrar tan andaluza efeméride el Ayuntamiento ha organizado una conferencia de don Dámaso Alonso, en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos junto a la Catedral. El tema de la lección magistral no deja de resultar seductor y deslumbrante para el joven preuniversitario, que en dicho curso tiene a Don Luis como materia gustosamente obligatoria en Literatura Española. Figs. 1 y 2 Vicente Beltrán Grimal, Monumento a Góngora en el Parque del Retiro de Madrid, 1927. «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX El mozo asiste, y por primera vez en su vida, expectante y atónito, a la brillante disertación de un maestro, que ha sido presentado al nutrido auditorio por el poeta cordobés Ricardo Molina, figura axial del grupo «Cántico». Desde los altos muros del gran salón, decorados con magníficos mosaicos geométricos romanos, nos contempla el prodigioso de Polifemo y Galatea —gracia y fuerza a la par—, recién descubierto y desenterrado en la Plaza de la Corredera, donde Góngora contemplara las fiestas de toros, y en donde, junto a otros, ha dormido bajo tierra, sin ver la luz, de esta antigua Colonia Patricia, fundada por Claudio Marcelo, durante siglos y siglos en ciega oscuridad. Mientras escucha la vibrante dicción de Dámaso —¡qué magnífica voz y qué modo de decir el verso!— el joven recrea su mirada en la acompañante desnudez de la ninfa —medio absorto en su belleza—, tras tantos siglos velada bajo la tierra, y hasta en ciertos momentos llega a creer que casi parece sonreírle junto a su monstruoso galán. Esa memorable disertación, en marco tan excepcional y apropiado —Galatea parecía estar esperando a Don Luis y a su exégeta desde los tiempos mismos de Roma, a que aquel la resucitara de nuevo y para siempre en su palabra fundante, con una especie de determinismo mítico-histórico-estético que no deja de asombrarnos—, esa magistral lección del maestro, reveladoramente acompañada por su propia voz, será una de las más iluminadoras experiencias vitales que aquel joven preuniversitario guardará en su memoria de vocacional amante de las letras. Ha pasado exactamente medio siglo. Y uno mismo no deja de ser consciente de lo mucho que se ha avanzado en la valoración del gran poeta, desde su secular postergación durante la Ilustración y el siglo xix, hasta su actual encumbramiento como el máximo y más vigente poeta en castellano. ¡Cómo han subido la significación y la cotización de Don Luis en la bolsa de los valores estético-literarios, desde la incomprensión de Don Marcelino a su actual exaltación, como poeta de los poetas y padre del idioma! ¡Cómo para confiar mucho en los dictámenes y juicios de los pontífices de la estética y de la crítica, en los dogmáticos definidores del canon literario! ¡Y cuántas incomprensiones y desdenes, cuántas reticencias y silencios para el ilustre ingenio del Barroco, en toda la complejidad de su obra única, por parte de los maestros mayores del momento, desde Unamuno a Antonio Machado, Valle Inclán y hasta el mismísimo Juan Ramón, por más que supieran valorar más o menos positivamente algún que otro aspecto de su personalidad. Tan solo entre los seniors el maestro Azorín —tan alerta catador de los clásicos—, dentro de su tibieza inicial, parece atisbar, en cierto modo, la belleza y magnitud de la estrella de Góngora. Por el contrario, «¡Mentira, mentira, mentira! El mismo Góngora era un mentiroso», había clamado el híspido Unamuno ante el homenaje de la joven generación, pues el gran bilbaíno se hallaba en los antípodas estéticos de Don Luis, y no podía psicológica u ontológicamente comprenderlo, aunque no fuera de sus más furibundos negadores. Un vasco tan constitutivamente austero y enterizo, y tan castellanamente castizo, como don Miguel, no podría entender nunca a un andaluz esencial, sensual y epicúreo, tan paganamente refinado como el cordobés. Pero ¿y Valle?, ¿y Juan Ramón?, ¿y Ortega? Si el bilbaíno postulaba una poesía de las ideas, antiformalista, una poesía de peso y densidad —«¡Denso, denso!»—, y exhortaba a sus lectores a una incursión in- 193 194 Carlos Clementson terior — «¡Adentro!»—, la poesía de Góngora, en sus antípodas — como Alberti definió a la suya propia, — era «profunda hacia fuera». Ya Pedro Henríquez Ureña, en la revista Martín Fierro (Buenos Aires, mayo de 1927, año iv, núm. 41), advertía cómo Góngora admiró y ensalzó al Greco. Pero no se exageren las semejanzas: El Greco echaba sobre el lienzo su mundo interior llameante; Góngora se dedicó a estilizar y enredar líneas, colores, ritmos arrancados al mundo exterior: para él, «el mundo exterior realmente existía». [...] Con Góngora vivimos en pura contemplación estética del mundo. La razón, el concepto, se ha sometido al ímpetu visionario. Su ley: «¡Goza, goza el color, la luz, el oro!». No obstante —y ahora se cumple justamente un siglo—, el finísimo Azorín, si bien muy tibiamente, ya en su libro Lecturas españolas, ¡de 1912!, es el primero, creo, en fijar su mirada —que la quiere comprensiva— sobre el marginado universo del cordobés, en su ensayo «Garcilaso y Góngora». Al principio, se fija tan solo en el Góngora «de arte menor», en un ensayo bastante despegado e incomprensivo, pero que no hay que echar en saco roto, como preludio de otro más certero: Con Góngora penetra un elemento nuevo en la poesía: la ironía, la mordacidad, la sátira. [...] Pero hay aquí otra elegancia castiza, aristocrática: la cordobesa. Unid a ella una sensación aguda de las cosas, una ironía cáustica, ligera y desdeñosa, y tendréis la poesía de Góngora. Han sido exaltados los versos serios, solemnes, graves, del poeta cordobés; seguramente que lo que en Góngora vale más es su obra festiva. Tiene [...] ciertas composiciones breves, letrillas o romances, que, a nuestro entender, no reconocen rival en nuestro Parnaso. [...] Nada hay en estas poesías de conceptuoso y laberíntico; todo es en ellas claridad y sencillez. Góngora retrata o hace hablar a algunas mozuelas en esas poesías. Y su atractivo estriba en un dejo suave de melancolía junto con una nota de sensualidad y picarismo. Estamos aún ante la tradicional incomprensión, que ya duraba siglos; pero hay algo en este artículo que parece abrirnos una ventanuca hacia los vastos horizontes de la poesía de Don Luis. Y es una iluminadora cita de otro ingenio del Barroco: En El Criticón, parte ii, crisi iv, hablando Gracián de Góngora —su poeta predilecto— le compara con una cítara, y dice que su extremada armonía «la perciben pocos, que no era para muchos». [Aunque] «notaron en ella una desproporción harto considerable —añade—: que, aunque sus cuerdas eran de oro finísimo y muy sutiles, la materia de que se componía, debiendo ser de un marfil terso, de un ébano bruñido, era de haya y aun más común». Y se preguntaba, un tanto perplejo, Azorín sobre qué poemas serían estos otros de Góngora de más ínfima materia: «¿Alude Gracián con estas palabras a esa parte de la «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX poesía de Góngora que acabamos de elogiar: la realista, la humorística, la satírica? pues eso es, precisamente, lo más fino y original en el poeta cordobés, lo que prevalecerá». Pero Azorín —creemos— se equivocaba; no en la permanente validez de la obra «de arte menor» de Don Luis, sino en la índole de la materialidad de esos objetos poéticos de aparente más bajo valor. A lo que Gracián —intuimos— se refería era a la dignificación de todas las cosas y elementos y a su elevación como sujetos y objetos literarios y poéticos, incluso los aparentemente más pobres y vulgares, y los convencionalmente considerados más «apoéticos» o «antipoéticos» que hallamos en Don Luis. Ese va a ser uno de los rasgos más característicos de la poesía moderna, como encontramos en las Odas elementales, de Neruda, o en sus Cantos materiales. Lo que Luis Rosales llama «la democratización de la poesía, o dicho de otro modo: la elevación a nivel poético de las cosas humildes y usuarias». Y en esto nuestro Góngora coincidía con el autor de El Criticón, al cual no se le caían los anillos al calificar, por ejemplo, a las estrellas como «gallinas de los prados celestiales», con harto escándalo de Borges. En esta línea, para Luis Rosales Fig. 3 Fig. 4 Amadeo Ruiz Olmos, Monumento a Góngora en la Plaza de La Trinidad de Córdoba, 1967. Severiano Grande García, Monumento a Góngora en Salamanca, 1994. 195 196 Carlos Clementson Nada queda velado en la pluma de Góngora por prosaico y humilde que sea. En ella todo tiene el mismo rango. Su precisión descriptiva es como una corriente de agua que va cubriendo por igual las asperezas, los relieves y los bajíos hasta enrasarlos en un mismo nivel. No hay precisión como la suya. Diríase que su estilo no subraya nada; simplemente es un ojo que ve. Ve el paisaje leyéndolo. No lo olvidemos. Tenía que ser así. La precisión descriptiva va a ser la clave de su estilo, porque las Soledades son el gran poema épico español en que lo narrativo se suspende para dar paso a lo descriptivo. [...] Al nuevo poema épico Góngora le va a dar carácter presencial y ritmo lento. No narra nada, describe lo que ve. No canta las hazañas de los héroes, como era término obligado en esta clase de poemas, canta la hazaña de la Naturaleza. El entusiasmo ante el mundo natural le da su tono épico al poema, su fuerza incontenible. («La imaginación configurante», en La poesía de Neruda, Ed. Nacional, Madrid, 1978, p. 141). Personalmente, y creyendo más apropiado hablar de intensidad lírica objetiva, que propiamente épica, pienso que esta falta de prejuicios «poéticos» ante la expresión de lo cotidiano, hasta de lo más convencionalmente considerado bajo o prosaico, para sus poemas mayores, nos habla más bien de la modernidad de Góngora. Góngora no se arredra por emplear términos como «bisagra», junto a «tálamo», «dosel» o «fugitiva plata»; «alcornoque inculto» junto a «frondoso alcázar»; o «mudas estrellas» o «saliva» junto a un aventurado o audaz «sudor de los cielos»; o «breve corcho», para cobijar en la colmena, a «susurrante amazona, Dido alada»..., mezclando lo ilustre y hasta mitológico con lo vulgar y cotidiano. Transgresora y valiente modernidad del cordobés, cuando habría que esperar, ya en el siglo xix, a William Wordsworth, en sus Baladas líricas, en donde postula un lenguaje poético más sencillo y usual, así como unos protagonistas poemáticos de origen bien humilde, frente al impostado retoricismo de alto coturno de los neoclásicos para la poesía lírica grave (que no para la humorística y la satírica, en las que el lenguaje vulgar, y hasta vil, era normalmente aceptado). Algo semejante cabría apuntar del propio Victor Hugo, que era bien consciente de la revolución estética que había supuesto la democrática liberación de todos los vocablos, a los que el poeta francés se congratula de haberles puesto el famoso gorro frigio, propio de los libertos, y de ser el primer poeta francés en emplear la palabra «cerdo». Pero volvamos a Azorín para resaltar cómo, transcurridos ya unos años, en 1920, se producirá una más ajustada y cabal concienciación de los valores gongorinos, que tendrá lugar en Los dos Luises y otros ensayos. Y ante todo, a la vez que exalta la lujosa brillantez del universo gongorino, ese que es capaz de convivir con las más humildes criaturas, ya muy lúcidamente observará por primera vez en España y con penetrante sentido crítico, cómo Góngora da, ante todo, la impresión de modernidad; es, de todos los clásicos, el más moderno. [...] Porque la esencia de su poesía es el sentido elegante, bello, ante todo, de la vida. [...] Pero el mármol pulido, la argentería brillante, el cristal límpido, la seda, el ébano, el juego de la luz sobre los bellos muebles, las gradaciones de luz y sombra en las fastuosas estancias de un palacio [...] todo eso es Góngora. [...] «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX Color, luz y oro es el mundo, y todo se resuelve en contrastes supremos y bellos de luz y de color. [...] [Pero] una sombra leve, imperceptible, ha entrado ya hasta el fondo de nuestra alma. No estamos ya seguros de nuestra satisfacción. El poeta —Góngora— cae en una profunda melancolía. ¿Astenia nerviosa? ¿Inquietud espiritual? Hasta en este malestar indefinible es moderno, es nuestro, el gran poeta. En la noche, desvelado, febril, ha escuchado el latido persistente de un perro malagorero: «Repetido latir, si no vecino, / distinto oyó de can, siempre despierto». Y su vida toda, la del poeta, por encima de la luz, el oro y el color, se le ha aparecido —¡terrible tragedia, tragedia en la siempre moderna magnificencia, jardines, palacios, mármoles, sedas!—, se le ha aparecido, repetimos, como una sucesión de voces vanas y de pasos inconexos: «Voces en vano dio, pasos sin tino». Por otra parte, si aceptamos la «epicidad» de las Soledades de la que habla Luis Rosales, habrá de ser o tratarse de una épica de la Naturaleza, como el De rerum natura de Lucrecio, y como lo serán ciertas zonas del Canto general, de Neruda; pero una épica que puede incluso objetivar el yo del autor, y que sería más justo calificarla de lírica, porque ¿no puede ser ese joven náufrago y luego peregrino, ese Luis de Góngora mismo que, a su vez, se ha visto en un soneto «Descaminado, enfermo, peregrino»? y cuya posible «hazaña» es la atenta y sensualista contemplación del mundo, del mar, de los bosques, del amor y de la belleza femenina... Una mirada ávida que se extiende sobre la Naturaleza entera, tanto sobre lo magnífico como sobre lo ínfimo, también sobre el «lujo» deslumbrante de todo lo sencillo, vulgar y natural, desde la fluidez áurea del aceite a la canora brillantez del gallo anunciador, o sobre cualquier humilde cecina, o sobre la misma «nieve hilada» del blanco mantel; es decir: sobre todo lo que está ahí ignorado por todos, salvo por la mirada inquisitiva, acogedora y totalizadora del poeta, del poeta que ve y que nombra; y de un poeta que también se siente solo en sus Soledades. Un poeta que, como un nuevo «hacedor» da nombre al mundo, y, como dice Rosales, «Dar nombre al mundo es darle hechura», porque «nombrar es crear» (op. cit., p. 206), incluyendo hasta las criaturas y enseres más humildes y usuarios, elevándolos a nivel poético, como Neruda hará luego con una vulgar coliflor, un metálico serrucho o un popular caldillo de congrio. Son poetas que recorren, se enfrentan y contemplan el mundo, y lo reinterpretan y lo fundan de nuevo merced a su palabra, a su fundante capacidad verbal y metafórica, pero dignificándolo y elevándolo por la fuerza expresiva y creadora de su imaginería. Y así, gracias al conjuro casi mágico de ese verbo fundante o al prodigio plástico y rítmico del verso y la metáfora restablecer, o acrecentarle, al mundo su hermosura —aunque sea solo a nivel verbal—, rehabilitarle su primigenia y herida doncellez, pensando en la soñada plenitud mítica virginal de una añorada Edad de Oro. Se trata de repristinar el mundo, de fundar de nuevo la vida, e inaugurar un orbe perfecto, y recién dicho, a la medida, o como reflejo, de aquella mítica dichosa edad que inspirara el famoso discurso de Don Quijote a los cabreros; todo aparecerá entonces dignificado, exaltado y ennoblecido por el poder restaurador de la palabra poética, la misma que podríamos eutrapélicamente sugerir que es la que «fija, limpia y da esplendor» a las cosas y los seres digamos que «mancillados» u oscurecidos en 197 198 Carlos Clementson su belleza profunda por la herrumbre que les presta su continua presencia, su cotidianidad familiar, y a los que estamos acostumbrados, impidiéndonos el hábito descubrir su auténtica y desapercibida virtud. Pues si para Leonardo la pintura era cosa mentale, también cosa mentale será el arte poético o la poesía para Góngora. En cierta manera, como expone Lorca en su famosa conferencia sobre «La imagen poética de don Luis de Góngora»: La metáfora es un cambio de trajes, fines u oficios entre objetos o ideas de la Naturaleza. Tiene sus planos y sus órbitas. La metáfora une dos mundos antagónicos por medio de un salto ecuestre que da la imaginación. El cinematográfico y antipoético poeta Jean Epstein dice que «es un teorema en el que se salta sin intermediario desde la hipótesis a la conclusión. Exactamente». En la cosmovisión de la Naturaleza por parte de Góngora subyace una cierta especie o platónica idea de la unidad del mundo, que se expande en fenómenos similares. Pues Fig. 5 Mosaico romano de Polifemo y Galatea, Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba. «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX nada recrea tanto la mente como un buen símil o metáfora. Y —pregunta Gerald Brenan, tan admirador de Don Luis en su personalísima Historia de la Literatura Española— ¿no será porque nos guste creer que toda la Naturaleza y todas nuestras experiencias vitales están relacionadas en el fondo? ¿O porque el lenguaje del subconsciente, allá donde residen los resortes de la poesía, está compuesto por imágenes visuales y analogías y no por ideas abstractas? Y Guillermo de Torre, tan docto en toda suerte de vanguardias, no deja de reparar en la excelsa categoría y vigencia de Don Luis, en esas décadas del más dinámico y revolucionario vanguardismo, hasta el punto de hacérnoslo ver casi como un juvenil contemporáneo: «La mayor virtud de todas es ser un maestro de la metáfora. Es la única cosa que no puede aprenderse de los demás; es también el sello de un genio original porque una buena metáfora implica la percepción intuitiva de la similitud de cosas desemejantes». Así escribía Aristóteles en su Retórica. Y Marcel Proust (en el prólogo a Tendres stocks de Paul Morand): «Solamente la metáfora puede dar una especie de eternidad al estilo». Pues ya otro supremo poeta y filósofo, Friedrich Nietszche, había descubierto los altos valores significativos, a la vez que significantes, de la metáfora: «Para el poeta auténtico la metáfora no es una figura retórica, sino una imagen sucedánea que flota realmente ante él, en lugar de un concepto». Y acercándonos ya a los horizontes poéticos del 27 y a aquella clásica ya fotografía del grupo en el acto fundacional sevillano: ¡Qué bien vio Federico a Don Luis! Como a un miembro de su propia familia, la que le llegaba de los mármoles augustos de Roma hasta la sensual imaginería del Barroco, pasando por los melancólicos esplendores de Al-Andalus. El poeta neonazarí Antonio Enrique, ese casi secreto poeta mágico donde los haya, nos lo dice en uno de los libros más finos y penetrantes que se hayan escrito sobre la antigua capital del Califato: El laúd de los pacíficos. Ensayo psicológico de la ciudad de Córdoba: Soledades es el libro y Góngora el hombre. Ese libro es el más importante, en poesía profana, jamás nunca escrito en castellano. Y Góngora iba por estas calles. Federico García Lorca estuvo con él, y dice de él que era un «leproso con llagas de plata». ¡Leproso con llagas de plata, oh Dios! ¿Tan solo iba siempre? Federico García Lorca amó a Góngora al punto de sacarlo de la tumba, en su nicho rehundido de la Mezquita Aljama, y que fuera por el mundo por la única fuerza de los versos que había escrito, como un dios redivivo. El leproso, se vio, tapaba aquellas heridas clavadas como estrellas en sus carnes con el frío manto suntuario de su condición de astrónomo de las palabras, un sacerdocio antiguo y severo, aun dionisíaco. Pues nadie como Lorca hizo por su fama, restituírsela, rescatarlo de entre los muertos, antes que nadie. Porque llegó a Córdoba antes que ninguno, y aquí se vieron, y estuvieron. 199 200 Carlos Clementson Pero esta imagen del Góngora triunfante sobre el olvido es de hoy; esta alta consideración del vate cordobés, como supremo lírico de la lengua española y como el poeta más moderno y germinativo de nuestro Parnaso, cuya influencia iluminadora gravita no solo sobre toda la poesía española sino hispanoamericana y hasta sobre su prosa, no dejó de suscitar graves reticencias en finos espíritus críticos que, por su vasta y enciclopédica formación, debieran haber mostrado hacia Don Luis una más aguda sensibilidad. Me refiero a dos grandes ensayistas filosóficos como Ortega y Eugenio d´Ors, tan amantes ambos de la plasticidad metafórica para su estilo de ensayistas excelsos, pero que, si bien reconociendo parciales virtudes al maestro, no supieron calibrarlo plenamente en la vigente modernidad de su estro. Como nos recuerda Aurora Egido, para Ortega «el gongorismo era una especie de amaneramiento de la lengua castellana, como el marinismo y el eufuismo» (El barroco de los modernos, Universidad de Valladolid, p. 140). En palabras del filósofo, «Los tres son fruta del barroco. [...] En las épocas barrocas se sustantiva el ornamento». «No es extraño —aclara Egido— que el Góngora del que habla Ortega se inscriba en una poesía maravillosa, pero, a diferencia de la francesa, y según el filósofo, propia de un pueblo “inhumano”, que había situado “la pura fruición en el puro mineral de la imagen”» (ibid., p. 141). Pero Ortega, ignorando que todo en Góngora está geométricamente ajustado y preciso, sin adiposidad verbal alguna, riza el rizo de la crítica al comparar la poesía del cordobés «con las formas frenéticas, intrincadas y locas de la escultura india», y la afirmación de que «es lo informe y lo caótico del dentro del afán mismo que quiere crear formas», no deja lugar a dudas. La obra de Góngora consistía para él en un proceso de creación de palabras y formas en las que reinaba la exuberancia y que conformaban una selva en la que lo culto se unía paradójicamente con lo bárbaro (ibid., p. 142). Para concluir lapidaria y fulminantemente: «Hay que definir la gracia de Góngora, pero, a la vez, su horror. Es maravilloso y es insoportable, titán y monstruo de feria: Polifemo y, a veces, tuerto». El caso de d´Ors es más sutil, pues en el gran pontífice catalán del Noucentisme, en el valedor de un nuevo clasicismo mediterráneo, presidido por la mesura del seny y ajustado a la normativa de la razón y la ironía, yacía oculto, al menor descuido, un irreprimible germen barroco, que afloraba coruscante y travieso hasta en sus momentos de más pretendida clasicidad, y que no era sino la expresión personal de ese eon barroco que el Pantarca descubría periódicamente a lo largo de la historia de la cultura, y que en él resurgía, o asomaba la oreja, según los momentos u oscilaciones de su vida. No en vano, como Aurora Egido nos recuerda, «d´Ors se adelantó en 1908 a la valoración del Barroco, al dedicar un artículo a Churriguera», y «lo engarza con El Greco y también con Góngora, del que ya dio motivos, en ese año de 1908, para su revalorización» (ibid., p. 168). Pues como el gran tratadista del tema, en su obra Lo barroco, nos dijera: «¿No exaltamos hoy las profundidades misteriosas del Greco? ¿No se ocupan algunos poetas amigos de encender altares a Góngora?». El acrisolado y subrepticio barroquismo de Xènius creemos que llega a su culmen gongorino en su lapidario «Soneto a Écija», que en sus requintados cultismos («como la crisolinfa paladiana»), en la utilización, a su vez, de términos más o menos vulgares «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX («la aceituna», «aceite», «molino»), junto a su utilización de la misma mitología, no deja de ofrecérsenos como un significativo compendio de la estética de Don Luis: Écija al sol, Venecia en luna llena, fábrica parangonan soberana: canal mitral la calle astigitana, y, en el cénit azul, su Gran Laguna. «Ciudad del Sol, te llamaremos una», que Écija archiva sol cada mañana, como la crisolinfa paladiana, en su apretada carne, la aceituna. Que, bien Titán, bien Hércules divino, fruta y ciudad, lleváronte a molino, por holgarse en tu aceite y su derroche, y saltar vieran, de tu entraña pía, tanto sol, que la tierra anegaría, hasta llenar de luz la misma noche. Finalmente, los jóvenes vanguardistas de la Generación del 27, trescientos años después de muerto, redescubrirán la modernidad de Góngora, en ese afán del grupo por fundir tradición y vanguardia, tal ha explicitado José Luis Bernal: Esa sabia mezcla de «sincronía» y «diacronía» literarias, que caracteriza como rasgo pertinente al 27, en virtud de su asunción consciente del principio de contemporaneidad estética, no es otra cosa, en fin, que su empleo de la Tradición como Vanguardia y de la Vanguardia como Tradición, resolviendo magistralmente el conflicto («Tradición versus Vanguardia», Ínsula, 612, p. 3). Pues los jóvenes del grupo no solo recuperan a Góngora sino a un gran número de figuras de nuestro Parnaso áureo, desde Pedro Espinosa hasta Lope, pasando por Medina Medinilla y otros, pero la lección y el núcleo germinativo de Góngora será el más fecundo y central en sus reivindicaciones, como eje y centro de su «contemporaneidad» artística. Mas los integrantes de la generación no serán unos meros imitadores del cordobés, como pudiera serlo la pléyade de discípulos y hasta de rivales (Jáuregui, Quevedo) que surgieran en los siglos xvii y parte del xviii en torno a su supremo magisterio, sino que estos nuevos poetas suman o funden la «modernidad» estilística de Góngora y su orbe de imágenes a su predilección por la imagen y la metáfora en su moderna vocación de poetas vanguardistas. Los poetas del 27, cada uno a su manera, saben entrecruzar y conciliar el barroquismo aprendido en la gran tradición española del siglo xvii con las diversas aportaciones de la vanguardia (creacionismo, ultraísmo, surrealismo...). Y esto lo obser- 201 202 Carlos Clementson vamos en la Fábula de Diego, en el Alberti de Cal y Canto, en La Toríada, de Fernando Villalón, ese hermano mayor de la generación. Es decir, hacen una lectura creadora y vanguardista de la tradición; no se limitan a continuarla o imitarla, como los epígonos culteranos del xvii y del xviii, sino a insertar la lección de Góngora en su tiempo de innovaciones y de cambios casi revolucionarios. Consecuentemente —sigue José Luis Bernal— no le interesaba tanto al 27 la poesía de Góngora en sí misma, sino antes su maestría, su actitud y moral poéticas, sin desmerecer, por supuesto, la «retórica rítmica» del cordobés. El interés, por tanto, se centra en el esfuerzo lingüístico y formal gongorinos. Su «pura poesía», revitalizadora del lenguaje poético de su tiempo, entusiasma a los jóvenes. La dicción áurea que comparte mesa en el poema gongorino con la fuerza arrolladora de una imaginación metafórica les deparaba el «goce inhabitual de la sorpresa». En Góngora los jóvenes del 27 proyectan una síntesis de tradición y vanguardia, al actualizar la modernidad de nuestros clásicos. Y frente a cualquiera de los eruditos académicos del momento a los que Góngora se les aparecía como un poeta inerte, vetusto y olvidado, recubierto del polvo de los siglos, estos jóvenes, sencillamente, lo saben leer con ojos nuevos y sabios, a la vez que le infunden una radiante bocanada de frescura creativa, de fértil modernidad; lo ven lleno de potencialidades para nutrir con su ejemplo el campo de sus innovaciones metafóricas y estilísticas, dotado de una savia nueva y de una fecundante capacidad revitalizadora del lenguaje poético del momento. El poeta Antonio Enrique tiene palabras muy reveladoras, en su Canon heterodoxo, para subrayar el fecundo estímulo que los del 27 encontraron en Don Luis: Góngora era a quien mirar. Pero no, como prejuiciosamente se repite, por constituir un precedente de poesía pura, sino porque era, con firmeza, el único en construir un sistema lingüístico propio, tan autónomo en sus metáforas y peculiar iconografía que aquello, su lengua, solo tenía de castellano sus palabras; palabras que, a veces, son, por sí mismas, un milagro: un milagro de timbre y de color, tacto, luz y sensualidad. Este sistema, pues, estaba hecho de palabras (palabras maravillosamente imbricadas en los retablos solemnes, suntuarios, de sus poemas mayores (p. 286). Gerardo Diego, ya desde 1924, en su artículo «Un escorzo de Góngora», publicado en la Revista de Occidente, es el primero en reparar en las virtualidades que entrañaba la permanente actualidad de la poesía del cordobés siempre que se le sometiera a una lectura lúcida y creadora. Gerardo fue el animoso espíritu que se encargó de movilizar y espolear la serie de homenajes, publicaciones y celebraciones que planteáronse entre todos para devolver la obra y la figura de Góngora a su justo lugar en el Parnaso, así como, a la vez, buscarse un lugar al sol de la atención pública, sirviéndose lícitamente de su disputada celebridad para presentarse como grupo innovador y vanguardista en el panorama literario de España, en donde en aquel momento convivían tres grandes generaciones literarias, la del 98, la del 14, y la que será luego llamada del 27, más una «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX serie de nada desdeñables epígonos modernistas, entre una un tanto espesa masa de académicos más o menos eruditos o polvorientos. Y tanto Gerardo Diego como Rafael Alberti veremos cómo resultarán los dos grandes poetas en los que es más permanente y actuante la lección de Don Luis. Habrían de pasar los años, y en 1961, con motivo del tercer centenario, esta vez del nacimiento, del gran poeta barroco, el santanderino que fuera alma y activo promotor de los eventos culturales reivindicativos del creador de las Soledades en el trescientos aniversario de su muerte, en su artículo sobre «Góngora y la poesía moderna española» seguía afirmando y manteniendo: Que Góngora siga siendo algo vivo, sin que haya dejado jamás de serlo con un signo u otro durante cuatro siglos, es señal de que el valor real de su poesía es tan importante que el curso mismo de la historia poética no puede en ningún momento prescindir de ella. Jorge Guillén, cuya tesis de doctorado versara sobre la obra de Don Luis, y pronto pusiera en relación su poesía, la de Góngora, con la de Mallarmé, años después en su poema «Unos amigos» evocará los fastos amicales de aquel evento fundacional, bajo el Fig. 6 Fig. 7 Lápida con el soneto a Córdoba de Góngora, Paseo de la Ribera, Córdoba, 1927. Rafael Rodríguez Portero, Góngora, 2004. 203 204 Carlos Clementson mecenazgo de un torero tan ilustrado como Sánchez Mejías; y en todos ellos, pasados los años, la imagen coral y definitiva de aquel cónclave gongorino a la sombra de la Giralda quedaría como uno de los hitos más vívidos de sus dilatadas peripecias existenciales y artísticas: «Un recuerdo de viaje / Queda en nuestras memorias. / Nos fuimos a Sevilla. // ¿Quiénes? Unos amigos / Por contactos casuales, / Un buen azar que resultó destino: / [...] Y nos fuimos al Sur. / Quedó en Madrid Salinas el Humano. / Y también Aleixandre / Con soledad tan fuerte de poeta. / Y en Málaga otros dos, inolvidables. // Sevilla. / Y surgió Luis Cernuda junto al Betis. / [...] Alberti, Rafael. Un torerillo / Que fuese gran espada. / Intensamente Dámaso cordial, / Y su talento se prodiga a chorros. / Bergamín el Sutil, / Dueño en su laberinto. Sobra Ariadna. / Gerardo Diego en serio / Se lanza de repente a una cabriola. / Es un ¡Hola! a su Lola. / Chabás —con una voz como una barba— Sonríe siempre desde su Levante. / Y Federico. / Ah, los hospitalarios sevillanos. / Allí Joaquín Romero a la cabeza, / Gran alcaide futuro de su Alcázar. / [...] Y nacieron poetas, sí, posibles. / Todo estaría por hacer. ¿Se hizo? / Se fue haciendo, se hace. / Entusiasmo, entusiasmo. // Concluyó la excursión, / Juntos ya para siempre». La reivindicación de su poesía operó entonces, en el tricentenario de su muerte, como un reactivo de la moderna poesía española, no solo en los integrantes del grupo del 27, sino con posterioridad, enriqueciéndola con una nueva dimensión de la metáfora y la imagen, así como de los valores esencialmente estéticos del poema, proceso en el que estos jóvenes poetas tuvieron un decisivo y continuado protagonismo, enriqueciendo, por una parte, su propia poesía con la asunción personalizada de la lección gongorina, y dinamizando con la aportación reelaborada del ejemplo del cordobés lo que sería la poesía contemporánea en lengua española. Góngora ilumina y fecunda nuestra lírica de los años veinte y treinta. En algunos de estos poetas su presencia o su recuerdo es detectable incluso en su poesía de senectud, como en Alberti, junto a Gerardo los dos más originales discípulos del cordobés. E incluso Góngora será el alto ejemplo al que se acojan los renovadores de la átona lírica de postguerra, agrupándose en torno a la también cordobesa revista Cántico, como será el caso de Pablo García Baena, al igual que muchos años después el recuerdo de Góngora, a través de una lectura de Alberti, en Arde el mar (1966), de Pere Gimferrer, actuará como el impulso renovador de un realismo social o ético-personal, que ya se nos aparecía gastado y sin fulgor. Aunque sea Dámaso Alonso, el ilustre comentarista de Góngora, el perfil profesoral y poético que inmediatamente nos viene a la memoria si pensamos en los fastos literarios del iii Centenario, es la esbelta y activa figura de Gerardo Diego quien sirvió de incansable estímulo, de aglutinador y propulsor entusiasta del vasto plan de publicaciones y homenajes, proyectados en reivindicación y mayor honra de Don Luis. A él debemos también clarificadores estudios como los incluidos en La estela de Góngora, así como la muy hermosa, a la vez que sugestiva y erudita, Antología poética en honor de Góngora. Desde Lope de Vega a Rubén Darío, y en la que cualquier lector discreto podrá apreciar el manifiesto gongorismo de supuestos rivales como Lope o Quevedo, entre otros. Junto a Diego, fue también Rafael Alberti quien mantendrá una más perdurable memoria, a la vez que personal vivencia estilística del clásico cordobés a lo largo de su obra, en la que la imagen y la metáfora, en toda la varia plenitud cromática e «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX imaginativa de la sensual plasticidad meridional que lo caracterizan, serán una de las constantes de esta dilatada producción de alta tensión estética y de barroca brillantez, en la acrisolada tradición de la poesía andaluza en sus mejores siglos. A lo largo de muy creativos poemas de ambos hallaremos los mejores homenajes al maestro, en el cambiante y variado estilo personal de cada uno, desde la ilustrativa y estimulante «Epístola a Rafael Alberti», de Gerardo, hasta el poema en décimas «A Jorge Guillén, Animándole a la edición de las Octavas, de Góngora», sin olvidar su memorable interpretación a la manera más o menos creacionista, pero típicamente gerardiana, de una fábula mitológica, como lo fuera la gongorina de Polifemo y Galatea, en la llamada Fábula de Equis y Zeda, que significativamente lleva antepuesto el lema Góngora 1927, y a la que aporta un finísimo humor y traviesa ironía, con un tratamiento entre lúdico y eutrapélico en su actualización del prestigio cultural de la mitología, sustituida por otra mítica de nuevo cuño. Pero de entre todos los poemas que conllevan alguna referencia gongorina, quiero llamar la atención sobre uno de sus mayores logros como es su majestuosa «Oda a Belmonte», —una silva de 222 versos— en la que podrían destacarse varios hermosísimos de filiación gongorina, naturalmente actualizados y hechos pura materia lírica gerardiana. Y cuyo tercer verso lo hemos seleccionado para encabezar como título el presente trabajo: «¿Qué dice o cuenta o canta / al relance solemne de la noche / el ancho río en cláusulas de espumas?», queriendo significar también en estas incesantes aguas del Guadalquivir la inagotable fertilidad del lenguaje gongorino, capaz de hacer germinar nuevos frutos como los que ornamentan las orillas y vegas del «gran río, gran rey de Andalucía»; es decir, nuestro axial poeta andaluz, como un auténtico río de poesía incesante en sus fecundas fertilidades a lo largo de su ya dilatado transcurso en el tiempo y la historia literaria. En el caudaloso y cadencioso poema, tras un espléndido nocturno en pleno campo andaluz, Gerardo nos presentará la escueta y furtiva desnudez del joven «maletilla» cruzando a nado el Guadalquivir para ir a torear algún «miura» a la cómplice luz de la luna, hecho rigurosamente cierto en la biografía de aquel genio taurino. Y ¿no nos recuerda un poco al joven náufrago de la Soledad primera la desnuda figura del torerillo entre las sombras cruzando a nado la corriente, en la soledad y el silencio de la noche?: «[...] Algo brilla / por la crujiente orilla, / pisa, tantea. Luces de alamares / —plata fluvial— escurren / los resbalados peces en cuadrilla... / [...] cuando de pronto surge el centelleo / de un dios chaval pisando en el arena. / Solo el ojo auroral de la lechuza / pudo copiar en su redondo azogue, / del Ulises adánico que cruza / la furtiva evasión entre las cañas, / sin que nadie, ni el viento, la interrogue. / Allá va el robinsón de las Españas, / raptor de ninfas, vengador de Europas, / sin más armas ni ropas / que un leve hatillo, incólume del río». Rafael Alberti, por su irrenunciable naturaleza poética andaluza, parecía congénita o excepcionalmente dotado para asumir como algo propio el legado, plástico e imaginativo del barroco y del cultismo gongorinos. Alberti, tan admirador de la poesía barroca andaluza, y muy en particular del antequerano Pedro de Espinosa y su Fábula de Genil, con sus extraordinarias dotes literarias, su sensualidad expresiva y su plástica retina de pintor, parecía el más dotado de todos los de su generación no solo para homenajear a Don Luis, sino para mantener su recuerdo vivo a todo lo largo de su dilatada existencia. 205 206 Carlos Clementson En su Soledad Tercera logra algo francamente difícil: insuflar un poderoso hálito de originalidad y modernidad expresivas a lo que podría haberse quedado en una mera escritura a la manière de o un mero pastiche. Pero en su Soledad Tercera no solo resuena Góngora, sino con él muchos de sus maestros, y muy particularmente la lección del Garcilaso de las Églogas y el Barahona de Soto de la abigarrada y colorista Égloga de las hamadríades con su profundo sentimiento de la Naturaleza y, más en concreto, del mundo vegetal, sacralizado por la divinización de los árboles y florestas, habitadas por las dríades y hamadríades que son las que dan vida al árbol, a la vez que la toman también de ellos, y que termina: «y así las ninfas, el cantar rompido, / [...] desnudas se metieron / en las encinas huecas do salieron». Como en el final de Alberti: «de las ninfas que, heridas, / en árboles crecieron convertidas». El poeta de El Puerto no va a limitarse a una mera imitación formal, recreando los procedimientos, lenguaje, hipérbatos y sintaxis del cordobés, sino que fundiendo tradición y vanguardia, logra no un poema o una égloga a la manera del Siglo de Oro, como lo eran las que se escribieran por la escuela salmantina en el siglo xviii, sino una novísima e innovadora aportación lírica a la poesía de su tiempo, quedando así el poema como una composición que, a la vez que nos remite a la tradición de nuestra poesía áurea, e incluso a la bucólica clásica, se constituye en una perfecta creación vanguardista. Aurora Egido, que lo ha estudiado admirablemente termina por concluir cómo el símbolo y la metáfora de Alberti en este poema, más allá de lo aparente, poco tienen que ver ya con Góngora. La invención del Barroco, en los albores del siglo xx, acarreó otra manera de concebir la historia literaria y también de hacer poesía sobre las bases de una visión particular del Siglo de Oro (Forma en acción: la Soledad Tercera de Rafael Alberti, Fundación F. García Lorca, 2005). En una moderna lectura de la tradición imaginística de Góngora se incardinan otros poemas como los sonetos «Araceli» y «Amaranta», de Cal y canto, poemario de luminoso hermetismo barroco, en donde encontramos composiciones tan insertas, a la vez, en el formalismo clásico de tradición grecolatina y en la más audaz imaginería vanguardista, como «El jinete de jaspe» («Náyades segadoras y tritones, / con la guadaña de la media luna / siegan la cola de los tiburones. / [...] Rompe, hirviendo, el Edén, hecha océano, / cae de espalda en sí misma toda entera... / y Dios desciende al mar en hidroplano»). Otro poema de este libro, que aúna tradición y vanguardia, también escrito en tercetos, es «Corrida de toros», y así podríamos ir detectando el estímulo gongorino a lo largo de todo su libro A la pintura, como en el poema «Rubens», que se inicia con una recreación del primer verso de las Soledades: «Era del hombre la pasión, la vida», hasta ciclos de senectud de tan gongorino título como Golfo de sombras. En cuanto a Vicente Aleixandre, ¿no está latiendo el recuerdo de la deslumbrante Naturaleza de las Soledades en esa grandiosidad cósmica y telúrica de los incontaminados horizontes de Sombra del paraíso? Ambos títulos son un canto a la total hermosura del mundo. En ambos libros hallamos la brillante plasmación de una Naturaleza edé- «Ancho río en cláusulas de espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX nica desde la nostalgia arcádica y paganizante de una perdida Edad de Oro. Al mismo tiempo esa natural inocencia virginal se nos presentará como salvadoramente opuesta a la ambición, a la maldad e insidia de los hombres, como Góngora en su condena de la soberbia y la codicia humanas en los Descubrimientos o de las vanidades e insidias de la Corte. Como plástico ejemplo ¿no reverbera la exultante invitación del cordobés «Goza, goza el color, la luz, el oro» en el radiante poema aleixandrino «El mar»: «¿Quién dijo acaso que la mar suspira, / labio de amor hacia las playas, triste? / Dejad que envuelta en la luz campee. / ¡Gloria, gloria en la altura, y en la mar, el oro! / ¡Ah soberana luz que envuelve, canta / la inmarcesible edad del mar gozante!». Y Góngora y la lección de la mejor poesía del 27 serán, en gran medida, los poetas que sirvan de estímulo renovador a los integrantes cordobeses del grupo «Cántico», que postularán en nuestra menesterosa postguerra una lírica autónoma, válida por sí misma y no al servicio de ningún otro fin que los suyos puramente estéticos, y que representada ejemplarmente por Pablo García Baena, príncipe y decano de los poetas españoles, dirige su mirada hacia los valores de nuestra más brillante tradición barroca, como podrán apreciar nuestros lectores en estas mismas páginas. Y Góngora, y Rubén, y Alberti, y Aleixandre, y Pablo García Baena van a estar en la base de esa brillante recuperación de la poesía, que llevarán a cabo los llamados novísimos a finales de los sesenta y que se inaugura con un guiño tan gongorino como el título de ese poemario fundacional de Pere Gimferrer, Arde el mar, que marcará un cambio de rumbo al gastado e ineficiente realismo social o moralizante de postguerra. Y, décadas después, la presencia de Góngora y su pasión por el lenguaje seguirá perdurable, viva y actuante en Rapsodia, poemario de 2011, en donde figura el recuerdo del maestro en uno de sus mejores poemas: «Góngora vive sólo en sus palabras, / no en aquella mirada velazqueña; [...] es ya por siempre la verdad de Góngora, / es ya por siempre nuestra verdad plena, / [...] porque el poema, en su dominio ardiente, / más que a significar aspira a ser». 207