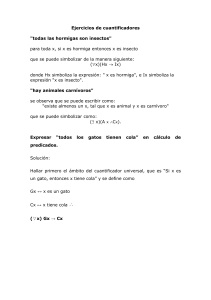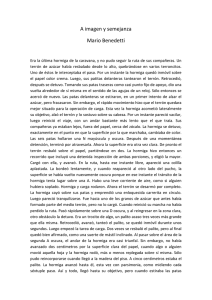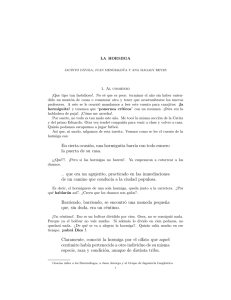El camino de la hormiga
Anuncio

EL CAMINO DE LA HORMIGA Como era costumbre en mis años mozos, los domingos solía ir a misa con mis padres a la Parroquia de la Inmaculada Concepción en la colonia Clavería, una de las zonas residenciales y antiguas de Azcapotzalco. Después de escuchar el sermón correspondiente del simpático padre Chirucuto o del exagerado padre Ferreira, esperaba ansiosa la bendición final, para entonces salir apresuradamente de la mano de mi papá, atravesar la pequeña glorieta y visitar a mi abuela Josefina. Ella vivía en una casa pintada de azul en la esquina de la avenida principal, la cual aún conservaba aquel aire distintivo de las primeras construcciones de la colonia, ventanas angostas que abrían hacia un estrecho balcón en las habitaciones, con ventanales que marcaban el contorno de la escalera y permitían el paso de luz hacia el interior de la estancia. La visita generalmente no duraba mucho tiempo, pero sí el suficiente para que yo recorriera la casa, e invariablemente terminara jugando con las figuras que adornaban la mesita de la sala, para luego, acomodar las carpetas que a la usanza de la época, solían ponerse en los respaldos y descansabrazos de los sillones y que tan minuciosa y bellamente habían bordado las manos de mi abuela. Mientras los adultos platicaban de sus cosas como nos decían, yo subía y bajaba por la fría escalera de granito azul, no sin antes haber escudriñado cada rincón de las tres recámaras, que ahora sólo albergaban soledad y se respiraba olor a antiguo, pero que despertaban tal fascinación en mí, que anhelaba descubrir en esas visitas, algunos de sus bien guardados secretos. Esperaba también el momento en que ella les ofrecía una taza de café a mis padres, servida en la vajilla decorada con flores y borde dorado, mientras que a mí me convidaba un plato con delicioso “sancocho”, un postre de guayabas en almíbar que solía preparar utilizando la receta tradicional de Guadalajara, de donde era originaria la familia de mi padre. Después de deleitarme con tan dulce manjar y darle su beso de despedida en la frente a mi abuela como era la costumbre familiar, seguía la rutina de las compras en el mercado de la colonia, a sólo unas calles de ahí. Ocasionalmente o cuando se preparaba en casa algún guisado especial como panza o hígado, acudíamos al bullicioso mercado de Azcapotzalco, lugar en el que puede encontrarse de todo. Abordábamos el trolebús, que por 20 centavos nos transportaba lento pero seguro hasta el corazón de la Delegación Azcapotzalco y dejaba a dos cuadras del mercado. Caminábamos por la calle de Esperanza, donde los negocios como la papelería “El Olivo”, las zapaterías y la tienda de materias primas donde mi mamá solía surtir los productos especiales para las reuniones y banquetes que por encargo preparaba, eran por mucho, de los más solicitados. Los mercados públicos en ese tiempo, eran los más importantes centros de abasto para la mayoría de las familias. Terminadas las compras del día luego de recorrer el mercado entero, papá nos invitaba a tomar un helado al “Nevadito”, un pequeño lugar donde durante la semana se disfrutaba de una espléndida comida corrida cuyo postre era la infaltable bola de helado, pero los domingos sólo tenía servicio de cafetería. Desde este lugar puede apreciarse la iglesia de Azcapotzalco, una de las primeras construcciones después de la conquista de los españoles, al atravesar su enorme atrio y su frondoso arbolado te transporta en el tiempo hasta imaginar cómo lucirían aquellos parajes en el antiguo señorío de los tepanecas. Durante la época de la colonia, Azcapotzalco se convirtió en un lugar de exilio para los nativos de la zona lacustre. El nombre en náhuatl significa “en el hormiguero”. La hormiga roja es el insecto característico de la región y representa también el espíritu de los primeros pobladores. En la época prehispánica, ellos creían que Quetzalcóatl había tomado la forma de una hormiga para descender al inframundo y de ahí obtener el maíz para aliviar la hambruna que vivía el pueblo recién establecido. Después de la conquista española, los evangelizadores permitieron que los nativos dejaran su huella según sus creencias, en las construcciones que llevaban a cabo en la zona, espacios que fueron aprovechados por ellos, para lanzar algún tipo de maldición para así terminar con las matanzas y expulsar a los invasores. Tal es el caso de esta iglesia, en su sobria construcción, caracterizada por ser uno de las pocos edificios de la época que tiene sólo una torre, se destaca en el campanario la figura de una hormiga roja en estuco, que dice la leyenda va subiendo poco a poco, moviendo una de sus seis patas cada determinado tiempo (no se sabe cuánto pero se presume que cada año) y que cuando por fin llegue al final de su camino en la punta del campanario, se acabará el mundo. Cada vez que teníamos oportunidad y pasábamos frente a la iglesia, nos tomaba algunos minutos contemplar la figura roja del insecto que sobresalía sobre el fondo blanco de la torre. Al observarla por un tiempo, yo aseguraba que podía verla moverse e inclusive estaba más arriba que la vez anterior. Muy condescendiente mi padre entonces me decía que cuando él era pequeño, la hormiga apenas estaba a la mitad del portón de la entrada, al escucharlo, mis ojos se abrían tanto como podían del asombro ante tal revelación, mientras la sonrisa cómplice de mi mamá me confirmaba que así mismo había sucedido. Muchos años han pasado desde aquellos días y la hormiga continúa en el mismo lugar. Por generaciones, los chintololos (los originarios de Azcapotzalco) han vigilado el sigiloso andar del ancestral insecto, esperando que aún tarde mucho tiempo más en llegar al final de su camino. Aldebarán