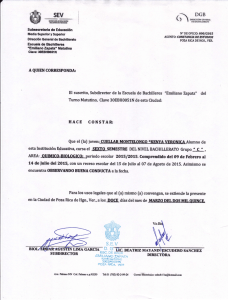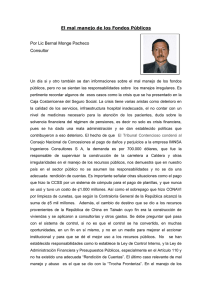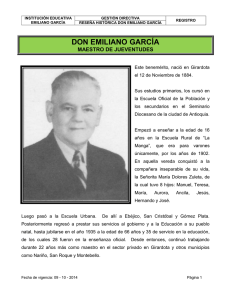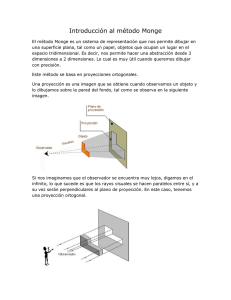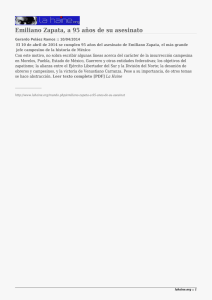Arrastrar esa sombra Adelanto
Anuncio

Arrastrar esa sombra Emiliano Monge Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna sin el permiso previo del editor. Copyright © Emiliano Monge, 2007 Primera edición: 2008 Copyright © Editorial Sexto Piso, S.A. de C.V., 2008 San Miguel # 36 Colonia Barrio San Lucas Coyoacán, 04030 México D.F., México. Sexto Piso España, S. L. c/ Monte Esquinza 13, 4.º Dcha. 28010, Madrid, España. www.sextopiso.com Diseño Estudio Joaquín Gallego ISBN: 978-84-96867-22-2 Depósito Legal: Impreso en España Índice El texto en la luna de Emiliano Monge Lolita Bosch 13 El sueño del héroe 21 El oráculo de los pingüinos 29 La fortaleza de las ranas 41 El caparazón y la coraza 49 Una firme decisión 75 El laberinto cerrado 91 El temblor de las palomas 103 La piel de los cangrejos 111 A Rafael López EL TEXTO EN LA LUNA DE EMILIANO MONGE Lolita Bosch Las obras importantes se reconocen por la turbación que suscitan en las mentes y ello porque lo que exponen no es la transgresión explícita, obscena, de las prohibiciones y de los tabúes, sino un cambio de percepción, un vuelco de la sensibilidad; porque se empeñan oscuramente en buscar, como escribe Rushdie, «ángulos nuevos para penetrar la realidad», y luchan por una nueva jerarquía de los sentidos, por unos nuevos modos de percepción, por una nueva subjetividad. Christian Salmon, Tumba de la ficción Escribe Emiliano Monge: ‹‹Entro en la casa pequeña, el cadáver de un hombre yace tendido en la mesa de aluminio. Han puesto cal sobre el cuerpo. En la habitación que completa la casa se secan una mujer y una niña. Un enjambre de moscas levanta el vuelo. Las lagartijas abandonan el cuarto asustadas››. Y yo lo leo y entro sin protección y sin aviso en un espacio textual completo que sólo puedo comparar con la luna: un mundo que no nos es completamente ajeno, un mundo en el que no está todo, un espacio sin referencias, sin movimiento, sin tiempo. Apenas vivo. Un lugar que no es exactamente nuestro y que, aun así, nos pertenece porque nadie más lo conoce. Y entonces pienso: sobre todo Emiliano Monge es alguien capaz de persuadir en espiral al lector hasta hacerlo entrar en un mundo único en el que no puede sentirse a salvo y que, no obstante, observa con fascinación rendida. Y es que la valentía literaria, sin brechas y sin tapujos, es algo hermoso, deslumbrante, coherente. Permanentemente buscado. Decía el filósofo alemán Theodor W. Adorno en su Teoría estética que hoy, más que nunca, la misión del arte es introducir el caos en el orden. Que se debe violentar el lenguaje, tensarlo, escribir en resistencia. Que «todas las obras de arte y el arte mismo, son enigmas». Y que ese carácter enigmático, «consiste en que las obras dicen algo y a la vez lo ocultan». Que ése, y no otro, debe ser el espíritu del arte. «Es entonces que cambia el relato, decide la vuelta y gira las velas», escribe a un tiempo Emiliano Monge. Obligándonos a leer sus escritos dos veces para fijar más de un sentido en lo que nos cuenta. Con sus personajes con costra de libreta y pensamientos herméticos. A la vez protagonistas de lo que sucede en el texto, a la vez narradores que agonizan, a la vez escritores absolutos y a la vez nosotros: sus lectores rendidos, ya fieles devotos de su literatura y su mundo alunizado en el que no logramos verlo todo al mismo tiempo. Sino que entramos en su Mundo Texto, cronómetro y minucioso, como si fuéramos otros y pudiéramos, finalmente, entender cosas distintas. En este desconcertante devenir detenido, sin espacio y sin tiempo, que inventa todo el rato. «Habita en ti la nulidad de ti», nos recuerda Monge. Y yo me veo de nuevo en la luna, de nuevo en un mundo que creo entender y en el que, sin embargo, la ausencia de tiempo y de espacio referenciales me mantienen absolutamente perdida. En todos los sentidos: fascinada. Y es que escribir debería ser, tal y como nos hace comprender Arrastrar esa sombra, un hecho animal. No orgánico, sino físico como los depurados textos de Emiliano Monge: «Un coco cae en la arena, truena una ola, un ave grazna. Ladra el perro en la casa de junto, cruje la puerta de mi vecina, es esta la hora en que sale a pasear con su bestia. El calor es intenso. Pareciera que el hombre anotara el primer sonido del día.» Sí: escribir debería ser, sin duda, un hecho físico y latente. Algo inevitablemente vivo que pudiéramos confundir con los otros sucesos inevitables que nos mantienen sujetos 14 a este andamio de tiempos y lugares inventados en el que entramos absortos. Escribir debería ser, como efectivamente es en los textos de Emiliano Monge, un acto valiente con artificial pretensión de pureza. El encuentro intempestivo de lo que es aparentemente contradictorio, lo que más tememos. Porque sólo en el choque de opuestos puede suceder el hecho literario. Un mundo en el que el amor y la soledad batallan por conquistar el mismo espacio. Una búsqueda a ciegas que no puede entenderse en la lógica extraíble y explicable de una anécdota, sino sólo en el transcurrir compulsivo de un mundo único y en un espacio cerrado. Así: con textos que busquen nuestra íntima capacidad de aislar la literatura como la única verdad posible –y, sin embargo, hasta cierto punto irrelevante si no se acopla a una delgada y profunda impresión de la ética. Una ética estrictamente literaria y difícil de explicar que es la conclusión a la que llega el filósofo catalán Miguel Morey en su Deseo de ser piel roja: «es preciso avergonzarse hasta el final de lo que cuenta de nosotros la historia para seguir siendo a pesar de todo un hombre libre.» Avergonzarnos de nosotros para ser libres en este mundo contradictorio y narrado en el que la poesía es tan necesaria como el alimento: ésta es la verdad literaria que buscamos desesperadamente en los latidos rítmicos y tajantes de los mundos extrañados. Duros. Compactos. Completos. Y de nuevo: con artificial pretensión de pureza, con una honestidad literaria exquisita y auténtica. Ésta es la ética literaria que de verdad resulta imprescindible. La que se esconde silenciosa tras el mundo extraño y propio de la luna textual en la que habita Emiliano Monge. «Se alimenta con la carne conseguida, el párrafo que cuenta la pesca se ha perdido, aparecen los dibujos.» Una simbiosis perfecta. Una superposición de planos y capas transparentes y una capacidad deslumbrante para conseguir que todo sea todo todo el rato. Porque la obsesión textual y narrativa de Arrastrar esa sombra es un mundo cerrado y centrífugo en el que todo sucede una vez y otra. Todo sucede constantemente. En un tiempo y 15 un espacio detenidos y casi inertes, que son el relato, que son la lectura y que son también la escritura misma. De modo que leemos como si pudiéramos sentir el movimiento íntimo de la narración. Su pulso. «El más valiente se tiende a mi lado, posa el hocico en mi muslo. Termina la lista, comienza el relato. El hombre se despide, es este el día, la mujer calla en la silla. El alba descubre los objetos tendidos en la arena.» Todo sucede a la vez porque todo logra crear el tiempo, el espacio, el texto y la inercia de la escritura que Emiliano Monge se inventa como únicos estuches posibles. Por eso en sus textos todos los hombres son otros hombres, todo ocurre a la vez en lugares diversos y, aun así, el contexto logra una unicidad casi absoluta. Casi asfixiante. Tensión narrativa en un mundo minuciosamente aislado. Un orden que trastoca el orden conocido y genera un caos que nos parece verdadero porque sólo es capaz de esclarecerlo el propio texto. Una casa de construcción en la luna, un mundo figurado sin victimismo ni nostalgia en el que sólo está lo que necesitamos. No más. Un espacio desconcertante, y sin embargo reconocible, que es capaz de discernir entre lo verdaderamente necesario y el resto. Sin juicio, sin culpa, sin sensación de pasado ni de futuro. Hablaba Sigmund Freud de la claustrofobia que siente la humanidad dentro del mundo industrializado, que está «constituida por una tupida red. Cuanto más espesa es la red,» nos explica Theodor W. Adorno, «tanto más se ansía salir de ella, mientras que, precisa­mente, su espesor impide cualquier evasión. Esto refuerza la furia contra la civiliza­ción, furia que, violenta e irracional, se levanta contra ella». Y es esta civilización cerrada y latentemente furiosa, sola, casi desamparada, y en la que sin embargo el dolor no se entiende como algo evidente, la que Emiliano Monge convierte en un latido íntimo y personal. Físico. Y nos lo explica a través de un hombre que se repite a lo largo de ocho cuentos, que podrían seguir siendo el mismo, en los que todo pasa ahora y a la vez en este mundo rigurosamente seleccionado cuya tensión literaria radica en la violencia a la que es sometida constantemente el lenguaje. «La balsa 16 avanza despacio, rodeando los vientos que buscan el sur. Ha sido buena la pesca, no ha pescado, piensa el hombre asustado que ve a los pingüinos. Cruje el camión en las curvas, avanza despacio. Suena el timbre, me levanto. El cartero ha dejado la correspondencia. Es insistente la mosca, se posa sobre la piel que se aferra al cartón. Camino por el pasillo, esperando que el sueño venga. Está oscuro, no puedo leer. Vacío el cenicero en el bote. Mi casero está en el pasillo, recoge los sobres del suelo. En la ventana de enfrente se mueve la cortina, mi vecino se asoma escondido». Y es que habitar el espacio inaprensible en el que reside el arte no tiene que ver con la lucidez narrativa ni con las anécdotas que elegimos narrar. Sino con la remota posibilidad de entrar en un espacio intelectualmente inhabitable y escribir desde él para un grupo afortunado de lectores. Nosotros. Que nos mantenemos atados al mundo alunizado de Emiliano Monge gracias a nuestra misteriosa capacidad para reconocer ese lugar ignoto. Algo que sólo sucede cuando la escritura es en verdad honesta: la búsqueda sincera e intensísima de una voz única, propia y auténtica. «No es la tierra, está convencido, habrá de lograrlo», dice Monge. Y concluye Theodor W. Adorno: «Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. (…) La ampliación de su horizonte ha sido en muchos aspectos una auténtica disminución.» Sólo en algunos casos se logran combatir estos destinos dispersos y a la vez comunes. Y entonces la literatura se convierte en un proceso individual maravilloso y poco frecuente al que tengo la sensación de estar invadiendo con este prólogo que sólo sirve para decir esto: me siento muy feliz de haber descubierto la literatura visceral e impecable de Emiliano Monge. Y es un honor inesperado la invitación a acompañarlo en este libro. 17 Arrastrar esa sombra Emiliano Monge El sueño del héroe Viendo entrar los primeros rayos de la mañana, escuchando al hombre que limpia la calle raspar el suelo con su escoba de varas, Justo Rincón terminaría por aceptar, en su cumpleaños 29, que es hombre de poco dormir. Pone así fin a una de sus tantas luchas: nunca más dará vueltas en la cama persiguiendo un sueño que no le pertenece. Justo limpia la comisura de sus labios: todos los días la punta derecha de su bigote amanece empapada de saliva. Con los dedos húmedos retira los pelos lacios pegados a su frente y después se huele las manos, le gusta el olor de sus secreciones. Se levanta, estira las cobijas y corre la cortina: mira desvanecerse la nube de polvo que levantara la escoba del barrendero. Abre la ventana: el gato del vecino ha orinado en la cornisa, no le importa, su casero le parece un hombre admirable. En la acera de enfrente la mujer pasea a su perro, le gusta su cola de caballo, sus lentes oscuros, su vida. Todos los días imagina lo mismo: es él quien la espera ante una mesa que sostiene una fuente de frutas y un tazón con huevos. La mujer se detiene, su mascota olfatea el suelo, Justo ya no la mira: embarra un pan con mermelada, se sirve jugo de naranja y café con leche, en las esquinas del comedor aguardan impávidos los sirvientes. La dama dobla la cuadra y se pierde, el dolor que iniciara hace meses lo despierta, sacude la cabeza y mira una calle vacía. En la cocina Justo cambia la bolsa de la basura, una cucaracha brinca al suelo y corre espantada bajo la mirada indiferen­ te del hombre, que la ve esconderse bajo la estufa. Justo Rincón retira el trapo con el que cubre la boca del fregadero, la tubería picada recuerda el muñón de un manco. Mientras la olla se llena de agua contempla el vuelo de las moscas, que dibujan líneas incoherentes de un lado al otro, y se reclama: apenas ayer por la noche juré no vivir otras vidas. Enciende el boiler y se consuela: bueno, uno a uno, hoy he aceptado que no duermo tanto como los otros. Se desnuda con prisa en el baño, hace tiempo que rehuye a los espejos, no le gusta su cuerpo: una espalda ligeramente encorvada, una cintura abultada hacia los cuatro puntos cardinales, extremidades gruesas pero débiles. El reflejo de su rostro tampoco le agrada: nariz ancha, mentón prominente, ojos pequeños, cejas delgadas, frente recta y un labio encimado en el otro. Justo tiene un semblante común y corriente. Se enjabona con un viejo estropajo para no tocarse la carne. No se lava la espalda, el dolor ha aumentado los últimos días. Con el espejo empañado el baño es territorio de Justo. Seca su cuerpo con una gruesa toalla, todo su cuerpo menos los pies: le gusta ponerse los calcetines con los dedos mojados. Una hoja oxidada recorre sus mejillas. Mira en el lavabo el viejo cepillo de dientes, rasca uno de sus incisivos empujando la encía: una pasta blanca le cubre la uña, Justo la huele y sonríe. Luego se lava los dientes: es su cumpleaños. Al salir del baño enciende la radio, no quiere escuchar las noticias: durante años ha soñado la vida de la locutora. Busca alguna frecuencia desconocida, la encuentra y se aleja del aparato. El agua se ha consumido en la olla de peltre, la llena otra vez y recarga su cuerpo contra la piel fría del refrigerador. Una punzada en la espalda lo dobla: sus riñones libran silenciosa batalla. En la radio inicia una canción que Justo conoce; desprevenido comienza a tararearla y entonces sucede: es él quien la canta, quien responde las preguntas de los reporteros. Trata de evitarlo, quiere salir del sueño pero una mujer se acerca y lo besa: toma sus manos y le ofrece su cuerpo. La segunda punzada es más fuerte, el dolor sacude a Justo y le abre los ojos: sería tan feliz si cantara en un grupo. El dolor aminora su rabia y Justo sale de la cocina. En la sala tira del cable y desconecta la radio. A pesar de su promesa 22 no puede evitarlo: Justo Rincón es todos los hombres que admira. Las fauces del dolor muerden de nuevo su espalda, nunca antes había sido tan intensa su furia, la boca se le anega de un líquido espeso y entra en el baño vomitando el suelo. Cuando las arcadas terminan Justo se pasa una mano por los labios, un estambre de baba se desprende de su boca y se columpia en el aire. Justo lo lanza contra el lavabo y se huele los dedos: los músculos de su rostro se contraen, sus ojos se cierran, nunca olió nada tan hediondo. Justo Rincón cumple hoy 29 años, ha sacado cita con el doctor y ha hecho una promesa. Se sienta abatido ante la mesa: un viejo tablón rodeado por cuatro sillas en cuyo centro dos mangos envejecen. Media docena de mosquitos se alimenta sobre la piel negrecida de la fruta. Una mosca se acerca y vuela en círculos hasta que decide aterrizar. Envalentonada se ha lanzado contra lo más jugoso del banquete. Justo la observa luchar: sus patas traseras han quedado atrapadas, las delanteras se hunden una por una, en vano la ve aletear queriendo levantar el vuelo, en vano la mira empujar con todas sus fuerzas, el último intento dura un instante, la mosca tiembla y se ahoga en el ámbar exudado por los mangos. Justo se levanta. En la cocina recoge la jerga y limpia el desorden del baño. No le gusta el color de su vómito. Mete la jerga dentro de una cubeta, al agacharse para sacarla apenas siente las piernas. Busca su espalda y la recorre con los dedos: es blanda la carne en torno a sus lumbares. No percibe nada extraño, hace tiempo que no se tocaba. Cuando pasa el dolor exprime una jerga babosa: el vómito se niega a soltarse de la tela. Justo deja el trapo en la cubeta y sale del baño. Una sensación nueva carga de piedras sus párpados: los riñones lo tienen cansado. Se recuesta en el viejo sillón de la sala y con los ojos semiabiertos dormita un instante, no descansa: viaja en un elevador cuyas paredes son dos espejos, su imagen se multiplica y se disgrega. El primer plano le muestra su semblante, el segundo una nariz que no conoce, después unos ojos que no le pertenecen, dos cejas superpobladas. Justo se 23 embriaga en la transformación de su rostro: una barba tupida oculta sus facciones, unos labios finos ocupan el lugar de su boca. Ansioso busca el séptimo plano pero éste desaparece: una voz en la calle lo arranca del sueño. Justo Rincón es hombre de poco dormir y cuando abre los ojos la tristeza lo arropa: no está pudiendo con su promesa. La corneta que sigue a la voz lo espabila: el cartero anuncia que ha dejado la correspondencia. Justo se acerca a la ventana y corre con el dedo la cortina: su vecino está en el pasillo, es un hombre admirable. Lo mira inclinarse y recoger sus cartas: es un hombre apuesto, le escriben muchos amigos, lo visitan todas las noches, ¡cuánto daría él por tener esa vida! El hombre se detiene en el pasillo, abre una de las cartas y desdobla el papel, en un segundo es Justo quien lee el contenido: lo invitan a un rancho en Oaxaca. El hombre reanuda el paso y entra en su casa. Justo sigue leyendo la carta pero el eco de una puerta que se azota lo despierta: suelta la cortina y permanece inmóvil, mirando el ondular de la tela. Una luz sucia se cuela por las ventanas: el sol del medio día es cubierto por dos grandes nubes. Justo enciende la luz de la cocina, luego la del cuarto y finalmente la de la sala: no le gusta el gris oscuro que antecede a la lluvia. Camina de una habitación a la otra, deambula por la casa queriendo olvidar que una vez más se busca en los otros. Justo Rincón cumple hoy 29 años y cuando piensa en su vida una extraña sensación de vacío lo asfixia. Conecta el cable de la radio pero no la prende: le molesta esa lombriz negra de dientes plateados que lo mira intimidante desde una esquina. Se sienta en el suelo, cerca del contacto, entre las marcas dejadas por las patas de un calentador que se ha ido. Recarga la espalda contra la pared y desabotona su camisa: busca espinillas en un pecho lampiño, encuentra y con las uñas aplasta a su presa. Olfatea la pasta color hueso: hace tiempo que no degustaba ese olor enervante. Un rizo de cobre se levanta sobre su hombro, coronado por un fleco de acero. Gira la manivela y el tubo libera su aliento: el gas pica en la garganta de Justo, 24