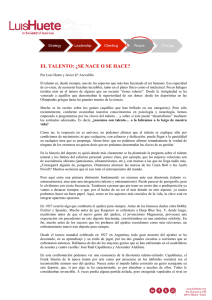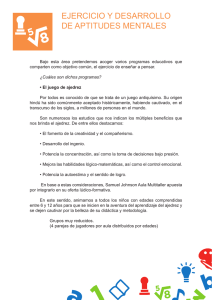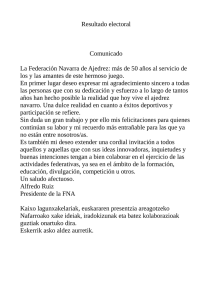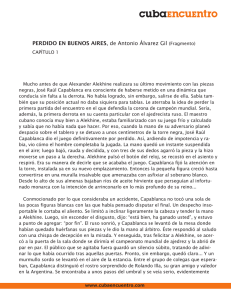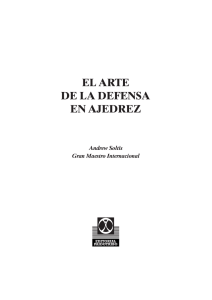Capablanca en Nueva York
Anuncio
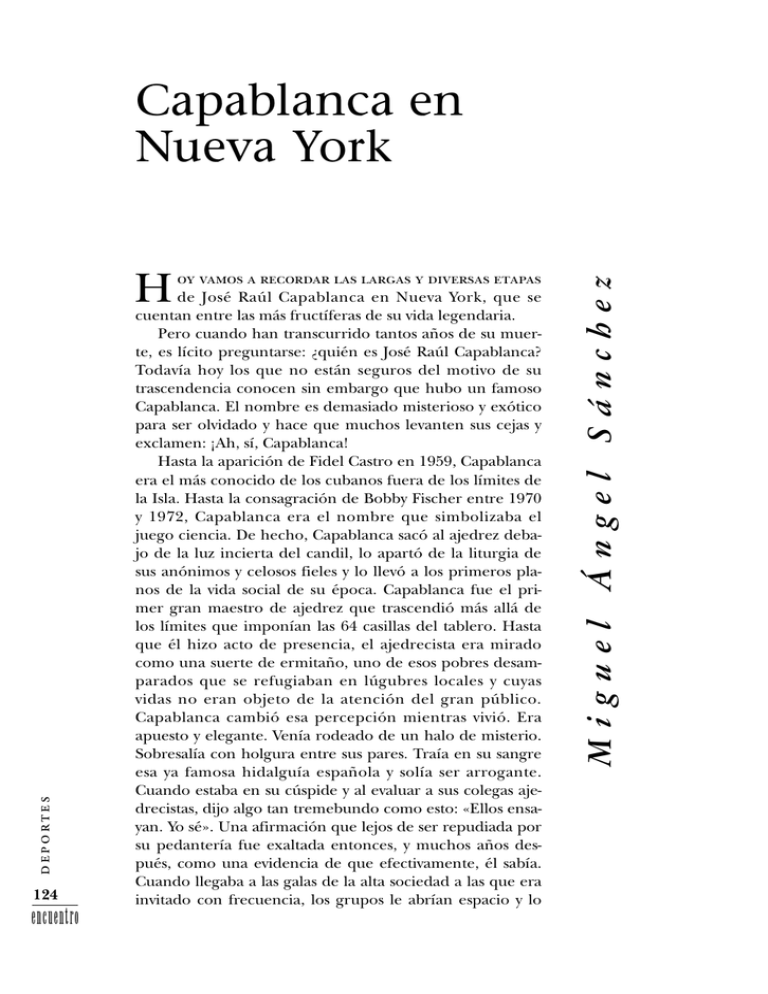
deportes H 124 encuentro oy vamos a recordar las largas y diversas etapas de José Raúl Capablanca en Nueva York, que se cuentan entre las más fructíferas de su vida legendaria. Pero cuando han transcurrido tantos años de su muerte, es lícito preguntarse: ¿quién es José Raúl Capablanca? Todavía hoy los que no están seguros del motivo de su trascendencia conocen sin embargo que hubo un famoso Capablanca. El nombre es demasiado misterioso y exótico para ser olvidado y hace que muchos levanten sus cejas y exclamen: ¡Ah, sí, Capablanca! Hasta la aparición de Fidel Castro en 1959, Capablanca era el más conocido de los cubanos fuera de los límites de la Isla. Hasta la consagración de Bobby Fischer entre 1970 y 1972, Capablanca era el nombre que simbolizaba el juego ciencia. De hecho, Capablanca sacó al ajedrez debajo de la luz incierta del candil, lo apartó de la liturgia de sus anónimos y celosos fieles y lo llevó a los primeros planos de la vida social de su época. Capablanca fue el primer gran maestro de ajedrez que trascendió más allá de los límites que imponían las 64 casillas del tablero. Hasta que él hizo acto de presencia, el ajedrecista era mirado como una suerte de ermitaño, uno de esos pobres desamparados que se refugiaban en lúgubres locales y cuyas vidas no eran objeto de la atención del gran público. Capablanca cambió esa percepción mientras vivió. Era apuesto y elegante. Venía rodeado de un halo de misterio. Sobresalía con holgura entre sus pares. Traía en su sangre esa ya famosa hidalguía española y solía ser arrogante. Cuando estaba en su cúspide y al evaluar a sus colegas ajedrecistas, dijo algo tan tremebundo como esto: «Ellos ensayan. Yo sé». Una afirmación que lejos de ser repudiada por su pedantería fue exaltada entonces, y muchos años después, como una evidencia de que efectivamente, él sabía. Cuando llegaba a las galas de la alta sociedad a las que era invitado con frecuencia, los grupos le abrían espacio y lo Miguel Ángel Sánchez Capablanca en Nueva York miraban con esa mezcla de admiración, asombro y perplejidad con que se observa a los elegidos. Una anécdota refleja esa adoración que entonces sentía la sociedad norteamericana hacia él. Durante una fiesta, alguien que no lo conocía le pidió a un famoso cronista que le indicara quién era Capablanca cuando éste se hiciera presente. El hombre le respondió: «No hace falta, Usted se dará cuenta». Antes que ningún otro fue el primer latino lover, y entre los chismes de moda estaba el murmullo en alta voz de que el campeón mundial prefería «las damas al ajedrez». Capablanca fue el primer hispano que disfrutó de profundo reconocimiento y respeto en la sociedad norteamericana, sin que a él esto le pareciera motivo suficiente para entregarse a los que lo idolatraban. Tanto es así que cuando en 1909 un periodista disputó el hecho de que no podía ser considerado campeón de ajedrez de los Estados Unidos puesto que sencillamente no era ciudadano de este país, sin una gota de humildad Capablanca respondió que eso lo tenía sin cuidado, pues él «era el campeón de ajedrez de todas las Américas, y en definitiva Estados Unidos no era más que una porción insignificante del continente». No es una exageración afirmar que más que ser conocido gracias al ajedrez, el ajedrez gozó de popularidad gracias a él, un fenómeno que no se repetiría sino hasta 1972 cuando Bobby Fischer hizo añicos la entonces supremacía soviética y provocó un auge de interés sin igual por el juego a nivel global. José Raúl Capablanca llegó a Nueva York en 1904, entonces, un adolescente de 15 años de edad, y la abandonó el 11 de marzo de 1942, cuando aún no había cumplido los 54 años y su cuerpo sin vida no podía repasar los grandes momentos que esta ciudad le había deparado en su ilustre carrera. Fuera de unos pocos años de residencia en Cuba y de sus vacaciones anuales, aquí vivió la mayor parte de su existencia. Cuando llegó, Nueva York era otra vez la meca del ajedrez mundial, pues esa distinción ya no le era disputada por La Habana que tuvo su gran hora de esplendor entre 1887 y 1893. Pero no fue el ajedrez lo que trajo a Capablanca a esta ciudad. Vino para aprender inglés, terminar la educación secundaria y matricularse en la universidad. Su primera estancia no fue en Manhattan, sino en el poblado de South Orange, en Nueva Jersey, donde se matriculó en la escuela privada Woodycliff. Su padre, un ex oficial de bajo rango en el ejército español, no tenía la capacidad para pagar esos estudios que fueron costeados por el hacendado Ramón San Pelayo, dueño del central Rosario, que quería convertirlo en un ingeniero químico que dirigiera la producción de azúcar de sus ingenios. Pero por supuesto, fue su ya muy conocida fama en la isla como ajedrecista lo que le facilitó el viaje. En 1900, cuando contaba 12 años de edad, Capablanca venció de manera sorpresiva al maestro Juan Corzo, entonces el jugador más fuerte y conocido de Cuba, por lo que se le consideró campeón nacional de ajedrez, una hazaña nada desdeñable en una colonia que fue anfitriona de dos campeonatos mundiales y que había fundado el primer club de ajedrez y la primera revista de su género en América Latina. p eenp soarmt ei es n t o d C a p a b l a n c a e n N u e v a Yo r k 125 encuentro deportes Miguel Ángel Sánchez 126 encuentro A los cubanos cultos el juego los apasionaba. Era una vieja y fuerte tradición, tanto que la primera versión castellana de Las Leyes del Juego de Ajedrez, de Labourdonnais, la obra capital hasta entonces, fue traducida e impresa en Santiago de Cuba en 1857, por un cronista local de ajedrez que respondía al nombre de Carlos Manuel de Céspedes. Desde su primera aparición en el club de ajedrez de La Habana, cuando tenía cuatro años, Capablanca evidenció una extraordinaria intuición sobrenatural sobre la esencia y los fundamentos del ajedrez. Una crónica, acompañada por su foto y la reproducción de una de sus partidas, publicada en la revista El Fígaro, y con la firma de Juan Clemente Vázquez, entonces el periodista de ajedrez más prolífico de habla hispana, dejan constancia de ese instante, el 8 de octubre de 1893, y desmiente de manera rotunda a los que luego alegaron que la leyenda del niño prodigio no era más que un producto de creadores desenfrenados de mitos. La crónica de Clemente Vázquez contiene otro hecho de singular valor histórico. Titulada «Un Portento Mexicano y una Maravilla Española», incluía una partida de años atrás de otro jovencito superdotado que igualmente se deshacía de su contrario con gracia y precisión. Aquel portento no trascendería a la inmortalidad, destino que sí le estaría reservado al poeta que medía armas con él y que de manera tan definitiva fue superado por el infante precoz. El rival vencido no era otro que José Martí. Capablanca aprendería inglés en Woodyclift pero no se apartaría del juego. Menos de un año después de su llegada su talento ya era legendario en los círculos de ajedrez de Nueva York y el 8 de enero de 1905 el periódico Brooklyn Eagle incluía un largo artículo sobre este joven taciturno que disponía de sus rivales con una sencillez de medios sin precedentes en el juego. La curiosidad por él era ya tal que la crónica fue reimpresa por el rotativo New Orleans Times-Democrat de esa ciudad tan distante, y el motivo es explicable: se trata de la cuna de Pablo Morphy, el más grande genio que el ajedrez había conocido hasta entonces. Allí, mientras seguían llorando el triste final de Morphy, aún soñaban con el surgimiento de un nuevo mesías que de pronto se les presentaba llegado desde Cuba. Pero el ingenio de Capablanca no fue sólo advertido por los periodistas. Otros ojos lo siguieron con atención. El 5 de febrero de ese mismo año Enmanuel Lasker, campeón mundial de ajedrez, aseguró en su revista Lasker’s Chess Magazine que la fuerza del cubano era muy superior a la de los aficionados más fuertes, y auguró que algo nuevo estaba ocurriendo con la llegada de esta figura. Lasker corroboró por sí mismo esta afirmación cuando en un torneo local de partidas relámpagos Capablanca lo derrotó de manera categórica. José Raúl se volvió un parroquiano del Manhattan Chess Club y defendió los pendones de la asociación en múltiples ocasiones mientras que cada día se hablaba más y más de sus incomparables facultades. A propósito, y puesto que este grupo de conferencias tiene como título Cuba, 170 años de presencia en Estados Unidos, es apropiado señalar que el presidente del Manhattan Chess Club en ese tiempo era un compatriota de Capablanca: Arístides Martínez Carbajal. Pero su fama incipiente fue motivo de que Ramón San Pelayo considerara que Capablanca había roto su parte del trato al no dedicarse únicamente a los estudios, y en un arrebato de ira le privó de la pensión que todos los meses le remitía. Un compañero de José Raúl en el Columbia College refiere que su joven amigo vendió casi todo lo que poseía en un esfuerzo por no abandonar sus estudios de tercer año en la institución. El único recurso que le quedaba era el ajedrez y justo en esos días, la revista American Chess Bulletin publicaba un anuncio que habría de cambiar su vida para siempre: «Se busca a un joven que posea el genio de Morphy, la memoria de Pillsbury y la fuerza de voluntad de Steinitz». Capablanca fue escogido por encima de Karl Schlechter, el talentoso gran maestro austríaco de resonantes triunfos europeos y que dos años después empataría un match por el campeonato mundial con Lasker. La gira comenzó el 5 de enero de 1909 en el Rice Chess Club de Manhattan y finalizó un mes después en Nueva Orleans, con el extraordinario resultado de 703 victorias, 10 empates y 12 derrotas. Toda esta algarabía molestó a Frank J. Marshall, entonces el más fuerte de los maestros de Estados Unidos. Marshall había sido el vencedor en 1904 del torneo de Cambridge Spring, por encima nada menos que de Lasker y Harry Nelson Pillsbury, el otro gran genio del ajedrez norteamericano cuya vida y carrera quedaron truncadas por una lamentable enfermedad. La desaparición de Pillsbury dejó un enorme vacío que Marshall intentó llenar infructuosamente. Ganador ese mismo año del torneo de Dusseldorf, donde se congregó la crema y nata del ajedrez europeo, Marshall exigió como desagravio, ante lo que consideró una adulación hacia el cubano que menoscababa su orgullo y prestigio, un match contra Capablanca para mostrar, según él, la diferencia que existía entre un gran maestro y un buen aficionado. Capablanca lo derrotó con el decisivo margen de ocho victorias contra una derrota y 14 empates. Esto le abrió las compuertas para un dominio abrumador sobre el resto de los ajedrecistas estadounidenses que no tendría parangón en la historia del ajedrez en esta nación, hasta que Bobby Fischer emuló su hazaña en los años 60. Desde 1909 y hasta su muerte, Capablanca sólo perdió una partida contra los jugadores de Estados Unidos en torneos nacionales o internacionales celebrados en esta ciudad. Y en el certamen de Nueva York en 1913, logró una hazaña sin paralelo en los anales del juego: venció a los once rivales con los que se enfrentó. Entonces era imbatible. Fue un récord que perduró exactamente medio siglo hasta que en el campeonato nacional de 1963, aquí también, Bobby Fischer hizo lo mismo. Desde 1914 hasta 1924, teniendo por medio el match por el campeonato del mundo y los torneos estelares de Londres 1919 y 1922, así como Nueva York 1924, entre otros varios, Capablanca perdió una sola partida. Su predominio en el ajedrez llegó a ser de tal magnitud, que cuando murió un editor de libros le preparó un homenaje singular: publicaría sus derrotas. Éstas eran tan escasas que quedarían como el mejor monumento a su colosal maestría. La obra nada más consiguió recopilar 35 derrotas en más deportes C a p a b l a n c a e n N u e v a Yo r k 127 encuentro deportes Miguel Ángel Sánchez 128 encuentro de 30 años de carrera magistral. Sin contar con los torneos locales, estatales y nacionales de Estados Unidos, en todos los cuales triunfó, Capablanca participó en 35 grandes lides internacionales, de las que ganó o quedó en segundo lugar en 30 de ellas. Nunca finalizó más abajo del cuarto puesto en ninguna competencia y solamente perdió un match de ajedrez en toda su existencia. Nueva York fue para él un oasis. Ganó por amplio margen todos los torneos que jugó en esta ciudad excepto uno, la mayoría de los cuales se consideraban extraoficialmente como los campeonatos nacionales y muy cerca de este lugar, en el 23 oeste de la calle 10, se anotó la mayoría de sus victorias contra Frank J. Marshall, en el match que le abriría las puertas a la inmortalidad. Aquí en 1927 tuvo lugar uno de sus éxitos más abrumadores, cuando superó por dos puntos y medio de diferencia a Alexander Aleckine que finalizó segundo en una competencia que reunía a todos los candidatos a la corona mundial de ajedrez que él poseía desde 1921, cuando en La Habana triunfó invicto sobre Enmanuel Lasker, para oficializar así lo que la guerra había impedido desde 1914. Es necesario destacar este hecho en toda su grandeza: Capablanca ostenta el récord de haber sido el único retador en la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez que conquista la corona sin perder una sola partida. Como los 56 juegos consecutivos bateando de hits de Joe Di Maggio es una marca que aún perdura. Fue en esta metrópolis en 1909 donde inició el camino que lo llevaría a la gloria y aquí, mientras contemplaba una partida tuvo su última percepción de la vida: un tablero de ajedrez, como si desde las alturas hubieran querido regalarle antes de su postrer aliento un vistazo de despedida a esas figuras que con tanta magia y sutileza él había manejado hasta convertirlas en obras de arte que perduran como templos a su memoria. Era el sábado 7 de marzo de 1942. Capablanca que entonces vivía en el 157 oeste de la calle 57, caminó hasta el Manhattan Chess Club, en el 130 Central Park South, uno de sus destinos habituales en las frías noches de Nueva York. Llegó pasadas las nueve y tal como venía de la calle se sentó ante la mesa que ocupaban dos aficionados conocidos suyos. Allí estaba su amigo Albert Link al que confesó que no se sentía bien pues tenía dolores de cabeza inaguantables. Ni siquiera quiso quitarse la pesada indumentaria invernal. Así estuvo callado por más de media hora mientras dos parroquianos del club, Saxon y Kenton movían sus trebejos con más pasión que eficacia. Era un poco después de las 9:45 de la noche, cuando de pronto se levantó de la silla y dijo: «Ayúdenme a quitarme el abrigo». Su rostro se contrajo, sus ojos adquirieron el color vidrioso que produce la asfixia y se desplomó en el piso. Un médico que también acudía al club con frecuencia lo atendió de urgencia mientras gritaba que llamaran una ambulancia. Cuando se lo llevaron seguía inconsciente y llegaría en estado de coma al Hospital Mount Sinai donde falleció pocas horas más tarde, a las seis de la mañana del domingo 8 de marzo, víctima de una hemorragia cerebral provocada por C a p a b l a n c a e n N u e v a Yo r k The Hole (1991) (El hueco) deportes una hipertensión que lo aquejaba desde hacía 15 años, un mal endémico entre los miembros masculinos de su familia. Tres días después, el miércoles 11 de marzo su cadáver fue llevado en barco a La Habana donde arribó el sábado 14. Ese mismo atardecer fue expuesto y velado con honores en el capitolio nacional. Miles de cubanos, la mayoría de ellos sin la menor noción de los rudimentos del ajedrez, acudieron a rendirle un último tributo a ese extraordinario genio que como plasmó Conrado Massaguer en una de sus caricaturas había paseado en triunfo la bandera cubana por todas las latitudes del orbe. La inmensa mayoría de esa muchedumbre fue la primera y última vez que lo vio. Un niño que acudió con su hermano y una madre presurosa recordaría con los años todo lo que pudo observar de Capablanca: un rostro pálido, casi gris dentro del catafalco de madera. A su edad le resultaba imposible comprender tanta veneración, hasta que su madre le aclaró decidida: «Es una gloria de Cuba». Fue tal vez entonces cuando ese niño cuyo nombre entonces desconocido era Guillermo Cabrera Infante, comprendió que la vida de Capablanca había comenzado donde empezaba el ajedrez, pero su muerte no había terminado con su fama, más bien ahora comenzaría a ser eterna. Muchas gracias. 129 encuentro