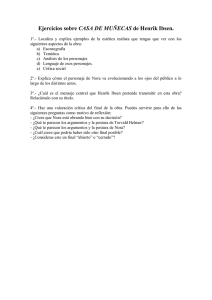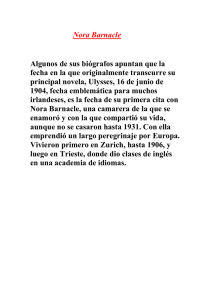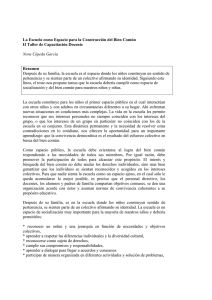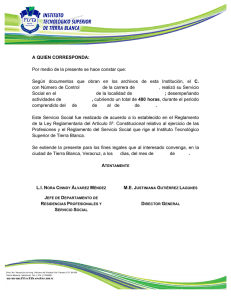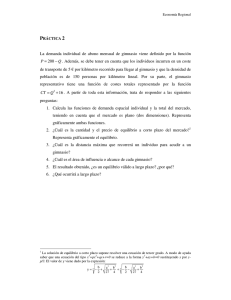Krimer, María Inés-El cuerpo de las chicas _pdf
Anuncio

María Inés Krimer El cuerpo de las chicas Editorial Tantalia, Buenos Aires, 2006. Capítulo 1 Abro la heladera. Acomodo el queso en el estante de arriba, junto con la carne. Saladitos. Canapés. Tarteletas de atún. Arrollados. Al cerrar, el imán de la rotisería cae al piso y lo pego en el ángulo superior de la puerta. Camino por el departamento mordisqueando una galletita de salvado. La luz de la tarde atraviesa el ventanal, rebota en la alfombra blanca, hace brillar el ficus. En la pantalla del televisor, un hombre llora frente a un supermercado. Atrás, un chico corre con un cajón de sidra. Termino de maquillarme mientras la mano busca las pinturas desparramadas en el sobre de plástico. Camino por Las Heras. Las copas verdes de los árboles. Mujeres con vestidos livianos. En la puerta del Banco de Galicia hay una inscripción: "Chorros. Devuelvan la guita". Me paro en la vidriera de una confitería para mirar las masas envueltas en pirotines y acomodadas en bandejas doradas. Compro un bizcochuelo con frutillas. Salgo. El ruido de una moto. Autos con vidrios polarizados. Subo la escalera del gimnasio y dejo el bizcochuelo en mesa de entradas. Aunque la cartulina anuncia: "Encuentro. Diecinueve de diciembre. Veinte horas", a las ocho y diez todavía no hay nadie. Me miro en el espejo. Esfumo la sombra en el borde del párpado. Después de pasar la mano por el cuello, todavía intacto y con los huesos de las clavículas sobresaliendo un poco, vuelvo a mirarme, inclinando la cabeza sobre el hombro. El gimnasio tiene una sala grande de Aerobics con pisos de madera plastificada, barras y espejos de pared a pared. En ángulo, está la sala de aparatos: bicicletas fijas, máquinas para correr, prensas, dorsaleras. A un costado está el bar y al fondo una puerta comunica con el gabinete de belleza. Es para este escenario que gasto en tops, calzas y cremas reductoras. Y aunque odio levantarme temprano, pongo el despertador a las siete. Desayuno, cruzo Las Heras y entro al gimnasio. Desde que me separé, vengo al gimnasio día por medio. A las ocho y cuarto sube Estela. Trae un tupper con lengua a la vinagreta. Viste una calza y una campera que trajo de Miami. Estela se detiene en el rellano. "La escalera me mata", dice y respira agitada. Pregunta si mañana es mi cumpleaños y al confirmarlo me da un tirón de orejas. Estela deja el recipiente al lado del bizcochuelo. Mientras se masajea las piernas cuenta que fue con el padre al banco. Para los jubilados, aclara, no rige la restricción de los doscientos cincuenta semanales para el retiro en los cajeros automáticos. Cuando termina los masajes Estela abre el tupper. Acerca la nariz. Dice: "Si una le pone poco condimento la lengua sale sosa y si le pone mucho cae pesada". Estela tiene razón, no hay escapatoria. Me acerco al ventanal, el cielo se ha oscurecido y por un momento parece que viene una tormenta de verano. Vuelvo a la sala y prendo el televisor: "El gobierno puso en marcha un plan de emergencia alimentaria para frenar la ola de saqueos en los distintos puntos del país. Las autoridades nacionales acordaron el envío de alimentos a las zonas más afectadas por la crisis. Se calcula que se repartirán más de un millón de cajas." Me quedo mirando la pantalla. El hombre en la puerta del supermercado. El chico con el cajón de sidra. "Tengo dos hijos, loco, y no tengo laburo", dice otro hombre mientras la sangre le corre a lo largo de la cara. Saco el papel y llevo el bizcochuelo a la cocina. El calor, pienso, puede afectar la crema y opacar la gelatina de frutillas. Al volver a la sala de Aerobia busco una colchoneta. Cruzo las manos detrás de la nuca. Cuando subo, los abdominales se endurecen como piedras. Hago tres series de veinte movimientos cada una. Siento que los músculos del abdomen empiezan a quemar. Corrijo la postura: la cabeza relajada para no forzar el cuello, la mirada a cuarenta y cinco grados, arriba y adelante, el mentón separado del cuerpo. Extiendo los brazos. Recorro los abdominales con el dedo, desde las costillas hasta la pelvis. La rutina está haciendo efecto, pienso. Y también: nada mal para mis cincuenta y cuatro. Me acomodo el pelo en el espejo. Al fondo, un hombre hace bíceps junco a unas cajas de cerveza. El hombre me mira. No me saca los ojos de encima. Sonrío. Le hago un gesto con la mano. El hombre tiene la cabeza rapada y un conjunto de pantalón y musculosa. El gris combina con el rojo, pienso. Me levanto. Lo miro. No hay duda, él me sigue mirando. Los ojos me resultan familiares. Nunca he sido buena para juntar la cara con los nombres, pero desde hace un tiempo no sólo he empezado a olvidar los nombres sino cualquier información que los relacionara. Agarro una toalla. Camino hacia la sala de aparatos. Vuelvo a mirar al hombre y ahora la fantasía aumenta por la palabra que el hombre está diciendo. El hombre me ha dicho Negra. Tengo el pelo rubio, con claritos. —No lo puedo creer —digo. Hace más de treinta años que no me dicen Negra. La palabra suena como si estuvieran nombrando a otra, a una desconocida. —Hugo —digo. —Hugo —dice. "A vos no te pasa el tiempo", dice Hugo. Y también que hace poco que entrena en el gimnasio y que el profesor lo invitó al encuentro. Hugo se acaricia la cabeza y entonces sí, recuerdo el gesto de apartarse el mechón sobre la frente. "Justo con este lío", digo y le elogio la remera. Aclara que es dryftt, una fibra que mantiene el cuerpo fresco y seco. Hugo me cuenta que es médico deportólogo, que está casado y que tiene un nietito de tres años. Me pregunta por mis hijos. Le cuento que Malena está trabajando como chef en Acapulco y Facundo en una empresa de diseño, en Barcelona. Recordamos los años que vivimos en Paraná. El viaje en tren, a Buenos Aires. "¿Cuánto hace?", digo y casi sin darme cuenta nombro a Beto. Hugo frunce el ceño. Camina hacia el fondo de la sala. Busca una barra de metal. Cuando vuelve la sostiene hacia arriba, separada a la altura de los hombros. Hugo sube la barra. Repite el movimiento quince veces, con una velocidad de tres segundos para arriba y cuatro segundos para abajo. Capítulo 2 Mamá me enseñó a hacer un bizcochuelo. Batí las yemas y el azúcar hasta que la preparación quedó amarilla; le agregué la harina, siempre con movimientos envolventes. Añadí la ralladura del limón y por último las claras batidas a nieve. "Despacio, si no se aplasta", decía mamá. A ella los bizcochuelos le salían altísimos considerando que usaba ocho huevos y no los doce que indicaba la receta. Sobre la mesa de la cocina estaba el libro de Doña Petrona. Mamá lo consultaba todo el tiempo. En la primera hoja había una foto de la autora con un collar de perlas, en la segunda, anotaciones manuscritas y, más adelante, consejos para organizar el trabajo de la casa: "Si se pone agua a hervir no es necesario estar parada al lado, pues con ello no se adelanta nada. Mientras el asado está en el horno, se preparan las verduras, la salsa y se pone la mesa. Al dejar la cacerola desocupada se llenará de agua, pues eso facilitará el lavado. Mientras se seca la pintura de las uñas podemos leer algo de lo bueno e interesante que se publica". Probé la mezcla. La parte más rica se adhería a la pared del recipiente. Tengo una foto a los once años, en la fiesta de Educación Física. Camisa de piqué con cuello redondo. Bombachudo negro, fruncido en la cintura. Piernas gordas, las rodillas en primer plano. Medias zoquetes. Zapatillas Pampero, con nudo doble. Una chica de cara redonda, que intenta sonreír. Como el pelo enrulado se me venía encima de la cara, mamá lo había sujetado con dos colitas. Así parecía más lacio. Se veía menos. José era mi amigo. Cuando la abuela le pegaba José se escapaba, pero al final volvía y la abuela otra vez con el cinturón en la mano. Entonces se trepaba al tapial y de ahí a 1a higuera que compartían nuestros patios. José fue el que descubrió, subido a ia higuera, mis esfuerzos por andar en bicicleta, vio el tajo que me hice en la rodilla. José bajó de la higuera, me empujó, corrió pegado a la rueda hasta que mantuve el equilibrio. A la tarde venía a buscarme para espiar a los gitanos. Mujeres con polleras de gasa. Chicos con rifle de aire comprimido. Vimos un caballo montarse a una yegua. El animal no daba un paso atrás, relinchaba, abría las patas y movía la cola. Pero si me pongo a pensar, yo volvía sin necesidad de que me llamaran. Mamá no tenía que gritar. Me llamo Laura. Nací un veinte de diciembre. En casa me decían Nena y a veces Cuchi Lechón, de a poco el sobrenombre se me fue pegando. Doña Petrona era el Libro. Lo leía a la hora de la siesta, debajo de la higuera, mientras mis padres dormían. Pasaba las hojas y miraba las figuras. A los trece, hice una casa con obleas. A los catorce, una cancha de tenis, decorada con grageas que imitaban el polvo de ladrillo y un confite plateado en el medio. A los quince, una torta de tres pisos. A los dieciséis modelaba rosas con pasta de almendra y hacía huevos quimbos. A los diecisiete comía a escondidas. Galletitas, alfajores, chocolates. Cuando terminaba con los dulces seguía con cualquier cosa que tuviera en la cocina: masa de pascualina cruda, polenta fría o milanesas congeladas. Solo paraba cuando me dolían las mandíbulas. Los atracones se repetían dos veces por semana. Después metía los dedos en la garganta y vomitaba. A veces metía un cepillo de dientes. Capítulo 3 Sobre la mesa del gimnasio hay un folleto. "Mitos y Verdades de la Actividad Física". Leo: "El uso de pesas en los tobillos o en las manos mejora el rendimiento aeróbico. Falso. El estímulo producido por las pesas puede afectar tejidos y lesionar los músculos". Unas abejas vuelan cerca del techo. A través de la ventana, veo el cartel luminoso del solárium. Voy hacia la sala de aparatos. Parada frente a la polea, intento un remo alto. Siento un tirón y suelto el cable. Hace un tiempo, con un movimiento similar, me desgarré la espalda. Al rato suben dos chicas. Como estoy acostumbrada a verlas con ropas de gimnasia, tardo en reconocerlas. Y aunque son compañeras del turno mañana, desconozco sus nombres. Pero me llaman la atención las ropas deportivas: las dos tienen habilidad para combinar el pantalón con la campera. Ahora, con ropa de calle, cualquiera las confundiría. Las chicas preguntan si llegó el profesor. Una, que tiene un pantalón de jean elastizado, se sienta en la dorsalera. Traba los brazos detrás de las paletas y las empuja hacia delante. La otra se calza la banda de cuero para hacer glúteos. Las dos mastican chicle, se ríen, hacen ruido con la boca. Tengo la sensación de un menú de opciones restringido: venir al gimnasio o llamar al delivery, que garantiza la entrega de comida en media hora. El profesor viste un conjunto Nike celeste y zapatillas con cámara de aire. Desde hace un tiempo sale con Agustín, un chico que hace culturismo. "¿Todo bien, Laura?", me dice cuando entra y me da un beso. Pregunta qué compré para la fiesta. Después saluda a las chicas y acomoda una guirnalda sobre el ángulo del espejo. Prueba el equipo de música. Un compact se traba. Tironea. El profesor abre el bolso y saca dos prepizzas y un pedazo de queso cuartirolo. Le anticipo que la gente está llegando y sugiero poner las prepizzas en el horno para que el queso se vaya derritiendo. "Mejor si ponemos las cervezas a enfriar", digo. El profesor dice que al mediodía comió chuletas de cerdo con batatitas acarameladas. También a esa hora —son casi las nueve de la noche— tiene hambre de nuevo. Saca unos globos del bolso. "Como en el ochenta y nueve, Rosario fue el epicentro de los saqueos que ayer conmovieron al país. Primero los blancos elegidos fueron los supermercados grandes, pero la vigilancia impidió el acceso. Después un grupo proveniente de villas de emergencia eligió los medianos, más vulnerables, y sobre todo los chicos, atendidos por los dueños. Las ollas populares no alcanzaron a detener los disturbios. En las afueras de la ciudad volcó un camión jaula. Los vecinos carnearon un animal." El animal tiene la lengua afuera, colgando al costado de la boca. La boca con sangre, como si hubiera estado comiendo carne justo un momento antes del vuelco. El cuchillo baja y corta. Las chicas piden que cambien el canal. "El encuentro es un opio, dicen, seguro que no viene nadie más". La chica del jean elastizado se desnuda, se limpia las axilas y se vuelve a vestir. La otra chica destraba la correa y se masajea el glúteo con movimientos circulares. Una vez las vi comprar golosinas a la salida del gimnasio. Me pregunto si tienen atracones. Según Para ti las chicas no están conformes con su cuerpo. Las que están por debajo de su peso, aseguran tener el peso ideal. Las que tienen el peso ideal, creen tener un sobrepeso. El profesor dice que la pizza está lista y enseguida trae la bandeja. "Nos vamos", dicen las chicas. "La joda está en la Plaza". Controlan los celulares y bajan por la escalera. Capítulo 4 El camión venía dos veces por semana. La caja tenía costillas de metal para soportar el peso de la carne. El interior era de zinc. Las reses estaban alineadas una al lado de la otra, como la ropa de un placard. El chofer corría el animal hasta la puerta y, para descolgarlo, le cortaba un tendón. La media res caía sobre la espalda del hombre con delantal de hule. Pesaba más de cien kilos. En el matadero, a los animales los bajaban a punta de picana. Les perforaban la cabeza y les cortaban la garganta. Papá, en cambio, cortaba con la habilidad de un sastre. Acomodaba los trozos sobre el mármol como frutas, los más chicos adelante, los más grandes atrás. Después prendía la sierra eléctrica. La hoja empezaba a moverse. Primero se oía un ruido sordo, después el ruido se iba agrandando hasta llegar a la casa, el ruido me era familiar. Sólo tenía miedo cuando papá cortaba un bife fino. Sostenía el pedazo de carne entre las dos manos. Se podía comer atún, salmón, sardina, anchoa. No se podía pulpo ni mariscos. Se podía vaca, toro, oveja, cordero. No se podía cerdo, caballo, perro, rana, gato. Se podía gallina, pollo, pato, ganso. No se podía cuervo ni águila. La obligación se extendía a la muerte y al sangrado de los animales. La carne debía estar media hora en remojo y una hora con sal antes de ser cocida. Las reglas estaban para ser cumplidas. Pero papá no las cumplía. El decía que "había pasado la época de las vacas gordas" y que se venía "la época de las vacas flacas". Papá era socialista de Palacios, confiaba en las parábolas y en los cuentos morales. Me daba consejos sacados del Talmud: "No probés nada hasta que empiece a comer el que sirve la comida". Papá era la frugalidad en persona. Quizá por eso la noche que siempre vuelve es la noche de la tormenta. Papá había viajado a Santa Fe para completar el miniam, el número de diez hombres necesarios para las oraciones. Se hicieron las diez, las once. Era la época de la crecida. Llovía y oía el viento moverse entre los árboles. Cuando yo quería hablar mamá se iba para otra pieza, me evitaba, a lo mejor se daba cuenta pero no sabía qué decir. Salí a la vereda, me empapé y entré corriendo. Mamá prendió la hornalla y llenó la pava con agua. La tormenta era cada vez más fuerte. Algo había pasado, estaba segura. Me asomé a la puerta que daba al fondo y vi los higos estrellados contra el pasto. Mamá se manchó el salto de cama con té. Le propuse hacer unos higos en almíbar. Al principio se negó, pero al rato estábamos pinchado los higos y pesando la misma cantidad de azúcar. A la una mamá se fue a dormir. Ni me di cuenta de qué hora era cuando papá entró en casa. "¿Qué hay de comer?", dijo. Calenté las milanesas y el puré. Lo miré masticar, recuerdo que masticaba con lentitud, el subir y bajar del tenedor, el doblez de la servilleta a cuadros. Papá me contó cómo había alcanzado la última lancha de la noche. Podía haberse quedado en Santa Fe porque el rabino le ofreció una cama pero pensó que era mejor volver a casa. Caminó hasta el puerto en medio de la tormenta. Dijo que en un momento la lancha pareció que iba a dar una vuelta de campana. Dijo que en medio de los relámpagos veía los faroles de la costanera. Dijo que mantuvo todo el tiempo la vista en esos faroles. Papá terminó de comer. "¿Hay postre?", preguntó. Puse el frasco encima de la mesa. Papá lo abrió. Volvió a enroscar la tapa. Capítulo 5 "Están cerrando el shopping", dice Nora y deja los sandwiches sobre la mesa del gimnasio. Es una rubia bronceada, cuarenta años, los dientes delanteros con fundas de acrílico. Suele venir a la clase de las diez, después de tomar un café en un bar de Cerviño y de leer el Ámbito. Nora defiende la política del Ministro, me parece oírla después de la clase de aparatos: "Todos los pesos tienen su respaldo en dólares. Basta que vayás a un banco y digas: 'Quiero mis depósitos en dólares' y el banco está obligado". Ahora Nora se mira los dientes en el espejo. Con el profesor tratamos de no hacer lío en la cocina, mientras terminamos de lavar los platos. Espiamos desde el pasillo. Nora se ha sentado en el banco y abre el paquete con cuidado. Coloca la bandeja en el centro. Nora saca del bolso una máquina de fotos. "La digital", dice el profesor. "La vamos a necesitar para tu fiesta". El profesor va a la sala de aparatos y agradece la bandeja. Nora pregunta si no vino alguien más para el encuentro. El profesor aclara que hace un rato estaban las chicas pero se fueron a la Plaza. "Es una lástima", se lamenta y le ofrece una cerveza. El profesor elogia la cámara de fotos. "Es una OLIMPUS", dice Nora. Y agrega, mirando al profesor: "Ponete al lado de los sandwiches que te saco". Corre los vasitos de plástico. Una abeja flota adentro de la cerveza. Durante el rato en que Nora mira los botones de la Olympus el profesor no para de hablar de las cajas de ahorro que abrió en diciembre. "Es la séptima", dice y hace la cuenta con los dedos. "El riesgo país está en cinco mil puntos", se alarma. El profesor mira en dirección a la escalera pero no viene nadie más para el encuentro. "La vendedora dijo que están saqueando los negocios", sigue Nora. "La Seguridad andaba por los pasillos con el handy en la mano. Y Carrefour cerró las puertas". En la primera foto el profesor come un sandwich de jamón y queso. El enfoque da un poco de trabajo porque Nora desliza la cámara en dirección a la entrepierna. Le ayudo a enfocar la segunda. Pero Nora dispara justo en el momento en que el profesor se espanta una abeja con la mano. Tiene que esperar que el profesor vaya al baño. Al volver, el profesor agarra un cuchillo para cortar los sandwiches como si fueran una torta —mientras él se retocaba Nora había escrito la palabra FELICIDAD sobre una hoja de papel de oficio y la había colocado encima de la bandeja—. —Atento que sale el pajarito —dice Nora. "La gente tiene la libertad para elegir la moneda que quiera", dice el Ministro. "Y si hoy impusiéramos que los pesos se transformen en dólares, la gente podría pensar que el día de mañana se puede imponer que los dólares se transformen en pesos. Lo grande de la convertibilidad y lo que ha hecho que funcione bien por mucho tiempo, es que la gente elige si quiere estar en dólares o en pesos". —Cambiá eso —dice el profesor. —Dejá —dice Nora. "Si alguien tenía un depósito en pesos", sigue el Ministro, "y pedía que lo transformaran en dólares, le cobraban una comisión o lo tentaban con una tasa de interés más alta. Después los bancos utilizaban esa plata para hacer operaciones de préstamos. Ahora los bancos ya no pueden hacer esa utilización del peso y deben transformar los depósitos a dólares, sin cobrar nada". El profesor me ofrece ropa de gimnasia. Abre un bolso y saca unas calzas de colores. Polleras cortas. Musculosas. Las extiende sobre un banco, una al lado de la otra. Elijo una calza bordada, color fucsia. Entro al baño, el profesor me pasa un top haciendo juego. Lo acomodo sobre el corpiño, doblo el elástico, el bordado parece a punto de saltar de la cadera. Cuando me asomo, veo a Nora con el folleto de "Mitos y Verdades" encima de la pierna. —¿Cuántas calorías tienen los mariscos? —pregunta. —Cien —dice el profesor. —Una vez leí que Jackie Kennedy solo comía langosta. —Por eso era flaca —dice el profesor. —Los pobres —dice Nora— comen mucha harina. —Por eso engordan. El profesor dice que la comida mala se transforma en grasa. Salgo del baño. —No es para vos, —dice el profesor. —Es chica —dice Nora. Nora revuelve adentro del bolso. Saca una calza negra, con una tira al costado. Vuelvo al baño y me la pruebo. Tiene razón, pienso, el negro estiliza. Acomodo la tira al costado de la pierna. Cuando salgo, Nora aprueba mi elección con un movimiento de cabeza y me saca una foto con la Olympus. Miro la mujer de la pantalla. Me parece estar instalada en el cuerpo de otra, hacer sus mismos movimientos. Nora cuenta que a principios de los noventa, en San Martín de los Andes, un empresario hizo construir un gimnasio con vista al Lago Lacar que, cuando estuvo terminado, todo el pueblo calificó como el más moderno de la zona. Para llegar a ese lugar el hombre tuvo que desmontar parte de la montaña cortando cipreses y casuarinas que tenían cientos de años. Todavía hay obreros de la zona que trabajaron en la obra, sobre el lago, y se acuerdan. Cuando el hijo del empresario viajaba a Buenos Aires para equipar ese gimnasio se mató en la ruta que une Neuquén con Cutralcó. —Pobre —dice el profesor. "Después de la muerte del hijo", continúa Nora, "el empresario dejó que el proyecto se hundiera por completo. Despidió a todos los obreros que estaban trabajando y bloqueó el camino de acceso. El verano pasado", dice Nora, "cuando fuimos con mi marido a San Martín de los Andes nos tropezamos con el gimnasio que, con el paso del tiempo, daba la impresión de abandono total. El techo estaba hundido y adentro crecían unos pinos". La historia me dio hambre", dice el profesor y me pide la bandeja con los sandwiches. El profesor organiza los festejos del gimnasio. Cuando se enteró de que era mi cumpleaños desparramó la noticia, invitó a medio mundo y armó una fiesta en mi departamento. Me pasó la lista de alumnos que ya confirmaron su presencia. Hizo la lista de bebidas. Todos parecen entusiasmados con la fiesta, menos yo. No tengo buenos recuerdos de las fiestas de cumpleaños. Cuando los invitados se habían ido comía todo lo que había en la heladera. Paraba cuando estaba a punto de explotar. Seguía con alimento para perros. Estela come uno de cocido y tomate. Hugo, de pollo. Elijo uno de pan negro. Lo abro para ver si tiene mayonesa. Doblo la bandeja y la meto en una bolsa de basura. El profesor extiende dos mancuernas en dirección a Nora. "Ahora hay que quemar las calorías", dice. Ella deja el sandwich. Agarra las mancuernas. Capítulo 11 El profesor anuncia el video de la inauguración. Apaga las luces. Las imágenes muestran al profesor a los tres años, caminando en la rambla de Mar de Plata. Todos dicen: "Qué divino". Tiene una malla rosa y el padre lo agarra de la mano. En la toma siguiente está subido encima de un lobo marino. Ahora el profesor tiene seis años y entra a la Escuela, en el barrio de Palermo. Es la ceremonia de izamiento de la bandera y el chico gira la cabeza buscando a la madre. El pelo brilla bajo el sol. Una fiesta de cumpleaños. El profesor apaga las ocho velitas y la madre aparece de espaldas, inclinada frente al hijo. Tiene una solera con lunares. Ahora el profesor tiene quince, más o menos, y se pasea con otro chico por el lago San Roque —la cámara enfoca el cartel—. Después el profesor juega un partido de básquet y mete un triple justo en el momento en que la cámara lo está enfocando. Todos aplaudimos. Ahora la imagen muestra la puerta del gimnasio. "Ahora venimos nosotras" dice Estela. La cámara sube por la escalera. Entra al gimnasio. El profesor revuelve el fichero. La cámara me enfoca de la cintura para arriba y después el profesor me levanta el brazo. Lo beso en la mejilla. Estela hace elongación levantando la pierna sobre la barra. Saluda a la cámara y dice que recomienda este gimnasio. Nora tiene una calza pescadora y una remera que le trajo el marido de regalo. No saluda, aunque el profesor le pellizca el brazo. Ahora Rita muestra las tobilleras flamantes, azules y rojas. Despacio, se pone una azul en un tobillo y la roja en el otro. Extiende una colchoneta sobre el piso, dobla el extremo y hace glúteos. Encima del espejo hay un cartel con el nombre del gimnasio y, sobre la mesa, propagandas de vitaminas. La cámara enfoca la parte del folleto donde dice que estos productos deben adquirirse en farmacias, centros de nutrición y casas de deportes. En ese momento suena el portero. El profesor para el video. "Visto los hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercios y considerando: Que han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de conmoción interior. Por ello, el Presidente de la Nación decreta: Artículo uno: Declárase el estado de sitio en todo el territorio de la Nación por un plazo de treinta días". Capítulo 23 Desde el bar, Laura mira las luces de las vidrieras. La casa de pastas. El solárium. La casa de sandwiches. Faltan dos días para su cumpleaños y en el bolso está la ropa que compró para la fiesta. Laura gira la cabeza hacia la sala de aparatos. Agustín está trabajando pectorales. Es un chico bajo, morocho, musculoso, con el pelo recién cortado. La última conquista del profesor. Unos días antes, el profesor había aparecido con Agustín por el gimnasio y le mostró todas las instalaciones. Laura mira cómo Agustín estira los brazos atrás. Mira la tensión de los músculos de los brazos. Estornuda sin dejar de mirarlo. Agustín suelta las paletas de dorsalera, como si Laura lo hubiera encontrado haciendo algo inconveniente, o peligroso. Era la clase de mirada escrutadora que empleaba su hijo Facundo, cada vez que discutían, antes de salir dando un portazo. Ahora Agustín vuelve a trabar los brazos. Empuja hacia delante. Así como Laura escucha a sus clientes en el estudio, así Laura escucha las historias de las conquistas del profesor. Como la del rubiecito. Margarita le contó que el profesor se había enamorado ni bien lo vio en el subte. "Un flechazo", dijo Margarita. El Nene no se bajó ni en Facultad de Medicina ni en Tribunales sino que siguió hasta Catedral y ahí, entre el recambio de los que entraban y salían, se quedaron solos. "Lástima que todo terminó", le contó Margarita. "Ese chico me gustaba para el Nene", dijo. "Rubiecito. Educado. Profesional". Ahora Laura se pregunta qué opinará Margarita de Agustín. Porque a Margarita no le gustan los morochos. Y menos este, que hace culturismo y con ese corte de pelo parece un policía o un security. Ahora Agustín se ha quitado la remera y exhibe unos pectorales trabajados como una rayuela. Agustín hace flexoextensiones, sin apoyar las rodillas. Después hace el Superman alterno. Media hora más tarde, cuando termina su rutina, Laura agarra el bolso con la ropa. Al pasar por la puerta del baño, escucha la voz del profesor: —Podríamos tener un perro. —¿Dónde lo ponemos? —Laura reconoce la voz de Agustín —En la terraza. —Claro, —Un Siberian Husky. —Un ovejero. —Sí —dice Agustín—. Podríamos tener dos. Laura se arrima a la puerta. La curiosidad la vence. Más tarde Laura se va a arrepentir de haber espiado en la puerta del baño. Y aún un rato más tarde, mientras está en su departamento envuelta en la robe de chambre, tomando una Liberty y mirando en el noticiero de las once las declaraciones del Ministro, Laura duda si vio que lo vio. Era la segunda vez que veía a dos hombres darse un beso. La primera fue a su hijo con el novio.