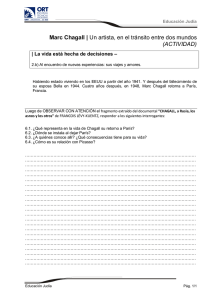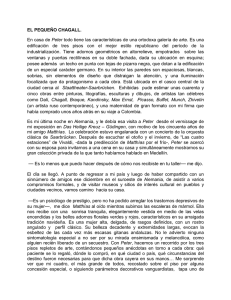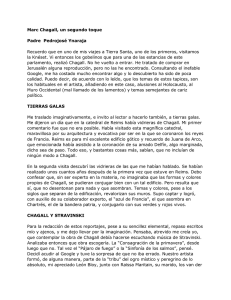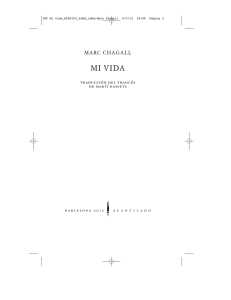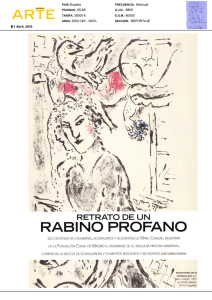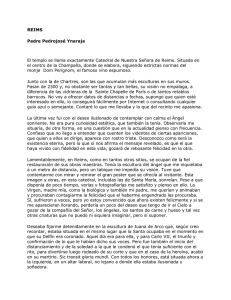La selección del comisario - Museo Thyssen
Anuncio

La selección del comisario Jean-Louis Prat Marc Chagall Dedicado a mi prometida, 1911 Óleo sobre lienzo. 196 x 114,5 cm Kunstmuseum Bern En esta obra que se presta a diversas interpretaciones, Marc Chagall no trata de ser realista. Es una composición extraña, concebida en la exaltación de una noche, que evoca con fuerza inusitada un tema del que generalmente se esperaría más dulzura. Es el poeta Blaise Cendrars, vecino de Chagall en La Ruche, donde el pintor instala su taller al llegar a París en 1911, quien pone el título a este cuadro de gran formato que, con su feroz energía, produce una fuerte sensación de desasosiego. En este universo impetuoso, el rojo domina magistral y naturalmente la salvaje postura del personaje central, híbrido de hombre y animal, que parece reírse con sarcasmo del mundo que le rodea al tiempo que una solitaria figura humana, boca abajo, le escupe desde arriba. Es la primera vez que Chagall pone en escena un mundo tan insólito, en el que de manera instintiva lo humano se alía con lo animal. El espectador se halla aquí ante una modernidad distinta. A Robert Delaunay le costará que la obra de su nuevo amigo se admita en el Salon des Indépendants de 1912, pero finalmente estará allí. La vitalidad y la originalidad de Chagall sorprenden a todos los artistas del momento. En el París de comienzos del siglo XX, símbolo entonces de la vanguardia con el impresionismo, el fauvismo o el cubismo, Chagall afirma su presencia de un modo singular y evidente. Marc Chagall Gólgota, 1912 Óleo sobre lienzo. 174,6 x 192,4 cm The Museum of Modern Art, Nueva York. Adquirido a través del legado Lillie P. Bliss, 1949 El formato monumental de este cuadro refleja la importancia del tema en la tradición judeocristiana. Chagall lo pinta en 1912, en su taller de La Ruche, con tanta energía como sapiencia. Titulado originalmente Dedicado a Cristo, se expone ese mismo año en la berlinesa Galería Walden. Las grandes dimensiones del lienzo reflejan la magnitud que tenía para el artista este tema, que estaba vinculado a sus raíces personales más profundas –algo que parece ausente del lenguaje de sus colegas del momento. Con destreza y espectacularidad, Chagall utiliza una serie de formas que recuerdan al cubismo para representar a un Cristo que en este caso no descansa en la cruz. Juega con el aspecto irreal del fondo, a base de suntuosos destellos de verde, azul y rojo, para dotar de un espacio «sobrenatural» –término que aplicará a su pintura Guillaume Apollinaire– a la presencia del Cristo, al que imprime así el misterio de la fe. Chagall extrae del fondo de su memoria todo lo que de maravilloso hay en ella, y reafirma su autoridad al hacer una lectura personal de un tema tan complejo como éste, una de las bases de su cultura y uno de los grandes asuntos de la pintura occidental. Y, en los albores del siglo XX, inscribe así en la modernidad el motivo de la Crucifixión, tan característico del gran arte clásico. Marc Chagall El violinista, 1912-1913 Óleo sobre lienzo. 188 x 158 cm Collection Stedelijk Museum, Amsterdam, on loan from The Netherlands Cultural Heritage Agency El violinista invade el espacio central de este cuadro de gran formato, sobre el que reina de manera absoluta: baila apoyando el pie sobre el tejado de una casa, y a su alrededor se ve un caserío que recuerda a Vitebsk, donde Chagall pasó su infancia y su juventud. Desarraigado en París, el artista acude a los recuerdos de su Rusia natal, a todo lo que constituye su naturaleza, a la cultura judía que está siempre presente en sus pensamientos. En Francia encuentra entonces una nueva plenitud, una nueva visión artística. Pinta de noche, y de día visita las galerías y los museos, el Louvre entre ellos. Frecuenta a la vanguardia francesa, y descubre así una cultura totalmente desconocida para él. Chagall es un colorista nato, y en este cuadro utiliza una paleta rica y sombría para describir la ciudad, una paleta que por no por casualidad resuena en el rostro del violinista, que es verde, en la barba azul y en el abrigo de color nieve como los tejados de las modestas casas que le rodean. El violín, amarillo, aporta otra sonoridad distinta, y hace que la composición arranque a cantar en medio de una zarabanda en la que todo se mueve a un ritmo endiablado. Es un arte de inspiración popular que por su estilo adquiere un carácter universal. Marc Chagall El vendedor de ganado, [1922-1923] Óleo sobre lienzo. 99,5 x 180 cm Centre Pompidou, París. Musée national d´art moderne/Centre de création industrielle. Dación 1988. En depósito en el Musée de Grenoble En este cuadro de 1922, cuyo formato viene determinado por el propio tema, Chagall habla de un mundo cotidiano que conoce muy bien, que ha vivido como un niño maravillado y rodeado del cariño de los suyos. En aquella comunidad judía hasídica, basada en leyes estrictas y en prohibiciones, Chagall siente la necesidad de expresar con un espíritu irreal y fantástico unos temas cuya realidad, no poco banal, es sin embargo indiscutible. Los magnifican la potencia expresiva y la imaginación del artista. Así sucede en este Vendedor de animales, segunda versión de un cuadro de diez años antes que Chagall pensaba perdido. Con un intenso sentido de la felicidad, extrae de su paleta unos tonos exaltados, de enorme frescura, y da muestras de una vivacidad incomparable. Vivida y a la vez pintoresca, la escena es transfigurada por un sentimiento de eternidad. Lo que podría ser simplemente una obra de tradicionalismo ingenuo, como las llamadas en Francia «imágenes de Épinal», adquiere un valor de símbolo por la plástica figuración de los animales y las personas. Chagall nos llega, y lo hace por la verdad de este tema de carácter popular que se metamorfosea en una paleta de tonalidades orientales, ignoradas hasta entonces por la Escuela de París. Y nos llega también por un sentido de la vida del que apenas había ejemplos en aquel período. Marc Chagall Soledad, 1933 Óleo sobre lienzo. 102 x 169 cm Collection of the Tel Aviv Museum of Art. Regalo del artista, 1953 La realidad que conoce en el viaje que hace a Palestina en 1931 le revela a Marc Chagall los lazos biológicos que le unen, en un relato sin fin, a su historia y sus tradiciones. “No veía la Biblia, la soñaba”, dice de su experiencia hasta entonces. La belleza y la serenidad de los santos lugares que descubre se quedarán grabadas en su memoria, y todas la secuencias del libro excepcional que es la Biblia cobrarán vida siempre a través de los recuerdos de este viaje, en el que le acompañan Bella e Ida. En esta Soledad, obra de 1933 que pertenece a ese ciclo, vemos a un judío sentado y meditando; cubierto con el manto de oración, le da la espalda a una vaca blanca que tiene al lado y cuya mirada expresa, curiosamente, la bondad humana. Son dos mundos que se reúnen y se completan con la ayuda de un violín cuyo arco parece moverse solo, y bajo la discreta presencia de un ángel nimbado de luz. Chagall cuenta así su historia, y marca su territorio mediante una fuerza expresiva muy personal y una potencia plástica animada por la renovación de los grandes mitos que son el fundamento de la pintura. Con sinceridad y serenidad, nos transmite esa peregrinación a los orígenes de su alma en un momento en el que la intolerancia y el fascismo se están instalando en Europa. Marc Chagall La caída del ángel, 1923-1933-1947 Óleo sobre lienzo. 147,5 x 188,5 cm Kunstmuseum Basel, Depósito de colección privada Por sus orígenes, Marc Chagall acusa intensamente los problemas de la comunidad judía en la Europa de comienzos del siglo XX, igual que de una manera intuitiva vive los problemas por los que atraviesa Rusia, su país natal, con la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre. Exiliado en Francia en 1922, a Chagall le inquietan las amenazas, serias y reales, que se ciernen sobre el mundo occidental en los primeros años treinta. Junto con Pablo Picasso y Joan Miró, será uno de los pocos pintores que adviertan y denuncien los peligros de esos momentos. Su angustia se expresa, con fuerza y con fe, en la elección de asuntos tan reveladores como el de la Crucifixión o, en este caso, la Caída del Ángel. En esta obra importante, de paleta sombría y premonitoria, el ángel, todo vestido de rojo, se abalanza en un gran remolino sobre la aldea. Hay un sol marchito tras un velo oscuro, un animal con un violín de cuyo arco sale la partitura, una mujer que protege a su hijo pequeño y un judío con las tablas de la ley: un mundo trastornado sobre el que vela el Cristo en la cruz. Un Cristo que proclama un mensaje de esperanza. Composición compleja, las tonalidades anuncian ya “el gran juego del color” del que habla André Malraux, buen amigo de Chagall y uno de los pocos creadores –en el ámbito literario en su caso– que, al igual que nuestro artista, se dan cuenta de que una gran marea de horror va a inundar Europa en los años cuarenta. Marc Chagall La guerra, 1964-1966 Óleo sobre lienzo. 163 x 231 cm Kunsthaus Zürich, Vereinigung Zürcher Kunstfreunde Resulta a veces difícil traducir, en tiempo real, el horror de la época en que se vive; ante la obligación de continuar en el camino, la realidad se olvida por un momento, pero al punto resurge ante la menor amenaza, ante el más mínimo ruido, insidiosamente, y ya se queda para siempre, o se fija en un cuadro como éste. La aldea –siempre la aldea, símbolo de una vida pasada– es atacada a sangre y fuego, y sus habitantes huyen a toda prisa, con lo que les queda, dejando a los suyos que ya han sido destrozados por la guerra. Invade el lienzo el animal mítico, de un blanco níveo, inmaculado, como el paisaje, que es un sudario rodeado de negro, de desgracia y de duelo. Y está también, en lo alto de la gran escena, el Cristo que reúne y agrupa, una vez más, a las víctimas de todas las tragedias. La composición es amplia, estructurada, y se basa en la oposición del gris, el negro y el blanco. Sólo dan una nota de rojo las grandes llamas que se alzan hacia el oscuro cielo. Sabedor de que no puede dejar de preocuparse por la libertad, el artista se compromete con su época.