Descarga el documento completo AQUI
Anuncio
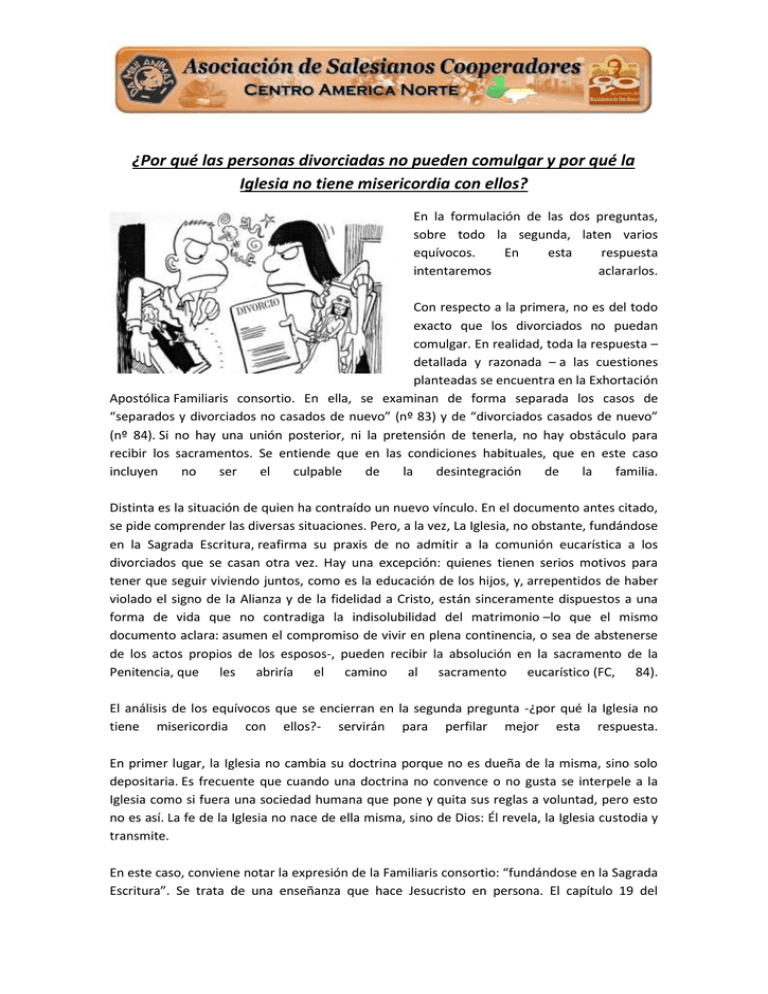
¿Por qué las personas divorciadas no pueden comulgar y por qué la Iglesia no tiene misericordia con ellos? En la formulación de las dos preguntas, sobre todo la segunda, laten varios equívocos. En esta respuesta intentaremos aclararlos. Con respecto a la primera, no es del todo exacto que los divorciados no puedan comulgar. En realidad, toda la respuesta – detallada y razonada – a las cuestiones planteadas se encuentra en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio. En ella, se examinan de forma separada los casos de “separados y divorciados no casados de nuevo” (nº 83) y de “divorciados casados de nuevo” (nº 84). Si no hay una unión posterior, ni la pretensión de tenerla, no hay obstáculo para recibir los sacramentos. Se entiende que en las condiciones habituales, que en este caso incluyen no ser el culpable de la desintegración de la familia. Distinta es la situación de quien ha contraído un nuevo vínculo. En el documento antes citado, se pide comprender las diversas situaciones. Pero, a la vez, La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Hay una excepción: quienes tienen serios motivos para tener que seguir viviendo juntos, como es la educación de los hijos, y, arrepentidos de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio –lo que el mismo documento aclara: asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos-, pueden recibir la absolución en la sacramento de la Penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico (FC, 84). El análisis de los equívocos que se encierran en la segunda pregunta -¿por qué la Iglesia no tiene misericordia con ellos?- servirán para perfilar mejor esta respuesta. En primer lugar, la Iglesia no cambia su doctrina porque no es dueña de la misma, sino solo depositaria. Es frecuente que cuando una doctrina no convence o no gusta se interpele a la Iglesia como si fuera una sociedad humana que pone y quita sus reglas a voluntad, pero esto no es así. La fe de la Iglesia no nace de ella misma, sino de Dios: Él revela, la Iglesia custodia y transmite. En este caso, conviene notar la expresión de la Familiaris consortio: “fundándose en la Sagrada Escritura”. Se trata de una enseñanza que hace Jesucristo en persona. El capítulo 19 del Evangelio de San Mateo lo pone de manifiesto. Le preguntan si se puede repudiar a la mujer por cualquier motivo. Era una pregunta para comprometerle, pues había una escuela más laxa y otra más rigorista a este respecto, y ponerle de una parte le indispondría con la otra. Sin embargo, contesta que en ningún caso, para sorpresa de todos. Remite a la creación misma, y sentencia que lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Entendieron bien lo que significaba, pues objetaron enseguida que Moisés (la Ley judía) prescribió el acta de repudio. La respuesta fue: Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que si uno repudia a su mujer –no por fornicación- y se casa con otra, comete adulterio. Las palabras entre guiones han dado bastante que hablar, pero, aun quedando dudas sobre su significado preciso, se puede decir con certeza que la palabra original –el griego porneia- no puede aludir a un matrimonio legítimo. La reacción misma de los Apóstoles lo pone de manifiesto, pues dicen que si esta es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae en cuenta casarse. Jesús contestó que no todos entienden esto. En realidad, podemos añadir que más bien pocos. Pero lo que sí que es fácil de comprender es que si uno quiere ser cristiano ha de aceptar la doctrina de Cristo, la entienda mejor o peor. Conviene hacer un esfuerzo por entender, pero desde la fe, que supone su aceptación. Los Apóstoles mismos no entendían ésta y bastantes otras cosas, pero los Evangelios nos hacen ver que en todo caso le seguían porque creían que era el Hijo de Dios y tenía palabras de vida eterna. El segundo de los equívocos se refiere a qué entendemos por misericordia. El diccionario de la Real Academia la define como “virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos”. La etimología misma ayuda: es tener corazón (cor-cordis en latín) con la miseria. Pero no significa negar la miseria misma, dar por bueno lo que no lo es. Volvamos al Evangelio. Jesús se compadece de los pecadores, tanto en las enseñanzas –las parábolas de la misericordia, por ejemplo, como la del hijo pródigo- como en la realidad –la samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, etc.-. Pero en ningún caso da por buenos los pecados, ni los pasa por alto. Es una misericordia que conduce siempre al arrepentimiento, y al arrepentimiento sincero que incluye al propósito de evitar en lo sucesivo el pecado. Y aquí sí se pone de relieve la misericordia divina, que también manifiesta en su nombre la Iglesia: perdona siempre al pecador contrito. Si esto se traslada al caso de divorciados vueltos a casar (civilmente, se entiende, pues canónicamente es imposible), se concluye fácilmente que si se quiere mantener esa unión como conyugal todavía no se han alcanzado esos requisitos para el perdón, y por tanto la Iglesia tendrá que hacer lo que en su día hizo su Maestro: acoger con cariño y comprensión a la vez que busca el arrepentimiento que lleva a un cambio de vida. La frase con la que concluye el primer punto da la clave para entender un tercer equívoco. La Iglesia repite las palabras de Cristo, que son palabras de vida eterna. Su misión fundamental es conducir a los hombres hacia la vida eterna. No es tranquilizar conciencias, ni apagar remordimientos, ni proporcionar ayuda psicológica para vivir en paz y sentirse bien. Y eso sin despreciar todo esto, aunque con el convencimiento, refrendado una y otra vez por la realidad, de que viviendo en gracia de Dios, con los pecados graves confesados y el propósito de evitar cometerlos de nuevo, es como se vive en paz y se alcanza la relativa felicidad que puede conseguirse en esta vida. De ahí que sea una extraña misericordia la que intente disimular el hecho de encontrase en una situación que objetivamente no conduce a la vida eterna, sino más bien a la muerte eterna –la condenación-, en nombre de un bienestar espiritual terreno. No es un favor abrir la puerta de la Eucaristía a quien vive en pecado grave. Todo lo contrario. San Pablo es muy claro al decir que quien comulga indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor (1 Cor 11, 27). La Eucaristía es esto, el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados y la comunión de su Cuerpo; no es un acto social, ni simplemente una cena fraterna. Si no se cumplen sus condiciones, no da fruto; si se recibe a sabiendas en esa situación, es sacrílega. Obviarlo no es precisamente un acto de misericordia. Quisiera añadir a esto un par de consideraciones que, aunque no son de aplicación universal, ayudan en bastantes casos. La primera es que hay de hecho bastantes personas que, viviendo en situación irregular –como la que aquí se contempla- se afanan en colaborar con tareas eclesiásticas y apostólicas de diversa índole. Es una colaboración en muchos casos materialmente desinteresada, aunque quizás no del todo desinteresada en otro orden de cosas, pues puede buscarse una especie de respaldo moral a su situación. A veces late detrás una actitud, más o menos consciente según los casos, que equivale a decirle a Dios “pídeme lo que quieras menos eso”. Pero una lectura desapasionada de los Evangelios muestra que, por comprensible que sea, ante Cristo no es válida. Si se quiere seguir al Señor y “eso” viene exigido por la ley moral, no hay otra salida válida que dárselo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos (Jn 14, 15). La segunda consideración es que no deja de ser llamativo que muchas veces las voces que reclaman a la Iglesia misericordia no la pidan para quienes suelen ser los mayores perjudicados y los que más sufren con el divorcio: los hijos que ven cómo se rompe su familia. En más de una ocasión ese olvido indica que hay un planteamiento más egoísta sobre esta cuestión que lo que uno está dispuesto a admitir. Por: P. Julio de la Vega-Hazas Sacerdote desde 1983. Es profesor de teología moral en el Studium Generale de la Prelatura del Opus Dei, y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Ha publicado varios libros y artículos sobre estas especialidades. Fuente: Aleteia
