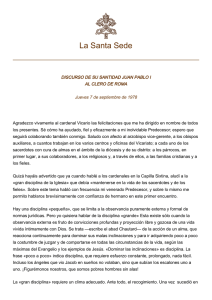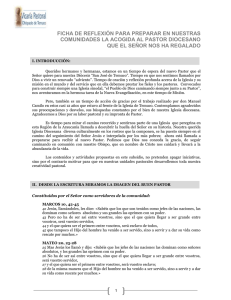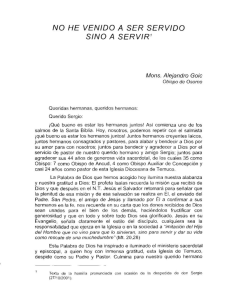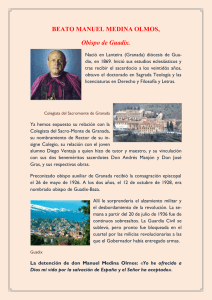Homilía de monseñor Ginés García en e entierro
Anuncio
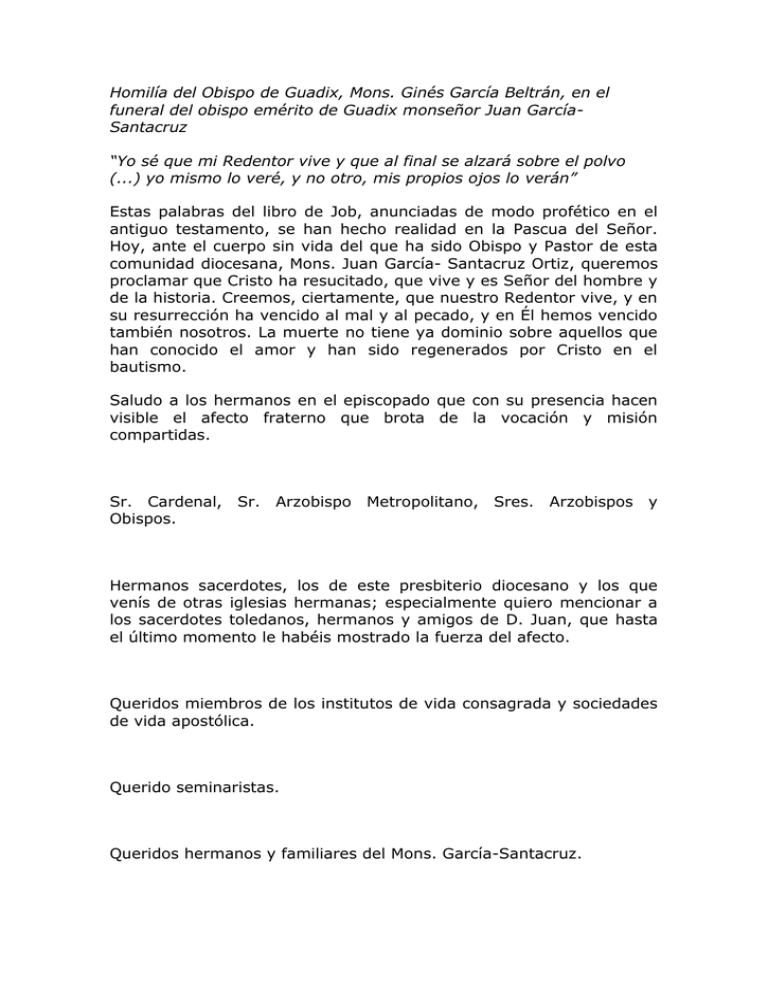
Homilía del Obispo de Guadix, Mons. Ginés García Beltrán, en el funeral del obispo emérito de Guadix monseñor Juan GarcíaSantacruz “Yo sé que mi Redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo (...) yo mismo lo veré, y no otro, mis propios ojos lo verán” Estas palabras del libro de Job, anunciadas de modo profético en el antiguo testamento, se han hecho realidad en la Pascua del Señor. Hoy, ante el cuerpo sin vida del que ha sido Obispo y Pastor de esta comunidad diocesana, Mons. Juan García- Santacruz Ortiz, queremos proclamar que Cristo ha resucitado, que vive y es Señor del hombre y de la historia. Creemos, ciertamente, que nuestro Redentor vive, y en su resurrección ha vencido al mal y al pecado, y en Él hemos vencido también nosotros. La muerte no tiene ya dominio sobre aquellos que han conocido el amor y han sido regenerados por Cristo en el bautismo. Saludo a los hermanos en el episcopado que con su presencia hacen visible el afecto fraterno que brota de la vocación y misión compartidas. Sr. Cardenal, Sr. Arzobispo Metropolitano, Sres. Arzobispos y Obispos. Hermanos sacerdotes, los de este presbiterio diocesano y los que venís de otras iglesias hermanas; especialmente quiero mencionar a los sacerdotes toledanos, hermanos y amigos de D. Juan, que hasta el último momento le habéis mostrado la fuerza del afecto. Queridos miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Querido seminaristas. Queridos hermanos y familiares del Mons. García-Santacruz. Dignas autoridades civiles, militares y académicas. Hermanos y hermanas en el Señor. La muerte de D. Juan, nuestro obispo, nos coloca, una vez más, delante de la realidad más dura con la que el hombre se encuentra a lo largo de la vida. La muerte es uno de los grandes interrogantes de la condición humana. Sobre la respuesta a este interrogante, se construye, con frecuencia, el sentido de nuestra vida. Dar respuesta al hecho de la desaparición del hombre es decisivo en la orientación de la propia existencia. Es legítimo que aquellos que amamos la vida nos preguntemos, ¿por qué hemos de morir?, e, incluso, nos aflijamos por la muerte de aquellos a los que queremos. Para mucho la muerte es el final de la vida, la última palabra de la existencia humana, la causa de la oscuridad y del sin sentido de la vida del hombre. El hombre es, desde esta visión, un ser para la muerte. Para nosotros, los cristianos, está oscuridad es alcanzada por la luz de la revelación de Dios. Dios nos ha mostrado en la historia y en todo lo creado, y nos ha dicho por su Hijo Jesucristo, que somos el fruto de su amor eterno. El hombre no es consecuencia del azar sino del proyecto de Dios que en amor nos pensó, nos creó y nos cuida en cada instante de la vida. Somos del Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. No hay motivos para la desesperanza ni para la tristeza; El que nos llamó a la vida nos hará compartir la eterna en la que Él vive. Por eso, los que creemos en Cristo, sabemos que el hombre es un ser para la vida. Con la Palabra de Dios, hoy queremos repetir: nosotros mismos, con nuestros propios ojos lo veremos, contemplaremos la belleza de su Rostro; compartiremos el abrazo eterno de aquellos que se aman y quieren vivir en comunión para siempre. Este, y sólo este, es el motivo que hace que la muerte no pueda instalarnos en la tristeza y en la conciencia de final, sino en el comienzo de una nueva etapa, la de la gloria eterna. Lo expresamos de un modo muy bello en la liturgia cuando decimos: “La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo”. La muerte es el final de nuestra peregrinación terrena; y la puerta que se abre para entrar en la de Dios. Si vivir es estar con Cristo, la consumación es estar con Él sin velos de misterio. La vida es Cristo y hay vida donde está Él; así lo ha expresado San Ambrosio: “Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino”. Este anuncio gozoso de la vida eterna hace que no nos acobardemos ante la muerte, como nos pedía el apóstol Pablo, en la segunda lectura, pues “sabemos que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús”. San Pablo, nos hace esta recomendación ante el hecho del desmoronamiento de nuestro hombre exterior; lo exterior pasa, lo interior permanece, “lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno”. La debilidad, la destrucción e incluso la desaparición de nuestro exterior es ya anuncio del hombre nuevo que ha nacido de la Pascua de Cristo; la debilidad hace presagiar que Dios se hace fuerte en nuestra vida y nos llama a descansar en Él. “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti”, proclamaba el obispo de Hipona. Este misterio, mis queridos hermanos, es el que hoy se realiza en nuestro hermano Juan, al que Dios misericordioso ha llamado junto a sí. Hoy llega a su presencia, cargado con los frutos de su larga vida al servicio de Dios y de su Iglesia. D. Juan García-Santacruz, obispo de esta diócesis durante dieciocho años, ha sido la imagen del Buen Pastor de nuestras almas, Jesucristo. Su palabra, su oración, sus gestos, su preocupación y desvelos, toda su vida han sido puestos al servicio del único Señor de la Iglesia. Actuar en la persona de Cristo, que es a lo que hemos sido llamados los sacerdotes, es desalojarse de la propia vida para que entre a habitar Cristo, como Señor y Dueño absoluto. Es una enajenación de nosotros mismos para ser Cristo allí donde estamos. En el evangelio hemos escuchado al mismo Señor que se presenta como el Buen Pastor, cuya vida se identifica por el hecho de dar la vida por las ovejas, a diferencia del asalariado al que no le importa la vida de las ovejas. “Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen”. En estas palabras se muestra la grandeza del ministerio pastoral en la Iglesia; es imprescindible el conocimiento de aquellos que han sido puesto bajo el cuidado del pastor, un conocimiento que no lo es intelectual sino en la vida, en la experiencia cotidiana. Conocer a cada uno desde la cercanía, el encuentro, la fraternidad y, lo que es fundamental en nuestro servicio, en la oración. El conocimiento, lleva al pastor al amor, un amor que se manifiesta en la preocupación, el servicio y la entrega de la propia vida hasta el final, hasta las últimas consecuencias. El pastor, puesto por Cristo al frente de una comunidad, ha de ver en cada uno de los que se les ha encomendado, a Cristo mismo; ha de considerar que cada uno ha sido redimido en la sangre del Cordero; por eso cada hermano es Cristo que pide ser amado, por el que el sacerdote, el obispo ha entregado la vida. Se sirve a Cristo cuando se sirve a los hermanos, se entrega la vida por Cristo cuando se hace en los hermanos. Del mismo modo, el pueblo verá en el Pastor a Cristo mismo; en su palabra escuchará a Cristo, en su gesto verá los de Cristo, en su vida experimentará la presencia misma del único Buen Pastor, del que los demás hemos de beber. Se realiza así la magnífica realidad de la comunión; una unión que no se fundamenta en la legítima simpatía, y mucho menos en un mismo modo de pensar, sino en la fuente que nos une que es la vida de Cristo. Cada uno ve en el otro al mismo Cristo y todos vivimos en Él. Esto es lo que sencillamente hemos vivido y vivimos en esta diócesis en la persona de nuestro querido D. Juan; con sencillez realizó esta hermosa experiencia de ser principio y testigo de comunión, y no solo con los de dentro sino también con los de fuera. Venido de Toledo, llegó a esta iglesia tan vinculada a la Primada, no solo por ser la primera, sino por los lazos de la historia y del afecto; y vino con el bagaje de su larga existencia personal y ministerial, poniéndose a trabajar, sin descanso. Todos habéis sido testigos de su dedicación a esta iglesia y a esta tierra. A D. Juan lo definía su bondad, su cercanía y sencillez, pero, sobre todo, la reciedumbre de su fe. “Por tu Palabra echaré las redes”, es la expresión evangélica que quiso tomar como lema de su episcopado. Siempre, sin cansarse, con la confianza puesta en la Palabra de Dios echó las redes. Ahora es el Señor quien tiene que hacer fructificar su trabajo, y el que tiene que darle la recompensa del que lo ha dejado todo por Él. Por nuestra parte, queda la acción de gracias a Dios y el reconocimiento a su persona y ministerio. Mucho podríamos decir; permítaseme ahora que destaque tres aspectos de su pontificado en esta diócesis. En primer lugar, su preocupación y dedicación al Seminario. En estos años ha ordenado 18 sacerdotes diocesanos, que son hoy la realidad gozosa de un presbiterio joven que nos abren a un futuro lleno de esperanza. Hoy estos sacerdotes son la gran corona de su vida, su orgullo que solo demostraba con su cercanía y con la satisfacción de estar entre ellos. El desvelo por la situación de los hijos de esta tierra marcó su ministerio. Que se acabara la pobreza y todo de marginación era su preocupación. Para esto había que potenciar la presencia y acción caritativa de la Iglesia. Buena muestra de ello son las Cáritas, el hogar del transeúnte, la residencia de ancianos de Huéneja y su tan querido Proyecto Hombre para la prevención y rehabilitación de los enganchados a las drogas. Y su gran sensibilidad cultural. La promoción de nuestro patrimonio, hacer de él un medio de evangelización, han sido una preocupación en su pontificado. El museo de la Catedral; el apoyo y promoción del Centro de estudios Pedro Suárez y su amor a la música son la muestra de su buen hacer. Pero todo esto no hubiera sido posible, ni hubiera tenido sentido sin la conciencia de ser siervo de Jesucristo, ministro de su Palabra y dispensador de sus misterios. D. Juan, nuestro obispo, era ante todo y sobre todo sacerdote, pastor. Encomendamos a D. Juan a Dios, nuestro Señor, con la esperanza de que cumpla en él su promesa. Como escribía San Cipriano de Cartago: “¡Cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo. El Señor tu Dios (..) gozar en el Reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada”. En la puerta de la residencia episcopal hay un mosaico que D. Juan quiso poner con la Virgen del Rosario, patrona de Navahermosa, su pueblo natal; después vino la identificación con la imagen de María, Madre dolorosa, con su Hijo en los brazos, santa María de las Angustias, Virgen de Piedad. A ella dedicó su amor de hijo, en ella puso las alegrías y la dificultades de su ministerio. Ahora, María es para él la “puerta del Cielo”; a su maternal intercesión acudimos para que los introduzca en la presencia de Dios. + Ginés García Beltrán Obispo de Guadix