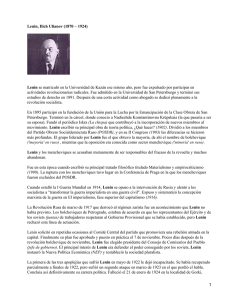CRÒNICAS BELARRÚSTICAS
Anuncio
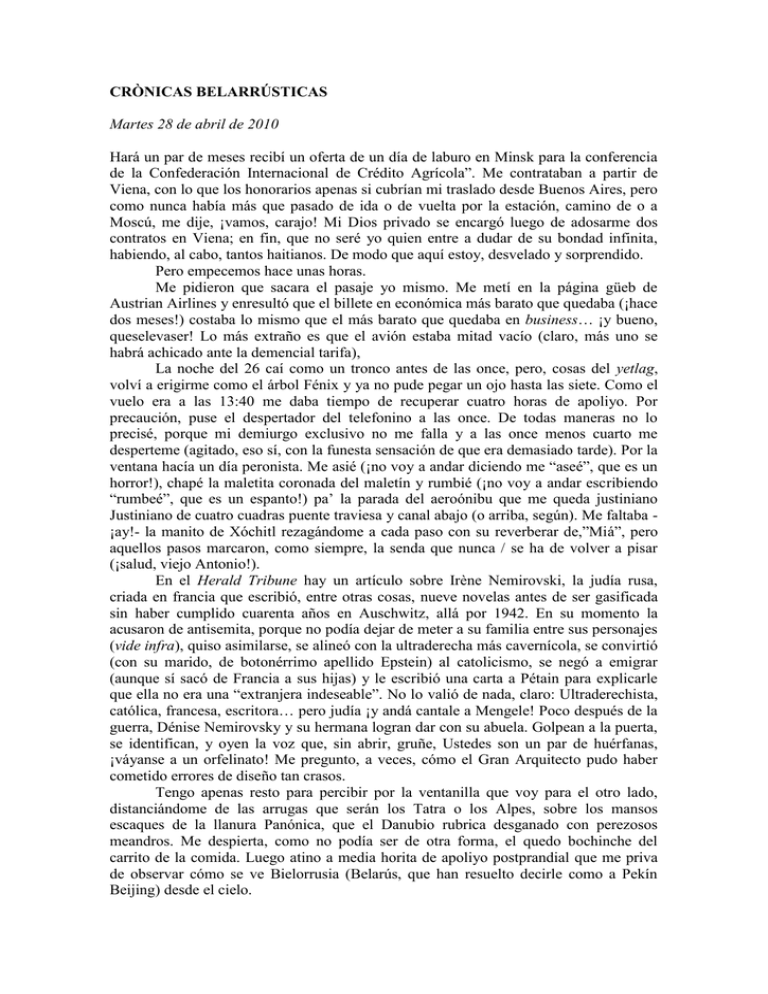
CRÒNICAS BELARRÚSTICAS Martes 28 de abril de 2010 Hará un par de meses recibí un oferta de un día de laburo en Minsk para la conferencia de la Confederación Internacional de Crédito Agrícola”. Me contrataban a partir de Viena, con lo que los honorarios apenas si cubrían mi traslado desde Buenos Aires, pero como nunca había más que pasado de ida o de vuelta por la estación, camino de o a Moscú, me dije, ¡vamos, carajo! Mi Dios privado se encargó luego de adosarme dos contratos en Viena; en fin, que no seré yo quien entre a dudar de su bondad infinita, habiendo, al cabo, tantos haitianos. De modo que aquí estoy, desvelado y sorprendido. Pero empecemos hace unas horas. Me pidieron que sacara el pasaje yo mismo. Me metí en la página güeb de Austrian Airlines y enresultó que el billete en económica más barato que quedaba (¡hace dos meses!) costaba lo mismo que el más barato que quedaba en business… ¡y bueno, queselevaser! Lo más extraño es que el avión estaba mitad vacío (claro, más uno se habrá achicado ante la demencial tarifa), La noche del 26 caí como un tronco antes de las once, pero, cosas del yetlag, volví a erigirme como el árbol Fénix y ya no pude pegar un ojo hasta las siete. Como el vuelo era a las 13:40 me daba tiempo de recuperar cuatro horas de apoliyo. Por precaución, puse el despertador del telefonino a las once. De todas maneras no lo precisé, porque mi demiurgo exclusivo no me falla y a las once menos cuarto me desperteme (agitado, eso sí, con la funesta sensación de que era demasiado tarde). Por la ventana hacía un día peronista. Me asié (¡no voy a andar diciendo me “aseé”, que es un horror!), chapé la maletita coronada del maletín y rumbié (¡no voy a andar escribiendo “rumbeé”, que es un espanto!) pa’ la parada del aeroónibu que me queda justiniano Justiniano de cuatro cuadras puente traviesa y canal abajo (o arriba, según). Me faltaba ¡ay!- la manito de Xóchitl rezagándome a cada paso con su reverberar de,”Miá”, pero aquellos pasos marcaron, como siempre, la senda que nunca / se ha de volver a pisar (¡salud, viejo Antonio!). En el Herald Tribune hay un artículo sobre Irène Nemirovski, la judía rusa, criada en francia que escribió, entre otras cosas, nueve novelas antes de ser gasificada sin haber cumplido cuarenta años en Auschwitz, allá por 1942. En su momento la acusaron de antisemita, porque no podía dejar de meter a su familia entre sus personajes (vide infra), quiso asimilarse, se alineó con la ultraderecha más cavernícola, se convirtió (con su marido, de botonérrimo apellido Epstein) al catolicismo, se negó a emigrar (aunque sí sacó de Francia a sus hijas) y le escribió una carta a Pétain para explicarle que ella no era una “extranjera indeseable”. No lo valió de nada, claro: Ultraderechista, católica, francesa, escritora… pero judía ¡y andá cantale a Mengele! Poco después de la guerra, Dénise Nemirovsky y su hermana logran dar con su abuela. Golpean a la puerta, se identifican, y oyen la voz que, sin abrir, gruñe, Ustedes son un par de huérfanas, ¡váyanse a un orfelinato! Me pregunto, a veces, cómo el Gran Arquitecto pudo haber cometido errores de diseño tan crasos. Tengo apenas resto para percibir por la ventanilla que voy para el otro lado, distanciándome de las arrugas que serán los Tatra o los Alpes, sobre los mansos escaques de la llanura Panónica, que el Danubio rubrica desganado con perezosos meandros. Me despierta, como no podía ser de otra forma, el quedo bochinche del carrito de la comida. Luego atino a media horita de apoliyo postprandial que me priva de observar cómo se ve Bielorrusia (Belarús, que han resuelto decirle como a Pekín Beijing) desde el cielo. 2 El asombro comienza todavía carreteando. Un aeropuerto intergaláctico (como la estación del metro virtual de Salvador) dijérase que de platino y cristal, con una torre que parece remedar la del Museo Guggenheim de Nueva York, centellea orgulloso frente a las bofetadas del sol (Bye bye, Lenin!). Pasamos junto a una veintena de monstruosos Antónov de carga, con las alas montadas sobre los hombros, como metálicos pterodáctilos en reposo, y, al aproximarnos a las aspiradoras de la argentina terminal, cuento uno, dos, ¡tres! aeronaves, dos de la local Belavia y una todavía más étnica de Turkish Airlines. Es como si el lechero repartiese sus botellitas desde un semirremolque de doce ejes (Howdy, Lenin!). Atracamos. A la salida de la pasarela, dos (bielor/belar)rusitas rubias de toda rubiedad, blancas de toda blancura y esbeltas de toda esbeltez y dos cosos portan un letrero que nos convoca a los que resultamos siete participantes de la Conferencia. Los cuatro franceses (dos parejas) no hablan sino francés y la pareja italiana, nada salvo italiano ella, e italiano, francés y español él. Las bielobelarrusitas (bielobelarruso, supongo), ruso e inglés, con lo que gran debut gran de este huérfano mediador intercunilingüe que -¡y vaya si me alarma!- entra a mezclar idiomas que es una gloria. Pero los mendigos no pueden ser electores, como reza, debidamente traducido, el viejo angloproverbio, así que se las me las tengo que arreglar. Nos piden los pasaportes y nos arrean un par de kilómetros al salón VIP de partida, donde otras dos rubiecitas, albas y esmirriadas nos preguntan que adónde volamos, y yo que a ninguna parte, y ellas que cómo (Howdy, Lenin!) y en eso aparece una de nuestras rubiecitas que venía a la zaga y explica y nos hacen pasar a un espacioso lounge, decorado con mucho gusto (Bye bye, Lenin!), donde cobran hasta el agua pero, rubiecita interpósita gratias, nos ofrecen café. El primer signo de incongruidad es que… ¡SE PUEDE FUMAR! Debe de ser el último sitio público del mundo donde no se fusila a los fumadores. Paso al ñoba, enorme pero singular, o sea que solo puede mear o cagar o lavarse las manos un maschio alla volta, con el piso cubierto de papeles y, en general, mugriento (Howdy, Lenin!). Como a la hora, se reconstituye el malón de acogida con las valijas de las tres parejas, (Howdy, Lenin!) donde, como muestra de la eficiencia del nuevo sistema, sucede lo impensable: En épocas del socialismo real, habría faltado, por ley, una maleta. Pero ahora aparece una de más. O sea, que debe haber algún pobre pasajero que se estará preguntando, ¿y mañana qué calzoncillos me pongo? Bueno, que las parejas elijen las tres mejores valijas y nos llevan a una combi. Nos hemos hecho como chanchos con los tanos. Ella, cierto es, no termina de ubicar Río de Janeiro al norte del Río de la Plata, pero él es un tipo que sabe montones. Hablamos, básicamente, de la unidad, a la vez precaria e inevitable, cultural, lingüística e histórica de Italia, del nefasto papel de la Iglesia que procuró impedir por todos los medios la unificación (no por nada al cisplatino adoptivo y, desde luego, masón, Garibaldi lo llamaban “mangiaprete”), de la diferencia entre el poder temporal del Papa sobre los Estados Pontificios que se interponían entre el Norte y el Sur y el puramente policial de la Inquisición española, que se limitaba a expulsar judíos y moros y quemar herejes como brazo ejecutor de la política de los reyes (que no tuvieron empacho en echar a los jesuitas a la mierda cuando entraron a joder más de la cuenta). Pero la combi se ha puesto en marcha por una flamante autopista (Bye bye, Lenin!). A lo lejos, sobre una colina, una especie de espira conmemora a los caídos en la Gran Guerra Patria, las víctimas de la agresión de la Alemania fascista (puntualiza, ¡y cuánto hace que no oigo el adjetivo imprescindible colgado de donde debe pender Hello, Lenin!-, la rubiecita que nos ha quedado). Belabielorusrusia perdió a manos de los nazis nada menos que un tercio de su población. Proporcionalmente, son el pueblo que mas sufrió: más que los judíos, los gitanos y los rusos (por cierto, en el sitio de Leningrado murieron más rusos -civiles, en su enorme mayoría- que ingleses, franceses 3 y norteamericanos juntos durante toda la contienda). La Guerra, del Oder-Neisse para aquí, se ve -y se escribe- de otra manera. Intermezzo retrospettivo Belabielorusrusia es un país relativamente meado por los perros. Una de las tres “rus” que se unieron inicialmente bajo la hegemonía de Kiev y más tarde la de Moscú y nunca la de Minsk, expuesta al vendaval polaco, la tormenta sueca, el ciclón lituano, el huracán mongol, el tornado ruso y, desde luego, el tsunami alemán. Es estado propiamente dicho por vez primera (y de ahí, calculo, el afán del bautismo). Los polacos y los lituanos los hicieron católicos, pero los rusos y los ucranianos los hicieron ortodoxos, y se han quedado más lo uno pero mucho de lo otro. Será una de las diferencias que pronto me tocará observar. Tampoco han tenido demasiada proyección (ni introspección) cultural. Las escuelas bielorrusas estaban casi todas en Polonia. El zar los cirilizó, de yapa, a fuerza de knut. El único apellido de estos lares que alguno ha escuchado alguna vez es Radziwill, y eso los que conocen algo de historia polaca. Bielorrusia adhiere masivamente al alzamiento de Octubre del 17 y se proclama (¡en Vilnius!) República Soviética (es decir, “de los Consejos”, como la Hungría diezmada por las huestes del almirante (!) Horty en 1919), unida a Lituania (¡quién la ha visto y quién la ve!) para ingresar en 1922 en la flamante URSS con Ucrania y Transcaucasia. En 1941, la tradicional política rusa de tierra arrasada la deja yerma ante el avance alemán que la atraviesa (y ocupa) íntegra camino de Leningrado al norte y Moscú al este. Los alemanes se aplican a quemar lo que quedaba, y los partizanos (los más aguerridos de la resistencia mundial al fascismo) lo que se les escapaba a los alemanes, que, ante el avance del Ejército Rojo quemaron todo lo que se había salvado de los partizanos. Cuando las bombas dejaron de caer y el país (Stalin más, Jrushov menos, Brézhnev viene, Gorbachov se va) por fin pudo restañar aquellas llagas enormes, ahicito nomah, estalló Chernóbyl y la nubecita se vino para estos pagos. Nefetibamente, los canes no han dejado de orinar sobre estas tierras, que ahora acaricia la dulce mano de Lukashenko. Entretanto, la combi ha entrado en la ciudad. El tránsito se adensa y avanzamos a paso de hombre (Bye bye, Lenin!). El parque automotor es flamante: ni un solo Lada, ni un mísero Moskvitch, ni un lastimoso Volga, ni un destartalado Zhigulí. Los trolebuses y ómnibus de última generación (nada del latón oxidado de Pietroburgo). Los edificios modernos y sin pretensiones, dignos, bellos, modestos entre el verde que todo lo adorna (Bye bye, Lenin!); un verde dócil, casi alpino, no la fiera acechante de Salvador. Llegando al centro, los resabios de la arquitectura estaliniana (Howdy, Lenin!), pero, sea por cuidados posteriores o inexplicable bonhomía anterior, menos antipáticos que sus primos moscovitas, y los poquísimos remanentes del ottocento, con sus paredes de tres metros de espesor y sus techos de metal a prueba de buen gusto. Pero el conjunto armonioso, agradable y de una plácida amplitud. Las aceras llegan (los he contado) a los siete metros de ancho. Todo está inmaculado. Canteros de flores y árboles por doquier. Parques y plazas con rejas lustrosas y, sobre todo, simbólicas. Negocios, cafés, restoranes… (Bye bye, Lenin!). Pero también banderas rojas y rojiverdes (la insignia nacional ha optado por la peor combinación de colores complementarios) que presagian dos grandes conmemoraciones: el Primero de Mayo y el Día de la Victoria (Howdy, Lenin!). Y entonces caigo: Los afiches del Día de la Victoria llevan el escudo de la 4 URSS, con hoz y todo y martillo. Avanzamos, es cierto, por la Avenida Independencia, pero pronto viramos hacia la Kart Marx. La combi nos deposita ante el Crowne Plaza (Bye bye, Lenin!), de factura estaliniana (Howdy, Lenin!), pero (re-?)decorado con excelente sentido estético (Bye bye, Lenin!). Subo por una escalinata que converge o se bifurca entre columnas de mármol. La habitación es tirando a palaciega, con boisserié de primera y televisor de pantalla de plasma. Me doy una ducha en un baño de dieciséis metros cuadrados con chorrito lavaculo estratégicamente ubicado (ya que andamos por esos símiles, digamos francamente que parece el clítoris de la hermana de Robocop). Me visto y salgo a dar una vuelta. Son las seis y centavos y el sol ya ha iniciado su larga despedida tiñendo de pastel los ya de por sí pasteles de la ciudad. Las calles llevan nombres de entonces: de la Revolución, Internacional, del Komsomol, Kírov, Lenin… (Howdy!). Por la Lenin, en efecto, voy subiendo cuando, de improviso, me llegan las notas de un órgano (la música ortodoxa es estrictamente a capella y homofónica). Del otro lado de la calzada, la que resulta Catedral del Santísimo Nombre de María (ottocentesca, digo), donde acaba de comenzar un concierto de órgano (Clerambault, Frescobaldi, Vierné, un tal Boëllmann y demás finados sin mayor interés, lástima). No hay mucha gente y, cosa para mí inaudita, aplauden a las organistas (cuatro, alumnas del Conservatorio) que se van sucediendo invisibles. En el edificio contiguo a la Catedral, narra una placa que funcionó el primer Soviet allá por 1919. Y en el que sigue, vivió Nikita Muravjov, uno de los cabecillas de la Revolución Decembrista que en 1828 quiso terminar con la autocracia. Colgaron a cinco y exiliaron al resto a Siberia. Y quien más los lloró fue su compañero de Liceo, Alexandr Pushkin, que dibuja una y otra vez los cinco cadalsos al margen de sus manuscritos. (Howdy, Lenin! ¡Salud, viejos recuerdos de la senda que nunca / de ha de volver a pasar! ¡Gloria eterna a los que cayeron luchando contra el zarismo feudal de entonces y el fascismo de todavía, incluso si lo hacían creyendo genuinamente que el peor asesino de la Historia era el Defensor de los Trabajadores, Protector de los Pobres y Abanderado de los Humildes: pelearon y murieron por un mundo que creían -¡y debió haber sido!- mejor: para que el hombre dejara de ser -¡por fin!- el lobo del hombre… “Yo no sé qué les parece, / digo yo, pero pa´ mí / que algún respeto merece / quien supo morir así” terminaba un poema que le oí recitar a Berta Síngerman en el Ateneo Popular “Esteban Echeverrìa” de San Fernando, va ya para más de medio siglo… lo cité en las Crónicas de una Muerte Anunciada). Regreso al hotel por entre los traspatios que en Europa oriental son (los peores los de Moscú y Pietroburgo) para llorar a gritos de lóbregos. Estos, en cambio, tienen juegos multicolores para niños y están perfectamente cuidados. No llegan, porque jamás podrían, a bellos, pero son todo lo poco feos que pueden, y el mérito es grande. La cena, a la que llego providencialmente tarde, porque ni me avivé que era ni que era en otro hotel, es gastronómicamente olvidable. Pero conozco a mis siete colegas. Regreso caminando con los italianos. Hablando, claro, italiano y de Italia, por la avenida Lenin, entre afiches que celebran el 65º aniversario del Día de la Victoria, por una ciudad que debió ser feísima y sin gracia redentora alguna y es una delicia sin pretensiones, como la buena comida mediterránea. Y Lenin me da y me suelta la mano, susurrándome a cada rato, como Xóchitl por la senda irrepetible, ¡Miá! Jueves 29 Por esas cosas del descalabro biológico en particular y de mi idiosincrasia onírica en general, me despertado a las dos de la mattina y ya no he vuelto a dormir. La crónica de arriba es producto, como tantas, del insomnio. Hacia las seis creo estar orillando el 5 sueño y, como tengo un par de horas, tiento mi suerte. Todo lo que logro es pasar ciento veinte minutos vagando cabeza adentro y mundo y tiempo afuera: aeropuertos por los que he pasado, gentes que he conocido, historias que me ha tocado vivir, desovillándose en mil direcciones, sin ningún respeto por la temática ni la cronología. A las ocho me doy una ducha y subo a desayunar. Hay un buffet munificente, presidido por una pareja de muchachotes coronados de esos gorros de chef que nunca me he enterado de para qué sirven que, detrás de diez o doce ofertas de ingredientes (dos clases de champiñones, pimientos, cebolla, queso, jamón, tomates y demás) y un par de hornallas, preparan a la orden toda suerte de omelettes, Todo menos queso, encarezco, y mientras uno de los vitelloni se aplica a mezclar el menjurje en una sartén me voy a la máquina que sirve diez o doce combinaciones de café con o sin leche. Si mi espresso sale más frío que un témpano, mi omelet es una auténtica sorpresa: los huevos no están ni por asomo revueltos y más fríos que el café. En fin. Las cabinas no son tales, sino paneles de plástico que dividen una larga mesa en cuatro cubículos en los que nos toca compartir consola y micrófono a cada par de colegas. Pero la cosa funciona lo suficiente para aguantar el día. Es la primera vez en mi vida que interpreto en una reunión donde no se habla inglés (¡ni una palabra en toda la mañana!). La cosa va en francés de parte de los visitantes y en ruso de los locales, y los temas bordean la incomprensibilidad terminológica (aprovechamiento y recuperación de pantanos y manglares, por ejemplo), pero logro salvar la plata a fuer de muñeca vocal y sentido común. El día, que se trasluce por los grandes ventanales, es grisáceo Tanto mejor: no me tienta mandarme mudar. Durante la pausa del café me presento a los dos españoles que tenemos por clientes, que nos advierten que nos escuchan asimismo los dos portugueses. El almuerzo lo paso tratando -inútilmente- de recuperar sueño perdido. Por la tarde, dos ponentes locales regurgitan sus presentaciones en un inglés de villano de película de la Guerra Fría, mientras un especialista francés hace preguntas en un ruso sin aspectos y ni casos, compuesto exclusivamente de palabras agudas. ¿Por qué se meterán a hablar idiomas que no saben en habiendo intérpretes que sí? Me entero de varias cosas que explican otras tantas. Los propios bielorrusos no terminan de decidir si existen. Solo un diez por ciento de la población habla la lengua, entre ella, el seis por ciento constituido por los polacos, que, con tal de no hablar ruso, estarían dispuestos a comunicarse en farsi o esperanto. Salvo ese seis por ciento y otro diez de rusos propiamente dichos (¿cómo los distingue qién?), la población es homogénea y el país es sorprendentemente idéntico al norte al sur al este y al oeste. Nada de los bullicios -o las carnicerías- interétnicas de todos los demás ex socios. Es más como si la URSS se hubiera ido de ellos que ellos de la URSS: Tras le debacle, Belarús fue la que menos se apartó del modelo en desgracia: Mantuvo la posición dominante del estado en la economía, se negó a aceptar las recetas rutilantes neoliberales del FMI y del Banco Mundial, insistió en mantener el estado de bienestar, prefirió apoyar la espalda en Rusia que la frente en Alemania y, veinte años después, es, de lejos, el país postsoviético con índices más altos de desarrollo humano (Naciones Unidas dicunt), los menores niveles de pobreza, la distribución menos inicua de la renta y, de yapa, el mejor nivel de vida de todos los supérstites, dos veces superior al de la vecina Ucrania, que tenía al momento un grado de desarrollo comparable (Bye bye, Lenin, but don’t go away too far!). El culto a la personalidad de Lukashenko es menos burdo que el del Nazarbáiev en Kazajistán (vide “Crónicas Astanémicas”): nadie lo menciona por su nombre, pero las alusiones al “Jefe del Estado” con constantes. Gattopardesca la cosa, ¡cuánto ha tenido que cambiar par que tantas cosas quedasen como estaban! Pero mi análisis tiene, seguramente, pies de barro: una ojeada a vuelo de pájaro y mi irrecusable afán por atar cabos a lo loco. 6 Entre las 17:00 a las que nos desbandamos y las 18:15 a las que deberemos recongregarnos en el vestíbulo para que nos lleven a la ópera y al banquete, logro, por fin, superar la vigilia. Por suerte; porque, contra mis premoniciones, no nos llevan a un potpurrí de “Uña furtiva lákrima” y tíos con balalaica, sino a una excelente versión del Aleko de Rajmáninov, que en cinco años de Moscú (y cincuenta de otras latitudes) nunca había visto representada. El banquete es en el teatro mismo (un edificio particularmente bonito, alegre y acogedor) y comienza con una batería de antipasti veramente formidable (camarones, salmón ahumado, ruccola con parmigiano, pastelitos de calabaza, diez tipos de ensaladas, otros tantos de quesos y frutas tropicales) rociada de excelente cabernet sauvignon sudafricano, ¡oh, globalizatsia! (el pescado y el bistec que se suponen fungen de platos calientes, gélidos, por supuesto, e incomibles). Hay un quinteto de cuerdas que, entre otras cosas, se manda Adiós Nonino y Por una cabeza. Luego se les suman la soprano y el barítono que han interpretado a Zemfira y a Aleko (respectivamente, claro) y por último un quinteto de voces masculinas de una calidad deslumbradora. Tengo a mi lado a Veronique, una colega joven que espera para agosto su primer hijo (primera hija, en rigor de verdad). Me hace acordar a Alguienita cuando iba inflándose alrededor de la jabalicita por venir. Se lo digo, y ya no dejaremos de charlar. Es la hora de los discursos, triplicados por la interpretación consecutiva al francés y al inglés de vuelta o al ruso y al inglés de ida. Los dos colegas hacen un trabajo tan minucioso como exasperantemente inútil: nadie quiere oír el ruido tres veces, sobre todo si no lo entienden dos y poco les interesa la otra. ¡A resumir sin asco, cumpas!, les vocifero en silencio, pero no me oyen. El vino, entretanto se ha puesto a hacer de las suyas: Quiero levantarme, tomar el micrófono y lagrimear, Hace casi medio siglo ustedes, como parte del entonces pueblo soviético, me dieron una beca gracias a la cual hoy he puesto los pies por vez primera en su país. Esa beca les costó a sus abuelos el equivalente de dos departamentos. Nunca nadie me pidió nada a cambio. Pero yo sentí que doscientos millones de caras de diez razas me decían, son menos patetismo pero idéntica razón que Tom Hanks a Leonardo di Caprio en “Salvar al soldado Ryan”, ¡Merécelo! No he dejado de intentarlo, y quiero decirles que, pese a los desastres, los crímenes, los disparates, las derrotas, nunca he abandonado el sueño de los millones que cayeron combatiendo el fascismo, un mundo en el que el hombre no sea ya el lobo del hombre (como me dijo en una fábrica de artículos de vidrio una obrera agitanada, gemela de Katina Paxinu). Pero no lo hice, y, como no puedo con mi genio, lo cuento aquí. Veronique me ha visto lagrimear y me pregunta, ¿Se te han juntado recuerdos?, Solo uno, el del sueño dormido quién sabe por cuánto tiempo más, a la espera de un beso que le dará vaya a saber quién vaya a saber cuándo para despertar vaya a saber cómo. Ojalá que sin ríos de sangre, pero la Historia nunca lo ha propiciado. Llegamos al hotel como a las once y yo me desplomo en la cama tras apenas un minuto de Alguienita. Pero, cosas del alboroto biológico y mi idiosincrasia para dormir, aquí estoy, a las cuatro ya de la mañana, escribiendo estas pamplinas. Viernes 30 Entre que quiero dormirme y no me vienen las ganas, desayuno interpósito se me hacen las once. Entrego la habitación, dejo a buen recaudo maletita y maletín, y me voy pa’l centro de rompedor, solo que, como ya estoy en él, lo que hago es irme más bien a la mierda, Avenida de la Independencia abajo, en busca del río. La ciudad casi ni se mueve. ¿Adónde se habrá marchado el tráfico que me estorbaba la venida del 7 aeropuerto? Paso junto al monumento a Félix Edmúndovich Dzerdzinski, el conde o duque polaco fundador del KGB (Howdy, Lenin!). Los resabios del pasado proliferan: la Plaza Engels, la estación de metro Proletaria. Un pasacalle rojo recuerda que pasado mañana es la Fiesta del Trabajo. Los semáforos de las intersecciones más bravas tienen indicador digital de los segundos que faltan para que cambie la luz. Cada tanto, un par de milicianos que se aburren debajo de esas gorras siniestras que remedan bidés con visera (Howdy, Lenin!). Los edificios estalinianos revelan un ángel inesperado. Son hasta bellos. Avanzan chusmeando delante de mí dos mujeres de mediana edad, armadas cada una de escoba y pala, que recogen minuciosamente aquí una colilla de cigarrillo, treinta metros más allá el envoltorio de un caramelo… es todo el trabajo que les dan los minskitorios. “Si no ensucias en tu casa, no ensucies la calle”, precave de pronto un letrero absolutamente inútil. Llego al parque Janka Kapula, impoluto, asperjado de trinos y surcado, cada tanto, por algún que otro aerobista y una o dos madres recientes con sus recientes crios. Es un parque, una ciudad sin perros: ¡notable! (y prácticamente sin graffiti: ¡qué lo parió!) El Svíslach se despereza en mansos lagos sobre los que aguardan la canícula, silenciosas e inmóviles, las canoas y las bicicletas flotantes. Un barco de excursión se da el lujo de girar indolente en torno de su ancla clavada entre las dos orillas. Hasta aquí ha llegado mi primera pipa. Me queda tabaco para una más, que será la valedictoria. Tengo por delante otras tres horas hasta que vengan a buscarme al hotel. Ahora bordeo la costanera que me lleva suavemente de regreso por el norte. Ha comenzado el calor del mediodía y el abrigo me estorba. Lo llevo colgado detrás del hombro, mirando (yo) pretéritas muchachas milagrosamente conservadas al cabo de casi cincuenta años. Corroboro, no sin cierta decepción retrospectiva, la lamentable parquedad de nalgas, pero siguen hermosas, de nariz casi ridículamente respingada, albas, de ojos rasgados y pómulos subidos a fuerza de invasiones tártaras. La cartelera de la ópera frente a ;a Academia de Música me informa de que en mayo darán Nabucco, La Traviata, Iolantha (la última ópera de Chaikovski), Las bodas de Fígaro, un Concierto del Día de la Victoria, y ballet para tirar al techo, por supuesto (una pérdida de tiempo en el espacio, lo definía Stravinski, el autor de las mejores partituras danzantes que, por suerte, nadie danza) La Cenicienta de Prokófiev, los infaltables El lago de los cisnes, El cascanueces y La Bella durmiente, y un programa con la suite Chopiniana en que alguien rejuntó y orquestó un potpurrí de temas del polaco, el Bolero de Ravel y, con perdón, La pajita, del justamente olvidado Ludwig Minkus (vide las susodichas “Crónicas Burgopetrosas I” para una nutrida crítica de su obra menos desconocida, Don Quijote). Todo eso en un mes… título más título menos, igualito a mi Colón… si vuelven a abrirlo. Me detengo a tomarme un espresso lungo (menú increíblemente dixit) frente a dos bellezas decididamente caucasianas que me han mirado quiero creer que con ganas y se han puesto a cuchichear quiero convencerme que de mí (me han mirado, sin duda, y sin duda es de mí que cuchichean, pero sospecho que tiene que ver más con mi aspecto alienígena y la lenta ceremonia de la última pipa… Pero en otros tiempos los tiempos eran otros, incluso hasta no hace tanto, como se revela en mis primeras Crónicas Burgopetrosas. Alguienita se estaría muriendo de cellos, ¡qué más pedir!). Se han hecho las 13:00. Sigo seseando entre los viejos rescoldos del ottocento para llegar al hotel justo dos horas después de haber partido y con la última fumarada. Tengo dos horas. Me doy una vuelta por el Casino (abierto, ojcórs, las veinticuatro horas del día) donde pierdo, apostando al 2, al 8, al 21 y al 24 (nuestras fechas de cumpleaños), los como ciento y pico de mil rublos que me quedaban (como 8 treinta dólares… ¿recordates, gerentes, cuando un chocolatín costaba miles de pesos o australes?) y, ya sin más pretexto para holgar, me pongo a escribir estas pamplinas. Olga (así se llama la rubia de hoy) viene a buscarnos a Panu (un delegado finlandés) y a mí para acompañarnos al aeropuerto. El tráfico ha retornado de adonde quiera que su hubiese ido y tardamos exactamente una hora. El aeropuerto, como siempre, desierto (advierto que tiene una tienda de reparación de calzado, ¡para qué carajo!). Se nos suma ahora una rubia aeroportuaria que nos acompaña a Olga, Panu, nuestro chofer y este pobre huérfano al mismo lounge VIP que me vio llegar anteayer, donde se conoce que han limpiado el baño, porque los papeles tirados por el suelo son otros. La CICA nos regala sendas cervezas. La rubia aeroportuaria, entretanto, desaparece con nuestros pasaportes y equipaje (tengo que consignar mi maletita porque nos han regalado una botella de vodka). A la hora señalada nos despedimos de Olga y el autista y seguimos a la aeroportuaria blonda que nos hace pasar delante de los cinco solitarios que hacen cola para que les escruten el pasaporte y luego de los veinte o treinta que aguardan para abordar el avión. Me siento imperial, resarciéndome con fruición de tantas simétricas humillaciones sufridas en la popular con el resto de la gilada, ¡A ver acá: Intérprete de la CICA!, me dan ganas de proferir con el más prepotente acento argentino, pero me aguanto, porque no tengo a quién, Termino estas crónicas, como es lógico, ya en casa, tras haberme enterado de que la gliptodontuelo ha andado “malita”, con tantita fiebre (¡qué habría hecho si le hubiera dado en Salvador! Pero, bueno, de eso se ocupa, como siempre, mi Demiurgo privado).