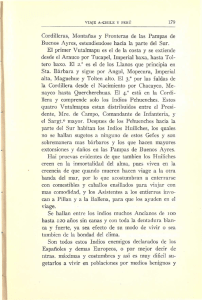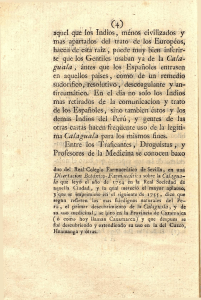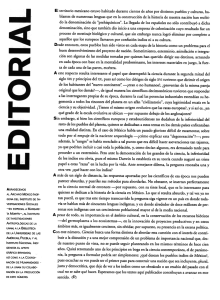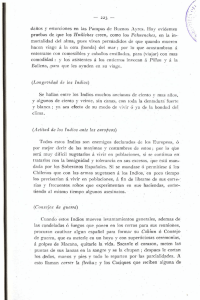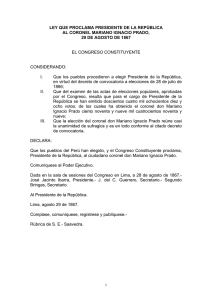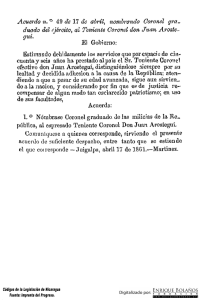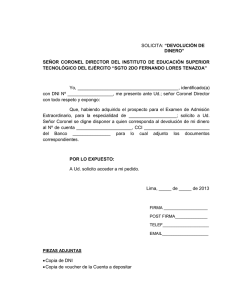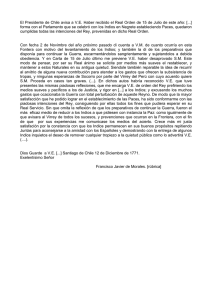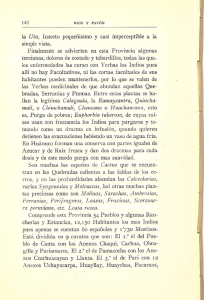DE PUNTANOS, RANQUELES Y PICAHUESOS
Anuncio
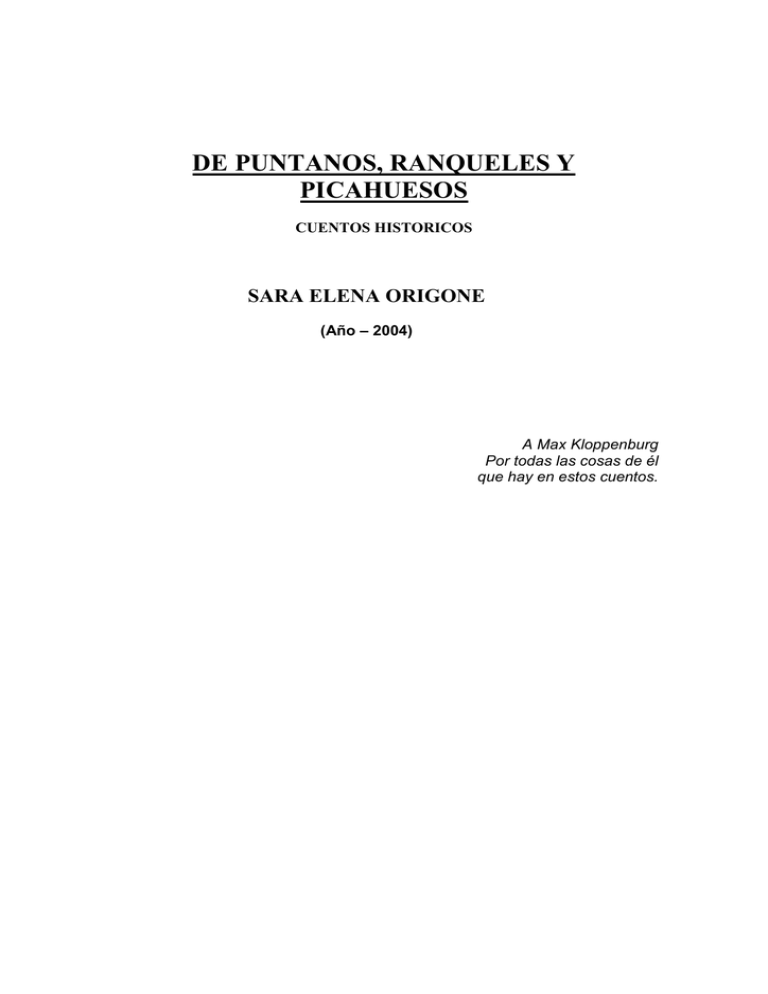
DE PUNTANOS, RANQUELES Y PICAHUESOS CUENTOS HISTORICOS SARA ELENA ORIGONE (Año – 2004) A Max Kloppenburg Por todas las cosas de él que hay en estos cuentos. INDICE PROLOGO ......................................................................................................... 3 1- JANUARIO O EL PICAHUESO..................................................................... 4 2- REQUIEM PARA UN VIAJE.......................................................................... 6 3- EL BAUTISMO ............................................................................................ 10 4- EL PENOSO DUELO DEL INDIO Y EL CRISTIANO .................................. 12 5- AL FINAL DE LA NOCHE ........................................................................... 14 6- LAS TRES NIÑAS ....................................................................................... 16 7- LA PEQUEÑA-GRAN DINASTIA DE LOS ZORROS ................................. 21 8- DE TODOS LOS SANTOS, EL PEOR ........................................................ 23 9- LOS CERROS JUJEÑOS............................................................................ 24 10- UN VIAJE AL INFIERNO........................................................................... 27 11- MAS ALLA DEL CIELO Y LAS ESTRELLAS........................................... 29 12- EL ENCUENTRO DE LAGUNA AMARILLA ............................................. 31 13- Y EL RIO FUE TESTIGO ........................................................................... 33 14- …DE PUNTANOS AGUERRIDOS ............................................................ 35 15- DESDE LA OTRA VEREDA ...................................................................... 39 16- LAZARO .................................................................................................... 42 PROLOGO …Fue aquella una tragedia nacional sobrellevada con heroísmo conmovedor por las provincias del interior, entre ellas la de San Luis, asiento principal de las tribus más temibles por su arrojo, astucia y coraje. La sangre de nuestros veteranos fecundó todos los sectores del suelo argentino, vertiéndose en cien combates admirables, bautizando todos los fortines que jalonaron las fronteras con el desierto y regando todas las rutas seguidas por los soldados de la civilización. Los pueblos vivían sobre las armas, la pampa era un tétrico e inmenso sudario, la Nación entera se estremecía con la tragedia de sus pueblos desvastados o sus ciudadanos agraviados, vejados o sometidos a cautiverio… La lucha con el indio en la provincia de San Luis Reynaldo A. Pastor 1- JANUARIO O EL PICAHUESO Januario siempre se sintió pájaro porque nació con los ojos abiertos como buscando un lugar para escapar del mundo. Creció rodeado de aves enjauladas en la enorme pajarera del patio y antes que aprendiera a hablar imitaba el canto de la reina mora que tenía al lado del cajón de frutas que le servía de cuna. Ya más grande, se subía a los árboles, y allí pasaba horas y horas, contemplando los nidos, dándoles de comer a los pichones, aprendiendo sus gorjeos hasta que se quedaba dormido soñando que levantaba vuelo en un cielo azul inmaculado. Lo despertaban los gritos destemplados de María Mayo, su madre: -Januario! Januario! Niño bobo. Baja del árbol. Tené que llevar a pastar la oveca. Y él bajaba, desganado, y llevaba los animales donde había pastos frescos y fragantes, a orillas del Conlara o sus tierras adyacentes que, aunque fuera tiempo de bajas lluvias, siempre verdeaban. Mientras los animales se daban la panzada, él miraba las bandadas de pájaros, rey del bosque, caseritas, cardenales, tordos, siete colores, golondrinas y colibríes que pintarrajeaban el cielo y ensordecían los oídos. ¡Y yo aquí!, decía Januario con envidia, mientras los miraba alejarse. Cuando se rompió la camisa se sintió feliz, los jirones parecían plumas multicolores que le habían nacido en el cuerpo y la uso por días enteros, sin cambiarla, sólo por pensar en un milagro. Para distraerse, mientras las ovejas pastoreaban, subía a los árboles para controlarlas desde allí. Con un silbido las dirigía desde lo alto y de paso, se extasiaba con el extenso valle del Concarán, avistaba los macizos de la Carolina y cuando el día estaba claro veía las aguas que bajaban rumorosas de las sierras de Comechingones. Era mirar el mundo desde tres metros de altura, extender el brazo y tocar las nubes, elevar los ojos y encontrar el sol, silbar como pájaro y sentir que era dueño de todos los sonidos. Pronto comprobó que introduciendo dos dedos en la boca, soplando con fuerza y de determinada manera lograba el mismo sonido del picahueso. Tanto lo ensayó y lo mejoró que desde entonces, lo llamaban el picahuesero, no sólo por el canto sino por sus patitas flacas y su jeta grande. …y el picahueso me dijo que para poder picar no solo hay que tener pico… -Padre, anunció Januario una mañana, ha llegado un coronel de la Europa, un lugar lejano, más allá del mar grande y viene a luchar por la patria. -¿A luchar contra quién? Ni falta que nos hace, dijo Crespín Luna mientras herraba un caballo. -Contra los godos, padre, los godos que están dispuestos a quedarse con todo. Basilio y José Gregorio se han alistado y parten mañana hacia San Luis. Yo quiero ir con ellos. -M’hijo, usté no, dijo con voz de trueno, desde la cocina, María Mayo enredada en un amase de panes. ¡No!... ¡no! y ¡no! por que hay que ser dispierto de entendederas pa’cer la guerra y usté solo sabe silbar como lo pájaro. Ademá, ¿Quién va a cuidar la oveca? -Para hacer la guerra sólo hay que amar la patria, mama, tener los cojones bien puestos, calzar la bayoneta al hombro y accionarla a tiempo. Nada más que eso. ¡Mama entienda! El picahueso me ayudará a alentar a los soldados. …pica que pica el picahueso, pica que pica el muy travieso y de tanto… Y de tanto hablar se decidió, iría a pelear por su patria, con ese coronel que todos nombraban. San Martín a secas, garantía de triunfo. Al otro día emprendería la marcha en mula hacia la ciudad de San Luis donde el capitán Tomás Baras hacía el reclutamiento. Iría con sus amigos que ya tenían sus talegos preparados. En el cielo brillaba la luna inmensa cuando Januario salió de su modesta casa. Llevaba sus mejores galas, un pañuelo de seda blanca al cuello y el pelo brillante a fuerza de vinagres. Al pasar por el patio vio la enorme pajarera sumida en el silencio, sus alados amigos dormían y no silbó para no despertarlos. Se paró por un momento y miró su villa de Renca, la que lo había visto nacer, donde todos lo conocían, allí, donde él alegraba el aire serrano confundiéndose con los picahuesos. ¡Carajo, qué linda! Y ¡cómo progresa! Si ayer nomás, alguien me dijo que andaba por los 9.000 habitantes. ¿Cómo la encontraré cuando vuelva? Caminando lento como haciendo la despedida, se acercó al rancho. Allí vivía su prienda, la morena capaz de acelerarle la sangre con solo mirarla. Los perros salieron al toreo acostumbrado pero el silbido del picahueso los tranquilizó y volvieron a echarse indiferentes. El que llegaba era hombre de paz. En el alero, iluminado por una pequeña mecha titubeante estaba Martina. Desde lejos, vió su piel cetrina, los cachetes rojos brillantes, y las largas trenzas que caían a los costados de la cabeza como dos abismos oscuros que se perdían en las profundidades de la cintura. Se dio cuenta cuánto la quería, de qué modo iba a extrañarla y qué gran sacrificio le pedía la patria teniendo que dejarla. Ella apenas lo miró. -Ya sé. Me lo dijeron. Si esperás que llore no lo lograrás. Se me acabaron las lágrimas desde que lo supe. -Será para bien, Martina, Salvaremos nuestro suelo y yo volveré a buscarte con gloria y medallas. Al fin no me voy tan lejos, a Santa Fe, solo unos días de viaje montando mi mula. Allí San Martín prepara un regimiento para darle un escarmiento a esos mal nacidos que han tomado nuestro suelo como propio. -Yo no estaré aquí cuando vuelvas. De tanto chiflar como el picahueso te has convertido en puro pico. …no solo hay que tener pico sino hay que saber picar… Januario se sintió dolido, no esperaba un agravio semejante y menos de Martina, ¿nadie podía comprender su amor por la patria? Esa patria que era el terruño, sus amigos, ese cielo y ese río y esos pájaros que le alegraban la vida. Amaba eso, a tal punto de dejar todo para defenderlo. Pero… ¿nadie podía entender? Al día siguiente, montado en su mula y acompañado por los muchachos emprendió camino hacia San Luis. No había brecha, solo una huella estrecha que por momentos debían abrirla a machetazos entre la espesura de los chañares. ¿Y los indios? ¿no los encontrarían detrás de la loma? ¿no estarían escondidos en los cañaverales? Januario silbaba, el picahueso inundaba el aire, se enredaba en los piquillines y caldenes, se bajaba hasta la tierra seca y polvorienta y arpegiaba entre las patas sudorosas de las mulas. Todo era sonido que hacía más liviano el sacrificio. De San Luis pasaron a Santa Fe, junto al río Paraná. En el convento de San Lorenzo, esperaron. Se encontró con amigos y conocidos, eran muchos los puntanos que se habían puesto a las órdenes de San Martín. Mientras aguardaban y se preparaban para darle batalla a los godos, Januario chiflaba alentando nuevos bríos de triunfo. El 3 de febrero de 1813 vieron por el río que las naves enemigas se acercaban. El momento esperado los estaba alertando. Januario formó filas con sus compañeros y aunque el jefe los había llamado a silencio, él comenzó a silbar. No era puro pico como dijeron por allí, sino un picahueso que se había metido entre los soldados para animarlos, transmitiendo su entusiasmo, inflamando los pechos, contagiando sus ansias. Era un picahueso renqueño de poco entendimiento, según la madre, de corazón heroico, según la historia. Porque él, Januario Sosa, ofreció la vida por la patria junto a sus bravos amigos Basilio Bustos y José Gregorio Fredes en el Combate de San Lorenzo. Modestas calles de la villa de Renca llevan el nombre de los heroicos puntanos. Rafael, ‘Chocho’, Arancibia Laborda, autor puntano de “El picahueso” canción popular. 2- REQUIEM PARA UN VIAJE Era febrero, Santiago del Estero la madre de ciudades hervía, el calor era insoportable. Desde el sur, se insinuaban negros nubarrones pero aún tardarían horas en llegar. En la posta del camino Real hacia Córdoba estaba todo preparado para el viaje. La galera con caballos frescos y veloces, mullidos almohadones y grandes recipientes alquitranados con agua fresca. Los viajeros, el general y el doctor, habían protagonizado una exitosa misión en Tucumán y Salta aplacando viejas rivalidades de sus gobernadores y debían volver a la ciudad mediterránea. El general sufría el calor como un agravio. Se había quitado la chaqueta del uniforme, llevaba la camisa de espumilla adherida al cuerpo a fuerza de sudores. La transpiración acre y pegajosa mojaba los pelos que caían sobre la frente dejando solo un retaso de ojos negros y penetrantes. La espalda era una mancha oscura de agua y sal. Su compañero, formal y educado, había desabrochado el corbatón y mantenía la compostura, con la frente perlada y las manos húmedas. Dos mulatos de cueros oscuros y brillantes fueron los encargados de subir el equipaje al techo del carruaje, sendos baúles de lustrosos cueros repujados, cargados de ropas. Un mozalbete de unos doce años llegó a la posta corriendo sudoroso y pidió acompañarlos. -Debo llevar esta nota a mi padre que anda de milicia, dijo, mientras esgrimía un papel ennegrecido por el trato. Los dos hombres iniciaron el itinerario recostados en los asientos, frente a frente, mirando los monótonos caminos santiagueños y permitiendo que los sueños volaran con mansedumbre. Asomados por las ventanillas y hamacados por el ritmo impuesto por los caballos, no podían ocultar sus satisfacciones y no era para menos, el éxito había sido rotundo. Las palabras tuvieron más poder que las armas y aunque el general se sentía más cómodo y seguro con una espada en la mano, coincidía, al menos en este caso, con su amigo defensor de las tratativas y los acuerdos. En eso nunca transarían. -Cuando llegue a Córdoba iré a pasar unos días a Renca, allí vive mi madre, dijo el doctor. -Lo envidio compadre, yo tendré que seguir viaje a Buenos Aires, debo dar cuenta de nuestra misión al gobernador interino1. Continuaron inmersos en sus propios pensamientos mientras recorrían la senda monótona y recta, sucesión de palmas y vegetación achicharrada por el calor. Con solo mencionar a Renca, fragmentos de su vida poblaron la mente del doctor. En esa villa puntana había nacido. Recordaba su familia descendiente de conquistadores de quienes, seguramente, había heredado el sacrificio y el amor al terruño. Veía a su madre amasando el pan familiar bajo el árbol centenario y por las tardes, las mismas manos trémulas, piadosas desgranando las cuentas del rosario, una y otra vez. Se avistaba con sus hermanos pescando en las aguas del Conlara, correteando el encantado valle del Concarán, con el ensordecedor trinar de los pájaros por la mañana, la vista sosegada de las sierras y los tranquilos rebaños de ovejas. Siempre creyó que era el santo del árbol el que protegía aquel lugar sereno y sencillo. Luego, fue Córdoba, señorial y puritana con su porte doctoral, las campanas al viento y su Universidad donde cursó los estudios humanísticos y teológicos. Después, Inés2. Esbozó una sonrisa cuando recordó el día que la conoció. El, invitado a aquella fiesta distinguida y ella allí, delicada y aristocrática. El vestido negro ceñido al cuerpo que insinuaba el nacimiento de los senos salpicados de pecas y el enorme peinetón sujetando sus cabellos lo impresionaron vivamente. Lo demás, vino solo. La mujer de su vida. A esa altura del viaje donde la emoción lo había traicionado, miró a su compañero. Tenía los ojos cerrados pero sabía que no dormía. Siempre alerta. Por las noches, después de días agotadores y ensangrentadas luchas, parecía 1 Gobernador Massa, interino de la provincia de Buenos Aires. Su titular, General Juan Manuel de Rosas se encontraba librando la guerra al indio. 2 Inés Vélez Sarsfield, hermana del codificador, Dalmacio Vélez Sarsfield. hacerlo con un solo ojo, oteando, vigilando desde los sueños. Ahora parecía hipnotizado, una leve sonrisa venida de lejos se dibujaba en sus labios. Conocía demasiado bien a su amigo, o eran polleras o naipes lo que la provocaba. -La partida de mus que jugué en Santiago la gané en buena ley y las onzas de oro, sin lugar a dudas, me pertenecen. No soy tramposo, solo suertudo, dijo el general como adivinando el pensamiento de su camarada. Aunque usted no lo acepte, compadre, el hombre necesita unos brazos cariñosos, donde quiera que vaya, para recostarse después de un día agotador. Los tiempos que la patria deja libre hay que disfrutarlos. Quién puede saber lo que sucederá mañana. -General, estamos llegando a la posta de Ojo de Agua, mudaremos caballos y seguiremos viaje, no es conveniente que la tormenta nos alcance en camino. -El calor es insoportable y sé que se avecina un buen chaparrón pero ansío unos mates y una china buena moza que me los cebe. En la posta fueron bien recibidos. ¡General, general! gritaban las muchachas. ¡El general, está aquí! ¡Ya llegó! La noticia corrió de boca en boca y todos se apersonaron. El, engreído y presuntuoso se dejaba atender. Cebaron mates con yuyos, sirvieron chipacos y tortas con chicharrones, mientras las chinitas se peleaban por alcanzarle el amargo, sólo por rozar su mano, una guitarra sonó, infaltable en esa tierra, donde los hombres parecen haber nacido con una bajo el brazo. Y todo se hizo fiesta con la sucesión interminable de sonidos, la alegría de las chacareras, el meneo de polleras y las trenzas aleteando como pájaros. El doctor sonreía. Parado contra un árbol contemplaba la escena conocida, siempre la misma, en todo lugar que hubiese mujeres. Alguien se acerca al galope tendido, trae prisa y malas noticias que susurra al oído del general. De un salto se pone de pie y con la diestra separa a las muchachas. Tiene la cara transfigurada y de los ojos encendidos parecen salir llamas. Una conspiración los espera. -¡General, no debe seguir! Aguardan para matarlo. La traición lo acecha. El no escucha. Otras veces oyó esas mismas palabras. Sabe que muchos desearían verlo muerto pero no es un calzonudo para esconderse tras las faldas femeninas. Hay que seguir. -Esperemos hasta mañana, aconseja el doctor. -Cada uno hace la guerra a su manera. Algunos se esconden detrás de los árboles, yo, tengo el pellejo duro y miró a todos de frente. ¡Caballos! ¡Pronto! Es la orden imperiosa. Los dos viajeros junto al muchacho, reanudan la marcha, dejando guitarras mudas y doncellas llorosas haciendo la despedida. Tal vez, la última. Sentados frente a frente ninguno habla. Todo es silencio, solo se escucha el golpeteo de los caballos en la senda apenas abierta. Ahora, los recuerdos son conciencia. Lo que se hizo y se dejó de hacer. Los ideales y los excesos. Los unitarios y federales. Una brisa fresca comienza a soplar e ingresa por las ventanillas, leve respiro de almas atormentadas por otros vientos. El general se asoma y grita al cochero: -¡Más rápido! La tormenta nos alcanza y la noche llega. -Todavía estamos a tiempo de hacer un alto, se le escucha decir al doctor, la patria no puede sufrir otra pérdida, ya tuvo muchas. La posta del Chañar está próxima, podríamos hacer noche allí. No hubo respuesta. No es tiempo de dudas ni melindreos y pasan de largo sin cambio ni descanso. El doctor mira a su amigo. Sabe que él también viaja hacia la nada. Su destino está marcado por el cariño y la unidad de ideas, federales hasta la muerte. De simples viajeros se han convertido en rehenes. Sin juicio ni sentencia marchan al degolladero sin saber cuál es, ni dónde se esconde el enemigo. No conocen los verdugos, ni las armas, ni los tiempos ni sus tramas. Sólo saben que están en capilla preparándose para morir. -Te extraño, Inés, murmuró el doctor en voz baja. Desearía decirte lo mucho que te quiero. Pensar en la mujer amada lo aferraba a la vida. Quisiera tenerla, gozarla. Ella, que en sus momentos más duros, además de esposa fue amante y madre, raras cualidades para darse juntas. Desde sus primeras andanzas en la política, como Alcalde de primer voto, mucho tiempo atrás, hasta que llegó a la gobernación de su provincia, estuvo a su lado sin una queja, sin un reproche. Heroica y sacrificada. Y supo demostrarlo en los feroces entreveros con el retobado Carreras y en la cruel derrota de Las Pulgas a la vera del Quinto. Alguien, tal vez un loco, un tal Sarmiento, que entre exilio y exilio venía dando que hablar con su lengua filosa lo había mencionado como una promesa institucional. Ella lo aprobaba y alentaba. –Tu destino está en la política, le decía, aún conociendo las soledades que le esperaban. Una sonrisa surgió de sus labios, realmente un loco podía hacer ese anuncio. No se consideraba un teólogo respetable ni un jurisconsulto destacado como lo distinguía la gente, era, un hombre simple que amaba a Dios, la familia y la amistad. Nunca dejaría solo a un amigo aunque vinieran degollando. Por las ventanas tapadas con hule negro se siente el olor a poleo y manzanilla, señal de que Córdoba está cerca. La última posta, Sinsacate, está próxima, será prudente no detener la marcha aunque los caballos están agotados. El cielo se ha oscurecido, enormes nubes violetas cargadas de agua esperan el momento de la descarga. Las matas de arbustos y los árboles toman formas impredecibles. Cada sombra es un adversario, cada ruido la batalla. ¿Dónde se esconde el enemigo? ¿Dónde las pistolas y las bayonetas? Después de tantos peligros y pelear tantas batallas están solos, trágicamente solos en el camino yermo y deshabitado. Las gargantas secas, secos los ojos y el triperío, un nudo agarrotado que hace calambre. Las cuentas del rosario se desgranan entre los dedos trémulos del doctor. Es el réquiem, la súplica de dos hombres que rezan sus propios funerales… en la hora de nuestras muertes, llévanos… El general enmudecido escucha el ruego. Nunca aprendió a orar ni tuvo quién le enseñara. Mariconadas, decía, soy hombre de espada no de genuflexiones. Sabe que es pecado matar porque lo dicen las tablas pero es más grave asesinar por la espalda sin otorgar purificación, hasta los más desgraciados la conceden. ¡Muestren las caras manga de cobardes! La galera sigue corriendo, las nubes la persiguen implacables y el tiempo transcurre demasiado lento. El general se asoma nuevamente, despeinado, sudoroso. Quiere ordenar alas para los caballos, buscar un vuelo prodigioso que lleve la rapidez del rayo y la fecundidad del agua, pero no es tiempo para salvoconducto. El griterío lo asalta, el ruido lo apabulla. Lo que esperan ha llegado. Una bala penetró por el ojo, entre los pelos mojados que caían por la frente, haciendo estallar la cabeza. El doctor cae a su lado atravesado por un sable que aparece por la espalda. También el muchacho, y el cochero y los caballos han sido degollados. El vaticinio está cumplido. Todo es sangre. Todo es duelo. Los forajidos roban los baúles y emprenden la fuga cuando la lluvia empieza a caer. El agua barre la sangre y son ríos rojos los de Barranca Yaco. El Camino Real es una sangradera. El barro salpica los cadáveres y entra irreverente en las narices, en las orejas y en las cuencas vacías. La muerte no tiene respeto, no conoce dignidades, el general y el doctor junto a hombres comunes y animales son iguales ante ella. Ha cesado de llover. Está amaneciendo. Una comisión de la posta de Sinsacate llegó a todo galope, salpicando lodo y agua. El sol que aparece en el horizonte iluminó la macabra escena. Los muertos cubiertos de sangre y pastos mojados, agredidos por insectos son una masa informe. Los caranchos esperan su festín. Un silencio profundo invade el campo. Todo está perdido. La guerra de la independencia tiene sus mañas. En la mano del doctor endurecida por la extinción hay un rosario impecable, sin mancha. El oficial desciende de la cabalgadura y anota con mano temblorosa y ojos llenos de lágrimas, las bajas sufridas, general Facundo Quiroga oriundo de la Provincia de La Rioja. Doctor José Santos Ortiz, natural de Renca (Provincia de San Luis). Dr. José de los Santos Ortiz. 1784-1835. Alcalde de Primer Voto. Gobernador de San Luis. Inspirador del Acuerdo de Guanacache para el acercamiento de las provincias cuyanas. Barranca Yaco (Córdoba) 16 de febrero de 1835. 3- EL BAUTISMO El padre Marcos Donatti no tuvo que hacer esfuerzos para hacerse querer por la indiada. El sacerdote franciscano anduvo de prédica en los reductos ranquelinos y sabía hacerse uno más entre los habitantes de Tierra Adentro. Gozaba de todas las preferencias por su carácter bonachón y campechano y por las distintas artimañas de que se valía para presentar la majestad de Dios. Arremangando la sotana hasta convertirla en faldón, sin sandalias para ponerse a tono, se lo solía ver sentado a horcajadas en rueda alegre compartiendo un puchero, vino y chicha, con Mariano Rosas, Baigorrita o Ramón el platero, sus lenguaraces, mujeres, niños y perros. Con un poder casi mágico logró plantarse como mensajero de Cristo. Sin necesidad de presentación abrió una ventana de luz y un mensaje de hermandad a través de los sacramentos. Hablar de hermanos en una horda salvaje sonaba tan quimérico cómo esperar que una higuera diera flores, sin embargo, el fraile no desesperaba y rogaba por un milagro. Un día, en la toldería de Mariano, mientras se chupaban los dedos después de saborear una ternerita asada, habló del primer sacramento. Todos escuchaban atentos pese a los muchos vinos que habían ingerido. Participaba de la rueda el coronel Mansilla, por esa época agregado a la horda e infaltable comensal. -El bautismo nos hace hijos de Dios, dijo con su habitual parsimonia. -Mi padre fue Payné y mi abuelo Yanquetruz que yo sepa ni mi madre ni mi abuela anduvieron enredadas con Dios. Lo que sí sé, es que eran fuertes como dioses, tenían cinco esposas, todas contentas y bien atendidas, respondió seriamente Mariano. -No blasfemes, amigo, lo que dices es un pecado grave, una falta, una ofensa contra el creador del mundo. Con el bautismo, gozamos de sus bienes. Mariano quedó pensativo, ¿qué era aquello de gozar de sus bienes? Por un rato largo siguió chupando los huesos como si no le interesara otra cosa. Caldeado por el alcohol, hizo traer más vino, apuró la botella en un generoso trago y limpiándose la boca con el antebrazo dijo. -Padre, quiero que bautice a mi hija y que usted, coronel Mansilla, sea el padrino. Cura y milico quedaron boquiabiertos. No creían que la tarea iba a ser tan fácil. No esperaban una reacción tan placentera ni una adhesión tan comprometida con la fe católica. Sonrieron en complicidad, todo era cuestión de tener paciencia. El día anunciado para el bautismo amaneció soleado. Un sol grande como plato de oro enardecía la tierra y toda la toldería se aprontaba, desde temprano, para la ceremonia. Un rancho, puro barro y paja, fue destinado a capilla. Las manchas de grasa de las paredes se taparon con ponchos coloridos y en el centro, una mesa cubierta con trapos blancos oficiaría de altar. Un poco más allá, ardía una gran fogata para el asado. Llegada la hora, el padre Marcos, revestido con los atuendos sacros, colocó sobre la mesa los óleos, un balde con agua y una palangana oxidada que había encontrado en el corral y se paró en la puerta del rancho esperando a los párvulos y sus familias. La concurrencia llegaba con mucho ruido, entre risas y jaranas, con sus mejores ropas y sus hijos en los brazos. Junto a ellos, parientes, amigos, padrinos y madrinas. El fraile rebozaba de alegría. Estaba todo preparado pero la ceremonia venía demorada; María, la hija de Mariano ni su familia llegaban. Todos miraban nerviosos hacia el toldo del jefe pero… ni señales. La expectativa se hizo insostenible. La tierra abrazaba y el olor a carne asada desamodorró de tal manera el triperío que la idea de un bautizo pasó a última necesidad. Cuando el entusiasmo decayó y los presentes querían empezar el festejo sin que hubiese motivo, se vio una gran polvareda. Se detuvo en las puertas mismas de la prosaica iglesia una caballada sudorosa y descendieron muertos de risa y felicidad Mariano, la madre de la niña y la pequeña que lloraba con desconsuelo. La depositaron en los brazos del coronel. María, una morena de ocho años continuaba gimiendo y el padrino, confundido ante semejante escándalo, no sabía qué hacer para apaciguarla. El llanto desgarrante, como de dolor intenso, contagió a los otros niños y todo se convirtió en un llorerío insoportable que dilató aún más el momento del inicio. El fraile estaba apunto de desmadejarse, veía fracasar su primer bautizo en una toldería. Llevó largo rato tranquilizarlos, entonces, los ojos de la concurrencia se detuvieron en la muchachita. Estaba vestida con los mejores y lujosos atuendos. Un vestido de rico brocado, rojo como la sangre, muy bien cortado y cosido, con adornos de oro y encajes finísimos. La falda se abría en amplitud, las mangas anchas infladas como globos al estilo María Estuardo y en la cabeza recogiendo los pelos renegridos lacios y ariscos, una hermosa diadema de fino metal y piedras preciosas. A falta de zapatos, le habían colocado unas botitas de cuero de gato manchadas con barro y bosta de caballo. Resultaba una extravagancia un atuendo semejante. Nadie en Tierra Adentro había vestido de esa manera pero el cacique Mariano Rosas y la madre de la niña eran puras risas, cómplices felices del desatino. Los asistentes olvidaban el oficio religioso por mirar la criatura. Durante toda la ceremonia la párvula se mostró llorosa y quejona haciendo movimientos desesperados con los brazos. Algo la molestaba en la cabeza y pronto dos gotas de sangre brillaron en la frente y corrieron por las lustrosas mejillas pero nadie se molestó en aliviarla. En el momento de la ablución el padrino, al recostarla, hizo ademán de sostener la corona por temor a perderla pero su asombro fue mayúsculo al comprobar que ésta estaba fuertemente asida a la cabeza por dos pequeños clavos. Una vez concluido el bautismo, después de las palabras del padre Marcos exhortando a la educación de los niños en la fe y antes del suculento almuerzo, el general Mansilla preguntó a un agregado al toldo de Mariano con cara de forajido: -¿De dónde ha sacado mi compadre el vestido de la gurrumina? -¡Oh! –dijo con voz ronca y fuerte tonada cordobesa-, es el vestido de la Virgen de la Paz que lo hemos tomado prestado. Mañana, lo vamos a devolver. 4- EL PENOSO DUELO DEL INDIO Y EL CRISTIANO La línea divisoria entre la civilización y la barbarie eran los fortines, una empalizada, protegiendo un foso circular donde se construía un rancho o un reparo en la intemperie. A su lado, el mangrullo se alzaba para otear el desierto. Los más provistos contaban con un cañón viejo provenientes de barco desmantelado o campaña libertadora, algunos fusiles y los sables conocidos universalmente como “latones”. El fortinero era un alma en pena. Un muerto en vida en el límite de la desesperanza. Mal comidos, peor vestidos, y despegados de las familias sufrían grandes daños físicos y morales. En un fortín se extrañaba la mujer más que en cualquier parte. Los hombres tenían un sueño recurrente, se veían vencedores de batallas fastuosas, dominando enemigos invencibles, aquí y allá, pero al volver al fortín, su cetro de laureles era devorado por una víbora de cuerpo erecto y boca ancha. Las noches eran las peores enemigas. No sólo debían soportar el acecho de indios y animales salvajes sino la angustia de jergones solitarios y fríos incapaces de calmar los cosquilleos voluptuosos punzando desde adentro. El único gozo eran las pulperías. Allí hacían sus aprovisionamientos de aguardiente, yerba, tabaco, y otras menudencias a cambio de hipotético sueldo, que pocas veces llegaba. El desahogo estaba en la guitarra. Era, sin lugar a dudas, donde se hallaba resuello a todas las penas. Allí fantaseaban las modulaciones del cuerpo, las caderas redondeadas, el vientre suave, los pechos firmes, el olor y los besos de la mujer amada y también, las lágrimas, los celos y las angustias que la soledad trae consigo. A la oración, cuando el sol iba buscando reposo, se juntaban los fortineros, a cielo abierto, en torno a una mesa y una botella de aguardiente para comenzar la copleada. Después de pasar un día desterrados, revolcados en la aridez del desierto hostil que se tragaba todas las esperanzas, un cielito o una vidala desangraba los ánimos. Arriba, Cielito y Cielo De los fortines Abajo, que bien lo cantan guitarras y violines Entonados, entre coplas y relaciones que iban subiendo de tono en justa medida con los tragos se quedaban dormidos acollarados a la mesa con el arrullo de una luna triste y solitaria. Guitarra y Luna lo único femenino que tenían aparte de la rutina. El día siguiente los esperaba de la misma manera. Los fortines distaban unos de otros unas pocas leguas y se comunicaban por el único medio posible en aquellos tiempos, el servicio de “cambiar seña”. Era una misión penosa y con riesgo a cargo, realizada por dos hombres que recorrían, al atardecer o la madrugada, la mitad del camino que los separaba del fortín vecino. Allí se encontraban con la comisión que había salido de éste y se transmitían las novedades. En una oportunidad salieron del fuerte Fraga a “cambiar seña” con el fortín Cerrillos, el cabo Agüero y el soldado Pérez montados en mulas. Era el amanecer cuando partieron y casi anocheciendo causaba extrañeza que no regresaran. Temiendo que algo grave les hubiese sucedido se aprestaba una comisión a salir en su búsqueda. Desde el mangrullo, el soldado que hacía la guardia grito: -Una considerable polvareda a distancia. Podría ser el cabo Agüero o también un ataque de indios o una animalada suelta, pero tranquilidad de todos, resultó ser los dos militares que volvían de su misión. El aspecto de ambos era lamentable, sudorosos, las caras rasguñadas, los pantalones desgarrados, seguramente habían sido atacados por una jauría de perros cimarrones. Bajaron de las mulas y se comprobó que los daños no eran mayores. Alizaron con las manos la ropa desgajada, se cuadraron ante el capitán Antonio Pardo y se escuchó la voz entrecortada del cabo que hacia el siguiente relato: Mi capitán, no he cambiado la seña con los del fortín Cerrillos porque de allí no vino comisión alguna, pero lo que sí vino, fue una partida como de treinta indios que se desprendieron de una loma dando fuertes alaridos. Al descubrirnos, se lanzaron sobre nosotros. Desorientados, y pensando que éramos pasto de sus andanzas, montamos las mulas rápidamente tratando de ganar terreno. Pero usted ya sabe lo que son las mulas, mi capitán, ellas nunca están apuradas aunque nosotros las rebenquiemos. Entonces, divisé un algarrobo y pensé que era nuestra salvación. Atamos los animales al tronco y nos trepamos a lo más alto, no por miedo, sino por las pocas municiones que portábamos para la defensa. A penas pudimos hacerlo cuando los tuvimos abajo. Al más atrevido que se acercó e intentó subir al árbol, lo baje de un tiro. Los otros por un rato, se mantuvieron a respetable distancia, luego, comenzó el hostigamiento. Cuatro horas debimos pasar en esa situación angustiosa, agarrados a unas ramas endebles que amenazaban con romperse y con la veintena de indios alrededor del árbol. Algunos, zamarreaban la planta con violencia haciéndonos bailar una danza de miedo, otros, giraban a tal velocidad que el soldado Pérez comenzó a los vómitos y los demás, pie en tierra o parapetados en los caballos trataban de alcanzarlos con sus lanzas. Cuando creíamos todo perdido, porque además del ataque teníamos el garguero seco y la piel dura, se cansaron y se fueron. Así como habían llegado, partieron a la carrera con los mismos gritos endemoniados pero sin botín. Cuando los vimos a gran distancia recién bajamos de nuestra improvisada defensa. Montamos nuestras mulas y aquí nos tiene, Capitán, de vuelta de la comisión. Con humildad dijo en tono de disculpas: -Me faltan algunos cartuchos en la canana porque hay tres ranqueles menos en Leubucó. 5- AL FINAL DE LA NOCHE El día que nació, un manto de sombras cubrió la cuna de trapos y yuyos secos y las lagunas del Guanacache1 se sensibilizaron a la desdicha haciendo más saladas sus aguas. El padre anunció la maldición sin mirar a la recién nacida, así fue, que la que nació hembra pese a la primogenitura, fue varón sin esencia ni naturaleza, sólo porque su progenitor así lo dispuso. Recibió por nombre Martina, en recuerdo de su abuela pero todos la llamaban Chapanay. El sexo no fue obstáculo, tratada como hombre, sin caricias ni arrumacos, la convirtieron en un ser duro y áspero, especialmente con las mujeres a quienes acosaba sin piedad. Era un fantasma presente en toda tarea femenina. Bajo el ala del chambergo siempre levantada brillaban dos brazas feroces, si tenía que ser macho sería de los peores o de los mejores, según 1 Versión libre de la leyenda de Martina Chapanay en las lagunas de Guanacache de los Departamentos Ayacucho y Belgrano de la Prov. de San Luis. quién catalogara, nunca un mentecato afeminado y ni un simplón respetuoso. Montaba en pelo desde la cuna, manejaba con habilidad el lazo y las boleadoras y con destreza increíble usaba el cuchillo mezclándose en duelos sangrientos por motivos triviales. Con semejantes atributos, se alió con otros mocetones formando bandas que capitaneaba. El látigo, enredado en la mano o colgando de la cintura, hacía gemir el aire con su silbido y temblar a los hombres que lo escuchaban en la cercanía. El recuerdo de que era mujer lo tuvo el día menos pensado, cuando desfloró su virginidad sin ella saber ni de qué se trataba. El apero se tiñó de rojo y un dolor distinto, de entrañas entreveradas la hizo retorcer. -¡Sos varón, maula, y no quiero volver a recordártelo!, le dijo su padre, aunque el desangre se lo memorase periódicamente. Chapanay se convirtió en figura conocida y temida, con su bombacha bataraz, bien calzado, facón de plata y blusa corralera. Nadie le conoció un vestido, ni una ojota ni una enagua. Ninguno vio su cabello ni su piel, tampoco su baño ni su siesta. Era la que corría al viento por la extensa llanura salpicando la tierra desierta con el agua de las Guanacache, con la única compañía de flamencos y choflas2. Por las noches, agitada en soledades, lloraba en silencio el destino trágico de hembra sin fruto. Al atardecer, en el bosquecillo próximo de chañares y caldenes, se juntaba la horda de 20 o 30 forajidos. Chapanay los comandaba, trazaban sus planes, el objeto de ataque y a su voz, salían todos, como exhalación endemoniada, al galope cruzando la pampa. En plena noche, sabiendo a sus víctimas desprotegidas por el sueño, atacaban las propiedades. Arrasaban huertas y sembrados, arriaban animales desollando los de mejores cueros, pisoteaban y destruían gallineros y jardines. Cuando se hartaban, entraban a las casas. Todos los habitantes debían salir al patio. Los hombres en ropas de dormir, agraviados y burlados mientras los látigos zumbaban sobre sus cabezas. Las pundonorosas mujeres tapaban como podían sus desabrigos con mantas y chales. Los forajidos se entretenían en manoseos y burlas. Entre el griterío infernal de heridos, ultrajados y saqueados, Chapanay iniciaba la retirada con todos sus hombres por detrás, dejando en la noche el eco helado de su risa. Creyéndolo un hombre poseído planeaban. La venganza, la banda diabólica debía tener su merecido. El sol caía haciendo arabescos naranjas en el cielo cuando Chapanay fue al bosquecillo a esperar a sus compinches. Apeóse de su caballo, lo ató y se sentó en una piedra. Estaba oscureciendo, sólo los tucos iluminaban las primeras oscuridades. La luna era un redondel desconcertante que pendía de las alturas. ¿Por qué demoraban tanto? Estaba impaciente. No acostumbraba a esperar, se levantó nerviosa, hizo unos pasos y escuchó el ruido. Miró desorientada hacia todos lados pero no vio nada. Continuó la marcha y percibió el mismo sonido seco y adusto, cuando se detenía se hacía el silencio. No había duda, alguien la seguía y no era un animal, era un hombre, sentía cómo las ramas secas se rompían bajo las botas. Contuvo la respiración escondida entre la agreste ramada. ¿Quién los habría delatado? ¿Serían los de la última carreta que asaltaron? ¿Aquella cargada con vino que desde La Rioja desandaban las riveras salitrosas del Desaguadero? ¿O sería la policía de San 2 Nombre que recibían en esta región puntana los flamencos cuyos nidos eran conos de barro. Luis que caminaban tras sus rastros? Y los muchacho, ¿por qué tardaban tanto? Se quedó un rato sin moverse con el cuchillo presto. Cuando le pareció que todo estaba tranquilo y que el peligro había sido una imaginación de su mente perturbada, salió del escondite. Desató el caballo, levantó la pierna para alcanzar el estribo cuando una fuerza poderosa la tomó del cuello y la tiró al suelo. Quiso defenderse pero el hombre estaba encima de ella. Sentía su respiración de jadeos entrecortados mientras le ataba fuertemente las manos y tiraba lejos su cuchillo. Percibió la muerte galopando cerca, al recibir en la garganta el frío metal de la daga. Ella se movía, se retorcía en un intento vano de zafarse del monstruo. En tanto movimiento el chambergo voló por el aire. Toda la mata de pelo renegrido cayó como cascada sobre los hombros dándole un aspecto delicado y femenino. El hombre se detuvo, no podía creer lo que veía. Chapanay era una mujer, una bella mujer y la tenía allí, entre sus brazos. Las toscas y nudosas manos comenzaron tímidamente a tocarla recorriendo la cara y el cuello y ella sintió con fuerza inusitada ese raro e intenso cosquilleo que por las noches le corría con urgencia por el espinazo. Comenzó a besarla con fruición, con avidez. Asqueada recibía en la boca y en la nariz el hediondo olor a tabaco, alcohol y frituras. Las manos avanzaban, eran torrentes desatados de entusiasmo enardecido. De un tirón rompió el chaleco, saltaron todos los botones de la camisa y los senos pulposos, suaves, sin dueño, tantas veces negados y escondidos quedaron a la vista. Dos frutas maduras, nunca tocadas por el sol hicieron explosión de luz en la negrura de la noche. Sediento, extasiado, los acariciaba, hundía la cara en el milagro de mieles y sobacos. ¡Mujer!, ¡Mujer!, decía una y otra vez mientras gruesas gotas de saliva salpicaban el rostro desencajado de la mujer. Ella se defendía, pero el hombre forcejeaba, tironeaba. Los fuertes gritos en pedido de auxilio eran inútiles, sólo las ranas en las lagunas del Guanacache interrumpían el silencio nocturno. Ladino, bribón, mal nacido, gritaba furiosa. Soy la Chapanay. No hembra de las que tú crees y menos para andar de revolcones. Te arrepentirás mil veces de haberme puesto tus inmundas manos encima. Nada podía intimidarlo, ni los insultos ni las amenazas, el individuo estaba dispuesto a concretar su venganza. Tanto rencor y odio se lo imponían, sólo que, por una rara casualidad del destino, sería en forma inesperada. La encontraron sucia, semidesnuda, sin cuchillo y con las manos fuertemente atadas. Nadie preguntó, no era necesario. 6- LAS TRES NIÑAS Asombradas, detrás de la ventana, los vieron llegar. Era un ejército completo con su general al frente ocupando el villorio puntano. El regimiento venía vencido desde Chile, pero no se notaba, entonaban a viva voz marchas e himnos como si vinieran de ganar toda la epopeya Americana. No traían banderas ni estandartes pero sus soldados lucían los uniformes rojos del Regimiento de Burgos rotos y deslucidos por los fragores de las batallas y el azaroso cruce de los Andes. Margarita, Ursula y Melchora Pringles hacían oscilar los peinetones con tantos movimientos indiscretos. Los ojos brillaban en sus caras juveniles y con las manos, finas y delicadas, tapaban las bocas por donde se escapaban sonrisas juguetonas. Ellas, al igual que otras niñas en edad de merecer, hacían lo imposible por escapar la vestida de santos, por esa ausencia de hombres en tiempo de guerra. Sólo quedaban en casa, viejos, niños, enfermos y cobardes, cuando todo varón que se preciaba de tal andaba enredado en campañas libertadoras, montoneras o guerrillas. Con esa forma de batallar convertían los poblados en pequeños matriarcados. Las mujeres hacían tantos sacrificios como los guerreros para alimentar la prole, defenderse de los indios y mitigar la obligatoria veda amorosa. En ese momento, tenían la oportunidad servida en bandeja de salir de tan incómoda situación. La criada, una esclava mulata que servía en la casa desde el momento mismo que alcanzó el entendimiento quedó detrás de las niñas con el mate frío en la mano, incapaz de pronunciar una palabra. -¡Son godos! -Ave María Purísima. Las habladurías se hacían realidad. Desde tiempo atrás los pobladores murmuraban, alguien bien informado les había dado la mala noticia. El General San Martín, luego de su triunfo en Maipú, no quiso encarcelar a los vencidos en tierras chilenas (algunos amigos o conocidos desde su estadía en la península), y prefería mandarlos a San Luis donde gozarían de la calma serrana y la viva amistad. El momento había llegado y los habitantes de la villa estaban preocupados. Tenían fe ciega en el General, pero no entendían por qué razón estaban allí, alterando la vida pacífica de la ciudad. Cuando la iglesia, lanzó su campana al viento celebrando el saludo del gobernador Vicente Dupuy y el general Ordóñez, todos respiraron aliviados. Las niñas, detrás de las amplias ventanas enrejadas de la casa paterna, seguían los movimientos. Dejaron sus tejidos y bordados y entre absortas y risueñas vieron desfilar por las modestas calles de tierra, levantando polvaredas y cuchicheos femeninos, una gran cantidad de soldados. La plaza, una manzana desolada, librada a su propia suerte fue la primera en brindar sus lazos fraternos. Albergó a los recién llegados bajo las sombras de sus árboles y las pesadas carretas que hacían sus viajes hasta La Rioja, los caballos en los palenques y la exhibición de pelones, tunas, ajos, miel, ponchos artesanales y artículos de plata en colorido revoltijo. El Fuerte, ubicado frente a la plaza, fue testigo del arribo, lo mismo que la iglesia, un edificio de piedras y adobes con dos torres tembleques que apuntaban al cielo. Cada vez que el Chorrillero se lanzaba a correr, los torreones oscilaban al ritmo de su locura pero nunca consiguió derribarlos. La fortaleza contaba en sus patios, invadidos por los tunales de la pampa, con calabozos de pesados adobones malolientes que nunca estuvieron a disposición de los recién llegados, pese que, entre sus muros permanecía engrillado un revoltoso riojano, apellidado Quiroga, que andaba alborotando al pueblerío. Tanto susto metía que fue a parar con sus huesos y los de sus montoneros en las celdas puntanas. Las leyes de la hospitalidad eran inviolables. A nadie se le negó techo y comida. Las casas particulares de la villa se convirtieron en albergues y refugios donde se compartían ricos pucheros y sabrosas humitas, quesos y quesillos, el espumante mate con pastelitos y la guitarra, con un buen cielito de fondo. El propio gobernador Dupuy hospedó al coronel Morla; Primo de Rivera y Ordóñez se albergaron en la propiedad frente a lo de Pereira, Marcelino Poblet recibió al capitán Carretero y la desprendida doña Josefa Pérez instaló en su morada al coronel Morgado y otros oficiales. La vida se desarrollaba armónica. La plaza, como no podía ser de otra manera, se convirtió en centro de reunión. Al principio, las muchachas miraban desde lejos. Luego, envalentonadas y deseosas de trabar amistad con aquellos hombres que daban reiteradas muestras de decoro y sobriedad, también llegaron al ruedo. Lo hicieron alegres, graciosas, llenas de risas, ocultando sus ojos detrás de los grandes abanicos y haciendo sonar el frú-frú de sus enormes vestidos. Entre pasada y pasada fueron naciendo los primeros romances. Las niñas felices, y los españoles encontrando la forma de extrañar menos sus terruños y borrar cicatrices del pasado. Algunos soldados encendieron el corazón de las puntanas o al revés, algunas niñas sacaron de quicios a los guerreros, tal el caso de Juana Chilota, una hermosa criolla de meneantes asentaderas y prominentes senos que casi le sorbió el juicio al Capitán Manuel Sierra. La aldaba de los Pringles sonó con insistencia. La mulata acudió al llamado tan pronto se lo permitió su pesada figura, mate en mano con su cara risueña y la profusión de dientes blancos entre los mofletes redondos. Un apuesto soldado de firmes rasgos andaluces, piel trigueña y espesas cejas negras estaba parado en el empedrado de la vereda. -Capitán Ruiz Ordóñez- dijo en forma de presentación y saludo. –Busco a la señorita doña Melchora Pringles. Ante lo insólito del requerimiento, la mujer retrocedió sin saber qué contestar y se alejó haciendo sonar las alpargatas en el amplio zaguán con oleadas de jazmines. Melchora reconoció en el joven oficial aquel par de ojos negros que la seguían sin reparo en sus vueltas por la plaza. Más de una vez, en tantas idas y venidas su mirada se encontró con esos azabaches de fuego y avergonzada miraba hacia otro lado, pero éstos ya se habían metido en su vida. -¿Qué desea? como toda respuesta sacó de entre sus brazos cruzados en la espalda un malvón que colocó en la larga cabellera de la niña. -Es un godo, le decía su hermano Juan Pascual, por entonces oficial de la guarida de seguridad de la ciudad. -¿No te parece suficiente el daño que nos han hecho estos españoles empeñados en no irse nunca de nuestras tierras? ¿No crees que hay demasiado dolor y llanto?, pero Melchora de una cosa estaba segura, que lo amaba intensamente, que deseaba casarse con él y que estaba dispuesta a la insubordinación si alguien pretendía que cambiara de idea. Así, de forma simple, el amor llenó todos los recovecos de la casa de los Pringles, Melchora con anuencia de sus padres Gabriel y Andrea Sosa fijaron la fecha de la boda, Margarita hizo oídos a los requiebros del general Ordóñez y Ursula le abrió el corazón a otro soldado de apellido Márquez, la familia empero, no se sentía feliz. Consideraban como mal augurio que las tres niñas, hermosas jóvenes y flor y nata de la sociedad puntana se casaran con soldados españoles, más aún, vencidos por San Martín. Les parecía una traición al General que hacía denodados esfuerzos y sacrificios por la liberación de la patria. Un malhadado personaje echó a correr la noticia con intención perversa. Los españoles serían encarcelados, engrillados se los enviaría a la terrible misión de Las Bruscas, al sur de Buenos Aires y nunca más se sabría de ellos. Si un criollo, el apellidado Quiroga estaba encepado en esa misma ciudad, cuánto más ellos, foráneos, intrusos y vencidos. El pánico surgió entre los españoles y la trama junto con él. El lunes 8 de febrero de 1819 fue un mal día. Lucifer rondaba demasiado cerca el fuerte puntano y comandaba una pléyade de demonios sueltos y embravecidos. Un grupo de oficiales al mando del teniente coronel Morla y el capitán Carretero llegaron a la sede del gobierno. Con premura desarmaron al centinela, lo tiraron al suelo amordazado, cerraron con doble llave la puerta de entrada e ingresaron al despacho de Dupuy con aires de amistad. Este, al verlos llegar se levantó de su asiento para saludarlos. -¿Cómo han pasado el fin semana? -Todo lo bien que se puede en una tierra beatífica, con amigos entrañables y bellas mujeres. Tomaron asiento en torno al gobernador como lo hacían asiduamente. El asistente llegó solícito con el mate espumoso de yuyos serranos. De pronto, el capitán se levantó sacando un puñal de entre sus ropas amenazó al gobernador. -So pícaro, éstos son los momentos en que usted debe expirar. Toda América está perdida y de ésta no escapa. Dupuy y Carretero se trabaron en lucha. Una lucha pareja, hasta que el gobernador puntano pudo torcer el brazo de su atacante. El bochinche, los gritos destemplados, los insultos llegaron al pueblo que colmó la plaza, rodearon la gobernación e hicieron fracasar la toma del cuartel y la cárcel. Al grito de ¡maten a los godos! El populacho enfurecido cargó contra los conjurados. El capitán Ruiz Ordóñez estaba apostado, bayoneta en mano, en el lugar designado, una esquina de la plaza frente a la casa de los Pringles. Desde allí, Melchora lo vió y sin detenerse a pensar un momento avanzó desafiando los desmanes callejeros. La flanqueaban sus dos hermanas, Margarita y Ursula, los criados y sirvientes, los esclavos y la mulata de contagiosa sonrisa llena de dientes blancos. Componían una comitiva silenciosa, casi trágica. Las niñas y sus aliados, los sin poder ni gracias pero capaces de guardar en el silencio las situaciones más comprometidas. Llevaban una misión difícil, sólo había que rezar para poder cumplirla. Se acercaron al soldado por la espalda. Estaba desprevenido por ruidos, gritos y temores. Melchora avanzó decidida, generala de su propia revolución y sin decir una sola palabra, lo desarmó y lo tomó prisionero. Empuñó la bayoneta y con el arma le indicó que debía seguirla. Se puso e marcha la procesión, un extraño séquito de polleras de seda, alpargatas, niños descalzos y un joven sin arnés ni coraza. Silenciosos, como portando la cruz con los trapos morados del viernes santo, traspusieron el amplio zaguán perfumado de jazmines. Cruzaron el primer patio, bordearon el aljibe de brocal tallado y llegaron al segundo, donde la ropa tendida recibía los largos soles precordilleranos. Llegaron a la despensa y abrieron la puerta. Un olor acre y picante proveniente del queso sin cuaje, mantequilla y grasa en vejigas, cuartos de carne ensalados y charqui, les hicieron dar un paso atrás. El tiempo apremia, nada debe demorarlos. Melchora hace entrar a Juan, mientras la escolta permanece afuera. Están callados, sin mirarse, como si sus ojos nunca se hubieran encontrado, como si no tuvieran planes, deseos ni secretos. Son dos desconocidos y ella con su indiferencia le hace notar lo mucho que ha perdido. Tranquilamente, como si la situación no la alterara saca una gruesa cadena que adorna su cuello e improvisa esposas en los brazos del guerrero. El, la deja hacer, siente como propios sus sentimientos, quisiera decirle tantas cosas, consolarla, abrazarla pero su oportunidad pasó. Ahora, comienza su agonía. La muchacha da media vuelta y se retira después de haber cerrado con doble tranca la puerta. Afuera seguía la furia y el desvarío. Se escuchaban los insultos y los ultrajes, el sonar de las armas, el llanto de los niños, las nubes de tierra levantada y el cielo plácido de la serranía puntana oscurecido por los fuegos. Las tres niñas soportaron el dolor con hidalguía ayudando a heridos, maltrechos y sofocados. Era pasado el mediodía. Las cocinas permanecían apagadas, nadie pensó en prender la leña ni calentar el agua. Un murmullo de dolor corría de boca en boca. Las muchachas ya están en su casa, han hecho cuanto podían y aguardan con la familia los últimos partes. De pronto, Melchora se levanta, espera que nadie la vea y sale. Corre los dos patios con velocidad inusitada. Sus pies apenas tocan la tierra afiebrada de la siesta. A cada momento verifica que nadie la siga. Llega a la despensa, saca la tranca y en la oscuridad, entre el olor agrio y nauseabundo está Juan, sentado en el piso de tierra, con la cabeza apoyada en los brazos. Es el hombre que ama, el mismo con el que ha planeado casarse el día del patrono y un estremecimiento la invade. –Melchora, niña hermosa, aunque sea lo último que pueda decirte, te amo. No quise pisotear tu tierra, ni despreciar tu casa, ni burlar tu inocencia, sólo cumplí órdenes. Ahora, soy el hombre más desdichado. La muchacha se acercó al soldado con toda parsimonia, parecía carente de emociones, sus ojos no brillaban ni en su piel, ni el más leve arrebol. Con desgano, sus manos ágiles y delgadas sacaron la cadena que oficiaba de esposas y volvió a colocarla en su cuello. Luego, en un inesperado arremolinar de polleras se prendió de su cuello y gritó con toda la voz: -¡Te salvé, Juan! ¡Te salvé! Nada malo cometiste porque antes de que eso sucediera, te libré. Te libré de la deshonra, te amparé de tu propia lástima. Eres un capitán del ejército español con mucha honra. El caos había dejado marcas imborrables de horror, sangre y muerte. El coronel Primo de Rivera al ver tamaño descalabro se disparó un tiro muriendo en el acto. Los oficiales superiores, otros de menor graduación y algunos soldados quedaron muertos en la refriega y los ilesos, ejecutados. Margarita y Ursula Pringles lloraron los hombres en quienes habían depositado sus confianzas. Ruiz Ordóñez, el único que no había participado de la refriega, fue llevado preso y engrillado a las cárceles de adobes malolientes. Mientras lo conducían no podía disimular su gozo y una generosa sonrisa estuvo permanente en sus labios. Nadie podía entender. Todos creyeron que se le habían descompuesto los sesos, ningún hombre en su sano juicio va a la cárcel con tanta alegría. Melchora también reía y saludaba con su diminuto pañuelo bordado mientras veía a su amado cargar con gruesas cadenas que apenas le permitían caminar. Días después llegó San Martín. La generosidad del Libertador permitió que la sangrienta lucha no acabara con el amor. El matrimonio de Juan y Melchora se celebró el día del patrono, tal cual lo habían anunciado. El propio vencedor de Maipú, por poder, fue testigo de la boda. 7- LA PEQUEÑA-GRAN DINASTIA DE LOS ZORROS Era el atardecer en la pampa, cerca de la Alegre, una laguna de agua dulce. Médanos y arbustos formaban el paisaje. El baqueano detuvo la marcha de su caballo y mientras el animal se hacía una panzada de yuyos tiernos, él, observaba el vuelo de una bandada de pájaros. Sus cálculos eran correctos. Iban bien orientados. Sin ninguna prisa, cuando el campo quedó en silencio, buscó con la vista a su acompañante. Detrás, montado a caballo, sudoroso, sucio y con visibles signos de agotamiento se encontraba un hombre. Las manchas de barro, los hombros encogidos y la cabeza metida sin dejar entrever el pescuezo delataban que la pampa y los galopes sin mesura no estaban hechos para cualquiera. Se miraron en silencio y el baqueano, con la superioridad que le daba el conocimiento del terreno, continuó la marcha. El otro, general Emilio Mitre, lo siguió. Desde el amanecer de aquel día del mes de julio de 1857 buscaban la rastrillada que los condujera al Cuero, las lagunas de Leubucó, las tolderías de Payné y la Amarga, que según su cartografía, era una gran laguna. La llovizna de la noche anterior y el viento sur que soplaba incesante habían borrado los rastros y en ese momento, entrada la oración, se encontraban desorientados. Después de una legua más, a paso de hombre, con la noche encima y los ponchos calados hasta las orejas atentos al peligro de ser maloqueados o atacados por animales salvajes, llegaron a la encrucijada de caminos de Witalobo a poca distancia del Cuero. El cruce lo formaban dos médanos en forma de portezuelo con abundante alfalfa donde nacían dos caminos. Contentos y esperanzados que la penuria terminaría pronto pusieron decididos rumbo al este alejándose de este modo de los campos que buscaban. Después de un rato reconocieron que estaban perdidos. Extenuados, al límite de las fuerzas, cargados con máquinas de guerra que hacían más difícil la marcha, decidieron armar campamento. La noche transcurrió demasiado lenta. Nunca había demorado tanto el sol en salir. Al reanudar el recorrido, el general Emilio Mitre, después de una noche en vela e incapaz de soportar una marcha como la del día anterior, resolvió dejar sus pertrechos de guerra bien guarnecidos para luego mandarlos a retirar. El día era esplendoroso, el viento había cesado y un sol radiante iluminaba el campo. Payné, cacique de los ranqueles, hijo del valiente y belicoso Yanquetruz, fundador de la dinastía de los zorros, recorría con los suyos los campos cercanos a las tolderías levantadas a orillas de la laguna en el centro de Leubucó. No les fue difícil encontrar los rastros de los dos hombres, comisionados del ejército, que la noche anterior habían recorrido la zona buscando sus posesiones. Payné y algunos indios siguieron las huellas aún frescas que el viento del día anterior no había conseguido borrar. Tampoco les costo esfuerzo dar con las máquinas de guerra que el general Mitre había dejado disimuladas detrás de una enramada. Los indios curiosos bajaron de sus caballos y con muestra de gran alegría, risas y ademanes exagerados se acercaron para ver aquellos aparatos extraños que los wainas habían olvidado. Revolvían, tocaban, levantaban, todo les llamaba la atención inconscientes del peligro a que se exponían. Payné encontró un armón de municiones cargado con granadas de mano. Jugaba con ellas como si fueran bolitas. Entre risas y jolgorios, las hacía rodar, las tiraba hacía arriba para luego atraparlas en el aire, feliz como un niño. De pronto, una munición cayó sobre una piedra, una llamarada de fuego tapó el cielo y el ruido se escuchó desde muy lejos. La explosión produjo una voladura en cadena que termino con el cacique y los indios que lo acompañaban. Todo era silencio en la comarca de Payné. Su muerte enlutaba no sólo a los ranqueles, sino a otras tribus amigas y cristianos unitarios, renegados de la política y la justicia, que habían tenido albergue generoso en sus enramadas. Calvain, indio brutal y necio fue encomendado para organizar los homenajes. -Quiero el mejor funeral para el jefe de nuestra tribu, Payné, se le escuchó decir poco después de conocer el triste acontecimiento. Con todo el vandalismo, barbarie y crueldad que sólo su mente demenciada podía concebir ordenó construir una gran fosa. Todos se preguntaban para qué una cavidad de tan grandes proporciones si después de depositar al cacique muerto junto con su caballo preferido, sus pertenencias, joyas, poncho y demás posesiones, quedaba demasiado espacio disponible. -Para que no esté solo, fue la respuesta. Desde ese momento comenzó a formar un pequeño ejército con los mejores tiradores de la tribu y lo armó con piedras. Todas las piedras que encontraron en la comarca vinieron a engrosar el armamento. A la hora del crepúsculo, cuando el sol teñía el cielo con sus últimos azufres, comenzaron las exequias. Un tambor llamó a silencio y toda la indiada enmudeció. Se los veía con los ojos llorosos y los rostros desencajados. El dolor y la pena eran absolutos. En ese momento apareció el pequeño regimiento con sus mejores atuendos, los rostros pintados y los brillantes collares de chaquiras. Llevaban la mirada perdida como buscando en el infinito la fuerza necesaria para cumplir la tarea que les habían encomendado. Se apostaron en fila, con una rodilla en tierra y rodeados por los proyectiles que formaban terribles montículos de odios perdurables y celos ancestrales. Al son de los tambores, trajeron atadas con una larga tira de cuero, las cinco esposas de Payné, excepto la vieja cacica madre de Calvain. Las apostaron frente a los guerreros. A una orden comenzó la pedrea. Las piedras fueron cayendo sin piedad en las indefensas mujeres que gritaban, lloraban e intentaban detenerlas con sus brazos flacos y las manos atadas. Queriendo escapar del descomunal suplicio se enredaban entre ellas en un revoltijo de cuerpos y lágrimas. Al comienzo, el griterío llenaba la comarca, los chillidos desgarrantes se escuchaban desde lejos. En instantes, fueron cesando hasta convertirse en gemidos lastimeros y débiles ayes de dolor. Todo el horror duró el latir de una cascabeleo y cuando Mariano Rosas y Epumer, hijos del difunto cacique, indignados quisieron interrumpir las macabras exequias, era demasiado tarde. Las ex cacicas yacían en el suelo, con las cabezas partidas, los rostros desfigurados, los miembros separados de los cuerpos y enchastradas en un río de sangre. Arrastradas con furia de los cabellos eran echadas a la fosa sin saber si estaban vivas o muertas. La indiada, muda por el atropello y el dolor, no atinaba a moverse. El silencio se desparramaba como una maldición entre las muecas y los llantos cautelosos. Un tambor se largó a batir como último adiós sin ataduras y comenzó a correr el vino de las celebraciones. Se iniciaron los bailes del duelo entre las chispas del alcohol y el inmenso sufrimiento de la ausencia. Los brazos subían y bajaban temblorosos, una y otra vez, pidiendo a los dioses aceptaran al viajero que había partido y a sus cinco mujeres flageladas. Pedían perdón por la cruel despedida que les habían brindado. El desierto, siempre feliz, quedó huérfano. Las cocinas sin lumbre, apagados los sahumerios, las gargantas roncas sin pronunciar el nombre, un cielo oscuro, pesado como de luto, y una tierra herida de lamentos que se llevaba el viento. El gran Payné, el cacique Payné, se había marchado a los dominios del sol y la luna, a reinar entre sus dioses protectores. A Payné lo sucedió su hijo mayor, Mariano Rosas, que gobernó a los ranqueles hasta 1877, año en que murió en Leubucó, capital del vasto imperio ranquelino. Su tumba, considerada una bastión entre la indiada fue profanada por orden del coronel Racedo, el infatigable enemigo de los indomables. El cráneo del famoso cacique fue expuesto como trofeo de guerra. 8- DE TODOS LOS SANTOS, EL PEOR Santos Guayama las tenía todas consigo. Buena estampa y elegante vestir. Calzado con poncho de lana inglesa sobre camisa de espumilla, botas de becerro, sombrero aludo de cuero fino, bien afeitado y perfumado se daba aires de gran señor. Hablaba correctamente. Deslizaba, por allí, alguna palabra sofisticada o de difícil pronunciación para dejar boquiabierto a su interlocutor. Sabía reír y sonreír, según la ocasión, poniendo de ese modo paños fríos a la rigidez de su mirada. Todos creían y muchos sabían que capitaneaba una banda, los guayaminos, que asolaba a distintas poblaciones puntanas. Eran muy pocos, por no decir ninguno, los que lo habían visto al frente de la pandilla. Cuando la horda azotaba los descampados y las viviendas, don Santos se dejaba caer en la pulpería cercana, donde no lo conocían, montando buena mula y con equipo de arriero. Allí, en el garito de la trastienda se convertía en centro de la reunión. Reía, impresionaba con relatos de aparecidos, jugaba unas partidas de mus y como de paso, averiguaba qué pensaban de su banda y las medidas que tenían para hacerle frente. Era suertudo con los naipes, casi siempre marcados. Cuando la reunión se le antojaba aburrida, se retiraba sin muchos cumplimientos con los bolsillos forrados de bolivianos dejando a los asistentes rojos de ira y tramando la venganza. Mientras Santos Guayama alternaba con los vecinos para desorientarlos, doña Gregoria su mujer, y su hijo Domingo, conducían la pandilla más temida. La dama, frígida, poco agraciada y sin vocación para las tareas de cama colaboraba con su marido por un rédito muy especial: la fama que ostentaba de dura, férrea y flageladora. Eso la colmaba de gozo. De abundantes carnes y enormes asentaderas, con el pelo recogido en un sorongo y enfundada en enormes pantalones, manejaba al populacho con voz potente alentándolos a las más sangrientas fechorías. Su hijo, un muchacho enorme y pesado, medio bobalicón, era un títere en sus manos. Quería hacerlo truhán pero ni el entendimiento ni el coraje le daban para esos menesteres. La organización de la banda no duró mucho, el tiempo necesario para que los vecinos desplumados los identificaran. El comandante Don Zoilo Concha, por entonces jefe del departamento Ayacucho de San Luis, se propuso terminar con las correrías. Buscándolos llegó hasta el Manantialito. Allí los gauchos estaban en flagrante entrevero con un destacamento de milicias de San Juan al mando del comandante Carrizo. Concha tuvo oportunidad de lancearlos a gusto, pero Guayama huidizo y sagaz se hizo humo y don Zoilo tuvo que conformarse con llevar detenidos a doña Gregoria y Dominguito. Desde entonces, las cosas cambiaron. Guayama no sólo sintió que su negocio estaba arruinado sino que las policías de San Luis, La Rioja y San Juan no le perdían pisada. Sus métodos debían cambiar. El hombre, nunca estrecho de miras y ambiciones, se le ocurrió ofrecer sus servicios al gobierno sanjuanino como guarda fronterizo. Creyendo que de ese modo los desmanes cesarían, le otorgaron el conchabo. Volvía a tenerlas todas consigo, no sólo era bien plantado y trajeado sino que tenía autoridad, y estaba dispuesto a usarla y abusarla. Se transformó, de la noche a la mañana, en empleado gubernamental con poder para combatir la delincuencia de frontera que él mismo ocasionaba. Disociado de su mujer y su hijo, de quienes no se preocupó más, no le fue difícil encontrar quien condujera las fechorías en su nombre. El, mientras tanto, se regodeaba con mujeres, otros agentes y secuaces. Por su pinta y su forma lúcida de hablar engañó a los pobladores que lo recibían, invitaban y homenajeaban como laborioso empleado que los protegía del delito. Los infaltables celos, rencillas privadas o vaya a saber qué mala espina hizo que un jetón abriera la boca. La verdad no tardó en descubrirse. Se reanudaron las corridas de una y otra parte. Guayama, hombre sin ley ni moral, dejó de ser asalariado y sin importarle nada se largó nuevamente a las más descaradas fechorías. Los saqueos, que nunca se habían detenido, ahora tenían nombre propio. Cansado el gobierno y no sabiendo cómo solucionar el problema, lo citó al cuartel. Mucho tiempo le llevó al hombre decidirse. Sabía que era una trampa hasta que una noche se presentó, haciendo alarde de su accionar. -Quedará detenido, esposado y a media ración, le anunció el jefe del regimiento e hizo una señal para que fuera llevado a las celdas. Don Santos ni se mosqueó. Sabía muy bien que con él nadie podía y menos ese regimiento de frontera con pocos efectivos y mal armado. Les siguió el juego. Se dejó atar y conducir. Salieron, los recibió una noche oscura, sin estrellas. Dieron unos pasos. Guayama simulaba congoja y arrepentimiento pero en realidad esperaba, sin inmutarse, la ocasión para escapar. Cuando lo intentó, alguien le metió un tiro en la cabeza aprovechando la falta de testigos. El Santo más cruel comenzó a ser una mala leyenda. 9- LOS CERROS JUJEÑOS Los cerros jujeños pintarrajeados de diferentes colores y un aire tembloroso de angustias recibieron al minúsculo regimiento de sólo 200 hombres. Extraño contingente. Desde que iniciaron su derrotero, un año atrás en la Banda Oriental, su marcha había sido una sucesión de fracasos y sinsabores. A medida que recorrieron el territorio los soldados se han ido desbandando, Lamadrid está en Tucumán, Justo Daract después de la derrota de Quebracho Herrado emigró a Chile, las tropas correntinas desertaron para unirse a Paz y el jefe, Juan Galo Lavalle, estaba medio loco. Después de Navarro su vida se deslizaba por una pendiente, caía en profundas depresiones, lo acosaban frecuentes pesadillas y cambiaba de humor con facilidad. La llegada a Jujuy con un grupo de amigos y subalternos que han elegido acompañarlo, es patética. Las calles de la pequeña ciudad están en tinieblas, alumbradas por escasos faroles con velas de sebo o aceite de potro, enclavadas en algún muro o poste alto. Las luces mortecinas de una pulpería dan cuenta que soldados federales juegan una partida de naipes. El jefe y su camarada, general Pedernera, puntano y soldado valeroso, entraron a la población, a trote corto, en caballos tan cansados como la desilusión de sus jinetes. Con tristeza, veían silenciada, en el norte, la oposición al tirano Rosas. El secretario Frías miraba de reojo a Lavalle. Le inquietaba el aire festivo de su mirada y la despreocupada sonrisa en los labios. Estaba ausente, como si no le llegara la vista de Oribe pisándole los talones, ni la cabeza del general Acha expuesta en la plaza pública. Tampoco le interesaban los reiterados mensajes de su esposa desde la Banda Oriental pidiendo recursos. Tres días atrás, al pasar por Salta, mandó a fusilar a los coroneles Pereda y Mariano Boedo a pesar de las súplicas de una bella salteña que se tiró a sus pies pidiendo clemencia y dijo llamarse Damasita. -Estoy enfermo, quiero una casa confortable para descansar. La residencia de Alvarado era la mejor construcción de la zona, paredes blanqueadas, sábanas limpias, mosquiteros nuevos y un decrépito excusado al fondo. No se podía pedir más, perdidos en aquellas alturas. Allí se quedó Lavalle con tres oficiales y ocho soldados para la guardia. El general Pedernera hizo noche con el resto de la tropa en los tapiales de Castañeda, a pocas cuadras, sin tantas comodidades. Cuando la oscuridad y el silencio fue completo, una figura de mujer, sigilosa, envuelta en amplia capa abre la puerta principal de la casa y avanza por el zaguán. La recibe un espacio grande y desguarnecido con aljibe ornado y perfumado con glicinas y jazmines del país. Todas las puertas que desembocan en el patio estaban cerradas y sin luces. Sólo una permanecía entreabierta y en su interior, una bujía encendida destellaba colores. Damasita, la bella salteña de enormes ojos azules y cabellos rubios que caían agresivos por la espalda, la misma que suplicó de rodillas por la vida de sus familiares, estaba allí y era bienvenida. El general la aguardaba. Momentos después el sebo dejó de brillar. El amanecer despuntaba. Detrás de los cerros, el sol pintaba de naranja el nuevo día. Era octubre de 1841. El estío se aproximaba reverdeciendo las montañas y encendiendo el amor en esas almas torturadas. El gozo no durará mucho. La partida federal andaba de recorrida husmeando todos los rincones y al observar la casa, supuestamente desocupada, advirtieron movimiento inusual. -Son tropas unitarias, gritó Fortunato Blanco. Golpeen la puerta hasta derribarla, seguramente los encontraremos amodorrados y con las sábanas pegadas al lomo. Lavalle se levantó ante la urgencia de los golpes, Damasita lo siguió. Había tirado un chal sobre sus hombros desnudos y el pelo revuelto la hacía aún más bella. Presurosos cruzaron el patio, luego el zaguán, mientras los golpes arreciaban. El general decidido intentó abrir la puerta pero antes de lograrlo, cayó fulminado por un tiro. Ver al jefe caído produjo el alboroto y el desbande. La guardia del segundo patio salió despavorida a unirse con el general Pedernera. -¡Mataron a Lavalle! ¡El ejército federal está sobre nosotros! ¡Huyamos hacia la Quebrada! -Nunca dejaré a mi amigo y camarada como trofeo de Oribe. ¡No le daré el gusto y la gloria a ese cretino! ¡No, mientras yo viva!, decía Pedernera consternado por el dolor. Debemos buscar el cadáver. El, que había peleado junto a San Martín y Bolívar, en Cuyo, Chile y el Perú, que conoció las victorias, la cárcel y las derrotas, ahora, se disponía a jugarse el pellejo por un hombre muerto, vencido e in fraganti en amor clandestino a quien llamaba, su amigo. Sigilosamente, agachados, haciéndose hilos contra las paredes, tratando de pasar inadvertidos en la luminosidad estival que delataba toda presencia, llegaron a la casa. En el piso, el hombre se desangraba. A su lado una mujer lloraba su desgracia y la confusa situación. Nada justificaba su presencia en el lugar. -Mire usted, Damasita, el general ha muerto. Paréceme por lo mismo que su presencia aquí ya no tiene objeto. Seguramente deseará volver al seno de su familia. Si esto es así, le haré dar todos los recursos necesarios para que usted regrese a su casa. La muchacha lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su afecto la conmovía. Sabía cuánto se apreciaban con Lavalle y de qué modo estaría sufriendo la muerte de su amigo. -Señor general Pedernera, agradezco con humildad que piense en mí en este momento trágico porque no lo merezco. Cuando una joven de mi clase pierde una vez su honra, no puede volver jamás a su hogar. Prepáreme una mula para seguir yo también adelante y vivir y morir como Dios me ayude. A plena luz del día, con un enemigo implacable que no les perdía pisada y tortuosos topografía, el general Pedernera pudo organizar la marcha. Por la Quebrada de Humahuaca avanzaba la triste caravana buscando Bolivia. Damasita, envuelta en poncho se confunde con la soldadesca. Nada la alucina ni la amedrenta y es una más entre los emigrados abatidos y solitarios caminando en corazón del Altiplano. La Puna, desconsolado escenario de odios y rencores, de grandeza y amistad, puso su suelo arenoso y guijarral. Sus pequeños bosquecillos de churqui, tolilla y chigua cobijaron a sus héroes en las noches heladas. Durante el día, el frío y el viento agredía los endebles organismos y a sus espaldas, Oribe, con tenacidad demoledora les seguía el derrotero para apoderarse del trofeo. Los caranchos, buitres y toda una corte carroñera, revoloteaban y perseguían sin escrúpulos a los peregrinos. El muerto hedía. A pesar de todo, nadie los haría cejar de sus intentos. El general Lavalle no sería galardón de ningún criollo, menos extranjero, que luchase por la tiranía. Pedernera y sus soldados desplegaron toda la fuerza, coraje y valentía para lograrlo. Después de largo viaje los huesos descarnados del héroe de Ituzaingó y Riobamba llegaron a Potosí donde recibieron sepultura. Un nuevo dolor le esperaba al general Juan Esteban Pedernera respecto de la muerte de su amigo. Meses después, alguien le comunicó que el soldado José Bracho, confeso matador de Lavalle, fue ascendido por Rosas a teniente y premiada su acción con tres leguas de campo, 600 vacunos, 1.000 lanares y 2.000 pesos. 10- UN VIAJE AL INFIERNO La galera corría presurosa por los caminos bonaerenses. Había salido desde Buenos Aires con las primeras luces del día y se dirigía al Rosario conduciendo al acaudalado comerciante don Alustiza Pereyra y a su bella y joven esposa Paulina Belascuain de Pereyra. El casamiento de un familiar los convocaba a la ciudad erigida a orillas del Paraná. Enfrascados en sus pensamientos iba el matrimonio, hasta que doña Paulina dijo furiosa: -Dime, querido esposo, ¿no crees tú que es una mala acción de parte de Fermina encargar un vestido del mismo color que el mío? ¿No te parece que quiere ponerme en ridículo? El hombre, un tanto amodorrado por el movimiento de los caballos, con los ojos semicerrados asintió con la cabeza. -¡Por fin, una vez me das la razón! Menos mal que traje en mi petaca otros dos vestidos, que aún no he estrenado, para que no quedemos abochornados y seamos la comidilla de la fiesta. -Sí mujer, sí, con cualquier cosa que te pongas serás la más bella de todas. De eso no tengas dudas. La galera seguía recorriendo los monótonos caminos. Las vastas llanuras, los extensos maizales, el profundo olor a tierra húmeda y el sincronizado balanceo habían hecho dormir profundamente al señor Pereyra. -El vestido verde quedará muy bien con la estola que me trajiste de Francia. El sombrero de plumas negras completaría un hermoso toilette, ¿te parece? Fermina me mirará trémula de envidia, dijo la joven mientras esbozaba una sonrisa picaresca. Parecía una niña en el día de su primer baile. Algo así había. Contaba con los primeros dieciocho años, mimada por la fortuna y ahora por su marido que le triplicaba la edad y la exhibía como un trofeo. Esta vez el señor Pereyra no contestó sumido en su letargo placentero. La mujer, molesta y dolida por la poca atención clavó los ojos en la ventanilla refunfuñando. Al bajar el cortinaje de hule negro para que el sol no gastara la tersura de su cutis distinguió la gran polvareda sobre el horizonte. Luego fueron los ruidos, el vocerío y los gritos destemplados del cochero. Se dieron cuenta que un malón indígena los atacaba cuando rodearon el carruaje. El señor Pereyra, lagañoso aún, alcanzó a ver atónito cómo un indio blandiendo su lanza se llevaba a su esposa en el anca del caballo. -¡Persíganlo! En una abrir y cerrar de ojos el caballo con el bárbaro y la mujer desaparecieron en la inmensidad de la pampa. El hombre se sintió desfallecer. El arrepentimiento, su falta de cuidado, el sueño pesado y ella tan joven y bonita en manos de esos bellacos, lo dejaron desencajado. Sólo pensar las angustias que estaría sufriendo su pequeña y fina muñeca, lo hicieron llorar como un niño. La noble dama cargada de alhajas, sombrero de paño con tules, vestido con puntillas de Manila y doble enagua almidonada cabalgó durante horas, por pesadas rastrilladas, en las ancas de un bayo agarrada a la cintura de un indio sudoroso y maloliente. Fue a dar a los dominios del cacique Baigorrita. Cuando éste la vio, sus grandes ojos negros se iluminaron y su boca grosera, de labios gruesos, se relamieron por el deseo. Mucho le gustaban las mujeres, por esa razón tenía cinco. La cautiva que tenía a su frente era diferente, tenía la piel suave, blanca y el pelo rubio como una ramada de trigos. Estiró los brazos y la acarició. La haría suya. Al sentir la piel áspera y curtida Paulina se echó a llorar con desconsuelo y sus gritos se escucharon desde lejos. -No me gustan las lloronas, encárguense de ella. La muchacha ofreció en vano cantidades de dinero, juró venganzas, invocó a toda la dote de santos del cielo pero esa noche tuvo que realizar una tarea que nunca había hecho en su corta vida, pelar cinco kilos de papas para el puchero de toda la tribu. Don Alustiza Pereyra estaba desolado. Se lo veía más viejo y lloroso. Acudió a todas sus influencias. Ofreció rescates voluminosos pero su pequeña muñeca, quien le daba el lucimiento que sus años les restaban, seguía sin aparecer. Nadie tenía idea concreta dónde podía estar. Algunos arriesgaban que por el tipo de ataque, no había duda que Baigorrita y su tribu la tenían en su poder. En su desesperación llegó hasta lo más alto, el vicepresidente Pedernera, a cargo del Poder Ejecutivo. Nada pudo salirle mejor a don Pereyra porque Pedernera comisionó al teniente primero Ciriaco Ponce para que rescatara a su esposa con urgencia. Este valiente oficial, conocedor como pocos de la zona de Villa Mercedes, sabía para dónde rumbear. Conocía a Baigorrita y a sus reductos se dirigió. El cacique se negó a toda negociación. Las ofertas le parecían escasas y aducía que es ley del desierto respetar lo que se gana en las batallas y malones. -Esa mujer no vive en la toldería, repetía Baigorrita una y otra vez. Sucedía que la desdichada sufría el cautiverio de un capitanejo cristiano refugiado entre la indiada, que, perdidamente enamorado de la joven no estaba dispuesto a entregarla. Ante el fracaso de las tentativas Ponce decidió una acción más enérgica, rodeó y rastrilló toda la zona. Metro a metro, palmo a palmo, nada le resultaba indiferente. Buscó intensamente, día y noche. Revisó cielo y tierra, cada árbol, cada laguna. Los montículos y bosquecillos de chañares eran controlados con prolijo celo pero doña Paulina no aparecía. Por momentos Ponce pensó que había equivocado el lugar, ¿la habrían llevado a otro lado? Cuando el desánimo lo estaba ganando y mientras revisaba, por segunda vez, un largo cañaveral cercano a Sampacho, escuchó un gemido. Prestó atención. Podía ser una trampa o un animal salvaje, pero también podía ser la distinguida dama que le habían encomendado encontrar. Grande fue la sorpresa, cuando, en un pozo cavado entre las cañas encontró a la señora Pereyra. Estaba sucia, desgreñada, con un rotoso y maltrecho vestido y atada de pies y manos. La que brillaba en los salones con su gracia y donaire era un espectro. Su piel había tomado el color del bronce donde fulguraban sus ojos verdes como esmeraldas inacabables. Descalza, los pies eran una llaga interminable. Paulina se confundía con la tierra dura de los reductos ranquelinos. Era su sombra. La víctima y la angustia, como un cuchillo despuntado, le rascaban el corazón. Cuando pudo reencontrarse con el atribulado señor Pereyra, quisieron recompensar al teniente primero Ponce, poseedor de una modesta renumeración del ejército. -Sólo cumplí con mi deber y mi honor. -Palabras de caballero. 11- MAS ALLA DEL CIELO Y LAS ESTRELLAS La ciudad amaneció embanderada y la fría brisa que llegaba del mar movía las insignias haciendo nudos de colores sobre el cielo cubierto de nubes. Mar del Plata inauguraba la tercera rampa de la playa Bristol y todo era jolgorio. Dolores… caminó las arenas húmedas con gracia altanera. Con desdén miró las gradas, las reposeras alineadas esperando a las autoridades y la gente, con sus trajes de domingo, que iban y venían entre charlas y devaneos. Nuevamente sintió que esas fiestas populares no le gustaban, la ponían de mal humor. La Bristol le parecía vulgar y plebeya, frente a las playas francesas donde año a año se reunía con amigos encumbrados por dinero o apellidos. Ese día era diferente. El cross-country aéreo valía sus desagrados porque la intuición le anunciaba que Manuel sería de la partida. No estaba nominado en el programa pero la idea le golpeteaba el corazón. Lo había conocido en el viaje de regreso de Francia. Una tarde se encontraron en la cubierta del barco y mientras duró el itinerario veían juntos caer el sol en el horizonte de agua y cielo. Manuel tenía sólo palabras para el avión que había comprado en París. El artefacto moderno y sofisticado, lo lanzaría a los cielos y ganaría renombre internacional. La muchacha, ante tanto delirio, sólo podía mirar sus ojos tan vivos como brasas de una intensa fogata interior. La relación resultó difícil. El, soñador de las alturas y ella desgranadora de encantos, no podían conciliar, y así fue como Manuel se enamoró de las estrellas y Dolores de sus ojos. Por esa razón, la mademoiselle del viejo mundo, la que alternaba las playas de la Riviere luciendo un tailleur exclusivo del modismo de la Rue de Rívoli, estaba allí, con los pies húmedos de arena, en la Bristol, con la esperanza de verlo nuevamente. Todo venía demorado. Un viento del oeste, intrépido y desafiante, se unió con el marino y juntos comenzaron a hostigar a los concurrentes y pusieron fin a los festejos sin dejarlos comenzar, nubes de arena se clavaron en los ojos. Volaron sombreros de atildados caballeros con monóculos. Polleras de gala se alzaron hasta mostrar la base de tres enaguas empuntilladas y los militares, llenos los pechos de medallas por glorias pasadas, se atrincheraron bajo las cinco gradas desiertas. A pesar de los espesos nubarrones amenazantes de tormenta, Dolores siguió esperando. Se despertó fatigado, jadeante, con la frente perlada de sudor. Había tenido el mal sueño, ese sueño que lo asaltaba sin consideración. El ave, que otras veces era sólo un punto en su letargo, ahora crecía, como si llegara del fondo de los abismos para poseer el mundo. Volaba sobre los mares hasta que vientos huracanados, se elevaban y las olas envolvían al pájaro hasta hacerlo desaparecer. Era plena noche y la pesadilla lo había dejado maltrecho. Recordó que ese día, era el día y se sintió feliz. Por nada desistiría de sus intentos. No cejaría en sus propósitos, esos sueños de chifladuras y quimeras. Estaba seguro, plenamente seguro que el cielo estallaría, ninguna estrella quedaría prendida al firmamento porque él sería la más luminosa. Eran las tres de la mañana. Apresurado vistió su uniforme de gala de teniente aviador, calzó la gorra, alzó las antiparras por arriba de los ojos y salió a la calle. La noche de puro enero era diáfana, no soplaba viento. Por el boulevard empedrado y solitario el taconeo de sus botas se confundía con la voz del purrete que voceaba el matutino “La Argentina” anunciando el cross-country aéreo con que Mar del Plata inauguraba su nueva rampa. Soñaba despierto. Reía solo en las soledades de la madrugada. ¡Un raid! ¡Un raid! Gritaba mientras hacía un salto al espacio, tiraba la gorra al aire y silbaba alegremente. Tanteó el bolsillo del pantalón. Todo en orden, allí estaba el brevet 17, recién obtenido, que lo acreditaba como piloto internacional. Ya en El Palomar se dirigió al hangar. Deseaba unos momentos solo pero el alemán Lübbe, con quien participaría en el raid, estaba con sus últimos preparativos. Abrazo de amigos y llegada de otros, Benjamín, Teodoro, Newbery y demás camaradas, todos animados y festivos pese a lo inusual de la hora. El reloj marcaba las tres y treinta de la madrugada. La inquieta Amalia Figueredo también presente, husmeaba todos los detalles con la esperanza de algún día poder pilotear un avión sin que todos se burlaran de su condición de mujer. El monoplano Blériot XI Gnome blanco de 50 CV, traído de Francia y capaz de desplegar 75 Km. por hora, era un enorme pájaro resplandeciente. Un frío intenso zigzagueó en la espalda cuando recordó el mal sueño de la noche anterior, el pájaro derribado por la ventolera, pero lo desterró de su mente. Nada tenía que ver con esa belleza escultural de piel tersa y brillante que estaba allí, esperando que la poseyera. Entrecerró los ojos. El espíritu alborotado lo llevó a tocarla como prueba irrefutable de su existencia, y, agudizando la visión y templando el ánimo, comprobó que era suya, real y de eficaz encantamiento. Acarició con suavidad el ala arriostrada. Los dedos se detenían como buscando imperfecciones donde no las había. Probó, uno a uno, los tensores de cuerdas, tirantes como arterías vitales. Acarició la tela impermeable que cubría el costillar de madera de las alas hasta donde hacían unión con el fuselaje. ¡Todo era tan suave y terso! Caminó hasta el triciclo del aterrizaje y de allí, una y otra vez hacia la hélice. A modo de caricia la hizo girar, la ciñó con sus brazos, y le habló con voz trémula: ¡tenemos que hacerlo! ¡Juntos podemos! Debemos llegar a mar del Plata. Nos esperan las luces de un inmenso firmamento. Atravesaremos la pampa, burlaremos las nubes, desafiaremos los vientos. Junto al mar, donde las olas rompen sobre la rampa de cemento, detendremos nuestra marcha para gozar la simbiosis del hombre y la máquina. Personalmente, como un acto de amor, le cargó gasolina y aceite. Decidido dio un salto y trepó a la cabina descubierta, calzó las antiparras y con la mano saludó a sus amigos. Puso el motor en marcha. El avión carreteo por la pista levantando una nube de tierra. A medida que se elevaba eran puntos multicolores los pañuelos que lo saludaban hasta que se perdió entre las estrellas que brillaban con inusitado fulgor. Luego, el viento de turbonada, de gran agitación y alboroto, empezó a soplar. Primero jugó con las alas, luego arranco las telas y ya furioso las destrozó. El ave sin alas no pudo seguir volando y herido de muerte cayó pesadamente para silbar sus últimos estertores. El monoplano y su piloto, el teniente Manuel Félix Origone, llegaron hasta Domselaar, lugar donde el genio y la tecnología comenzaron a hacer historia. Manuel seguro de conquistar las estrellas no se enteró que una mademoiselle esperaba por él en Mar del Plata, y que un huracán lo hizo mártir cuando la vida le sonreía. Nota 19-ENE-1913. Fallece en accidente de aviación en el partido de Brandsen Prov. Bs. As. El teniente piloto aviador Manuel Félix Origone al mando de un avión Blériot XI, nacido el 6 de enero de 1891 en Villa Mercedes (Prov. de San Luis). Precursor y benemérito de la Aeronáutica Argentina y primera víctima de la Aviación Militar Argentina (Ley 18.559, Boletín Aeronáutico Público 2100). 19-ENE-1942. Se fija el día 19 de enero de cada año como “Día de los muertos de la Aviación Militar” en memoria de su primer mártir, el teniente piloto aviador Manuel Félix Origone, quien perdiera su vida en esta fecha del año 1913. (Decreto 110695/42-BM 2da. Parte 3762 del 12 de enero de 1942). 12- EL ENCUENTRO DE LAGUNA AMARILLA Los hermanos Juan, Francisco y Felipe Saá, hijos del español don José Saá, que llegó desde la “Guardia de los Lobos” confinado a San Luis, debieron, por motivos políticos, desterrarse. Vivieron largo tiempo en el desierto mano a mano con los indios en lo que se llamaba “tierra adentro”. Por sus vocaciones militares, buen manejo de las armas y sus actitudes valientes, tuvieron gran actuación en las cortes ranquelinas, especialmente en la del cacique Payné. Con ellos compartían casa, comida, caballos, correrías, boleadas y malones. En esa vida semisalvaje, que por propia voluntad se habían impuesto, no estaban solos. Otros refugiados, el coronel Feliciano Ayala, el sargento Carmen Molina, Santos Valor y los hermanos Videla, participaban de las andanzas ranquelinas maloqueando la zona de Buenos Aires y Santa Fe. Ocasionaban perjuicios graves en las instalaciones de Rosas y Estanislao López, grandes estancieros y enemigos de ideas. Pasados seis años de vivir mezclados con los indios, masticando angustias y soledades, los Saá pidieron el indulto. Don Pablo Lucero, gobernador de San Luis en aquel trajinado 1846 se los otorgó y Payné enfureció. -¡Baigorria!, los quiero vivos o muertos y es mi última palabra. Manuel Baigorria, coronel del ejército, guarecido entre los indios por ideas mal avenidas, era amigo y protegido de Payné. Estaba casado con la hija del poderoso cacique Pichún. Como le ordenaron, salió a perseguirlos. Los Saá habían recibido el auxilio de buenas cabalgaduras y pudieron hacer frente a la indiada que los acosaba siguiéndoles el rastro. Perseguidos y perseguidores se enredaron en una pugna incruenta, unos buscaban con feroz denuedo y otros se diluían como por arte de magia. Nunca se encontraban. En ese ir y venir continuo nació un odio visceral entre los dos coroneles del ejército, Juan Saá y Manuel Baigorria. Los unitarios vieron con buenos ojos el abandono de la vida nómada de los tres hermanos y los acogieron como oficiales en la guarnición acantonada en el Morro. Guerreros, baqueanos, diestros en el manejo de lanzas, sable o puñal y sobre todo conocedores de usos y costumbres de los indios, muy pronto los Saá tuvieron oportunidades de prestar importantes servicios. Mediaba el 47 cuando una gran invasión ranquelina azotó el sur del río Quinto. El coronel Meriles, jefe de la guarnición del Morro, llevando como segundo a don Juan Saá, salieron a perseguirlos. Les dieron alcance cerca de la villa mercedina, en el lugar conocido como Laguna Amarilla. A pesar de la numerosidad indígena, los guerreros pusieron pie en tierra, manearon los caballos y se prepararon a la defensa. Los indios capitaneados por el famoso cacique Quichusdeo y el célebre caudillo Baigorria no se hicieron esperar. Los atacaron con fiereza, a caballo, caminando, armados con lanzas, boleadoras, piedras y cuanto elemento tenían a su alcance. La lucha era pareja y encarnizada, unas veces a favor de uno, otras, del rival. El cacique, como distingo de su misma raza, no era de los que se dejaban vencer fácilmente. Embravecido como un felino y estimulado con un mazacote de hojas de cebil se puso al frente de sus huestes. La furia lo dominaba. Los salvajes hermanos unitarios no podían salirse con la suya. Como las batallas son impredecibles y no siempre pueden calcularse los réditos ni los desatinos, en un descuido, Quichusdeo el feroz, fue muerto por Saá. No quedó más remedio que retirar el cadáver del campo de lucha y dejarlo arrumbado a un costado de la arena. Baigorria se puso como loco. Totalmente fuera de sí, viendo mancillado el temple y la bizarría de la tribu, y conocedor de las iras de Payné desafió a Saá a medir coraje, cuerpo a cuerpo. Montados a caballo, uno frente a otro, se miraron. En esa mirada refulgían los resentimientos y los odios, se amurallaban las separaciones y los distingos, los descontentos y los celos. No hubo frases procaces ni gestos atrevidos, en las manos relucieron los metales y un duelo endiablado surgió en medio de la batalla. Iluminados por una pasional hoguera, junto a los ruidos, los gritos, el humo y la sangre, las armas chocaron… sonaron… y despidieron luces cómo fuego de otras luces, cómo soles de otros soles. Todos se detuvieron, indios y cristianos bajaron de sus cabalgaduras y formaron rueda para presenciar la lucha, la alharaca de los hombres en pugna. En el centro, ambos, Saá y Baigorria, Baigorria y Saá se jugaban el orgullo y el prestigio, demasiado precio para dos coroneles del ejército. Los animales sudorosos y cansados, las fauces chorreantes, las orejas enhiestas, conocedores de sus montas, prestaban apoyo coceando y levantando gran polvareda. En un momento dado, en el inmenso mar de la batalla don Juan Saá tiene un presentimiento. La vitalidad de su tierra lo incita, la libertad de sus ideas lo llaman, entonces, en un arranque majestuoso gira las riendas de su animal con energía y retrocede. Desde 20 pasos mide al enemigo, espolea su caballo y avanza a toda carrera. En lo alto, el sable echando luces. Es su bandera, la que otras veces le ha dado la victoria. Seguro, confiado, embarullado en una danza cruel levanta aún más la espada y con fuerza la deja caer sobre Baigorria asentándola en el medio de la cara. Lo tomó desprevenido, no pudo atajar el golpe. La sangre lo ahoga. El dolor es insoportable y la herida le cruza el rostro de norte a sur. Abrazado al pescuezo de su animal huye del campo. Junto a él, el séquito indio vencido se internan en Leubucó. 13- Y EL RIO FUE TESTIGO Esperó que la luna se escondiera y cuando la cerrazón fue completa comenzó a arrastrarse entre la maleza. Los pastos húmedos le cosquilleaban el cuerpo y Mariano Rosas sintió, después de mucho tiempo, el abrazo generoso de la tierra cimarrona. Lo seguían dos o tres indios jóvenes como él, con una sola idea prendida como espina, huir de aquel lugar maldito. Era aún desbarbado cuando los agentes de seguridad lo llevaron engrillado desde la laguna Langhelo, donde cuidaba la caballada, mientras su padre Payné andaba maloqueando. Desde entonces, sumido en la total desgracia, hambreado y a trabajo forzado, vivía allí en la estancia Pino en la zona de Santos Lugares. Leguas y leguas por profundas rastrilladas o separaban de todo lo que le pertenecía, la familia, enramada, rancho, corral y palenque. Y lo más importante, los bayos, tordillos, overos, alazanes, pintados y gateados. Ese lugar que le servía de calabozo, con sus inmensas extensiones de tierra, ganado que se contaba por miles de cabezas y grandes saladeros que se repetían a los largo de la pampa, pertenecía un mandamás porteño, rico y prestigioso. Mariano sabía de su existencia porque otros indios con su chusma, considerados “amigos”, subsistían por las provisiones que les concedía. En varias oportunidades vio las tribus de Camillán, las de Praiquén, de Nicasio Macedo, las del capitanejo Critóbal Naumil salir cargado con aguardiente, azúcar, tabaco, galleta, fariña. Sin contar los regalos a caciques y segundos, aperos y chapeaos con arabescos de oro y plata, espuelas nazarenas y estrafalarios estribos artesanales. Ese patrón, generoso con los indios que no maloqueaban sus saladeros, era cruel y despiadado con los que tenía a su servicio. El solo nombrarlo los atemorizaba, tanto o más que los rebencazos mandados a aplicar por vía de otro a la menor indisciplina. Nunca se hacía presente en el lugar pero aquel día marcó un cambio. Amontonada la indiada en el piso, dándose calor unos a otros, escucharon el repiqueteo sordo de las botas de cuero con espuelas de plata, en el silencio angustioso del miedo. Los ojos azule, fríos y calculadores del amo miraban a los infelices, se detenían en uno y seguían con el próximo, sin soltar palabra. Cuando llegó al muchacho se detuvo. Algo había en él que lo distinguía de los otros. –Vos, ¿quién sos? –Me llamó Payné como mi padre. Es el cacique ranquelino descendiente de los araucanos en las tierras que van del río Quinto al Colorado, al naciente del Chalileo. El hombre, al escuchar el desenfado del indio clavó la vista en la tez morena y lustrosa. Vio los músculos tensos y elásticos que afloraban bajo la piel de sus extremidades, las manos grandes encallecidas por el trabajo y la boca que apenas retenía los escupitajos del odio. Justo lo que necesitaba. Con algunos regalos los tendría en su poder. –Tú, serás de los míos. Y para demostrártelo seré tu padrino. Desde hoy te llamarás Mariano, Mariano Rosas1. Y la pila fue testigo. Pocas veces volvió a ver a su protector pero sus condiciones mejoraron, pasó a ser conchabado de un saladero. Pasaba sus días en un lugar inmundo, hollando el suelo empapado en sangre y excrementos, entre las grescas de perros y aves disputando un bocado. Aprendió a cuerear, curtir, hacer sebo, salar, y soplar vejigas y tripas a puro pulmón. La primera vaca que mató a golpes de cuchillo lo llenó de repugnancia. En las enramadas se sacrificaba un animal para saciar el hambre, nunca para llenarlo de sal. La necesidad lo llevó a usar la lanceta con arte y presteza. A pesar de los cambios, comida y paga, Mariano estaba preso. No cargaba grilletes pero la estancia Pino era su cautividad, su encierro y su pena. Añoraba la libertad que lo llevaba a cruzar la pampa sin más límites que su cansancio. Tenderse sobre la tierra a cielo descubierto para mirar la luna y descubrir sus mensajes. Bañarse en el Quinto y sentir el agua en su piel tostada a fuerza de intensos soles. Arriar animales hacia el oeste buscando la cordillera después de un malón. Todo lo había perdido. Toda su soltura se había esfumado como volutas de humo. Deseaba volver a ser libre, conchabado moriría. Planeaba la fuga, la ideaba de mil formas y en distintas circunstancias, hasta que se convirtió en obsesión, por eso estaba arrastrándose aquella noche de luna escondido entre la maleza pampeana. Tenían cerca el corral. Podían ver la caballada atenta y briosa, propiedad del patrón, entre los límites de palos. Los animales percibieron las presencias extrañas, y cocearon nerviosos, delatándolos. Mariano sabía entenderse con los potros y bastó un chiflido para que ninguno se moviera. Tranquilos se dejaron montar como si el principal estuviera sobre sus lomos. En pelo y a toda prisa pusieron rienda al norte. Respiraron distinto al sentir el perfume del campo abierto. Emancipados todo parecía diferente, hasta el rumbo, que se tornó esquivo. Las grandes extensiones de gramilla, porotillo y trébol y los alfalfares no les permitían orientarse hacia las rastrilladas. Anduvieron varias leguas con la cerrazón de la noche sin estrellas, para comprobar que se encontraban en el mismo lugar de partida. La policía los seguía. En el puente de Márquez, cuando todo parecía perdido, pudieron burlarla. Pero las rastrilladas no aparecían. ¿Dónde estará Leubucó? ¿Dónde Bragado? Intentaba descubrir la zona recorrida con su padre, pero todo le era desconocido. Tampoco acertaba con la laguna Cuero del cacique blanco, ni las tolderías de Ramón en Carrilobo, ni la de Calfucurá. 1 Su nombre indio era “PAGUITHRUZGUOR”. zorro cazador de leones. (La lucha con el indio, R. A. Pastor, pág. 100). Era como si le hubiesen arrebatado el pasado, como si una cuchillada hubiera salado también su mente. Amanecía. El sol se agrandaba en el horizonte y con la luz, advirtieron que la marcha nocturna no había sido inútil. El paisaje había cambiado. Aparecía lo cotidiano, lo propio, agua, leña, bosquecillos, cañaverales, hondonadas y un algarrobo alpataco a la altura de Sampacho. Sólo esa señal para saber que la enramada estaba cerca. Desde lejos veían el humo de la fogata que nunca se apagaba. Una comitiva salió a recibirlos, Payné y Epumer, su hermano mayor, a la cabeza. Formando escuadra los capitanejos Relmo, Cayupán y Melideo, los lenguaraces, mujeres, niños y ancianos. El hijo volvía al redil después de mucho tiempo y había fiesta en la toldería. El aguardiente corría de mano en mano, las mujeres bailaban, la carne se asaba en la cruz y las brujas daban lengua vaticinando con las yerbas amargas y los sahumerios de bosta. Mariano recorrió su tierra. En los palenques y los corrales encontró la caballada, las vacas con sus crías y las ovejas. Llegó a la laguna. Corrió hasta la aguada y de allí al Quinto, ese espejo móvil que serpenteaba entre barrancas por la villa mercedina y se perdía en las cañadas tranquilas de la Amarga. ¡Cuánto había extrañado sus chapuzones! Tiró sus botas de potro y entró en el caudal, como lo hacía de niño y empezó a correr mientras el agua le salpicaba la cara. Sintió que ese era su territorio, allí estaba su satisfacción y su contento, su alegría y fortuna. Ese era su cielo, su río y su pueblo y ningún blanco podía ni debía arrebatárselo. El ruido se escuchaba desde lejos y crecía… crecía… y hacía cimbrar la tierra. Subió a las ancas de su caballo para conocer el motivo del escándalo. Como si fuera gualicho avistó las cintas punzó que ondeaban sobre el firmamento. Se veían de lejos, de muy lejos, parecía que las nubes se habían vuelto escarlatas, que el cielo lloraba lágrimas de sangre. Detrás de ellas, gran cantidad de ganado vacuno y ovino. El caballar, aún más numeroso, traían colocados los aperos con espuelas de plata pero nadie los jineteaba. Dos hombres con sendos ponchos rojos al viento guiaban el tropel entre las nubes de tierra, los bufidos, olores hediondos y el ruido de los látigos. A modo de presentación traían un papel que esgrimían por los aires, sucio y descolorido por el trato. Escrito con tinta colorada estaba destinado a él. Querido ahijado: Cuando Mariano Rosas vio la firma supo que la animalada era el proteccionismo a los indios amigos. Sin leerlo ni intentar explicaciones lo estrujó entre sus dedos y permitió que el viento se lo llevara. Giró las riendas de su caballo y al trote corto fue hasta la aguada para que su zaino calmara la sed. 14- …DE PUNTANOS AGUERRIDOS No tuvo, como otras veces, el impulso de despejar la mente y el cuerpo en los arrabales de la villa ni presenciar el bullicio alegre del mercado en la plaza mayor ni la algarabía de las ferias, sólo respiró profundo y se dejó llevar por la dureza de los aconteceres. Los riesgos había que soportarlos como había soportado desde joven la dulce calidez de los abrazos y la ruda altivez de las batallas. Con Rosas era distinto. No sólo era su enemigo de ideas sino un adversario cruel y despiadado del que no se podían adivinar los retorcidos pensamientos ni prevenir los horrores monstruosos. El, coronel del ejército Luis de Videla, gobernador de la provincia de San Luis por mandato popular, había tenido el coraje de retirarle al Restaurador los poderes extraordinarios de paz y comercio. No tenía miedo. Los temores los había desterrado de su vida pero sabía que la cosa no iba a ser fácil. Aprendió desde niño que la memoria marca más que lo soga del verdugo y desde que los ingleses atacaron Buenos Aires se vio mezclado en la lucha contra todos los que querían usufructuar su tierra. Desde entonces, calzó un rencor virulento contra colonialistas, piratas y opresores ingleses, godos o franceses. Conoció las alturas con San Martín en Chile, la selva y el agua en la guerra del Brasil, las alegrías de las victorias y los sinsabores de las derrotas, en cualquier parte que se presentaran. La patria no sólo le pidió su brazo y su espada sino que le concedió otros tiempos, el prodigio embelesado del amor. Un vientre aplanado y unos senos suaves en el lecho cálido con resplandores de felicidad. En aquel momento, todos los recuerdos estaban aprisionados en su memoria, la realidad era otra, los tiempos habían cambiado y se guerreaba de manera distinta. Se luchaba por ideas y por esas ideas se cometían desatinos, persecuciones, fusilamientos y sacrílegas rebeldías. El místico temor a Dios había desaparecido. Unitarios y federales sangraban el suelo sin reconocer madre, la madre tierra que los había parido americanos. La política venía embarullada. Con el triunfo del general Paz en Oncativo y La Tablada, Quiroga quedó diezmado y se retiro a sus tierras riojanas para rehacerse. Paz y sus soldados unitarios gozaban el triunfo señoreando en Córdoba. La tranquilidad era aparente. Ni Rosas ni Quiroga sabían tragar la hiel de la derrota y urdían la revancha con impiedad. El Restaurador, mediante artimañas, estimulaba el hostigamiento de los indios a las poblaciones que vivían constantemente atemorizadas. Desaparecían los sembradíos bajo las pisadas de embravecidos caballos. El ganado se hacía humo en una sola noche. El triunfo unitario no duró mucho. El general Paz, gran estratega y amante de la disciplina, en la forma más inesperada se desgració y fue a parar a las cárceles federales. El poder que ostentaba en nueve provincias, se desmoronó. A partir de entonces, los pueblos se levantaban favoreciendo a la Santa Causa de la Federación. Angel Pacheco derrotó al coronel unitario Pedernera en Fraile Muerto, La Rioja se alzó contra La Madrid y Córdoba contra Paz. Catamarca cayó en poder del federal Villafañe, Santiago del Estero se libró del procónsul Dehesa y San Luis estaba bajo el poder de Quiroga. Los federales se convirtieron en dueños de la escena política y entraban a mansalva a ejercer el poderío como lo habían hecho los unitarios en su momento. ¡Viva el Tigre de los Llanos, general Juan Facundo Quiroga! ¡Viva! Quiroga, deseoso de barrer a los últimos unitarios marchó con 200 forajidos desde Buenos Aires hacia el Río Cuarto. Buscaba a un bravo soldado, mentadas sus hazañas en otras tierras y en las propias, el puntano coronel Juan Pascual Pringles1. En el camino, su ejército se vio engrosado por los nuevos adherentes a la causa y no le resultó difícil vencerlo. “Los soldados de Pringles parecían cansados y desalentados. Pringles los animaba uno a uno, corría en su caballo de un lado a otro pero sus hombres caían o se retiraban y él mismo debió huir”2. -¡Ríndase! ordenó un capitán al vencido. -No entrego mi espada sino a su general. Se oyó una detonación y Pringles cayó rompiendo la hoja con su peso. En una angarilla hecha con carabinas lo condujeron hacia Quiroga. -¿En estos campos no hay agua? -No, no hay. Con la muerte de Pringles el campo federal quedaba despejado. Quiroga con su gran ejército formado por los primeros 200 forajidos, los desencantados, prisioneros, adulones y los que hasta ayer habían sido unitarios, llegaron a la villa de San Luis. Al día siguiente entraron en Mendoza. El coronel Videla, gobernador de San Luis, viendo lo que se avecinaba había partido desde las tierras puntanas hacia las mendocinas. Allí se pertrechaba, junto al coronel Videla Castillo y esperaban al enemigo. Los cerros cordilleranos que vieron aprontar un regimiento para libertar a América de los foráneos, veían, en ese momento, prepararse otro que lucharía contra el mismo suelo, sin distingo de la misma sangre, …olvidando la tierra y los hermanos, las mujeres silenciosas y los hijos los jazmines, el amargo y los amigos recordando sólo las ideas que separan… La batalla se trabó en Rodeo de Chacón desigual y despareja. En el fragor de la lucha se entreveró un joven sanjuanino, terco y desbocado que no podía con sus ideas. Se le salían de la boca de tantas que eran y lo mucho que pesaban; Sarmiento era su nombre y tenía, por entonces, sólo veinte años. El encontronazo fue tremendo. El campo quedó sembrado de muertos y heridos de uno y otro bando. El poder federal se llevó los trofeos. Terminada la refriega llegó un chasque, agotado por el camino recorrido y entregó al jefe el mensaje. Al leerlo, Quiroga empalideció, le temblaron las manos y los ojos adquirieron el fuego de cien brasas encendidas. ¿Qué noticia ha recibido? ¿Qué pasará? ¿Hacia dónde tendremos que dirigir la marcha? -¡Han asesinado al general Villafañe! Esos unitarios, cargados de odio, no se contentaron con fusilar a Dorrego y a Mesa. Mataron también a mis oficiales prisioneros después de La Tablada. Encadenaron y tomaron cautiva a mí anciana madre, han mortificado 1 …sabía que uno de los jefes era Pascual Pringles, famoso en toda América por su valor legendario durante la guerra de la Independencia y por sus cargas de caballería; y temía encontrarse con él … cita de Manuel Gálvez en “El General Quiroga”. 2 Idem. a mi mujer y mis hijos… y como tanto dolor y muerte les pareció insuficiente… ¡Villafañe! ¡aura la van a pagar,… ¡carajo! Con aparente calma, Quiroga dio unos pasos hasta llegar a la vereda opuesta. Se quitó el poncho, lo extendió en el suelo y se sentó a la turca. -¡Aura me traen todos los unitarios prisioneros! Comenzó el desfile de presos. Eran veintiséis. Cuando los tuvo al frente, alineados y firmes pese a las graves heridas de la batalla, los miró, lentamente, uno por uno, dibujó una sonrisa sarcástica y gritó: -A ver… ¡Un piquete! ¡pronto!... -¡Apunten! ¡Fuego! El general contemplaba la tétrica escena con una expresión felina en sus ojos de ébano. Los fusilados caían unos sobre otros, en un mar de sangre. Así amontonados como si fueran bolsas, en posiciones grotescas, colgando un brazo o una pierna, fueron arrojados sin respeto, a los carros que partieron presurosos hacia la lejana iglesia de la Caridad donde se enterraban a los ajusticiados. Cedieron las cadenas, la pesada puerta se abrió y se escuchó el eco de las botas rechinando en el piso de ladrillos. Afuera, se oían los relinchos y los corcovos de los caballos que habían participado de la refriega. Aún persistían ruidos de bayonetas y cuchillos y se escuchaban las pesadas ruedas de los carros que se alejaban con la carga de los fusilados. -¡Coronel Videla! ¡Póngase de pie cuando el Tigre de los Llanos le dirige la palabra!, gritó el riojano. Videla desfallecía, eran tan graves sus heridas que su vida pendía de un hilo. La boca entreabierta buscaba aire para seguir respirando. Aún sentía el castigo de las lanzas, tenía encima los caballos y los soldados. Entre sueños escuchaba los gritos y las voces. -¡Levántese, carajo!, ¿no oye? Nadie permanece tirado en un jergón mientras Facundo Quiroga le dirige la palabra. -Mañana lo visitaré nuevamente, espero se encuentre mejor porque debo tratar urgentes asuntos con usted. Todos los días se repetía la misma escena, un monólogo amenazante sin respuesta. -¡Póngase de pie! … ¡unitario e’ mierda! Un mes le llevó al coronel Luis de Videla mirar desde la misma altura a su adversario. Había salvado la vida por milagro. Estaba flaco y descolorido y cojeaba de una pierna. Le resultaba un esfuerzo extremo permanecer parado pero, en esa posición y con eterna dignidad, escuchó las palabras de Quiroga: -A pesar de los agravios que los unitarios han hecho a nuestra causa, hemos decidido perdonarle la vida. No somos monstruos como nos pintan y para demostrárselo le diré que don Juan Manuel de Rosas, Restaurador de las Leyes quiere entrevistarse con usted en Santos Lugares. Emprendieron la marcha tiempo después. Videla era un espectro. Las carnes caídas en colgajos a duras penas tapaban los huesos. Los pelos se arracimaban en marañas y un sabor amargo cubría la boca y las vísceras. Iniciaron la marcha en una pesada carreta con profusión de banderas y cintas punzó que el viento movía con indiferencia. Recorrieron los agrestes caminos mendocinos y cruzaron el puente del Desaguadero. Luego fue, La Cabra, Chosmes, pasaron por San Luis, El Chorrillo, Posta del Paso hasta llegar a Córdoba. En la larga marcha avistaron Oncativo, la tierra que lo viera triunfante junto al general Paz. Se avivaron las nostalgias en tristes arremetidas, no podía creer las vueltas del destino, los avatares de la política, las sin razones de los hombres y las ideas, tiempo atrás tenía los atributos de gobernador. En ese momento era sólo un guiñapo, con hambre y frío, enfermo, despojado del uniforme y sus galones y seguido de una soldadesca atrevida que lo burlaban sin piedad. Un pensamiento lo desvelaba ¿por qué razón habían salvado su vida de una manera tan visible? ¿qué enjuague se traían entre manos? El viaje fue un suplicio. Todos los días, al atardecer lo bajaban de la carreta y los hacían caminar atado a una larga tira de cuero. Cuando las fuerzas se acababan y sólo podía arrastrarse prendido del infame pellejo, lo volvían al carruaje como bolsa de huesos que sonaban al darse unos contra otros. Se avistaba Santos Lugares. Con un poco de suerte en uno o dos días estarían allí. Por la tarde, de ese el primer día, un gaucho con poncho colorado aleteando al viento alcanzó a Quiroga. Su alazán sudoroso, corcoveaba. El jinete extrajo de entre sus ropas un sobre que entregó al riojano. Este lo abrió y buscó al pie la inconfundible firma del Restaurador. No necesitaba leerlo, conocía su contenido. -Acampemos aquí ordena Quiroga. -General, todavía faltan más de tres horas para el anochecer. Era octubre, una primavera esplendorosa; el suelo estaba cubierto de flores silvestres y las plantas verdeaban. Facundo se dirigió donde sus soldados descansaban después de la larga travesía. Entre risas y comentarios, unos cebaban amargos y otros se entusiasmaban en una partida de taba. -¡Atención! ordenó el sargento. Los soldados se levantaron prestos. -¡Con la carabina al hombro, hasta aquellos árboles! ¡March! En el lugar estaba don Luis de Videla3, atados los brazos a la espalda, los ojos descubiertos a su solicitud, la cabeza alta y el porte erguido. Junto a él, unos soldados vigilaban. -¡Cuiden que no se escape! Esas palabras sonaron a injuria. Era un coronel del ejército de la Libertad, no un muerto de miedo que buscaba esconderse entre las matas. Todos callaron y aprestaron las armas. No maldijo su suerte ni cerró los ojos. Se persignó, como la única forma valedera para despedirse del valle de lágrimas. Puso el pecho y esperó la muerte. Las balas federales dieron cuenta de su vida. 15- DESDE LA OTRA VEREDA -¡Puebla se escapa! -¡No dejen que el desierto se lo trague, carajo! Gritaba el coronel Iseas cubierto de polvo, salpicado de sangre y montado aún en su caballo. -El mal parido escapó hacia La Rioja, ¡hay que encontrarlo! 3 N. de R. Coronel Luis de Videla, gobernador de San Luis. 1787-1831. El brazo acompañaba la seña con la voz desgarrada del fracaso. El gaucho balandra se había esfumado. Los páramos de la travesía lo habían protegido como tantas veces. En esa ocasión, algo de él había quedado en los campos de Chaján, para bien de las milicias estatales, 60 prisioneros y 40 finados. Entre los presos había dos malhechores muy conocidos en Mercedes. Según se decía, allí tenían establecidas mujeres, hijos y entenados y en alguna casa desconocida planeaban ataques y hacían alianzas. Las milicias, con un trofeo semejante, hicieron los que otros hubieran hecho en su lugar, los mandaron fusilar. Los cargos que pesaban sobre sus espaldas justificaban el hecho. El bandido Puebla, atroz hasta el aturdimiento, enfureció al conocer la noticia. -Los mataré uno por uno. No quedará ni la sombra de Iseas, Sandes y Bustamante. Palpite toda la tierra desde el Conlara hasta el Quinto porque el poder de Puebla ha llegado para quedarse. De la misma manera que volé al “tenientito Díaz”, que se creyó con fuerza para vencerme, así dejaré al resto. La furia se convirtió en venganza despiadada. El gaucho, de desgraciadas andanzas junto al Chacho, los Ontiveros, Llano y otros capitanejos, había conseguido la alianza del cacique Baigorrita. Tratando de aumentar fuerzas, se enredó en largos conciliábulos con indios venidos de Chile, pampeanos y ranqueles. La indiada y el gauchaje se conocían bien. En más de una oportunidad habían practicado juntos el comercio y el espionaje. Juntos o separados se dedicaban al saqueo, tenían las poblaciones en constante zozobra y luego de atacarlas se hacían humo por los caminos a La Rioja apareciendo dos días después por Achiras y Sampacho a salvo y sin perseguidores. Conocían la zona como la palma de la mano. La dilatada región favorecía las andanzas y les ofrecía refugio seguro para el disfrute de sus depredaciones. Las llanuras recubiertas de magnifica variedad de pastos, el sinnúmero de lagunas y huiacos de agua dulce escondidos en el seno de profundas depresiones, les daban la oportunidad de mantener sus caballos gordos y en excelente estado. Las cadenas de médanos fijos o móviles, los bosques de algarrobo, caldenes y chañares eran escondites seguros cuando el peligro los amenazaba y la caballada era capaz de soportar cualquier exceso. Poco trabajo le costó a Puebla hacer una sola fuerza de indios y gauchos y realizar un Parlamento en los Médanos Colorados a 20 leguas de Mercedes. Allí se organizaron, las huestes contarían con 800 indios de pelea y 400 de chusma. Ningún blanco debía quedar vivo. En la siesta de un caluroso 23 de enero de 1863, el sargento Tránsito Gauna estaba de guardia tres leguas al sur de la villa mercedina. El calor era aplastante y el hombre recostó su figura bajo un algarrobo para aligerar unas empanadas y el vino patero que le habían convidado. Un sueño profundo lo dominó y lo llevó a volar otros lugares con ruidos de armas, donde todo se movía, como si el mismo Satanás galopara las entrañas de la tierra. Despertó cuando el malón estaba cerca, con el tiempo justo para restregarse los ojos, montar a caballo, talonear hacia Mercedes y avisar la proximidad de la horda. -¡Son muchos!, ¡muchísimos!... ¡Puebla no viene solo! ¡He visto yo mismo las banderas de los gauchos junto a las lanzas de los indios! La alerta estaba dada, cavar trincheras era la misión antes que la noche cayera encima. En la madrugada del 24 los mercedinos sintieron los ruidos del tropel, los gritos desaforados de los indios y la gauchada. El sol, pálido y ceniciento, tapado totalmente por el guadal que la turba levantaba. Entraron a la población armados hasta los dientes, a trote corto, y agitando una mugrienta bandera. Puebla iba a la cabeza. Los pelos renegridos volaban por el aire. Portaba su habitual guardamonte de cuero, en forma de pollera, tocando las verijas. A su derecha, Mariano, el cacique ranquel con la lanza en alto amenazante y soberbia. Al otro lado, Carmona el Potrillo gaucho de triste fama. La comitiva diabólica precedía una invasión de indios en cantidad nunca vista, una pavorosa horda saturada de aguardiente, cortando el aire con picas y boleadoras, lanzas y rebenques. El montonero Puebla ambicionaba la gloria. Si había buscado ayuda entre los indios era sólo para aplastar los ejércitos que le hacían sombra, él, sólo él, debía tomar venganza. El desquite debía venir por su mano porque nadie se había animado, hasta ahora, a fusilar a unos gauchos vencidos y abandonados. Estaría satisfecho cuando desarmara, uno a uno, todos los milicianos de frontera. Ese gusto no lo compartiría con nadie. En un descuido de sus secuaces y guiado por el gaucho Gallardo, conocedor del trazado de la villa, Puebla se alejó del grupo y se internó por una callejuela hasta llegar a la plaza. La ciudad aparentaba dormir. Ni el más leve ruido quebraba la paz de la mañana. Los habitantes del ex Fuerte Constitucional, entonces Villa de Mercedes por su iglesia y patrona, estaban concentrados dentro del perímetro de la defensa, ocupando sus puestos y cubriendo las estratégicas trincheras. El coronel Iseas, dispuesto a todo, los arengaba: -¡Los venceremos! ¡Pongamos garras y los mandaremos al infierno! Siempre animando aunque conocía demasiado bien la calaña de sus oponentes, su número y fiereza. Esperaban la entrada de los provocadores, nerviosos y con todos los pertrechos disponibles. Dos cuadras más allá, un prestigioso vecino de Mercedes, don Santiago Betbeder, de origen francés y activo en la guerra de Crimea decidió unirse a sus vecinos. Como no pertenecía a los milicianos salió solo armado con su escopeta. Cavó con sus manos una trinchera amurallada entre unos deshilachados sauces y esperó. (Actual Balcarce y Riobamba). Permaneció allí, impregnado de olor a tierra húmeda y tapado con su capa. En un triste ritual de soledad trataba de poner en alto su honra y la de ese pueblo que lo había albergado y lo distinguía como hijo. El tiempo transcurría lento. El sol del mediodía caía a pique cuando la tierra tembló y supo que la horda salvaje estaba cerca. Escuchó los ruidos, gritos y relinchos. Podía distinguir al cretino Puebla con sus pelos al viento y su inmunda bandera. A su lado, el soplón Gallardo. No merecía llamarse mercedino, el muy ladino los había vendido. Llegaron. Ya los tenía encima. Las patas de los animales estaban sobre su cabeza. El tufo a orines y bosta era insoportable. El griterío ensordecedor. Era el momento preciso. Reconoció la figura del enemigo, su inconfundible porte, su diabólica risa. Armado con la firme voluntad de concretar la empresa y con la bravura del guerrero que le venía de antes, fijó la puntería y disparó. Un solo tiro fue suficiente, Puebla cayó del caballo que jineteaba. La descarga de la escopeta le dio de lleno en la cara como un relámpago zigzagueante que surcó el cielo de la historia. A los pies de Betbeder corría un hilo de sangre, la sangre del bandido Puebla. El hombre buscado estaba allí, porque allí estaba su muerte. El gauchaje desorientado y la indiada se dispersaron, una vez más, el desierto volvía a protegerlos. “…El coronel Iseas echó los cimientos de Villa Mercedes, construyó sus amplios cuarteles, sembró grandes extensiones de tierra para el aprovisionamiento del soldado, protegió a los pobladores y defendió bizarramente sus fronteras. Junto con él se le reconoce al comandante José Bustamante, a los coroneles Sandes, Rivas y Ruiz, Manuel Baigorria, Juan Francisco Loyola, José G. Gordón, Narciso Bustamante, Nicasio Mercau, Jerónimo Laconcha, a los oficiales Báez y Pedro Bengolea y al sargento mayor Pablo Irrazábal…” Juan W. Gez en Historia de la provincia de San Luis. 16- LAZARO Las celebraciones de fin de año resultaron particularmente jocosas y disparatadas. El calor reinante, producto de una larga sequía, permitió con escasez que baldes de agua fresca alegraran las fiestas. Alguna dama resultó con las paqueterías estropeadas. -¡Mis mejores vestidos y mis botas! gemía artificiosa una linda morenita venida de otros pagos al ver los zapatos de raso convertidos en barcazas. -Lo que queré es humillarno, desfachatada, por que te creé mejor que nosotra, las puntanas. Merecido lo tené m’hijita, gritaba doña Zenona que veía a la forastera mejor trajeada que sus hijas. Acallados los alborotos, tranquilizados los celos y dormidas todas las borracheras, aquel 3 de enero amaneció aún más caluroso. La lluvia seguía retrasada y un vapor caliente y pesado se desprendía de la tierra. Desde la aurora, entre el silencio y la penumbra, el rancho se vio azotado por unos polvorientos rayos de sol que entraban impiadosos por las rendijas de la cortina. El cielo parecía un mar en calma, celeste, impecable, hasta que, por el lado del sur, empezaron a aparecer unas diminutas manchas blancas. -¡Qué suerte, vieja, va a llové! -¡Qué sabís vós! Esa nubes no son d’agua. -¡Ahí está, siempre lechuziando! Doña Encarnación, se había levantado temprano, pero ese día no tenía ganas de pelear con su marido. El mate de la mañana le había caído mal y tenía fuertes retorcijones de estómago. -Debo dejar ese brebaje verde. Tiene razón la Eulogia, me hace mal al hígado. A pesar del zamarrazo, la vieja, hinchada de aspavientos y rezongos, se tapó la cabeza con un trapo y salió al patio. El calor casi la voltea. En el mismo lugar y sin moverse, puso la derecha como pantalla y miró al sur. -Jesusito no ampare! ¡so mariposa! Nada bueno hai de traé tanto bicho junto. Debo apurarme a recoger lo huevo. Trastabillando y confundiendo un pie con el otro se encaminó al gallinero. Medio cielo estaba tapado de pequeñas alimañas que revoloteaban y hacían gemir las alas con un zumbido de piedras rascadas. Cuando volvió a mirar para arriba, sólo un instante después, estaba completamente cubierto por millones de insectos blancos. Del celeste… ni recuerdo… todo blanco. Doña Encarnación se persignó. Volvía apresurada con la canasta llena de huevos. Quería encerrarse en el rancho y decirle al Eleuterio que no era lluvia sino bichos lo que avecinaba cuando un dolor en las tripas la dejó tiesa. –Ni cuando lo parí al Rudecindo sentí un dolor tan juerte. Le venía de adentro y la partía en dos. La boca se le llenó de un sabor agrio y bilioso y un sudor frío desvergonzado le corrió por las piernas. Quiso gritar pero las palabras estaban atragantadas en la boca en un instante sintió que algo explotaba en su interior y las aguas comenzaron a irse impudorosas. Apretó los dientes e hizo fuerza para retenerlas pero los líquidos se escapaban con la velocidad de un manantial bravío. A los tropezones, con un hilo de vida llegó a la puerta del caserío y se desplomó. Eleuterio, al sentir el ruido se asomó y encontró a Encarnación en un charco verdoso, presa de violentos calambres, marmólea la piel y el corazón que a duras penas latía. -¿¡qué hais comido, mujer!? pero al ver que se vaciaba rápidamente gritó: -¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que venga la Eulogia! ¡Que venga Pronto que a la Encarnación se la lleva el diablo! Eulogia era muy popular en el lugar. De puro comedida y según las circunstancias era enfermera, comadrona o curandera. Lo único con lo que se contaba. Conocedora de los yuyos, las hierbas y los gualichos. Decían, que una india, experta en sahumerios y malos espíritus le había enseñado a preparar tisanas, dar friegas, poner sanguijuelas, curar el empacho, el dolor de oído, el reuma y la pulmonía. Lo hacía, sin distingos, a cristianos y animales. -Es el morbo, dijo con aparatosa sabiduría y fingida tranquilidad. El agua está infectada. Coman arroces hervidos. Nadie beba de los pozos y tomen un tecito, bien cargado de tala, durazno y paica hembra. ¡Con un poquito de sal, también! ¡Es el Morbo! ¡El morbo! gritaba la gente desesperada. Y la noticia corría de puerta en puerta, entre los ranchos y las pulperías y sólo una palabra se escuchaba con eco lastimoso morbo… morbo. Terrible epidemia de cólera que se extendía con la celeridad de una saeta. Nunca como entonces, el pueblo puntano llamó insistente al Chorrillero. ¡Lárgate a correr!... ¡Barre lo que encuentres a tu paso!... Sopla con fuerza. Trae tu frío y tu bravura y llévate la carga que nos agobia. El Chorrillero, se tomó revancha de todas las palabras poco gentiles y los malos recibimientos que le hacían cada vez que visitaba la comarca. Por largos días permaneció sordo al ruego. El 6 de enero de 1868 llegó la muerte para el respetable vecino y guerrero de la independencia Don Jacinto Roque Pérez. Después de sufrir dos días intensos dolores, las humedades se le fueron del cuerpo dejándolo seco como árbol descascarado. La muerte también se llevó en rápida retirada a la señorita Genara Pérez, a Carmen Adaro, al matrimonio Quiroga, al joven Adolfo Astorga y muchos más. Pocos podían resistir el acoso feroz y en días terminaban finados. Los habitantes estaban aterrados. Corrían despavoridos sin tener certeza hacia donde ir. Debían alejarse de ese sitio maldito donde el mismo Lucifer reinaba y les sorbía el jugo de la vida. Buscaban en los campos aire puro y aguas sanas y abandonan enfermos y pertenencias y se alejaban, sin preparar víveres ni vestimentas, con la idea tenaz de la huida. La ciudad se convirtió en desierto, silencio de muerte, desolación y llanto. ¿Quién sería el próximo que entregaría su alma a Dios? Los trabajos quedaron abandonados, las cosechas sin recoger y los animales descuidados, muy pronto la miseria se hizo sentir. La sequía persistente, el miedo a la muerte y un Dios que parecía indiferente a los clamores del pueblo, hizo a los sanluiseños escépticos y descreídos. Los artículos de primera necesidad alcanzaron altos costos y los pillajes acecharon. Tales eran los malos tiempos, el gobernador, José Rufino Lucero, su ministro, Faustino Berrondo, don Justo Daract presidiendo la comisión de fomento y algunos vecinos generosos, brindaron socorros y evitaron desórdenes y bandolerismo. Un día, cuando el cielo había recobrado su color celeste y era un recuerdo la profusión de mariposas blancas, el Chorrillero se echó a correr. Todos salieron de sus casas para que la arena les diera en la cara y el frío les cuarteara la piel. Y se escucharon desde lejos las letanías, las sonoras plegarias y las promesas, los misterios, las alabanzas y los ruegos que el viento desparramaba entre los cerros desde el Chorrillo a Cruz de Piedra, desde El Trapiche hasta El Potrero. Las aguas que corrían por los ríos se hicieron claras, azules, purificadas, porque el mal había sido barrido, el aire limpiado y la tierra sanada. Todos aquellos que pisaban el suelo, sobrevivientes marchitos, enjutos, magros y esmirriados eran testigos del mensaje bíblico: ¡Levántate y anda! *** FIN ***