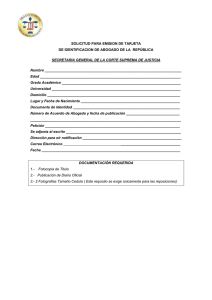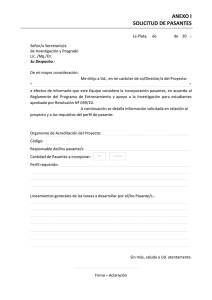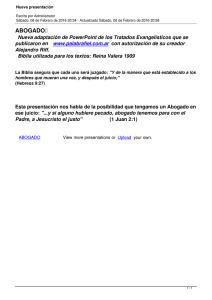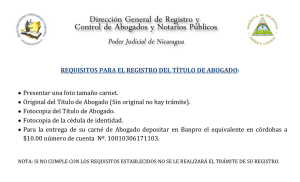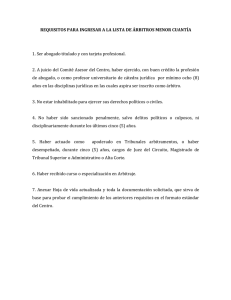palabras pronunciadas por el dr. jesús zamora pierce el 8 de
Anuncio

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. JESÚS ZAMORA PIERCE EL 8 DE DICIEMBRE DE 2011 AL RECIBIR EL PREMIO NACIONAL DE JURISPRUDENCIA Gracias. Gracias a los miembros de la Junta que me otorgó el premio. Es el honor más grande que puede recibir un abogado. Me desafía y me motiva a continuar estudiando el Derecho. Gracias a Cuauhtémoc por los generosos términos en que me ha presentado. Gracias a aquellos que amo: Mi esposa: Lía, Mis hijos: Bernardo, Maribel, Rodrigo y Paulina, Mis nietos: Iker y mis otros pequeños. Porque el amor que les tengo es lo más rescatable de mi condición humana. Señores: Había yo preparado, para esta noche, un estudio sobre un tema jurídico importante. Lo estructuré como un silogismo, hasta llegar a una conclusión que me parecía fundada. Vaya, hasta lo salpicaba con una serie de frases en latín. Rodrigo lo criticó sin piedad. “No trates de conquistar el Premio Nacional de Jurisprudencia” –me dijo- “Acuérdate de que ya te lo otorgaron”. Sigo su consejo. Me voy a limitar a narrarles una anécdota. Corría el año de 1956. Yo cursaba el primer año de la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era yo el primero, en muchas generaciones de mi familia, en ir a la Universidad. Mi madre estaba muy orgullosa. Su orgullo la llevaba a decirle a los conocidos algo que no era exactamente cierto. No les decía: “Mi hijo estudia el primer año de la carrera de Licenciado en Derecho”, les decía: “Mi hijo es abogado”. En consecuencia, los vecinos venían a verme para plantearme sus problemas jurídicos: conflictos de familia, problemas sucesorios, deudas no pagadas. Yo, que por todo bagaje contaba con los conocimientos adquiridos en la clase de Derecho Romano, primer curso, era completamente incapaz de resolver sus preguntas. Comenté mis problemas con un compañero de la universidad: Raúl Millán. Él se encontraba en la misma situación. Resolvimos que lo que necesitábamos era ser pasantes, trabajar con un verdadero abogado y aprender, en realidad, los conocimientos que nos permitirían comer. Fuimos a ver al único abogado que conocíamos ambos: el Lic. Fernando Narváez Angulo, quien años después sería Procurador General de Justicia del Distrito Federal, pero que, en aquel entonces, era Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Señor, le dijimos, recomiéndenos Usted con un abogado, queremos ser pasantes”. “Ser pasantes, nos dijo, vale la pena únicamente si trabajan para un abogado muy competente, que pueda realmente formarlos. Los mejores que yo he conocido aquí, en la Corte, son: Don Armando Calvo, fiscalista y Don Víctor Velázquez, penalista, los voy a recomendar con ellos”. Generosamente, tomó un par de tarjetas, dirigió una a Don Armando y otra a Don Víctor y en ambas, sin mencionar nuestros nombres, escribió lo mismo: “Estimado Don Armando…” “Estimado Don Víctor…” “el portador…joven estudiante…etc.” Cuando terminó, con una tarjeta en cada mano, se volvió hacia mí y me preguntó: “Jesús, tú quieres trabajar con un fiscalista o con un penalista?” Yo le informé toda la extensión de mis conocimientos. “Señor: le dije, yo no sé qué es lo que hace un fiscalista, pero tampoco sé lo que hace un penalista”. “Bueno, me dijo, pues entonces ve a ver al penalista” y extendió hacia mí el brazo derecho. Siempre me he preguntado cuál hubiera sido mi vida si hubiera extendido el brazo izquierdo. Armado con esta tarjeta de presentación fui a ver a Don Víctor Velázquez. Yo no lo sabía, pero iba a tocar a la puerta de uno de los mejores abogados de su época, de un verdadero príncipe del foro. Maestro, le dije, quiero ser su pasante. “Yo no necesito un pasante, me dijo, ya tengo uno”. “Bueno, maestro, tendrá dos. Déjeme cargarle el portafolio”. “¿Jesús, cuánto quiere Usted ganar?”, me preguntó, “Lo que Usted me quiera pagar”, le dije. “No tengo presupuestado un segundo pasante –me dijo- puede Usted trabajar conmigo pero durante algún tiempo, hasta que vea si me es útil, no le pagaré nada”. “Acepto” dije de inmediato. Trabajé con Don Víctor cinco años. Dio puntual cumplimiento a lo pactado. Durante algunos meses no me pagó nada. Después me pagó con gran moderación. Pero me permitió estar a su lado. Cada caso penal es único, es una historia humana irrepetible. Vi a Don Víctor reunir cuidadosamente todos los fragmentos de esa historia. Lo acompañé en la búsqueda de doctrina y de jurisprudencia en su amplísima biblioteca. Cuando terminaba su labor nadie conocía como él los hechos del caso y el derecho aplicable. Entonces, con su enorme capacidad de síntesis, resumía los argumentos pertinentes. Por último fui con él a tribunales a verlo convencer y vencer. Mono ve, mono hace. A su lado, tratando de poner mis pasos sobre las huellas de los suyos, poco a poco, me formé como abogado. Además, durante el tiempo que trabajé con él, me hice de una deuda impagable. La deuda del aprendiz con su maestro. Muchas gracias.