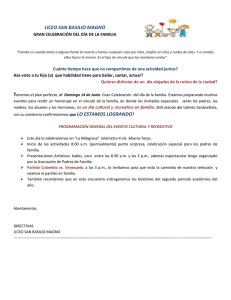el más fuerte - Creative People
Anuncio

EL MÁS FUERTE ANA GARIJO SERRANO 1 Esta novela está registrada en Safe Creative ®. PROLOGO 3 Miércoles, 28 de octubre de 1998. En Lobos, población albaceteña, Ramón Sena, de seis años, salió de su casa, en el barrio San Joaquín. Cerró la puerta con el mayor de los cuidados porque no quería despertar a su madre que dormía en el sofá. Cabizbajo porque no había comido y le dolía el estomago, salió a ver a su amiga Sofía. Sofía Correa, de ocho años, le abrió la puerta somnolienta porque los timbrazos la habían despertado de la siesta. — Hola Ramón, ¿cómo estás? —le preguntó Vanesa, la madre de la niña, desde el salón echando a andar hacía ellos. Caminaba arrastrando los pies en sus zapatillas de felpa y en el trayecto se llevó una mano a los ojos para despejarse. — Bien —fue la mentira del pequeño porque sinceramente la tristeza lo consumía. Su madre llevaba una semana entera sin prepárale la comida y a su regreso del colegio tenía que mendigar entre los vecinos del edificio. Y aquello le avergonzaba. — ¿Quieres comer? —le preguntó cariñosa Sofía que, a esas alturas ya había bostezado dos veces. — Si, muchas gracias —contestó muy agradecido mientras la niña cerraba la puerta de casa. Al estilo de su padre, dándole la espalda y empujándola con el talón de la zapatilla. Sofía rebuscó en un plato del mueble del pasillo y le entregó un puñado de caramelos de diversos sabores. Se echó uno de naranja a la boca y le dijo: — Toma, mi abuelo Luis los trajo. Están muy buenos. Ramón sonrió, se repartió las golosinas entre los bolsillos de los pantalones y se coló uno en la boca. Era de limón. Cuando los dos niños entraron en la cocina, esta olía a las mil maravillas. Para Vanesa no había mejor placer que hacer de comer a los suyos y ver sus caras de satisfacción. Y esta vez había cocinado un potaje que había hecho que sus dos hijos pidiesen repetir. — ¿Te gusta el potaje? —le preguntó Vanesa cuando abrió la nevera y lo miró con dulzura— ¿O prefieres un bocadillo? El niño no respondió porque la timidez no se lo permitía. — ¡Vamos Ramón! No tengas vergüenza que a mi madre bien la conoces —le dijo Sofía espetándole una palmada en la espalda para liberarlo de su indecisión. Luego agregó—: Yo que tú escogería un plato de potaje porque a mi madre le sale de rechupete. Y tranquilo, si mi padre se queda sin comida, no pasa nada. A ti te hace más falta. — Si, tus padres son muy buenos —dijo al tiempo que se sentaba y cogía el vaso de agua que Vanesa le acababa de dar—. Tienes mucha suerte. Te envidio. Vanesa que, fregaba los platos, al escucharlo no pudo evitar emocionarse al punto de llorar. Fue breve su llanto, escasamente se le escaparon tres lágrimas, pero las palabras del niño le tocaron el corazón. — Toma Ramón, come tranquilo —le dijo Sofía cuando sacó del microondas el plato con la comida ya caliente. Eras las cuatro de la tarde cuando Ramón y Sofía se metieron en la habitación de la niña a jugar con sus coches. Sofía y su padre Basilio eran coleccionistas de automóviles en miniatura. Hasta el momento tenían veinte. Entre ellos una reproducción del Ford Capri RS en azul y gris, un HPI la Adquirí blanco y un Chevi Camaro en negro y amarillo, que eran los favoritos de Sofía. A su padre el que más le gustaba era una reproducción exacta del Renault Dos Caballos Sahara en azul. Aquel coche le traía recuerdos de su infancia. La miniatura le hacia evocar los veranos en los que su padre los llevaba de excursión e iban los seis hermanos apretujados en el asiento trasero. También, cómo no, verlo le hacía recordar la primera vez que condujo. Tenía quince años y con él se fue de fiesta al pueblo vecino con su pandilla de amigos. Todo hubiese salido a la perfección si dos días después su hermana Yolanda no se hubiese ido de la lengua. Entonces su padre lo reprendió con una sonora bofetada y un mes de castigo. Sin embargo, siempre decía que aquella noche fue maravillosa. — Mi abuelo le arrancó una muela a mi padre con aquella hostia que le dio —le dijo Sofía a su amigo tras contarle la anécdota—. Me encanta cuando mi padre me cuenta sus historias. ¡A mi abuelo Luis lo sacaba loco! —explicaba riéndose mientras montaban el circuito—: Además, aquella noche se fue a ver a una chica que le gustaba. Era francesa y tenía las piernas muy largas —sentenció alargando la ese—. Como dicen sus amigos de la Banda JB ¡Correa es el puto amo! El juego que más gustaba a Sofía consistía en montar los coches en un circuito de Scalextric y echar carreras a ver quién era mejor conductor. Se le daba muy bien, pero a su padre todavía mejor. Dentro de poco tendrían que empezar a adiestrar al pequeño de la familia. Pero por el momento Marco Antonio se contentaba con verlos jugar y animar a su querida hermana. — A mí el que más me gusta es este —dijo Ramón a la vez que señalaba un Aston Martin gris plateado— ¿Puedo jugar con él? —preguntó con su eterno apocamiento. — ¡Claro que sí! —respondió Sofía que se lo entregó en el acto bajándolo de la estantería tras una escalada—. Es muy veloz. Mi padre me ha dicho que es el que utiliza el espía más famoso de Gran Bretaña: James Bond. 5 Ramón movió la cabeza asintiendo a la nueva información que su amiga le había proporcionado. — ¿Sabes? En mi familia acostumbramos a ver una película cada viernes. Podrías preguntarle a tu madre si te deja venir. Esta semana toca ver Indiana Jones, en busca del arca perdida. La he visto tres veces pero es que es una pasada. Nunca me cansaré de ella. Ramón escuchaba embobado las historias felices que Sofía le contaba. En ellas siempre aparecía bien parada su familia. Y envidiaba esas vivencias porque las suyas eran cualquier cosa menos felices. Llevaba más de cinco meses sin ver a su padre porque estaba en prisión aunque realmente no echaba de menos sus caricias pues siempre habían brillado por su ausencia. Y en el mismo tiempo su madre no había perdido un solo día para emborracharse. Aún así, su mayor dolor era haber visto morir a su hermana Laura. El suceso había acontecido dos años atrás más en su memoria permanecía nítido como el primer día. A Laura la había atropellado un camión cuando sólo tenía tres años. El conductor alegó que no la había visto cruzar la calle. Llevaban dos horas jugando cuando al par de amigos fue a hundirles la fiesta Vanesa. Sujetaba en brazos a Marco que miraba a los niños con su eterna sonrisa. El pequeño de la familia se entretenía con la moto que le regaló su tío Jaime. La hacía caminar por los brazos de su madre y emitía ruidos con la boca. — ¡Venga, niños! Dejad de jugar y poneros a hacer los deberes. Porque si no recuerdo mal —y clavó los ojos en Sofía—, mañana te examinas de inglés. Así que o te pones de inmediato con tus obligaciones… —se interrumpió para estornudar—… o esa colección de juguetes que siempre dejas en cualquier lugar, acaba directa en la basura. A Ramón la actitud de Vanesa lo sorprendió hasta obligarlo a agachar la cabeza. En cambio Sofía resopló y murmuró una exclamación de fastidio. Obviamente su madre la escuchó y no se contuvo el responderle: — Hija mía, no te tendría que amenazar si no fueses tan holgazana. Cuando crezcas me lo agradecerás. —Viró su vista hacía Ramón y le dijo cariñosamente—: Esto no va por ti. Pero seguro que tu madre opinará lo mismo que yo: hay que estudiar para ser un hombre de provecho. Mañana si quieres, vuelves a venir, pero hoy Sofía tendrá el resto de la tarde ocupada. Cuando Ramón salió de casa de Sofía lo hizo con un bocadillo de chorizo entre las manos hecho por cortesía de Vanesa. De sobra sabía que aquella sería su única comida hasta al día siguiente. Así pues, precavidamente tras dar tres bocados, decidió guardárselo como un tesoro. En su habitación, debajo de la cama tenía una caja. En ella lo guardaría para ir comiéndolo racionalizadamente. Allí también guardaba el aguinaldo que su abuelo materno le regaló por Navidad. Después de guardar el bocadillo a buen recaudo volvió a salir de casa. Pero esta vez con su bicicleta acuestas. Una Orbea verde que encontró en la calle un día de lluvia cuando caminaba perdido por el polígono industrial. No le funcionaban bien los frenos, pero no le importaba lo suficiente como para despreciarla. Su madre que ya se había despertado, andaba tapándose las ojeras con sus maquillajes baratos y peinándose aquel moño imposible. Seguramente tenía planeado pasar la noche ejerciendo de chica de compañía para babosos sin escrúpulos o ricos ociosos. Cerró la puerta con furia porque quería que su madre notase su enfado. Odiaba que lo tratase así, como si fuese un simple mueble. Y bajando las escaleras hasta la calle rompió a llorar. Con los ojos plagados de lágrimas y pedaleando con furia cruzó su callé, la calle Monterrey. Después torció hacía la derecha y continuó callé Dublín abajo. Pedaleaba sin reparar en los automóviles, en los ciudadanos o en otros elementos que aleatoriamente se cruzaban a su paso. Y aunque estos tuviesen que realizar forzosas maniobras para evitar un cantado accidente, ni se inmutaba. Sólo pedía disculpas mecánicamente y seguía su camino con final incierto. El subinspector de policía Basilio Correa había puesto la sirena a su SEAT León en la calle Marie Curie emprendiendo una persecución. Su objetivo Yamaha a la que acaba de subirse el atracador de era dar alcance a la motocicleta la gasolinera donde casualmente había parado a repostar. El conductor de la Yamaha era muy hábil conduciendo y pronto sacó de sus casillas al policía. Pero Correa que tenía mal genio si lo irritaban, se juró así mismo que le daría caza porque de él nadie se ría. Ni siquiera un motorista cabalgando en una bonita moto azul de 1500 c.c. Así que, apretando los dientes y después de poner en alerta todos los sentidos, apretó el acelerador. — Aquí Correa, pidiendo ayuda para atajar a un ladrón que acaba de asaltar la gasolinera de la calle Marie Curie. Voy persiguiéndole por la calle Napoleón Bonaparte —gritaba a través del radiotransmisor a sus compañeros de la comisaría—. No sé si hay victimas en el interior, por si acaso manden una ambulancia; desconozco si fue un atraco violento. Conduce una moto Yamaha azul de 1500 centímetros cúbicos. El casco del conductor es negro igual que 7 sus pantalones. Su camiseta es verde. —Guardó silencio para escuchar las preguntas de la chica que estaba al otro lado de la línea. Más tarde le contestó—: No, no le veo la matricula claramente. Solo distingo que las letras finales son MS —respondió rápidamente queriendo terminar cuanto antes. Cuando le contestó que acaban de salir refuerzos maldijo la situación. Le encantaba conducir y se conocía el mapa de la ciudad de memoria. Paradójicamente olvidaba fácilmente los nombres de las personas pero los de las vías y automóviles los memorizaba perfectamente a la primera ocasión. El motorista circulaba muy deprisa e intentaba jugar al despiste cruzándose a vías repentinamente. Pero le daba lo mismo porque aquel policía con el que desafortunadamente coincidió cuando salía de la gasolinera y que parecía tonto, resultó ser demasiado eficiente para lo que él hubiese querido. Entonces en la intersección donde terminaba la calle Dulcinea del Toboso cortada por la calle Dublín, sucedió lo inevitable. Un chiquillo de breve estatura, pelo rojo y flaco se interpuso en el camino del SEAT León. Así, involuntariamente ayudó al atracador. Y éste cuando vio por el espejo retrovisor la caída del chico sobre el capó del coche, no evitó sentirse ganador y sonreír ampliamente. Basilio Correa bajó del coche asustado y sintiéndose máximo responsable de la mala suerte del niño, maldijo y golpeó el techo de su SEAT. Después con voz temblorosa se acercó al pequeño y lo ayudó a incorporarse. — ¿Recuerdas tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? —le preguntó impaciente al tiempo que el chico luchaba por salir del desconcierto. — Me llamó Ramón Sena—contestó entre balbuceos—. Estoy bien, no me duele nada — indicó mientras veía a una mujer que pasaba por allí y se ofrecía para ayudar. Afortunadamente el niño le respondió correctamente y el policía sintió alivió porque en un primer momento temió por su vida. Entonces más tranquilo recordó haberlo visto antes. — ¿Tú y yo de qué nos conocemos? —inquirió curioso finalmente al tiempo que ya daba por perdido al atracador. — Soy amigo de Sofía. Vivimos al lado. — ¡Qué cabeza la mía! —admitió con una sonrisa al pronto que recordó haberlo visto por casa—. Me da lo mismo que digas que no te duele nada. Te llevaré al hospital, quiero que te reconozcan por si con el golpe te hubieses hecho una herida. Más vale prevenir que curar como siempre me ha dicho mi madre. — ¡Pero es que no me duele nada! —Insistió nervioso porque quería evitar que su madre se enterase de lo sucedido. Después de todo el que tenía la culpa había sido él por no mirar al cruzar la calle, por ir huyendo del Señor de las gafas antiguas. Tomás para los amigos, le había dicho. Don Tomás, si es que era su nombre, o el Señor de las gafas antiguas, conducía de vuelta del trabajo cuando vio para su sorpresa al niño que conoció antes del verano. Y por la gran alegría que en su día experimentó al conocerlo, le dedicó una sonrisa. Un saludo que el niño malinterpretó porque echó a correr como si hubiera reconocido al mismo Satán. Y es que aún no siéndolo su maldad se aproximaba peligrosamente. Y diez minutos después aquel imprevisto accidente. Temió por la vida de Ramón así que aparcó y sigilosamente se acercó hasta el lugar de los hechos. Siempre ágil y precavido, motivos por los cuales lo apodaban Gato, el empresario llegó al mismo cruce de calles donde vio de primera mano el resultado del accidente. Allí había un SEAT León blanco con su sirena encendida emitiendo el sonido alarmante de un coche patrulla de la policía. Entonces, tras verificar rápidamente que el chico no había resultado herido de gravedad, volvió a su Mitsubishi Montero para seguir su camino a casa de vuelta del videoclub Orson Welles. — Basilio —dijo suavemente Ramón cuando ambos esperaban en la sala de Urgencias del Hospital, sentados en dos butacas rojas. El subinspector se giró para ver qué era lo que quería el chico. Entonces este se acercó a su oído para pedirle un favor. — ¿Podemos mentirle a mi madre? ¿Le podemos decir que me caí de otra manera? Al subinspector la petición no le sorprendió. Al contrario, supuso que antes o después se la haría. Y es que estaba al tanto de las condiciones en las que vivía. Su esposa y la misma Sofía le habían explicado la dependencia de su madre al alcohol, que su padre pertenecía a una banda de atracadores de joyas y que ahora estaba pagando por ello. También sabía, y aquello le dolió cuando estuvo al corriente, que las autoridades consideraban a la borracha de su madre apta para educarlo. — Si. Tranquilo, le diremos que la culpa fue mía. A mi no se atreverá a pegarme, ¿no te parece? —terminó diciéndole y luego le acarició la cabeza despeinándolo levemente. Ramón asintió y le agradeció el favor. — Por cierto, ¿realmente qué pasaba? ¿Por qué ibas tan deprisa? —quiso saber sinceramente interesado. Después rebuscó en los bolsillos de sus pantalones y encontró dos chicles—. Toma uno. El chico lo tomó agradecido, se lo echó a la boca y mientras lo masticaba, intentó mentirle. — No corría tanto. 9 — Venga, hijo, no mientas a la policía —lo apremió amablemente—. No te va a pasar nada si me dices la verdad. Incluso te lo guardaré en secreto. Pero Ramón solo movió la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. — ¿Te has metido en algún problema con otros niños? Vamos, yo a tu edad llevaba a mis padres por el camino de la amargura porque era campeón metiéndome en jaleos. Recuerdo cuando mi padre me abofeteó en la plaza de mi pueblo por tocarle el culo a una mujer… — contó la primera travesura que le vino a la cabeza para simpatizar—. Tú seguro que también te has metido en jaleos; es normal. — ¡Le he dicho que no! —acabó gritando, a la vez que se ponía de píe, presa del miedo y caminó unos pasos hasta alejarse dos metros aproximadamente. Una hora larga más tarde, cuando a Ramón Sena lo terminaron de inspeccionar de arriba abajo, ambos salieron del Hospital General. Al pequeño le habían inmovilizado el brazo derecho porque se había roto la clavícula. No obstante para su preocupación los doctores le habían descubierto serias heridas antiguas cuyo origen el silencio explicó: recibía malos tratos. Cuando su madre bebía, si las cosas le salían mal, la emprendía a golpes contra él. Además lo insultaba y aquello le afectaba más. A los médicos no les dijo nada. Sin embargo fue sentarse en el coche de Basilio, justo a su derecha, y hablar. Su voz era casi inaudible y sus ojos no cesaban de llorar. — Me llama vago y me echa la culpa por no saber cocinar bien—terminó aceptando mientras el policía lo escuchaba consumido por la rabia—. También me pega con un cinturón, pero eso solo si surgen problemas. — ¿Qué clase de problemas? —quiso saber el policía. El chico meditó mirando hacía el fondo del aparcamiento donde sólo había negrura. Luego sin mirarlo dijo tímidamente: — La última vez fue cuando no tenía dinero para pagar el alquiler y entonces discutió con mi abuelo. Basilio resopló enfadado. Entonces giró la llave de contacto del coche y pisó el acelerador. — ¡Buenas tardes! —fueron las palabras repletas de ilusión con las cuales Basilio Correa saludó a su mujer e hija. La cena estaba puesta, y su familia ya iba por el postre. Él, como siempre, llegaba a deshoras. Y aquello, a su guapa esposa la sacaba de sus casillas. Aún así, él tiró de su chispa saludando con una amplía sonrisa. — ¡Pero si son las nueve de la noche! —le aclaró Sofía riendo a carcajadas tras abrazarlo fuertemente y besarlo en la mejilla—. ¡Y aféitate, muchacho, que tienes aspecto de delincuente! —exclamó chanceándose mientras volvía a su asiento en la mesa de la cocina. — ¡Si, mi coronel! —contestó al tiempo que le estiraba cariñosamente de su cola de caballo—. ¡A sus órdenes! ¡Siempre a sus órdenes! — ¿Por cierto, y Marco Antonio? —preguntó a la vez que descubría su trono vacío—. Ya está acostado, ¿verdad? Otra vez más me pierdo verlo despierto. —Sus lamentos eran reales. No había cosa que más le fastidiase que estar perdiéndose los mejores años de sus hijos. — ¡Claro, que duerme! ¿Pero cómo puedes venir tan tarde siempre? —fue la pregunta directa con la que Vanesa recibió a su esposo. Mientras, lo apuntaba con su tenedor. — Pues lo de siempre, cariño. Mucho trabajo en comisaría. Ella sonrió porque su marido siempre le daba la misma respuesta y como la otra alternativa era enfadarse con él, prefirió creer lo que le decía. — A veces pienso que te crees el único policía eficaz de la ciudad. — Y es así. Pero sígueme tengo cosas que hablar contigo. Lejos de los oídos de la niña de mis ojos —explicó y al acabar cogió una aceituna que encestó en su boca. Hubo una segunda y una tercera. Basilio llevó a su esposa al dormitorio manteniendo el silencio. Luego cuando la hizo sentar en la cama y cerró la puerta, dijo: — ¿Estás enterada del atraco en una gasolinera? — Si. Hubo un apuñalamiento. Rajó el cuello de una de las dependientas —pronunció afectada, recordando las imágenes que la televisión local había emitido—. Los sanitarios llegaron pronto pero nada se ha podido hacer. Incluso allí mismo una enfermera retirada le practicó los primeros auxilios, pero nada. Se puede decir que murió en el acto. Una lástima. Tenía dos hijos. — Lo siento mucho por la chica —atinó a decir verdaderamente triste. Su mujer severa lo miró de hito en hito, y con un gesto de cabeza lo apremió para que continuase: — Bien, pues cuando iba tras el ladrón atropellé a un niño. Vanesa se sobresaltó y al instante se puso de píe totalmente alarmada. — ¡Clámate! —le pidió en voz baja—. Y vuélvete a sentar —ambos respiraron hondo—. Sólo se ha roto la clavícula. Podía haber sido peor, pero salvo por eso está intacto. — Entonces: ¿Cuál es el problema? —inquirió Vanesa que estaba altamente enojada con su marido por ir explicándole las cosas tan a cuenta gotas. — Que ese niño es Ramón Sena y que mientras le hicieron un reconocimiento los médicos del hospital le encontraron señales de viejas heridas. Allí le hemos intentado sonsacar 11 el por qué de esas lesiones y ha callado. Pero luego, estando a solas con él, me ha referido que su madre le suele dar palizas cuando está borracha o tiene problemas económicos. Dice que suele usar una correa. En cambio sospecho que también le zurra con objetos más pesados. Las radiografías no mienten y a ese chiquillo le han roto más de una costilla. Está hecho bicarbonato y le tiene pánico a su madre. Cuando se me travesó iba montando una bicicleta y luego me ha dicho que huía de alguien. No me lo ha dicho claramente, pero lo sé. Lo que desconozco es de quién. —Al punto guardó silencio durante un par de minutos porque se estaba poniendo nervioso y estaba empezando a apreciar cierto retumbar en las sienes. — ¿Te duele la cabeza? —le peguntó preocupada que presta se dirigió al sitio donde guardaban los medicamentos. Luego, cuando ya se había hecho con el botiquín, que no era ni más ni menos que una caja de zapatos situada en el último estante del armario, agregó—: Anda y tómatela. Y esta vez no me gruñas como hacen nuestros hijos. Sonrió e hizo lo de siempre: guardarse la dichosa pastillita para luego. — Cuando cene me la tomo. No es bueno tomar estos venenos con el estomago vació —y como siempre sonrió porque este era su método de salirse con la suya—. Regresemos al tema: me he traído conmigo a Ramón. Prepárale una cama; esta noche no duerme en su casa. — ¿Cómo? Veo muy bien que lo quieras proteger. Pero estoy imaginando tus planes y me dan miedo. ¡No conoces a su madre! —Se arregló la melena pasándose la mano por el cabello, y agregó—: ¿Por cierto, ahora dónde está? — Está en la calle con nuestro vecino Josué —Vanesa lo miró extrañada porque no conocía a nadie con ese nombre—. ¡Si, no me pongas esa cara! El que tiene una ferretería ahí abajo. ¡Joder! Su mujer es cubana y no tienen hijos. — ¡Ya, caigo! Pero se llama Jacobo. ¿De dónde narices has sacado ese nombre tan bíblico? — Ni idea. Ya sabes que soy nefasto con los nombres, cariño. En fin, que le pedí ese favor. Estaba jugando con su perro en el parque y le pedí que le echara un ojo a Ramón. ¿Qué te crees que estoy loco? No se me ocurriría dejarlo sólo por la calle. No, teniendo en cuenta que tiene miedo de alguien. — Eso,…. y que ya es de noche —dijo mientras se acercaba a la ventana, descorría las cortinas y lo encontraba jugando con el foxterrier del vecino. Luego se volvió hacía su marido y continuó—: Sí, ahí está entretenido con el animal. — Oye, ¿y me vas a explicar por qué mis planes te dan miedo? ¡Quien te escuche dirá que estoy loquísimo! —exclamó divertido al tiempo que se sacaba un cigarro y le prendía fuego con aquel Zippo suyo. El que un lejano día perteneció a un ladrón de bancos—. A su madre ya me la camelaría para que no viese mal que su hijo pasase una noche fuera de casa. ¡Esas tiparracas son todas iguales! — ¿Cómo es eso de seducir a esas tipas? ¿Qué pasa, eres experto? Basilio sonrió tímidamente; su mujer acaba de descubrirlo. — Tú sonríe, pero esto habrá que aclararlo —hablaba en un tono de voz demasiado elevado para su costumbre—: Ya vienen diciéndome mis dos hermanos y tu mismo padre que no eres más que un sinvergüenza. Y voy a tener que hacerles caso. Siempre te he defendido, pero a lo mejor es porque estoy ciega de amor y la venda no me deja ver la realidad. A Basilio le parecía patético el enfado que había tomado repentinamente y como no quería alimentarlo salió del dormitorio. Sabía de sobra que Vanesa acababa de sufrir uno de sus brotes de celos. Habría que tener cuidado porque a la mínima ocasión podría castigarlo obligándole a dormir en el salón. Entonces decidido a cortar por lo sano con la disputa salió al pasillo. Allí fuera guardando silencio y conteniendo la respiración, con la oreja pegada a la puerta, y muy quieta encontró a su hija haciendo lo que él tantas veces le había insistido que no hiciese. — ¡Sofía! —Fue lo primero que dijo tras descubrirla. En su voz había enfado y desilusión: la niña de sus ojos la había defraudado. — ¿Qué pasa, papá? —preguntó afectada; pronunciándose con un hilo de voz. — ¡Explícame qué haces detrás de la puerta! No, hija. No te asustes. Pero dime, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que escuches conversaciones ajenas a escondidas? —quiso indagar bajando el tono de voz y agachándose. Su mujer, a su espalda, miraba seriamente a la niña, frunciendo el ceño. — Muchas —contestó asustada, con la voz temblorosa. — ¿Entonces? —La agarró de la cintura y la tomó en sus brazos y se estiró. Sofía se agarró a su cuello y él le dijo suavemente—: Creía que tú y yo formábamos un equipo. Pero desconfías de mí. Así que se acabó nuestra amistad. La pequeña se lamentó, e incluso se le escapó una lágrima de dolor. — No, que yo te quiero mucho. —Entonces haciéndose fuerte porque sabía que su padre no soportaba los lamentos dijo para arreglar las cosas—: ¡Claro que somos un equipo! — Pues no lo sé porque yo te dije que si querías saber algo vinieses y me lo preguntaras. Y en lugar de hacedlo, me espías. ¡Vaya confianza es esa! ¡Hostias! —Acabó expresando sonriendo. Entonces supo que a su padre se le había ido el enfado y que todo volvería a ser igual. — Anda, Sofía, descuélgate que aún me quedan cosas por hacer antes de poder cenar — terminó señalando—. Tú, ve y cena que en cuanto pueda hablamos. Queda prometido. Y si no vuelvo pronto, acuéstate y duerme. — ¡Cojonudo! —exclamó a la vez que su padre la dejaba con los pies en el suelo. E inmediatamente echó a correr derecha a la cocina. Mientras, como siempre, imaginó divirtiéndose el derrape con el que frenaría. 13 — ¡Está asilvestrada! ¡Y la culpa es tuya! —apuntó Vanesa suspirando mientras caminaban hacía la cocina—. A su edad yo jugaba con muñecas y cuidaba de mi hermana Esther. Ella en cambio, corre igual que un niño, se lanza a los sofás como si estuviese en un campo de batalla y no me ayuda con su hermano. ¡La tienes muy consentida! — Ya hemos hablado de eso muchas veces —expresó cansadamente él al tiempo que se paraba ante la puerta para salir al rellano—. Es un tema que me aburre. Pero te lo repetiré: me encanta la forma de ser que tiene. ¡Es una niña que vale su peso en oro! Y si no te gusta. ¡Fastídiate! Sofía es como yo. O sino, recuerda todas las cosas malas que te cuenta mi padre. Lo sacaba de sus casillas; y todavía lo hago —dijo divertido, apoyado como estaba a la pared, mientras daba caladas profundas al cigarro—. Las crías de su edad me provocan lástima: son unas mujercitas que han crecido demasiado deprisa. No tienen ni ilusión ni ingenuidad. No obstante la culpa la tienen sus madres por criarlas así. Y eso no voy a permitir que le pase a ella. Y lo de que no te ayude con Marco creo que es una exageración. ¿A parte con ocho años en qué te puede ayudar? Tú ya tenías diez cuando Esther nació. ¡No compares! — Di lo que quieras pero es muy bruta —terció Vanesa que, tenía por mala costumbre querer acabar todas las conversaciones. Después le preguntó si quería cenar antes de solucionar lo de Ramón. — ¡No! Lo primero es ayudarle. Entonces apareció Sofía caminando con los pies descalzos y vistiendo su pijama de Spiderman. — ¿Ramón va a quedarse a dormir esta noche? —preguntó dejando atrás a su madre y yendo directa a su padre al que abrazó—. ¡Y apaga el cigarro que fumar es muy malo! Basilio le hizo caso y lo apagó en un cenicero con forma de indio sentado que había sobre un mueble. Después dijo: — Todo depende de tu madre. Preguntémosle a ella. Vanesa resopló. No soportaba el carácter infantil de su marido. Esa costumbre suya de obligarla a decidir en el último momento le repugnaba. Y se lo hizo saber porque ella nunca se callaba: — ¡Pero que sinvergüenza eres! ¡Anda y haz lo que te venga en gana! ¡Siempre lo haces! Así que por otra vez no pasa nada. —Miró furiosa a su hija—. ¡Y tú,… quedas castigada! Sofía movió los hombros preguntándose la causa. — Si, pequeña Correa,… por desobedecer y escuchar conversaciones de adultos. Ya que tu padre te perdona todo, seré yo quien te castigue. ¡Y lo cumplirás! La niña y el padre esbozaron una media sonrisa. — Y no te burles de mí. ¡Menudo ejemplo das a tu hija! Espero que Marco se parezca más a mí. Con dos Correa ya tengo suficiente castigo —al acabar se dio la vuelta y marchó al dormitorio. Después agregó alzando el volumen—: Y Basilio, esta noche tú sabrás dónde duermes. A la sazón padre e hija perdieron la sonrisa. Vanesa les estaba hablando muy en serio. Y cuando enfadaba, había que atenerse a las consecuencias. — ¡Hostias! La mami ha sacado las uñas —susurró Sofía. — Tú no tienes la culpa. Tu madre está muy cansada y se enfada pronto. Pero mañana ya se le habrá olvidado y no te castigará. — A mi no, pero a ti si —zanjó divertida. Basilio Correa se había quedado clavado ante la puerta porque no sabía qué hacer. Había pensado consultarle a Sofía. Preguntarle si Ramón le había referido sus miedos. No obstante no le gustaba la idea de involucrarla en algo que podría ser muy serio. No era tonto y pronto, ya en el hospital, imaginó que habría sufrido agresiones sexuales. Sin embargo no pidió a los médicos que le reconociesen hasta tal punto. Prefería sacarle esa información de otro modo, con menos brusquedad. Después de todo lo peor que podría pasar era que le tomase miedo. — Basilio, Basilio —su hija desesperadamente lo llamaba desde su habitación. Utilizaba su nombre de pila porque le gustaba sentir que eran más que padre e hija. Se estaba cansando de hablar flojo. Entonces abandonó su posición junto al marco de la puerta de su habitación y echó a correr hacía su padre. — ¿Dónde vas tan deprisa? —le preguntó él esperándola con los brazos abiertos tal cual guardameta. — Tengo que contarte una cosa —confesó tras besarlo—. Es sobre Ramón. Cuando os escuché hablar recordé que me pidió que se lo guardase como un secreto. — ¿De qué se trata? —inquirió asustado el subinspector llevándosela al comedor donde estarían mejor. Con ella sentada sobre sus rodillas en el que era su sillón preferido, la tranquilizó—: Hay casos donde los secretos han de ser desvelados. Además nosotros somos un equipo. — No quería que mamá se enterase porque las madres son muy dramáticas. Basilio río a carcajadas hasta que la cría le tapó la boca con un cojín. — No te rías tan fuerte que los despertarás. —El reprendido cerró la boca haciendo un duro esfuerzo—. Pues Ramón antes del verano me dijo que un hombre le había hecho daño. — ¿Qué clase de daño? —quería saberlo todo pero no sabía cómo preguntarle—: ¿Le pegó? La niña movió la cabeza negándolo. — Pues puedes explícame, cariño. 15 PRIMERA PARTE CAPITULO I Basilio Correa había obligado a su hija a que regresase a su habitación a dormir. Y la chiquilla asustada pero respondiendo a las exigencias de su padre, marchó hasta allí. Se tumbó y guarneció echándose el edredón por encima. Sin embargo al momento, y como estaba nerviosa, fue hasta el estante y cogió en brazos a su peluche Jack. Un San Bernardo de pelo blanco que le regaló un amigo de su padre. Lo metió en la cama y se abrazó a él. Llevaba años durmiendo sola pero esta vez era diferente. Había tenido que relatar a su padre cosas horribles y ver como el hombre al que más admiraba ponía cara de preocupación. La había intentado calmar quitándole hierro al asunto. No obstante no era ninguna tonta y no se creyó aquellas palabras consoladoras. Al final, desbordado por la situación, le había prometido capturar a Tomás, el Señor de las gafas antiguas. Y esta vez, si supo que su padre le decía la verdad. Basilio localizó rápidamente a Jacobo y a Ramón. Los vio tan pronto bajó el primer tramo de escalones. El niño estaba encogido por el frío, y Jacobo, que sostenía a su mascota en brazos, mantenía cara de pocos amigos. — ¡Me dijiste que tardarías poco! ¡Y mira que horas se han hecho! —exclamó colérico al punto que su cara enrojecía por momentos. — Lo siento mucho. Pero no pude venir antes. Muchas gracias. Te debo un gran favor. De ahora en adelante ya me ocupo yo. — ¡Faltaría más! —dijo una vez se dio la vuelta para descender hasta la primera planta. Allí le esperaba su esposa. — ¿Cómo estás, querido amigo? —preguntó jovial al tiempo que lo tomaba en brazos. Pesaba poco y por cómo se aferró a su cuello supuso que hacía demasiado tiempo que nadie le daba cariño—. ¿Sabes que esta noche dormirás en mi casa? El pequeño levantó una ceja. — ¿Te gusta la idea? — ¡Si! —contestó arrastrando la única vocal—. Pero…. — Tranquilo por tu madre: Ya la convenceremos. Seguro que accede a ello. A mi no se me resiste ninguna mujer —argumentó riéndose. Le dio un generoso beso en la frente y ascendió los seis escalones necesarios para llegar a la planta cuarta. 17 Vanesa se giró en la cama y al no encontrar el cuerpo de su marido se alzó, dio la luz y se preguntó dónde estaría. Le había dejado claro que no quería verlo en la cama, pero a él aquello por norma le daba igual. Nerviosa lo llamó a su teléfono móvil. No hubo respuesta porque se lo había dejado olvidado en el coche. Entonces nada decepcionada por la situación, porque era habitual, salió hasta el rellano. — Basilio, Basilio,… —lo llamó desde el umbral de su puerta. Él, enfrascado en una discusión, se giró y con un movimiento de cabeza la invitó a que regresase a casa y cerrase la puerta. Obviamente no obedeció. Odiaba que le dijesen qué hacer y más sin una explicación convincente. Así que maliciosa se metió en casa y entrecerró la puerta. Luego se dedicó a observar. Y observó a su marido sujetar a la madre de Ramón de la muñeca izquierda, y cómo esta con su mano libre le arañaba la cara. Vio como el niño corría por el rellano y luego empujaba la puerta de su casa. Vanesa se echó a un lado y lo dejo pasar. Ramón corrió desesperadamente hasta el salón y se escondió detrás de un sillón. Ella se acercó cuidadamente y le tendió la mano. — Vamos, Ramón, sal de ahí. Tu madre no te hará daño. Aquí sólo estamos nosotros dos. Venga, amigo mío. Sal y te preparo una buena cena. ¿Qué te gusta? ¿Quieres un bocadillo de jamón y una Coca Cola? ¿O una hamburguesa? Azarosamente salió del escondite y accedió a la invitación. Al tiempo, en la calle Monterrey dos coches de la Policía Local se detuvieron para dejar bajar a cuatro hombres uniformados. El más joven de ellos, Baltasar Sainz, jugaba con su porra dándose golpes suaves en la pierna izquierda. Mientras, el veterano, Enrique Córcoles, lo reprendía por enésima vez pidiéndole mesura. Y otro, el tercero, Ismael Valerón, el más observador, se acercaba a Córcoles para aconsejarle. — ¡Calmante Enrique! A sus años todos queríamos comernos el mundo. Córcoles torció el gestó, se manoseó la blanca barba y sin decir nada empujó el portón del número diez. Una pesada puerta para un viejo bloque de edificios. Tras ellos, siempre guardando silencio, Silvio Alcántara, deseaba que todo saliera bien para regresar tan pronto pudiese a casa. Porque allí lo esperaban su amada mujer y su único hijo, Andrés, de cuatro escasos meses. La madre de Ramón, Diana Manzanares, sonrió triunfalmente cuando vio a la policía acercarse a su casa empuñando sus pistolas. Y ni pudo ni quiso reprimir un grito victorioso cuando el de mayor edad obligó a Basilio Correa a arrodillarse y lo esposó. Mientras, un imberbe policía, se sobrepasó golpeándole con la porra en la espalda. — ¿Y esto de qué va? —preguntó rugiendo Basilio Correa. — Una mujer nos ha llamado alertando de malos tratos a una vecina de este bloque — informó Enrique Córcoles—. ¿Y tú qué explicación nos das? — ¿Yo? Mejor que se explique ella. Tengo curiosidad a ver qué razones nos da esta desvergonzada para agredirme —se puso en pie y les mostró los arañazos que en su mejilla derecha sangraban. Sólo vine con su hijo a pedirle permiso para que el crío durmiese en mi casa porque es amigo de mi chiquilla. Los policías uniformados la miraron. Tenía los cabellos revueltos, marcas en la muñeca izquierda y los puños enrojecidos. La nariz le sangraba, y su blusa había sido rota a consecuencia de un tirón. — ¡Miente! —gimió—. Quiso violarme pero no se lo permití. Por eso me golpeó. ¡Además, yo no veo por aquí a ningún niño! ¿Y ustedes? —preguntó teatralmente. Después emitió una ensayada sonrisa. La misma que usaba cada noche cuando salía a prostituirse. Baltasar Sainz volvió a demostrar el buen uso de la porra golpeando a Correa en la espalda. Fueron dos golpes secos y rápidos que casi lograron hacerlo caer. Cansado de los impulsos del policía local se volvió y mirándolo a los ojos le dijo: — ¡Deja de tocarme los huevos o te hago tragar la porra esa que tanto te gusta, marica de mierda! Y por si no lo sabéis —ahora miraba al veterano—estáis hablando con un subinspector de la Policía Nacional. Alguien que atrapa asesinos. No como vosotros, que sólo valéis para multar. —Al punto escupió al suelo. — ¡No seas tan chulo! Nosotros también estamos trabajando —explico Valerón—. Y no te voy a consentir que insultes a nuestro cuerpo. Quien nos ha llamado nos ha dicho que un hombre estaba agrediendo a una mujer y vosotros dos estabais peleándoos. ¡Miraos, no podéis ocultarlo! Tú, tienes esos arañazos y ella las narices sangrando y la ropa rota. Correa sonrió, Baltasar Sainz se aproximó con la porra, mas Silvio Alcántara lo detuvo y le reprochó. Basilio habló. No iba a permitir una mancha en su impoluto expediente. — ¡Increíble! ¡Creéis antes sus palabras que las mías! — No te pongas dramático —pidió Córcoles—. Creemos en lo que estamos viendo y en el testigo que anónimamente nos llamó. — ¡Registrad su casa! —ordenó. — ¿Ya, y quién eres tú para darnos ordenes? —preguntó el qué jamás se cansaba de importunar. 19 — ¡Soy el hijo de puta que te va a hacer tragar uno a uno tus dientes de ratita en cuanto pueda! Valerón y Silvio sonrieron. — Danos tu versión —pidió Alcántara a Correa—: Luego registraremos su casa. Te doy mi palabra. Y no hagas caso a este muchacho. Le falta que le den más de una bofetada. — Vine con su hijo a pedirle permiso para que le dejase dormir en mi casa y ella fue a agredirle. Por eso le sostuve la muñeca. Quería pegarle porque esta tarde tuvo un accidente y se hizo daño en el brazo. El accidente lo tuvo cuando corriendo con su bicicleta se chocó contra mi coche. Lo recogí, lo llevé al Hospital General y se lo encabestraron. — ¿Dónde está el niño? — En mi casa, vivo en la puerta D. Está con mi mujer. Salió corriendo hacía ella escapando de su madre. Le tiene miedo porque lo maltrata verbal y físicamente. Los médicos del hospital lo pueden confirmar. Los policías locales la miraron interrogativamente. Ya no sentían compasión sino repugnancia. — ¿Es eso verdad? —preguntó Córcoles señalándola con el mentón. Obviamente la mujer lo negó rotundamente. — ¿Lo van a creer? ¿No ven que es un chulo muy violento? ¡Por el amor a Dios, les ha amenazado! ¡Todo eso es mentira! Yo no tengo hijos. ¡Jamás fui madre! — Bueno chicos —comenzó a hablar Ismael Valerón a la vez que tomaba a Diana Manzanares y la esposaba—. He pensado que mejor los arrestamos a los dos. Estoy cansado. Llevamos más de media hora escuchando a estos dos y no tengo el cuerpo para folclore. ¿Qué me decís? Allí entre rejas se aclarará todo mejor. Alcántara agarró del brazo a Diana y la empujó fuera. Así, apartada del marco de la puerta le dejó paso para que entrase a registrar su casa. Basilio complacido agradeció a Silvio el cumplimiento de su promesa. — ¡Andad! —gritó Sainz. Basilio no le hizo el menor caso. Pero Diana le acertó a dar con un asqueroso escupitajo en la cara. Ofendido, le dio con la porra en la espalda. Basilio estaba intrigado. Tenía curiosidad. Qué hijo de mala madre había llamado a la policía. En el tiempo que había pasado discutiendo con Diana nadie había pasado por allí. Tal vez en casa de Ramón, su madre ocultase a alguien. O sino, la otra alternativa: un vecino los había visto desde su mirilla. Cada planta contaba con seis apartamentos. El suyo era el D, el de ella el A. ¿Quién vivía en los cuatro restantes? Lo desconocía. Su escaso tiempo libre no le permitía hacer vida social. Desde la comisaría de la Policía Local hizo una llamada a su casa. Mientras, frente a él, Diana Manzanares, tan pelirroja como su hijo, lo denunciaba. El agente al cargo era el joven y a su parecer patético Sainz. — ¡Repíteme eso! —exclamó asustada su mujer. Comenzó a describirle la situación, más ella lo hizo callar. — ¡Ya lo he entendido a la primera! ¿Qué vas a hacer? —preguntó mientras observaba a Ramón dormido en el sofá. Le había echado por encima una manta—. El niño está dormido. Hace un rato que le di de cenar. Estaba canino. ¿Y su madre? ¿Qué es de ella? ¿Está también en comisaría? — Si, claro. Intentando denunciarme por agresión pero me parece que no la creen —era su observación al contemplar a Córcoles enrojecer por el esfuerzo de contenerse la risa—. Dice que le reventé las narices golpeándole con el puño y le rompí la camiseta porque quería violarla. ¡Chorradas! Solo le sujete la muñeca para que no golpease a Ramón. ¡Lo iba a reprender por el accidente que tuvimos! Lo más patético es que dice no tener hijos,… — Bueno,… —contestó incrédula—. Te advertí de su mal genio y no me hiciste caso. Ahora te abrirán expediente. En fin,… Si tuvieses más cabeza estas cosas no pasarían. Al final siempre nos acabas involucrando. Ahora no podré dejar salir sola a Sofía sin miedo a una represalia. — No te preocupes, todo se arreglará. Verás como no es para tanto. Vanesa le colgó. Y crispado se levantó y fue hablar con Enrique Córcoles. El agente escuchaba a la detenida sin poder evitar una sonrisa. Le divertía escucharla hablar. Era irrisorio oírla inventarse excusas sobre cómo su puño acabó rojo. — ¿Tus compañeros te han avisado de algo? —preguntó Correa al tiempo que miraba la hora. Eran más de las dos de la madrugada. — No y siéntate. Serás todo lo policía qué quieras ser pero me estas cansando. No recibirás mejor trato que ella. El subinspector Correa estaba profundamente dormido cuando Ismael Valerón se acercó hasta él. — ¡Despierte subinspector! —Le palmeó el hombro por tres veces hasta que levantó uno de los párpados y bostezó. Después se enderezó en el asiento y empezó a escuchar atentamente—. Ya ha quedado todo aclarado. Usted es completamente inocente. Cuando entramos en su casa descubrimos que si es madre. Y de dos niños. Ramón, que es el que usted está cuidando, y Laura. Ella murió atropellada hace dos años. —Respiró hondo—. Llamamos a su puerta y estuvimos hablando con el niño. El nos corroboró todo. Mi compañero Alcántara y yo hemos quedado sobrecogidos. Mañana Diana Manzanares pasará a disposición judicial por maltrato infantil. Alcántara y yo nos comprometemos a seguir este caso desde cerca. El caso se 21 remite al Juzgado de menores donde declinaran si Ramón debe de ir a un centro de protección o se cede su custodia a un familiar. Me he puesto en contacto con el inspector que llevara el caso en el grupo de Protección de Menores. Me dijo que te conoce, se llama Isidro Llorente. — Si que lo conozco. Aunque no hemos cruzado muchas conversaciones —admitió—. Le deseo mucha suerte pues me consta que le será muy complicado. Valerón levantó una ceja. — Si, y no es por desanimar. Pero sospecho que la tía esta enchufada porque los asistentes sociales saben de cómo trata a su hijo, y la consideran apta. ¡Indignante, lo sé! Pero así están las cosas —se levantó y le tomó prestado el café del que bebía. Le dio un gran trago y le dijo—: ¡Pero contad con mi apoyo para todo! —Había hecho hincapié en el todo, que obviamente incluía lo legítimo y lo ilegitimo. Viernes al fin, Basilio sonrió mientras subía la persiana de la ventana del dormitorio y verificaba que el día sería soleado. Por muy cargada que estuviese siendo la semana, aquellos días eran especiales. No olvidaba que esa noche tenía sesión de cine con la familia. A Marco Antonio las películas todavía se le hacían demasiado largas. Sin embargo, Sofía las disfrutaba plenamente. Y ver su cara llena de gozo era su mayor deleite. Entonces abrió la puerta de la cocina, las contempló desayunar, y al momento exclamó como si nada pasase: — ¡Un beso para mi reina y otro para mi princesa! No obstante para su desilusión ambas rehuyeron. — ¿Qué va a pasar con Ramón? Mamá me ha dicho que tal vez se tenga que ir del barrio… — dijo inquieta, alicaída, temiendo que los servicios sociales se lo llevaran lejos. — No lo sabemos. Por el momento su caso se está investigando. Pero no te preocupes. Si cambia de barrio o de ciudad iremos a verlo. — Pero tú me dijiste que lo ibas a proteger de…. —se calló a mitad para mirar de reojo a su madre. — Ya lo sé. Pero tú no te preocupes, pequeña. Te prometo que lo protegeré allá donde se marche a vivir. Anda y no estés triste. Es importante que él te vea animada. — ¿Cómo no me voy a preocupar si nunca cumples tus promesas? ¡Y no me puede ver! Antes de que te levantases la policía vino a llevárselo. A mamá le dijeron que le tienen que hacer preguntas y llevarlo al médico. ¡Eres un mentiroso! Y nunca me cuentas nada. ¡No somos un equipo! Dolido el subinspector salió al pasillo, marchó al salón y desde allí telefoneó a Isidro Llorente. Su compañero descolgó al tiempo que acariciaba el lomo de su perro Nelson. Se encontraba en la cocina desayunando galletas mojadas en café. Al tiempo, admiraba cómo su niña pequeña estudiaba apasionadamente su libro de Geografía e Historia. — ¿Llorente? —preguntó cansado Basilio—. ¿Cómo tiene de apretada la agenda? Es que me urge reunirme con usted. —No era habitual en él el tratar con tanto formalismo. Sin embargo sabía que este era el mejor modo para tener una colaboración con él: un policía de la vieja escuela, un hombre que se vestía como si fuese el comercial número uno de una multinacional. — Pues ayer nos entró un caso nuevo. Un niño cuya madre lo maltrata. Es lo de siempre: madres que al verse superadas por la vida se lanzan al alcohol. Y ya se sabe, se ciegan y pegan a quien menos culpa tiene de todo. Luego, al verlas arrepentidas el Sistema les concede otra oportunidad. Normalmente porque un psicólogo, o un psiquiatra elaboran un informe confirmando que estas personas han madurado, y que ya no son un peligro para sus hijos. Al contrario, se reafirman asegurando que ejercer de madres les ayudará a luchar para vencer sus problemas. Y sin embargo, poco más tarde, la historia se repite. —Respiró hondo, bebió un trago de agua y agregó—: Al final, los niños normalmente salen mal parados. Pocos son los afortunados que ven su vida mejorar. Espero que este chico esté entre ellos. — Si, si, —dijo Correa, nervioso, sin ganas de escuchar discursos—. Mire, ese niño ha sufrido una violación. Me entré ayer noche. Esto era un secreto que mantenían mi hija y el niño. Ahora que lo sé quiero atrapar a ese violador. Quiero que me deje colaborar en su equipo. ¿Me concede ese privilegió? — De acuerdo, joven —convino reconociéndose en el impulso del subinspector cuando era diez años más joven—. Venga a verme en cuanto pueda. Su ímpetu me gusta. Será muy útil su punto de vista. Basilio no le estaba prestando atención. En casa había mucho ruido. Su hijo acababa de caerse de la cama y desafortunadamente su frente se había golpeado con el borde de un cajón entreabierto. Alarmado por la cantidad de sangre, salió corriendo, lo tomó entre sus brazos y lo llevó al cuarto de baño. El filo de la madera le había hecho una brecha en la ceja izquierda. No sabía si le darían puntos, mas prefería llevarlo al centro médico cuánto antes. — ¿Llorente? Nos vemos en comisaría dentro de un rato. Ahora tengo que llevar a mi hijo al médico. Se ha caído y la herida le sangra mucho. Su compañero no pudo emitir respuesta porque Basilio le colgó anticipadamente. Vanesa no se había dado cuenta de nada culpa del alboroto creado entre ella y su hija. Ellas dos siempre enzarzadas en tontas broncas. — ¡Me llevo a Marco al médico! —gritó asustado—. Se ha caído y le sangra la frente. Desde allí llamaré. 23 La herida del benjamín de la familia no fue nada grave. Un rasguño sin importancia, dijo el enfermero que, en un par de minutos le curó la pequeña brecha con dos puntos de sutura. Luego, después de dejarlo en casa, y llevar a Sofía al colegió, marchó a su trabajo. De camino, llenó el depósito del SEAT que, peligrosamente se encontraba en el mínimo. Subió acelerado las escaleras hasta la segunda planta y llamó a la puerta de su superiora: la inspectora Itziar Herranz. Mujer tenaz, indómita y luchadora. Llevaba años peleando día a día por ser una excelente policía. En su vida sólo había existido un objetivo: lograr ser la máxima responsable de una comisaría. Sin embargo, haber conocido a Basilio le había hecho replantearse su idea de ser madre. Hasta entonces, inexistente. Entonces le lanzó una mirada llena de reproche. El subinspector sonrió, dio la vuelta a la mesa, un carísimo mueble fabricado con madera de sabina, y la besó en la boca. Luego preguntó: — ¿A cuento de qué esa mirada asesina? ¿Qué cosa hice mal, querida mía? — Inmediatamente se acordó y teatralmente se golpeó la frente—. ¡Ayer teníamos una cita! Bueno, tendrás que esperar. Mi mujer se ha vuelto a enfadar conmigo, dice que soy un infantil. Y nada, ahora la tendré días enteros examinándome. Pero bueno, es lo divertido en todo esto, ¿no te parece? —preguntó luciendo su mejor sonrisa. Al instante se prendió un cigarro. El primero del día y con tacto preguntó—: Quisiera colaborar en la nueva investigación del caso del departamento de Protección al menor. ¿Me dejas? El niño es muy tímido y por ser el mejor amigo de mi hija seguro que estando yo todo es más fácil. A parte, antes del verano sufrió una violación y de eso hasta ahora sólo se ha atrevido a hablar con mi Sofía. Anoche ella me lo dijo. Itziar meditó. Se puso en pie le quitó el cigarro, apagándolo al acto sobre un cenicero y habló: — Por mí de acuerdo siempre y cuando Llorente lo permita y no crees problemas en su departamento. — Él está de acuerdo —respondió, y luego, con falsa chulería, añadió mientras miraba a través de las ventanas—: Nadie se atreve a despreciar mi colaboración. Ella dejó escapar una también falsa risotada y lo empujó. Quería salir de allí cuanto antes. Eran las nueve y medía de la mañana y todavía no había tenido una reunión con sus chicos. — Si tanto te apetece trabajar con el otro departamento, ¿qué haces aquí todavía? — preguntó ofendida a su subordinado al punto que abría la puerta para salir con un grueso fajo de papeles—. ¡Y no me busques! A mi tus problemas maritales no me importan. Basilio carraspeó antes de ir a llamar a la puerta del despacho de Llorente. No obstante la abrieron antes de que sus nudillos la golpeasen. Era Isidro que salía corriendo. Tan deprisa funcionaban sus piernas que si al subinspector le hubieran preguntado por la edad del inspector hubiese insistido que no superaba los veinticinco. Aunque la realidad era que los duplicaba. Curioso, Correa metió la cabeza en el despacho. Allí estaba una compañera. Era la subinspectora Patricia Motos y en seguida lo atendió con una gran sonrisa. Él con brevedad respondió y explicó qué razones lo habían hecho llegar hasta allí. — ¡Si! Llorente me dijo algo. — He pensado que podríamos ir hasta dónde está Ramón Sena y pedirle que nos ayudase haciendo un retrato robot del hombre que lo violó —Hablaba emocionado, deprisa, a la vez que buscaba una silla, la acercaba hasta la mesa de Motos, y jugueteando con un bolígrafo narraba sus ideas. — Si, me parece fenómeno. Pero Ramón no puede someterse a esa presión ahora. — Patricia observó su cara: estaba pálido—. Su madre ha muerto. CAPITULO II Vanesa que, había estado haciendo limpieza en los dormitorios entró a la cocina a atender el teléfono móvil. Al tiempo, por la radio comunicaban la muerte del atracador de la Yamaha. Este, fichado por la policía desde los albores de la Humanidad había fallecido de inmediato al chocar contra un camión hormigonera que hacía marcha atrás cuando realizaba otro intento de fuga. Esta vez huyendo de dos coches patrullas de la Policía Local. — ¿Y cómo no quieres que sospeche de ti? —preguntó ella tras quitar voz al transmisor y tomado asiento en una de las sillas de la cocina; luego cogió una manzana del plato de la fruta y le quitó un bocado—. Basilio, si. Y no creo que yo sea la única persona. Hay testigos que te vieron discutir con ella. Además esta tu actitud. Te crees por encima del bien y del mal. Vas por la vida sintiéndote el héroe que nos salva de los villanos y a cualquier precio. Y tan sólo eres un simple policía. Basilio respiró hondo y le colgó el teléfono. Después salió del cuarto de baño y bajó por las escaleras. Cogió su coche y condujo hasta la calle Estocolmo, la paralela a Monterrey. Allí, a pie de calle estaba el inspector de policía Isidro Llorente sujetando con los labios un bolígrafo. — No se ha suicidado, ¿verdad? —preguntó Correa. — En absoluto —indicó sin apartar los ojos del cadáver y tras haberse retirado el bolígrafo que fue a colocarse encima de la oreja. Su muerte no tiene nada de voluntaria. 25 Seguramente fuese lanzada al vacío desde esa ventana —dijo mientras hacia la indicación— porque alguien la obligó a ello. La lejanía con el inmueble es seña identificadora de que fue empujada. Mire, —le mostró una fotografía que los científicos habían hecho y aumentado con su novedoso equipo fotográfico, el que llevaba prometido más de un lustro—, es la marca del cañón de un revolver 44 Mágnum. Alguien pasó un rato en su dormitorio esperando su regreso para abordarla. — ¿La obligo a escribir nota de suicidio? — No. En absoluto. No había tiempo que perder. Tenga en cuenta que la habían traído hasta aquí nuestros compañeros para que recogiese unas cuántas prendas de vestir y poco más. Le esperaban muchas horas entre rejas. El juez así lo determinó porque creyó que de otra manera podría fugarse. Basilio movió la cabeza asimilando lo que estaba escuchando. Se prendió un cigarro y tras encenderlo subió hasta la cuarta planta. No paró al pasar ante la puerta de su casa. Estaba todavía dolido por la desconfianza que le estaba mostrando últimamente. Y verla no era buena idea. Quizás tiempo más tarde pensase todo lo contrario. Custodiando la puerta con letra A, Basilio vio a dos policías uniformados. Eran un chico y una chica y ambos rondaban la misma edad. A él solo lo conocía de vista. A ella, que se llamaba Lorena, la conocía por ser la hermana menor de una amiga de Vanesa. Basilio los saludó con unos escuetos Buenos días. Los agentes coincidieron al desearle lo mismo. Y al punto se dedicó a observar el estado de la cerradura. Tomó nota en un bloc que llevaba en el bolsillo y cruzó el umbral. Su apartamento y este tenían idéntica distribución. Salvo que el suyo estaba en mejores condiciones. Vanesa lo cuidaba más. En este se podía apreciar que varios enchufes estaban rotos, había goteras en el cuarto de baño y ladrillos levantados. A parte, la puerta del salón, que era acristalada, tenía un cristal roto. Pasó al dormitorio de Ramón y encontró una mesa con libretas, lapiceros y algún que otro juguete. También vio un balón al que le faltaba aire, una silla giratoria sin respaldo y una cama deshecha. La ventana estaba abierta. Abrió el único armario y encontró un número desigual de ropas planchadas como sucias y arrugadas. También había unas botas de agua que le recordaban a las que había tenido su hija: azules, con una franja blanca y el dibujo del pato Lucas. De hecho, apostó a que eran las mismas y que su mujer se las había dado. Vanesa podía ser muy generosa cuando quería. Se agachó y oteó bajó la cama. Allí había una caja. La abrió y encontró medio bocadillo de chorizo y un fajo de billetes atados con una goma. También había cuatro canicas, un comic protagonizado por el villano Victor Von Doom desgastado por sus muchas lecturas y un juego de ajedrez con tablero plegable. Llegó a la conclusión de que estaba ante el cofre de los tesoros de Ramón. Después entró a la cocina y cómo sospechaba, la encontró falta en alimentos. Mas eso si, localizó medio armario ocupado por botellas de alcohol. Después, buscó en el cubo de basura y vio: condones usados, cajas de pizza y un buen tajo de queso en mal estado. Abrió el congelador y vio varios tupperware de salmón, lentejas y empanada congelada. Su mujer le había comentado que de vez en cuando las vecinas le daban de comer. Ella, no estaba de acuerdo con esa práctica porque a su parecer alimentaba su vagancia. Sin embargo, al niño, si estaba de acuerdo en ayudarle y muy gustosamente lo alimentaba con aquella misma comida que había dado a sus retoños. Después se metió en su dormitorio y allí localizó a un compañero de la policía. Se llamaba Alfredo Peralta y enguantado sujetaba un sobre repleto de billetes de diez mil pesetas. — ¿Y esa cantidad tan holgada de dinero, proviene de la supuesta prostitución que ejercía en su casa o de su padre? —inquirió deseando que la contestación fuese la primera opción. Quizás si fuese así se extrayendo las huellas dactilares, dieran con el sujeto que llamó a la policía. — ¿Prostituta? Ni idea. El dinero proviene de la segunda opción. Acaba de confírmanoslo la cámara del cajero desde donde ayer hizo la extracción. La cantidad coincide con la suma que su padre le ingresó ayer mismo. Por cierto, yo también quiero un padre que mensualmente me envié sobres como este —indicó lanzando elucubraciones—. Se puede vivir perfectamente sin trabajar. ¿Qué me dices? — ¿Yo? ¡No! Ni hablar. Luego bien te lo hacen devolver con creces—alegó serio—. Por cierto, sal conmigo a fuera. Peralta, curioso, le siguió. Entonces el subinspector Correa le dijo al oído: — Sospecho que el asesino puede estar todavía en esta habitación. — ¿Y eso? —preguntó acalorado desabrochándose el primer botón de la camisa. — ¡Es de cajón! Si a Diana Manzanares una pareja de policías la acompañó hasta la puerta de su casa, y su asesino la mató porque ya estaba dentro esperándola. ¿Cómo nos explicamos que haya salido sin ser visto? Esta casa es igual que la mía, y no hay escondite posible para un adulto. Salvo debajo de una cama o dentro de un armario. ¿Te animas a jugar al escondite? Peralta le sostuvo la mirada y pensó. Este era un hombre delgado y de estatura media que vestía americana, camisa de cuadros y tejanos negros. Su pelo ensortijado era rubio y sus manos vellosas tenían los callos propios del trabajador de campo. — ¿Y si saltó por el balcón a algún piso contiguo? —preguntó mientras estiraba el cuello porque su interlocutor le sacaba más de la cabeza. — Bien. ¡Registraremos esos pisos! Por cierto, ¿sabes a qué hora se cometió el crimen? — Con exactitud, no. Pero los agentes, que están ahí afuera, Cava y Rodríguez, que la custodiaban dicen que llegaron aquí a eso de las nueve y media. Luego diez minutos después viendo que no salía, entraron a por ella. Entonces, al asomarse por la ventana fue cuando 27 descubrieron que se había tirado. Él, bajó con la intención de socorrerla pero estaba muerta. La distancia es demasiado importante. Ella, se quedó, inspeccionando la habitación. Correa movió la cabeza. No le gustaba aquello. — Oye, ¿no te parece que tardan mucho en levantar el cuerpo? ¿Qué pasa con el juez que no viene? — Te equivocas: él vino pero se fue. Le hastiaba la tardanza del médico forense. Dijo que cuando llegase lo avisáramos. ¿A saber dónde está Nicolás Osuna? Ese tío tan extravagante está desaparecido. Menos mal que los de la científica llevan aquí un buen rato buscando pruebas. Ellos son tan eficientes que se hacen invisibles. Basilio silbó, la conversación de Peralta lo estaba agotando. Correa no muy optimista se decidió a entrar en casa. Eran las once menos cuarto de la mañana y su esposa en la cocina permanecía sentada pelando patatas. Estaba preparándolas para una tortilla. La radio, situada sobre la encimera, retransmitía música pop española. Y Marco, tirado sobre una manta de la Coca Cola, jugaba en el salón con la moto regalo de su tío. Al tiempo, escuchaba la televisión puesta en un canal de dibujos animados. — ¿Hay alguien en casa? —preguntó al tiempo que cerraba la puerta y se acercaba rápido al salón, cogía en brazos al niño y lo besaba en la frente. Luego dedicó unos instantes a estudiar la costura. — ¿Cómo va la investigación? —le peguntó Vanesa mientras se secaba las manos en el delantal. Una pieza plegada de frutas que le regaló su esposo cuando eran novios—. Sé que te desagrada hablar de estos temas, pero dime. Basilio sonrió. — Cariño, por el momento no hay gran cosa que decir. —Contestó mientras iba a abrazarla. No sabía si su reacción seria positiva, pero más le valía intentarlo. Y tuvo éxito—. Lo que más me mosquea es que el asesino puede que esté todavía en el edificio. Así que no se te ocurra abrirle la puerta a nadie. Bajo ningún concepto. Si quieres yo mismo iré a por la compra, o haz el pedido por teléfono y que lo traigan. Y,… ¿Quién vive en los apartamentos aledaños al cuarto A? No tardó en darle una lista: — Por su izquierda Luisa Tejera que vive en el cuarto B. Por su derecha, nadie, puesto que es el primero de esa ristra de apartamentos. En el tercero A, vive un matrimonio joven, ella es Susana y él se llama Mauricio, tienen una niña pequeña. Y en el quinto A no vive nadie. Es propiedad de nuestros caseros. Actualmente le buscan inquilinos. Sé que han hecho muchas entrevistas pero nadie les convence. ¿Quieres hablar con ellos? — Si, si. — Estupendo —dijo mientras deshaciéndose de los brazos de él acudía al mueble del televisor, y tras estirar el brazo tanto como le daba de sí tomaba la agenda. Después rápida y eficaz, la abrió por la letra C y en tres segundos localizó el teléfono buscando a los Caseros de Lobos (Monterrey, 10) —. Trae tu cuaderno que te apunto sus números de teléfono. — Toma, Vanesa. ¿Pero cuántos teléfonos tiene esta gente? — Bastantes. El de su casa en el Casco antiguo, los dos móviles de ellos y el del bufete de marido. Mas el de la hija mayor que me lo dio la semana pasada. Te sugiero que primero hables con la mujer. Se llama Verónica Ochotorena, ¿vale? — Bien. Pues los llamaré. Y muchas gracias. — De nada, cariño. ¿Vendrás a comer? —preguntó Vanesa desde la entrada al salón cuando ya, al final del pasillo, vio a su marido cerrando la puerta. — Si, si… Y también iré a la escuela cuando sean las dos. Por cierto, ¿quieres que vaya a la tienda? Antes no me dijiste nada. — ¡Ya sé quién vive en los apartamentos adyacentes! —exclamó el subinspector observando el rostro demasiado tranquilo de su compañero. — Pues dime, qué ya es tarde —sugirió Peralta que sacó del bolsillo unos guantes para entregárselos. — ¡Gracias! —dijo mientras se enguantaba las manos—. En el de arriba, nadie. Sus propietarios buscan inquilinos. Tengo sus teléfonos, ya los llamaremos. En el de al lado, una mujer. Y en el de abajo, un matrimonio con una niña. ¿Y, qué ya registrarte el piso? — No, no. Te estuve esperando. — ¡Pues mal hecho! Podrías haber llamado a cualquier agente para que te ayudase. Pero bueno —rectificó—, la idea fue mía, así que… —entró en el dormitorio de Diana y al momento se tiró al suelo, levantó los faldones de la colcha de la cama y observó detenidamente bajo ésta. Ni rastro de persona alguna. Peralta boquiabierto aguardó unos segundos. Después, cuando salió del asombro, abrió las puertas del armario, retiró la ropa a un lado y constató que allí no había nadie. Aliviado se lo comunicó a su compañero. — Me siento como un niño grande jugando al escondite. — Pues yo siento que en estos instantes alguien se está riendo de nosotros. De pie al fin Correa se asomó por la ventana. Miro arriba y abajo. A izquierda y a derecha. Necesitaba hablar con sus propios vecinos. Saber si alguno había presenciado algo raro durante la mañana. Ver a un adulto escalando un edificio es insólito, la gente se acuerda de cosas como esa. Entonces, sin cruzar una palabra con Peralta salió al pasillo y entró a la cocina, y desde allí se inclinó sobre la ventana para rastrear el patio de luces. Y allí, tras una larga observación, sólo localizó una pisada sobre las plantas que circundaban el patio. 29 De nuevo le tocaba correr. Corrió escaleras abajo bajando los escalones de dos en dos y hasta saltando tres por cada pasó. Entonces a un peldaño de finalizar el descenso hasta el segundo piso, su rodilla derecha le jugó una mala pasada. Se retorció como hacía años que no pasaba y sin más remedio, cayó al suelo. La rabia le hizo levantarse y tras un rápido vistazo para comprobar los daños, siguió corriendo. Que le sangrase una ceja le importaba lo mismo que el que sus pantalones se hubiesen roto. Llegó a la portería, llamó indulgentemente esperando que le abriese el portero. Mas como no obtenía respuesta se acercó hasta el cuarto de contadores, abrió la puerta y saltó al patio por la ventana que raramente se cerraba. Allí, sobre tierra seca encontró la huella mal dibujada de un zapato. Entrecerrando los ojos el subinspector miró hacía el cuarto A. Y tal y como imaginaba vio al rubio Peralta. Sin embargo, salió a la calle a hablar con Llorente. El inspector que, se había deshecho de su chaqueta y aflojado el nudo de su corbata, lo miró de hito en hito. — Ahí en el patio he encontrado una pisada de un zapato —explicó —. Esta en mal estado pero algo es algo. Habrá qué examinarla y compararla con el calzado del portero. Tal vez sea suya. O en el mejor de los casos del asesino. Luego tendió la mano a Nicolás Osuna, que se encontraba acuclillado examinando el cuerpo de la víctima y le preguntó: — ¿Qué pasó para que tardases tanto? Por aquí algunos te daban por desaparecido. —Poco. La moto me dejó tirado —confesó refiriéndose a la última de sus joyas: una bonita Indian Chief Dark Horse que acababa de adquirir en una subasta. Al instante se levantó ágilmente, lo abrazó y le dijo en tono paternalista: — Ve a casa y cúrate esas heridas. Y cambia esos pantalones. Me hacen reír y este es un trabajo desgraciadamente muy serio. A Basilio Correa no le llevo ni media hora curarse la herida y bajar a las tiendas a comprar lo que Vanesa le había escrito en una interminable lista. Después de llevarle los productos y ser premiado con una de sus perfectas sonrisas que sobradamente demostraban que lo había perdonado, subió a su auto y condujo hasta el barrio San Gregorio. Aparcó en la calle Batalla de Lepanto, contempló el espectacular coloreado de las fachadas de sus edificios y subió hasta la segunda planta. Allí, en una sala de reuniones, Isidro Llorente e Itziar Herranz hablaban largo y tendido sobre el asesinato de Diana Manzanares. Correa que llegó tarde entró pidiendo disculpas y no por azar se sentó a la derecha de Patricia Motos. — ¿A qué conclusiones han llegado mientras yo no estaba? — Pues tu jefa ha renegado de ti porque te has ausentado y pretendía que dieses tu opinión porque fuiste quien encontró la pisada —le dijo al oído—. Ambos coinciden diciendo que es poca pista porque además se encuentra en mal estado y porque puede que ni si quiera pertenezca al asesino. Les parece una locura que se descolgase pared a bajo alrededor de quince metros. Basilio incrédulo elevó una ceja. — Entones, ¿cómo es que ni yo ni Peralta lo vimos en el apartamento? Bueno, pudo deslizarse hacía los apartamentos colindantes cual Spiderman se tratase. Hay uno que está vacío. Tendremos que registrarlos. — Será tu trabajo investigarlos. Mi jefe acaba de informar de que su departamento de esta investigación no se ocupará. Ya te contaré porque Llorente es así. Él sonrió y al punto la invitó a almorzar, y como había imaginado le aceptó deseosa. — ¡Correa! —dijo Itziar elevando la voz, y este elevó el mentón como respuesta—. Si, no te interesa lo que estamos discutiendo, puedes marcharte. Aquí necesitamos gente comprometida, no picaflores como tú. — Venga, jefa, no te piques. A tu edad no es bueno coger enfados tontos. Solo estaba discutiendo con mi compañera sobre el modo de resolver el crimen. Ese tipo tiene que haber escapado de alguna manera. No creo que siga allí, dentro de un cajón, perfectamente doblado para desplegarse en cuanto su radar le diga que el apartamento está libre de policías. Y ya que voy a investigar el caso déjame dar mi opinión a mi compañera de equipo. —Guiñó el ojo a Patricia y continuó hablando—: Estoy cansado de estar aquí, sentado en esta silla de duro asiento y más incomodo respaldo. ¿Quién las eligió, un contorsionista hindú? —Todos rieron o como mínimo esbozaron una sonrisa. Crecido, se puso en pie y dijo—: Propongo examinar el edificio en busca de pruebas. No todo, ojo, me conformo con el patio de luces, los apartamentos colindantes y el de nuestra víctima. Sospecho que nuestro hombre o mujer, ellas cuando se lo proponen son unas asesinas muy serias, se deslizó por la ventana de la cocina. A parte, hay que preguntar a los vecinos. Pero chicos, esto no se hace sólo. ¡Vamos, hay mucho trabajo! —Al punto tocó el hombro de Patricia Motos y salieron fuera. Patricia Motos era observada por el subinspector Correa mientras bebía café. Él, que ya había acabado con su flamante sándwich vegetariano, ahora aguardaba a que su compañera finalizase. Sin embargo esta que parecía no tener prisa estaba deleitada con la actitud de su compañero. 31 — ¿Qué hacéis parejita? —preguntó risueño Nicolás Osuna mientras ponía su zarpa, una inconmensurable mano derecha, sobre el hombro de su amigo y apretaba con fuerza. Patricia Motos se sonrojó. Basilio, no. — Llenar el buche antes de ir a la calle Estocolmo por enésima vez. Y baja el tono, cuando me vaciles, aquí traigo también a la familia. Hacen las mejores hamburguesas y a mis críos les encantan. A Vanesa no tanto, para ella ya inventaron los restaurantes italianos. — Bueno, chico. Yo voy a hacerle la autopsia a Diana Manzanares. Por cierto, ¿sabíais que en su juventud fue cantante de jazz? Correa se giró y lo miró atónito. Durante toda su vida había sentido gran afición por aquella música y nunca desperdiciaba la ocasión de asistir a un concierto. — Tenía una voz espectacular. Los críticos la adoraban y el público la amaba. Cantaba en una banda que se llamaba Los hijos del jazz. Era la vocalista, el alma del conjunto. Una agrupación que gracias a ella, y a los contactos del padre, tocó en los mejores y más reputados palacios de música de Europa y Estados Unidos. Si no recuerdo mal, la banda estaba compuesta de dos chicas que eran los coros, un saxofón, un pianista y un bajo. Oye, ¿tú no me has dicho alguna vez que tocabas el saxo en tu juventud? Basilio movió la cabeza afirmativamente. — Si. Pero era en la orquesta municipal de mi pueblo. En mi familia materna es típico. Con tres años mi abuelo me enseñó solfeo. Él fue quien comenzó con sus hermanos, le siguieron sus hijos, y continuamos sus nietos. Espero que algún día le sigan en el camino sus biznietos. A Marco se le dará bien la percusión; le chifla sentarse sobre las rodillas de mi hermano y aporrear su batería. — Bueno, crack, te dejo. Ya te informaré. Y ten cuidado con las caídas. — Y tú con tu moto. Luego me tienes que dejar verla. — Y dar una vuelta si es lo que quieres…. Ambos subinspectores salieron de la hamburguesería, sitio este donde más que alimentarse, o haber puesto sus cerebros a rendir al mismo nivel y en la misma, había valido a él para evaluarla, justo cuando las grises nubes rompieron deshaciendo la idea de un día soleado. Corrían deprisa con la intención de meterse en el SEAT León de él y así llegar cuanto antes al destino. No obstante a él no solo le movía la necesidad de ponerse a cobijo. No, le dolía mucho más el tiempo tan importante que estaban perdiendo. Entonces, en el mismo instante que metía la llave en la cerradura, le sonó el móvil. Al habla su colérica jefa lo reclamaba en su despacho. Tras colgar, al punto, se disculpo ante su compañera. La inspectora Herranz le había recriminado su falta de compañerismo al buscarse por compañera a una agente de otro departamento sin consultarlo con nadie. Ella le aceptó la disculpa y con una sonrisa impagable concluyó diciendo: — Que sepas que te perdono por el almuerzo al que me acabas de invitar. Pero tenemos que citarnos otro día. —Le acarició el brazo y agregó juguetonamente—: Me gusta cómo me miras mientras como. No era usual que se acercase hasta aquel restaurante para tomar el almuerzo, pero tenía antojo. Ya durante la primera hora de trabajo se le había pasado por la cabeza comer una hamburguesa de carne de ternera, una decima de segundo tal vez fue el tiempo que duró aquel flash, pero le hizo caso. Obedeció como nunca cumplía sus caprichos gastronómicos y aquello le reportó una alegría: escuchar al famoso doctor forense, del que nunca se perdía sus entrevistas, hablando con un policía sobre Diana Manzanares. Al subinspector no pudo verle la cara por miedo a descubrirse no se quiso girar. No era de aquellas personas consideradas cotillas al cien por cien. De hecho las vidas ajenas no le importaban nada y podría decirse que era asocial. En cambio prestó oído por su involucración. La misma como la herida en la palma de su mano derecha hecha durante el descenso podía delatarle. Y con una sonrisa en los labios, tímida pero lo suficiente visible si te detenías a contemplarla, vio salir a los investigadores al cabo de un rato. Con mucha intriga y radiante se congratuló de formar parte de las intrigas de aquellos dos que ni imaginaban que a una mesa de distancia estaba la persona causante del misterioso asesinato de aquella cantante de Jazz. La misma que llamó a la Policía. Y que gustosamente horas después acabó doblegando la voluntad de aquel ruiseñor hasta inducirla al suicidio. O dicho de otro modo, su modo, conduciéndola al fin de su existencia contundentemente. Con la rapidez que ella quiso acabar emborrachándose diariamente pero nunca se atrevió y la que le permitió salvar a su hijo. Aquel pequeño pelirrojo y pecoso cuyo final si no lo evitaba sería devastadoramente horrible e injusto a partes iguales. Y lo había evitado tras mucho tiempo esperando tras el armario, guardando silencio mientras los segundos se sucedían despacio, lentamente, con brutal parsimonia. Pero sin acompañarse de miedo porque dentro de la policía había alguien apoyando sus decisiones. Correa no se tuvo que sentar a escuchar las palabras porque escuetamente nada más verlo asomar le dijo: — Olvídate de la subinspectora Motos. Investigarás el asesinato de Diana Manzanares centrándote en su marido. Sé que está preso así que bien pudo cometer el asesinato alguien de su banda como venganza. Llévate contigo al agente Ángulo. Necesita coger experiencia. Y no sobrecargues a los técnicos de la científica, recuerda que hay más investigaciones abiertas. 33 — Vale —musitó a regañadientes mientras jugueteaba con un bolígrafo —. ¿Por cierto, qué hay del asesino de la Yamaha? He escuchado entre mis compañeros que ha terminado muerto. ¿Se ha encontrado el botín? ¿Pertenecía a banda alguna? — El comisario dará una rueda de prensa en breve. Parece ser que pertenecía a una banda a nivel regional. Pero vete ya. No hay tiempo qué perder. Más terco que una mula, meneó la cabeza afirmativamente y con parsimonia y se marchó. Luego entró a la sala donde sus compañeros de Homicidios y Desapariciones trabajaban y llamó la atención de Ángulo. Este alzó la vista y con premura, tan pronto su compañero le explicó el plan, salió de allí cogiendo su arma reglamentaria al vuelo. Basilio sonrió cuando Ángulo montó en el asiento de copiloto de su coche. Le hizo mucha gracia el mohín que instintivamente hizo con las narices. Seguramente le afectó el aroma a vomitona que desde la semana pasada no conseguían mitigar con ningún ambientador. — Lo siento, fue mi hijo. Si quieres puedes abrir una ventanilla. Porque creo que esto no se pasará hasta que no friegue el coche por dentro. — ¡Ya! ¿Y por qué no vamos con uno de la policía? — Bueno, principalmente porque no me gusta ir pregonando que soy poli. La gente se abre más si no saben a qué te dedicas. Alucinarías si supieses cuantos colaboradores tengo que creen que soy un informático cotilla, —echó a reír y arrancó—. Algo que en cierto modo es verdad. Ambos subinspectores bajaron del SEAT León y se deslizaron bajo la puerta número diez de la calle Monterrey. En ese momento ya no quedaba ningún técnico dentro. Todos se habían marchado para no volver a la hora de almorzar. Enojado, Basilio volvió a registrar la casa. No le gustaba que cayesen en saco roto sus planes de investigación pero qué iba hacer él si a Herranz parecía divertirle contradecirle. — Escucha, Ángulo, ¿te importaría preguntar a los vecinos uno a uno, si esta mañana, vieron algo raro? Algo tan raro como el descenso de un hombre a través de las paredes del patio de luces. — No, claro. Estoy para lo que me digas. Pero preferiría que me llamases por mi nombre de pila: Cristián. — Muy bien, Cristián. Yo me quedaré registrando la casa. Por cierto, si no tienes un plan mejor, te invito a comer en mi casa. Vivo ahí al lado. — Agradecido —terminó diciendo mientras salía fuera—. Será un placer conocer a tu familia. Le gustaba la idea de congeniar con él. Entre los compañeros de comisaría había escuchado de todo. Había quienes decían que era un déspota que se saltaba el compañerismo olímpicamente. Y sin embargo también se opinaba que era un hombre de lo más comprometido con su labor de investigador. Y a él le gustaba creer en lo segundo. De hecho, de entre todos los compañeros que fuese el único que no se reía de su tartamudez y de su albinismo le otorgaba muchos puntos a favor. El subinspector Correa carraspeó cuando descubrió una llamada perdida en el móvil hecha por el teléfono de casa. La había hecho su mujer a las dos menos cuarto, y de aquello habían pasado diez minutos. Entonces, espabilando a la fuerza, se puso en pie y salió del apartamento de la víctima tan deprisa como pudo. En una hora había registrado la casa de la víctima a fondo. Incluso había vaciado la basura sobre el suelo de la cocina para un examen detallado. Y nada. Ninguna conclusión que extraer de toda aquella porquería contente y sonante. Luego, en su dormitorio, en una mesilla de noche había encontrado sobres que contenían cartas. Las leyó aplicadamente. Era los escritos de sus tres hermanas: Nuria, Laura y Mónica. Todas coincidían en pedirle que por favor se pusiese en contacto con ellas. Como buen sabueso apuntó en su bloc de notas los nombres y direcciones de cada una. Laura, incluso daba su número de teléfono, que también registró. Llegó a la puerta del Colegio Público Reina Sofía cuando los niños salían apresurados y contentos por haber terminado la jornada. Mas su pequeña, a diferencia del resto, caminaba arrastrando los pies y con el ceño fruncido. Su maestra, Elena Serra, que andaba tras ella le había puesto la mano en el hombro para que se girase. Al momento, cediendo a la voluntad de la mujer hizo lo que se le pedía. — Vamos, anímate Sofía. Dime qué te pasa. ¿Qué te preocupa? Te has pasado las tres últimas clases despistada, ausente, y eso no es propio de ti. La niña, respiró hondo, miró al frente buscando sin éxito a su madre y dijo: — Es por mi amigo Ramón, no se nada de él y durante el recreo vi al hombre que una vez le hizo daño. La maestra preocupada se puso en cuclillas y acarició el pelo de su alumna. No sabía a que niño se refería, en su clase de tercero A, no había ningún niño con ese nombre. — ¿A qué clase va? — Primero C —contestó rápida—. Se llama Ramón Sena. Su maestra se llama Minerva Figueroa. Es rubia, muy alta y lleva tatuajes. 35 Elena sonrió. Le encantaba esa niña. Era fabulosa. Sólo la conocía desde principios de septiembre, mas desde el primer momento supo que era especial. Además había en ella algo que la recordaba al pasado. Igual que su apellido, que tan familiar le resultaba. — Esta misma tarde hablaré con su maestra, ¿vale, Sofía? Ahora vete a casa a disfrutar del fin de semana que para ti empieza ya mismo, yo tengo claustro y eso siempre es mortal por necesidad. Sofía agitó los hombros. Odiaba que las cosas siempre fuesen tan complicadas. No llevaba bien tener que dejar a cargo de las cosas importantes a los adultos. Preferiría poder ser ella quien ayudase a su amigo en lugar de tener que confiarlo a su padre, primero, y ahora a su maestra. Una mujer a la que apreciaba, pero no dejaba de considerar un poco despistada. — Me parece bien. Pero… no te olvides de ello. — No. Descuida. ¿Y hoy quién viene a por ti? Quiero hablarlo con uno de tus padres. Sofía se giró y buscó entre la multitud. Entonces encontró a su progenitor. Basilio estrechó la mano de la maestra escuchando su nombre y al momento supo quien era. ¿Cómo olvidar a una de sus compañeras de piso en los años que estudiaba en la facultad de informática de Malva? Era toda una aficionada a la literatura de misterio que estudiaba magisterio infantil porque le encantaban los niños. Durante años, desde que se perdieron la pista en 1986, siempre que pasaba ante una biblioteca la recordaba. Y en su memoria aparecía llevando una pila enorme de libros de diversos géneros. Siempre la consideró la chica más erudita de todas sus amigas. — ¿Cómo estás, Ele? —le preguntó alegre por el reencuentro utilizando la abreviatura por la que en los años ochenta era conocida—. ¿Qué es de tu vida? — ¡Bien! —respondió jovial a la vez que sorprendida—. No me ha ido nada mal la vida. Conseguí terminar la carrera, aprobar las oposiciones y ahora trabajo en lo que siempre quise. De hecho soy la maestra de tu hija. — Muy bien. Me alegro mucho. Finalmente yo me hice policía, para disgusto de mi padre tras licenciarme en Informática. También me casé y tengo dos hijos. ¿Y qué hay de tu carrera de escritora? Seguro que ya te publicaron muchas novelas. Orgullosa lo confirmó con una generosa sonrisa. Él se giró para mirar a los ojos de su pequeña y al descubrir en ellos las huellas de la preocupación, la tomó en brazos. — ¿Qué te pasa, tesoro? — Es por Ramón. Esta mañana he visto al hombre de las gafas antiguas. Y me ha dado miedo. Temo por él y por mis otros amigos. Tiene mala cara. —Pensativa se rascó el cogote y agregó—: Ayer se me olvidó decirte una cosa muy importante. Tiene una marca en la cara. Basilio extrañado le preguntó a qué se refería. — Si, una como esa que tú tienes en mitad de la ceja. Pero él la tiene aquí. —Señaló con sus dedos fríos su propia mejilla derecha y la dibujó—. Tiene forma de jota. Basilio y Elena asintieron. — Me acaba de decir eso mismo hace un rato. Y le he prometido que esta tarde hablare por teléfono con la maestra de su amigo. El subinspector se rascó el ojo derecho y explicó a su amiga el giró que había dado la vida del niño en cuestión de horas. CAPITULO III Al que acertadamente apodaban Gato había pasado ante la puerta de aquella escuela pública a la hora del recreo para alegrarse un día que había empezado mal. Su esposa le había pedido el divorcio el mismo día que en su casa de la calle Letonia había descubierto sus cintas pornográficas. La muy puta lo había chantajeado pidiéndole todo su poder adquisitivo a cambio de no ir a la policía, y había aceptado sin quedarle más remedio. Afectado, había dicho en la oficina de la era director, que no se encontraba nada bien, y tan pronto colgó, salió a la calle. El barrio San Joaquín era su predilecto y hasta allí dirigió sus pasos. Esta vez prescindiendo de su coche. De aquel distrito lo que más le hacía disfrutar era el contacto con los niños desamparados. Pero también contemplar la vida de sus adultos desangelados le divertía. Retomando el vicio que creía desterrado, fue fumándose un cigarro tras otro hasta su llegada a la escuela Reina Sofía. Allí, a la sombra de un árbol, aprovechó su aire de hombre de negocios para observar a tantos niños y niñas le dio la gana sin levantar sospechas. Después cuando se metieron en clase, cogió un autobús urbano y se desplazó hasta el barrio San Telmo. La conductora le pareció más que atractiva pero se deshizo de la idea de cortejarla en cuanto le descubrió un piercing en la lengua. Aquella moda le parecía una aberración. Entonces, pensativo, se fue a sentar a los asientos traseros. Los mismos que frecuentemente ocupaban los adolescentes, estaban vacíos. Y pegando la mejilla al cristal pasó el tiempo hasta llegar a la calle San Diego evadido en meditaciones. Pensó en todos los niños que había visto en aquella escuela y en especial en los tres que más le habían gustado. Al primero le había ofrecido viejos caramelos encontrados en su abrigo y había aceptado. Se llama Simón e iba a párvulos. Y contento por su nueva amistad había llamado a dos niños 37 más: Ruth y Lucas. Ella iba a primero de primaria y caminaba arrastrando un pie. Una caída fue lo que le explicó cuando se interesó por su situación. Lucas, con sus gafas de gruesos cristales, se había emocionado cuando le había regalado una piruleta de fresa. Cuando bajó del autobús echó a correr calle Guadalajara abajo. Que lloviese y no llevara paraguas no sería un problema si su salud no fuese tan enclenque. Cogía resfriados demasiado deprisa como para exponerse tontamente a las inclemencias del tiempo. Y era entonces, cuando su temperatura subía hasta los cuarenta grados, cuando él mismo se burlaba de aquel apodo suyo. No lo habían apodado así por ser tierno como un felino doméstico. Sino por su agilidad tanto mental como física. A sus resplandecientes dieciocho años fue cuando finalizo la que sería su primera licenciatura. Económicas fue la elegida y matrícula de honor la nota final. La estudió cursando cursos que por edad no le correspondían pero había nacido siendo un niño prodigio y sus facultades no las desperdició ni un ápice entreteniéndose en banalidades. Únicamente dejó que el atletismo entrase en su vida mas no lo hizo como mera distracción sino para ser el mejor. Y cumplió su objetivo mientras su fama aumentaba exponencialmente. Durante los dos años siguientes, trabajando de director adjunto en el hotel familiar, se propuso y sacó la segunda y última de sus carreras universitarias, realizando su sueño infantil de convertirse en arquitecto. Al tiempo y para asombro del patriarca, un riguroso Silvestre Ulloa Revilla, natural de Santander, sobrepasó con creces el reto que este le propuso: duplicar las ganancias del negocio. Corría 1958, tenía veinte años, y el joven e imberbe Gato había convencido a su padre para que le financiase su primer negocio: un hotel balneario venido a menos y cerrado obligatoriamente por las deudas de su propietaria. Sara, la humilde y sexagenaria dueña sintió alivio a la vez que unos grandes remordimientos cuando vendió el negocio de toda una vida. Pero en el momento en el que recogió los bártulos, transportándolos a su camioneta, supo que era lo que mejor podía hacer; con suerte el joven de mirada inteligente lo encumbraría a su máximo esplendor. El mismo que a principios de siglo uno podía recuperar viendo las fotos que ahora guardaba en cajas de galletas. Y así fue porque el brillante estudiante, siempre ayudado por sus primos maternos, los mejores amigos que tuvo, reformó todo el balneario con una gran sonrisa y echando mano de los mejores materiales sin perder de vista los planos dibujados en su prodigioso cerebro. La reconstrucción del edificio se demoró más de seis meses sobre el tiempo calculado. Pero a Silvestre aquello no le importó. Sabía que era importante comenzar con buen pie, sin prisas, yendo despacio porque correr nunca era buen consejo. Aquel refrán así como otros no los había aprendido en la facultad. Los había mamado oyéndoselos decir a su padre y antes a su abuelo, grandes empresarios hosteleros que durante décadas habían regentado el Gran Hotel ubicado en la playa de Sardinero. Sin lugar a dudas los mejores ejemplos en los que fijarse. Pero él ambicionaba más. Nunca deseó plantarse siendo el director de un hotel balneario. Ni aún encumbrando, el otrora conocido Balneario Calderón renombrado a Hotel Altamira, a la elite. Posición que le permitía tener en su plantilla al cocinero más afamado del país, a los clientes más ricos de Europa y a un pianista que permanentemente tocaba para quien lo quisiese escuchar. No, ni mucho menos y su padre lo sabía. Así que cuando en agosto de 1960 su hijo fue a visitarlo a su despacho de la planta baja del Gran Hotel con una gruesa carpeta bajo el brazo y un bolígrafo sobre la oreja, dejó lo que estaba haciendo hasta el momento, estiró las piernas bajo la mesa, se colocó un puro entre los labios, y sonriendo esperó a que su hijo le expusiese el nuevo plan. Y el nuevo plan consistía en contraer matrimonio con la hija del golfista Raúl Villa. Él mismo hombre que en sus años de gloriosa actividad deportiva había hecho una fortuna, era padre viudo de una joven alocada que decididamente vivía como si no hubiese mañana y sentía una profunda admiración por el joven y talentoso empresario. Chico de veintidós años que cumplía sus sueños. — Nunca pensé que vinieses a pedirme aprobación para casarte —sostuvo burlón don Silvestre mientras se ponía en pie para buscar una botella de coñac con la que celebrar. — Aguarde y siéntese —indicó él, al que en dos años le había salido un buen bigote, de los que imponen seriedad, y que lucía orgulloso. El padre sosteniendo la mirada de su hijo hizo lo que se le pedía. El joven y delgadísimo Gato amontonó los papeles que su padre tenía desplegados en su escritorio, abrió la carpeta y orgulloso y cuidadoso, fue sacando los documentos que daban otra dimensión a los planes que antes únicamente vivían en su mente. — Antes quisiera mostrarle los planos de los nuevos hoteles a construir. Considerando los beneficios que el hotel Altamira me ha reportado, ¿y no me negará que han sido excelentes? —inquirió para a continuación mostrar una grafica donde se resaltaban las ganancias no por el color rojo de la tinta sino por la cantidad de cifras—. He meditado y llegado a la conclusión de que el siguiente paso es crear una cadena hotelera empezando por Albacete. Lobos será el destino de mis pasos —enseñó a su padre un plano de la ciudad y fotografías del hotel a comprar—. La madre de Villa creció allí, más concretamente en el pueblecito de Peñas de San Pedro. Y mi futura esposa tiene especial cariño por esas tierras. Nos instalaremos en la casa familiar, pasando desapercibidos, y cuando todo esté listo nos mudaremos donde convenga. Así, la tendré contenta. — Confío en ti hijo pero… ¿qué necesidad tienes de casarte por dinero? — Ninguna —respondió acelerado. 39 — Ya —musitó decepcionado mientras se llevaba la mano a la barba. Luego si no inmediatamente se levanto, dejó el coñac sin abrir en su lugar y salió del despacho sin mirar nada de lo que el hijo había puesto en la mesa. Su hijo predilecto tenía algo que ocultarle. No lo imaginaba, lo sabía. Calle Guadalajara abajo pasó ante la filmoteca y se detuvo a leer los carteles de las películas expuestas. Dedicaban un ciclo a John Ford al recuperar para el público Centauros del desierto, El hombre tranquilo, La diligencia, Siete mujeres y El hombre que mató a Liberty Valance. Especialmente le gustaba la segunda. Así que se pasaría a verla. Ahora que su mujer se había deshecho de él, sólo le quedaría entregarse a su afición cinefilia. Tras cinco minutos bajo los soportales de la filmoteca, siguió corriendo sin detenerse. Y así torció hacía la izquierda continuando calle Viejo continente arriba hasta llegar a la calle Estonia. Luego tomó esta última hacía arriba hasta el cruce con la calle Letonia. Y agradecido de llegar a esta se metió bajo sus soportales. Con el cuello del abrigó alzado al máximo buscó el número cuatro y cuando dio con él metió la llave correspondiente en la cerradura y la hizo girar. Allí, en mitad del pasillo, María Eugenia Villa de sesenta y cinco años, la mujer con la que llevaba casado treinta y ocho años lo aguardaba junto a las cajas de sus más de mil películas. — ¿En cuántas de estas violas a niños? —preguntó al tiempo que con su dedo quebrado por la artrosis señalaba las cintas. — ¡No es asunto tuyo! —escupió mientras se prendía otro cigarro—. Quedamos en que guardarías silencio si te entregaba hasta la última peseta, si ponía a tu nombre todos mis negocios, y hacía lo mismo con todos nuestros bienes. Incluyendo esta casa, el piso del Casco antiguo, los apartamentos de Malva, Madrid, Albacete e Ibiza, los tres coches y el barco amarrado en Malva. Así que cállate. Durante años has vivido a costa mía, sin mover ni un dedo. Solo me has servido para engendrar hijos. Un niño tras otro hasta que nació la niña. Nueve en total. Y ahora que ya eres una vieja caduca te quieres aprovechar de mí exprimiéndome. Anda y no vayas de buena ciudadana. Eres una avariciosa, una cínica, y si acudes a la policía diré que estabas al tanto de mis hábitos sexuales y que los aprobabas. Y será mi palabra contra la tuya. — ¿Hiciste daño a nuestros hijos? —le preguntó mirándolo a los ojos. — ¡No! ¿Por quién me tomas? ¡No me llames monstruo! —exclamó colérico. Luego se relajó y agregó tranquilamente—: Ni siquiera obligué a esos niños a hacer nada que no quisieran. Además les premiaba por pasar el rato conmigo. Los alimentaba incluso. Y había veces en las que les daba el cariño que en su casa no encuentran. Si, a esos niños sus familias les agraden, les insultan y a saber qué endemoniadas cosas más. Pero conmigo reciben abrazos, ternura, cariño y hasta recompensas. — ¡Maldita sea, te ves un héroe! —gritó triste y a la vez colérica, apretando los puños. — Que va. Para nada —Dijo convincente, pero mintiendo más de lo que pestañeaba. Luego le puso una mano en el hombro y continuó con su discurso—: Soy su amigo y nos ayudamos mutuamente. ¿Qué pudo hacer por ti? Me preguntan cuando les regalo un bocadillo. Yo entonces les pregunto que si les apetece jugar un rato. Ellos deseosos aceptan mi juego. Y si te fijas, ninguno llora de dolor. Me atrevería a decirte que hasta disfrutan —terminó cínico y sonriendo. — ¡Niña, a tu cuarto! —dijo colérica Vanesa tras quitarle a su hija la cuchara y el flan que se estaba comiendo—. Allí reflexionarás sobre tu comportamiento. O mejor todavía estudias porque buena falta te hace. Sofía, guardando silencio y cabizbaja se bajó de la silla, salió de la cocina y se fue directamente al salón. Allí enchufó la televisión y se sentó a verla recostada en el sillón de su padre. Su madre ya podía decir misa, pero era viernes y no pensaba dedicar su tiempo a hacer los deberes. Aquello sería un desperdicio. — No crees que te estás pasando, es solo una chiquilla de ocho años —argumentó valientemente el subinspector en defensa de su niña—. Al menos podías haberla dejado que se terminara el flan, ya sabes lo galga que es. — Si, claro, y darle una palmadita en la espalda. A parte, no te preocupes tanto. Con su cara dura se ha ido a ver la tele. Pero esta no sabe quién soy yo: hoy se acuesta caliente como que me llamo Vanesa Acosta Camacho. — Ya, pues no te tendrías que poner tan dura con ella cuando con quien estas enfadada es conmigo —agarró el inacabado postre y se lo comió absorbiéndolo por el agujero de la parte trasera—. Ella no sabía ni siquiera que era un violador hasta que se lo expliqué. Su amigo sufrió una agresión sexual y al contárselo le pidió que guardase secreto. Y así cumplió hasta ayer noche. Sólo me lo dijo porque estaba asustada. Lo de no querer decírtelo para que la siguieses dejando salir a la calle, tómalo como lo que es, una chiquillada. Una travesura de las tantas que hace. — Tranquilo, pues así va a ser tratada porque la pienso castigar. Le voy a quitar todos esos privilegios que le hemos ido consintiendo. Esta no vuelve a pisar la calle en meses. — Tú tan terca como siempre. —Se levantó y se puso a fregar la vajilla. Habían comido lasaña y los platos tenían tomate y bechamel resecos. De la tortilla de patatas había quedado la mitad. Mientras pensó qué hacer a continuación. — ¿Terca? —preguntó ofendida mientras se ponía en pie apoyándose en la mesa. Le dolía la espalda y el enfado le había tensado el cuerpo. — Un poco cariño —dijo suavemente tras librarse del estrés que el susto acababa de darle —. Pero no temas, yo también lo soy. 41 — Claro que lo eres. Y Sofía aún más y por eso la abronco. —Comenzó a hablar por lo bajo—. A parte, tengo mucho miedo. Si durante el recreo vio al violador bien puede ser que este ahora venga tras ella. Para que no se lo diga a la policía o para violarla. — Ya —respondió fugazmente él. Al punto, de reojo miró la hora que sobre la nevera descubrió en el reloj de neón que decoraba la cocina—. Ahora voy a llamar a mi amigo Martín Fernández. Trabaja con nosotros como retratista. Sofía podría describirle la cara que tiene nuestro hombre y con la colaboración de los colegios podríamos pegar carteles e instruir a los niños diciéndoles que no se acerquen a él. Pensaba hacerlo con Ramón, pero prefiero que sea ella. Seguro que se muestra más segura. También podríamos distribuir su imagen por los parques y tiendas, los cines y las guarderías, e incluso los portales de las casas. Y sobre su protección, esta misma noche hablaré con ella. Ahora marcho a trabajar. Y por favor, no seas muy dura castigándola, está sufriendo por su amigo. Dicho esto se secó las manos con un paño, besó a su mujer en la frente y se despidió de sus dos hijos con un simple ¡Portaros bien, bichos! Luego, dando tres zancadas se metió de nuevo casa de su vecina. Y allí encontró a Ángulo, sentado en una silla en mitad de la cocina. Finalmente no fue a su casa a comer porque prefirió hacerlo en un bar cercano, para así, aprisa volver al trabajo cuanto antes. — ¿Cómo te fue entrevistando a mis vecinos? ¿Alguna pista? — Si. Hay una mujer que se llama Macarena Hidalgo, vive en el segundo C —informó sin tener necesidad de buscar el dato en su cuaderno. Tenía una memoria prodigiosa y le encantaba, hasta cierto punto, presumir de ella—. Me dijo que había visto descolgarse a un vecino a través de las paredes del patio. Pero que no le dio importancia porque en el cuarto A siempre han pasado cosas raras. Pensó que era uno de sus clientes y siguió haciéndose el desayuno. — ¿Cliente de qué? — ¡De su lupanar! Y son palabras textuales —explicó acelerado. — Imagino. Bueno, ¿y nada más? Yo encontré las cartas que sus hermanas le fueron mandando. Una de ellas da su número de teléfono. Habrá que llamar, comunicar la muerte de su hermana y preguntar sobre su vida. — Si no tienes inconveniente me ocuparé de ello, ¿qué te parece? — Estupendo —respondió pensativo. Entonces mientras se asomaba por la ventana sacó su teléfono móvil y buscó a Martín Fernández. Teniendo a Ángulo investigando la muerte de Diana Manzanares podría dedicarse a la investigación del violador. Martín que era hombre de pocas palabras lo despachó en menos de lo que canta un gallo. Lo citó para las siete menos cuarto de la tarde en la calle Ana María Matute, número ocho. Allí era donde se le podía localizar justo antes de que subiese a su despacho de diseño gráfico. Y de inmediato, tras colgar, telefoneó a Patricia Motos. La subinspectora le respondió presta y tan rápidamente o más le informó detalladamente de la situación. A Basilio no le hizo falta preguntar, ni a ella buscar la información en las profundidades de sus recuerdos. No hacía ni medía hora que acababa de entrevistarse con Ramón Sena y con sus familiares más directos. Inclusive su padre. — El niño no se ha mostrado apenado cuando ha sido informado de la muerte de su madre. Ha roto a llorar pero creo que de alivio. Su abuelo materno lo abrazaba estrechamente y sus tres tías no dejaron ni un solo momento de darle mimos. Entre ellos han acordado que su custodia pase a ser de su tía Mónica. Ella es su madrina y su madre ya la había nombrado su tutora cuando entró hace dos años en una clínica de desintoxicación. Correa asintió. Luego le habló de su idea de que Sofía colaborase en la identificación del violador. — Tráela a comisaría y muéstrale el listado de fichados a ver si reconoce al que buscas. Está bien lo del retrato robot pero haz esto antes. Así te ahorras un paso. Basilio meditó. Su colega estaba en lo cierto mas sospechaba que Vanesa pusiese el grito en el cielo cuando lo supiese. — Bien, estoy conforme. Ahora, iremos para allá. Por cierto, ¿dónde está el niño ahora mismo? —resolvió a preguntar después de haber olvidado su nombre—. ¿Está en comisaría? — No. Él y los suyos acaban de salir a merendar. El abuelo lo ha propuesto antes de emprender el viaje a Albacete. — ¿Sabes si piensan venir hasta aquí? Quisiera hablar con ellos. — No creo que lo hagan. Al chico lo que más le conviene es alejarse de aquí. La posibilidad de recoger las pertenencias de la fallecida y del niño me parece que no tienen prioridad para la familia. — Entendido, Patricia. Bueno, te dejo. Ya nos mantendremos informados a lo largo del día. Correa dejó a Ángulo investigando en casa de Diana Manzanares para salir con Sofía a la comisaría. Vanesa había puesto reparos, pero él los disipó con un par de palabras precisas y una sonrisa encantadora y desigual. Padre e hija llegaron a comisaría y sin detenerse entraron en el despacho donde él tenía su mesa de trabajo junto a la de sus compañeros. Para Sofía, que se sentó sobre las rodillas de su padre, aquella era una experiencia con la que llevaba muchos años soñando. — Hija, ahora te voy a mostrar unas fotos —le dijo mientras el ordenador se encendía—. Y tendrás que decirme si de entre todos los hombres que vas a ver está el hombre de la cicatriz. 43 Si no lo encuentras, tranquila. Cuando sean las siete te llevare a ver a un amigo. A él le describías al hombre malo, y hará un retrato robot. ¿Vale, joya? La niña asintió moviendo la cabeza. Al punto, con el sistema operativo cargado, el subinspector ejecutó un programa, el RAYV, puso su nombre de usuario y contraseña y entró en el formulario inicial. Desde allí pinchó en un botón y accedió a otro que le permitió acotar el número de sospechosos según unas propiedades físicas. Luego preguntó a su hija pidiendo máxima concentración y con la información dada tecleó esas condiciones según parámetros previamente seleccionados. Así, durante una hora larga estuvieron hasta que él se cansó de resultados infructuosos donde Sofía se detuvo a estudiar más de cien rostros, más aquellos que pasaron de largo. — ¿Y ahora qué haremos? — Ir a ver a mi amigo Martín. ¿Estás preparada o quieres que lo pospongamos? A estas alturas tienes que estar muy cansada. Ella sonrió, y expuso: — ¿Yo cansada? ¿Y eso qué importa? El objetivo es pillar al hijo puta que violó a Ramón cuanto antes, y hasta no verlo en prisión, no descansaré. Basilio y el resto de sus compañeros presentes sonrieron. Se levantó, alzó a su hija y la dejó en pie sobre el suelo, un linóleo verde, y enérgicamente echó a andar siendo seguida por ella. — ¿Veis, que fierecilla es mi hija? No la perdáis de vista. De aquí a doce años pertenecerá a la nueva generación de policías que defenderá este país. La pequeña, sonrojada, miró a los colegas de su padre, y tímidamente los saludó agitando su mano. Graciosamente fue respondida. La visita a Martín Fernández que, paraba en el barrio Santa Águeda resultó más exitosa que la echa a la comisaría. Sólo le bastaron al artista veinte minutos a solas con la niña, para dibujar un fiel retrato del violador. Y tan pronto fue terminado, Correa y él estrecharon las manos y se despidieron hasta la próxima ocasión deseándose lo mejor. — Cuando lo cacéis me avisas —le pidió Martín sentado en su desgraciadamente inseparable silla de ruedas mientras lo veía marchar. La misma que llevaba utilizando desde que dos años atrás, mientras se dirigía al circuito de Montmeló en su motocicleta un tonto accidente, como él lo calificaba, le hiciese perder sus dos piernas. — Si, y te invito a cenar al mejor restaurante de la ciudad, ¿vale? —Encantado, será un placer verte gastar dinero en la marisquería Querida Galicia. Basilio rió y acto seguido montó a su hija en su asiento específico en el coche. Tenía ocho años, y era la más alta entre sus compañeros de clase, pero la norma era la norma. Después, cuando ya le había ajustado el cinturón de seguridad, se subió él, no sin antes dejar el retrato a buen recaudo guardándolo en la guantera. Al punto arrancó y condujo hasta la calle Comunidad Valenciana. Allí, frente a la piscina municipal, su amiga Aitana Mella mantenía la copistería heredada de su difunto padre. Era un negocio pequeño, pero muy próspero porque en sus precios paupérrimos los estudiantes encontraban el mejor sitio para fotocopiarse los apuntes. Debería haber llevado el retrato a fotocopiar a la comisaría, sería bueno que cada copia llevase el membrete de la policía, pero así tardaría menos, y de paso entablaría conversación con la chavalería que siempre rondaba cerca del establecimiento. Gato miró a través de las cortinas que había en el salón y agradecido descubrió que el sol se estaba poniendo. Llevaba seis horas conviviendo con el cuerpo sin vida de su esposa y le urgía deshacerse de él. La había matado sin pensárselo demasiado al clavarle un cuchillo por la espalda. Luego, para asegurarse su muerte, la había estrangulado. Después, tranquilamente, porque lo peor ya había pasado la metió en una bolsa de basura que ató cuidadosamente pertrechando un buen nudo marinero de los aprendidos cuando hizo el Servicio Militar en Marina. No le resulto terrible asesinar a su mujer. Al contrario, se sintió liberado. Aquella bruja, ya no volvería a chantajearlo nunca más. Ahora sólo necesitaba un plan para deshacerse del cadáver y que no lo relacionaran con el asesinato. Seria complejo. Pero a él los retos siempre lo estimulaban. En principio tendría que acercarse hasta su residencia en el Casco antiguo para recoger su coche. Podría pedir un taxi, o coger un urbano, pero la idea no le pareció convincente y marchó andando. Vivía en la calle Salamanca, número dos, en un ático de doscientos metros cuadrados que él mismo había decorado con sus cuadros pintados a mano. Obras que plasmaban lo que más amaba: el cine. También dibujaba niños desnudos pero era algo raro. Y si lo hacía acababan siempre quemados en la chimenea bajo su atenta mirada. Los dibujaba sonrientes no obstante el gesto real de aquellas almas inocentes había sido de tristeza. Recordando el verdadero motivo por el que accedió a casarse, descendió los escalones del sótano pensado que después de todo había hecho bien. Su padre, un hombre recto, devoto practicante que nunca se había perdido una misa de domingo, y concedía a la iglesia donaciones importantes anualmente para los orfanatos, no le hubiese perdonado. Quizás incluso lo hubiera desheredado por violar a su sobrina Paloma. La dulce niña que tan solo contaba con doce años cuando todo ocurrió. Y el joven Gato, paralizado por el terror que le suponía recordar a su colérico padre, el que nunca dudó en castigar físicamente a sus hijos, aceptó el chantaje interpuesto por el golfista. Él único testigo de aquel punto negro en su intachable conducta. Exceptuando a la 45 niña. No obstante de ella y de su silencio se ocupó fácilmente valiéndose del mar Cantábrico como herramienta y confidente. Había bajado el cadáver al sótano porque temía que si lo dejaba en la cocina fuese encontrado por algún chismoso, por alguno de sus hijos o por los inquilinos. Un matrimonio de jóvenes profesores que había decidido trasladarse a Lobos escapando del bullicioso Albacete. Muy probable era que su esposa le hubiera comentado algo acerca de la llegada del matrimonio. Mas su mente, ocupada siempre en el día a día de sus negocios, no había asimilado aquella ristra de palabras vocalizadas por la bruja. Porque a él poco le había importado nunca el destino de aquella vivienda. Un inmueble que si mantenía en propiedad era por tenerla entretenida. Porque así estaba contenta ahora que los pájaros le habían volado del nido. Por ello, por no escucharla había cometido un error: no sacar las cajas donde guardaba las cintas. Porque bien podría haberlas guardado en uno de los almacenes que había alquilado en el Polígono industrial, o incluso haberlas quemado. De cualquier modo ahora ya daba igual porque la había matado y bien muerta que estaba. Había intentado caminar tranquilo y sin embargo le resultó imposible. La distancia entre las calles Letonia y Salamanca era larga y durante el trayecto no logró evitar sentirse perseguido y angustiado. No obstante, no hubo en ningún momento el más mínimo gesto de arrepentimiento ni lo habría nunca. De eso podía estar seguro. Siempre había odiado a su mujer y al fin se había liberado de su yugo. Si, vivir con ella había sido una condena, un castigo ganado apulso, ahora le tocaba sortear a la policía, y de ellos sólo podía esperar otro castigo. Confiaba en su inteligencia, mas no iba a subestimar la suya. Asesinarla había sido sencillo, pero ¿cómo iba a deshacerse del cuerpo? Por el momento lo había descuartizado. Se había reído mientras lo hacía recordando las malas películas que había visto sobre Jack el Destripador, pero no le había quedado más remedio porque así el peso era menor y ganaba facilidad a la hora de meterlo en la bolsa. Si, ante todo era un pragmático. Su esposa había encontrado sus cintas gracias al trabajo entusiasta de la chica de la limpieza. No la conocía, pero estaba seguro de que ella no sabía el contenido que albergaban. Apostaría a que su mujer se había sentado sola ante el reproductor de VHS tras verla marchar. Nada, menuda pájara estaba hecha. Afortunadamente, ya no le daría más guerra. Creyó que el sótano iba a ser un lugar seguro pero erró. También pensaba que la bruja no lograría huéspedes para la vieja casa, y se equivocó. Entonces sonrió amargamente. Se acababa de dar cuenta de que el matrimonio de jóvenes le iba a resultar un problema. El subinspector llegó al Instituto anatómico forense pasadas las doce de la noche. Al recibir la llamada de Osuna, se había llevado a Sofía a la cocina interrumpiendo el visualizado de la película. La sentó sobre el banco de la cocina y cariñosamente la felicitó por el buen trabajo que había hecho con el dibujante. Después le pidió que ese comportamiento lo llevase también al terreno escolar haciendo los deberes en canto pudiese. — ¡No soporto qué mamá y tú discutáis por eso! Me ponéis enfermo —finalizó suspirando. La chiquilla afectada lo besó en la mejilla. Luego expresó: — Ya, si es que estudiar es aburrido. Me gusta más jugar. Pero te prometo cambiar, ¿vale? Basilio exageradamente emocionado la tomó en sus brazos y la alzó hacía el techo igual que le hacía cuando era un bebé. Después tras bajarla al suelo le dijo: — Por cierto, ni se te ocurra hacerle cara al hombre malo. ¿Entendido? De hecho, si alguna vez lo ves molestando a tus amigos avisa a un adulto, o llámame. Y ahora te dejo que sigas viendo la película. Procurare volver antes de que termine. Ya me contarás si Indiana Jones acaba sobreviviendo. De una vez para otra olvido el desenlace. Hasta la calle Río Janeiro Basilio condujo con la radio puesta y fumándose un buen puro. Un Cohíba que si no recordaba mal llevaba en la guantera desde la primera boda de su primo hermano Héctor. El mismo que actualmente, estaba casado por cuarta vez. Había tenido un día largo y cuando creía que su jornada estaba finalizando el médico forense lo había telefoneado. No le había adelantado qué le esperaba en la morgue, pero no sería nada bueno. Tal vez incluso obligase a dar un giro a la investigación. Sobre ésta Cristián Ángulo lo había puesto al corriente hacía las ocho y media de la tarde en casa, acompañados de un vaso de vino. Fue una reunión breve porque no había gran cosa que contar. Los de rastros habían examinado los preservativos hallados y sólo habían deducido dos cosas. Que era una mujer muy promiscua pero que los hombres con los que había estado no tenían antecedentes. Ni siquiera la pisada que había hallado valía la pena. Habían descubierto que pertenecía al portero de la finca. Mientras escuchaba, a Basilio se le pasó por la cabeza, que no se había molestado en descubrir al anónimo que hizo la llamada. Entonces acercándose a la nevera para tomar unos berberechos con los que acompañar, le relató lo ocurrido la noche anterior. — Bien pudo ser él el asesino —se aventuró Cristián. — Ya. Pero no olvidemos que los agentes de la Policía Local, y que se sepa, no encontraron a nadie cuando registraron el apartamento. Bueno, ahora habrá que saber hasta qué punto buscaron, o si son participes. 47 Cristián sorprendido por la acusación se llevó las manos a la cabeza. Basilio, enfadándose consigo mismo por bocazas, se bebió directamente de la botella un buen trago de vino. El subinspector entró en el Instituto anatómico forense, y al punto que apagó el cigarro en uno de los ceniceros de pie que había junto a la entrada, vio salir del Parque de bomberos que tenía ante él salir dos camiones con las sirenas encendidas. Preguntándose que habría pasado llamo a casa. Su mujer encendió la radio alarmada. No decían nada. Entonces llamaron a la puerta. Era la misma Macarena Hidalgo que, sabía a ciencia cierta, que el incendio se había producido en el barrio San Telmo, a la altura de la calle Letonia, frente al cuartel de la Guardia Civil. Su hermana melliza la había llamado dándole la nueva alarmada y entre sollozos. Y ella toda una experta informadora, encantada, expandió la hizo correr imprimiendo pavor en cada silaba y añadiendo sutiles lagrimas de desesperanza. A duras penas tranquilizado dirigió sus pasos pasillo arriba. El edificio, otrora seminario, tras una amplia restauración había pasado a erigirse como la morgue más imponente de Castilla La Mancha. Era en ella, en su segunda planta, divida por un simple y funcional pasillo donde se encontraban veinte salas entre aulas y laboratorios, usadas para impartir clases de diversas temáticas científicas en seminarios. Y al final del pasillo, una puerta conducía al imponente auditorio con capacidad para doscientas veintisiete personas. Y allí, en aquel escenario tanto Nicolás Osuna como otros investigadores amigos suyos, ofrecían cada cierto tiempo magistrales conferencias sobre los innumerables campos de la ciencia. Entre el alumnado, gente licenciada en medicina u otras ramas científicas, se encontraban Claudia Pereiro, Luis Cassaró y Jorge Cañizares como los chicos más espabilados según Nicolás. Ella, había terminado Medicina a los veinticuatro años y, habida por lograr su anhelado sueño de ser forense se había matriculado en Medicina Legal dos años más tarde. Ahora, con treinta se hallaba en el último curso. Y apasionadamente, porque le entusiasmaba aprender, le tenía bien dicho a su profesor, orgulloso Osuna, que la convocase a todas sus autopsias. Cassaró había terminado psiquiatría con excelentes calificaciones ese mismo año, mas ahora se encontraba, al igual que Claudia interesado en la medicina forense. Pero este lo hacía, más allá de por dedicarse a ello profesionalmente, por documentarse con el objetivo para escribir una novela grafica, la más grande de todas, junto a su hermano gemelo Lalo, magnifico dibujante y residente en Perú, la tierra natal. El titulo no lo tenía pensado, mas ya tenía asegurado que el escenario principal sería una morgue: inmensa como aquella pero tétrica como ninguna mente había imaginado hasta la fecha. Y Jorge Cañizares, el vergonzoso del grupo, el heavy, el sobrino del motorizado forense, y el más empollón de todos. Se había licenciado en medicina con las mejores calificaciones del curso y queriendo ser neurocirujano como su padre, se decantó por seguir la estela a su tío cuando el verano anterior lo pasó siendo su auxiliar. Basilio impaciente tocó suavemente a la puerta del despacho de Osuna. Y el doctor, embutido en su pijama, le abrió con cara de desesperación. — ¿Qué entiendes tú por venir con presteza? — Nada —dijo disgustado Correa—. Yo no entiendo nada. Y no es tan tarde —oteó su reloj. Pero no distinguió dónde estaban las agujas. Allí las lámparas brillaban por su ausencia. — Pasa y acomódate en una de mis sillas. Para mi es el sofá. La autopsia de tu chica la acabé hace muchas horas, pero como Claudia es tan aplicada me exigió volver a examinar el cuerpo. Y lo hicimos. ¿A ver qué valiente se niega? Será una brillante profesional. — Ya, lo sé —respondió acompañándose de una sonrisa—. Somos amigos desde hace mucho tiempo y sé lo perseverante que es. Y lo cierto es que tengo ganas de que te sustituya porque eres muy cansino. —Luego, tras dejarse caer en el sofá, arrebatándoselo, y estirando las piernas sobre él, inquirió—: ¿Qué has descubierto de nuevo que no podía esperar para mañana? — Que a tu víctima la han maltratado desde su más tierna infancia —empezó a explicarse mientras hacía levantar al otro—. Mañana tendrás que interrogar a su familia. Si te dicen que fueron caídas. No confíes en ellos. Llamé a mis colegas del hospital, me hice con las pruebas que le hicieron a Ramón, y tanto hijo como madre fueron agredidos igual. O a Ramón le pegaba su abuelo o al chiquillo su madre lo castigaba repitiendo los mismos patrones que su padre había seguido con ella. Para mi esta es la mejor opción. — Ya, el chiquillo no me hubiese mentido. A parte, ella lo maltrataba sin lugar a dudas. —Hizo memoria, se encontraba dubitativo. Las horas sin descansar le hacían mella. Se encontraba irascible. Al cabo de unos minutos callado lanzó una pregunta de la que el mismo sabía la respuesta—: ¿Pero le habrá puesto las manos encima también el abuelo? No. Él lo quiere mucho. También… —continuó meditando—… pudo agredirle su marido. Actualmente para en la cárcel. Mañana iré a verlo. ¿Por cierto qué sabes de un incendio? Acabo de ver dos camiones saliendo disparados. CAPITULO IV Sábado, 31 de octubre de 1998. 49 Basilio se asomó al balcón y desde allí vio partir a su esposa e hijos. Pasarían el fin de semana en Malva, la querida ciudad de ella, con su familia. Para el próximo si todo salía a pedir de boca visitarían Ares, pueblo de Basilio. Al policía no le hacía especial ilusión reencontrarse con su padre. Sin embargo el compartir tertulia con su abuelo materno, ver a sus hermanas y madre le compensaban las miradas de reproche que su padre siempre le echaba, nada más versen. En cuanto perdió de vista el Ford de Vanesa se giró sobre sus talones, desayunó y se vistió sustituyendo el pijama por unos tejanos y una camisa de franela. El día de ayer con sus lluvias intermitentes había dejado paso a un día más propio de invierno que del otoño. Después agitado por haberse quedado solo salió de casa para dirigirse al apartamento de su jefa. La noche anterior a su vuelta de la morgue la había llamado para que le concertase una cita con el viudo de Diana Manzanares. Felipe Sena Peña, nacido en julio de 1970, caminó decididamente hasta llegar a la mesa donde Basilio lo esperaba. El subinspector, sin perderle ojo caviló, imaginando, qué persona podría existir tras esa fachada de tipo duro lo vio caminar en su dirección, vestía el mono reglamentario y llevaba la perfecta barba de señor. Dudando entre dos opciones le estrechó la mano que el otro le tendió obteniendo una respuesta enérgica. Y cuando se sentó frente a él y educadamente le preguntó qué le había traído hasta su hogar, Basilio, sintió que ante él tenía al ladrón más frió de la región. — Es por su mujer. Ayer mañana murió asesinada. — Lo sé, veo los informativos. Aquí vivimos mejor que queremos. Cuando era un hombre supuestamente libre, tenía que trabajar para comer, arriesgarme cometiendo aquellos entupidos asaltos. Sin embargo, hoy por hoy, mi vida se limita a dormir, comer, pasear y jugar a las cartas. Vale, no veo mujeres, —admitió mientras se prendía un cigarro que luego encendió con el mechero que el subinspector le ofreció—, pero mejor. Ellas sólo me han traído problemas desde niño. Mi madre era una puta, mi padre un estafador al que solo he visto tres veces en mi vida, ¿y mis dos hermanas? Unas salvajes que le daban a la cocaína nada más despertar y que me obligaban a ir en busca de su camello los días en los que les pesaba mucho el pandero. ¡Malditas golfas! —agregó finalmente. Tras ello se subió las gafas empujando el mismo puente, que según el buen criterio de su interlocutor, fue reparado mediante de una pésima soldadura—. Y luego, voy yo, tonto de mí, y me enamoro de la borracha de Diana. Cuando la conocí cantaba muy bien, luego todo se echó a perder. Basilio le preguntó las causas. Ya que se había encontrado con que Felipe Sena era parlanchín, iba a aprovecharse de ello. Esta vez había decidido dirigir el interrogatorio coloquialmente. Aquella táctica pensó, echando la vista atrás, sería mejor que su opuesta. Ir de poli malo no le había reportado beneficios entrevistándose con presos. A ellos no hay amenazas que les asusten. — ¿La ha oído cantar? Basilio negó con la cabeza. — ¡Pues hágalo! Su voz me echó a perder y también fue su perdición. Cantaba tan bien que no sólo se le acercaron bellas personas, sino aves carroñeras que sobrevuelan los cielos de lo noche y son reyes en ella. Escoria cantante y sonante. Hombres y mujeres, que mienten compulsivamente, perfectos embaucadores que la llevaban a las fiestas a las que su padre jamás le dejaba ir. Su viejo le recalcaba que se le cerrarían las puertas tan rápido se le abrieron si seguía jugando a ser la chica mala. Y así fue. Tan pronto dio un concierto borracha, en esa sala ni en ninguna otra la volvieron a llamar. Solo pudo actuar en pueblos perdidos. Ya sabe, igual que se corre la voz para auparte a los cielos, se hace en sentido inverso para hundirte en los infiernos. Incluso con más ahínco porque resulta más endiabladamente divertido. Correa le dio la razón, sacó un pitillo del bolsillo de sus pantalones y comenzó a fumar. Lo hacía con vicio, el cuarto de hora que llevaba viendo a aquel individuo fumar había hecho mella en su sistema nervioso. — Fume tranquilo. — ¿Y dígame, cuándo Ramón Manzanares veía a su hija echando por la borda la carrera como cantante de éxito que él le proporcionó, que hacía al respecto? — Echaba serpientes por la boca, le prohibía salir, la castigaba siendo su guardaespaldas. — Ya, imagino. Era un padre autoritario. ¿Pero al punto, de pegarla, si hacía falta? El atracador fríamente sonrió. — ¿Cuánto habéis tardado en averiguarlo? ¡Maldita sea! Ha sido necesario que muriese para que se sepa —dijo sinceramente dolido—. Claro que lo hacía. Fue su manera de educarla. La madre de Diana murió cuando ella era una niña de seis años. Aquella mujer según mi esposa era la más dulce de las personas. Estaban estrechamente unidas. Laura se llamaba, igual que nuestra hijita. Y qué curioso resulta pensar que ambas murieron en un accidente automovilístico. Laura Escala también había dedicado su juventud a la música. Pero abandonó su carrera al casarse con mi suegro. Personalmente estoy convencido de que no lo hizo voluntariamente. El taimado de él era un machista al que le gustaba poseerla. — Ya, pero entonces no entiendo cómo es que si permitió a su hija dedicarse a lo mismo que a su mujer le prohibió. — Bueno, siempre fue la niña de sus ojos, y ¿qué padre no concede a su hija lo que quiere? — Cierto. No hay padre tan duro como para no ceder ante la mirada dulce de su hija. — ¿Lo ve? Apuesto a que es padre. —Le sostuvo la mirada durante los tres segundos en los que creyó que contestaría entrando en su juego. Pero no fue concedido aquel privilegio. No 51 estaba ante un ingenuo detective. De hecho mientras trabajaba nunca llevaba la alianza de matrimonio, ya fuese por preservar la intimidad y con ella la seguridad hacía su familia, y porque detestaba los ornamentos. Prosiguió—: A parte, ser su manager le confería la posibilidad de dominarla, y de paso exprimirla. A mi suegro le vuelven loco los billetes y cuánto mayor es el fajo, mejor. Basilio caviló, miró el reloj y cansado descubrió lo tarde que se le estaba haciendo. Mientras aquel preso, con todo el tiempo del mundo, hablaba y hablaba, y en el fondo sólo le reportaba chismes de familia. A él su padre también le había pegado y no por ello sería quien lo llevase la tumba. — Mi padre también me pegó durante mi infancia, mi adolescencia e incluso lo intentó durante mi juventud. Y no por ello puedo decir que me maltratase. Antes se educaba así. No me hable más de cotilleos en el seno de la familia Manzanares-Escala. Quiero hechos. ¿O acaso quién la golpeaba era usted cuando ella, borracha, coqueteaba hasta con Cristo Crucificado? — preguntó cansado, lanzándose a la piscina, esperando lo peor. Felipe se subió las mangas de la camisa, se puso en pie de un fuerte brinco que, hizo tambalear su silla sobre las patas traseras, y luego se acercó con malas intenciones a Basilio. Y mientras, el silencio invadió aquella pequeña sala donde únicamente estaban ellos dos. — ¡Cállese, imbécil! —le dijo amenazante al oído mientras lo sujetaba de la cabeza. El subinspector sonrió. Aquel pobre diablo al que el tiempo en prisión aparentemente había endurecido, permitiéndole dejar atrás al delincuente torpe, inocente e inmaduro que había sido en el pasado, estaba perdiendo la frialdad, al punto que Correa, sólo se reía por su actuación. — ¡Dios! Solo me ha bastado sospechar de ti para que te olvides los modales. — Pronunciaba difícilmente, pero ahora era él quien no podía callar—. Anda, pégame, vamos. Se valiente. No temas por los guardias, no diré nada. Soy muy torpe, diré que me caí. Soy un respetable policía, me creerán. Tú, en cambio, por mucho que ahora leas la Biblia o presidas el Club de Lectura de los Rateros Arrepentidos, siempre serás un ruin chorizo. ¿Qué hay de tu banda? ¿Por qué solo tú cumples prisión? Te lo diré: eres la mierda a la que nadie quiere. Ni tu mujer, ni tu hijo, ni tus padres y hermanas. ¡Nadie! —Terminó vocalizando mientras el otro lo empujó hacia la pared más cercana, lo estrelló y le premió dándole puñetazos en el estomago y patadas en las espinillas. Basilio, más alto que él, más robusto y musculoso, pero también nueve años mayor, cansado, medio minuto después, le sujetó la cabeza y le dijo alto y claro: — Estate quieto, monigote, engreído. No vine aquí un sábado para escuchar tus mentiras y recibir tus caricias. Ahora, se bueno y siéntate. Aún quedan cosas por concretar. A parte de adquirir la revista de Grandes cacerías, también había comprado tres periódicos acudiendo premeditadamente a tres puntos de venta diferente. Dos de ellos escogidos como los mejores representantes de la prensa nacional, y uno, esta vez al azar, representando la prensa provincial. Más tarde al llegar a casa sobre aquella bicicleta de montaña suya con la que había pedaleado tres intensas horas por la sierra, antes incluso de ducharse y bebiéndose un zumo de naranja vertido de tetrabrik, los había repasado buscando nuevas sobre la investigación del asesinato que brillantemente había cometido. No obstante, en ninguno, encontró mención al asunto que más le preocupaba y que era el único que podía delatar su presencia: un rastro de su sangre en la pared por donde descendió. Tal vez fuese pequeño pero si los policías buscaban lo encontrarían y entonces su planteamiento de la vida se vería truncado. La comparación con el rastro dejado en su segundo asesinato les llevaría a aproximarse a su autoría y tendría la obligación de modificar su conducta e incluso de volver a instalarse en otra población. Se miró la palma de la mano, le escocía mucho e incluso la herida había drenado sangre manchando el vendaje a causa del esfuerzo de conducción, pero y qué. La vida no está hecha para mediocres se dijo al punto que maldijo su torpeza juvenil. Aquella que cometió cuando era tan prepotente y carente de la inteligencia emocional necesaria para haber limpiado el escenario del crimen de rastros como el pañuelo que usó para limpiarse las secreciones nasales antes de desaparecer. Cuarto de hora después, todavía padeciendo el miedo la que la Policía lo descubriese, y en albornoz tras haberse duchado, tomó su teléfono móvil y llamó al contacto que tenía en la Policía a su teléfono personal. El tiempo que tardó en descolgar se le eternizó. — ¿Tienes noticias de que la policía siga un rastro de sangre? —preguntó fuera de sí. — ¡No! Mi contacto en los Nacionales no me ha dicho nada al respecto —verbalizó huraño inmediatamente antes de colgar con un sonoro golpe. Había entrado en prisión creyendo que quien maltrataba a Diana había sido su padre, ahora que salía estaba hecho un mar de dudas. Nada más sentarse dentro del coche y antes de agarrar el volante, llamó al móvil de Vanesa. Con su esposa que, parecía ir caminando, mantuvo una brevísima conversación. Tan sólo logró sonsacarle que habían llegado bien y que los niños estaban en casa de los abuelos cuidados por su hermana Esther. — Ya quisiera para mi esos cuidados por parte de mi cuñadita —dijo en voz alta una vez Vanesa le colgó, mientras dejaba el teléfono en la guantera—. En fin, no me puedo quejar. Esta noche quien me cuidará será Patri. Y dicho esto, al tiempo que se prendía un cigarro más, arrancó. 53 La prisión provincial de Monte del Amo se encontraba a cuarenta kilómetros de la ciudad más cercana, Lobos. Y estaba levantada sobre una peña nada desdeñable que los lugareños más antiguos asociaban al suicidio colectivo de la primera secta que por allí existió. Corrían los años 60 cuando los nombrados Coléricos se amotinaron en una casona para más tarde prenderle fuego, muriendo así ellos mismos y la familia adinerada que era dueña. La construcción de la prisión vino diez años más tarde cuando las demás cárceles de la región estaban sobradamente sobrepobladas y fue levantada gracias a la mano de obra de los presos políticos de la dictadura de Francisco Franco. Ahora más de treinta años después, y varias veces reformada, era el destino de todo tipo de criminal y delincuente. Desde burdos atracadores de estancos que sólo se habían llevado un ligero botín, hasta asesinos y violadores de mala sangre que se jactaban de sus actos y de los cuales no se atisbaba ni se atisbaría nunca un gramo de arrepentimiento. Y de allí salió el subinspector sin nada que resolver; sin ninguna pista. El interrogatorio a Felipe Sena había resultado un chiste, una pantomima, una pérdida de tiempo. El muy hijo de su madre había intentado colársela doblada. Mas cuando el subinspector, hábilmente, le había preguntado dónde Ramón Manzanares agredía y cómo a su hija, el idiota había dicho que la abofeteaba. Y nada más lejos de la realidad porque quien la maltrató había usado armas más contundentes sino un cinturón como mínimo y siempre golpeándole en la espalda. — Menuda pérdida de tiempo. Ese hombre es un necio, un mentiroso y un presuntuoso —le dijo a su jefa a través del teléfono nada más entrar en casa. Después, mientras se descalzaba y desnudaba, se puso música y se sirvió una copa de vino. Y en calzoncillos, tumbado en el sofá y bebiendo sólo, pensó. Durante hora y cuarto permaneció así, mirando al techo, bebiendo alcohol y a su cabeza asomaron numerosas ideas. Solo algunas consideró buenas y estas fue las que apuntó en un folio. Una hoja que anteriormente había servido a Marco Antonio para burrapatear, a Sofía para dibujar y a su esposa para hacer cuentas, y no se conocía el orden. Luego cansado de estar tumbado y con mucha hambre se levantó, marchó al dormitorio y se puso una camiseta y unos pantalones cortos. Ya en la cocina puso a freír dos huevos fritos y un par de salchichas que comería con los pimientos que, para su alegría había encontrado en la nevera. Después por postre, una manzana. Y al acabar, saldría a la calle a correr durante una hora y media para continuar en forma. Y mientras, no dejaría de pensar. Ángulo telefoneó a Correa cuando el segundo dejó caer su cuerpo en el sofá que Patricia Motos tenía en su amplia cocina. — ¿Qué haces compañero? —le preguntó mientras con la mano rechaza una copa brindada por la subinspectora. — Pues pensaba en lo que me dijiste en tú casa sobre quién llamó a la Policía. ¿Recuerdas? — Si —Contestó mientras Motos le desabrochaba los pantalones—. ¿Cómo olvidarlo? Alucinaste cuando te confesé mis sospechas. ¿Aún sigues en shock? Verás, no es una locura. A menudo pasa. Pero claro, ¿cómo probarlo? — ¡Calla! Basilio arqueó las cejas. — Me callo. Dime. Estoy abierto a todas las posibilidades. Y que conste, no me burlo de ti. Es que me has pillado en un momento… delicado —dijo excusándose al tiempo que feliz disfrutaba de las caricias de la mujer que, le quitaba los pantalones y calzoncillos cómicamente. — Si quieres conversamos luego. — No, tú háblame. Ya me centro te lo prometo —mintió justo cundo Motos se sentaba sobre sus muslos, tras haber dejado caer falda y bragas al suelo. — ¿Estás con una mujer? —inquirió ofendido. — Si, y bastante borracho —se sinceró mientras desabrochaba la camisa de su compañera, la lanzaba al suelo, e inmediatamente la emprendía con el sujetador—. Lo siento, amigo, me pillaste con las manos ocupadas —aseguró desvergonzado mientras la embestía. — Adiós —dijo tímidamente Ángulo. Entonces le colgó. — ¿Quién era? —preguntó Motos cuando vio a su chico con expresión dubitativa. Incrédulo porque le hubiesen colgado, mirando el aparato con expresión entupida. — Mi compañero. Ángulo. Un novato al que Itziar me ha encasquetado. Es bueno pero está bastante tierno todavía. — ¿Que sospechas son esas? —interrogó curiosa. — Nena, no vine aquí a dar cursos de investigación e intuición. Sino a comerte. A ponerme ciego de ti —parafraseó mientras la hacía levantarse, se ponía sobre ella y le comía los pechos a la vez que ella no reprimía unas fuertes carcajadas. Gato, que había pasado mala noche, se sentó en su sillón favorito y aguardó a que el sol desapareciese para telefonear a sus hijos. Lo hizo como siempre en orden cronológico. Así habían nacido y así era la disposición por el que los llamaba siempre: Silvestre, Rafael, Guillermo, Isidro, Jesús, Abraham, Félix, Gonzalo y María Eugenia. 55 Silvestre, residente en Barcelona y el que era su favorito junto al segundo, lo encontró como siempre, en el despacho. Era un tiburón de las finanzas que raramente tenía tiempo para el ocio para alegría de su padre. Él, que tanto temía que su heredero cometiese el grave error de su vida: casarse para atarse a una mujer que, solo servía para quejarse y derrochar una fortuna ganada a pulso, se congratulaba. Él verlo triunfar sabiendo del fracaso generalizado en la vida de los siete pequeños, le liberaba. El segundo, Rafael, era el político de la casa. Le ilusionaba verlo en la televisión como vicepresidente de la Junta de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Tenía talante, buena presencia, y aun habiendo heredado la redondez de su madre todo lo demás era suyo y le halagaba. Los dos siguientes eran la pareja artística de la familia, los rebeldes e imbéciles, como su padre siempre los había calificado. Y gracias a Dios, vivían en Donosita. Si durante su infancia siempre habían ido juntos, se habían llevado las broncas al mismo tiempo y habían conocido el amor a la vez. Así que siendo fieles a la naturaleza, cuando crecieron montaron un negocio conjunto: un pub al más puro estilo inglés. Se llamaba The Charles y su padre jamás lo había pisado ni pisaría. En él organizaban jornadas de música alternativa cada mes. Jesús, Abraham, Félix y Gonzalo, según su padre eran los más parecidos a la familia materna. El primero de ellos se había ido a Somalia con una ONG a colaborar durante los meses de verano y allí se había quedado. De aquello hacía más de un año, y todavía no tenían noticias suyas, ¿y para qué? Se preguntaba asqueado Gato. Abraham y Gonzalo habían estudiado magisterio y andaban perdidos por España trabajando en escuelas rurales. Mientras sus mujeres se quedaban embarazadas año si, y año también. Y aquello obviamente disgustaba a su padre que no pretendía conocer a sus nietos. Félix, el que más se parecía físicamente a él aunque el temperamento era de su madre, tenía una frutería en Madrid. El negocio lo había fundado la familia de su esposa. Mas él, habiendo estudiando derecho, era quien se levantaba temprano e iba a la lonja. Toda una deshonra para la familia. Y para finalizar estaba la remilgada María Eugenia. Una niña que sólo sabía despilfarrar y de la que sus padres solo sabían que estaba en Valladolid casada con un peón de albañilería. Luego, una vez le colgó a la que en el pasado fue la princesa de la casa, anduvo pasillo arriba y abajo. Le dolía la cabeza por las conversaciones ridículamente mantenidas y le apetecía vomitar porque de sus fracasos se sentía directa y dolorosamente culpable. — Este ha sido un mal día en lo que es el principio de mi nueva vida —pensó en voz alta al segundo de abrirse una cerveza y beberla—. No supe meterlos en cintura y ahora son una pandilla de retrasados. Unos desagradecidos que no hacen otra cosa salvo mancillar mi apellido. —Pronunció haciendo énfasis en las dos últimas palabras al tiempo que se manoseaba orgulloso su cicatriz. Aquella marca en forma de jota era el resultado del golpe que el bueno de su padre le propinó para encarrilarlo. Corría 1946 y él por aquel entonces asilvestrado Gato era un adolescente que no prestaba atención a los estudios seguramente dado su alto nivel intelectual. Cuando su padre, cansado y desilusionado con los suspensos lo abofeteó hasta hacerlo sangrar. Porque el viejo Silvestre Ulloa si era un hombre de los pies a la cabeza. Un gran señor al que no le temblaría el pulso si tuviese que aleccionar a sus burdos nietos. Personas que tenían menos inteligencia que el burro con el que labraban las tierras sus primeros ancestros. La noche anterior una vez la calle se liberó del gentío, recogió las bolsas con las partes troceadas de su esposa, y rodó con el auto hasta el polígono industrial. Siempre disimulando para que los Guardias Civiles que tenía por vecinos no sospechasen. Allí, bajo la luz de la linterna que sujetaba con la boca, mató una media docena de animales entre perros y gatos callejeros. Al punto los troceó a hachazo limpio tras partirles el cuello mientras se retorcían aullando entre sus manos. Dándose por contento, y sin fijarse en si alguien lo había visto porque bastante tenía él con aquel trabajo de carnicero accidental, guardó las partes de los animales junto a los huesos de María Eugenia haciendo una mezcla perturbadoramente macabra. La que incendió más de hora y media después en la chimenea de casa de los abuelos de su mujer. Aquel matrimonio formado por Damián y Fuencisla siempre se había portado bien con él. De hecho, solo ellos y nadie más lo habían querido como a un hijo celebrando con verdadera alegría su llegada a la familia. Luego, tras hora larga, cuando a sus ojos ansiosos, asustados y cansados los distintos trozos se deshicieron lo suficiente como para que resultasen irreconocibles, apagó la lumbre. Y aprisa recogió los restos, carne y cenizas barriendo con esmero del suelo, vertió esto a un saco, y salió de aquella casa cerrando con llave y cuidando de no ser visto. Con el saco acuestas se metió en el auto y condujo despacio hasta el primer asentamiento que encontró. Se trataba de un merendero al aire libre, con barbacoas construidas con ladrillo y piedra, y mesas de madera a pocos metros. El típico lugar al que hasta primavera no se visita por miedo a las bajas temperaturas. Sin llamar la atención, regresó a Lobos, aparcó al volver la calle Letonia, junto a parque donde no había nadie jugando y despacito echó viajes hasta casa para recoger sus pertenencias más preciadas. Al fin, sin demorarlo ni un minuto, prendió fuego a aquella casa suya acelerando el proceso de limpieza de pistas y zanjando el asunto del alquiler. Al final, fatigado por las horas tras el volante, llegó y aparcó frente al número dos de la calle Salamanca, y tan pronto cruzó el umbral de su casa, se echó sobre uno de los sofás. 57 Iba tan agotado que no reparo que era allí era donde su mujer dejaba reposar su trasero y restregaba sus pies. Eran las diez menos cuarto cuando Correa levantó el auricular y marcó los nueves dígitos correspondientes al número de teléfono de la profesora de Sofía. Había encontrado el número en uno de los bolsos de Vanesa. Su mujer sólo tenía dos. A diferencia de sus hermanas Yolanda y Gema, todas unas coleccionistas. De vuelta a casa, mientras a la carrera regresaba con las manos en los bolsillos, había pensado malhumorado que tanta diversión lo había alejado de lo realmente importante: dar caza al pederasta. Mientras, chuleaba con Motos diciéndose así mismo que por muchos años que cumpliese seguía teniendo éxito con las mujeres, no había telefoneado a su amiga de juventud, ni había concertado una cita con la maestra de Ramón. Y ni siquiera se había preocupado por lo que pudiese haber averiguado Ángulo. — ¿Diga? ¿Quién es? —preguntó con voz somnolienta Elena. — Soy Basilio. Discúlpame. No pensé que siendo tan temprano durmieses. — ¿Temprano? —inquirió en voz baja ella mientras leía la hora en el reloj digital del móvil. Llevaba más de media hora dormida, soñando con no recordaba qué, bajo el edredón del equipo de sus amores, el F. C. Barcelona, y acompañada por su perro Duncan que, dormitaba a los pies de la cama. — ¿Recuerdas la conversación que mantuvimos ayer tarde? — Si. Sofía estaba preocupada por… Basilio con entusiasmo la cortó. — ¡…El violador! Bien, pues ya tengo el retrato robot. ¿Llamaste a tu compañera? — preguntó mientras no cejaba de bailar. Repentinamente se estaba orinado. — Si, claro —confirmó al tiempo que salía al pasillo, entraba en la cocina y bebía agua—. Se mostró interesada en conocerte. Mas te debo decir —señaló aludiendo a su famosa condición de mujeriego— que, como te vea el plumero no habrá más oportunidades. Minerva Figueroa es una mujer de marcado carácter. — Lo tendré en cuenta, amiga. Y ahora, dame su número. — No. Ella tiene el tuyo, espera su llamada. Basilio resopló, se rascó la cabeza y como no tenía nada más que decir, se despidió y colgó. Luego marchó al cuarto de baño, miccionó, se cepilló los dientes y se fue a la cama. No tenía nada de sueño pero era el mejor lugar donde podía estar. En la calle había comenzado a llover. Cinco minutos más tarde y tras agitarse hasta deshacer el arropamiento de la cama, se levantó, escrutó la hora y llamó por teléfono a Malva. Su suegro contestó, hablaron escasamente minuto y medio, y tras un prolongado saludo, Vanesa se puso al aparato. — ¿Qué has estado haciendo para apenas telefonearnos? —preguntó tras dar una calada al cigarro que llevaba entre los dedos. — Trabajar. — Si no te conociese me lo creería —contestó mientras hacía gestos a sus hermanas, cuñadas y un grupito de amigas fieles desde el colegio—. Esperadme, lo despacharé enseguida —agregó sin evitar que su esposo la escuchase. A él, que para nada le gustaba la compañía de aquellas mujeres, mayoritariamente unas feministas amargadas, curioseó entre la broma y la absoluta sinceridad: — ¿Ya te han enrolado en una partida interminable de póquer? — Al punto dejo escapar un bostezo. El sueño al fin se estaba apoderando de él. Menos mal. De otro modo hubiese echado mano del whisky—. Pues ten cuidado, somos una familia modesta, no podemos permitirnos pagar grandes deudas de juego. ¿Cómo están los chicos? — Marco, genial. Duerme desde hace una hora. En cambio, Sofía, no tanto. —Echó una mirada hacía el sofá donde acurrucada no paraba de llorar—. La niña de tus ojos está llorona. — ¿Qué le ha ocurrido? —inquirió nervioso. — No quiero hablar del tema —manifestó seria, frunciendo el ceño. De inmediato, viró en su dirección vigilándola—. Ya la conoces. Cuando tú no estás presente por la mínima se pone insoportable. La próxima vez, se queda contigo. — ¡Bien! —gritó la niña descaradamente, alzando los puños. Su abuelo y su tía Esther sonrieron y le dieron mimos. Sobradamente conocían el amor que la niña profesaba por su padre. Y entendían que sin él no fuese tan feliz. Su padre al escucharla no pudo reprimir una carcajada. Después, tras unos segundos meditando, se le ocurrió otro motivo por el que su niña estuviese así. Y sin más lo soltó: — Vanesa, la próxima vez que hables mal de mí, porque sé qué lo haces, evita que Sofía te escuche. Me quiere demasiado y lo pasa mal. — Anda, ahora me llamas para imponerme sobre qué puedo hablar ante tu hija. ¿Qué pasa no me crees lo suficientemente buena madre como para saberlo hacer sin ti? ¡Vete al infierno! Al punto zanjó la conversación porque ella era quien decía siempre la última palabra, y colgó rabiosa. — Este jodido marido mío es insoportable —dijo al encontrarse con la mirada de su hermano Fernando y sin poner miramientos en la presencia de la enfurruñada niña. — Ya te lo advertimos antes de que te casases pero al ciego que no quiere ver,… — señaló elevando una ceja mientras, desoyendo los consejos de su esposa destapó otra botella de coñac. 59 — A mi me parece un buen hombre y un excelente padre de familia —admitió Esther tomando en brazos a su sobrina—. Os excedéis criticándolo. ¿Fernando? Tú lo llamas borracho, pero mírate, no dejas de beber. —Su hermano la miró, apretó los puños pero no dijo nada. Sabía que llevaba razón—. Tu esposa está cansada de ti, pero le gusta tu dinero y por eso sigue casada contigo. —La cuñada agachó la cabeza y se miró las manos—. ¿Y qué hay de ti, hermana? ¡Divórciate si no soportas más su ritmo de vida! Si no está aquí es porque tiene trabajo. — ¡Basta! —profirió con un hilo de voz Sofía, abrazándose al cuello de su tía, echando la cabeza en su hombro para apoyarse buscando cariño— Tía, ¿me llevas a dormir? Basilio bajó de su auto, vio luz en la casa de sus suegros y llamó al timbre. Tras dos horas de viaje aquello le supo a deliciosa esperanza. Seguramente no podría llevarse a su hija a Lobos a aquellas intempestivas horas. En ese caso mañana sería cuando realizasen el viaje de vuelta. — ¿Qué quieres? —preguntó obstruyendo la puerta su fornido cuñado Fernando. El brillante y respetadísimo arquitecto de la familia y excelente practicante de lucha grecorromana. — ¡Ver a mis chiquillos! Por favor, apártate —pidió cansado. Arrastrando las palabras—. Contigo no va. Sólo estoy dolido con mi mujer. Sé que eres su perro guardián, —agregó chulesco—, pero no le voy a hacer nada. Palabrita de honor. Anda sé buen chico —terminó alegando, poniéndole una mano en el hombro. — ¡Ni hablar! —confirmó tajante al tiempo que se pasaba la mano por la cabeza afeitada—. Es tarde y tanto Sofía como mi hermana duermen. —Mintió mientras lo empujaba, salía a la calle y cerraba la puerta cuidadosamente. — ¿Me vas a pegar? —inquirió engrandecido Basilio, olvidando que siempre que se había enfrentado a sus cuñados había acabado en el hospital—. ¿Hasta cuándo vas a ser su escolta? Hace tiempo que Vanesa es una mujer hecha y derecha. Permite que sea ella quien se enfrente a sus problemas. — ¡Ah! ¡La fierecilla se erige como problema! —escupió bravucón a la cara del otro—. Déjame que me ría. — ¡Vete a la mierda! —pronunció lleno de ira, alargando las vocales de la última palabra, limpiándose las babas con la manga del jersey. — Desde aquí huelo el tufo que siempre te acompaña, eres un cerdo, putero y borracho. ¡Y a la mierda te irás tú! Vete con tus putillas, cabrón, hijo de perra. Solo nos hace falta abrirle los ojos a tu mujer para que deje de serlo. Entonces Basilio, como león que ataca a su víctima para salvar a su familia y/o su terreno se abalanzó sobre él propinándole un puñetazo a medio camino de la ceja. El otro, tras pelearse contra su propio equilibrio, maltrecho por el alcohol bien consumido a lo largo de la noche, hizo lo que mejor se le daba hacer: noquear al adversario agarrándole por el brazo derecho. Y sin saber cómo Basilio se vio elevado en los aires y tumbado al caer contra el frío suelo medio minuto después. — Vas tan mamado que no te las ves venir —le dijo Fernando mientras risueño le propinaba una no muy fuerte dada su corpulencia patada en la cabeza—. Ahora vete a dormir la mona. ¡Adiós muerto de hambre! ¡Por aquí no vuelvas más, jamás! CAPITULO V Domingo, 1 de noviembre de 1998. Basilio despertó en una cama desconocida, de una habitación inexplorada a las nueve de la mañana tras pasar una noche de perros. A su lado el cuerpo desnudo de su cuñada. — ¿Cómo te encuentras? —quiso saber la chica. — Fatal. — Pues no te mires al espejo. De hacedlo te desanimarías. — ¿Y dónde estamos? — Te traje a la casa de una amiga. Te recogí maltrecho ayer noche después de que mi hermano te… —No encontró palabras. — Muchas gracias. — He discutido con todos ellos, a mí tampoco me quieren ver. No soportaba el linchamiento al que te estaban sometiendo y no me callé. Luego subí a Sofía a los dormitorios, la acurruqué y se durmió en mis brazos. Es una chica muy fuerte. Salió a ti —lo acarició y besó en la frente—. Entonces, dos horas más tarde, desde mi habitación, escuché toda la pelea. Cuando Fernando te pateó la cabeza sufrí mucho. ¿Lo denunciarás? — ¡No! Él diría que empecé primero. Asintió, suspiró y continuó narrando los acontecimientos. — El caso es que en cuanto lo escuché entrar, salí para ver qué te pasaba. Fortuitamente me lo crucé y fue entonces cuando me miró con ojos de loco y me dijo, con esa voz gutural suya: Si le ayudas, a mi no me vuelvas a hablar en la vida. No le hice caso y seguí mi camino. Te metí en tu coche y conduje hasta aquí. Te sugerí ir al hospital; en cambio te negaste en redondo. Imagino que el motivo tiene que ver con no querer denunciar. 61 — Si. Y muchas gracias, cuñadita. Eres un ángel. —Se giró e hizo el esfuerzo, en vano, de levantarse. — Ni se te ocurra moverte. — Y dime, ¿saben qué estamos juntos? — ¡Oh, eso ni yo misma lo sabía! —respondió burlona; después lo besó en la boca. — ¡Me estas malinterpretando, niña bonita! — Ya. ¡Pero sonó tan divertido y romántico! Basilio rió, la acarició y la invitó a hacedle el amor. El teléfono móvil de Basilio Correa sonó, el estiró el brazo para alcanzarlo en la mesilla pero no lo encontró. — Toma —le dijo Esther mientras se lo tendía. Lo había encontrado dentro de uno de los bolsillos de los pantalones que anoche le había quitado. — ¿Quién es? —preguntó intentando abrir los ojos. — Minerva Figueroa —contestó una voz sensual al tiempo que áspera—. Elena Serra me dio su número de móvil. Ayer no pude llamarlo. Mi compañera me dijo que quería hablarme de un violador. Un hombre que tiene una cicatriz y este verano hizo daño a un alumno mío. Me explicó que usted tiene unos retratos robots y quiere difundirlos por los centros escolares de Lobos y alrededores. — Así es —dijo Basilio mientras preguntó a Esther por la hora gesticulando. Las siete y media de la tarde respondió ella desde el umbral de la puerta haciendo señas y vocalizando en exceso. — Me parece genial. ¿Cuándo quiere que quedemos? — ¿Nueve? —preguntó el subinspector risueño. — Excelente —convino con cierto tono irónico—. ¿Pero no podría ser antes, cuánto tiempo tarda en ducharse? — Es que ayer realicé un viaje de emergencia a Malva. — De acuerdo. No lo demoro más. Hasta luego. Al punto que colgó y dejó caer el teléfono móvil al bolsillo, encendió el horno. Le encantaba cocinar y hoy tenía invitados. Correa llegó a Lobos tumbado en los asientos traseros de su SEAT. Mientras, Esther conducía con la radio puesta. No volvieron acompañados de Sofía que, en cuanto se enteró de la pelea fue en busca de su tío y le propinó, sin que nadie pudiera detenerla, una patada en la entrepierna. Su madre que todavía estaba a oscuras sobre la paliza la castigó. No obstante ella con una amplia sonrisa cumplió su condena de permanecer una hora de cara a la pared. — ¿Qué explicaciones vas a dar? —preguntó curioso el policía. — Ningunas. Somos amigos y a mis veintiséis años nadie se atreve a decidme qué tengo que hacer. — ¿Veintiséis? ¡Madre mía! Pero si hace nada eras un bebé que me pedía fiesta. — ¿Recuerdas el polvo que me echaste cuando cumplí los dieciocho? Esperaba aquella fecha como agua de mayo para tenerte en mis brazos. Te libraste de Vanesa diciendo que tenías trabajo. ¡Qué listo que eres, fiera! Mi hermana se enfadó. Como siempre. En casa dicen que eres un putero pero jamás te han visto. ¡No tienen pruebas! — Deja, deja, juego con fuego —dijo mientras buscaba el número de teléfono de Minerva. Encontrado la llamó—. Ya estoy en Malva, ¿dónde nos vemos? — En el pub Tres Ases. Está en la calle Bogotá. ¿Lo conoce? — Si. Hasta ahora. Explicó a Esther el camino, luego resopló. — ¿Dónde dormirás? — ¿En tu casa? — Bien. En la cama de Sofía te apañaras. Puso morritos, él fingió ponerse duro, finalmente accedió. — No, si al final saldré ardiendo. A Esther la decoración del pub le era muy familiar, demasiado pensó al tiempo que, escasamente sorprendida encontró la cara familiar de Abel Zubizarreta. El mismo Zubi que le enseñó a liarse porros en el instituto y la aficionó al cine independiente haciendo de ella la protagonistas de sus cortometrajes. — He cambiado. Ahora regento este antro secuela del mismo que lleva Manolo, El Sacacorchos, en nuestra Malva. ¿Y a ti cómo te trata la vida? ¿Sales con ese? —preguntó señalando con el mentón a Basilio—. ¿Qué pasa nunca dejarán de gustarte los tipos duros? — Es un amigo y boxea que te cagas —exageró mientras le tiraba de su siempre eterna y ridícula coleta. Después, dejando atrás a su colega de adolescencia, marchó tras los rápidos movimientos de Correa. Él que la esperaba sentado en una mesa al fondo, bajo el cuadro de unos indios Cherokee. — Ponnos unas Coca Colas, por favor —pidió simpático el poli a una camarera rubia que se acercó tambaleándose en sus vertiginosos tacones. Después viéndola marchar, agregó—: ¿Cómo estará mi hija? La pobre siempre sufriendo por mí —suspiró. — ¿Será ella la misteriosa Minerva? —se preguntó teatralmente intrigada Esther cuando no había pasado ni un minuto, al ver entrar al recinto a una llamativa mujer—. ¡Es altísima! Basilio asintió con la cabeza. 63 — ¿Es usted Correa? —preguntó tendiéndole la mano mientras se decidía a tomar asiento. El físico del poli se correspondía cien por cien con la descripción hecha por Serra. Salvo, claro está, por las secuelas de la patada. — Así es. ¿Y usted Minerva Figueroa? —preguntó simpático, manteniendo a raya su sonrisa. La que hablaba más de la cuenta. La que desvelaba que aquella mujerona le atraía. — Sí, señor —confirmó mostrando una sincera sonrisa. La misma que usaba cuando sus alumnos lograban exitosamente terminar por si solos los deberes. Se sentó, llamó por su nombre a la camarera anterior, le pidió una cerveza y tomó, como tantas veces antes, la iniciativa. — ¿Trae copias del retrato robot? —cuestionó. Al punto bebió un trago. Basilio que, asintió, sacó una carpeta de debajo de la mesa y se la entregó. Ella, sin pronunciar palabra abrió el cartapacio con publicidad de la copistería, sonrió, y escrutó la primera copia. Después contó a ojo de buen contable cuántas copias existían. — Son cien —señaló el subinspector. — Me quedaré con setenta. Después de llamarlo telefoneé a amistades que trabajan como profesores de institutos, maestros de escuela, socorristas en piscinas, a asociaciones de padres y madres de alumnos, a amigos taxistas y sin dudarlo, todos me han pedido copia. Quieren colaborar en la detención de ese hombre y prevenir a todos los niños. Por cierto, ¿para cuándo una conferencia, poli? —preguntó pasando del usted al tuteo de un modo desconcertante para Esther que, risueña observó el gesto. — ¿Pasado mañana les viene bien? —cuestionó él. — Si. Lo dispondré todo para entonces. Ahora marcho. En casa me esperan para cenar. Por cierto, —de nuevo llamó a la camarera—, invito yo. — Arrolladora como un tren de mercancías —señaló Esther que, automáticamente, se puso otra vez al volante—. Por cierto, me tienes que dar al menos diez copias. Quiero distribuirlas por Malva. También estaría bien que fueses a Ares. Cuántos más policías os impliquéis mejor. Y aún que no os llevéis bien, podrías pasadle una a mi hermano Ricardo. — Si, cuñadita, si. Toma, aquí tienes diez. Yo me quedo con veinte. —Se acomodó en los asientos traseros, y al fin se miró al espejo. Estudió su rostro y no se disgustó mucho. Tenía dos dientes partidos y la nariz rota e inflamada—. ¿Qué más te iba a decir? —Pensó, bebió un trago de agua de la botella de dos litros que siempre llevaba y estaba repugnantemente caliente, y preguntó con mucho tacto—: ¿De verdad quieres pasar la noche conmigo? Mira que si se presenta tu hermana. — ¡Pues que se presente! ¡Anda y que le den! Se pasa la vida quejándose de ti sin necesidad pues por una vez le das un motivo. — Mira, chata, te voy a hacer caso y aprovechando que mañana no hay colegio, esta noche te voy a llevar de fiesta, luego nos alquilaremos una habitación en un motel y nos liaremos. Como comprenderás, en casa me da respeto tener sexo con otras mujeres. — Como a ti más te guste, cuñado —dijo serena mientras tomaba su bolso y guardaba las fotocopias. No obstante en el último momento quiso saber quién era el hijo de perra retratado y estudió curiosamente su cara. Después de cinco minutos calmadamente dijo—: Este hombre me suena. Si —reflexionó—, lo he visto. Su cicatriz y su mirada obscena son inolvidables. Basilio Correa compartió cigarros y un bote de cerveza con Esther en el apartamento de la calle Monterrey. Mientras, relajadamente le preguntaba sobre el pederasta. — Estoy completamente segura de haberlo visto este verano en el Supermercado que hay en la calle Principado de Asturias. Lo recuerdo porque me miró con descaro y desaprobación. Seguramente lo escandalizaron mis piercings en las cejas y orejas; los que llevé hasta septiembre. Iba acompañado de una mujer. Su esposa supongo. Era obesa, pelo cardado y su timbre de voz era imposible. Parecía ser la gobernanta de la familia. — ¿Qué más tienes? —indagó atento, tomando notas. — Nada. No sé qué coche tenían, ni dónde fueron tras salir del súper. —Meditó—. Tal vez ese día tenían reunión familiar porque compraron muchas cosas. Demasiadas para una pareja de cincuentones —dijo calculando una edad aproximada—. Llevaban tres carros y bien cargados. En uno, eso sí, sólo había cajas de leche de la marca Central Lechera Asturiana. Risueño él le preguntó: — ¿También recuerdas el color del tapón? — ¡Idiota! —Divertida le lanzó un cojín. Él lo atrapó en el aire y se lo devolvió. Le dio en la melena y la despeinó. Ella zalamera se acercó, lo tumbó en el sofá, se puso a horcajadas sobre él y lo besó en los labios. Espontáneamente, sonó el teléfono móvil del subinspector. — Ya, bueno, es que tienes una excelente memoria. ¿Qué hora es? ¡Tengo un hambre que me muero! —exclamó a la vez que se incorporaba, se sacaba el teléfono del bolsillo y descolgaba. — Las once —contestó lacónica al leer la hora en el reloj del video—. Pero perfectamente me puedes comer a mí —se puso juguetona e intentó quitarle la camiseta. Sin embargo, él se levantó, rodeó la mesa, salió de la sala de estar, caminó pasillo abajo y se metió en su dormitorio. 65 Isaac Soriano Leiva que, había corrido calle abajo con la nariz sangrando y una pequeña brecha en la cabeza, se metió de un salto en la primera cabina telefónica que encontró a su paso. Y rápidamente, golpeando con la fuerza que le confería su cuerpo de adolescente, telefoneó a su única y verdadera amistad. Sabía que era tarde, pero él le había recalcado que nunca temiera por la hora porque para él jamás se encontraría no disponible. Lo había conocido en el funeral de su madre pero ya había estado en casa con anterioridad. Sin embargo él no se encontraba presente en aquellos oscuros días. Su padre lo había enviado con su tía Noelia y obediente había marchado sin rechistar. No obstante le hubiera gustado permanecer en casa. Sabía que hubiese sido horrible asistir al espectáculo de una investigación policial. Pero el amor que siempre había albergado hacía su madre lo hubiese fortalecido lo necesario. — ¿Basilio? —preguntó atenazado por el frío y el miedo, dudando que aquel número memorizado estuviese equivocado. Pero él siempre había sido considerado por sus profesores como un portento de las matemáticas. Un genio, como lo calificaba la señora Constanza al tiempo que, lo señalaba con su regla de madera poniéndolo de ejemplo ante sus compañeros. Los mismos que a la salida de clase lo chantajeaban y vejaban en el peor de los casos. El policía que, inmediatamente reconoció su voz, no tardo ni un segundo en interesarse por él y al punto lo apremió para que se despejara del terror. Una sensación de la que el subinspector conocía el origen. Su padre, con el que lo único que compartía era el primer apellido le había vuelto a pegar por enésima vez. El motivo siempre era el menor de los problemas porque los consideraba todos buenos. — ¿Dónde estás? Ahora mismo cojo el coche y voy en tu búsqueda. Tranquilo. — Estoy en la calle Batalla del Salado, ante la puerta de Recreativos Andros. Mi padre me ha echado de casa. Dice que… Basilio lo detuvo. — Ya me lo contarás —dijo mientras salía del dormitorio, se acercaba hasta la cocina y le explicaba a Esther lo acontecido. — ¡Iré yo! —exclamó sin pedirle permiso—. Conozco Lobos como la palma de mi mano y no estoy destrozada por ninguna paliza —razonó su cuñada al tiempo que agarraba las llaves del SEAT y lo besaba tiernamente. — Te mando a mi cuñada —le comentó de pasada. La conocerás con facilidad. Lleva en la frente escrito: Chica sexy y peligrosa busca desesperadamente cómo meterse en líos. CAPITULO VI Lunes, 2 de noviembre de 1998. No eran todavía las seis y cuarto de la mañana cuando Basilio entró aprisa en comisaría. Su jefa lo había sacado de la cama cuando ni siquiera eran las seis con la noticia de un nuevo asesinato. Esta vez la víctima era un hombre. Roque Urrutia, gerente y propietario del popular restaurante del barrio San Telmo, Restaurante Urrutia, y batería en un grupo de música rock, Los miserables. — Al parecer quién lo mató uso un jarrón propiedad de la víctima para noquearlo — comenzó a explicar manteniéndose fría—. Y cuando se aseguró de su estado de inconsciencia, lo maniató y le metió la cabeza en el horno de la cocina arrastrando su cuerpo por el suelo. Entonces usó la temperatura máxima para asarle la cabeza. Omitiendo comentario alguno sobre la más que alta probabilidad de que la cabeza de Urrutia fuese puesta a asar cuando todavía estaba vivo, el subinspector preguntó por la hora del crimen al tiempo que tan rápido como podía se vestía. Finalmente, antes de cerrar con llave le escribió una nota a Isaac. Se la escribió en el mismo papel que encontró en la mesa del salón. Debajo de donde Esther le había escrito un Hasta luego con su letra redonda minutos antes de correr hasta la estación de autobuses. Allí donde tomaría un autobús hacía Albacete capital para subirse a un segundo que la dejaría en Malva antes de las nueve de la mañana. Operación que había hecho muchas veces en el pasado. — Osuna afirma contundente que fue esta madrugada. Entre las tres y las cuatro. Probablemente alguien lo siguió cuando cerró el restaurante. Eso explicaría que la cerradura no estuviese forzada. El cuerpo lo ha encontrado su hermano gemelo Rodrigo hace un cuarto de hora. Juntos iban a emprender esta mañana un viaje a Cádiz, por asuntos laborales. El muchacho está horrorizado. En general no me ha sabido responder a las preguntas pero me ha recalcado que Roque no tenía enemigos. Parecía sincero sin embargo este crimen sabe a un ajuste de cuentas. Así que es muy seguro que conociese a su agresor. Era un tipo fornido y alto. Te sacaba dos cabezas fácilmente, entonces ¿por qué no se defendió? En su apartamento no hay signos de pelea. — Si, lo recuerdo perfectamente. A mi mujer le gusta acudir al restaurante una vez cada cierto tiempo para comer carne a la brasa. La preparan genial. Y él siempre andaba por los salones, procurando que todo estuviese perfecto. Por cierto, —dijo mientras se sentaba al volante del SEAT León después de haber descendido por las escaleras al trote, otra vez sin desayunar ni pasar por debajo del grifo—. ¿Es coincidencia o no que Diana Manzanares y este fuesen músicos? 67 — Habrá que investigarlo y ahora vuela hacía aquí —Le ordenó exigente—. Cristián tiene excelentes noticias y yo grandes medidas. Cuando entró en la sala de la segunda planta y empujó las dos puertas batientes de la sala del grupo de Homicidios y Desapariciones, se encontró con sus tres compañeros escuchando a su superiora con notable ensimismamiento. Tras ella, una pizarra repleta de garabatos. Desilusionado porque no le hubiesen esperado caminó deprisa y en silencio se sentó en su silla, encendió el ordenador y se desabrochó la chaqueta. No sabía por qué, pero en aquella habitación siempre hacia demasiado calor. Hambriento rebuscó uno de los cajones a la zaga de una chocolatina, miró de reojo el tablero del escritorio y sobre él encontró una nota. ¡Siempre los escritos! Los odiaba. Su jefa, lo citaba para otra reunión en su despacho. Descarado la tomó, hizo una bola y tiró para encestar en la papelera de su compañero más próximo: Diego Valdemoro. El más veterano de los cuatro. Un minuto después, y ya con la boca llena, se puso a escuchar interesado a Herranz. Al tiempo leyó las anotaciones que había en el encerado. En ella, en la parte de la izquierda, encontró una foto del cadáver de Diana Manzanares. Era un retrato a su rostro. El que antaño apostaría, fue hermoso, pero que finalmente se deterioró al extremo de estar surcado de arrugas y mal decorado por pinceladas de maquillaje barato. A la derecha, la imagen de Urrutia. Retrato tirado en la misma posición que el primero. Más este, a diferencia de ella, parecía pertenecer a un joven y desenvuelto hombre de negocios cuando su edad rozaba los cuarenta. El mismo que aunaba coquetería con rebeldía. Y mientras parecía embobado con los rostros de aquellos dos, meditó. — ¿Qué hay de su hermano? —preguntó finalmente—. ¿Tiene coartada? ¿Y de su ex esposa? Acabo de recordar que en el pasado se le juzgó. Vino prensa nacional a interesarse por el caso dada la fama de él. Lo denunció por malos tratos físicos y psicológicos. A mi parecer era una caradura que intentó sacarle el dinero. Además, así lo dictaminó el juez. ¿Qué me decís, chicos? Diego se volvió haciendo girar su silla, alzó le cejas y le dijo: — ¡Si, señor! Buena memoria. Pero su ex esposa tiene coartada. Durante el asesinato e incluso ahora mismo está de vacaciones. Disfruta de un crucero por los fiordos noruegos acompañada de sus hermanas. Y, aquel juicio fue declarado nulo —le rectificó. — ¿Y tenían hijos? —preguntó Francisco Javier Rosas, el futbolero del departamento que, también hizo girar su asiento para poder mirar a su compañero. — Si —Respondió la jefa—. Un niño de diez años y una niña de siete. Ambos vivían con el padre mas ayer noche estaban en la casa de los abuelos maternos en Albacete. Y si, su hermano gemelo, que es el cocinero jefe, tiene coartada. Tras el cierre se fue con algunos empleados de farra. Al parecer uno de ellos celebraba su futura paternidad. Tenemos numerosos testigos que aseguran que no se separó de ellos. — ¿Y qué pasa no pudo ser que se escapase para matar a su hermano y luego volviese con la pandilla? Yo cuando bebo soy todo menos un excepcional perro guardián. Esos testigos bajo mi punto de vista no tienen fiabilidad. ¿Por cierto, y los propietarios eran ellos dos? ¿Y qué hay de los empleados restantes, pudo ser algún otro quien siguiese los pasos del finado? ¿O algún cliente descontento? ¿Y de las huellas del jarrón? — Habrá que investigarlo querido subinspector —le contestó la inspectora mientras se le acercaba pisando firme con aquellos tacones suyos de trece centímetros—. Y ahora tú, y tú — pronunció señalando a Correa y a Ángulo me acompañáis—. Vosotros dos —señaló a Rosas y a Valdemoro—, investigad el nuevo crimen. Dentro de dos horas nos vemos. Y por supuesto, por el momento los crímenes no tienen nada en común. Así que investigadlos por separado. Llevaba veinte minutos escuchando a su jefa y a Ángulo hablando del caso cuando se dejó caer en una silla frente al escritorio de Herranz. Acababa de sentir la mirada de la inspectora atravesándole el cráneo primero y luego perforándole el cerebro. Molesto se limitó a sonreír con escaso entusiasmo. — Esto va a ser una crucifixión, ¿a qué si? —preguntó con un hilo de voz mientras su jefa recreaba la vista en sus hematomas. — Tienes dos dientes partidos. ¿Se puede saber qué te ha pasado? — Nada. Me resbalé mientras me descolgaba de la pared. Intenté imitar al asesino de mi vecina y me pegué un buen golpe —bien mintió descaradamente—. ¿Por cierto qué hay de los descubrimientos del mozo? —inquirió sacándose del bolsillo una moneada para ponerse a jugar con ella. Estaba nervioso. Ángulo se pasó una mano por la cabeza y se sentó justo al lado de Basilio, lo miró y se pronunció en un susurro: — Lo siento. Yo no quise pero… Correa elevó una ceja a modo de pregunta, Itziar sorteó la mesa y se puso ante ellos, apoyada en el escritorio. — Subinspector Correa, quedas suspendido del caso. — ¡Ya! ¡Por qué tú lo digas! —Se puso en pie vacilón. — No. Porque me he cansado de ti. — ¿Y qué más? —preguntó después de haberse girado y tomado la manivela violentamente. — Tú sigue así que ya verás donde terminas. — ¿Me amenazas? —inquirió tras silbar. — No hace falta. Ya te sentencias tú solo. 69 Entonces enrabietado, bufó dos veces y como puntilla regaló una patada a la papelera. — Me voy. Aquí no hago nada —sentenció al fin, abriendo, saliendo y cerrando de un portazo tan enérgico que el cuadro que había colgado en la pared cayó al suelo rompiéndose. Entonces, una inspectora fría y distante, se acercó al oído del novato y le dijo: — No te apures por él. Saldrá adelante. Hiciste lo correcto. La inspectora Itziar Herranz bajó los parpados, se echó hacía atrás y se meció en su sillón de piel después de quedarse sola. Instantes más tarde empezó a llorar como llevaba tiempo sin hacer. En ese momento le habría resultado difícil describir cómo se sentía. Mas sabía que solo una cosa la reconfortaría: descolgar el teléfono que tenía pulcramente recogido y llamar al culpable de todo ello y darle la noticia. Esa misma mañana, antes de reunirse con sus subordinados, en el vestuario femenino, se había realizado el test de embarazo y había dado positivo. Feliz había explotado a reír sin embargo ahora aquel estado combatía con el pánico. Su querido Basilio Correa la había dejado embarazada. Dentro llevaba un niño buscado por ella, incluso ansiado. No obstante, él que era un irresponsable había accedido a sus peticiones solo por complacerla. Pensando más en alargar sus momentos de cama que en lo que pudiese pasar y pasó. A sus cuarenta y un años cumplidos recientemente, la mujer que tan solo dos años atrás hubiese abortado sin penárselo porque sólo veía en la maternidad un escollo para crecer profesionalmente. Ahora no pensaba así. Y miedos e inseguridades a parte estaba dispuesta a tenerlo. Sabía que le haría feliz porque era lo que quería. La duda era dónde criarlo. Consideraba la posibilidad de pedir el traslado a su querida Navarra. Allí, donde había crecido leyendo las obras completas de Julio Verne, donde la paz siempre habitaba y donde su abuelo Pío todavía ordeñaba las vacas en su granja en Goizueta. Sin duda ese sería un excelente lugar para criar al bebé que llevaba dentro. Pero también Lobos le era una ciudad querida. Llevaba en ella siete años, había consolidado grandes amistades y los problemas que le pudiese ocasionar a Correa sencillamente no le importaban. Él se los había buscado. Por él precisamente no se iba a marchar porque jamás le había tenido que poner un revolver en el pecho para tener sexo. Tenía una familia encantadora y se dedicaba a asaltar a mujeres, enamorarlas y cuando ya había jugado lo suficiente, si aparecía otra que le siguiese el rollo, las abandonaba. Y para colmo burlándose. Se palpó el vientre y sonrió. Se secó las lágrimas y en voz alta se preguntó qué le habría visto. Seguramente ese desparpajo que ahora tenía encandilada a Patricia Motos. El mismo encanto por el cual ahora le odiaba. ¿O no? ¡Bastante sabía ella! Porque de hecho no eran pocas las veces que se lo comería a besos y más allí mismo, en esa misma mesa. Únicamente tenía la certeza de que ahora le estaba haciendo pagar por todo, aún doliéndole como le dolía. Porque cada vez, como minutos atrás, que le echaba la bronca o le sermoneaba, terminaba mal. Sintiéndose ruin. Y lo que era peor él se iba maldiciendo, blasfemando porque no sabía los motivos que habían llevado a la Itziar dulce de semanas atrás a tratarlo como un idiota. Se giró y miró a través de la ventana. Entonces recordó los orígenes. Como quedó prendada de él. Seguramente fueron sus ojitos o esa malicia propia del que ha crecido en las calles al calor de las faldas de mujeres de vaga reputación. Como la Salamanquesa o la Rita, de las que tanto hablaba cuando se le calentaba la boca. Prostitutas que se ganaban la vida con los dineros de los marineros y muy amigas de su primo Héctor. Otro chulo. Un hombre que llevaba cuatro bodas y al que había visto una vez, en un bar de escasa reputación, sino le fallaba la memoria. Y repentinamente, sin saber qué hacer con Basilio, se giró, y concienzuda se puso a trabajar apartando de la cabeza la mínima duda de cómo y dónde le diría que estaba embarazada de él. Basilio Correa con el discurso preparado y pisando fuerte entró en el reino de Matías Soriano; que no era otro que un bufete de abogados con su nombre. En seguida, tras presentarse a la secretaria mostrándole su placa de Policía, la obligó a llamar a su jefe. Agradecido, cuando finalmente lo vio salir del su oficina y encaminarse hacia él, sonrió amablemente y al punto, irónico tendió la mano al señor abogado. — Buenos días. ¿Qué le trae por aquí? —le preguntó con mal disimulado agrado. — No creo que esté sea buen lugar para hablarlo —discrepó el subinspector—. Le invito a que me acompañe a su despacho. Allí estaremos más cómodos. ¡Por cierto, sus dependencias son una maravilla! —exclamó mientras echaba una ojeada muy descarada al escenario—. ¿Qué ilustre interiorista se responsabilizó de la decoración? ¿Le importaría darme su nombre y número de teléfono para el día el que tenga despacho propio? — ¡Ande y calléese! —le espetó furioso después de haberlo conducido a una sala de reuniones inmaculadamente sosa—. Vaya al grano. ¡No pago su sueldo con mis impuestos para que pierda el tiempo con mamarrachadas! ¿Dónde está mi hijo? — En mi casa. Esta mañana lo dejé allí felizmente dormido. ¿Se puede saber qué paso entre ustedes? —no le preguntó amablemente, sino que lo interrogó. Y en su caso había una imagen muy gráfica entre lo primero y lo segundo: la vena del cuello se le hinchaba ostensiblemente. 71 — Cosas entre padres e hijos —le contestó brevemente mientras se reclinaba en una pared y prendía fuego a un cigarro—. Cosas que si Isaac fuese el hombre que tendría que ser no iría pregonando como la típica adolescente sin dos dedos de frente. — Vamos, no me subestime a primera hora de la mañana. Isaac es un buen muchacho, inteligente, estudioso y con las ideas muy claras. Sólo está falto de cariño y comprensión. — ¡Acabáramos! ¡El policía que entra en mi imperio placa en mano se atreve a hablarme de comprensión con tono amenazador! ¿No resulta contradictorio? — ¡Ande y cállese de una puta vez! —escupió las palabras toscamente al punto que se sentaba en una silla de cómodo respaldo y ponía los pies sobre la mesa—. No he venido a que me chulé sino a esclarecer lo que sucedió anoche. Él me contó que lo echó de casa tras agredirle diciéndole que no volviese por allí. E Isaac no es un mentiroso. Sólo un poco homosexual. Si, seguramente ese sea su defecto. Porque para usted, que es un macho seguramente es un agravante que su hijo sea un poco afeminado. Lo entiendo; a mí me pasaría lo mismo si mi hijo perdiese aceite. Si, toda una vida criándolo con la ilusión de que sea un mujeriego como yo, y… ¡Zás! —Dio un puñetazo a la mesa—. Pero aún así no le da derecho a emprenderla a palos contra él. Pobre muchacho, gay, huérfano y con un padre muy hijo de puta. Matías Soriano de la Vara dio un paso al frente separándose de la pared y con la intención de hablar despegó los labios. Sin embargo Basilio no le dio tregua y dejando los pies caer al suelo, y girando la silla, dijo: — ¿Qué pasa no se considera un hijo de puta? A mi es que no se me ocurren más expresiones que lo definan. Después de todo usted mató a su esposa y está libre. Claramente: un hijo de puta con mucha suerte. — Y usted es un poco corto de memoria, ¿no? Se la refrescaré y le daré un consejo. Un dos en uno y gratis. El subinspector sonrió tristemente y escéptico abrió los ojos. — Mi mujer oficialmente se suicidó. Una depresión la tenía amargada y ella sola y egoístamente puso fin a su vida. Lo demás se lo imaginan entre Isaac y usted. Mi consejo: deje de hablar con ese chico, está desperdiciando su tiempo con ficción. El subinspector movió la cabeza de arriba abajo, se levantó del sillón y se fue a apoyar a la puerta. Deseoso por marchar, como despedida, sentenció vocalizando duramente: — No se preocupe tanto por la gestión que le doy a mi propio tiempo. Los días duran mucho, hay tiempo para todo, y a mí no me gusta dejar que las injusticias corran. Soriano de la Vara espero a ver salir a aquel pretencioso policía de su pomposo reino para entrar a su despacho y marcar el número de teléfono de su amigo El Músico. Esté, siempre disponible para su amigo, respondió al primer toque con una sencilla pregunta: — ¿Qué ocurre? —No había saludos. El tiempo en su mundo era un bien de incalculable valor y era arrogante desperdiciarlo en circunloquios. — Tengo un trabajito para ti. Sin embargo no quiero hablarte de él por teléfono. Ven a mi casa a la hora de la comida y te lo comento. — Allí me tendrás. Ismael Valerón estrechó la mano a Basilio y sin soltar una palabra más lo condujo hasta un rincón apartado. — ¿Me puedes conseguir la grabación? —le preguntó sin vacilar—. Esta mañana me he propuesto encontrar al anónimo. — Por supuesto. — Quiero escucharla. Con una sola vez bastará. Y si puede ser me gustaría que me dijeses desde donde se realizó y bajo qué número de teléfono. — Por supuesto —contestó de nuevo repitiéndose. Aquella mañana su uso del diccionario era limitado. Tenía problemas más gordos que buscar sinónimos—. Dame un cuarto de hora y lo tendrás. — Cojonudo —fue su última palabra antes de salir de comisaría, entrar al bar más cercano, pedirse un café, tomarlo y regresar. — Salgamos a la calle, compañero. Vayamos al parque que tienes frente a casa. Allí hablaremos más tranquilos —le indicó un Valerón sonriente pero encogido bajo su abrigo—. No hace demasiado frío pero ando griposo —comentó. — Gracias. Mantendré las distancias. Procuraré no besarte. — Mira, tío, no se cómo pero la grabación ha desaparecido. He hablado con el personal que trabajó aquella noche y me aseguran que la Central no recibió llamadas a la dirección de la calle Monterrey y mucho menos a esas horas. Ni siquiera a la calle Estocolmo —terminó contestando a la pregunta que Correa sólo tenía en la lengua. Basilio guardó silencio sin saber qué decir, meditando. Valerón solo estornudó varias veces seguidas y pidió disculpas. — ¿Quién tiene acceso a los archivos? —preguntó finalmente, mientras observaba a varios niños jugar con un balón viejo al fútbol—. Dame nombres. Ismael se rascó una ceja, la derecha concretamente, reflexionando. — Esto que me pides es muy gordo. Pero que muy gordo —contestó bajando el tono. — ¡No! —Correa no vaciló ni un segundo para atajarlo—. Eres tú quién tiene miedo. Ismael se levantó dolorosamente rápido. 73 — ¿Prendieron fuego bajo la banqueta? —inquirió malicioso—. Si no puedes ayudarme, tranquilo. Soy muy comprensible. — ¡Cállate! ¡Y no me vuelvas a juzgar nunca más! —rugió Valerón al punto que se subía los cuellos del abrigo, se cubría la boca y nariz con una bufanda y escondía las manos dentro de los bolsillos—. ¡Esos archivos no se pueden borrar! Nadie tiene permiso para hacedlo. Ni siquiera nuestro comisario. Dejó marchar a Valerón y se metió en casa. Allí lo esperaba un Isaac apagado y triste que se entretenía jugando con la vieja videoconsola de Basilio. Una Súper Nintendo SNES de 1991 que su hermana Raquel le regaló por su treinta cumpleaños. — Ha llamado tu mujer. Me dejó un recado para ti. Y cito textualmente: Llegaremos a la hora de la merienda. Estamos en Ares con tu familia. De fondo se escuchaban voces de niños pequeños. — Serian mis hijos. —Hizo una pausa para ir a la cocina a beber agua y desde lejos le continuó hablando—: Yo me entrevisté con tu viejo. ¡Qué grandísimo hijo de puta es! Por cierto, ¿hasta qué punto se te da bien cocinar? Estoy aburrido de las comidas frías. A no ser que me hagas una sopita reparadora, comemos fuera. — ¿Te conformas con una sopita? Entonces, nos quedamos en casa. Basilio abrió una botella de vino, vertió hasta llenar dos copas y se sentó en la mesa. — ¡Brindemos por el fin de tu padre! —exclamó alzando su copa—. Por verlo entre rejas. — ¡Chinchín! —se pronunció lleno de falso júbilo el muchacho. El Músico, se caló una gorra del Mesón de Pedro, se colocó elegantemente sus gafas de sol modelo aviador, quería pasar inadvertido pero a buen seguro que sus atuendos lograban lo opuesto, salió a la calle La Rioja bajo la atenta mirada de Soriano y con una sonrisa en los labios se metió en su coche: un Audi biplaza, negro y descapotable que aquel día iba cubierto. Luego, tras bajar la ventanilla, afirmó contundente: — Me encargaré yo mismo. — Confió en ti. Ya me demostraste tu valía en el pasado. —Miro su reloj y convino amablemente—: Vete ya. Tenemos trabajo. Basilio preparó leche caliente con Cola Cao y azúcar, la sirvió en dos tazas de los personajes de Mortadelo y Filemón, las llevó al salón y enchufó el televisor. Eran las tres de la tarde y quería ver el sumario del telediario. — Anímate, lo conseguiremos. Pero para reabrir el caso necesito pruebas nuevas. Piensa en ello, prepárame el terreno para que yo indague después. Tu madre tenía familia, amistades, pertenecía a asociaciones,…. Era una bellísima persona. Dejó huella en este pueblo. Isaac, sentado en un sillón, meditó. — Si te soy sincero estoy aterrado. Si no es antes será después pero tengo que regresar a mi casa. No voy a pasarme la vida huyendo. — No temas tanto. Al fin y al cabo eres el único hijo que tiene y antes o después te terminará aceptando. Saca fuerzas de donde sea, inspírate por ejemplo en tu madre. Ella era excepcional. Aférrate a su recuerdo y ni te subestimes ni te rindas. — Gracias, Basi por tus palabras de ánimo —dijo conmovido palpándole la rodilla. Pero si tuviese tus músculos y tu fuerza seguramente sería más fácil lo que me propones. — A ver, a ver, Isaac, no te excedas. —Ambos rieron—. Yo también tuve problemas con mi padre y te puedo decir que no se arreglaron por la fuerza. Ni se han arreglado —concluyó bebiendo leche—. Y ahora debo ponerme a trabajar. Quédate tranquilo, juega con la videoconsola, ve películas o lee libros. Incluso en el dormitorio de mi hija hay comics. Cuando vengan mi mujer e hijos llámame al teléfono aunque espero estar en casa para entonces. Estaban retransmitiendo un capítulo de La hora de Bill Cosby por millonésima vez cuando Suri despertó. Estaba completamente asustada, temblaba de miedo y se descubrió sentada en una incómoda silla del salón, con el mando a distancia en el regazo. Respiró incontroladamente, seguramente estaría padeciendo un ataque de ansiedad fruto de una nueva pesadilla. ¿Cómo no tenerlas? Su vida era un infierno. Cuando finalmente encontró la calma necesaria se levantó. Depositó el mando en la mesa donde figuraban las botellas de alcohol vacías que sus captores habían bebido la noche anterior: previamente, después y mientras cometían sus violaciones. Descalza, presa de escalofríos, y con la cara mojada, anduvo hasta la ventana sellada y enrejada, y ladeó las cortinas despacio para mirar. La calle estaba desértica. Sin embargo aquello no garantizaba nada y lo sabía. Aquellos seres carentes de alma, tan siniestros como fantasmas, y a los que ni en sus más esperanzadores sueños vencía, se deslizaban silenciosamente sorprendiéndolas para no dejarles, ni a ella ni a sus compañeras, tiempo de reacción. Durante tiempo indeterminado, hasta que el timbre sonó consecutivamente por dos veces permaneció ensimismada, con la vista perdida más allá de los barrotes que convertían el apartamento en una celda. Una cuyo único lujo, y a la vez ensordecedor castigo, pero también 75 fuente para aprender el idioma, era un televisor Philips que sólo emitía en blanco y negro los dos canales públicos. Expectante y con la cabeza girada hacía el pasillo esperó el tercero por ser esta la clave que su único amigo fuera de la organización y ella habían negociado. Sin embargo no llegó ni llegaría. Pero lo supo cuando tiraron la puerta abajo dos encapuchados fraguándose la misma pregunta de siempre en su cabeza; la que dejó escapar tibiamente y en un castellano perfecto con ya nulo acento coreano: — ¿Qué queréis esta vez? — ¡No te importa! Solo ponte esto —dijo el más bajo al punto que su compañero le lanzaba un mono y un antifaz: sus manos estaban ocupadas por dos pistolas con silenciador—. Por cierto que hay de tus amiguitas. Necesitamos a otra más. Dinos, ¿a cuál le duele menos el culo? Sintiéndose fracasada por no haber cumplido con su labor de vigila, intentó evitar que el más grande entrase a por ellas: colocada ante la puerta, agarrándose con sendas manos al marco, al que clavó las uñas. No obstante a aquel hijo de perra le bastó un leve empujón para apartarla derribándola, y con una sonrisa que mostró sus mil caries, ilustró su alegría. En el suelo, con el más bajo, pero también mandamás, sentado sobre su aboben, y sangrando por la nariz, vio al otro dirigirse hacia su hermana. A la adorable Bin, que había estado durmiendo, la tomó con brutal facilidad de la cintura echándosela a la espalda. Lo mismo ocurrió con Ha Neul: intima amiga, misma ingenuidad. — Cambio de planes, chicas —dijo cínico—. Tú y tú os vendréis con nosotros —lanzó monos al suelo y antifaces—. Esta ya no nos vale por eso se quedará aquí. Así me garantizo que no os reveláis. Vosotras, las asiáticas, os creéis muy listas. Pero, nosotros lo somos más. Y vamos armados —arqueó una ceja—. ¡Vamos! Desnudaos rápido y poneros eso: esta noche es especial y queremos que vayáis monas. Su compañero, menos terrible, menos loco, dibujó una sonrisa. Estaba disfrutando de la escena al tiempo que contemplaba el desnudo de aquellas dos casi adolescentes, delgadas como una hoja, pero tan valientes que verlas luchar le hacía reír. Basilio se subió a su auto y concentrado condujo hasta la comisaría. Estuvo tan ausente que no se dio cuenta de que un BMW de cuarta generación, gris y con matricula de Murcia, lo estuvo siguiendo. CAPITULO VII — Isaac, quédate con mi hermano. Voy a ver qué quiere mi santa madre —sentenció Sofía mientras saltaba del sofá al suelo, pausaba la película que estaban viendo, y corría hacía la cocina. — ¿Qué quieres mami? —le preguntó antes de asomar la cabeza y verla maniatada a un silla y con la boca amordazada. Sentado a una silla, con las manos esposadas entre sí y los pies sujetos por grilletes al suelo, despertó Correa cuando recibió un segundo cubo de agua helada por encima de la cabeza. Antes había permanecido inconsciente. Se sacudió la cabeza, abrió los ojos y descubrió que estaba acompañado por dos mujeres asiáticas, vestidas con monos azules, armadas con rifles que, lo apuntaban a la cabeza y a poca distancia. — ¿Cuánto valor tendréis si me disparáis teniéndome atado? Anda, soltadme. Ser buenas chicas y os prometo que yo también lo seré. No me gustaría usar la violencia contra dos mujeres. No soy un machista —terminó bromeando puesto que el sentido del humor era lo único que no le habían arrebatado. Entonces emergiendo de un lugar incierto apareció un hombre mucho más alto y fuerte que él. Un mastodonte con pasamontañas y ropa de camuflaje que se detuvo a dos metros de él. Lo miró con repugnancia a través de los minúsculos agujeros y le acercó un teléfono móvil a la oreja. — ¡Basilio! —exclamó su esposa asustada mientras era testigo de cómo un hombre deslizaba su afilado cuchillo por el cuello de su hija —. Por favor haz lo que te pidan. ¡Nos tienen secuestrados! El mastodonte colgó. — Dime, pequeño, ¿te vas a resistir? ¿O me vas a obligar a que te demuestre hasta dónde soy capaz de llegar? —inquirió altivo sabiendo que su jefe, el carismático El Músico, lo estaba observando y escuchando desde la habitación contigua a través de las cámaras y micrófonos de la sala. — ¡Dejadlos libres y haré lo que me pidáis! —exclamó intentando sin éxito mantenerse tranquilo. 77 — ¡No me tomes por idiota! —espetó furioso. Al punto se acercó por detrás y le tiró del pelo de la nuca hasta retorcedle la cabeza. — ¿Qué queréis? ¿Qué deje de investigar a vuestro jefe? Vamos, decídmelo y lo haré. Tenéis mi palabra de honor. Sólo me tendréis que dar el nombre de quién os manda. Llevo tantas investigaciones en rueda, qué no sé cuál queréis que abandone —terminó sonriendo. El mastodonte dio dos pasos atrás, se acercó a una chica y le dio instrucciones al tiempo que no variaba su gélido tono de voz: — Dispárale. Vanesa respiró hondo cuando pudo ver a los dos hombres que la habían secuestrado marchar. Lo hicieron sin despegar los labios después de haber atendido una llamada telefónica y de desatarla. Intranquila todavía corrió a liberar a Sofía. Afortunadamente no tomaron como rehenes a Marco e Isaac. Al acto se abalanzó sobre una ventana para buscar entre todos los vehículos aparcados el de aquellos monstruos y derrotada descubrir que ya no estaban. Le hubiese gustado anotar su matrícula y descripción pero era tarde. Habían escapado tan deprisa como habían llegado, y ahora todos aquellos coches le eran familiares. — Tu padre se va a enterar cuando lo tenga frente a mí, sano y a salvo —le dijo a su hija esbozando una media sonrisa. — ¡Perico! ¡Ven aquí! —dijo excitado Jerónimo, El Alemán, a su fiel amigo, que rezongaba en la oscuridad—. No ves que ya anocheció. Como lleguemos tarde a casa la Rafela nos deja sin cenar. Y ya sabes cómo se las gasta mi hermana —continuó diciendo a su can al tiempo que caminaba bajo la única luz de la luna, su linterna se había quedado sin pilas, y sujeto a su garrote. Silenció. Anduvo tras él. El enojo había dado paso a la curiosidad. — Con lo obediente que acostumbras a ser y mírate. Hoy te dio por rebelarte. ¿Qué, te pasa? —le preguntó finalmente una vez llegó a su lado. Se agachó para acariciarle y entonces tras unas matas descubrió la obsesión de Perico, su brillante pastor belga. Gato contento tras un día de trabajo exitoso llegó a su ático de la calle Salamanca, se preparó por cena unos filetes de merluza, y mientras los comía escuchó por radio los informativos de las nueve de la emisora regional. El locutor, un veterano de las ondas, entonó voz de preocupación cuando dio la noticia del secuestro de un policía de la localidad de Lobos. Se llamaba Basilio Correa y llevaba seis horas desaparecido. Así mismo, la llevó a un tono dramático cuando explicó el asalto a su propia vivienda. Hecho que supuso la retención bajo amenazas de una niña, su hija de ocho años, y de una mujer, su esposa. — ¡Qué mal que está el mundo! —advirtió solemne mientras tomaba una pera de la nevera, la lavaba y se la comía con la piel incluida. Media hora después tomó su coche y condujo hasta el barrio San Joaquín. Tenía intención de dar la calificación de diez a aquel lunes y así lo haría yendo de paseo por su barrio preferido. Aparcaría el coche y caminaría por él. En otros barrios a aquellas horas de la noche los niños ya no jugaban pero en aquel si porque eran unos salvajes que asustaban al miedo. El teléfono móvil sonó justo cuando acababa de cenar. Al aparato su contacto en la Policía Local asegurándole que la grabación de su llamada había sido eliminada tras varias horas de agónica espera. — Por cierto, el subinspector Correa ha venido preguntando por ella, pero para entonces ya estaba destruida. Esta vez hemos tenido suerte. Pero ándate con ojo. Está obsesionado. No dijo nada. Repentinamente, únicamente podía pensar en la sonoridad de aquel apellido. Terminando con el silencio el policía agregó: — No sé qué te proponías con aquella llamada pero me tendrás que agradecer el favor con un buen regalo. No fue sencillo. — Si, si, —respondió centrándose definitivamente—. Ve poniéndote guapo porque pronto te invitaré al restaurante Urrutia. Quiero corroborar como funciona sin el hijo de puta del gerente. — ¿También has sido tú? — Si. La duda me ofende —resolvió triunfante—. Pero esta vez me aseguré de no dejar rastros. — Permíteme que tema por ello —sostuvo mientras se giraba para contemplar al amor de su vida elaborando la cena y colgaba. No se sentía orgulloso de estar colaborando con un asesino y aquello le quitaba el sueño. Pero era preferente a que un día, en el futuro incierto para el que nadie tiene guión, esos individuos entrasen en la vida de su hijo para destrozarla como ya habían hecho anteriormente con la de otros. Sonia Laorden escuchaba la canción Billie Jean sonar a través del radiocasete que tenía sobre un estante, cuando los gritos de un niño la hicieron dar un brinco. 79 Asustada miró por la ventana que tenía entreabierta y al no encontrar a su hija, tan aprisa como pudo dejó la sartén sobre la cocina, apagó el fuego y salió corriendo dejando la puerta de casa abierta. Con la absoluta certeza de que los gritos eran de su hija Ruth llegó al parque que había a los pies de su casa y horrorizada no la encontró. — ¿Habéis visto a mi hija? —preguntó a una pareja de ancianos que había salido a pasear—. Tiene seis años, camina mal y lleva gafas. Ambos negaron. Seguidamente preguntó a una adolescente que practicaba footing acompañada de sus dos perros, a un matrimonio que columpiaba a su hijo, a una pareja de adolescentes fumadores de crac y tampoco obtuvo una respuesta positiva. Nerviosa subió a casa y olvidando el miedo a su marido, corrió a despertarlo al dormitorio. — ¡Benito, nuestra hija no está! Ha desaparecido. Benito, albañil en paro, alcohólico, y consumidor de cocaína los fines de semana, miró a su esposa. Tenía los ojos inyectados en sangre, abrió la mano y le propinó tal bofetada que no sólo la hizo tambalear, sino que la hirió en la mejilla. El anillo de matrimonio la había hecho sangrar. — ¿He oído bien, zorra? —le preguntó poniéndose en pie y mirándola con desprecio—. Me dijiste que en ese parque estaría bien mientras cocinabas. Que no le pasaría nada. ¡Y ha desaparecido! ¡Vamos! Deja de mirarme con esos ojos de cordero degollado, coge el teléfono y llama a la Policía. Quiero a Ruth antes de las diez en casa, si no, maldita puta, date por muerta. Silvestre Ulloa sonrió divertido como llevaba tiempo sin hacer y recordó los avatares del fin semana. Aquellos que le había proporcionado unos días no menos que agitados. Por ejemplo la solución de incendiar su propia casa de la calle Letonia. Esta corrosiva y macabra idea había dado sus frutos, aún cuando los daños estructurales fueron mínimos gracias a la buena actitud de sus vecinos y a la brillantez de los bomberos. Porque gracias a la benevolencia de las llamas sus cintas de video quedaron reducidas a cenizas y a los inmediatos inquilinos, en el último momento, les salió otra oferta. Extraña y oportunamente mejor que la ofrecida por Eugenia. Ahora solo deseaba que ningún integrante de cuerpo de bomberos quisiese investigar más de la cuenta. Había elaborado una treta que rozaba la perfección para que a nadie se le ocurriese pensar que tras el fuego había una mano negra. No obstante ya estaba pensando qué demonios hacer a continuación. Sin embargo, temas serios aparte, ahora era momento de disfrutar de la inocencia porque no había nada mejor que compartir momentos con los niños. — ¿Cuánto tiempo, pequeña mía, llevas sin venir a cenar a un restaurante McDonald?—Le preguntó, alias Don Tomás, a su nueva amiga, mientras no dejaba de mirarla con dulzura. — Siglos —le contestó graciosamente arrastrando la s con la boca llena de patatas fritas y carne de hamburguesa—. Mis padres no tienen dinero para traerme. — ¿Y por qué cojeas? —inquirió malicioso. — Me caí. —Bebió un largo trago de refresco y se subió las gafas—. Mi padre dice que soy muy torpe. A veces me pega después de caerme. Dice que si no me espabila él, de mayor seré tan tonta como mi madre. Y entonces no habrá remedio. Ruth, normalmente discreta, callada y tímida, estaba desnudando su alma al hombre del patio del recreo. Un señor bien vestido, con gafas de montura antigua, que la trataba con el cariño que hasta entonces nunca había recibido. — ¿Y tú tienes hijos? —le preguntó habida de curiosidad, cómoda en su rol de amiga. — Si —contestó alargando la vocal simpáticamente—. Tengo ocho hijos y una hija pero son mayores que tú. Terminó sonriendo, tomando dos patatas mojadas en kétchup y comiéndoselas. — Mi padre también tiene muchos hijos, pero no son hijos de mi madre. A algunos los conozco por fotografías y también son mayores que yo. Hay una que es maestra y vive en Lobos. Pero no viene a vernos. Está peleada con nuestro padre. Él me dijo una vez que es un marimacho. No sé qué es eso —confesó moviendo los hombros, imprimiendo indiferencia ante aquello. Odiando como odiaba a las lesbianas, sencillamente pasó por alto darle una explicación. Hubiese sido una pésima idea decirle lo que pensaba de esos seres: mitad hombre, mitad mujer. — Tu padre es un hombre muy malo —sentenció gravemente, cambiando de tema, regalando otra sonrisa—. Por eso mismo no tiene que saber nada sobre nuestra amistad. Podría no gustarle. Así que hagamos un trato… —Comenzó a decirle al oído, tras acercarse hasta ella, tomarle un mechón de pelo y echárselo hacía atrás para que no entorpeciese su acceso a la oreja. Cuando Gato salió acompañado de Ruth, lo hizo llevándola en brazos. La sujetaba con dulzura y cariño, y al tiempo evitaba que ninguna cámara de seguridad lo grabase. La Policía no lo tenía fichado porque era un ciudadano ejemplar y aún así tenía pánico a dejar un mínimo rastro. Más ahora tras el horrible incendio. Sabía que su cara con aquella cicatriz era fácil de recordar pero el orgullo que sentía teniéndola era mayor. 81 Echando de menos su coche, echó a andar tan deprisa como pudo dirigiéndose al lugar donde lo había aparcado a la entrada del barrio. No quería arriesgarse a entrar en un hostal o a coger un taxi o autobús. Podría hacer pasar a la niña por su nieta pero haciéndolo corría riesgos que prefería evitar. La teniente coronel, en el más figurado sentido de la palabra, Fabiola Descalzo, zarandeó a su cónyuge, Jenaro Cisneros, hasta que despertó y entonces pronunciando con marcado acento andaluz lo apremió para que se fuese a la cama. Paciente obedeció poniéndose en pie. Mas sus pasos se dirigieron al balcón donde se fumaría el que iba a ser su décimo cigarro del día. Y después de tomar del bolsillo trasero de sus pantalones el paquete, tras colocarse un cigarro en los labios y haber ahuecado las manos para prenderle fuego con un mechero con publicidad, saludó elevando el mentón a su vecino: el también taxista, hincha del Atlético de Madrid y aficionado a la Formula 1, pero veinte años más joven, Raúl Carvajal. — Buenas noches —contestó el otro tiritando de frio, encogido bajo una fina chaqueta perteneciente al Lobos Club de Fútbol del que era portero—. Acabo de enterarme de la noticia. Irremediablemente a Jenaro se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva. El miedo a que su secreto viese la luz le hizo comenzar a sudar ostensiblemente. — ¿Qué noticia es esa? —inquirió dejándose caer en una hamaca. Se encontraba apagado. La vida que llevaba no le hacía sentir orgulloso. Sin embargo se estaba viendo obligado a hacerlo. — ¡La desaparición de Ruth! —exclamó escéptico—. La hija de Benito y Sonia. ¿No estabas enterado? Jenaro negó con la cabeza. Dio una larga calada y se interesó por el acontecimiento medio despistado medio adormecido, todavía preocupado: — ¿Sí? ¿Y qué se sabe de ello? No he visto policías peinando la zona. Mientras cenábamos en los noticiarios sólo comentaron lo de ese subinspector. Se teme que haya muerto, ¿no es así? — Si. Se ha hablado mucho de ese. Tal vez hasta sea un poli corrupto implicado con la mafia. Pero volviendo a Ruth, creo que se ha ido por propia voluntad. Vivir con esos padres debe de ser una pesadilla. Sonia es un alma cándida pero Benito es un salvaje. Una alimaña en el más estricto significado de la palabra. Es indignante ver cómo los Servicios Sociales no hacen nada por esos niños. Por eso cada día que pasa, cuánto más se habla en los periódicos de que entre nosotros hay un justiciero, más me gusta la idea y más simpatizo con su obra. ¿Tú no? — ¿Yo? —pronunció dubitativo. — ¡Si, colega! Aquí eres el único que está presente. ¿Con quién si no es contigo iba a hablar? ¿Qué te pasa? — Nada —mintió con un importante cargo de conciencia. — Bueno, tú sabrás —zanjó con una sonrisa desganada. Algo le pasaba a su amigo, esa noche no estaba siendo el gran conversador al que estaba acostumbrado—. El caso es ese, Jenaro. Entre nosotros hay una especie de… —meditó mientras buceaba en su propio diccionario buscando el sustantivo más adecuado—… héroe que se dedica a eliminar a la escoria que la policía es incapaz de encarcelar. — Ya, ¿defiendes a un asesino? ¡Estás majareta o qué! — ¿Majara? Bueno, tal vez, seguramente sea así. Pero sólo sé que ese asesino aún no ha matado a nadie que no tenga un pasado oscuro relacionado con menores. Todavía no se ha dicho que los casos de Diana Manzanares y Urrutia los haya cometido el mismo individuo pero…. — ¿Pero? ¿Qué sabes que yo no sepa? A ver si vas a ser tú. Siempre te han gustado las armas. He ido a tu casa y he visto tu colección de revólveres. ¿Tienes licencia para cada uno? — ¡Esas armas son antiquísimas! — Eres muy manitas, podrías arreglártelas para convertirlas en armas mortales. A parte ¿quién asegura que no guardas otras más modernas? Conozco el tipo de revistas que lees. — ¿Yo? Yo no tengo valor para matar a nadie —comentó defendiéndose mas no había amargura en su tono. Lo creía incapaz de hablar en serio—. Yo únicamente opino en base a las nuevas que mi primo me hace llegar. Está tan ilusionado con su primer caso en Homicidios que es un libro abierto. — ¿Y qué pasado oscuro tenía Urrutia? — La prima de Iris —así se llamaba su última conquista amorosa; Jenaro no podía entender cómo su colega podía retener el nombre de todas sus novias— me ha dicho que Roque había violado a la hija de su asistenta pero que dado su nivel adquisitivo había conseguido evadir la prisión. — Parece que sabes mucho. — Estoy bien relacionado. Sólo es eso. —Bueno, pues mantén la boca cerrada. Tus opiniones te pueden jugar una mala pasada. Se inteligente y piensa antes de hablar. Eres todo un crío. —Lo observó bajo la luz de la luna y agregó—: La prisión te supondría un infierno. Sorprendido Carvajal no supo qué decir. Meditabundo se acercó a la baranda de su balcón, apoyó los codos sobre ella y observó la quietud de la noche. Jenaro entró en casa después de extinguir el cigarro en la suela de su bota sin despedirse y cabizbajo. En la cocina, tomó un vaso del armario, lo llenó de vino y se lo bebió de un trago. Decidido a terminarse la botella repitió la operación cuatro veces más. Carvajal se encendió un cigarro. Dio una profunda calada y lo dejó caer al suelo para inmediatamente después aplastarlo con la suela del zapato apagándolo. Al punto, volvió a la posición anterior. Entonces, bajó la luz de una farola encontró a Ruth. La niña lo vio y lo saludó alzando el brazo. Estaba resplandeciente, parecía una princesa sacada de un cuento de hadas. 83 Le respondió entusiasmado con una sonrisa. Se alegraba de volverla a ver aunque el temor por lo que su padre pudiese hacerle como castigo lo sobrecogió y convertido en mano le estranguló el estomago. — Ten cuidado pequeña —indicó con un susurro mientras asimilaba sus deseos de extinguir la vida de Benito. Al cabo de cinco minutos entró en casa. Se sentó en el sillón ubicado frente al televisor y tomó de la mesa la revista de aquel mes de Grandes cacerías. En la portada aparecía la cabeza de un oso negro dentro de la circunferencia que perfectamente representa una mira telescópica, y pervertido la sustituyó por la de Benito en un ejercicio de imaginación. Estaba obsesionado con matar aquel podrido sujeto que tanto le recordaba a su padrastro y ya había pensado como podría deshacerse de él. CAPITULO VIII Domingo, 8 de noviembre de 1998. Escuchó pisadas y despertó. Lo hizo abriendo los ojos completamente y al instante siguiente se destapó golpeando con una patada la ropa de la cama que la abrigaba. Presa del pánico se escondió bajo la cama sintiendo el helado suelo. Padeciendo espasmos originados por el miedo y el frio luchó por controlar su respiración y lo logró. Era una campeona, su padre iba a estar muy orgulloso cuando se lo relatase. Recordó una escena del El temible burlón, aquella película que habían visto más de veinte veces, y sonrió al sentirse como el protagonista: aquel escurridizo pirata. Las pisadas pasaron de largo. Más tranquila tomó aire con ansiedad llenando sus pulmones. Recuperando la calma afinó el oído. El silencio había retomado y se creyó a salvo. Decidida salió de su escondite. Excesivamente contenta emergió de su dormitorio al pasillo oscuro. Y en el preciso momento en el que entró a la habitación de sus padres un hombre de al menos dos metros y brazos de acero la capturó elevándola en el aire. Olfateó y el aroma que captaron sus fosas nasales era sin dudarlo el de la sangre fresca, y aquello lo sabía porque había estado en la cocina de su abuela cuando había matado pollos y/o conejos. Asustada chilló porque sabía que su familia había muerto y su turno había llegado. Cansado de dar vueltas en su cama, y tras escudriñar su teléfono móvil para llegar a saber decepcionado que ni siquiera eran las cuatro de la madrugada, salió a la sala de estar y se sentó en el sofá con un cigarro apagado en la boca. Tomó de la mesa un encendedor y prendió fuego al pitillo. Queriendo poner fin al miedo inculcado por su vecino y precavido accedió a la carpeta que escondía bajo el asiento. La abrió y por última vez miró su colección de artículos. Absolutamente todos hablaban de los asesinatos de Manzanares y Urrutia y ninguno de ellos lo había leído menos de cinco veces. Sin detenerse a cavilar otras salidas los despedazó. Creados dos asimétricos montones, los tomó en sus manos y decidido entró en la cocina para sobre las pilas de fregar prenderles fuego al tiempo que dejaba correr el agua. Le gustaba ver caer a aquellos maltratadores porque en su infancia las pasó canutas. Tanto miedo sintió por las palizas infligidas por su hermano mayor, Germán, que asustado sólo encontró refugio en manos de la literatura. Escribir relatos fue el motor de sus primeros años, tiempos en los que su único amigo se llamaba Luther y era el mejor cazador de monstruos del devastado planeta Tierra. Vanesa que había tomado en brazos a su hija y se condujo hasta la cocina, preparó dos vasos de chocolate instantáneo y se sentó ante ella para escucharla. — Cuéntame que te pasa. ¿Has tenido otro mal sueño? —le preguntó al tiempo que la extendía la mano para acariciarle el rostro. La niña movió la cabeza afirmativamente y por enésima vez se secó las lágrimas con la manga del pijama. Enmudecida por el miedo sólo abría la boca para suspirar. Sin saber qué decir porque le resultaban banales todos los comentarios que se le pasaban por la cabeza, con el fin de animarla se la llevó al salón a jugar. Distraerse les sentaría bien. Ella, en silencio también estaba siendo víctimas de muchas pesadillas. — ¿¡A qué juego te apetece que te gane!? —exclamó apasionada la madre dando un ligero tono interrogativo. La niña, siempre glotona, que se había acabado el reconfortante chocolate en un santiamén, con los labios sucios y una sonrisa traviesa, contestó: — ¿Ganarme? Eso será si quieres que te deje. ¿Qué te parece si jugamos una partida de Fin de mes? ¡Yo me pido ser banquera! — Estupendo amor mío pero prométeme que ya no llorarás más. ¿Sabes que es lo bueno de tener pesadillas? — ¿Qué? —inquirió mordaz mientras encendía el brasero eléctrico. — Que son ficción, mentira. Y como tal no pasan en la realidad. 85 — Ya pero asustan mucho —sostuvo al tanto que repartía el dinero con el que cada jugador inicia por norma la partida. — Por eso mismo tenemos que ser fuertes y saber salir de ellas. Yo estoy aprendiendo — zanjó con una mentira piadosa al tiempo que tomaba la ficha morada como suya. Ajeno a la noche tan revuelta que habían padecido sus dos chicas porque habían hecho un pacto de silencio, saltó de la cama y entusiasmado mientras estiraba sus músculos fue consciente de la suerte que tenía. Suerte personificada en aquel perro llamado Perico. Vestido únicamente por los pantalones del pijama se dirigió al cuarto de baño. Orinó y se miró en el espejo. Tenía mal aspecto. Los signos de la pelea con su cuñado aún estaban presentes pero sin embargo no le importaban lo más mínimo en comparación con la herida de bala de su abdomen. Atrevido se retiró la gasa que la cubría y la observó detenidamente. Y al estudiarla recordó pequeños detalles que describían la sala donde había estado retenido. Sus dimensiones eran exiguas. Escasos doscientos veinte centímetros tenían por altura las paredes que perfectamente estaban chapadas por ladrillos azul oscuro. En la pared que tenía frente a él, a cinco metros si no menos, se encontraba un grifo fijo y bajo el una manguera enrollada y un cubo azul de plástico. A continuación pero en la esquina derecha, justo tras la puerta y frente a un gran espejo, recordó a ver visto un retrete con la tapa levantada. Era tan blanco como la nieve y no despedía malos olores. Incluso, a mano izquierda había un rollo de papel. ¡Y una escobilla! Tal vez más de un retenido, durante la tortura fue amenazado con aquello manchado en sus propias heces discurrió el policía al punto que agachó la cabeza para vomitar. Mas sólo dio unas ruidosas arcadas y echó un poco bilis. Del salón provenían voces infantiles. Sus hijos eran muy madrugadores. Levantó la cabeza y sonrió. Esos niños eran el motor de su vida y debía aferrarse a su amor para seguir adelante. Seguir con vida era un privilegio y por ello debía sentirse afortunado. No sospechaba que El Músico fuese el director de aquel show porque para todos era el mayor benefactor de Lobos con sus grandes campañas para llevar música a los hospitales. Sin embargo sabía que el mastodonte que ordenó a la asiática que le disparase seguía instrucciones de un ser invisible. Él mismo que seguramente mediante las videocámaras que acababa de recordar contempló todo. Y más tarde, cuando él ya no estaba allí, mandó a sus chicas de la limpieza que fregasen la sangre derramada y quemasen los utensilios porque le gustaba mantener aséptica su sala de tortura. Pero también, y se apostaría su mano izquierda, sospechaba que ese mismo jefe trabajaba para alguien, personaje que de momento se conformaba con asustarlo. Y realmente lo había conseguido. Padecía tanto miedo que se sentía avergonzado. Volvió a taparse la cicatriz. Tomó una camiseta de la percha ubicada tras la puerta y se vistió. Entonces con la mano en la manivela decidió no hacer partícipe de sus sueños a sus seres queridos. Sería egoísta por su parte y ¿qué podrían hacer ellos por ayudarle? Por un instante contempló su reflejo ante el espejo del salón y por primera vez en su corta pero dramática existencia se congratuló al reconocerse. Y cómicamente saludó al nuevo Isaac agitando la mano y sacándose la lengua. El anterior, aquel personaje atribulado había sido extinto radicalmente y la vuelta atrás era irrevocable. Verse en la obligación de salvar a Marco le había ayudado a crecer y por primera vez sentía que todo podía cambiar si él quería. Después de dejar el domicilio de Correa atrás, había estado en el cementerio, y al pie de la tumba de su madre, acariciando su retrato con sus fríos dedos, le había prometido que jamás volvería a llorar. Valiente cinco minutos después había vuelto a casa y llamado al timbre. Su padre abrió la puerta porque había dado el resto de la jornada libre al servicio decidido a celebrar su primera victoria en soledad. El joven lo saludó mirándolo a los ojos y entonando una voz que a Matías Soriano le pareció impropia de su vástago por su fuerza y decisión. Ciego no supo ver que su muchacho era un hombre que, además, no sólo le había perdido el miedo sino que meditaba un plan que lo haría suplicar de rodillas. Agradecido de que su padre no estuviese en casa ese fin de semana, desconocía los motivos de su ausencia pero ni le importaba ni le extrañaba. Lo primero porque iba a averiguarlo y lo segundo porque nunca se contaban nada. Eran dos extraños que se investigaban como rivales aparentando ser la modélica familia que ni en un millón de años llegarían a ser. Habían transcurrido seis días desde que iniciase su metamorfosis y en ese tiempo con el corazón en el puño había esperado noticias de Basilio. Había telefoneado preocupado a su esposa y esta agradecida le había informado, sin embargo, creyente como era gracias la educación dada por su madre, no cesó de rezar. E incluso hizo la promesa siguiente: si sobrevivía, se cortaría el pelo. Su querido cabello al que tanto había cuidado a base de gastarse en él todo el dinero que caía en sus manos. Y celebrando la nueva que, la anterior noche llegó gracias al mismo Basilio, lo primero que hizo esa mañana de sábado, fue conducirse al cuarto de baño. Tomó del segundo cajón del armario los útiles que su padre usaba para recortarse la barba y decidido se rapó parcialmente la cabeza hasta esculpir una estupenda cresta tan alta como el orgullo que sentía de ser quien era. Incluso de haber sido quien fue porque sin aquel pasado no tendría las experiencias para ser quién de ahora en adelante iba a ser. 87 Cuarto de hora después entró a su habitación y desocupó su armario. Tal vez no había considerado por mucho tiempo las desventajas de deshacerse de su ropa sin embargo lo que él decidía era irrevocable. Y donar todas sus camisas, pantalones, jerséis, cazadoras, zapatos e incluso trajes que no le eran excesivamente imprescindibles, no iba a ser la excepción. El párroco de su iglesia, de nombre Cándido y comunista por vocación, lo esperaba para dentro de media hora. — Cariño, ¿qué es lo que huele tan bien? —le preguntó Basilio a Vanesa al tiempo que le tiraba del nudo del delantal para deshacerlo—. ¿No me digas que has preparado un bizcocho de chocolate para celebrar mi recuperación? —preguntó y la besó en el cuello—. ¡No sabes hasta que punto he echado de menos tus guisos! ¡Odio la comida del hospital! Y apuesto que no es mucho mejor que la quedan a los preso. —Dijo cuando comenzó a acariciarla metiéndole mano bajo la blusa que llevaba puesta—. ¿Qué te parece si te tomas un descanso, me acompañas al dormitorio y jugamos un rato? Sofía y Marco están en el salón viendo los dibujos. Vanesa, de espaldas a él hasta el momento, se giró empuñando un ostentoso cuchillo jamonero, y le contestó: — ¡Bribón, estate quieto! Voy armada y soy maestra carnicera —arqueó las cejas y agregó—: ¡Qué lo sepas, pillín! Las manos quietas. Tu familia está a punto de llegar. Y… —lo miró de arriba abajo, esbozó una feliz sonrisa y dictó—: necesitas pasar por la ducha, vestirte y afeitarte. ¡Vamos! No me seas infantil. Te dispararon en el abdomen, no a las manos ni a la cabeza. Se desplazó hacia atrás dando tres pasos y con las manos en alto teatralmente inquirió: — ¿Ni siquiera tienes una pizca de caridad cristiana? —Terminó añadiendo una sonrisa—. Pasé una vida entera tirado en aquella cuneta pasando un frío horrible y perdiendo mucha sangre, me operaron de urgencia para extraerme la bala que casi me mata, estuve tres días ingresado en la UVI, y ahora me niegas hacer el amor. Pero ¡qué mala que eres! Ya te arrepentirás. Sonrió, la besó en los labios y marcho obedientemente al cuarto de baño. Se acercó a la bañera, abrió el grifo del agua caliente, puso el tapón, se quitó el pijama y se metió dentro. Cogió el frasco del jabón y echó una cantidad generosa al agua e hizo espuma. Y entonces, cuando el agua estaba a su gusto, llamó a sus hijos. — Vamos, desnudaos y meteos conmigo. ¡Vamos a jugar!—Les indicó divertido a la vez que los mojaba disparándoles agua con una pistola de juguete. Una mano suave acarició la piel de su espalda y bruscamente despertó. Se levantó con mal humor del sillón donde había caído durmiendo a la vuelta del entrenamiento y aprisa se dirigió al cuarto de baño. Desnudó su cuerpo, abrió el grifo del agua fría e hizo todo lo necesario para despejarse. Odiaba las pesadillas porque en ellas era vulnerable. Incapaz de utilizar sus dotes para el combate era una fiera domesticada que no podía defenderse con un mínimo de dignidad de los recuerdos que invadían su mente. Con el agua recorriéndole su cuerpo musculado, tatuado y lleno de cicatrices pensó en la pesadilla con detenimiento y objetividad. Y recordó fragmentos. Pedazos que le produjeron arcadas por su obscenidad y escalofríos de pánico. Había soñado con su próxima víctima. Aquel miserable joven y de aspecto frágil que escondía tras la puerta de su casa una sala de tortura. Sus actividades delictivas habían llegado a sus oídos en la parada del autobús, con el testimonio de una joven de veintiún años. Chica afligida a la que escuchó relatar a otra cómo el dependiente de un videoclub había hundido a su hermana hasta que le provocó el suicidio aprovechándose de su adicción a los narcos. Y rabiosa la oyó concluir que la policía no se tomó en serio el caso por ser una simple drogata. Y desde aquel momento eficaz como un perro de cacería indagó como tenía por costumbre hacer. Pertinaz, esta vez empezó, por entrevistarse con la familia de la finada, y acabó por hacerse con una copia del dossier utilizando su contacto. Matías Soriano despertó en una cama de dos metros por dos en compañía de una chica veinte años más joven que él, casi adolescente. Se llamaba Pamela, estudiaba para ser actriz, bailaba tango a nivel profesional, tenía un cuerpo repleto de suntuosas curvas, sonrisa blanca perfecta, cabellos negros, mirada felina y era una maestra crupier. Se la había presentado la tarde del día anterior su amigo Luis Correa cuando acudió a su casa de la calle Alejandro Magno. Aquella vivienda que poseía sobre la joyería de sus suegros en Malva. La pareja de ancianos que había trabajado durante toda su vida levantando un negocio que heredaría irremediablemente su único y querido descendiente directo: Isaac. Y por ello, Matías tenía un plan. Una trama criminal que había comenzado con el falso suicidio de su esposa, continuaría con la muerte de la pareja y concluiría cuando, en el rol de administrador de su hijo, jugase la jugada perfecta. La que, dicho sea de paso, no pensaba rescatar de la quiebra el bufete del que sólo la fachada resplandecía. — ¿Alguna vez jugaste al blackjack? —le había preguntado con una gran sonrisa su querido colega mientras dejaba caer una baraja en la mesa. Luego había continuado hablando sin escuchar la repuesta de Matías, apodado a sus espaldas como Bulldog por la similitud de sus rasgos faciales además de por su peculiar modo de andar—: Esta tarde tenemos partida mientras que el cuerpo aguante o el dinero nos llegue. Esta chica, que aquí ves, y cuyo nombre 89 es tan original que no me acuerdo, juega tan bien como hace todo lo demás — había silbado—, y nos va a enseñar unos cuántos truquitos. — Si que sé —había repetido cuando el otro hubo callado—. Mi tío Federico me enseñó. No sé cómo lo aprendería. Pero, te advierto, llevo años sin jugar y nunca lo hice bien del todo. Sus amigos se burlaban de mi falta de perspicacia. — ¡Qué más da criatura! Hoy tú y yo nos vamos a dar un buen homenaje. En casa, mi esposa cree que tengo convención en Madrid por lo cual tranquilamente puedo trasnochar. Mientras llegue a tiempo de comer con mi hijo mayor: todo perfecto. Soriano había arqueado las cejas: el plan descrito por su amigo le había gustado. No obstante, que Luis fuese el padre del hombre cuya vida dependía de su benevolencia, le entusiasmaba. Escuchando a la chica, tomando nota incluso por sugerencia de Luis, había pensado que nunca había visto a su amigo tan animado. Incluso hubiese jurado que para él el significado de la palabra diversión era pecaminoso. Sin poner objeciones, una hora después, cuando los dos empresarios habían interiorizado las técnicas para vencer o al menos no perder más de lo estrictamente necesario, se levantaron de sus asientos dispuestos a protagonizar la mejor noche del siglo. Precavido y discreto, Soriano, guardó los documentos que antes de la llegada de su colega había leído bajó llave. Y apoyándose en el hombro del otro salieron juntos tras los pasos de Pamela. La chica que igual daba lecciones de blackjack como hacía bailar su trasero al son de los latidos de su corazón. Itziar Herranz que, se levantó de la cama con una angustia insoportable fue corriendo tan rápido pudo hasta el cuarto de baño y vomitó. Después, sudorosa y padeciendo escalofríos, caminó hasta la sala de estar. Se sentó y tumbó en el sofá. Buscó y encontró el mando de la televisión y accedió directamente a La2. Estaban dando Documentos TV, su programa de televisión preferido y hablaban de Nelson Mandela en un especial dedicado al Apartheid. No había dormido nada bien aunque satisfecha recordó no haber soñado: a veces, no tanto desde que se había quedado embarazada, el inconsciente la torturaba recordándole a su primera víctima mortal. No menos trabajadora que siempre, pronto varió de posición sentándose. Apagó el televisor y encendió el reproductor de audio, una potente cadena de música adquirida con su primera nómina, haciendo uso de su mando a distancia. Escuchando a Los tres tenores tomó un cojín y apoyó la espalda en él. Cogió estirando el brazo los papeles que la noche anterior leyó y comenzó a repasarlos. Eran sobre el caso del secuestro de Correa. El mismo que se había llamado con poca imaginación Lepanto en honor a la calle donde fue asaltado. Fátima Suárez, septuagenaria, enferma del corazón, con domicilio ante la comisaría era la principal testigo. Había llamado a la Policía utilizando el teléfono que tenía justo al lado del sillón desde donde había visto todo. Sin embargo sus esfuerzos fueron en vano y entre lágrimas solo pudo memorizar los hechos. Todavía asustada, había declarado a ver visto a un hombre exageradamente alto y fuerte forcejeando con otro. El mismo que cumplía las características físicas de Correa y que aparentemente, bajo su humilde opinión, estaba drogado o en el peor de los casos muerto. Después había añadido tras un ejercicio exhaustivo de memoria, promovido por el agente Alejandro Valverde, que lo había visto bajar de un BMW, gris, con matrícula de Murcia y con abolladura en el parachoques trasero. Minuto y medio después ese mismo auto pasó ante una gasolinera de la calle Uruguay, que tomó constancia de ello con sus cámaras de vídeo. Mas desgraciadamente aún mostrando con buena calidad la cabeza del conductor por ir cubierta con pasamontañas resultó inútil. No obstante de aquel coche no se podría sacar información alguna porque había sido encontrado calcinado dos horas después. E indiscutiblemente a manos del villano, que presumiblemente dada la metodología era un profesional asalariado en una banda organizada. Se removió en el asiento. Y cambió de lectura. Esta vez leería los testimonios de Sofía y Vanesa. Pero de aquí tampoco había nada que sacar. En aquellos vertiginosos segundos no fueron capaces de descubrir en sus captores ningún dato significativo indicando únicamente que eran fuertes y muy grandes. Ni siquiera la vecindad fue de ayuda. Estos sólo se sintieron fascinados cuando fueron puestos al corriente de la verdadera profesión de la víctima. Y súbitamente, como cabriola de su mente, con una sonrisa amarga, recordó a aquella chica a la que en plena calle Monterrey preguntó: — La mayoría creíamos que sólo era un informático cotilla. A menudo me dijo que del trabajo policial sólo le gustaban las series de la tele —había comentado una adolescente despreocupada, con despampanante descote, mientras no podía evitar reír—. Me siento una estúpida pero siempre le creí. De hecho —había recordado mientras daba una calada a un cigarro de marihuana— en el pasado me dijo que escribía relatos policiacos. Aquella vez lo tomé por mentiroso pero porque me miraba mucho la delantera y cómo podrá imaginar pensé que lo que quería era otra cosa. Era un pasote de tío. — ¿Era? —había inquirido tomando del brazo a la chica. No había podido ocultar su enojo. La adolescente que, se había encontrado perdida, escapó de las garras de la policía, suspiró, se tiró de la camiseta hacía arriba para ocultar avergonzada sus encantos, y se despidió moviendo la mano, tal cual reina Isabel II. Y ahí se acababa todo hasta que el maltrecho Correa pudiese dar su versión. 91 En el Hotel Ulloa de Malva, su preferido y donde más ilusión había puesto en los momentos de su creación, de estilo renacentista, y decoración, había comprado exclusivas obras de arte de la época, su propietario, don Silvestre, excelente madrugador, había hecho lo propio esa misma mañana. Sin embargo, para variar esta vez solo había dormido tres horas. La despedida de soltero de su mejor amigo, Lucio Hierro, lo había llevado a cama hecho un guiñapo a las tres de la madrugada. El mismo anfitrión había organizado la juerga aquella misma tarde. Rapidez equivalente a la toma de decisión que lo haría contraer matrimonio ese mismo domingo con Flor. La chica de la que alardeaba de ser la mejor dentista de la provincia mientras mostraba a sus amigos una foto. No obstante no sabía por qué, pero Ulloa apostaría a que era una prostituta de Lobos. De las mismas a las que conocía por sus hijos. Esos chicos criados entre el delito y el olvido. Su cara le sonaba y desde el primer momento, no dejó de pensar en ello. Después de desayunar un vaso de zumo de pomelo, realizó las cotidianas llamadas telefónicas para mantenerse informado del rumbo de sus negocios. Primero telefoneó a su mano derecha en el negocio de Lobos, Aitana Caballero, quien lo puso al corriente del buen estado de su negocio Ocio Ulloa S.L.: de nuevo batían records en caja. Después llamó a la gerente de su estudio de arquitectura en Albacete, Hipólita González. Esta le dio a conocer la entrada de un nuevo cliente, el mismo Ayuntamiento, que había aprobado el presupuesto para levantar un nuevo teatro. Congratulado, se acercó a una floristería, eligió dos ramos de lilas y los hizo mandar a las direcciones de sus empleadas. Sabía que los éxitos logrados eran en parte también porque trabajaba con gente comprometida que nunca lo irían a defraudar. Tras regresar de la iglesia, ubicada en la calle Oviedo, a diez minutos de su casa, y aprovechando que ese fin de semana el servicio libraba, rápido llamó al conserje del edificio donde tenían el apartamento en Malva, y con una buena mentira se enteró de los planes de su padre. Después, sabiendo todo lo que tenía que saber, fue hasta el baño, movió el espejo que había ante el lavabo, y accedió al hueco donde estaba estratégicamente insertada la caja fuerte. Su padre que era un zoquete con los números y carecía de imaginación, guardaba desde siempre el código en el primer cajón de su escritorio escrito en un calendario de bolsillo con numerología romana. Isaac apasionado anduvo de vuelta al baño, tecleó los números correspondientes, no eran otros que el año de nacimiento de su viejo, 1955, y expectante tiró de la manivela hacía él. Hizo footing en las pistas de atletismo del barrio Los Ángeles. No estaba sólo pero si era el de mayor edad. Y aquello en lugar de fastidiarle le enorgullecía. Sentía más que satisfacción de su cuerpo, de sus marcas personales, aunque hacía siglos que ya no terminaba descansado. La edad era un lastre. Se había gastado elevadas cantidades pagando tratamientos pero desgraciadamente ninguno de ellos podía devolverle la juventud. Salvo el que ejercía en la clandestinidad con aquellos niños que, benditos ellos, le ayudaban a recuperar sus años dorados. Dentista o puta la que sería tercera esposa de Lucio tenía una hija. Una niña que calculaba él, tendría trece años, y a la que había violado cuando todavía cursaba párvulos. La pequeña le fascinaba, su relación se prolongó durante tres años, y no la hubiese dejado escapar si su madre no se hubiese enterado. Asustado la amenazó de muerte mientras se obligó a mostrar su cara más despreciable inculcando el miedo que él sentía. — ¡Qué bajo has caído Lucio! Tu primer matrimonio fue con una aristócrata y ahora sacas de la calle a una putilla —comentó para sí mismo cuando dio por concluida la sesión. Había dado cuatro vueltas a la pista y resoplando como un caballo, aunque jamás reconociese sentirse tan afectado, marchó a los vestuarios. Ante él, moviéndose sensualmente trotaban dos chicas. Jóvenes universitarias que conversaban sobre el coste de las matriculas pero que para él ya eran tierra prohibida porque fácilmente podrían ser sus hijas y él no se consideraba un monstruo. Esther Acosta entró en su dormitorio, tras haber cruzado los pasillos de casa sin encontrarse afortunadamente con nadie, cerró la puerta con el pie, echó la billetera sobre la cama y comenzó a desnudarse al ritmo de una canción de Queen que no dejaba de cantar, le encantaba y se sabía de memoria: Don't Stop Me Now. Después, echada en la cama y arropada hasta el cuello, telefoneó a su cuñado preferido. Contestó su sobrina. — Sofí, ponme con tu padre. La niña así hizo obedientemente. — ¿Qué pasa guapísima? —preguntó picaron sabiendo que su esposa no lo escuchaba—. ¿Extrañas mi manera de besarte, acariciarte, y todo lo demás? Porque yo sí. Durante estos seis días penando en el hospital te he echado de menos. — ¡Calla, bobo! Escúchame, y no te toques, ¿vale? —liberó una risotada, contabilizó otra vez los billetes con un rápido vistazo alegrándose de su millón y medio de pesetas recaudado y se pronunció seria—: Mira esta madrugada salí con mi compadre Severiano a una sala que hay en Malva dedicada al juego ilegal. Está bajo la peña del Real Madrid y hasta allí un 93 sábado de cada mes, bajamos un grupo de viciosos. ¿Y a qué no sabes a quienes encontré y desplumé? — No sé. ¿Tal vez fue a Jodie Foster? ¿Quizás a Diego Armando Maradona? ¿O mejor todavía a mi padre?—Preguntó risueño sabedor que a su siempre estricto progenitor ni se le ocurriría bajar a un antro a jugarse el dinero. — ¡Sí! ¡Premio gordo! Pero también a Matías Soriano. ¡E iban juntos! Él fue quien me lo presentó. No me dijo su nombre. Eso ya lo hizo mi amigo a la salida. De hecho apostaría la pasta que gané, a que tu viejo lo invitó. Por cierto, ese desgraciado es feísimo. Mi amigo lo comparó con una clase de perros. —Liberó una risotada—. Seguro que deja barba para disimular sus mofletes. En fin debo suponer que el hijo salió a la madre. Basilio que hasta ese momento estaba desnudo en la bañera jugando con Marco a los submarinos, salió de allí. Asombrado y creyendo que había oído mal le volvió a preguntar. — ¡Sí! Pero clámate tío. Se conocerán porque son empresarios. Ya sabes lo qué pasa con los tiburones: cazan en manada. Tu padre me reconoció y me saludó efusivamente. Por cierto: ¡juega fatal! ¡Le birlé más de quinientas mil! — Pues me dejas patidifuso. Pero mira, niña, dentro de unas horas viene a comer así aprovecho y le pregunto. — ¿Y cómo le vas a preguntar? Tu padre no es un ladrón de medio pelo, ni un asesino. Llévate cuidado. — ¿Dándome clases de cómo conducir un buen interrogatorio? —increpó observando a su pequeño jugar. — No, tío, no. Ten presente que pueda que no sepa nada sobre el asesinato de la esposa del otro. Esas cosas no se cuentan. ¿Si tú mataras a alguien me lo dirías? — Sinceramente no te diría nada. Jamás. Ella sonrió, luego agregó: — Repito: ten cuidado. Ya sabes cómo es… — Si que lo sé. Es un gilipollas que me pegó durante años y mete cizaña a tu hermana diciéndole que soy un inmaduro que no la merece. — Si, es cierto; pero ante todo no le digas que te lo chivé yo. Me juego que no me dejen pisar por allí nunca más. Hay normas muy estrictas en cuanto a la identificación de los jugadores. Y cariño, es lo que paga mi ritmo de vida. — ¿Eso qué es una secta? — Casi, casi. — Vale. No hay problema —comentó muy serio. Se dio la vuelta y sacó a Marco Antonio de la bañera—. ¿Por cierto, cómo fue de efusivo contigo? — Pues un beso por mejilla… ¿Qué coño te esperabas? ¿Qué te dijese que lo habíamos hecho encima de la mesa mientras los demás nos aplaudían y jaleaban? Ciertamente, he descubierto que eres tan celoso como lo demás. Rió porque le encantaba tomarle el pelo y colgó. Riendo a más no parar con sus hijos, Basilio, en un alarde de efusividad tuvo una idea, y al oído se la expuso a sus dos hijos: — Aprovechemos que mamá está concentrada haciendo de comer para un regimiento para ir a la floristería a comprarle un ramo de flores, ¿vale chicos? Ambos niños aceptaron entusiasmados. — ¡Guay! — Pues Sofía viste a tu hermano mientras yo me preparo. En cinco minutos nos vamos. Y así, cumpliendo el tiempo marcado, el Trío de sinvergüenzas, como cariñosamente ellos mismos se habían proclamado, montó en el SEAT León. Él mismo auto que a un padecía en la chapa los efectos del choque con Ramón. — ¿Qué será de Ramón, papi? — Estará bien, en Albacete, en casa de su tía. ¿Quieres que averigüe su número de teléfono y a la vuelta lo llamas? — ¡Vale! —contestó efusivamente al tiempo que se levantaba de su asiento para darle un beso en la cabeza—. ¡Eres el mejor! — Bueno, pero siéntate de nuevo, mi guapa princesa. ¡Y abróchate el cinturón! — ¡Jo! —exclamó cruzándose de brazos y frunciendo el ceño—. Eso no me lo digas. ¡Odio esas palabras! Cuando me llaman princesa o princesita me dan ganas de vomitar —aclaró gráficamente cuando abrió la boca, se metió un dedo dentro y realizó ficticias arcadas. Basilio, que no tuvo que mirarla por el espejo retrovisor para saber qué hacía explotó a reír. Marco a su lado hizo otro gesto: se llevo el dedo índice de su mano derecha a la sien para indicar que su hermana estaba muy loca. — Vaya que si, hijo mío. Nuestra bestia parda está claramente más chalada que un rebaño de cabras. — Si —sostuvo su muchachito mientras sonreía feliz. Con los ojos enrojecidos reflejo del cansancio, se quitó las gafas para pasarse las manos por la cara en un vano intento de despejarse. Finalmente decidida alcanzó el teléfono y llamó al número de móvil de Basilio. No había podido hablar con él desde la mañana que lo descartó del caso Manzanares. Aún cuando lo había intentado innumerables siempre la había detenido el miedo. No obstante esta vez fue diferente y terminó lo empezado porque se merecía saber que estaba embarazada. Ocultárselo sólo sería una estupidez porque había sido padre por dos veces 95 y sabría reconocer los síntomas. Aquellas anomalías que llevaba dos meses padeciendo y que se le estaban antojando una pesadilla aún cuando la comadrona le había dicho que todo estaba yendo perfectamente. — Si, dígame —dijo con tono neutro, tal cual teleoperadora, Sofía, tras haberle cogido el teléfono a su padre. — ¡Hola Sofía! —saludó con falso entusiasmo—. ¿Y tú padre? Soy la inspectora Herranz, su jefa. — Si, te conozco. Está en la Floristería Alós —dijo leyendo el rotulo que había sobre la puerta del establecimiento—. Bajó a comprar flores para mi madre. Mi hermano y yo nos hemos quedado en el coche esperándolo mientras oímos música. ¿Quieres que baje y le dé recado? Herranz repentinamente empezó a llorar. La chiquilla asustada le preguntó qué le pasaba. — No es nada, niña. Estate tranquila —acertó a decir sintiéndose humillada. Pero sí que lo era. A ella ese hipócrita nunca le había regalado flores. — Le diré que te llame, ¿vale? ¡Y ánimo! Recuerda que si lloras te pones fea —agregó simpática, con intención de hacerla sonreír. Usando la misma frase que su padre utilizaba en los casos que ella o su madre derramaban tristes lagrimas. Alguien llamaba a la puerta de su casa tocando el timbre compulsivamente pero antes de ir a abrir debía hacer una cosa. Entró al baño y se miró al espejo. Tomó la toalla y se lavó la cara para deshacerse de las huellas de una larga llantina. Sabía que debía ser fuerte y luchar hasta el final para comenzar una vida junto a su niño. De momento sólo tenía determinado que no saldría huyendo de Lobos. Aquella ciudad sería su hogar como hasta la fecha había sido sin importarle los desajustes que pudiese ocasionarle al padre. El bebé, del que todavía no sabía su género más el instinto le decía que sería varón, se llamaría Edorta. En caso contrario, todavía no había escogido nombre pero había muchas posibilidades de que heredase el suyo. — ¿Quién es? —interrogó mirando a través de la mirilla apoyando ambas manos a la puerta. El rostro que veía por mucho que lo estudiase no lo reconocería ni en un millón de años principalmente porque la cresta la desconcertaba. El muchacho se presentó suavizando su voz, indicándole de quien era hijo para que la inspectora se centrase pues anteriormente no habían coincidido. No obstante ella era reacia a abrirle porque era muy extraño que aquel sujeto conociese donde vivía ya que en comisaría tenían obligación de no desvelar información personal de los empleados. — Soy amigo de Basilio Correa y me urge hablar con usted porque he encontrado pruebas que pueden asegurar la reapertura del caso de mi madre —terminó indicando como última carta de su baraja. Al otro lado ella cerró la mirilla y meditó apoyando la espalda a la puerta. Después de siete minutos, cansado de esperar y cabizbajo dio la vuelta, y comenzó a bajar los escalones despacio; dándole tiempo para que reconsiderase su postura. Devolviéndole la ilusión, la inspectora salió al rellano cuando él acariciaba el picaporte de la puerta de la calle, y apoyándose a la barandilla de hierro, le silbó introduciéndose los dedos índice y pulgar en la boca. — ¡Tú! ¡El de la cresta! ¿Llamaste a mi puerta? — ¡Sí! —exclamó él girándose, estirando el cuello y sin ocultar como la esperanza lo abrigaba. — ¡Pues sube! Y disculpa la tardanza. En estos tiempos tan convulsos mujer precavida vale por dos. El muchacho no le dio la razón ni se la quitó; estaba demasiado ocupado ascendiendo peldaño a peldaño como para poder hablar. Y con el corazón vibrándole, cuando finalmente llegaron a casa y ella retiró el libro de Mario Vargas Llosa en el que durante la media hora de atrás había estado entretenida, despejándose, Isaac que dejó caer en el suelo su mochila, sacó cuidadosamente una carpeta. — ¡Veamos que me traes! — Pruebas para aburrirla que demuestran que quien mando secuestrar a Correa es el mismo que asesinó a mi madre, quiere matar a mis abuelos y me quiere matar a mí mismo. — ¿Y quién es ese sujeto? Si sabes su nombre no me hagas perder el tiempo. El mío se vende muy caro. — Lo sé —respondió decidido y sacando el material original—. Veo la televisión y sé que andan tras un asesino que mata a personas que dañaron previamente a menores. Ella alzó una ceja. Odiaba cuando un asesino, si es que era uno, algo por lo cual todavía sus compañeros y ella no se habían decido, era puesto por las nubes por la prensa y admirando por el pueblo, y este ya superaba tasas de heroísmo lamentables. Finalmente tomando asiento se pronunció. — No creas todo lo que oyes, lees o ves. La prensa a menudo exagera demasiado. Actualmente todo se reduce a vender a toda costa, caiga quien caiga —explicó con una media sonrisa—. De hecho de momento, todavía no podemos hablar de que haya un asesino en serie. Actualmente con dos asesinatos únicamente buscamos coincidencias y quizás en es este caso, los motivos fuesen otros. Fíjate que el modo por el cual fueron asesinados fue muy distinto. 97 — Seguramente así sea —zanjó conformista, sin determinación para exponer su opinión sobre el asesino, la que no llegaba a ser nada clara y que habían discutido en clases de Filosofía con su profesor Paco Navarro—. Pero volvamos al asunto que me ha traído a robarle tiempo a su día de descanso… El desalmado al que antes me he referido es mi padre. Perdone si tardé en venir e incluso discúlpeme si vine hasta su casa —ella no sentía curiosidad por saber cómo había logrado saber donde vivía porque la respuesta ya era irrelevante—. Pero me interesa que mi padre no sepa que he contactado con usted. Ya me di cuenta de lo peligroso que sale ayudarme y usted para colmo está embarazada. Por cierto, permítame que la felicite. — ¡Gracias! —exclamó sinceramente agradecida; encantada por cómo aquel chico se pronunciaba porque los buenos modales estaban en desuso—. ¿Y cómo puedes hablar tan seguro de la autoría de tu padre? Cuando tu madre murió rastreamos tu casa y nada vimos que lo incriminara. — Bueno. Olvidemos aquello. Ahora, eché un ojo a estos documentos, por favor. Herranz se caló las gafas, tomó los folios entregados por él y los leyó con detenimiento pero sin bajar las cuotas de atención. Que estuviese de descanso no era excusa. Era una policía de raza y debía estar a la altura de las necesidades de todos sus vecinos. Y aquel chico confiaba en ella para devolverle la justicia. No era una economista, en la universidad había estudiado Derecho sin gustarle demasiado. Pero tampoco era necesario ser un Premio Nobel para atisbar fraude. Aquella documentación escondida en un baño, apestaba tanto o más como el más horrible de los olores dejados tras una actividad fisiológica común, allí mismo. Y tan pronto como verificó la corrección de los documentos porque debía asegurarse una autenticidad: no sería nada bueno que, tiempo después saliese a la luz que el muchacho de la cresta, aprendiz de guerrero todavía, la hubiese engañando, llamó a Omar Espinoza. Su comisario debía estar al corriente de todo no porque ella fuese incapaz de administrar la importancia de la nueva prueba, sino porque era quien más facilidad tenía para hablar con el instructor y así remover el caso de Ana Isabel Leiva. Un caso que debía ser reabierto porque Isaac había encontrado un móvil económico: aquel año, aquel mes, en que ocurrió aquel aparentemente suicidio, el bufete de su padre había tenido pérdidas por tercer mes consecutivo. Y Matías, con la soga al cuello había recurrido a su mujer y a sus suegros con éxito cero; pero de esto sólo podía dar fe él mismo que escuchó las conversaciones de sus padres y no era demostrable. Ni siquiera valdría como prueba para condenar. Sin embargo en sus cuentas, en aquellos papeles que para Isaac eran la clave, había un punto de inflexión en el cual los ingresos del bufete aumentaron. O quizás sólo era fachada. Quizás los ingresos venían de otro negocio porque la facturación por los casos defendidos descendió. Igual que el volumen de su clientela. E Isaac, sentado en aquel sillón de colores cálidos, pensó que su padre estaba metido en algo gordo y negro y se propuso dar con ello. E inmediatamente se lo hizo saber a la inspectora. Al punto, le pidió las pruebas para devolverlas a su lugar de origen antes de ser descubierta su desaparición. Y mientras lo vio salir de casa, le dijo porque acababa de recordarlo, que su equipo estaba investigando la existencia de una banda. El chico se detuvo y, siendo cauta, le indicó sus sospechas en otra conversación. Cisneros vio a Carvajal a las puertas del edificio donde vivían y lo saludó brevemente. La cordialidad se había esfumado y al parecer para siempre. En su lugar elucubraba llamar a la policía. Pero,… ¿y si por dárselas de listo lo descubrían? Ayudaba a un mandamás de la droga repartiendo metanfetaminas, era una de sus mulas, y aunque aquello no era como matar, era un delito. Y criminal como era daría con sus huesos en la cárcel si cometía una estupidez. Y entrometerse en vidas ajenas lo era. Así que con la idea de deshacerse de aquella obsesión se metió en su taxi, encendió el radio casete y buscando una salida mejor para hacer dinero, a poder ser legal, comenzó a canturrear las canciones de su idolatrado Nino Bravo. Leyendo a diario la prensa no había encontrado noticias de la sangre que dejó en el descenso de aquella pared pero los periódicos hablaban de su persona. Y lo hacían día sí y día también. Lo mismo ocurría con la radio y la televisión. Sólo y durante un par de días dos noticias superaron sus obras en nivel de popularidad: la retención de Correa y la fuga de aquella niña. Conocía a la pequeña porque Lobos ante todo era una ciudad pequeña, un pueblo mayor a lo habitual con comisaría y varios colegios. Y también conocía al policía pero no tanto como quisieran. Maldito tipo: estaba siempre en medio. Seguramente se llevarían bien, había pensado más de una vez sobre todo al recordar su voz. La misma que había oído por vez primera en la hamburguesería. Probablemente conectarían porque a ambos les gusta ir más allá respetando sus principios. Volviendo a los reportajes que le dedicaban, casi todos, definían sus actos como heroicos y seguramente aleccionadores. Incluso hubo uno una vez que aseguró que era un policía. Pero únicamente se concedía sonreír porque sabía que eran pura especulación. Y quizás le provocarían más problemas que beneficios asique debería ir con cuidado. Por el momento, de hecho, ya había una cosa que no le gustaba, y era que la policía, según la prensa, había relacionado los casos de Manzanares con Urrutia y aquello, si no lo solucionaba, iba a ser un lastre. 99 Y no pensaba ir a prisión porque sabía que lo pasaría mal ya que allí no contaría con los favores de su contacto en la Policía. Su honorabilidad no le permitiría arrastrar a su compañero. Cinco horas más tarde, los gemelos Ordóñez eran esta vez los encargados de vigilar a Correa. Media hora atrás habían reemplazado a Camarón y a Chewbacca. Sujetos de los que mejor solo conocían sus apodos. Desconocían que cliente estaba tras el encargo de vigilar día y noche a aquel policía de pacotilla. Ni tenían por qué saberlo. No obstante aquello hacía que elucubrasen en silencio dando por hecho que quien fuese debía de estar asustado y ser muy rico. O si la riqueza no era tanta, tener algún negocio sucio con el jefe que compensase los gastos. Sin embargo no pensaron que tras aquello estuviese el hábil abogado encargado de blanquear las ganancias de su jefe: Bulldog. Se encontraban en un apartamento alquilado en la calle Pirineos, justo frente al del subinspector. De los dos hermanos que físicamente era un calco acarreando problemas a sus padres para la distinción pues compartían hasta la misma mirada sin vida, Toni, el más inteligente y tranquilo, él mismo que durante su adolescencia había aspirado a convertirse en figura del baloncesto, tomó los prismáticos que había en la cornisa y disimuladamente, oculto tras las cortinas originalmente blancas, ahora amarillas con declinación hacía el marrón guarro, viró la cabeza hacía el balcón. Allí estaba el mismo tipo al que ordenó disparar. No tenía nada contra él hasta el momento pero aquella era su profesión. El modo en el que se ganaba la vida desde que su hermano, aquel puto hiperactivo con afición a la violencia, se metiese en líos a principios de los noventa, y en el rescate condenara su futuro, rompiendo sus ilusiones deportivas mientras juntos aprendían a ser dos perfectas máquinas de matar. El rostro del policía mostraba preocupación y pánico mal disimulado. Había dejado la puerta abierta y un niño se acercaba. No iba andando sino en brazos de una mujer de cincuenta años, año arriba, año abajo. Al punto lo besó en la mejilla, conversaron y de nuevo entraron a lo que parecía el salón. Eric, el otro hermano, sentado a espaldas de su compañero de útero, leyó las notas que la anterior pareja había dejado para comentar seguidamente: — Parece ser que el valiente está de reunión familiar. Los otros nos dejaron fotografías de todas las personas que en su turno entraron y salieron del edificio con fecha y hora inclusive. En una de ellas la mujer que acabas de ver en el balcón abrazaba a los hijos de Correa. Lo mimo hacían otros doce adultos más —dijo revisando las fotografías, mirando con especial atención las que ilustraban a las que supuso eran sus hermanas por el parecido físico, y esposa del espiado—. Por cierto ¡qué hermanas tiene! —sentenció tras examinar las facciones compartidas—. Son cuatro y cada cual más rica que la anterior. ¿Imaginas que nos montamos una orgía con ellas? —inquirió recordando aquella violación que lo hacía experto en la materia. Cristián Angulo descorchó una botella de vino, vertió caldo en dos copas, le tendió una a su novia Jennifer y tomó la otra. Al momento, brindaron y se besaron apasionadamente. La felicidad era unánime porque pronto casarían salvo por un mínimo problema que a él amargaba. — Esta semana ha sido inolvidable, corazón, porque has cerrado tu primer caso y por eso te mereces la mejor noche que te pueda dar —le susurró atrevida al amor de su vida comenzando el juego de seducción. Desganado y modesto, él se dejó caer en el sofá, posicionó los codos sobre las rodillas y la cabeza sobre las manos entrelazadas. Seguidamente la hundió entre las piernas para únicamente mirar al suelo. — ¿Qué te pasa? —preguntó con avasalladora extrañeza, sentándose a su lado, la chica de la que llevaba enamorado desde los trece años. Se habían conocido cuando llegó a su colegio brillando con sus notas académicas y su sonrisa con aparatosa ortodoncia. Sintiendo como su futura esposa, no hacía ni un mes que le había pedido matrimonio, le acariciaba el cuello, terminó por hablar. De no haberlo hecho, sintió que hubiese explotado. Sin embargo lo hizo atropelladamente y por ende sin malicia mezcló acontecimientos: — Él no es el culpable. Mi compañero Basilio quiso saber más y acabó con un disparo. Cayetano Olmos no mató a Diana Manzanares. El caso no debería cerrarse así. Pero Herranz, que me llamó a media tarde, me obligó a buscar un culpable entre los amigos de su marido. Y así en su casa fraguamos todo. Con una gran interrogación en cada pupila ella comenzó a exprimirlo. — ¿Cómo es eso? Creía que la mataron por maltratar a su hijo. Con eso la prensa nos ha bombardeado durante varios días. ¿Entonces ya no hay relación con el asesinato de Urrutia? — No lo sé —dijo agotado, triste al tiempo que alargaba el brazo para beber de su agua—. Me preguntas mucho. En comisaría nunca hemos dicho que haya un asesino en serie ni siquiera un castigador. Eso es cosa de los periodistas —dejó caer levemente sonrojado porque de repente se sentía culpable por haber hablado con ellos. Tal vez fue demasiado; la euforia por pertenecer al equipo de investigación de un asesinato le hizo perder el control. Tomó aire—. Sólo eran casualidades que estábamos investigando. ¡Soy una decepción! ¿No sé qué demonios hacer? —alzó indebidamente la voz. Estaba agobiado y se disculpó. Ella, perdonándolo, lo besó en la frente. — ¡Tranquilízate! —le pidió después de haberle tomado las manos—. Ve al comisario, seguramente halléis una solución. Pero no te castigues. Todo el mundo puede equivocarse. 101 Ángulo entró en el apartamento de su compañero visiblemente preocupado e intimidado por la cantidad de gente que allí se encontraba sentada a la mesa, bien comiendo, bebiendo, interviniendo en conversaciones irrelevantes, o haciendo varias cosas a la vez. — Cayetano Olmos no tenía coartada para el momento en el que Diana fue asesinada pero si tenía denuncias por intentar violarla y sin embargo datan de cuatro meses atrás. —Le comentaba a la carrera Angulo a Correa a las nueve de la noche mientras observaba a Vanesa mirándolos con el ceño fruncido—. Sin embargo a Itziar Herranz le vale. Aún teniendo en cuanta que él llevaba dos meses sin poner un pie en Lobos. — ¿Y a mi qué dices? —preguntó visiblemente enfadado Basilio—. ¿Te fastidia que alguien inocente cumpla prisión por un delito que cometió otro? Háblalo con la jefa. A mí no me involucres en las mierdas que te traes con Itziar. El día que me secuestraron tú no me apoyaste cuando ella me expulsó del caso. Sólo te diré que no te fíes de ella ni un pelo. Yo me voy a retirar. Me voy a pedir una excedencia y voy a irme de Lobos. No sé a qué me voy a dedicar, — su padre lo miró incrédulo; su hermana Raquel sonrió y su madre alzó la cabeza alegre y besó a su nieto, al que sujetaba en brazos—, pero paso de trabajar aquí. La comisaría da asco, todo el mundo va a lo suyo, nos pisamos como niños revoltosos y créeme estar a punto de morir me ha hecho priorizar. Ángulo tomó agua de un vaso con dueño desconocido, se puso en pie y salió del salón cabizbajo, con las manos en los bolsillos y tristemente arrepentido. — ¡Detente! —exclamó Basilio suavemente—. Ven aquí. Desconcertado, Cristián soltó la manivela de la puerta que le conduciría al rellano, sonrió e inquirió tras girarse sobre sus talones: — ¿Qué quieres? — ¡Dame un abrazo! Sorprendido le hizo caso. Entonces Correa le dijo al oído: — ¡No me seas imbécil! Todo el mundo tiene derecho a cometer un error. El tuyo fue ponerte nervioso la tarde que me pillaste borracho. Descubriste algo aquella mañana, no te hice caso y fuiste a decírselo a la jefa. Y ella, espabilada como es, te la jugó. Le contaste lo de mi idea del poli implicado y ella vio en ello el escándalo del año. Hábil te sedujo para que apartases esa idea de tu mente y te hizo buscar una cabeza de turco para librarse del caso cuanto antes. Investigar a los compañeros siempre te lleva al desastre. Son investigaciones tortuosas, largas y a veces resulta que todo el trabajo es infructuoso. Así que, nuestra amiga, se fue por la tangente y te mandó buscar la solución más fácil. Así su historial sigue hermosísimo y llega antes a inspectora jefa. Raquel que, hasta entonces había estado escuchando el discurso, se acercó hasta ellos, le acarició la cabeza a su hermano y comentó: — No me he creído que te vayas a pedir una excedencia. Tienes muy arraigada tu profesión y te encanta. Así que, no juegues con las ilusiones de la familia. Ya conoces el genio de Vanesa y es capaz de rematarte si le mientes. Su hermano asintió silbando y se volvió a abrazarla. Cristian meditabundo optó por marchar sin despedirse. Estaba hecho un absoluto lío, y se sentía profundamente avergonzado. En la calle, su novia, siempre comprensiva, lo aguardaba sentada al volante de su coche. Miró a su padre a los ojos, lo tenía frente a él y movió la cabeza a un lado. No habían pasado ni cinco minutos desde que comieron el postre cuando lo hizo levantar de la silla y a regañadientes lo condujo hasta la cocina. Por supuesto el padre iba en cabeza. — ¿Me vas a interrogar? —preguntó don Luis Correa, empresario del automóvil con una red de talleres extendida en Río Rojo y Castilla la Mancha que ascendía al medio centenar y podía considerarse un monopolio. — Pues si —contestó el hijo, sugiriéndole asiento al punto que cerraba la acristalada puerta. — Ha llegado a mis oídos que conoces a Matías Soriano de la Vara. Dudo que lo sepas pero es sospechoso del asesinato de su esposa. — Ya me dijo que volvías a andar tras su pista y menudo despropósito. Aquella investigación ya se cerró. ¿Acaso el alcohol te ha afectado a la memoria? Y por supuesto, ¿qué nuevas pruebas tienes? —inquirió de pie. Había rechazado la silla. Aceptarla hubiese significado someterse. — A su hijo, y me basta y sobra. Él sabía la problemática que había entre sus padres, la tensión porque ella quería divorciarse. Y aquello —arqueó las cejas—lo ponía nervioso. No heredaría la joyería de sus suegros si se divorciaba. — Lo dices como si Matías fuese un muerto de hambre. Su bufete de abogados mueve cantidades de dinero inimaginables para tu cabeza. — ¿O no? ¿Y si sólo es fachada? ¿Y si va apurado? — Pues no sé. Hijo mío yo no voy investigando hasta esos extremos a mis colegas. No sé qué antecedentes tienen. Pero me parece de poli barato dar mucha credibilidad a su hijo. El pajarito es tan ingrato con quien le paga los caprichos como lo has sido tú toda tu vida. — Ya, ¿y sabe mi madre a qué dedicas tu tiempo libre? — ¿Chantajeándome, maldito desagradecido? — ¿Desagradecido? ¿De qué mierda me hablas? Me diste carrera universitaria, comida, vestimenta,…. Sí, pero también un montón de hostias. Con los demás nunca fuiste igual. A las niñas les consentías todo y a Jaime, ídem. A mí en cambio me... 103 — ¿Te qué? —Fue a la nevera, tomó una cerveza, la abrió con la mano y bebió un trago—. Anda, anda, no me seas niñato. Bueno, siempre fuiste un sinvergüenza, no sé de qué me extraño. Como también un inmaduro y un irresponsable. A todos se les caía la baba con el nene por ser el primero. Tu abuelito querido, que se comportaba como tu padre, te hizo un dormitorio en su casa con una caja de seguridad incrustada a la pared para que yo no fisgonease en mi intento por educarte. Si te pegué fue para hacerte un hombre digno de apellidarse Correa. Pero se ve que te di poco; solo hay que ver el resultado: ¿verdad? ¿A cuántas tías te follas a espaldas de mi nuera? Seguro que esa cuñada tuya tan deslenguada te desnuda y te hace unas mamadas dignas de lo guarra que es. Si, te hablo de la mismísima Esther que ayer encontré jugando a las cartas. Pobre Vanesa,…. Me da una penita. Basilio tragó saliva. Cabizbajo se sentó dejándose caer y apoyó la barbilla sobre una mano abierta. Sinceramente su padre llevaba razón: siempre había tenido una perdición y esta llevaba faldas. ¿Pero y qué? Estaban hablando de él. De cómo conocía al despiadado asesino, de qué y sobre todo qué hacía él en una partida de juego clandestino. Él mismo hombre que siempre había visto mal que sus hijos jugasen a los juegos de azar. ¿Acaso era igual de profesional que su cuñada? ¿Y cómo había llegado a sospechar que tenía relaciones con Esther? Por supuesto él había hecho mal no defendiéndose. Pero era su padre: el único al que jamás pondría una mano encima aún apeteciéndole enormemente. Don Luis Correa Gil, el prefecto empresario según la prensa regional, él mismo que empezó trabajando en el taller para motos de su padre, él que al tiempo que criaba a una amplía familia estudiaba ingeniería y que tenía por costumbre salirse con la suya, observó a su hijo lleno de rencor. Al momento y con esa puñetera sonrisa que odiaba su primogénito, salió de la cocina con la cerveza en la mano. Caminó con la cabeza bien alta y se condujo al salón. — Querida familia, despediros de Marco, Sofía y Vanesa. —Todos se detuvieron, abandonando las cosas en las que andaban enzarzados, guardaron silencio y atendieron a las palabras del jefe de la manada. Incluido el benjamín y su nuera—. Nos volvemos a casa. Basilio me amargó la noche y no quiero ni pretendo quedarme en esta casa ni un minuto más. A quién se le antoje quedarse, no lo esperaré: que regrese a pie, en otro auto, o mañana tomé el autobús. ¡Vamos! —exclamó dando un silbido. Al punto, salió del salón, se acercó hasta la percha que había en el pasillo y llamó a sus dos nietos con un billete en cada mano. — Sofía y Marco Antonio, venid a por la propina. Marco, ajeno a la discusión entre su abuelo y su padre acudió tan presto como pudo, le dio un cariñoso abrazo y luego tomó su billete de mil pesetas. En cambio su hermana, la que un rato antes había escuchado toda la conversación, esta vez no hizo el menor gesto de interés y plantándose ante la puerta de la cocina dijo: — Guárdate el billete, abuelo. No me interesa tu dinero. Quien se enfrenta a mi padre también lo hace a mí. —Al punto esgrimió una sonrisa triunfante. Y así entró a la cocina. Su padre que permanecía igual de decepcionado la fue a abrazar. Luis Correa que había permanecido acuclillado, se estiró, miró a su nieta con severidad, le entregó el billete a su nieto y abrió la puerta de salida. — Adiós Vanesa. Cuida de este niño: es lo mejor de esta familia. Un instante después salió de casa, bajó a prisa los peldaños y se detuvo ante su coche: Un Mercedes blanco comprado ese mismo año como regalo de Reyes. Su familia le siguió los pasos, mas antes se detuvieron a conversar con el primogénito. Luis Correa dentro del vehículo encendió la radio. Quería distraerse. Necesitaba escuchar música y no se detuvo hasta dar con su emisora predilecta. Entretanto, uno de los gemelos Ordóñez esperaba con apasionada impaciencia que arrancase. Él y su hermano habían determinado que Eric se desplazaría hasta Ares tras ellos y humedeciéndose esperaba impaciente. Las once marcó el reloj de la catedral cuando Bernardo López, jefe de pediatría en el hospital local, de entre treinta y cuarenta años, herido por arma blanca se derrumbó en mitad de la calle El Greco, al sur del barrio Casco antiguo. A su derecha, manchada con su misma sangre y arrodillada, su novia Olivia, intentado detenerle la hemorragia de la espalda, más específicamente en pleno músculo toracolumbar, no pudo percatarse de quien había sido. El hábil agresor se confundió rápidamente y a conciencia en la misma calle agradeciendo el apabullante gentío concentrado a las puertas de la sala de conciertos. Había pensado en matarlo pero en último segundo cambió de idea. Aquel desconocido no podía morir, no había motivos. Y mientras gritaba desconsolada, asustada al imaginar la pérdida de su novio, una joven de gabardina negra y múltiples tatuajes se acercó. — Me llamo Minerva. ¿Puedo ayudarles en algo? —preguntó amablemente poniéndose sin permiso de nadie manos a la obra. — ¡Si, por favor! —respondió con los ojos enrojecidos y la tez blanca. Minerva sonrió. Habían tenido suerte. Muchos transeúntes no hubiesen sabido que hacer pero ella tenía dotes de primeros auxilios. En su juventud, cuando trabajó en un campamento de verano, se vio obligada a aprenderlos. 105 Una hora más tarde, al tiempo que Minerva salía de comisaría acompañando a Olivia y a su novio, Basilio acudió a la habitación donde sus hijos dormían y los besó en la frente. Desde esa misma noche Marco ya no dormía con ellos. Ahora, y gracias a la maña de su hermano y de su cuñado Manuel, pasarían sus noches en una litera. Sofía, siempre aventurera, había escogido la superior. El benjamín, al que le daba lo mismo, disfrutaba ante la idea de ser todo un chico grande. — ¡Padre! —se pronunció Sofía hablando en voz baja. Llamándolo cuando se encontraba bajo el umbral, observándolos en silencio. — Dime —quiso saber escenificando una sonrisa—. ¿Qué te pasa? — Un montón de cosas —contestó con un suspiro al tiempo que se sentaba y cruzaba los brazos—. No te lo quise decir antes para no asustarte como estabas malo, pero tengo miedo. La noche pasada tuve una terrible pesadilla. Todos estabais muertos y era mi turno. — Ya —dijo caminando hacía ella. Luego cuando estaba a su lado, la abrazó y beso—. Yo también vivo asustado. Esta misma tarde, el tono de llamada del teléfono de Jaime, casi me provoca un infarto. Maldita sea, ¿cómo es capaz de llevar el sonido de un disparo de escopeta? — Se ve que te tiene manía de cuando le rompías los juguetes —indicó y luego sonrió. — Pues qué rencoroso es mi hermanito. La próxima vez él irá ventana abajo acompañando al móvil. Así experimenta algo nuevo el sosainas este. — Oye, también podrías lanzarle chinas al capó de su coche con mi nuevo tirachinas. Lo tengo en el armario, debajo de la ropa de verano. Así la mami no me lo encuentra —dijo con una sonrisa picara. — ¡Gracias por la idea! La pensaré. Por cierto, a qué no sabes por qué tus abuelos los llamaron así. — No. — Porque cuando nació la abuela y el abuelo estaban en Mallorca de vacaciones. El chiquillo se adelantó un mes y como no tenían nombre decidido lo llamaron igual que el famoso rey Jaime I El Conquistador. — Ah, ¡qué guay! Entonces el tío nació dónde yo. Eso no lo sabía. — ¿No lo sabías? Pues ya conoces algo nuevo, pequeña mía —finalizó acariciándole la mejilla—. Por eso mismo él fue tu padrino de bautismo. Recuerdo la ilusión que le hizo que su sobrina naciese donde él. Supongo que eso siempre os unirá. Tu madre disfrutó machísimo aquella temporada en la que fui policía en Palma de Mallorca. Vivíamos de alquiler en un apartamento en La Vileta, tu madre trabajaba dando clases y en cuanto coincidíamos teniendo un ratito libre nos íbamos los tres de excursión. Tú, que todavía no ibas al colegio cuando nos volvimos indefinidamente a la península, eras muy buena y simpática. Los turistas quedaban siempre embelesados con tu sonrisa. Pero fue venirnos y cambiar radicalmente convirtiéndote en una llorona que sólo quería estar con su mamá. — De eso me acuerdo… ¡Pero no lloraba tanto! —soltó una risotada que en un segundo, rauda, borró para agregar—: ¿Te quedas conmigo hasta que me duerma? Por favor. — Si mi niña, claro. Me sentaré allí mismo, ¿vale? —dijo señalando la silla donde su hija se sentaba para hacer los deberes. — ¡Gracias! — Vamos duerme, angelito. Mañana tienes colegio. La niña se tumbó, se tapó hasta las cejas usando su edredón de Bola de Dragón Z, y acurrucada en aquella posición complicada, pronto cayó dormida. Su padre, desvelado, se marchó cinco minutos más tarde. En el salón lo esperaba una velada de cine a cargo esta vez de Billy Wilder. Apiladas a la derecha del televisor tenía una colección de ellas que su mujer había alquilado para él en el videoclub de la calle Francisco Pizarro. CAPITULO IX Lunes, 9 de noviembre de 1998. Eran las ocho de la mañana cuando Vanesa entró en el salón. Acababa de dar el desayuno a su hija y en vistas de que Basilio no había dormido en la cama, lo supuso allí. Y acertó. Entró pisando fuerte con sus zapatos de tacón y sin detenerse subió las persianas de las ventanas, abrió la puerta del balcón y silbo por tres veces. Pero viendo que su marido no despertaba se acercó hasta él y juguetona le chupó una oreja. Surtió efecto. Se estiró y colocó los brazos en jarra. Al punto inquirió tiernamente, haciendo siempre un esfuerzo por mantener feliz a la familia: — ¿Y me dirás que has pasado toda la noche en el sofá? ¿No había mejor sitio, amor? Aquí habrás tenido frío —indicó refiriéndose al convenio al que habían llegado los habitantes del inmueble de apagar la calefacción central a partir de las doce de la noche hasta las siete de la mañana del día siguiente. — Si cielo… —contestó al tiempo que bostezaba y retiraba la manta con la que se había cubierto: prenda pequeña para su metro ochenta y cinco de estatura por pertenecer al benjamín. — No me gusta qué estés así. ¿Qué te pasa? —preguntó impaciente mientras encendía la cadena de música con el mando a distancia encontrado en el mismo suelo. — Tengo mucho miedo —respondió avergonzado—. Cierro los ojos y… sucumbo a pesadillas. 107 — Lo sé. Todos las padecemos. ¿Acaso no escuchaste esta madrugada a Sofía? Ella es quien peor lo está pasando, recuérdalo. No es necesario qué me describas lo que ves. Todos vivimos un horror salvo Marco que gracias a Isaac no corrió nuestra mala suerte. ¿Y hay algo más? ¿Algo sobre la conversación que mantuviste con mi suegro? Que no os llevéis bien nunca te ha servido de excusa para no despedirte. Ni siquiera te asomaste a la ventana. ¿Me contarás qué hubo? Sofía no le escupió en la cara de puro milagro. — Si —se rascó la cabeza. Puso los pies en el suelo y comenzó a buscar sus zapatillas deportivas—. Mi padre ha admitido su amistad con Soriano y no sé qué hacer. Ese hombre lleva en la cara el rotulo de criminal desde la muerte de su mujer. Se me harían las tres de la madrugada buscando una buena decisión. Quizás llame a mi padre. Necesito información. Creo que son muy amigos. El sábado fueron a Malva y se dejaron una pasta jugando al póquer, y a saber qué más. El muy cerdo engaña a mi madre y creo que a mí también cuando no me dice nada más sobre ese personaje. Cuando lo tengo delante el pánico me inunda y resulto ser el más dócil de los hombres. Me vapulea y lo dejo pasar inmune porque soy completamente distinto. Soy tan dócil al quedarme parado y enmudecido como lo es un espantapájaros. — ¡Vamos, nene! Ya sé lo mal que te lo hizo pasar de niño. Pero tienes que olvidarlo e incluso perdonarle. En el fondo te quiere mucho. Al cabo de un minuto, sin descubrir reacción en su marido y cambió de tema: — ¿Y cómo supiste que se conocen? — Me lo dijo un confidente de cuyo nombre no consigo acordarme —indicó mal parafraseando el comienzo del Quijote y fingiendo un esfuerzo inexistente por recuperar el nombre. Luego dibujó una sonrisa picarona. Ágil y con ganas de guerra, se sentó sobre sus rodillas y lo besó con mimo. — Tal vez tu padre sea un homosexual reprimido y lo paga contigo —bromeó mientras le sacaba la camiseta—. ¿Quién sabe? Sofía entró y sonrió. Violentada se giró sobre sus talones y cuando ya estaba en su dormitorio recordó la llamada telefónica de Itziar. Ayer, entusiasmada con la visita de sus primos, tíos y abuelos, olvidó decírselo. — ¡Papa! —exclamó desde allí desde donde se estaba preparando el material escolar, sin olvidarse de las chuletas para el examen de Geografía con los nombres de los ríos—: Ayer estando en la floristería la inspectora te llamó al móvil. Me dijo que te diera recado, pero…. — ¡Tranquila! —expresó elevando la voz, atareado mientras metía mano a su esposa remangándole la falda para sobarle los muslos. Y mirando descaradamente hacia sus pechos agregó—: Más bien lo imagino como un antiguo agente de las SS refugiado ultra secretamente en España huyendo de la fría Alemania, cariño. Correa salió de la ducha y rápido se metió en su dormitorio para vestirse con unos tejanos y una camisa limpia deshaciéndose de la camiseta cuyos textos su hija le había traducido del inglés al español demostrando su facilidad para los idiomas, herencia de su madre, licencia en filología francesa. Vanesa, tan terca como era habitual en ella, lo había convencido para que se quedase en casa, cuidando de Marco. Mientras, dejaría a la niña en la escuela e iría al supermercado del barrio y a la farmacia. Risueño por haber tonteado con su esposa, marcó el número de teléfono de Herranz. — ¡Buenos días princesa! —exclamó tras recibir el saludo de su superiora reproduciendo conscientemente al personaje protagonista de La vida es bella, su historia de amor preferida—. Perdona si no te llamé antes pero mi hija olvidó informarme hasta esta misma mañana. — No pasa nada. Es una niña de ocho años y esas edades únicamente quieren jugar — respondió con tristeza pero dispuesta a no dejarlo marchar sin explicarle su estado de gracia—. Pues quería hablar contigo porque un chico llamado Isaac Soriano Leiva —tenía el nombre ante ella, en un folio dentro de la carpeta azul celeste donde guardaba la documentación del caso Lepanto— vino ayer mismo a mi casa. Traía la certeza de que su padre está tras tu secuestro. Incluso trajo documentación que podría reabrir el caso por no olvidar que comentó que decidió ir a mi casa para no poner mi vida en peligro. ¿Tienes algo qué explicarme? Sentado en el salón, con el brasero encendido, y pasando las páginas de una novela que su esposa llevaba a mitad, le explicó detalladamente la conversación que tuvo con el adolescente el mediodía que comieron juntos. Tampoco dejó de narrarle la bronca que tuvo con el padre en el bufete ni cómo Isaac terminó durmiendo aquella noche en su casa. — ¿Cómo es qué fuiste a hablar con Soriano y no me dijiste nada? Muy bien. ¡Sigue así! La verdad es que tu irresponsabilidad cada día se supera. En fin, chico, no te voy a sermonear. Si las pistas que ayer me trajo pueden reabrir el caso me parece bien investigar a su padre otra vez. El suicidio de su madre siempre olió mal y nuestro deber es no dejar que los asesinos permanezcan libres. Sin embargo debiste de informarme. Tal vez te secuestrasen para espabilarte, para presionarte metiéndote miedo. Estamos investigando posibles vínculos entre Soriano con alguna organización criminal pero hasta el momento no tenemos nada. Espinoza está al corriente y trabajamos codo con codo con la Sección de Drogas y Crimen Organizado. Además —se arrancó de nuevo al recordar—: el coche donde te metieron fue quemado y eso a parte de no revelarnos mucho nos sugiere que son expertos. ¿Recuerdas algo significativo durante el viaje o en la misma sala donde te tuvieron? — Si, recuerdo que era un lugar limpio y a la vez cruel. Pero nada más. Bueno, si, la sala donde me dispararon tenía videocámaras. — Si recuerdas algo más házmelo saber. 109 — Vale, tú eres quien mandas —respondió apagado y amargado—. Y querida, si querían asustarme lo han conseguido con creces. A partir de aquello no doy golpe. Soy incapaz de dormir una noche completa. Como mínimo me levanto una vez para corroborar que mi familia está a salvo revisando que no haya ventanas abiertas por ejemplo. Desde que el sábado me dieron el alta médica vivo un infierno. A menudo me siento incapaz de volver a la policía incluso de proteger a mi familia como el hombre de la casa que soy. Por no olvidar a la familia: tanto Vanesa como Sofía tienen muchas pesadillas. Aquello ya había llegado a conocimiento de ella gracias a Ángulo. Sin embargo no dijo nada y continuó escuchándolo. Sabía que sentía necesidad de hablar porque a una esposa no se le cuenta todo. — Hoy mi mujer ha insistido en salir con la chiquilla y estoy asustado. No dejó de mirar la hora. Por cierto creo que alguien sigue mis movimientos porque esto todavía no ha terminado —terminó por admitir—. Sin embargo sospecho que mientras no toque según que teclas no pasará nada. Sólo comprueban que esté siendo un buen niño. Ayer tarde cuando estaba con la familia, salí al balcón y vi unas cortinas moverse en un apartamento que tengo frente al mío en la calle Pirineos. — Bien pudo ser el aire o… —intentaría no preocuparlo más de lo estrictamente necesario. — ¡¿Mi imaginación?! Si. ¡O ellos! —Con el teléfono móvil en la mano, se acercó hasta la habitación de sus hijos. Marco acababa de despertarse y llamaba a su madre. — Pero si te sientes más seguro yo misma me acercaré hasta allí a comprobar que todo esté en orden. —Te lo agradecería. Pero ve con cuidado y acompañada. Presumo que tras esto pueda haber máquinas de matar. Tú misma me lo acabas de reconocer. Por cierto… —meditó guardando un incomodo silencio. En toda la mañana no había decidido qué hacer con la recientemente conocida relación entre su padre y el cínico letrado. La inspectora cansada de esperar a su subordinado se levantó del sillón y dio media vuelta a su escritorio. Cerró la puerta de su despacho con pestillo incluido y volvió a sentarse. Mas esta vez echándose hacia atrás dijo: — Ya me dirás cuando te animes. Ahora, antes de que nos interrumpan, tengo que contarte algo más y es absolutamente personal. —Comenzó nerviosa aprovechando que Vanesa había salido. —Tranquila, soy todo oído. Dime —dijo amable, no sólo olvidando las viejas cuitas del pasado, sino perdonándolas. El disparo a parte de amansarlo le había hecho ver que ningún agravio es tan sumamente doloroso para que sea imperdonable. Incluso se había replanteado disculpar a su padre. — ¡Estoy embarazada! — ¿Pero qué dices? —repentinamente había olvidado el tema de su viejo. — Que a mediados del año que viene serás padre por tercera vez —dijo frunciendo el ceño, de repente temía que la acusase de mantener otras relaciones, de ser tan promiscua como él era. — ¡Hostias! —exclamó con los ojos abiertos—. ¿Y de cuánto estás? —preguntó cien por cien entusiasmado mientras acariciaba a Marco Antonio en la barriga. Hecho que siempre lo relaja y le hacía dejar de llorar. Le hubiese gustado tomarlo en brazos pero pesaba demasiado y teniendo en cuenta lo tierna que tenía la cicatriz, hacedlo era poco conveniente. — Mes y medio. Y por si acaso: todavía no sé el sexo. Basilio rió a carcajadas. — Ya lo imaginaba. Por cierto, ¿has pensado qué papel me vas a dejar jugar en la vida del pequeño? Recuerda que soy un veterano. Y me encantaría mucho verlo crecer y ayudarte a criarlo. — ¿Ya has pensado cómo le darás la noticia a tu mujer? —preguntó sin dar crédito a la seriedad con la que le estaba hablando. — No, no, y no. Es muy pronto. Vanesa se lo tomará fatal así que deberé buscar las palabras para que la bofetada sea más lo más suave posible: mis muelas son débiles y tiene hermanos muy duros. — Entiendo que fue uno de ellos quien te hizo perder los dientes. — Sí, claro. Pero no hay rencor. El caso es que el bebé que llevas es también mío y no lo voy a dejar en la estacada, ni tampoco me voy a olvidar de los mayores. Por supuesto, olvida cualquier sentimiento de culpabilidad. — Nunca los tuve —se pronunció tan sincera como en ella era costumbre hablar—. Eres un hombre de casi cuarenta años, sabías qué te jugabas acostándote conmigo cada semana. — ¡Sí! Fui muy pertinaz —risas por parte de ambos—. Yo era consciente de tu deseo de ser madre y de los riesgos que corría haciéndolo cuando… y cómo… Ahora sólo nos falta celebrarlo. — Bueno, relájate, debo mudar a un tema más peliagudo: ¿sigues la prensa? — No. ¿Por qué? ¿Qué dicen esos cabrones de mí? En casa no quieren que vea las Noticias ni comentan nada al respecto. Supongo que temen que salga a la calle a cortar cabezas. — No son todos pero sí que hay un par en radio, televisión y en prensa escrita que plantean que perteneces a una organización criminal o estás metido en algo sucio. — No te preocupes más de lo que yo lo hago. La mayoría de periodistas es legal y sólo cumple con su trabajo. De hecho tengo un amigo que fue corresponsal en la Guerra del Golfo y ahora cubre las noticias culturales. Y es normal que sospechen que trabajo para esos putos mafiosos. Me ven circulando con un Jaguar y teniendo en cuenta lo poco que cobro de poli es muy normal que especulen —otra gran risotada burlándose de su propia chanza porque la nueva paternidad le había cambiado el humor—. Quizás, por no exasperarme lo único que consumo sean los comics de mi hija y alguna que otra novela de terror o ciencia ficción. Autores 111 como Stephen King, Ray Bradbury o Sam Kurtz de los que mi hermano me ha regalado libros cada navidad, manteniendo la esperanza de aficionarme a la lectura. — Estoy encantada por tu nueva visión de la vida —se levantó y abrió la puerta—, creía que enfadarías pero nada más lejos de la realidad. Se ve que has madurado. — Ya ves, a base de palos uno cambia —susurró mientras conducía a su hijo llevándolo de la mano al salón y lo dejaba en la alfombra para que jugase pensando en prepararle el biberón en cuanto despidiese a Itziar—. Pero si han llegado a mis oídos noticias sobre la posibilidad de un asesino en serie más no entiendo cómo habéis cerrado el caso de Manzanares culpando a un amigo del marido —no recordó el nombre de aquel insurrecto porque no era lo suficientemente importante, mas para él a nadie se le debía negar justicia ni siquiera siendo un atracador por eso no dejó pasar la ocasión de preguntar. — Basilio, querido, déjanos trabajar. Tú obligación ahora es recuperarte. Chao. Atónito el subinspector reprodujo un saludo de despedida que ya no escuchó nadie, salvo su hijo que se giró y le sonrió enseñando sus tres dientes superiores. Habiendo perdido la cara de tonto que la despedida de Itziar le había dejado, y con Vanesa ya en casa, que acunaba en brazos a Marco tras darle el desayuno, encendió la radio y se detuvo a escuchar la primera emisora, no sabía cómo se llamaba ni le importaba. Retransmitía un coloquio donde una periodista llamada Mairena Montejano, espabilada ella, y con voz juvenil y apasionada, hacía callar a los demás colaboradores dando su opinión sobre el acuchillamiento de Bernardo López, inclinándose a pensar que era maniobra de la misma persona que asesinó a la vocalista de Los hijos del jazz y el batería de Los miserables. — No lo creo —rectificó la voz excesivamente varonil de Raimundo González, colega periodista que le duplicaba en edad y experiencia laboral, y que resultó un agonioso bajo opinión de Correa—. El jefe de pediatría no pertenece a grupo de música alguno. Su novia ha declarado que ni el triangulo sabría tocar. Pero bueno Mairena, si a tu gente le gusta elucubrar, hacedlo. No sé por qué esta ciudad necesita un héroe teniendo a los brillantes agentes de policía con los que contamos. Recuerda que a Diana Manzanares la asesinó un ladrón que ya ha pasado a disposición judicial al declararse culpable. — ¿Declararse? Inquirió Correa que alzó las cejas. Sin saber si creer en ello apagó la radió. Lobos ni ninguna otra ciudad necesitaba un castigador y por su puesto su empatía era cero, de momento, porque la vida, y bien lo sabía él, es un juego de azar muy retorcido en el que todos improvisan según la suerte que se tenga recibiendo las cartas que ni el destino maneja. El miembro de la comisaría con las patillas más gruesas y el bigote más bestial, Morsa lo podaban sus nietos, resueltos mellizos de siete años, y a él le gustaba, Oriol Moya, inspector en el Sección de Drogas y Crimen Organizado recibió en su despacho de la comisaría de la Policía Nacional una llamada telefónica. Descolgó e intentó hablar. Sin embargo el interlocutor no se lo permitió. Este, un hombre que nefastamente usaba un pañuelo para distorsionar su voz, le dio un chivatazo rápido y colgó. La llamada no había pasado por centralita sino que había llegado directamente por tanto él supo de quien se trataba nada más discurrió un poco. Era Domingo Cela, alias Verruga. Tenía cuarenta años y hacía tres meses que había salido de prisión tras pasar dentro cinco años por distribución de droga. Su afinidad con el inspector era obligada pues Moya prefería tenerlo en la calle y utilizarlo de informador para que le cazara a los peces gordos. La otra opción hubiese sido abandonarlo en presidio sin considerar sus amistades. Y así, ese lunes día nueve, al tiempo que subía y cerraba con un portazo la puerta del Peugeot 308 del parking de la comisaría, Moya, se preparó para poner fin al caso Yamaha. Los oficiales Rufino Leal y Olga Oñate acompañaron a Itziar Herranz al edificio de la calle Pirineos número doscientos en dos coches. Dos automóviles que siendo de la policía no lucían distinción alguna y sus matriculas de Madrid y Sevilla no levantaban sospecha alguna. Bajaron y otearon disimuladamente pero siempre sin despreciar ninguna señal. Y nada vieron los dos oficiales, pero afortunadamente la vista preparada de Itziar hizo la distinción. Herranz habló a los otros dos y al momento desaparecieron. Bruno Pérez, Camarón, prismáticos en mano y sentado ante la ventana, descubrió a tres policías descender de dos automóviles. La de mayor edad se dirigió a los otros dos: ella, morena, de tez oscura, pelo rizado, y corta estatura, pero comprensión fuerte. Él, un hombre muy delgado y alto, de barba rubia, aspecto deportivo y dos pendientes en la ceja derecha. Los conocía sobradamente así que sonrió cuando los vio oteando su mismo edificio. Lo hacían con escaso disimulo y a él aquello le pareció lo suficientemente gracioso como para soltar una risotada. Después, bebió un trago del bote de Pepsi que tenía justo a mano derecha. Chewbacca, a su espalda, preguntó qué pasaba. Al tiempo se asomó. — Ahí abajo hay tres policías y vienen a por nosotros. Tenemos que desaparecer de inmediato. Recoge los bártulos. Esa que ahí ves, —señaló a la inspectora Herranz—, es quien investiga el caso del secuestro del policía. Y es tan buena en su trabajo como yo en el mío. — ¿Y qué hay de divertido en ello? —preguntó aludiendo a su carcajada. 113 — La causa es tan irrelevante como que te apodes como el gigantón peludo de Star Wars. Tú, que tienes menos vello corporal que el coño de una muñeca. Chewbacca, o lo que es lo mismo Elías Bernabé, no respondió al agravio de su compañero. Le dolía que lo tomara por idiota mofándose de él en cada momento. No obstante solía callar no por cobardía sino porque ya se tomaba cada dos o tres días la venganza acostándose con su mujer: Una rubia de generosos pechos y más inteligente de lo que gustaba exitosamente aparentar. Camarón, giró la silla en la que llevaba cuatro horas sentado y enérgicamente se levanto. Observó a su compañero y congratulado contempló como las notas y las fotografiabas de aquella mañana ya estaban destruyéndose en la máquina triturada. Deberían echar mano de su memoria. Aunque no habían hecho acopio de información importante. Al contrario que los gemelos en su último turno. De los dos, Toni, había llevado al jefe los números de matrícula de los automóviles de la familia de Basilio. A parte la extraordinaria noticia de que su hermano había partido tras ellos. Y a El Músico aquella decisión le había parecido arriesgada pero maravillosa. Sandra, vestida con ropa de verano, llevaba la mañana entera cocinando en aquella majestuosa cocina suya con vistas al mar. La misma, pero totalmente renovada, donde sus hijos habían crecido entre bocadillos de embutido y vasos de leche y que ahora era escenario de las multitudinarias reuniones familiares. Ajena a la doble vida de su marido pero aún así molesta con él, cuando lo escuchó entrar en casa de vuelta de su oficina, se preparó para decidle lo que ayer se contuvo en Lobos. — ¿Qué te pasa con nuestro hijo? Luis Correa tomó el periódico, se sentó en su sillón predilecto y leyendo los titulares le respondió con otra pregunta: — ¿Y a él conmigo? ¿Crees que no me sangra que nos llevemos tan mal? No sé qué hicimos de malo para que saliese tan violento. Menos mal que los otros cinco nos salieron normales. Con ellos me podré morir orgulloso. Son gente de bien que nos agradecen todo lo que hicimos por ellos. Ahora que ya lo considero caso perdido sólo espero de él que sepa educar a mi nieto. Ese crío seguramente sea lo único bien que ha hecho. — ¿Y Sofía? —inquirió mientras preparaba la mesa: colocando los cubiertos uno frente al otro, dispersando las raciones de comida en cada plato, poniendo el pan recién cortado en la panera y vertiendo en vasos agua. Aquella vez sólo comerían ellos dos. — Una deslenguada como él. Es tan rebelde, tozuda, maleducada y violenta como nuestro hijo. Seguramente para él sea un honor que se parezca tanto pero espero que Vanesa no lo vea así e intente reconducirla. Porque a mí me da aprensión. Sólo le falta orinar de pie para que ya sea el niñato que era Basilio. Igual hasta sea lesbiana. Una desviada de esas que salen en la tele cubierta de tatuajes y besando a otras mujeres. Pero por favor dejemos de hablar de ello que lo mismo no puedo comerme tu guiso. — Luis, por favor, deja de hablar así de nuestra nieta. Es encantadora. Me gustaría saber qué le hiciste para que te tratase así. —Sandra, Sandra,…. Vamos a comer en armonía. Cariño estemos tranquilos. Esta tarde tengo reunión de accionistas. Propondré comprar talleres en el Levante. Y no quiero acudir a ella disgustado. — Muy bien —contestó queriendo finalizar tan pronto fuese posible con el asunto. Al punto encendió la televisión. En Televisión Española la presentadora del telediario informaba apenada del asesinato de un inspector de la policía. Se llamaba Oriol Moya y lo habían matado los componentes de una banda de atracadores cuando se presentó en su cuartel general de la calle Valverde. — ¿Ves? Así será el final de nuestro hijo. Y cuando pase responsabilizaré a tu familia. Sandra dejó de comer, lo miró fijamente y le dijo: — Si Basilio salió a mi familia fue porque tú no quisiste darle cariño. Antepusiste el trabajo a compartir el tiempo con él. Y cuando estabas en casa no tenía confianza contigo. Mi padre era el suyo y mi tío Víctor con sus anécdotas de policía lo entretenía y le hacía imaginar. Así que ahora no me vengas con quejas. Y come tranquilo. Los accionistas te esperan. En total desacuerdo con ella el patriarca dejó caer la cuchara en el plato, la miró y le dijo: — Come y tengamos la fiesta en paz. Ella así hizo. Discutir con él era la mayor pérdida de tiempo. Él, conciliador, le acarició la mano y suave le dijo: — Hice lo que pude con él. Nunca le faltó nada. Tal vez no pasé mucho tiempo jugando a su lado. Pero obré así con los otros cinco y nos llevamos mejor. Seguramente la rebeldía de Basilio chocase con mi educación estricta y educarlo se me fue de las manos. Pero yo no fui un monstruo. Ni lo soy. Sólo soy un padre frustrado. Mi idea era que el negocio de mi padre lo heredasen mis hijos, y verlo empecinado en su idea de ser policía no contribuyó a nada bueno. Se levantó y se acercó a la nevera. Tomó una botella del caldo producto de las viñas de su suegro, y se sirvió un vasito. Le encantaba. Ese sin duda había sido el motivo de más peso para casarse con Sandra Serrano. No obstante el viejo José María no daba pista alguna de quién heredaría. Mónica Echegaray, de cuarenta y tres años, vestida con un elegante traje de terciopelo facturado por la mejor sastre de la región, dejó en espera el teléfono de su puesto en secretaria, y caminó hacía el despacho de su jefe. El mismo don Luis Correa con el que había empezado a trabajar veinte años atrás. 115 — Señor, tiene una llamada —se pronunció con su eterno desparpajo siempre después de haber recibido orden de Correa para abrir—. Es su hijo Basilio al teléfono. — Bien —contestó con sorpresa. Se llevó un bolígrafo a la boca, cerró los ojos y tras un segundo dio instrucciones—: Dígale que le atenderé en mi despacho. Desvíe la llamada. — Sí, señor —dijo para desaparecer tras la puerta de inmediato. Correa, enérgico como el joven que aún era, se puso en pie con un resorte, miró a sus compañeros, los accionistas, y con la elegancia que se llevaría a la tumba abrió la boca para decir: — Discúlpenme. Se acercó hasta su jefe de ventas: El talentoso José Javier Bustamante y le dijo al oído: — Puedes sentarte. A mi regreso seguirás con la demostración. Luis Correa, había dejado su cautivadora sonrisa atrás después de salir de la sala de reuniones. Y ahora tan serio como siempre que tenía que compartir tiempo con su hijo, descolgó el auricular y saludó a su primogénito con la misma escasa cordialidad con la que se saluda a un desconocido. — Buenas tardes, padre —musitó Basilio desde el teléfono de casa. — Déjate de cumplimientos. ¿Qué quieres? — Mantener una conversación sobre… — Ya. Estuve meditando sobre ello. —Zanjó mientras buscaba en vano tabaco en algún compartimiento del escritorio—. Colaboraré. Pero no quiero que me menciones para nada en ningún círculo. Mi nombre no tiene que verse envuelto en este caso. Dirás que la información te llegó por ciencia infusa. — De acuerdo. — ¿Recuerdas el nombre de su esposa? — No, soy malo con los nombres. — ¡Mira igual que tu padre! —Sonrió—. Sin embargo esta vez no lo olvidé. Se llamaba Ana Isabel Leiva Alegre. Tenía treinta y nueve años y él día que Matías me la presentó quedé enamorado de ella. Era mucho más joven que yo pero no me importó. Me cautivó con su sonrisa, su cultura y su bondad. Verla era una experiencia única, hijo mío. No creas que le fui infiel a tu madre con ella. No, ella amaba a su marido, y yo a tu madre siempre la he amado. Pero eso no importaba. Su presencia me hacía feliz. Estar a su lado me enriquecía, me convertía en mejor persona. — ¿Y Soriano conocía tus sentimientos? ¿Se los relevaste? — Si —musitó—. Se los transmití en una conversación meses después. Estábamos un poco contentos por el logro de un negocio en el que él me había asesorado legalmente, me lo llevé a la barra y se lo comuniqué. Me escuchó atentó cuando le hice sabedor de todo, y no se enfadó. Incluso se mofó. Recuerdo que me puso una mano en el hombro, me habló al oído y me dijo: Tranquilo, pececito, mi mujer levanta pasiones allá donde va; es una rompecorazones, pero estoy tranquilo. Ella siempre permanecerá a mi lado. Sabe lo peligroso que puedo llegar a ser si me hace enfadar. Y me sonrió. — Lo que no entiendo es cómo has podido considerarlo tu amigo aún así. — Porque él no la mató y porque perdonó mi relación con ella. Además nunca te dije que sea mi mejor amigo. En la vida nada es absolutamente negro o gris: hay una gran gama de grises y esto afecta también a la amistad. — ¡Da lo mismo! Sigo sin comprenderte. — No me juzgues. — De acuerdo. ¿Y quién fue? ¿Solo sabes eso? ¿Cómo sabes qué él no fue? — A la última pregunta te contestó si me prometes guardar el secreto. ¿Lo harás? — Si, lo haré. Dime. — Aquella noche él y yo fuimos a cenar al restaurante Querida Galicia en compañía de dos prostitutas de lujo que él mismo contrató. Quería celebrar la remontada de su negocio por la llegada de un nuevo cliente y a eso nos dedicamos. Alucinado el subinspector tardó varios segundos en reaccionar. Por ello el padre continuó hablando: — Hijo mío, me creas o no, debo decirte que yo rehusé beneficiarme de los servicios de aquella chica. — Bueno. Ahora no importa eso —contestó sorprendentemente frío porque ahora tenía otras intrigas qué resolver. Por eso disparó—: ¿Y te habló de quién era su nuevo cliente o del sector en el que trabajaba? — Pues no. Ni siquiera le pregunté. ¡Eres policía! ¡Sal a averiguar el resto! — Tú siempre tan sincero —respondió escuetamente y descartando comentarle que tal vez aquel cliente era su raptor. — Venga hijo mío, no te amilanes. Pero es que por muy amigo que sea suyo, por muchas veces que haya ido a pescar con él o a jugar a las cartas, él es muy reservado. — ¿Y no te parece raro que te disculpase? —inquirió mientras jugaba con el bolígrafo esperando datos que anotar. — Seguramente eso tan sencillo se resuelva a su escaso amor pero nada más te puedo decir. Ahora me marcho. Deje esperándome a los accionistas. — Pues gracias. — Si. Y da recuerdos a tu bendita esposa y a mi pareja de nietos —acabó diciendo. Luego sonrió tan tímidamente como aquel que no lo hace con frecuencia. 117 Él, que premeditadamente había adoptado el nombre de su hermano gemelo, muerto al nacer, había comido un poco de queso fresco y un plato de acelgas. Nunca fue amigo de comidas pomposas porque desde su niñez su madre lo había criado bajo los ámbitos más saludables. Y ella, Marina Alarcón, gloriosa nadadora, además, fue su mayor inspiración deportiva. Más, él, en lugar del agua, prefirió las pistas de atletismo. Llevaba tiempo pensando qué hacer cuándo notase que la Policía le seguía la pista, cercándolo, pero todavía no había tomado una determinación. No obstante la idea de emigrar le iba pareciendo la más acertada cada día que pasaba. Había buscado información sobre qué países no tenían leyes de Extradición con España, y de ellos el más apetitoso era Venezuela. De hecho ya había preparado una pequeña maleta por si tenía que escapar aprisa, sin tiempo que desperdiciar. Con el estomago lo suficientemente lleno, y sin darse tiempo para hacer la digestión: fregó. Desde que asesinase a su esposa la chica que trabajaba para ellos como mujer de la limpieza, ya no lo hacía. Despedirla había sido una decisión que si no había tomado en vida de su mujer había sido para no discutir con ella. Y ahora, sin nadie con quien discutir, hacía lo que le venía en gana. Era el dueño de su libertad. Marchó al cuarto de baño. Se cepilló los dientes, lavó la cara y se repeinó. Siempre había sido muy coqueto pero ahora que se hacía mayor aquella característica suya, se estaba incrementando. La había heredado de su padre, igual que este del suyo, y gracias a ella siempre había tenido a las féminas que había querido. Ya fuesen niñas o mujeres. Su atracción por los hombres era nula. Sin embargo a la hora de cometer pederastia le daba lo mismo la sexualidad de los menores. De ambos géneros sacaba ventajas que el otro no podía darle. Al momento, y antes de salir para la oficina, se acercó hasta el salón y abrió la caja fuerte. La que en principio había instalado para evitar el despilfarro de su caprichosa esposa más que para el robo por manos forasteras y tomó un fajo de billetes que guardó a mano, en su cartera. De camino a la oficina compraría el billete de avión a un destino cualquiera probablemente de lengua francesa. De ahí ya volaría al país sudamericano. Y por supuesto siempre acompañado de su esposa, la que ahora descansaba oficialmente en un remoto balneario para envidia de sus amigas. Desde 1980 el restaurante Querida Galicia era tanto el más glamuroso de la provincia como el que más beneficios reportaba a su brillante propietario, compitiendo de cerca en el top diez de los mejores restaurantes españoles. Consagrado y premiado con dos Estrellas Michelin, hasta él se acercaban a comer gente de toda clase social, mas siempre con la cartera llena porque los precios eran tal elevados como su calidad merecía. Sin embargo su mayor misterio era la identidad de su dueño porque esta era desconocida incluso por el noventa por cien de sus empleados. Gente de tan alta profesionalidad como arte en sus labores eran los confiteros y hermanos Ana y Emilio Arjona, y el jefe de cocina Oscar Rey. Y aquella invisibilidad era su principal arma para hacer del negocio cutre que encontró, el principal encanto de Lobos mientras le servía como perfecta tapadera. Y aquella noche de principios de noviembre, mientras chupaba las patas de un centollo y bebía una botella de Oporto, celebrando así el asesinato de Oriol Moya, muerte que le venía bien aún cuando la autoría no pertenecía a su organización, y sentado en la mesa del salón principal, cerca de la puerta de acceso al sótano, El Músico, vio entrar a Correa llevando cogida del brazo a su mujer. Rondando los cincuenta años, calvo desde la veintena, con la oreja derecha incompleta y barba abundante y canosa, Celestino Amor que era como se llamaba, chasqueó la lengua mientras se dejaba perder en las curvas de Vanesa. Luego deshaciéndose de su rigurosa prudencia se levantó de la silla educadamente y fue hasta su encuentro. Basilio suspiró cuatro veces exactas en los treinta segundos que aquel tipo de humildes vestimentas y exquisitos modales retuvo la mano de Vanesa halagado su belleza. — Y usted, señor Correa, es admirable por su fuerza y valentía. Aparte de afortunado de tener una esposa tan linda y encantadora. Para acabar, permítame desearle una esplendida noche, una extraordinaria cena y una rápida recuperación. Esta ciudad lo necesita ahora que se ha vuelto tan peligrosa —finalizó estrechándole la mano, conteniéndose a su vez de decir que confiaba en su honorabilidad por encima de cualquier información dada aquellos días porque frente a todos sus pecados era sabio. El subinspector, incomodo, no supo ver que aquel hombre que tan pedante le pareció no era otro que el filántropo cuya cara nadie conocía pero que cada Navidad era aplaudido y homenajeado por su generosidad. CAPITULO X Domingo, 22 de noviembre de 1998. Basilio que llevaba interminables horas tumbado en la cama acompañado por su esposa dormida, la oscuridad de la madrugada y los pensamientos derrotistas de costumbre, decidió levantarse con la casi nula esperanza de poder distraerse viendo una película en el salón. — Quédate un ratito más —le susurró Vanesa cogiéndolo de la mano y sorprendiéndolo—. Tengo algo que proponerte. 119 — Vale, acepto —respondió desesperadamente apagado—. ¿Quieres que lave los coches? El mío lo pide a gritos desde hace siglos —sugirió burlándose. — Calla —le reprendió sensual a la vez que lo recostaba en la cama y se sentaba sobre sus muslos. Luego teatralmente seria le pasó la mano por la cara suave y tiernamente—. Te he estado estudiando todos estos días. ¡Y mientes! No eres feliz. Juegas con los niños, les das de desayunar, llevas al colegio a Sofía y haces mil cosas más con ellos; pero tu autoestima está por el suelo porque nada te llena por mucho que me duela. E incluso te has propuesto enseñar a Marco a jugar con el Scalextric pero aunque se proclamase el campeón más joven de la historia tus ánimos no aumentarían ni una pizca porque sin ejercer de policía te sientes vacío. Resopló vaciando sus pulmones y en cuanto acumuló energía le respondió: — ¡Virgen santa como me has psicoanalizado! Woody Allen debería conocerte. Pero me adaptaré, no te preocupes. Cuando esté preparado para trabajar encontraré un empleo que me fascine tanto como el de policía. Hoy mismo, si lo ves oportuno, hablaré con mi amigo Sergio. Tiene un negocio de compra venta de vehículos en Malva. —Vanesa, que conocía al joven, movió la cabeza negativamente, deseando que a su marido se le olvidasen aquellos planes de futuro que tan sólo prolongarían en el tiempo su desdicha. No obstante él siguió describiendo sus pensamientos—: Podría dedicarme a ello y de paso nos mudaríamos a tu ciudad natal, cosa que siempre has querido. Las motocicletas me encantan desde niño, aunque tuve una época en la que les tomé manía —dijo evocando aquella tarde en la que se ganó una paliza por parte de su padre cuando accidentalmente volcó una partiéndole el espejo retrovisor—, y él me haría un hueco. Ya sabes lo bueno que es. O bueno, también podría telefonear a mi amigo Leonardo. Podría hablar de mí en la empresa de software donde trabaja. Aunque ya de aquello ando olvidado pero supongo que si me preparo a conciencia podría servirles aunque fuese haciendo probaturas de los programas. — Guarda silencio y déjame hablar, cariño. Sonrió, la besó en los labios y le pidió perdón. — ¡Olvídate del perdón! Soy tan rencorosa que esta mañana no prepararé natillas — indicó irónica como prolegómeno e inmediatamente y sin dejarle respirar se puso seria—: Hace dos semanas dijiste que estabas considerando dejar de ser policía. Luego Raquel te advirtió de que era mejor no jugar con nuestros sentimientos, que te pensases bien las cosas antes de lanzar falsas expectativas porque de otro modo podría enfadarme. Pero se equivocaba porque voy a estar a tu lado siempre —le acarició los labios con la yema de sus dedos y volvió a besarlo. — Pues estoy aterrado —confesó finalmente, con un hilo de voz, mientras clavaba los ojos en la ventana. — Es normal. ¡Mírame! —Le tomó la cabeza con sus manos y se la hizo girar—. No rehúyas mi mirada, ni te avergüences. Saldremos de esta juntos los cuatro. Esta noche, mientras me creías dormida, he pensado que tienes que mantener tu puesto de trabajo, seguir saliendo a la calle para atrapar a los criminales y por supuesto matar a quienes te secuestraron y luego amenazaron a Sofía. — No sé si será lo mejor —advirtió acariciando los hombros de su mujer—. Tengo demasiados enemigos y el miedo me anula. — ¿Y crees que se olvidarán de ti si regresas al pueblo y te escondes bajo la piedra más grande? — No —contestó con una franca sonrisa. — ¡Entonces, sal y ve por ellos! —lo apremió como la gran matriarca que era y esforzándose en seguir los consejos que la psicóloga le había dado para tratar a su marido en la intimidad—. Recuerda que te dijo Herranz sobre la conversación que tuvo con Isaac; pues júntalo con lo que tu padre te relató sobre la presión que ejercía Soriano sobre su mujer, y recopilar más información juntando las piezas te será fácil gracias a tu experiencia y a tu olfato. Basilio, que necesitaba el apoyo de su mujer, dibujó una expresión de felicidad, se pasó la mano por la cabeza, tomó la botella de medio litro que tenía junto a su mesilla, y en un abrir y cerrar de ojos volcó un tanto sobre la cabeza de Vanesa. Ella, feliz, juguetona, y mordaz, se la quitó e hizo lo mismo con él. — ¿Y ahora qué? —preguntó él mientras le quitaba la camiseta, finalmente convencido ya de cuál sería su proyecto de futuro y de que su mujer lo apoyaba y apoyaría hiciera lo que fuera—. Como no te desnudes te constiparás. Te ayudaré a entrar en calor, amorcito. Otra mañana más Gato optó por caminar y así se dirigió hasta el videoclub Orson Welles ubicado en el barrio San Joaquín. Y mientras caminaba, no excesivamente despacio ni tan poco aprisa, agradecido por el buen tiempo, no dejó de contemplar a sus vecinos adornar las casas y negocios de cara a las aún lejanas, y repulsivas para él, fechas navideñas. Quería ser el primer cliente en llegar. Le había hecho recientemente un pedido al joven propietario, y así pretendía evitar el interés de los cotillas. Hasta el pasado invierno, negociaba con el padre del actual responsable. Mas ahora se veía obligado a trabar negocios con el díscolo de su hijo. Un chico al que sin remordimientos calificaría de taimado. Entró, haciendo sonar la campanilla que había sobre la puerta y lo llamó sin usar su nombre de pila. El joven no contestó ni su perro, aquel insufrible animal, dio señales de vida. Refunfuñando se esfumó sin esperar más de un minuto con la intención de concluir el resto de recados exitosamente. Herranz en cama todavía encendió la pequeña televisión con el mando a distancia y tras un cuarto de hora viendo tele-basura, conectó la radio local. La locutora, su amiga Cristina Pardo, 121 informó de la muerte de una policía: la oficial Oñate, y rápidamente Herranz se llevó la mano al vientre. Respiró hondo mas con esas todo lo sucedido el 9 de noviembre le sobrevino al recuerdo intensa y dolorosamente. Fue fatal aquella visita a la cuarta planta del número doscientos de la calle Pirineos y del desenlace culpaba colérica al Basilio al que todavía no había visto desde que le hablase de su paternidad. Que los temores del policía eran acertados lo supo en cuanto alzó la vista y en milésimas de segundo vio el rostro lleno de odio de Camarón. A Oñate y a Leal los había instruido no obstante el omitir el rencor que le guardaba le costaría un disgustó. Porque Bruno Pérez, Camarón, que si se apodaba así era por su parecido facial con el cantaor, hacía tiempo que ansiaba matarla. Ella no recordaba la fecha con precisión, ni para qué hacerlo, pero para él cada día pasado se sumaba al terrible contador compartido con el tiempo que el menor de sus hermanos llevaba enterrado. Y así, en segundos, los dos mercenarios de El Músico habían comenzado a dispararles rabiosos e intelectualmente, preparados para masacrarlos desde la posición desconocida que era en ventanal del salón de una anciana vecina cuya vida dio un vuelco de trescientos sesenta y cinco grados cuando unos hombres armados interrumpieron su desayuno. Al punto que empezase la refriega Oñate fue abatida. Era gran profesional más la puntería de Bruno Pérez no tenía parangón. Viendo a la subordinada de Herranz sangrando, congratulado, fue a escapar por la puerta trasera del edificio. A Chewbacca lo había herido Herranz en el hombro derecho cuando ella sin ser víctima de bala alguna, empezó a sangrar vientre a bajo. Olga Oñate, con un disparo en la cabeza quedó en coma. La lucha que la había precedido durante sus veintisiete años la mantuvo viva trece días. Y durante ese tiempo Itziar, rabiosa, no dejó de culpar a Correa. Él no había disparado, ni aquello importaba. Pero gracias a su chulería una prometedora policía moriría, si es que no quedaba vegetal indefinida y terroríficamente. Con las mejillas surcadas de lágrimas, Herranz telefoneó a la familia de su compañera. Darles el pésame era lo mínimo qué podía hacer. Su bebé querido, la acompañaba alimentando sus fuerzas mientras se pronunciaba apasionada y sin consuelo. Por Olga había conseguido que la prensa no hiciese mención al fallido asalto. Sin embargo ahora que había muerto, aquellas aves carroñeras que se extralimitaban en sus honrosas funciones comunicativas, no dudarían en hacer público a qué amorales métodos había recurrido para cerrarles el pico provisionalmente. Seguramente llamarla La dama de hierro de Lobos era lo mínimo qué se podía esperar. Y sin embargo aquel apodo le encantaba. Pensó en telefonear al subinspector pero prefirió aguardar a tenerlo ante sí. De nuevo, y a saber por cuántas veces más, lo odiaba. Ahora era turno de levantarse y ponerse a trabajar. En su despacho le aguardaba una gran pila de documentos a repasar y muchos policías experimentados y dolidos a los que dirigir, enluto todavía por el asesinato de Moya. En su lectura encontraría el bálsamo que requería porque aún reconociendo que los consejos de su comadrona de guardar reposo eran importantes, solo trabajar le evitaría salir a matar con sus propias manos al culpable. — ¿Álvaro? ¿Dónde andas? —inquirió el subinspector alzando la voz. Álvaro Quintero, el joven propietario del videoclub del barrio San Joaquín no le contestó. Mas su Yorkshire terrier, Tarantino, comenzó a ladrar desesperadamente. Basilio, que había entrado al establecimiento, se apoyó en el mostrador, dejó la bolsa de cintas VHS para devolver a mano derecha y estiró el cuello para curiosear. Entonces, descubrió pisadas de sangre a lo largo del pasillo. Y ni corto ni perezoso saltó el tablero olvidándose del puto disparo. Con los pies en la vivienda del joven empresario, caminó por un hábitat desconocido. De su amigo sólo sabía que vivía en un apartamento adjunto al establecimiento. Una modesta casa heredada de sus padres recientemente fallecidos. Así como que era hijo único y que había tenido problemas con el alcohol hasta un año atrás. — ¡Álvaro, Álvaro! —y lo continuó llamando a gritos al tiempo que con extremo cuidado caminaba oteando acá y allá, abriendo puertas y asomando la cabeza. Y Tarantino, sin descanso, ladraba desde la cocina. Basilio, motivado por el énfasis de los ladridos del can, se dirigió hacía allí, empujó la puerta y encontró muerto a su amigo. Álvaro, con escasos veinticinco años, había sido asesinado de un disparó a la cabeza. Fastidiado por no poder disponer de su conjunto de películas, volvió a casa utilizando el transporte público, se encerró en su estudio, tomó su violonchelo y comenzó a tocar. Era una partitura que se había aprendido de memoria en menos de mes y medio y le relajaba escuchar siendo ejecutada a través de sus manos. No hacía ni un mes que su profesor se la había enseñado y ya la bordaba. En Lobos había varios conservatorios de música, sin embargo él acudía a uno de los varios de Malva. En él no sólo había niños haciendo de la música insufrible e insultante ruido. También había grandes profesionales de carrera legendaria ejerciendo de profesores y alumnos consagrados al aprendizaje que entusiasmados asimilaban cada lección absorbiendo todo detalle. 123 Basilio encontró el cuerpo del joven tumbado sobre un charco de sangre. El mismo que se había ido dilatando a lo largo del tiempo hasta cubrir más de la mitad del suelo de la reducida cocina. Incluso las patas de Tarantino aparecieron mojadas en sangre. La misma con la que el animal había ido dejando rastros a lo lago de la vivienda, sillones incluidos. Tras comprobar que no llevaba el teléfono consigo, maldijo su cabeza despistada mecánicamente, salió a la calle y entró a la primera cabina telefónica que halló para acto seguido y, tras meter unas cuantas monedas con tacto pegajoso, llamar a comisaría. La recepcionista, encantadora Paquita Garijo, tan pronto se identificó lo puso con el despacho de su superiora. — Itziar, acabo de encontrar muerto a un joven conocido del barrio —le informó inmediatamente después de escucharla respirar—. Se llamaba Álvaro y regentaba un videoclub a dos manzanas de mi casa. Por la cantidad de sangre desparramada deduzco que lo mataron ayer noche. Quien lo asesinó utilizó un buen revolver, tal vez del calibre 45. Había tenido problemas con el alcohol pero ahora hacía vida sana. Apostaría a que soy el primero en llegar — comentó después de recordarlo viéndolo montar su bicicleta de montaña a diario, antes de abrir la tienda. Incluso alguna vez lo había invitado a acompañarle pero él siempre rehusó la oferta al preferir quedarse con sus hijos y esposa. — Ya. Gracias. —Dijo fríamente—. Ahora mismo marchamos hacía ya. Pero necesito la dirección exacta. ¿Cómo se llamaba el videoclub? — Está en la calle Francisco Pizarro —respondió cansado—. El videoclub se llama Orson Welles. En la fachada tiene posters enormes de las películas Ciudadano Kane, Macbeth y El tercer hombre. Era un negocio dedicado a los grandes clásicos del cine. Y en especial a este director. Por cierto, el cartel es enorme y todavía tiene los luminosos encendidos. Lo verás enseguida. Yo te estaré esperando en la puerta —le indicó mientras se echaba un chicle a la boca y dando por terminada la conversación, colgó. Eran las nueve de la mañana y todavía no había desayunado. Ni lo haría hasta no controlarlo todo. Su jefa apareció diez minutos después al volante de un coche patrulla. Encabezaba una marcha a la que seguía la furgoneta anatómico forense, conducida por Claudia Pereiro y copilotada por Osuna, así como otro coche policía. — Buenos días —dijo saludando a los recién llegados al tanto que estrechaba la mano a su superiora, quien lo miró cargada de reproches. — Igualmente —contestó ella que al acto le pidió que la llevase al escenario del crimen—. ¿Cómo estás? ¿Cuándo te reincorporarás? Y celebro que ya te hayas arreglado los dientes la mella no te favorecía nada. —Por el momento calló la triste noticia del día sospechando que por su alergia a los medios estaría totalmente a oscuras. — Ahora mismo —sentenció él—. Él tiempo apremia. No me puedo permitir estar de baja ni un segundo más —concluyó con su mejor sonrisa, y al punto se puso en cuclillas ante el finado. Claudia y Nicolás lo imitaron. Mas el veterano forense metió sus manos en guantes de látex y después, sacados de su maletín, repartió pares entre los compañeros. — ¿Notas que falte algo? —le preguntó Claudia mirándolo con ternura. — No. Lo siento pero no. Nunca estuve aquí hasta esta mañana. Cuando registré su casa no vi desorden. Salvo las manchas dejadas por su perro —terminó señalando hacia el can al que se le estaba ocurriendo atar a la pata del sofá—. Pero, ahora que lo pienso, —meditó largo y tendido—. La puerta de la calle estaba abierta cuando llegué. O bien anoche lo mataron antes de que cerrase o el asesino abrió para escapar. — ¿Y dices que era alcohólico? —curioseó Herranz después de haber ordenado a los agentes de la científica que buscasen cualquier rastro. Y se atreverían a decir los que la escucharon que maliciosa juzgó el consumo que hacía de la bebida Correa. — Si. Tuvo una mala época —sentenció queriendo evitar comparaciones con la cantante de jazz—. ¿Pero quién no pasa por momentos así alguna vez? — Yo todavía no —declaró orgullosa ella tras ponerle delicadamente una mano en el brazo, a la altura del codo—, pero de hacedlo recurriría a un psiquiatra no a la bebida ni otras drogas. ¿Se puede saber si conocías el motivo de su depresión? ¿O prefieres callártelo por la simpatía que tenías con él? He oído que tus vecinos creían que eras un informático cotilla hasta que te secuestraron,... así que quiero saber todo lo que sepas. — Por supuestísimo jefa,… Yo nunca te ocultaría algo tan importante. Pero en este caso no sé nada. Pero lo investigaría. Si un alcohólico quiere dejar de serlo acude a centros especializados o asociaciones. Seguramente incluso recibió tratamiento con lo cual debe de haber un registro que nos conduzca a un especialista. Y ellos aunque tienen obligación de guardar silencio con una orden… nos pondrían al corriente de todo. Pero creo que eso no lo mató. — Agradezco tu propuesta, sin embargo y con todo mi respeto, lo que creas me importa un carajo —dijo cortante mientras se ponía en píe y lo despedía dando por entendido que deseaba que él no fuese otro Álvaro Quintero. Minerva Figueroa llamó al teléfono móvil del policía, y este no le atendió. Repitió el gesto y entonces le contestó una mujer joven. Jamás había escuchado esa voz pero le pareció notablemente sexy. Se presentaron y entonces de mano de la tal Vanesa supo que su esposo había salido a hacer recados. Amablemente convinieron que la llamaría a su regreso y se despidieron. Alegre, casi cantarina se dirigió al bañó, se desnudó, se metió bajó el chorro de agua fría, y se dejó llevar por sus pensamientos. Mientras, el agua la refrescaba proporcionándole una deliciosa ducha. La merecida tras cuatro horas intensas de carrera por los caminos pedregosos de la sierra. 125 Sonriente disfrutó imaginando la conversación que mantendría aquel matrimonio sobre su llamada. Y Maliciosa, al tiempo que observaba como el agua le cubría los tatuajes, pasó a soñar con Vanesa. Guardaba en un secreto casi absoluto que le gustasen las mujeres y sólo hacía estrictamente excepciones necesarias. Su tendencia sexual había pasado a formar de parte de su amplio abanico de intimidades de un modo radical. Era una adolescente cuando su padre la descubrió mirando sus revistas pornográficas y la escarmentó golpeándola con el cinturón de sus pantalones hasta el escalofriante número de cien veces. Las heridas físicas de aquella paliza fueron terroríficas sin embargo le dieron el primer empujón para convertirse en quien era, y se congratulaba. Aquel hombre había sido su peor castigo. Nunca los había querido a ella ni a su hermano. Pero aún menos a su madre. Aquella mujer a la que prostituyó para ganar el dinero con el que pagar sus vicios. Eran las diez de la mañana cuando Correa entró en casa. De su mano derecha prendían dos bolsas. En una había guardado dos cuadernillos para colorear y unas acuarelas y en la otra una docena de churros. Estos los acababa de comprar a la chica del mercado. Una joven gitana morena, de ojos verdes, muy simpática con buena fama de bailaora de flamenco. — ¿Qué hay de nuestros gamberros? —preguntó cariñoso al entrar a la cocina. Allí, volcada sobre una olla llena de caldo, su esposa ya preparaba el plato del día: unas sabrosas lentejas con chorizo casero y zanahoria. — ¿Qué ha pasado cariño? ¿Te has perdido en las calles de Lobos? — No —contestó abatido mientras se sentaba en una silla, tomaba un churro y la emprendía a bocados con considerable desgana—. Tarde en llegar porque al ir al videoclub encontré a Álvaro muerto. Anoche alguien fue a su casa y le pegó un tiro en la cabeza. Estando allí llamé a la jefa. Ella, los forenses y los técnicos bajaron enseguida. Me he reincorporado. Era un buen chico, no se metía en líos, las únicas disputas las tenía eran con sus amigos cinéfilos en los días posteriores a la entrega de los premios Oscar. Su asesinato cariño, no va a quedar impune. No, señora mía. Había quedado huérfano en febrero y no tenía hermanos ni novia. Así que me toca a mí luchar por su honor. — Maravillosa idea. Pero de todos modos ten cuidado. Hasta ahora cuando te has implicado demasiado has acabado… —y no terminó la frase. Su marido aún no se había repuesto del secuestro. Luchaba a diario para hacerlo más verse la cicatriz del disparo ya le suponía un retroceso en la recuperación. — Lo sé. Confía en mí. Ya no me dejaré nunca más atrapar ni a plena luz del día ni bajo la noche más oscura. Aquella vez iba distraído, pensando en no me acuerdo qué y aquel hijo de puta se aprovechó, me inyectó no sé qué mierda que me dejó inconsciente y me metió a un maletero hecho un ovillo y con la facilidad de quien mueve un saco de almendras. Pero daré con él, con sus compañeros, con su jefe, y con las putas de sus madres que no los asfixiaron cuando nacieron, y los rajaré vivos a todos. Si, Vanesa, si. Esa será mi mejor resurrección. Y cuando lo haga —dijo mientras se levantaba, abría la nevera y tomaba el tetrabrik del zumo de melocotón— ya no necesitaré más terapia. La psicóloga es toda una profesional de los pies a la cabeza. Pero ya sabes mi fobia hacía ellos —bebió un tragó del vaso donde había escanciado el liquido a la altura de los sidreros. — Bueno, de eso ya hablaremos en mejor momento. No corras y escucha: ya se acercan nuestros hijos. —Comentó sentándose al lado de él, tomando un churro y comiéndolo con total naturalidad—. Andan descalzos, e intentan ir con cuidado, pero jamás logran pasar inadvertidos. — Menos mal que Sofía ya superó el trance del asalto. Y Marco ni se enteró gracias a Isaac. Ese muchacho no parece hijo de quien es. — ¡Dejemos de hablar sobre ello! —exclamó cansada de de dar instrucciones y excitada al punto de taparle la boca a su marido con el paño más cercano—. El psicólogo infantil me recomendó pasar página cuánto antes y si se comenta, que sea sin dramatismos. Es pequeña, su vida tiene todavía muchas experiencias que vivir. El subinspector asintió dando así por zanjada la conversación. Se levantó de la silla, la tomó y la corrió colocándola ordenadamente bajo la mesa. Al momento enjuagó el vaso utilizado, lo dejó en el fregadero y tras lavarse las manos la besó. — ¡Venid con papá! —exclamó al salir al pasillo, extender los brazos, y acuclillarse—. ¿Cómo habéis dormido, fieras mías? —preguntó mientras los tomaba, los besaba y los hacía acariciar el techo al elevarlos sobre su cabeza, olvidando la puñetera cicatriz y las consecuencias del esfuerzo—. ¡Os traje churros para el desayuno, y una sorpresa! Correa observó embelesado a sus hijos mientras desayunaban contentos y poniéndose hasta las cejas del chocolate preparado por su madre. Luego, tras repartir tiernos besos se marchó a trabajar. — ¡Gracias, papá! —le contestaron al unísono los dos al abrir el regalo. Pero para entonces éste ya se había ido. Con el atropello de Ramón fresco en la memoria, condujo deprisa pero no lo suficiente como para ser un peligro público. Era domingo, hacía un día estupendo y los niños habían salido en tropel a disfrutar del día. — ¡Buenos días! —dijo a sus compañeros una vez entró en la sala de reuniones. Como siempre, era el último en llegar. — Y bien, ¿cómo estás? —le preguntó Ángulo aprovechando que se había sentado a su derecha. 127 — No muy bien. Han matado a un amigo —contestó ufano, echándose un caramelo a la boca. Sus dos mujeres lo habían convencido para dejar el tabaco. Pulmones sanos había sido la campaña escolar que había provisto a Sofía de los argumentos necesarios para sermonearle más enérgica que nunca. — Ya, lo siento mucho. No le hizo caso. No estaba por la labor de amistarse con quién lo había traicionado. Al menos de momento porque antes quería hacerlo sufrir. Atento, escucho a su superiora. La inspectora Herranz sentada en el extremo norte de la mesa, ante un ordenador portátil hablaba fluidamente sobre la última víctima. Mientras, en la pared que había a su espalda, se proyectaban imágenes del cuerpo de Álvaro, así como del negocio. — Itziar. Disculpa la tardanza. ¿Me permitirás que me encargue de esta investigación? —preguntó con demasiada amabilidad; rompiendo la monotonía. — No. ¡Una y no más! No te pondré a cargo de investigaciones donde estés involucrado personalmente. Se te olvida que eres un policía y te sientes un justiciero: un Clint Eastwood en Sin Perdón. Él sonrió; aquel western le encantaba. Exactamente no sabía cuántas veces lo había visto. Pero no pasaba un año en el que no la revisasen su abuelo materno y él al menos una vez. Juntos, comiendo un enorme bol de palomitas, bebiendo un vasito del vino de sus viñedos, en la casa del patriarca y preferiblemente solos porque para los bisnietos aún no era atractiva. — ¿Entonces? ¿Me vas a tener ocupado haciendo ganchillo? —preguntó después de ponerse de pie. Se estaba enfadando. Aquella tía lo acusaba de no saber deshacerse de sentimientos vengativos para trabajar cuando ella no daba muestras de lo contrario. Sin embargo esta vez no iba a mostrarse airado. Acataría sin más. O al menos así se lo haría ver aprovechando que no se podía pegar como una lapa. — Investigarás el asesinato de Roque Urrutia. Tus compañeros —señaló a Rosas y Valdemoro— te pasarán la documentación. En el tiempo que has estado fuera de juego se han producido grandes sorpresas. Queremos tu opinión. Nos vendrá bien un nuevo punto de vista. Asintió con la cabeza. Sus compañeros lo miraron y lo citaron para cuando finalizase la reunión en una cervecería cercana. — Vosotros tres trabajareis en el nuevo caso —ordenó señalando a Ángulo, Rosas y Valdemoro—. Y a partir de ahora quiero que se trabaje con más primor. Antes de ayer el alcalde se reunió con nuestro comisario trasladándole la preocupación del pueblo por la ola de asesinatos que estamos viviendo desde principios de mes. Así como sabréis también hay un sector que habla de un castigador que heroicamente lleva acabo la justicia que nosotros y los jueces somos incapaces de llevar a cabo. Y eso aparte de ser una gilipollez y una desfachatez nos está causando problemas y no hace falta que los enumere porque ya sabéis que hay manifestaciones para que se le condecore. En fin… Por eso espero que nos dejéis llevar ni siquiera, si de verdad estuviésemos ante un asesino en serie, que eso habría que verlo, espero que sintáis empatía por él. — Por el momento no hemos hallado pistas de que los asesinatos estén relacionados — comentó Francisco Javier Rosas jugando con el mechero que tenía entre las manos. Un barato encendedor con el escudo de su Real Betis Balompié, el equipo de sus pasiones—. Y con todos mis respetos, no podemos detener a los criminales antes de que ejecuten sus asesinatos. Y más todavía sin saber quiénes son, qué los mueve a ello, ni pollas en vinagre. Así qué no te voy a consentir que nos metas más presión de la que tenemos. La sociedad no sabe de qué herramientas disponemos para hacer nuestro trabajo, cuáles son nuestras dificultades, ni limites, ni cómo trabajamos, pero tú sí. Por tanto, deja de hechar leña sobre el fuego, y ayúdanos. Ponte a nuestro lado y no en contra. El comisario Espinoza jamás nos ha presionado; tú sí. Tú, que sólo eres una inspectora —sentenció pronunciándose lleno de amargura. Correa sonrió, le cogió prestado el encendedor a su compañero, y agregó: — A parte, jefa, es tan lamentable tardar demasiado cerrando un caso como meter preso a un inocente por dar por zanjada una investigación rápidamente. ¡Metete eso en la cabeza y déjanos trabajar! Sabemos qué nos hacemos —afirmó deseoso, apartándose de la mesa y acercándose a la puerta—. Lo que pongo en duda es que tú sepas hacer tu trabajo. Diego Valdemoro miró su reloj y habló conciliador como siempre, hablando con la mesura y experiencia ganada con los años: — Chicos, son las once y media. Dejemos de hablar por hablar y pongámonos a trabajar cuánto antes. Exista o no una relación se sabrá. Los criminales se creen más listos que nadie. Pero nosotros tenemos a la ciencia de nuestra parte. —Acertó a dar un simpático puñetazo al hombro del joven Cristián—: ¡Vamos, levanta! Ya hemos oído todo lo que había que escuchar y más. —Se subió la cremallera de su cazadora tras mirar por una ventana y descubrir que llovía. Al punto convino orgulloso por su naturaleza precavida—: El tiempo ha cambiado radicalmente. Menos mal que en mi mesa siempre guardo un paraguas plegable a mano y nunca hago demasiado caso a las predicciones del Hombre del Tiempo. — Esa Marisa Amor no atina una —indicó sonriente Ángulo con su abrigo recogido en el brazo y ya de pie, a la expectativa porque todavía no tenía la confianza necesaria para ser el primero en salir de la sala. Minerva Figueroa se acercó a la cocina y tomó de la nevera una botella del agua. Airadamente la bebió hasta la mitad. Luego, se acercó hasta su habitación, e igual de desnuda que en el momento de nacer, se miró ante el espejo. Observó sus tatuajes detalladamente, algunos hechos sobre viejas heridas. Pero cada cual le gustaba más que el anterior. Su tatuadora era una artista de los pies a la cabeza. La pena era que vivía en Malva. Mas por ella recorría los kilómetros que hiciesen falta. En 129 numerosas ocasiones le había sugerido que se independizase. Le recomendaba que montase un negocio propio, que dejase de verlo como un pasatiempo, pero siempre obtenía la misma respuesta. Una negativa mayestática. Raquel Correa se llamaba, y Minerva sabía que no sólo compartía apellido con el policía. No tuvo que investigar nada para conocer esa información. Solo le bastó con entrar en su casa, alzar la vista en el pasillo y encontrar una foto colgada a la pared. Una donde el poli, otro joven imberbe, tres chicas más y ella, sonreían a cámara mientras una niña pequeña soplaba las velas de una tarta. — Es mi sobrina Sofía —le había dicho—. Ahí cumplía su primer añito. Valdemoro empujó la puerta de la cervecería Múnich y entró seguido de Basilio y sosteniendo una carpeta abultada. A Rosas lo había dejado marchar con el novato al escenario del tercer crimen. Ambos, calados hasta los huesos se alegraron de llegar. — Esta vez ser previsor no me ha servido de nada. —Le comentó Valdemoro a una conocida clienta—. El paraguas, salió volando. ¿Quién diría que la mañana apareció soleada? La clientela del local, envuelta en una gran nube de humo forjada a base de las decenas de chimeneas acumuladas en la barra del bar, los recibió sin inmutarse. Al tiempo que, ni por un segundo apartaban los ojos del televisor desde donde veían el último evento deportivo, refrescando sus gargantas con una gran jarra de cerveza alemana. — No entiendo cómo os reveláis con tanta regularidad contra Herranz. ¡Es perder el tiempo! Mientras no cambiemos de inspector jefe nos va a dar lo mismo. Carlos Ibáñez es un pusilánime enfermizo al que le viene bien cuanto Itziar hace y deshace mientras no le implique un esfuerzo. Tendríais que acercaros a Omar —sugirió refiriéndose a su buen amigo Espinoza con el que salía a practicar caza mayor— y habladle claramente de la inspectora. Pero él tampoco podrá hacer mucho. Ella tiene aquí su plaza y pese a sus formas dictatoriales es la mejor en lo suyo. Y no olvides lo viejo que soy y la de gente que he conocido y para la que he trabajado. Se acercó al camarero, que no era otro que su hijo Pablo, y le pidió una mesa en la zona privada del local. El joven, cesó de secar las jarras, recientemente lavadas en el lavavajillas y resplandecientes, para atender a su padre: la persona a la que más admiraba. — Ventajas de que el local sea de mi hermana —aclaró guiñándole un ojo a su compañero, al punto que cariñosamente le daba una colleja. Luego agregó—: Toma lo que quieras. Te invito. Así celebramos tu regreso. Te he extrañado mucho —indicó mientras seguían los pasos de Pablo—. Este hombretón que ves, quería dedicarse a lo mismo que nosotros. Pero finalmente entró en carriles y está estudiando ingeniería industrial. Basilio asintió sonriente y agradecido se sentó a la mesa a la cual Pablo Valdemoro les condujo. — ¡Gracias! —exclamó tomando la carta ofrecida por el muchacho—. Por el momento mi hijo quiere ser piloto como su ídolo Valentino Rossi. Sin embargo, quien me quiere emular para disgusto familiar es Sofía. A mi padre cada vez que la chiquilla lo menciona le entran palpitaciones —afirmó con una risa traviesa. — Bueno, chico, toma la carpeta y ve leyendo. El asesino me parece un excelente criminal. En mis treinta años de carrera nunca encontré un escenario del crimen tan limpio como el apartamento de Urrutia. Cuando el departamento científico se propuso buscar huellas dactilares y no obtuvo éxito, no daba crédito. Se ve que aprovechó concienzudamente las ventajas de trabajar a las cuatro de la madrugada —indicó haciendo referencia a la hora de la muerte por si su compañero había olvidado aquello. — ¿Había limpiado sus huellas del jarrón, de la puerta del horno,…? —inquirió vacilante para luego indagar sobre la existencia de cervezas sin alcohol. — No, lo siento. Si lo quiere le puedo conseguir un zumo de la máquina expendedora. Es todo lo que tenemos: néctares de piña y uva. Basilio sonrió y aceptó. Diego lo miró con sus ojos saltones y le dijo, ya cuando el chico había desaparecido: — Nunca pensé que fueses a rechazar un copazo. — ¡Ni yo! ¿Y a saber cuánto lo soporto? Pero son cosas de mi mujer que me está reformando —respondió rápido mientras retomaba la lectura de los informes—. Aquí, pone —y citó textualmente leyendo una nota manuscrita—: la victima extrajo dinero de sus cuentas bancarias durante un mes, regularmente y en cantidades crecientes a la par que bárbaras. ¿Lo escribiste tú o fue Fran? Diego movió la cabeza afirmando. Luego, celebrando la llegada de su hijo que, en dos movimientos dejó el pedido en la mesa y marchó, respondió: — ¡Léelo! Yo debo irme a investigar al tío del videoclub. — Si, no me seas tan cansino. Sé que leer es altamente recomendable pero ilústrame sobre algo: ¿por qué este caso se ha supuesto ligado al mi vecina? En los medios de comunicación y en la calle hablan de un vengador o no sé qué. ¿De qué presuntamente se castigaría a este desgraciado? — Me gusta esa pregunta. Pues bien,… en principio se descubrió que Urrutia tenía un pasado sexual poco honesto pero todo quedó en nada. Es cierto que violó a la hija de su asistenta pero ella está exenta de acusación porque tras recibir dinero volvieron a Perú y aquí ya nadie que pudiese haberse vengado les queda. — ¿Y tienes alguna explicación para las extracciones de dinero? ¿Drogas? ¿Juego? ¿Extorsión? — No quiero darte mi opinión. Lee. 131 — ¿De verdad que tengo que revisar todo esto? Siento decírtelo pero estoy demasiado impaciente. Anda, chico, hazme un resumen. — Los informes te responderán mejor de lo que yo lo haría. Ve a casa, o a comisaría y empóllate la documentación. Ahí está todo. A Fran le encanta redactarlos. ¿Sabías que durante sus años de Bachiller ganó varios certámenes literarios? —Basilio negó y por su expresión, continuó—: Pero, antes de que te vayas, te diré una cosa: el hermano tiene algo que ver. Tal vez no lo mató, pero si deseaba su muerte. Este caso de hecho pasa a tus manos por eso. Herranz está preocupada. Teme que mi opinión me juegue una mala pasada. —Bebió un interminable trago de cerveza. Después, prendiéndole fuego a un habano de los que vendían y que lucían el emblema del local, profirió el refrán—: El diablo no sabe más por diablo que por viejo, querido valiente. Con diversión se dejó caer en el centro del sofá del salón y se sentó cómodamente, con las piernas cruzadas, ante el televisor apagado. Vestía un chándal Adidas negro con las típicas líneas que esta vez eran verdes fosforito. Bajo la chaqueta nada la suida de adrenalina le estaba costando padecer calor. A mano derecha tenía una bolsa de gusanitos, que si había comprado para su sobrino se la comería antes de entregársela, un bote de cerveza irlandesa todavía sin abrir y el mando a distancia de la tele que ya había tenido que reparar pegándole cinta aislante para sujetar la tapa de las pilas. A la izquierda una capeta azul, sin etiqueta, de esquinas rotas y gomas flojas, contenía papeles que esperaban ser leídos a continuación. Estos, reportados por su hermano Silvino, poli local bien relacionado con Hacienda y demás cuerpos de la ley, que siempre le había ayudado, mas sólo en este menester, le harían ganar la información necesaria para ejecutar exitosamente a su próxima víctima, porque dada su condición de justiciero no había tiempo que perder. Sin embargo eficiente hasta el máximo, no dejaba que su sed de venganza, permitiese un descuido porque se exigía la perfección. De hecho, sin ella la policía lo capturaría. Y aunque a veces imaginaba que Correa sería un buen aliado, prefería no confiarse. Aquel tipo también era muy débil. Lo supo cuando lo conoció en la cafetería. Cada segundo contaba como bien sabía dada su experiencia. Aquella que hacía que disfrutase paralelamente a la profesionalidad que alcanzaba asesinato tras asesinato, porque ya llevaba una veintena desde que empezase. Sus orígenes se establecen cuando siendo adolescente apuñaló y mató al chico que intentaba violarla. Y desde entonces, combativa, sabiendo que no habría marcha atrás, y utilizando su rol de profesora, Minerva se venía deshaciendo de aquellos monstruos destrozainfancias con una imaginación exquisita y una metodología envidiable. Porque si le encantaba la docencia aún más amor ponía en su labor furtiva. Por eso, por cada ajusticiamiento, nunca mataría a inocentes, se hacía dibujar un tatuaje. Recordatorios más bellos que el rostro de espanto que sus víctimas, en Lobos la primera fue Diana Manzanares, seguidamente Roque Urrutia y el último, de momento, Álvaro Quintero, ponían al saberse al borde de la muerte porque mostrando sus dotes humorísticos y su buena educación, nunca mataba sin antes ofrecerles un minuto de conversación. El tiempo en el que les preguntaba por qué habían obrado así. Se abrió la lata, metió la mano libre en la bolsa de gusanitos, y con una amplia sonrisa, pensó que su hermano y ella habían hecho desde siempre un equipo perfecto. — La envidia de El Equipo A —agregó para recordar la frase característica y concluyente de Aníbal Smith, su por supuestísimo, personaje preferido. Vanesa había olvidado completamente advertir a su marido de la llamada de Minerva, y sólo lo recordó cuando a la una y cuarto, lo vio asomar por el pasillo silbando mientras sostenía un vaso de leche todavía humeante. — ¿Tanta hambre tienes que no te puedes esperar a la hora de la comida? ¡Menudo vaso traes, amor! No te quedaste corto, ¿verdad? Por cierto: te ha llamado una maestra. Creo que se llama Minerva. — Ya ves, y a punto estuve de traerme una galletas de chocolate para mojar pero me contuve. No puedo esperar. Tengo las tripas en plena manifestación. Creo que sacaron pancartas pidiendo mi muerte si no llenaba el buche ya —sonrió contento por la estupidez que acaba de decir. Luego, sin espera, una vez cruzó el umbral, mientras observaba a la familia bebió todo el contenido. Sin importarle haberse quemado lengua y paladar dejó el recipiente sobre la mesa. — ¡Era la maestra de Ramón! —Contestó Sofía, después de haberse reído de la mueca de dolor de su padre, y siempre atenta porque nunca dejaba de llevar el radar encendido, mientras peleaba con su hermano por obtener el mando de la televisión. — ¡Sofía, os haréis daño! —exclamó preocupado el padre al tiempo que se descalzaba, se quitaba la chaqueta y dejaba aquel dosier entregado por Diego lo más alto posible—. Hija mía, trae aquí mi móvil, por favor. —Pidió, pero la niña ya caminaba, arrastrando una silla por la que treparía hacía el estante, deseosa por complacerlo—. ¿Te dijo qué quería? — Habló de una charla acerca de la prevención de pederastas —explicó tras haber hecho memoria cien por cien segura—. Parecía furiosa por no haberte encontrado. Y en cierto modo la entiendo. ¿Por qué para qué tienes un móvil si frecuentemente lo olvidas? Sin contestar a la pregunta tomó el teléfono de la mano de su hija, le sonrió tal y como ella merecía, y en rápidos movimientos de dedos buscó en la agenda del aparato el nombre de la señora maestra y marcó el botón de llamada. Al tiempo que escuchaba los tonos, impaciente, acarició a su esposa. Con cariño le pasó las yemas de los dedos por el cuello. 133 No obtuvo respuesta. — Que me vuelva a llamar ella —respondió estirando el brazo para ponerlo a salvo de Marco porque habiendo superado el año, todavía era propenso a chuparlo todo—. Esa chica es muy severa, pero me gusta. Se mostró muy predispuesta el día que le llevé las copias del retrato robot. Por cierto acabo de llegar de la intendencia, ya comenzaron los trámites para darme de alta aunque antes me deberá examinar la mutua pero como hoy es festivo... habrá que esperar. Se tumbó en el sofá, apoyando la cabeza en el estomago de su mujer y se dejó mimar. Al tiempo que no perdía detalle de los juegos de la pareja de brutos. Vanesa respiró hondo, lo miró a los ojos y le dijo: — ¿Y mientras tanto qué harás? — Ejercer de cotilla —y esgrimió una amplia sonrisa mostrando sus dientes. — Siento cambiarte de tema, —entonó seria—, pero esta mañana mi amiga Pilar, —pasó a describirla sabiendo que él sólo por el nombre no sabría relacionarla—, me telefoneó con un montón de chismes. Entre ellos que el mismo día de tu secuestro, una niña de seis años desapareció. Estuvo fuera alrededor de dos horas, y luego regresó a casa por su propio pie. Su padre que es una mala bestia, como castigo la golpeó después de bajarla otra vez a la calle. Quería que sus vecinos lo viesen. Entristecido, rabioso y muy molesto, se levantó, y sentó junto a su mujer. — ¿Y ha comentado con quién estuvo?—Preguntó cerrando los puños y abriendo los ojos tanto como daban de sí. — Se rumorea que ha hablado de un hombre mayor, un tal Tomás, que la invitó a cenar. Pero lo mismo puede ser una excusa. — ¡Pues ya sabemos quién se la llevo! —expresó tan enérgico como pudo, sin escuchar la opinión de su esposa. Y así, con fuerza y determinación se acercó de un brinco hasta su hija, sentándose en la alfombra, a su lado, y le preguntó, aún habiéndose dañado la curcusilla pues a burreras no lo ganaba nadie: — ¿Conoces a esa niña? —Sofía contestó moviendo la cabeza afirmativamente y él agregó, después de alzar sus cejas y acariciar las narices del benjamín—: Pues dime todo lo que sepas de ella. Por ejemplo: ¿cómo se llama su maestro? Me encantará que sea Minerva. — Por cierto: nombre más original nunca escuché. ¿No se llamaba así una presentadora de la tele? —preguntó en un susurró para sí misma, encantada de encontrar en los ojos de su marido el brillo de siempre. CAPITULO XI Ruth que, jugaba en su dormitorio con sus dos muñecas preferidas se sobresaltó cuando escuchó y por orden cronológico: el timbre sonar; a su madre que hasta entonces hablaba por teléfono, ir a abrir, a un hombre que seguidamente escuchó presentarse como subinspector de la policía nacional; a su padre pronunciándose soltando graznidos al elevar la voz; y al mismo visitante comunicándose con el patriarca. O al menos, intentándolo. — Quiero ver a su hija —dijo formalmente, y después de presentarse mostrándoles de cerca su placa. Correa tras un intento fallido de estrechar la mano a quién ni siquiera, mostrando un mínimo respeto, mostró la cara, continuando así observando enfermizamente la televisión. — ¿Por algún problema en cuestión? —inquirió Benito, a la defensiva siempre. Instantes después, estiró el brazo y restó volumen al electrodoméstico: en ese momento anunciaban un famoso detergente tan caro que su casa jamás pisaría. — No —mintió el poli mirándolo a los ojos, inyectados en sangre, porque tras caminar a través del laberintico salón, repleto de viejos trastos coleccionados por aquel mostrenco, ya se había posicionado justo donde quería porque a él nadie lo menospreciaba—. Necesito que me ayude a identificar a una persona. Será un momento y por supuesto de aquí no saldremos — verbalizó dejándose llevar, dando explicaciones de más a quién nunca le había prestado atención. Sonia, sentada al filo del asiento de una silla cualquiera del salón-sala de estar-pocilga, altamente expectante, observando a los dos hombres esperó señal alguna por parte de su marido. Sin su aprobación ni se atrevía a pestañear. El miedo que desde siempre había sentido por aquel parasito, desde aquel maldito día que Ruth desapareció, había aumentado infinitamente haciéndola presa de sus deseos. Ahora, bajo la eterna amenaza de volver a castigar físicamente a Ruth, era su esclava. Desde aquella bofetada que le dio tal día clave ya nunca más le volvió a poner la mano encima. Sin embargo preferiría que lo hiciese porque que volcara su ira con la niña era todavía más humillante y terrible. Y sin decirlo sabía que no tardaría en perderla. Tomás se la llevaría antes o después porque a ella le había gustado su compañía. Claramente nunca se lo diría pero la niña, inocente hasta la médula y por tanto poco precavida, había hablado de aquel hombre preocupantemente bien a sus amigos de la escuela. Y ahora que había hecho aparición el policía de mirada cansada sabía que lo peor estaba por llegar. Comida por el miedo, ni un segundo después de escuchar su voz, tardar más era una imprudencia. En tanto en cuanto su abotargado cerebro entendió las palabras mal vocalizadas de aquel perro con el que en un diabólico día se había casado, se levantó y caminó 135 silenciosamente hasta el dormitorio de la menor haciendo caso: palabra a palabra, sin saltarse una coma porque respetar todos los signos de puntuación era vital. Eran las zapatillas de su madre caminando hasta su habitación y tiempo atrás se hubiese alegrado. A aquellas horas, en otros tiempos, seguramente hubiese llevado en sus bolsillos una piruleta, y en los labios sugerencia de salir a caminar antes de la comida. Y a ella eso siempre le había gustado porque significaba dejar por un indefinido rato aquella existencia ruin para ver el sol y jugar con otros niños. Sin embargo, desde aquella noche aciaga, su madre ya no venía con aquellos planes. Su terrible padre, siempre expectante no se lo permitiría. Por eso y porque sabía más que ningún adulto creía, cada noche rezaba para que Dios se lo llevara. Incluso a veces, añadía como anexo, con lagrimas en los ojos, la barbilla temblando y escondida bajo la cama, que muriese entre terribles sufrimientos. Estando asustada no se le ocurrió otra cosa que esconderse donde siempre: el que era su cutre e inseguro, pero también único, refugio. Su madre abrió la puerta, e inmediatamente, comprendiendo todo se hizo la sorprendida buscándola a través de un juego totalmente fingido. Y más pronto que tarde porque no debía hacer esperar al ogro, la encontró y rogándole con tiernas palabras, después de haberse acuclillado buscando encontrar sus ojos, la convenció para que saliese. Entonces la aupó en sus brazos sin el menor esfuerzo. No pesaba mucho. Desde que su padre la castigó había adelgazado notablemente, y se había vuelto aún más retraída. Triste reconoció por millonésima vez para sus adentros que estaba fallando como madre. Una mujer valiente nunca permitiría que nadie maltratase a sus hijos. Y ella distaba mucho de comportarse así. Congelada por el miedo jamás, en muchos años, nunca había alzado la voz a Benito. — Dame un beso, cariño. —Le pidió Sonia al punto que la besaba y acariciaba con devoción; y la niña la besó rápidamente—. Ha venido un policía porque quiere que le ayudes — explicó emocionada. Mientras, una parcelita de su cerebro barajaba la probabilidad de hablar con él a solas para denunciar a su marido. Pero que lo hiciese sería otro cantar para el que tenía que reunir mucho valor. Más del que pudiese imaginar. No obstante la vida de su hija bien merecía que se esforzase. Correa, de pie y con los brazos cruzados permaneció mirando de soslayo al padre de la niña. Mientras, a intervalos, miraba la botella que sobre la mesa se iba extinguiendo trago a trago. Sinceramente, no sólo le apetecía hacerle tragar el cigarro que sujetaba con los labios y del cual ceniza caía sin que se preocupase. Además estaría encantado de partirle la cabeza con aquella botella de vino. Seguramente disfrutaría de ello, y liberaría a su esposa e hija de la condena de vivir con un marido, un padre, maltratador. Sin embargo se contuvo. No era cuestión de precipitarse, equivocarse y empeorar todavía más la existencia de aquellas dos inocentes almas si desgraciadamente sobrevivía. Pero fácilmente imaginó cómo modificar el escenario del ajusticiamiento para que los técnicos, sus compañeros, el fiscal y el juez no dudasen que obró en defensa propia. Pero aquello era punto y aparte. — Tómalo con calma, Ruth. Si lo identificases, quédate tranquila. No sabrá que lo delataste. — Se pronunció Basilio a la niña tan amablemente como pudo, después de haberse sentado y tomándola en brazos fácilmente porque acostumbrado al peso de Marco, la niña era ligera como una pluma. Al punto le mostró el dibujo del pederasta e inquirió—: ¿Lo conoces? — No —respondió Ruth sin amago de duda—. Nunca lo he visto. Reprimiendo su frustración le formuló otra vez la pregunta. La niña mintió de nuevo. Sabía perfectamente que aquel retrato pertenecía al rostro de Tomás. Pero no lo diría. Sería una traidora si revelase la identidad de su mejor amigo. Ese hombre le estaba dando el cariño que nadie le había dado hasta entonces, y que le incitase a practicar aquellos tocamientos, no le importaba. Él le había enseñado que la amistad se fundamenta precisamente en eso: en un intercambio de favores. — Jamás lo he visto, señor policía —concluyó cien por cien convincente. Su madre, de pie junto a Basilio, observado con detenimiento a su hija, acariciándole cabeza y espalda, preguntó al fin sobre la identidad del sujeto retratado: — Se le busca por violación. Un niño del barrio fue su víctima este verano. Sin embargo, —convino a explicar cuando vio al patriarca abrir la boca—, hasta primeros de mes el chico lo mantuvo en secreto. Vine porque hay sospechas de que este tipo reapareció hace días relacionándose con su hija. ¿Ustedes lo conocen? —Preguntó mostrándoselo primero a ella, después a él y contemplando pasividad en sus facciones no se rindió—. Si lo desean puedo dejarles el folio para que lo miren tantas veces les sea necesario. Tal vez, en la tranquilidad de su casa, cuando este desconocido tan feo que, soy yo —anexionó, mirando a la niña, para romper el hielo pero con resultado cero—, se vaya recuerden, porque la memoria es así de caprichosa. Por su puesto me gustaría que lo compartiesen. Este señor es terriblemente encantador y por eso tan peligroso. Benito, abandonando su eterno sillón, dando un puntapié al gato que, hasta entonces dormía al calor de la mesa camilla, se puso en pie, contempló al policía al que había escuchado 137 hablar a su izquierda, lo estudió descaradamente de abajo a arriba, y convino a reprocharle engrandecido, como mínimo cuarenta centímetros, e hinchado como un pavo real: — ¡Pues se han equivocado! Creías que viniendo aquí, molestando a un ciudadano que paga sus impuestos fielmente y vive en paz con su familia, encontrarías a dos padres y una niña dispuestos a desarrollar tu trabajo y te irás por dónde has venido sin nada. Eres tú el policía, sal e investiga. ¿Dónde estabas el día que mi hija desapareció? —interrogó con amargura desconociendo que Basilio había estado secuestrado durante ese tiempo pero no iba a ser él quien le desvelara aquello—. Si entonces los tuyos y tú no hicieseis nada por encontrarla, los míos no moverán un dedo por ayudaros. ¿Cierto, Sonia, que no te involucraras? Ella movió la cabeza pesada, lenta y afirmativamente. Con eso él se dio por vencido porque no era momento de armarla pese a encontrarse a punto de explotar. Aquel poli, largo y delgado, exageradamente educado y seguramente idiota como el que más, se vería gozoso si tuviese la ocasión de apresarlo en defensa de aquella estúpida mujer. Y para colmo de males, pensó sin evitar sonreír, terminaría el día denunciado, durmiendo en los calabozos de la comisaría y echo bicarbonato porque, pese a que le costaba reconocerlo, él pronto lo dejaría k. o. con sus manos de oso pardo. Queriendo despacharlo pronto, e infinitamente cansado de circunloquios, habló: — Una vez más os comportáis como los inútiles que sois. —Agarró la pierna de la menor y tiró de ella—. Y baje a mi hija al suelo. Es una niña de seis años; no un bebé al que haya que acunar. A su edad yo ya trabajaba en la fábrica de zapatos de mis padres, allá por Villena. Mi intención es que salga fuerte y no una mimada. ¡Ahora váyase! Aquí ya ha terminado de decir lo que se traía entre manos. Haciendo caso omiso de las instrucciones de aquel hijo de perra, puso a la niña en brazos de su madre, le acarició el pelo, y simpático le indicó: — ¡Cuento con tu ayuda! Si lo ves, comunícamelo. Sé que eres una niña valiente. Aquí te dejo mi número de teléfono —terminó agregado disimuladamente al tiempo que le guardaba en el bolsillo de la chaqueta una nota. Ruth movió la cabeza de arriba a abajo asintiendo. — Y con ustedes dos quisiera yo hablar pero a solas porque hay cosas que esta joya no merece escuchar. Sonia dejó en el suelo a la pequeña, la animó a que regresase a su dormitorio para jugar y esperó en silencio hasta que su marido hablara. Benito no dijo nada porque simplemente se volvió a sentar. Huraño daba aquel encuentro por concluido pensando que si Sonia era prudente conduciría al intruso fuera de casa sin abrir la boca. Pero en sus manos dejaba decidir qué hacer. Sin embargo, sobradamente sabía qué le sucedería a Ruth si iba de lista por la vida relacionándose con aquel. Habría intentado conversar con Sonia más esta le cerró la puerta tan rápida y bruscamente que a punto estuvo de pillarle las narices. Maldiciendo abstractamente por lo bajo llegó hasta la calle bajando las escaleras. Satisfecho por el retorno del sol que había secado el mobiliario urbano, se sentó en un banco. A Minerva que, ejercía de maestra corrigiendo los primeros exámenes de su alumnado mientras escuchaba a los Rolling Stone en una de sus primeras grabaciones, tardó en contestar a la llamada el tiempo necesario en dejar caer el bolígrafo que sostenía y estirar el brazo para alcanzarlo. — Hola. ¡Dichosa tu voz! —saludó entusiasmada anticipándose al policía—. Cuéntame qué te impulsa a llamarme. Llevo esperando hablar contigo una eternidad. — Buenos días. Acabo de tener una poco fructífera conversación con una niña pero aún así me inclino a pensar que está siendo víctima de nuestro desgraciado. Lo preocupante es que mi olfato me dice que lo encubre. ¿Y por qué lo sé? Por lo rápido que me respondió cuando le mostré la fotocopia del retrato robot. No dudó ni un segundo en negar que lo conoce. Meditabunda al otro lado de la línea abrió el segundo cajón del escritorio, tomó un cuaderno y un bolígrafo. Después echándose hacia atrás y utilizando su pierna cruzada como apoyo se dispuso a escribir. Antes, colocó el teléfono entre la cabeza y el hombro. — Dime cosas. Quizás la conozca. Quizás hasta pueda ayudar a convencerla para que te ayude. Se me dan muy bien los niños. — Si, tal vez seas su maestra porque mi hija me dijo que cursa primero. La chica se llama Ruth y vive en la calle Vizcaya. Sus padres son Sonia y Benito Figueroa —indicó incrédulo: por primera vez no había olvidado tres nombres recientemente aprendidos. — Si, claro que la conozco. Pero no es alumna mía; su maestro es don Javier —verbalizó sumamente afectada, pero como quien llamaría de rebote recordó que aquel señor y ella siempre habían coincidido en los diferentes colegios donde iba a parar, pero aún así no habían entablado nunca profundas conversaciones. Al hilo preguntó—: ¿Y desde cuándo? ¿A qué horas? — Desde el mismo dos de noviembre. Pero desconozco si siempre se encontraron en el patio del colegio. Tal vez, —se atrevió a barruntar—, ahí estableció contacto con ella, regalándole algo a través de la verja y luego con la amistad fraguada, y fuera del colegio consumó. Tampoco sé si ha sido más de una vez. — Pues no me di cuenta de nada anómalo —aseguró enfadada por su poca eficacia. Aunque haciendo justicia a la realidad también culpaba de aquello al poli, pero ya habría momento de desahogarse. Cada recreo, indiferentemente de tener turno de vigilancia o no, tenía por costumbre dirigirse a ella preguntándole por cómo llevaba el curso y cosas similares. Se interesaba por su bienestar pero sin querer estrechar lazos fuertes puesto que todavía no estaba preparada para hacerle saber que eran hermanas del mismo padre. Aquel ser despreciable para el que tenía planes a la altura de su historial. 139 Matarlo era cuestión de tiempo. Tenía muchas ganas y lo haría como él lo había hecho con su madre. Sin embargo quería estar preparada porque pretendía que no fuese su último crimen. Solo uno más porque no se merecía ningún trato de favor. — Vale, lo dejo en tus manos —suspiró ajeno a los pasajes que estaban acudiendo al recuerdo de su interlocutora y miró al suelo. Cabizbajo atendió al trabajo de un ejército de hormigas trasladando un trozo de pan; sonriente rememoró cuando de niño, alguna vez, las había enfocado con la lupa de su padre con el fin de hacerlas sufrir. O arder en el mejor de los casos. — ¿Qué más pasa que no me hayas dicho? —preguntó repuesta. — Verás ese Benito es un puerco. Un mal bicho que maltrata a su mujer y a su hija. Pero la madre está tan acobardada que cuando le di la oportunidad de hablar a solas me cerró con la puerta en las narices —E instintivamente se las tocó. Luego, alzando la cabeza escrutó los ventanales del edificio donde vivían: la persiana perteneciente a la ventana del salón había sido bajada recientemente. A saber por qué—. Presenciar como aquel hijo de puta dominaba a su mujer me hizo hervir la sangre. Es la típica mujer que se casó con el hombre equivocado. Se empreñó joven y ahora, con una niña pequeña y sin independencia económica, no se puede permitir abandonar al maltratador. — ¿Que sabrás tú? —comentó con un hilo de voz lleno de rencor y frustración—. Hay mujeres que se obcecan con el mismo hombre que las maltrata. Aseguran que lo harán cambiar. De hecho, y no te dejes engañar por las apariencias, si no lo denuncian no es por miedo sino por lo que ellas definen como un acto de amor —estaba pensando en su madre. La mujer que se dejó los mejores años de su vida satisfaciendo a su padre; la misma hipócrita que cuando él la castiga con sus severas palizas, no la consolaba, ni le curaba las heridas. No porque iba a él, lo besaba, lo conducía a la cama y le practicaba sexo. La misma tonta que un día murió desangrada en la cocina cuando él le asestó una puñalada. La que fue enterrada en el patio de casa, en un agujero que ella y su hermano cavaron amenazados de muerte mientras no dejó de apuntarlos con su rifle de caza. Aquella que gratificantemente solo era un recuerdo vago. Al fin, tras aquel imperdonable y doloroso lapso, se pronunció: — ¿Alguna idea impura, Basi? — Muchas —resopló y tomó aire. — ¡Ejecútalo! ¿Qué te lo impide? Eres un experimentado policía sabrías deshacerte del cadáver sin dejar rastro. E incluso podrías simular un homicidio en defensa propia si te convence más —explicó engrandecida, jugando con las palabras y divertida por la situación. — Esas cosas nunca salen bien en la vida real. Me parece que has visto o leído mucha ficción policiaca. Además entre mis planes no cabe asesinar a nadie. Ni siquiera a quien a mi parecer pueda merecerlo. Yo no soy así y siento desilusionarte —contestó evasivo y dando por sentado que la mujer ya no bajaría, se puso en pie y caminó hasta su coche. Estaba cansado, hambriento y deseoso de reencontrarse con Vanesa y los niños para pasar el resto de la tarde en lo que sentía como su paraíso. — ¿Y no te gustaría que ese justiciero tan aclamado lo matara ya que tú no te atreves? — ¿Justiciero? La fama atribuida a ese asesino me tiene harto. — ¿Si? Permíteme que lo dude. Seguramente lo admiras. Incluso me atrevería a decir que de estar en tu mano detenerlo, le permitirías seguir libre. — ¡No sigas blasfemando! —expresó con un hilo de voz y colgó. Airada Minerva estampó el teléfono contra la pared más próxima. Francisco Javier Rosas acababa de despedir a los técnicos cuando en un cajón de la mesilla de noche encontró, colocadas en vertical y aprovechando al máximo la anchura del espacio, veinte cintas de video. Cada una con su etiqueta correspondiente que en una desconocida regla nemotécnica, aún por descifrar, las identificaba. Curioso tomó todas, dificultad no faltó, pero no pudo sacar el cajón y aquello fue la primera opción, y las llevó consigo a la sala de estar. Encendió el televisor, tomó una al azar, se fijó en que estaba perfectamente rebobinada hasta el segundo cero y la introdujo por la puerta del reproductor. Sentado en el suelo, presionó el Play del mando a distancia. El mismo que asquerosamente había servido de mordedor al perro. Inmediatamente vio una niña desnudándose al ritmo de la música que, procedente de una visible radio estaba también siendo tarareada por una voz masculina. ¿Él mismo que la filmaba seria también Quintero? Y a su vez ¿habría más personas o estarían ellos dos solos? Aquellas eran las primeras preguntas que aparecieron en su cabeza, y constante, antes de olvidarlas, tuvo la iniciativa de anotarlas. Sacó el bloc de notas que llevaba en su propio gabán y un bolígrafo con propaganda de la Caja de ahorros y las escribió bajo el rotulo: ¿Quién es el verdadero Álvaro Quintero? A renglón seguido pudiese haber agregado si esa mala bestia tenía relación con Tomás, pero desconocía que Correa persiguiese a aquel sujeto. Hombre bien vestido que hubiese capturado la cámara de seguridad que había frente a la puerta de videoclub si la noche de antes un sujeto enmascarado no la hubiese roto de una pedrada. Levantó la cabeza y se topó con la grabación. La niña ahora ejecutaba una famosa coreografía de baile cuya canción sino recordaba mal cantaba un cantante sudamericano: cualquiera valía porque todos se le antojaban él mismo. Se desenvolvía mecánica y apáticamente mientras sonreía mostrando unos dientes pequeños, casi diminutos pero blanquísimos. En su rostro la sonrisa era engañosa porque la menor soportaba un intenso dolor que se dejaba entrever en una mirada rota y extraviada que clamaba ayuda. Avergonzada, con los ojos puestos en quien que dirigía la cámara, se practicaba tocamientos, se mojaba los labios, y caminaba en su dirección. Sus pasos eran torpes porque la había obligado a calzarse unos tacones que no eran de su número. De hecho, y tras acercarse al monitor hasta que la punta de 141 la nariz acarició la pantalla, verificó que aquel calzado ya lo había visto antes. Sí, porque había pertenecido a la madre de la víctima. A su traje de boda. Aquella imagen que había visto en el mueble de la entrada, enmarcada en un marco dorado. Se puso en pie y detuvo el reproductor doblando la espalda. Introdujo otra película más tras sacar la primera y depositarla junto al resto con gesto de asco. Ahora había otra chica pero el planteamiento se repetía. Con el dedo pulsó el botón de avance rápido y así, en un par de minutos, completó el visionado. Sólo en una ocasión congeló la imagen y fue para verificar que el violador era el mismo Álvaro. Su rostro estaba enrojecido y de las raíces de su cabello caían chorros de sudor fruto al esfuerzo, pero no había duda. Había colocado la cámara sobre un trípode para grabarse y estaba disfrutando, en sus ojos se leía. Mientras, la niña horrorizada gritaba esperanzada con quien alguien la escuchase y socorriese. Pero a él eso no le importaba porque era todo un hijo de puta. Francisco Rosas había esperado la llegada de Ángulo durante cinco minutos, por eso en cuanto lo vio acercarse, sin perder un segundo más, le hizo sabedor de su descubrimiento aún teniéndolo a veinte metros de distancia. — ¿Tú qué descubriste? —inquirió sin dejarle tiempo para respirar. A la vez que entre los dos guardaban en bolsas las cintas, procedían a precintarlas y escribían con bolígrafo la descripción del contenido, la fecha, dónde fueron encontradas y a qué caso pertenecían en sus respectivas etiquetas. Aquella y otras medidas de documentación estaban muy arraigadas entre los miembros de la Policía de Lobos desde que en un caso de violación el culpable quedara libre por la pérdida de la prueba más contundente. — Estuve hablando con el equipo de doctores de la asociación Alcohólicos Anónimos de Albacete que le prestó ayuda cuando quiso desvincularse del vicio de la bebida. Me dijeron que era un hombre tímido que los deslumbró por sus ganas de superación. Entre sus amistades había una cocinera. Nada especial. Al parecer a ambos les gustaba practicar ciclismo y eso les unió. Quise ponerme en contacto con ella pero me dijeron que no podía ser. La encontraron muerta hace una semana. Suicidio. Se cortó las venas. — ¿Seguro que nuestro amiguito no tuvo nada que ver? — Si. Tan seguro como en su momento lo estuvo el doctor forense que le realizó la autopsia, los policías y el mismo juez que llevaron el caso. Hablé con el inspector. Buen tipo, muy amable. Nos mandará por fax las fotos realizadas al cadáver. José Manuel Martínez se llama. Quiere que corroboremos por nuestros propios ojos la trayectoria del corte y otros términos técnicos con los que aún no estoy muy habituado a tratar. — Excelente. Por cierto, ¿cómo se tomará Basilio que su amigo fuese un depravado? A buen seguro se sentirá defraudo y disgustado por defenderlo. — No me importa nada en absoluto. Estoy harto de él. Se cree mejor que nadie. — Bueno, chico. A él o lo amas o lo odias. No hay término medio. Supongo que te debió hacer algo para que eches pestes. Pero no me importa. Son vuestros problemas —dijo al tiempo que una pregunta tomó forma en su cabeza—: ¿No te he enseñado ningún video de las violaciones? — No. Por cierto, ¿dónde se llevaron a cabo? ¿Sabes si intervenía alguien más ayudándole? —Estornudó y con un pañuelo de papel tomado del bolsillo se limpió la nariz. No tenía alergia a los perros. Es que padecía un eterno resfriado. Nada grave, solo molesto. — ¡Salud, tío! —Le dio una palmada en el hombro—. Ahora que lo dices ese cuarto no tiene nada que ver con las habitaciones de esta casa, y está registrada por completo. Es una caja de cerillas: dos dormitorios, un baño, una cocina y una sala de estar. ¿Dónde puñetas las filmaría? ¿Viste el almacén? La trastienda, si la había. — Si. Y es pequeño. Unas cuantas estanterías con cajas de cintas empaquetadas. Varias cajas con reproductores de video, me dijeron que su padre los arreglaba. Y piezas sueltas. Tal vez sea un habitáculo oculto —tras la nada agotadora descripción se dejó caer en un sillón. — Si, quizás. Quizás hasta exista un mercado de gente que alquila las grabaciones de las violaciones. Igual que en Tesis 1 . —Viendo la cara de duda de Ángulo le hizo un breve resumen del argumento del film de Alejandro Amenábar—. Es muy buena aunque sea impactante y cruel. La chica con la que salía se asustó mucho cuando fuimos a verla hasta el punto de dejarme sólo en la sala. Luego, esa misma semana, rompió conmigo. — Lo siento. Pero respóndeme: ¿aparece alguien más? — No pero es que sólo vi dos. Pero eso no determina nada. Podría no haber permitido que se le grabase o aparecer en otras cintas. Por eso tenemos que encontrar el sitio. Si no fue aquí puede que tenga alquilado un almacén en el Polígono, por poner un ejemplo. ¿Alguna idea? —inquirió mientras sacaba del bolsillo su teléfono móvil. — ¿Llamaras a Basilio? — Si. Debe saber el descubrimiento. Además podría darnos algún consejo. Pero tranquilo, no le mandaré besos de tu parte —indicó sacándose del bolsillo un chupa-chups con sabor a mora—. ¿Quieres, me queda uno? Los birlé de casa de mi hermana cuando fui a ver a mis sobrinos Elsa y Daniel. 1 Tesis: Thriller de 1996. Su argumento es este: Ángela, estudiante de Imagen, está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la videoteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. Es ganadora de 7 premios Goya. 143 Estaba sentado en la habitación de sus hijos, con los papeles del caso en el escritorio cohabitando con los libros de su hija, cuando alguien llamó a la puerta con el puño. Pero antes de obtener permiso entró. Era Sofía. Y tras sus pasos: su escudero Marco. La niña sujetaba un muñeco de Rambo y el teléfono móvil; su hermano, una bolsa de gusanitos sin abrir. — Abre, abre —dijo el renacuajo insistentemente dirigiéndose a su hermana. — ¿Quién es? —le preguntó a la niña soltando el marcador verde fosforito y tomando el aparato—. Y anda, ábrele la bolsa a este tragón. ¡La virgen! No sé a quién habéis salido. Yo comía menos que un pájaro y vuestra madre menos incluso. Obediente hizo lo que su padre le pidió y contestó: — Es un policía que se llama Paco. — ¿Paco? —inquirió robándole un puñado de gusanos a su hijo que comió contento. Desconocía que estaba cocinando su mujer pero estaba tardando la hostia de tiempo. — ¡Sí! — Bueno, pues iros. Ahora voy al comedor. Sin embargo antes de que la niña cerrase la puerta, y tapando con la mano el auricular del celular, tomó la manivela con la mano libre, y le indicó que se acercase. Seguidamente le preguntó al oído: — ¿Cómo llevas las pesadillas? — ¡Bien, ya las tengo controladas! —dijo contenta y a continuación lo abrazó—. ¿Y tú? —quiso saber y se soltó impaciente. — Me alegra saber que las controlas. Me tienes que enseñar porque yo todavía tengo. — La niña sonrió y él continuó—: Pero ahora escúchame: siempre estaré cerca para protegeros. Ocurra lo que ocurra porque os quiero muchísimo a los tres. ¿Entendido? — Si. Pero ¿y qué tiene que ocurrir? —inquirió con mucha curiosidad mientras contenía las ganas de decirle a su padre que dejara de acaríciale la barbilla porque ya era mayor para tantas ñoñerías. — Eso ahora no importa —verbalizó teniendo la mente puesta en su futura paternidad y en la relación extremadamente difícil que mantenía con Itziar—. Vuestra única obligación debe ser jugar, estudiar y ser felices. Y ahora vete, tengo a alguien esperando. — Paco, Pacorro, ¿Qué pasa? —No sabía cómo, sería por el poder sobre natural de las galguerías, había recordado que a Fran le gustaba identificarse así. — Tengo malas noticias. Hemos encontrado cintas VHS casa de Álvaro que contienen grabaciones caseras de violaciones. Se grabó violando a menores. De momento sólo he visto dos. Cristian acaba de llevar las veinte a comisaría. Queremos identificar a las víctimas. Nos espera un largo trabajo. Tenemos que interrogar uno por uno a cada familiar y amigo, y constatar las coartadas que nos den. Lo malo es que lo haremos con desgana porque se lo merecía. Por cierto, que lo siento mucho. He querido llamar para que el palo no te lo dé nuestra jefa. Otra cosa: lo he hablado con el novato, y nos preguntábamos si pensarás igual. ¿Crees que Manzanares y Álvaro pudieron conocerse por aquello de que eran alcohólicos? Tal vez su asesino sea un conocido común de ese ámbito. Porque aunque el caso de Diana se cerrase, pende de un hilo. La abogada de Cayetano Olmos, una tal Juana Arias, tan inteligente como la que más se está mostrando muy concienzuda en su liberación. El diablo de su defendido está de suerte. — La conozco. Esta muy buena la pájara. —Chaqueó la lengua y retomó al tema del asesino múltiple—. Puede que sí y puede que no. ¿Y no me lo comparas con el caso de Urrutia? No te fíes en las diferencias del modus operandi, seguramente estemos ante un experto criminal. Una bestia resentida sin un miligramo de locura en sangre. Incluso, me aventuraría a decir que en su infancia sufrió. No obstante mis hipótesis prefiero que queden entre tú y yo. O hazlas tuyas sin mencionarme. Ahora veo con más claridad aquella idea sensacionalista del maldito castigador. No obstante me sigue gustando tan poco como antes. —Entonces en una idea fugaz pasó por su cabeza el deseo de que aquel asesino bien visto podría matar a Tomás y que aquello no le disgustaría. Pero, ¿había hablado de su escurridizo violador a Rosas? ¿Y si era importante? ¿Y si mantenían relación? Aún así silenció. Ya habría tiempo; no sabía porqué pero aquel caso era personal—. Y no te preocupes. Cogí cariño por ese muchacho demasiado rápido. ¿Me harás el favor de traerme esas cintas cuando acabéis con ellas? Quiero inspeccionarlas. Descartar que mi niña no esté entre las víctimas. —Rosas se lo confirmó con amabilidad—. Y una cosa: sintiendo que la idea del asesino en serie se hace plausible, ¿os fijasteis si entre los mirones del escenario hubiese alguien con pintas de sospechoso? Siempre dicen que regresan al escenario del crimen. —Bebió agua, la mitad de la botella que tenía a sus pies. Siguiendo los talones, su interlocutor negó con hondo pesar. Pero sin tiempo que perder Correa lanzó otra cuestión—: Pero de ser él mismo que mató a Urrutia, no encontrareis huellas. Valdemoro me dijo que fue muy limpio. —Si —dijo y silbó—. ¿A mí me lo vas a decir? Escucha tío te tengo que ir dejando. Pero antes una cosa más: ¿sabías si la familia Quintero tenía otra propiedad inmobiliaria? —Basi negó—. Los videos fueron filmados en un lugar que todavía no hemos localizado. Y queremos conclusiones: saber si fue el único violador o si algún otro participó —Y a continuación rápidamente le dijo aquella idea comparada con la sinopsis de Tesis. Y de momento silbó Correa. Pensativo, después de haber colgado, se levantó, cruzó el pasillo hasta llegar al comedor y salió al balcón. Se apoyó en la barandilla, de hierro pintada de verde, y discurrió. Llovía por enésima vez y el aire fresco le azotaba en la cara. Y a él, cansado, aquello le gustaba. 145 Su hijo se asomó siguiendo sus pasos. Iba corriendo, como casi siempre porque para Marco Antonio no existía terminó medio. — Mira que te has encariñado conmigo, ¿eh? —comentó su padre mirándolo de lado. Sin apartar la vista del todo del edificio que tenía frente así y esta vez sin acordarse de los mercenarios—. ¿Cómo puede haber gente que sea capaz de violar a niños tan inocentes como tú, si sólo queréis que os amen? En la calle, numerosos vehículos de alta gama todos, no le llamaron la atención aún yendo tras los pasos de una funeraria. Se había abstraído tanto que no se percató de que ante sus ojos pasaba el vehículo del hombre que lo vio sufrir las torturas que jamás imaginó, ni siquiera vio el coche de Matías,… ni otros tantos enemigos que por dinero lo matarían. Marco lo llamó como un hijo reclama la atención de un padre, con ímpetu y descaro, y entonces si contactó con la Tierra. Hubiese roto a reír a carcajada limpia en el cementerio mientras enterraban la cabeza de Gerardo Sigüenza, pero se contuvo. Y en lugar de ello apretó con mimo la mano de su viuda y acarició la cabeza del único de los nietos de su amigo y empleado. Le hubiese gustado jugar con él a juegos de cartas en el hogar del jubilado cuando fuesen mayores pero eso iba a ser imposible. Él mismo se había buscado su muerte por hablar de más. Había pecado de ingenuo creyendo que las conversaciones con aquel chico de cresta no le acarrearían ningún problema. Y había errado. Sin embargo no había sido consciente de la gravedad del problema porque su amigo Celestino lo había matado rápidamente. Con la misma velocidad que la flecha envenenada, había usado Aconitina, y que, esta vez como siempre había lanzado con su arco, llegó a clavársele en el corazón. — Fue un irresponsable —dijo El Músico a Bulldog llevándoselo lejos y después de haber contemplado como sepultaban a su nueva víctima, o a lo que tenían de ella. Los policías de la Sección de Drogas y Crimen Organizado aún no habían metido sus narices por fortuna, pero más valía estar atento, seguramente el sustituto de Moya llegaría fuerte—. Cuéntale esto a tu hijo. A no ser que de verdad quieras que lo maté. Podría hacerlo desaparecer fácilmente. —Se encendió un cigarro y le dio tres caladas. A continuación lo apagó con la suela del zapato. — Déjame que lo piense. ¿Qué hiciste con el cuerpo de esta bola de sebo? —Inquirió recordando el enorme cuerpo del difunto; el mismo al que odiaba profundamente. Siempre había sentido curiosidad por saber los motivos que al elegante capo habían llevado a hacer negocios con especímenes de lo más grotesco. Celestino Amor le hizo una carantoña al acariciarle la mejilla y tirar de su moflete. — No preguntes cosas que no te importan y no seas pelota conmigo, mi elegancia es tan intermitente como mi buen humor —contestó—. Por cierto, —con referencia a Isaac y habiéndose llevado la mano a la tripa fingiendo unas risas, bajo la sombra de aquellos cipreses centenarios se permitía ser él mismo, había agregado malicioso—: tu sentido del humor me mata. — No es sentido del humor. Mi hijo está colmando mi paciencia —tenía chivatos que le aseguraban a verlo visto donde no tenía que ser visto—. Sería ideal, un sueño, que me pudieses librar de él y de mis suegros a la vez. Un accidente de automóvil o quizás un incendio. Este fin de semana está en Malva porque mi hermana Noelia celebra el primer cumpleaños de su hijo. — ¿Tu sobrino Roberto ha cumplido su primer año y no me has invitado a la celebración con todo lo que llevo haciendo por ti? ¡Esta me la guardo! Otro apunte, majo: no sé si te habrás dado cuenta, pero tienes demasiados enemigos —le dijo mientras se decidió a salir de allí—. ¿Cómo piensas pagarme tantos favores? Cuando Basilio escuchó la llamada de su mujer a la comida y se acercó hasta el salón, la televisión estaba apagada y todos estaban posicionados en sus respectivos asientos. Por ser domingo no comían en la cocina, ni con la tele puesta, costumbre esta que había gustado de mantener Basilio de cuando era niño alegando que así se fomentaba la comunicación. Aunque esta vez la celebrarían solos porque todos los allegados tenían otros planes. Incluso Jaime, que iba a llegar con su amigo y primo Julio Arjona, integrante también del equipo de ciclistas aficionados de Ares, y a los que habían esperado más de media hora y que finalmente llamó a su cuñada dándole la nueva, mas no agregó los motivos. Marco y Sofía, que no sabían esperar aunque su madre les insistiese sobre modales mil quinientas veces al día, ya llevaban la mitad de sus platos engullida. — Estos chiquillos han de tener la Solitaria —dijo Basilio, refiriéndole la idea a su cónyuge, mientras llenaba su vaso de zumo de piña, manzana y uva, aquella mezcla envasada en tetrabrikes por la marca local Zumos Naturales Lobos. — Seguramente —consiguió decir la esposa entre risas. — ¿Y eso qué es? —inquirió el niño levantando la cabeza, dejando de comer, tirando su tenedor y mostrando su rostro manchado del tomate de los spaghetti. — Que tienes una culebra dentro de la barriga —explicó, llevándose la mano al vientre teatralmente, con aire misterioso. Y luego divirtiéndose del gesto asustado de la menor de sus víctimas aplaudió. — ¡Pero no te agobies! Es mentira —le indicó su hermana acariciándole la cabeza desde atrás tiempo después. Antes también se hecho unas risas a su costa. Y súbitamente el teléfono sonó interrumpiendo el feliz momento familiar. El padre de familia se levantó, arrastró la silla desmotivado y fue hasta la habitación de los niños. Corriendo, antes de contestar, volvió a sentarse a la mesa, acarició a su esposa en el muslo, y descolgó sin detenerse a leer el nombre que en la pantalla aparecía iluminado. 147 — Hola —dijo una voz, excesivamente ronca porque su propietaria había estado llorando, al otro extremo, al tiempo que Basilio intentaba reconocerla sin resultado—. ¿Estás sólo? ¿Te encuentras ocupado? — Hola —respondió dubitativo—. Estamos comiendo, ¿quién eres? — ¿Quién soy? —preguntó temiblemente enfadada y echándosele encima con un rugido, mientras daba vueltas al guiso que estaba preparando—. La mujer con la que esperas tener tu tercer hijo —respondió resuelta, expulsando odio, elevando la voz porque deseaba que su esposa se enterase porque hubiese apostado medio millón inclinándose a que todavía no le había dicho nada. — Vale, vale, entendido —dijo tartamudeando. Bebió un trago del jugo y añadió controlando su verborrea y mirando de reojo a la mujer de su vida, y creyendo que no había oído a la jefa, dijo al fin—: Itziar, ¿qué ha pasado? — Nuestra compañera Olga Oñate ha muerto. —Le concedió un tiempo para digerir la noticia pero viendo que no reaccionaba, complementó dura, escupiendo las palabras, agitándolo—: ¡Haz memoria! Era la chica que resultó herida de gravedad cuando fuimos al edificio de la calle Pirineos. ¿Recuerdas? Gran policía por cierto. No, no recordaba saber nada de aquello. En esos segundos, tensos e inacabables, no hubiese sabido decir ni siquiera quién era. Pero se sentía culpable y quería morir. La única escapada era la muerte. Dejó con cuidado el vaso en la mesa, que por cierto bailoteó. Se puso en pie despacito, abandonó el móvil en el sillón que más a mano encontró, y con los seis ojos de sus más queridos familiares, mirándolo fija e interrogativamente, se dirigió hasta la puerta del balcón. Sus pasos habían sido torpes, chocando con los innumerables trastos de los críos, pero llegó y cuando lo hizo, abrió. Por una vez la manivela había funcionado suavemente. Seguramente su mañosa esposa la había engrasado aquella misma mañana porque tampoco chirrió. Mal caminó cuatro pasos hasta que llegó a la baranda, de manera abrupta sintió vértigo y con la mano izquierda se sujetó. El mundo se había abierto bajo sus pies y él quería ser devorado. CAPITULO XII Con el proceder propio del veterano que era, Valdemoro, había reclutado diez agentes, entre los cuales más de la mitad estaban descansando en casa de permiso, y los formó para que se repartiesen el visionado de las veinte cintas de vídeo, identificasen a la víctima y se pusiesen en contacto con ella. Para ello, contarían con los registros de todos los colegios e institutos de la localidad, así como de pueblos colindantes. Y eficaces, en seis horas quedarían todas vistas según cálculos del mismo Diego que había constatado que todas tenían una duración máxima de tres horas. Y estaba alentando a los miembros del equipo, mientras tomaba un sándwich de pie, sin desviar la atención de los monitores de la Sala de Audiovisuales, cuando recibió una llamada y descolgó. Era Francisco. Él y Cristian habían encontrado un documento de propiedad a nombre del padre de Quintero. El local estaba en el Polígono Industrial y hasta allí se dirigía él. Llamaba acelerado porque iba conduciendo. — Chico, ¿hablaste con Basilio? — Si. Fue una fuente de ideas. Estamos trabajando sobre la posibilidad de que Quintero y Manzanares se conociesen. Incluso el asesino puede ser un conocido común de cuando estuvieron desintoxicándose. — Bien. Los muchachos y yo estamos buscando a los familiares de las víctimas. Luego habrá que interrogar. ¿Lo haremos entre tú y yo? ¿O también le dejamos a Ángulo colaborar para que coja experiencia? El chico está muy verde. No soporto las miradas reprobadoras que le echa a Correa. El día que haya vivido lo que él seguro que no se comportará así. —Dio dos bocados y finalizó su única comida hasta no se sabía cuándo—. Por cierto Basi está hospitalizado. Cuando lo llamé para preguntarle sobre sus indagaciones del caso Urrutia, su mujer me lo dijo. El mamón se ha cortado con un espejo cuando le propinó un cabezazo. No sé cuántos puntos le habrán dado. La jefa le contó lo de Oñate y esa fue su reacción. Está muy loco. Lo que de momento desconozco es si tiene conocimiento del asesinato de Oriol Moya. En fin. Ya vino su sustituto. Esto es una locura desde que hace diez minutos ha aparecido otro cadáver descabezado. ¿Quién coño estará tras ello? — Nunca lo sabremos. Esa gentuza tiene contactos hasta en la policía. — Este no. Este nos mata. Pero a Moya no lo mató él. La metodología fue otra. Una trampa chapucera. Y sin embargo aún no se sabe nada. ¡Asco de ciudad! — Toda España está corrupta, Valdemoro. Palillo, apodado así por su extrema delgadez, ya era imposible que recordase cuando había comido por última vez una buena comida caliente que requiriese sentarse a la mesa. Destrozado por el cansancio, a quinientos metros del cementerio desde donde había escuchado todo, y tras una carrera que le había descubierto que le sobraban años y le faltaba salud, se sentó en el sofá 149 junto al amor de su vida. La tan rubia natural como buena dependienta de El Corte inglés, Rebeca. Ya llamaría a Isaac. Ahora le urgía otra cosa. Y después, seguramente otra. No recordaba cuándo habían empezado a hacer negocios porque nunca se le habían dado bien las fechas, pero que le recompensase con hachís de alta calidad le hacía olvidar los riesgos que corría cada vez que se ponía a chismosear. La última nueva, la noticia que a él mismo lo convertía en objetivo de aquellos fantasmas tan trajeados, se la iba a dar en tanto en cuanto su novia y él se pinchasen. Y por supuesto, después de que se le pasara el efecto: ¿Por qué cómo iba a llamar a aquel refinado chico estando colgado? Seguramente rompería el trato y de nuevo se vería obligado a arrastrase ante aquel idiota, pero duro, taxista para meterse la dosis. En Malva, barrio San Nicanor y más específicamente calle Derechos Humanos número tres, Eric Ordóñez, por el que nunca pasaban los años gracias a una genética sobrehumana, después de hablar por teléfono con su hijo Darío de trece años, discapacitado físico y brillante estudiante que gracias al trabajo como ingeniería aeronáutica de la madre no sería como él; vestido con unos tejanos negros a estrenar, camisa rosa, zapatos de piel de toro y peinado hacia atrás gracias a medio tubo de gomina, contento, satisfecho y seductor se miró al espejo. Se había trasladado a vivir a un ático que había alquilado al día siguiente de llegar. Fue sencillo gracias a la cantidad de turistas que hacían lo mismo que él, la oferta era muy amplia. Desde que se había instalado llevaba más de diez días siguiendo estrechamente a los familiares de Basilio Correa y aquella tarde sería cuando al fin daría la sorpresa. Los planes que tenía preparados para la víctima le hacían sonreír de orgullo. Durante aquel tiempo había descartado una a una a las hermanas del policía como objetivos de su macabro juego. Eran personas con una vida estable y fácilmente se las echaría de menos. En cambio la díscola Esther era perfecta. Toda ella le encantaba por eso ya se había imaginado desnudándola con violencia y violándola. Estaría gustoso de hacerla llorar de terror y no desechaba la idea de torturarla. Sería su juguete. Ya había mantenido con ella esporádicas conversaciones y le divertía que no se imaginase sus intenciones. La primera surgió en una parada del autobús urbano justo al descender del mismo. En aquel preciso instante iba tras Raquel, otro bellezón, de ella, le gustaba todo hasta su cresta macarra, pero la picardía de Esther provocó el gran cambio. Fue duro cambiar de decisión pero siempre supo que era buen plan. Recordaba que las dos jóvenes habían comenzado a hablar mientras la una conducía y la otra con su voz aguda le describía, sin censuras, sus planes de tener sexo con uno de sus clientes. El guapísimo, y muy estúpido dedujo él, Saúl, el que era propietario de un gato siamés al que había salvado de ahogamiento en urgentísima operación en la clínica donde ejercía de veterinaria. Ahora, con Saúl fuera de órbita, asesinarlo y deshacerse del cadáver fue sencillo y por qué no, también aburrido, Esther sucumbiría a sus encantos. Y mostrando su mejor sonrisa apagó la televisión. No le importaba que estuviesen retransmitiendo el entierro de una agente de policía aunque el culpable fuese un compañero de trabajo. — ¡Qué grande eres jodido Camarón, nunca te tiembla el pulso! Llevaba tres horas Correa, con su nueva cicatriz que no resultó tan grande, había sido peor el enfado de su mujer, en su cocina, moviendo impaciente su silla hacía delante y atrás, balanceándose sobre las patas traseras, al tiempo que, leía página a página el contenido de los documentos, cuando su hijo entró en la cocina como elefante en cacharrería. Tras él iba su hermana sujetando un balón de plástico con el escudo y los colores del Barça, equipo al que el tío Jaime los había aficionado dado que a su padre no le gustaba aquel deporte. — ¿Y por qué trabajas si es domingo? —preguntó la niña después de tirar hacia atrás la silla donde su padre estaba y hacerle casi caer. — ¿Pero qué haces chiquilla? ¡Tienes tanta fuerza como un toro! —Marco y ella rieron—. Pues, hijos, si los malos no descansan en fiesta, yo tampoco —le contestó sorprendido. Y divertido por la ocurrencia de su chiquilla le tiró suavemente de su cola de caballo. No obstante al momento volvió a sumergirse en la tarea. — Basi, Basi, Basi, Basi, Basi, Basi —dijo canturreando, rozando la impertinencia, sabiendo lo poco que su padre apreciaba los diminutivos y tirándole del codo añadió—-: Marco se ha cagado. ¿Sabes cambiarle el pañal o llamamos a las tatas? —las tatas eran las dos vecinas con las que Vanesa tenía más amistad. Sus nombres eran Miriam y Lis pero para Sofía y Marco eran como las tías que no tenían en Lobos. La primera era maestra de infantil, la segunda teniente del ejército del aire en la Base Aérea de Albacete; y curiosidades de la vida ambas nacidas en Malva. Sin embargo, se conocieron cuando la familia Correa-Acosta se instaló allí. Correa resopló porque en teoría si sabía pero la maña la había perdido porque llevaba sin hacerlo desde que su hija dejó de usarlos. Y mientras pensaba, recordaba y resoplaba ante el reto que, lejos de resultarle complicado lo que más se le antojaba era asqueroso, el benjamín no dejó de mirarlo ni un solo segundo. Sus grandes ojos azules nunca dejaban de escrutar el mundo que lo rodeaba. Ese universo cuya exploración lo divertía, intrigaba, apasiona y le obligaba a preguntar por todo porque sus ansías de saber no tenían límites. — ¿Qué pasa? —preguntó decidido y pronunciando perfectamente, hacía poco que había empezado a hablar, al tiempo que no podía evitar rascarse la zona afectada. — Poco, hijo. ¿Y vuestra madre? 151 — ¡Se fue! Basilio sonrojado recordó porqué. Había marchado con lo puesto para no verle la cara. Necesitaba tiempo. Y para replantearse la vida la única opción que vio fue salir a conducir yendo sola y sin tener una hora de vuelta. Así, con calma, reorganizaría sus sentimientos. — ¿Es que te quieres escaquear? —inquirió la niña, harta de esperar a su padre, botando el balón incansablemente e importándole poco el ocasionar daños en los adornos de su madre. — Oye, renacuaja, un respeto —la regañó con una amplia y sincera sonrisa—. A ver y ¿dónde guarda los pañales? — ¡En el cuarto de baño! Yo tengo hambre, ¿me haces un bocadillo de sobrasada? — Sofía, eso te lo preparas tú que ya tienes edad. Pero no te lo hagas muy grande que te estás poniendo jamona. A tu edad, y hasta los veintitantos, yo era más flaco que un junco. — Peor para ti que a buen seguro tendrías que echarte piedras en los bolsillos para que el aire no te llevase —Dijo y le sacó la lengua. Su padre lejos de enfadarse por la burla se echó a reír. — Vamos Marco, acompáñame a ver si sé cambiarte —dijo al fin, agarrándolo de la mano—. Y tú, jovencita, en cuanto acabes ponte con los deberes. No quiero que tu madre nos sermoné a su regreso. Sin ningún miedo al justiciero de la televisión porque él no era sádico ni villano, pero siendo víctima de alguna que otra pesadilla con aquel misterioso sujeto jamás reconocida, Gato, impecablemente vestido, esperó la salida del sol para bajar de nuevo al barrio San Joaquín. Sin embargo esta vez no se acercaría por el videoclub. Había escuchado la noticia del asesinato del propietario. Y él no era tan idiota como para allegarse al escenario del asesinato. La Policía en su enorme estupidez podría sospechar de él. Ahora le interesaba Ruth. Llevaba una semana sin verla y le apetecía muchísimo tener un encuentro con su querida amiga. La llevaría a su casa. Allí estaría contenta bajo las comodidades que le reportaría: una cama de ensueño amplia, con almohadas suaves y sabanas que le darían el calor qué jamás hubiese imaginado, podría hacer con ella lo que quisiese. Tenerla bajo su voluntad sería fácil. Y repentinamente, mientras fantaseaba, aguardando el momento oportuno, escuchó a una chica que en apuros dio un escalofriante chillido que le heló la sangre: — ¡No! —Fue la única palabra que claramente entendió, las sucesivas no pertenecían al castellano, y de inmediato supo que el origen se encontraba en la vivienda frente a la suya. Pero a él no le importó lo suficiente para intentar ayudar. Y únicamente se dirigió a la mirilla de la puerta principal, la abrió, posó el ojo y encontró a un hombre correr escaleras abajo. Vanesa Acosta, que acababa de asistir al primer ensayo de los chicos del coro antes del recital navideño en la catedral, se encaminó, regateando los charcos formados en las calles antiquísimas y empedradas, andando entre el enorme gentío, hasta su vehículo con extremado cuidado porque las tapas desgatadas de sus zapatos ya la habían sorprendido al hacerla escurrir. Caminaba cabizbaja, cavilando, buscando una buena idea que salvara a su familia, con las manos escondidas en los bolsillos y tarareando, en limitadas ocasiones, la última pieza ofrecida por los niños, que no era otra que el villancico que su abuela materna le enseñase de niña. Cuando sin venir a cuento, viendo su coche aparcado en la calle Arturo Soria se encontró con la misma mirada del hombre que jugó con la vida de su hija. Y sin miedo, todo era adrenalina en ella, saltó hacía la izquierda cayendo dentro del soportal de una tienda de ropa para niños, Clara Luna, se llamaba. Con la rodilla derecha sangrando y la media rota, se incorporó, se arregló el abrigo, colocó la melena, y con el corazón palpitando frenéticamente, se asomó prudentemente. Pero ya no vio a aquel asesino. Ahora sólo fue testigo de los acelerones de un taxi que sembró pánico entre los despistados transeúntes que chillando e insultando se dejaron la garganta. Llegada al coche no apuntó la matricula del taxi, algo que en otro contexto hubiese hecho sin dudarlo, ni pensarlo, como acto reflejo. Esta vez, quedó contemplando el cielo para deducir por la morfología de las nubes que pronto nevaría. Aquello, esta vez, pertenecía a las lecciones impartidas por el abuelo de Basilio. Quizás mañana al despertase todo estuviese cubierto de una blanca capa que le encantaría ver y que la haría disfrutar como nunca. Francisco Rosas había estado escuchando música en su coche de camino al local de la calle III para distraer la imaginación y apaciguar la rabia. Pero no lo consiguió. Y cuando aparcó frente al establecimiento y empezó a lloverle, aprovechando que se encontraba solo soltó una amplia retahíla de palabrotas mirando al cielo. La llave que había encontrado en el que fue el dormitorio de los padres, abrió a la perfección el candado. Subió la persiana, abrió la puertecita de hierro y entró. Olía fatal. Apestaba a muerto. Entonces se preguntó qué demonios hacía él ahí sólo en aquella sala demoniaca de nueve metros cuadrados. Con cierto temor y acordándose de la virgen de su pueblo buscó un interruptor, lo pulsó varias veces pero no hubo iluminación. Salió a la calle, abrió el maletero de su vehículo y encontró a tientas la linterna que la aseguradora de su coche le había regalado. Era potente. 153 Con la linterna en la boca, tenía un abuelo que cuando pastoreaba hacía eso durante las noches más oscuras, y un paranoico creyó que era un espectro, misterio que apareció en la televisión con el nombre de la Luz de Quevedo. Sacó su pistola de la cartuchera del tobillo y en tensión comenzó a registrar la habitación. Minerva Figueroa salida de la ducha, con las manos todavía pringadas en el aceite corporal con el que se había embadurnado desde el cuello hasta los pies, y sentada al borde de la bañera, tomó el teléfono y llamó al subinspector porque traviesa quería juego. — Hola, niña. ¿Ya hablaste con….? Bueno, cómo se llame. — No, corazón —contestó fingiendo sensualidad. Imaginando el nuevo tatuaje que se haría mañana, si su agenda se lo permitía: uno de mediano tamaño, hecho en el pie derecho, que sería el dibujo de dos rollos de película enfrascados en sangre. Una obra de arte. Esperaba no verse obligada a amputarse el pie—. He pensado que mejor vamos juntos. Ven a mi casa y desde allí partimos. Además podríamos dedicar un tiempo a esa convención para alertar a los niños. — No puedo tengo a cargo a Marco y Sofía. Su madre salió. — A ver si va a ser que no te atreves. Anda y no busques excusas. — No son excusas, ¿cómo no iba a querer verte? —Sonrió porque había olvidado los consejos de Elena. El día estaba siendo muy duro como para tener en cuenta insignificancias. — Ya, pues no te creo. Demuéstralo. Dejó la copa de vino en la que había estado ahogando las penas, se limpió los labios con la manga, y saliendo de la cocina fue a ver a sus hijos. El pequeño se había quedado dormido viendo unos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el águila real y sus técnicas de caza. La niña estaba leyendo un comic tumbada en el sofá. — Espérame, voy a ver si consigo una niñera. Ya te llamo con noticias. — Vendrás. Te he picado la curiosidad. Ya no pensaba en el acto traicionero al que había estado a punto de sucumbir aquella mañana cuando tomó el teléfono y marcó el número de la policía para advertir que Raúl podría ser el Justiciero. Ahora Cisneros luchaba por sobrevivir. Mas si algún vecino daba la voz de alarma no era culpa suya. Con su palabrería había convencido a dos de sus amigos de la partida de dómino, al zapatero y al carnicero, pero él se exculparía. Si continuaba vivo. Se apeó de su taxi y subió hasta su casa. Caminaba deprisa, subiendo los escalones atropelladamente, chocando con paredes inclusive. El brazo derecho le sangraba profusamente. Aquel tipo tan semejante a Camarón de la Isla, le había hecho un corte tremendo con su cuchillo de sierra. Podría estar muerto porque le había apuntado con un revolver durante cinco segundos pero finalmente lo había dejado vivir más no sabía a qué precio. La chica en cambio si había sido asesinada. Nunca olvidaría su cabeza reventar en una explosión de sangre ni las carcajadas burlescas del autor. Menos mal que su mujer no estaba. La teniente coronel había marchado a casa de su hermana para ayudarla con la matanza. Sino ¿cómo contarle?…. ¿Cómo explicarle que movía drogas para pagarle la libertad a una extranjera de la que se había enamorado? ¿Cómo decirle que había dejado de ser el hombre con el que se había casado para entrar en el círculo del crimen organizado? En el cuarto de baño encontró lo necesario para curarse y entre temblores lo hizo cómo supo y pudo; aún así sabía que sería insuficiente porque necesitaba puntos. Después echó la camisa y el jersey de punto a la basura. Le había venido bien que se enfrascasen de sangre porque detestaba aquellas prendas regaladas por sus cuñadas en su último cumpleaños. Anduvo hasta el salón resoplando, emanando pánico por cada poro, sus espesas cejas, anchas como caminos para camiones y blancas porque estaba envejeciendo vertiginosamente, incluso chorreaban terror, y miró, sin llegar a abrir, a través de la ventana del salón. Sabía que llegaría y llegó aunque para verlo tuvo que esperar diez minutos, tiempo que invirtió en vestirse adecuadamente para la ocasión. — Vienes acalorado, ¿te apetece un refresco? —dijo nada más abrirle la puerta más o menos encantada de que los ojos de aquel cerdo se clavasen en su descote—. ¿Con quién los dejaste? — Con dos amigas —verbalizó jadeando. Había llegado aprisa, tomando atajos y sobretodo cuidando de no encontrarse con su mujer. — ¿Pero qué clase de amigas? —inquirió celosa desde detrás de la puerta disfrutando de la distancia que la cadena de seguridad le permitía. — Son amigas de mi mujer. ¡Vamos, déjame entrar! Tengo prisa. Y si, te aceptaría de buen grado un vaso de vino. Me apetece emborracharme, de ti, o de alcohol, esta tarde estoy agobiadísimo porque he discutido con Vanesa. O ella conmigo. Hazme caso: nunca te cases. — ¿Te quieres emborrachar de mí, ángel? — Yo no soy un ángel. Anda, ábreme. — Tranquilo, no corras. Sé modos buenísimos para relajarte. — ¿Y a qué esperas? Por cierto, escucha, nunca te lo dije, pero…. me gustas desde el primer día que te vi. Soy un vicioso. Descorrió la cadena y abrió. Dio dos pasos atrás y él entró. 155 — ¿No evitas esa mirada lasciva? —preguntó imitando mal humor; cerrando la puerta. Basilio apestaba a vino sin embargo desconocía que solo se había bebido una copa, lo suficiente para pillar una, aún siendo suave, una borrachera. — Ah. ¿Pero es que no la pretendías? —vocalizó llevándola hasta la pared, quitándole aquel rojo batín de seda con decoración asiática, y besándola en la boca mientras la manoseaba salvaje y bruscamente. Ella, completamente desnuda, le mordió una oreja, el lóbulo derecho, tiernamente y le susurró indicaciones: — ¡Vamos a la cama, bicho! — ¡Qué clásica! —musitó burlón sacándose la camisa y la camiseta. Buscando uno de los preservativos comprados para la ocasión dentro de los bolsillos, bajándose los pantalones y sin más pensamientos que hacerla aullar. Ella no era clásica. Para el asco que sentía lo mismo le daba hacerlo en un lugar o en otro. Pero allí, entre sus libros de papiroflexia, cuentos infantiles y libros con mapas de la provincia de Albacete, tenía oculta, al nivel de profesional, una cámara por si cierto día se veía en la obligación de chantajearlo. Estaba asustado desde mucho antes de que Palillo, lo llamase a su teléfono móvil, aparato que había comprado vendiendo parte de su colección de novelas gráficas a un primo de un amigo. Y en tanto en cuanto colgó, el miedo se transformó por medio de un febril escalofrío que, le recorrió la espalda generalizándose en la cabeza, en terror. Respiró hondo y desde el pasillo volvió a la mesa del salón donde su plato con un pedazo de tarta de queso lo reclamaba. Era el único joven en toda la vivienda. Los demás asistentes o eran niños menores a los dos años, o mujeres con alrededor de treinta hablando de bebés, cremas para la piel, tratamientos para abandonar el tabaco y las últimas tendencias en ropa y complementos. Y él no sólo se aburría, se agobiaba. Así que pronto, en cuanto comió la última cucharada y se relamió porque la hermana de su padre era una brillante cocinera, se levantó de su silla y despidió del primo. — ¿Qué te pasa? —le preguntó su tía Noelia después de haberse acercado a él, poniéndole una mano en el hombro, en el pasillo otra vez, junto a la percha que ya no daba para más. — Nada tía. —Había dicho mintiendo, poniéndose el abrigo, subiendo a cremallera—. Es sólo que mañana me examino de Historia y debo preparar las cosas para regresar a casa. Mi abuelo me llevará. Ya lo hablé con él antes. — ¿Vas a exponerlo a la carretera? Deja que te llevemos nosotros. — No, tía, no. Vuelve con tus amigas —le espetó simpático, oliendo a aquel horripilante perfume tan pesado como ella, que esa misma mañana al subirse a la báscula, había descubierto pesar noventa kilogramos—. Iré casa de mis abuelos. — Como quieras Isaac, siempre fuiste un caprichoso. —Le reconvino llevándose las manos a sus frondosas caderas y haciendo tintinear las joyas lucidas en las muñecas—. Entre tus abuelos maternos y tu madre creciste como un consentido. Y así sigues por mucha cresta que te hayas dejado. ¿Qué opina tu padre de tu cambio? — Llevas razón, tía. Soy un niño pijo —se pronunció dándole la razón. La besó, manchándose de crema y le pidió perdón por marcharse tan deprisa. Enfadado abrió la puerta y cerró dejándola con la palabra en la boca. Descendió hasta el bajo utilizando es ascensor. Al salir a la calle notó el fresco aire en la cara y agradecido sonrió. Frente a él había una librería, le pareció raro que estuviese abierta un domingo; sin embargo inmediatamente después, dedujo que seguramente un escritor estaría presentando su obra. Y a él le encantaban aquellos eventos. Metió las manos en los bolsillos extrayendo tres mil quinientas pesetas. Con ese dinero bien podría comprar un libro a su mejor amiga, la chica que últimamente le prestaba los apuntes y que sabía que sentía demasiada ternura para él. Con la cámara fotográfica prendida del cuello porque había salido una vez más al coche, Rosas, necesitó ponerse tras ella para no salir loco ante todo el espectáculo sadomasoquista que estaba viendo, y así retratar cada objeto. Había llamado a Cristian porque no quería estar solo pero el novato había rechazado ir alegando que ya había comenzado los interrogatorios y quería estar presente. Luego había telefoneado a Correa pero tampoco hubo respuesta. Este ni descolgó. — ¡Menudo atajo de sinvergüenzas! Ya me las pagarán —dijo mientras se colocaba los guantes para empezar el registro atemorizado por lo que pudiese encontrar: lo que menos le asustaría sería ver los cadáveres de los progenitores. Anduvo despacio, oteando con la linterna a derecha e izquierda viendo útiles de espectáculo como prendas de vestir en percheros con ruedas pero también objetos perfectos para la tortura como látigos y bozales. Había hasta máscaras de hockey de madera que le recordaron a las usadas para las interpretaciones de Aníbal Lecter a nivel cómico colgadas de paredes. Tal vez el almacén en los tiempos de esplendor cinematográfico, sirviese de guardarropas de una productora. Habría que investigarlo. De nuevo sacó el bloc y apuntó la pregunta. Resopló. El aroma a muerto se intensificaba. Cada paso que daba al frente más intenso se hacía. ¡Cuánto de menos echaba la luz del sol y, joder, qué asco, cada día anochecía antes! Y para colmo las farolas en las calles del polígono brillaban por su ausencia. 157 — ¡Putos políticos! —blasfemó mientras ladeaba una cortina para descubrir una caja llena de pelucas, máscaras de culturas africanas talladas de madera, y cuadernos. Tomó uno, lo abrió y enfocó con la linterna para verlo leer. Era un guión. La idea de la comercialización de las grabaciones parecía estar más viva. Las paredes, rosas como su apellido, le dieron la respuesta afirmativa que ya ni se formulaba: Si, allí, se habían grabado las cintas de violaciones reales. ¿Y las cámaras? Al fondo vio un armario. Lo abrió fácilmente porque no había ni cerradura ni llaves y allí las descubrió: eran viejas, prehistóricas, pero se apostaría el sueldo de medio año, a que mejor que las actuales. Sin ser experto en cinematógrafos y derivados, supo que había una cámara 8 mm: su primo Pedro Javier tenía una y con ella habían filmado cortos chapuceros usando muñecos Playmobil por actores. Lo demás eran focos y micrófonos baratos y viejos, casi rotos, y cintas. Más cintas qué habría que visionar. Sanamente curioso, viró hacia la izquierda y halló una habitación. Abrió la puerta empujándola con el pie. Encontró una cama con grilletes enclavados a la pared, un armario abierto con látigos, un interruptor para una lámpara con forma de flor y un orinal con misterioso contenido. Acercó la nariz y supo enseguida que era orina. Llamándose idiota padeció de arcadas hasta que llegó a la calle y a tres pasos de su coche vomitó. Entró de nuevo y llegó a la sala. No tuvo que esforzarse mucho en imaginar qué salvajadas indignas e indefendibles se cometieron allí. Nunca le había gustado escuchar a la gente defender a los asesinos más retorcidos al tildarlos de locos, ni lo haría esta vez. Aquel Álvaro Quintero había muerto de un disparo: suave modo de asesinar al violador que sin reparos documentó sus violaciones. Sonó su teléfono, dio un brinco y contestó preguntando quién era. — ¡Feliz cumpleaños, hijo! —Era su madre: hermosa andaluza de ojos negros que había dedicado sus treinta años laborales a dar clases en un colegio de educación especial. ¡Cuántas ganas tenía de verla! — ¡Mami! —verbalizó emocionado sin evitar las lágrimas—. ¡Te quiero mucho! Gracias por acordarte. — Siento no haberte podido felicitar antes. — No pasa nada, ni yo mismo me acordé. ¿Cuántos cumplo? — Eso es porque trabajas mucho. ¡Qué más da! Siempre serás mi niño. ¿Cómo llevas el día? — Bien —contestó dubitativo, todo melancólico, añorando sus años de infancia, que habían sido los mejores días de su vida. — No, bien, no estás… ¿Cuándo vendrás a Sevilla? Hay que celebrar muchas cosas. — Pronto —dijo con un hilo de voz mientras retiraba una sabana de una caja antes no vista. ¿Y cómo no? Encontró el cadáver que inconscientemente esperaba hallar. Sería su último trabajo en Lobos, después se iría directo a Angola, y lo iba a ejecutar a la perfección, y sin embargo con su pragmatismo de siempre: el que lo hacía tan diferente a su jefe. En mangas de camisa, vistiendo pantalones negros, y portando una gorra con las siglas de New York, bajó de un coche, un turismo tan viejo como sucio, y cerró la puerta despidiéndose del conductor, que aceleró y desapareció entre el bullicioso caos del domingo lluvioso que estaba haciendo. Camarón sacó su semiautomática con silenciador, de la cartuchera sobaquera, sin tener precaución porque para qué la iba a tener a aquellas alturas de su vida, se cubrió boca y narices con un pañuelo negro, apuntó elevando cabeza y arma al hombre con el que se había permitido jugar, y… Se adentró en el inmueble rápido, sorteando a los vecinos que bajaban o subían pero no se atrevieron a mirarle, y siguiendo los rastros de sangre, llegó hasta el apartamento. Entró silencioso aprovechando que la puerta estaba abierta y fue directo hasta él. Le tocó en el hombro, y en cuanto se giró disparó. Con el taxista muerto ya eran cincuenta y tres los cadáveres que había dejado. Al segundo siguiente, mientras un hombre caía al vacío con un orificio enorme por el cual si uno se asomara podría ver su cerebro deshacerse, y todos los lobenses se precipitaban a ver quién era. Tal vez también a socorrerle, algunos llamarían a la policía, otros telefonearían pidiendo una ambulancia, Bruno Pérez, ascendiendo escalones y escalones hasta la azotea y saltando de edificio en edificio, se esfumó sin deshacerse de su arma. Aquella joya, tan poco ligera como mortífera, la Desert Eagle con la que también mató a Oñate y que precisamente no era discreta porque la llamativa humareda que dejaba lejos de estropearle el día le encantaba. Mientras la vecindad se precipitaba ansiosa por satisfacer su curiosidad, Sandro Altamira, el sobrino de diez años del avispado narco apodado como Seis dedos, salió de su escondite. Y comenzó a correr con la boca abierta y la tez blanca tan pronto se descolgó del árbol desde donde se había encaramado aprovechando el tumulto. Su tío Paulino, el que por tapadera regentaba con brillantez desde hacía más de cinco años la peluquería París en el barrio San Águeda, calle Mozambique, lo estaba esperando. Llevaba los puños cerrados y al aire frio azotándole una cara resultona, donde lo más destacable eran sus ojos de rana, mientras zancajeaba con el corazón en un puño y la adrenalina por las nubes, sin quitarse de la cabeza dos cosas. La una, la escena de cómo el taxista al que su tío le había mandado seguir caía muerto; la segunda, cuánto de bien se lo iba a pasar con el dinero que su tío le debía jugándoselo en las tragaperras del salón de Recreativos Andros. 159 Después de haber hablado con su madre había telefoneado al Departamento Técnico y hablado con su mayor superior: Cesar Paniagua, cuarentón, soltero empedernido, taxidermista por afición y legionario retirado, que a su vez era brillante profesional, pero un idiota en las relaciones humanas. — ¿Qué pasa qué? —había preguntado mientras se desperezaba, cabreadísimo porque un policía le había interrumpido en mitad de un sueño erótico para que cogiese su maletín y se pusiera a trabajar. Sí, porque soñando era el único momento en el que se podía permitir el lujo de tener sexo con su amor platónico, Naomi Campbell. — Tío, deja de refunfuñar, toma un té, café o cualquier mierda y vente aprisa. No tengo ganas de oírte llorar. He encontrado un almacén donde se han practicado muchas violaciones. Con suerte, o sin ella, habrá miles de muestras que tomar. Por cierto, también hay un cadáver, — Pues llama a Osuna. Mira, así ya no voy yo sólo. —Llegó hasta la máquina expendedora y se sirvió un vaso de leche—. Tengo ganas de que me toque una quiniela gorda. Odio el estrés al que me sometéis llamándome a cualquier hora. Sandro, tan pronto empujó la puerta, y entró, comenzó a escuchar la emisora local de Lobos que tanto aborrecía. Frotándose las manos saludó a las señoras que aguardaban en la sala de espera dedicándoles una enorme sonrisa por extra mientras no dejó de hacerse paso hasta llegar donde estaba su afeminando y tirano tío. Se detuvo unos segundos a contemplar la mano amorfa y enguantada en blanco de su pariente; después llamó su atención. El artista dejó su ocupación pidiendo perdón a la clienta a la que estaba haciendo un corte; agarró el cuello de Sandro con la mano que padecía polidactilia, la cual era la responsable de su fama, y se condujeron a la habitación que hacía de pequeña cocina por solo contener una cámara frigorífica, una cafetera, un mueble que servía de alacena y un microondas. — ¿Qué has visto? —preguntó a su sobrino dejándolo libre. Cerró la puerta y se encendió un cigarro; el trato con sus clientas lo quemaba porque aquellas pijas redichas querían calidades superiores y precios paupérrimos. — Vi al taxista ese caer desde una ventana y estaba muerto. Un tiparraco subió hasta su casa y lo mató de un disparo. Los vecinos decían que a través del agujero se podía ver su cerebro —contestó mientras inhalaba aquella mescolanza de olores que desprendía su tío y que lo aturdía siempre. — ¿Puedes describirme al asesino? ¿En qué coche llegó? ¿Anotaste su matrícula? El chico movió la cabeza negándolo; no podía suministrarle aquella información. Asustado, temiendo un castigo físico porque después de todo ya los había padecido con anterioridad, nervioso, anduvo hacia atrás pasos. Y se retiró hasta que su cabeza chocó lastimándose en una vieja cicatriz contra la puerta del almacén. Garito este donde se guardaban tanto los productos de belleza y otros útiles, como también la cocaína. — ¿No tienes nada que decirme? Pues tendrás que observar la próxima vez más y mejor —le dijo acercándose y tanteando en sus bolsillos. Esta vez buscando aquella navaja, con la que había llegado lejos y que tanto asustaba a sus títeres,… niños la mayoría, adolescentes en algunos casos, casi nunca adultos. — ¡Después se ha dado a la fuga por los tejados! —farfulló como única salida sin titubear; diciéndolo del tirón pero creyendo que no le creería. Automáticamente se cubrió la cara con sus manos pequeñas. — ¡Ese entonces es Camarón! —Silbó y sonrió aliviado al haber descartado que su muerte se debiera a la competencia o a la policía. Sacó las manos de los bolsillos de la bata e introdujo tres dedos en un bolsillo trasero de los jeans de dónde sacó un billete. Se acercó hasta su sobrino de un brinco y le tendió un billete de mil pesetas y agregó mientras le acariciaba la cabeza con falsa ternura—: Vamos, tonto, no rehúyas de tu tío preferido, destápate y toma la recompensa que tanto te mereces. El teléfono de Correa sonó en el bolsillo de sus pantalones. Sin embargo no logró escucharlo porque los jadeos de Figueroa eran tan fuertes que le pasó desapercibido. Igual que cuando lo llamó Francisco Rosas. Esta vez era, su cuñada favorita, y también una de sus mejores amigas, Esther, llamándolo con urgencia: jugándose la vida porque no sabía hasta qué punto el loco que la perseguía la castigaría si la descubría, de momento ya la había golpeado. Había llamado a la mitad de su vasta familia pero con desconcertante igual resultado. — ¿Qué coño estarán haciendo? —pensó en voz alta, helada de frio, subiéndose el cuello de la rebeca y temblando. Miró el estado de cobertura de su móvil y estaba bien. Maldijo su mala fortuna. Lloró presa de la impotencia y hasta rugió maldiciendo al improbable altísimo porque en momentos como ese cualquiera pone en duda que realmente Dios sea cien por cien producto imaginario. — Si salgo viva de esta mierda, dejaré de ser tan superficial —se prometió creyendo que así, incierto poder superior, la ayudaría. Repentinamente, pensó que tal vez su familia ya estuviese muerta. De inmediato, sintiéndose egoísta se odió por sus reproches brotándole lágrimas saladas y grandes como puños que le escocieron. Desde su escondite, una infantil casa de madera pintada con colores chillones, ubicada en el bonito parque de su barrio en Malva, Ocho mil leguas de viaje submarino lo llamaron en honor a la bibliografía de Verne, después de respirar hondo, repitió el gesto cruzando los dedos, 161 pero escéptica. De nuevo nada. Otra vez la llamada se cortó al noveno toque. Y al puto móvil sólo le quedaba un diez por ciento de la batería. — ¿Dónde estás cuñado? —preguntó con una voz debilitada por los esfuerzos, sin detenerse a pensar que el kilometraje que los separaba haría muy difícil que fuese a llegara a rescatarla a tiempo. Ella en aquellos momentos estaba deslumbrada y quería creer a pies juntillas que iría a salvarla el más fuerte de sus amores. Acobardada como nunca en su vida, explotó. No sólo berreó también pataleó queriendo destrozar el refugio en el que se agobiaba. Hasta que escuchó el resuello de aquel asesino de mirada lasciva cada vez más cerca, y ahogada en pánico, silenció sin atreverse a mirar por las pequeñas ventanas. Estaba asustada pero no era tonta. Y rezando, santiguándose,… esperó a que pasase de lejos. La ciudad estaba en silencio, ni un alma se escuchaba ni veía. La lluvia los mantenía encerrados en casa; atendiendo al fútbol porque el Malva jugaba contra el líder de la Liga; o tal vez estuvieran viendo alguna película; leyendo una buena obra literaria; jugando a los naipes, eso le gustaría estar haciendo; o a saber qué. Pero nadie, ni pequeño, ni grande o anciano, pululaba por allí. Nadie que pudiese ayudarla, nadie que ahuyentase a aquel demonio porque si era inteligente, o prudente, no querría testigos. Entonces una luz titubeante en su celular se encendió emitiendo un soniquete repetitivo. Era la batería que se había agotado. En la cocina, después de haber vomitado dentro del cubo de la basura, no había podido contenerse al menos hasta quedarse sola, descalza pero vestida con un chándal y con el cabello húmedo, comía una nectarina sentada en un taburete. Al tiempo que escuchaba a Basilio, en la ducha cantar una, irreconocible para ella, balada italiana, con un patético acento, las ganas de matarlo aumentaban como el dolor que sentía en sus genitales. Había sufrido mucho, física y mentalmente, durante el inacabable tiempo que aquel salvaje la había cabalgado, pero siempre intentó, y logró diría con su soberbia de siempre, que él no se diera cuenta. Al contrario, había interpretado a la amante perfecta cediéndole la iniciativa y dejándole hacer todo lo que hasta el momento únicamente había visto en las películas X. Y por eso, por haberle dado disfrute quitándole las penas, y en recompensa a sus esfuerzos, aquel asilvestrado policía, comería de su mano siempre y cuando ella quisiese. De momento le urgía hablar con él del caso del violador. Educar a los niños para que fuesen precavidos era un asunto prioritario para ella que, todavía no sabía cómo matar a Tomás porque conocer su vida no era suficiente. Y si de nuevo, se le escapaba, por alguna excusa, tendría que tomar medidas contra él del que ya opinaba que era un imbécil. Sin embargo necesitaba su amistad. Sería perfecto que el día que tuviese la ocasión de detenerla se viese obligado a dejarla escapar por haber simpatizado con ella al punto de ser cómplice. Pero de momento le valía con que fuese su coartada. Con esos pensamientos optimistas, después de desabrocharse la cremallera, y llevándose el cuchillo consigo se dirigió hasta el cuarto de baño. — ¡Hola bombón! ¿Vienes a por más? —preguntó Correa al correr la cortina y descubrir que la silueta que se aproximaba era la de Minerva que, juguetona chupaba un cuchillo de hoja afilada. — ¡No! Vengo a cortar la tensión —indicó relamiéndose, quitándose la chaqueta, dejándola caer al suelo, aproximándose a él maliciosa, acercándole sus pechos desnudos. — Pues sintiéndolo mucho me tengo que ir —dijo y arqueó las cejas simpático. Salió de la ducha, se secó, se vistió en el salón con las prendas que había tirado cuarto de hora atrás, y tan pronto terminó de arreglarse el pelo con las manos, viendo que ella con el ceño fruncido lo había seguido, le palpó el hombro, agregando con ternura—: Ten cuidado con el cuchillo no vayas a cortarte. Se ha hecho tarde, mañana me telefoneas y hablamos. Lo siento mucho. Gracias. Y como apunte una cosa, niña, la próxima vez manda más. ¡Me encantan las tías decididas! No hubo respuesta, hasta un minuto después, porque el odio no la dejó hablar. — ¿Gracias? —se preguntó a sí misma en el momento justo en que él cerró de un portazo. Se sentía, una tonta, y dejándose arrastrar por la ira tomó una silla y la estampó contra el suelo pataleándola hasta desunirla. Basilio, yendo silbando con alegría, saboreando todavía el buen rato, acababa de pisar la calle cuando, un trozo de madera salió disparado por una de las dos ventanas del salón de Minerva, e instintivamente, atemorizado todavía por el disparo se precipitó hacia el suelo cubriéndose la cabeza con las manos. Cuarenta segundos largos después se levantó tras escrutar a un lado y a otro comprobando que ya no corría riesgo. Sin embargo su mente asustadiza no pensó que su chica pudiese ser la responsable aún cuando al alzarse buscó el origen encontrándolo. Obviamente, inocente y descreído, desconocía que había hecho enrabietar a la criminal más calculadora y peligrosa con quien nunca antes se había enfrentado. Agallas era lo que necesitaba y estas se presentaron en su mejor momento. Olvidando el inservible teléfono móvil en el bolsillo, buscó algo, lo que fuese, para defenderse porque sabía que de quedarse allí, quieta, moriría. Y únicamente encontró pulida arena embarrizada. Ni siquiera una piedra que tomar prestada para lanzársela a aquel gigantón. Una lástima porque 163 el ruido de las pisadas sonaba a próximas. Aquel monstruo sabía donde se ocultaba y agachó la cabeza para mirar dentro. Entonces, rápida salió de allí, enfrentándose al visionado del asesino. El mismo desgraciado que sonrió al verla mostrando su dentadura. A su lado era una inofensiva chiquilla, una muñequita a la que acaba de violar y golpear. Le había destrozado la carita de preciosa bailarina rusa. Sus pómulos estaban amoratados, la nariz le sangraba. Incluso le había castigado su melena cortándole el pelo, dejándole trasquilones. Aquella niñita de papá si sobreviviese a la muerte que le tenía jurada guardaría un macabro recuerdo de él. Sorprendentemente, chula le plantó cara: — ¡Vamos, cerdo, ven por mí! —Escupió a su cara y echó a correr. No obstante no le sirvió de nada. Sólo tres zancadas fue libre porque a la cuarta el titánico Eric Ordóñez la agarró del pelo y sin piedad tiró hacía atrás. Aprovechando la fortuita caída que le originó una leve conmoción cerebral la agarró mal y como quiso, metiéndola al coche que había tenido aparcado desde su llegada a la ciudad. Había pensado que no sería él quien la matara porque aunque pareciese mentira albergaba sentimientos y conciencia. Que el ejecutor fuese el propio Correa le gustaba infinitamente más. Gato, mostrando su mejor sonrisa, salió de casa, pero esta vez, y sin que sirviese de precedente, por la escalera de servicio. De su mano prendía el casi inerte brazo de Ruth. La niña, agotada, caminaba arrastrando los pies, luchando por no caer en cada paso. — ¡Espabila, Ruth! —le pidió violentándola, sin mirarla a los ojos, sin ninguna paciencia, tirando con total brusquedad y odio infinito. La pequeña, vistiendo para la ocasión su vestido de flores preferido, a juego con el pasador del pelo, le había comentado detalladamente el encuentro con el policía. Orgullosa había hecho hincapié en que nunca iba a ponerse en contra suya revelando su identidad porque lo quería mucho. E incluso lo abrazó como muestra de amor verdadero. Sin embargo, en lugar de mostrarse agradecido y conducirse con más tacto, se dejó llevar por el pánico y la violó con la máxima dureza. Sus planes de seducirla hasta el extremo de que ella misma, por voluntad propia, le produjese placer, fueron sustituidos por consumar del modo más brutal y salvaje que le fue posible. Así, en lugar de tratarla como una princesa, le dio el uso de juguete roto que ni daría a una prostituta, o a su mujer si hubiese tenido ocasión. La desnudó atropelladamente quitándole el vestido y la ropa interior, arañándola por ir aprisa. Le ató las manos a la espalda para que todo fuese más sencillo y también para no darle ocasión a que lo arañase con sus uñas pintadas de rosa. Y para bloquear sus gritos de auxilio que comenzaron con las primeras penetraciones, le puso un paño en la boca amordazándola. Al fin, tumbada en el suelo donde la arrojó sin cuidado, descargó contra ella, envistiéndole por la vagina, sin prestar atención a sus convulsiones ni a su gesto contraído o a las lágrimas que clamaban sufrimiento. Y cuando dio por concluido aquel vil gesto con más de diez minutos de duración, satisfecho, la levantó, desató, desenmordazó, y le ordenó que se vistiese con un patético gruñido mientras no la perdí de vista, poniendo en orden su siempre pulcro aspecto de caballero. Llena de pánico, con la cara empapada en una mezcla de sudor y lágrimas, obedeció. Subiéndose las bragas estaba cuando descubrió que le corría sangre muslo abajo y blasfemó, triste y desamparada. CAPITULO XIII Vistiendo una sudadera con los protagonistas de El Inspector Gadget a la espalda y escuchando a través de su walkman el último éxito de Manolo García, su cantante español favorito, Gabriela Valdés, estudiante de primero de Derecho, regresaba de vuelta a casa tras una jornada dura en el Taller Valdés. Su trabajo de chica para todo en el negocio de su tío, le estaba ayudando con los gastos de la licenciatura ocho años después de haber perdido a sus padres en un accidente de tráfico. El que desprendió desde el primer instante tufo a ejecución por parte del despiadado hombre al que la pareja, abogados laboralistas, investigaban, y que para Gabriela, de momento sólo se representaba con la enigmática C. Después de escaparse de la sala de estar donde su abuelo intentaba contenerla jugando a las damas, huérfana, el mismo día de su noveno cumpleaños, al píe de los ataúdes, mientras repartía en cada caja sus zapatillas de ballet, les prometió que se convertiría en la mejor abogada y terminaría lo que ellos empezaron. Y esa tarde aprovechando que el negocio cerró a la una por ser domingo, le había tocado fregar todos los suelos, limpiar a fondo la oficina y los dos cuartos de baño. Quedaba lejos de casa, en el barrio del Casco Antiguo, en la calle Lenin, donde vivía con su abuela Francisca, los dos gatos de la anciana y montones de recuerdos familiares que en forma de fotografías empapelaban el apartamento. Siempre iba en su bicicleta Orbea roja, con sillín blanco y cesta a juego, y esta vez también. Había pertenecido a su abuelo Nicanor, quien la usó con anterioridad para ir cada día hasta la parcela donde hasta los años setenta, antes del despegue definitivo que convertiría 165 Lobos en lo que era, sembraba el hortal que lo entretenía tras haber pasado más de treinta y cinco años empleado como pastor. Pero cansada, maloliente y lloviendo, aunque sus enseñanzas le decían que en cuanto escampase nevaría, y a ver cómo llegaba ella mañana a Albacete si las carreteras se cubrían, le gustaba pedalear. Y disfrutaba siempre, aún padeciendo el posible estrés del tráfico porque en días como ese siempre conducen los que menos saben. Mientras pensaba en ir a visitar el cementerio en cuanto pasara por la ducha, transitaba calle Salvador Dalí abajo cuando escuchó gritos de niña provenir de la calle Salamanca, una más perpendicular a la suya. Giró la cabeza, curiosa, asustada y a la vez deseosa por ayudar. Pero no vio nada, exceptuando a varios vecinos suyos subiendo a sus vehículos. Los saludó con la manó, todos le contestaron, y continuó mostrando la enorme sonrisa que hizo que dos años atrás la eligiesen Miss Lobos. Despeinada, mal vestida y definitivamente hecha un autentico asco, con la cara colorada de tanto llorar, los ojos enrojecidos y padeciendo dolor de cabeza, Ruth entró a empujones en el coche de Ulloa, obedeciéndolo con desgana porque no le quedaban fuerzas para pelear. Se le había ido, igual de despacio que la sangre que derramaba la estaba vaciando. Tenía la mirada perdida y vio la mano de aquel hombre acercarse malintencionadamente a su cara. No la abofeteó, porque no era un maltratador, únicamente le tapó los ojos con un viejo jersey. Luego le ató, otra vez las manos a la espalda con una áspera cuerda. Sus gobanillas maltrechas le dolían mucho. Tenía miedo y gritó. Lo hizo con tanta fuerza como pudo, ilusionada y asustada, pensando que tal vez fuese su única oportunidad para escapar. Sin embargo nadie fue a socorrerla. Tristemente sus pulmones no habían dado más de sí. El agotamiento de la última hora había sido un terrible hándicap. — ¡Cállate, hija del demonio! —se pronunció Ulloa agarrándola por los hombros, haciéndola temblar. Se orinó encima pero lejos de avergonzarse río para dentro. — ¡Qué se joda! —sentenció, con una millonésima pizca de rebeldía en el cuerpo, seguramente la que la hacía hermana de Minerva, pero lo dijo tan sutilmente que el ogro no pudo escucharla. Porque él desde su asiento, al que acababa de llegar poniendo sus posaderas, abrochándose el cinturón, colocando maniáticamente bien el espejo retrovisor en su correctísima posición, y cerrando su puerta, parecía ajeno. Pero que va, nada más lejos de la realidad. Y la pequeña Ruth fue consciente de ello cuando con un rugido, una voz más atronadora que la que su padre empleaba con su madre le preguntó: — ¿De qué te ríes? ¿Puedo saberlo? Asustada cerró la boca repentinamente, pillándose la lengua, sangrando otra vez. — Compórtate bien pequeña, podemos volver a ser amigos —indicó volviendo la cabeza, estirando el brazo para acariciarle una pierna. Pero ella que sólo sentía terror no lo creyó. Tanto miedo era el que padecía que deseaba desesperadamente reencontrarse con sus padres volviendo a su casa. Oler el ambientador a pino que su madre usaba para rociar el apartamento; escuchar la respiración de su padre mientras dormía; sentirse a salvo en aquel apartamento con sabanas resecas, paredes desconchadas y comida escasa y mohosa. Sin embargo, la poca conciencia que le quedaba le decía, le advertía, la preparaba para morir. Tenía seis años e iba a morir a manos de su gran amor si nadie lo reparaba. Correa llevó a su hijo al parque cuando el reloj de la cocina dio las ocho aparcando el caso de Urrutia. Anteriormente, guardando silencio, el pequeñín había aguantado sentado mirando fijamente la esfera durante cinco minutos. Se lo había prometido antes de irse con Minerva y cumpliría porque sabía que había sido un buen niño casa de Miriam. En cambio con Sofía no podía realizar la promesa porque durante su ausencia, en lugar de terminar las tareas escolares, había jugado a la videoconsola con las hijas de Lis, Marta y Sara. Y ahora, con mucho pesar por parte de Basilio, la dejó con su madre, desarrollando los ejercicios de matemáticas en su dormitorio, con Vanesa observándola atentamente desde la cama, gruñéndole cada vez que soltaba el lapicero y picara buscaba la calculadora. — Ponte ahí y páralo —indicó Basilio recordando las instrucciones con las que Sofía lo preparaba cada tarde cuando bajaban con su madre. El niño por si sólo anduvo hasta donde su padre le había indicado, colocándose entre las dos papeleras que siempre simulaban los posters de la portería, abrió las piernas y puso los brazos en jarra. — ¡Listo! —exclamó tan alto como pudo, al punto sonrió ampliamente mostrando los únicos seis dientes que tenía, los dos que faltaban ya se veían clarear. Basilio disparó, él niño se tumbó a detener la pelota y llegó justo a tiempo. Contento se levantó rápido y antes de que su padre pudiera advertirle, se limpió el barro en los pantalones. — ¡Pero no hagas eso, Marco Antonio! No seas gorrino. Tu madre me va a colgar. El chico le sacó la lengua, demostrando que Sofía era una excelente maestra. — ¡Menuda contestación me das! ¡Eres un diablo! — ¡Sí! ¡Diablo! —repitió rebelde. Estaba revolucionado. Golpeó la pelota enérgicamente y carcajeó cuando su padre se vio obligado a correr para recuperarla. — Vamos, prepárate, voy a disparar otra vez. Pero no te tires al suelo porque el césped está húmedo. Párala con el pie. Si no me haces caso volvemos a casa. No quiero que te constipes ni que mama nos castigue porque te has manchado. 167 El niño movió la cabeza arriba y abajo conforme. Era raro en él llorar o discutir. Todo le venía bien y siempre aceptaba las condiciones que sus padres le proponían. Entre él y Sofía había un universo de diferencias. Ella era más dura de mollera y terca. No consideraba que un día sin discutir con su madre era un día perdido, pero sí lo ponía en práctica. Celestino, vistiendo pantalones cortos, botas de escalada y una vieja sudadera de la selección española de rugby, muy patriótico, hasta cuando se las ingenió en tres ocasiones para no hacer el servicio militar, vio cerrar la puerta de su despacho y durante cinco segundos, complacido por la decisión que acaba de tomar, se permitió disfrutar del silencio reinante recostándose en el asiento espartano que tenía ante su escritorio. Con los pies en la mesa, un escritorio de madera sin ornamentos, barato, comprado en una cadena multinacional; no iba él a malgastar su dinero adquiriendo mobiliario carísimo cuando no sabía el tiempo que le duraría: quizás el próximo asesinato lo manchase de sangre, encendió el reproductor musical. Su última apuesta, bajo su sello discográfico Orange, comenzó a cantar y como siempre, le puso la piel de gallina. Margot era su nombre artístico, y la opera su género. No cantaba tan bien como Diana Manzanares, de la que opinaba que había tirado su carrera dedicándose al jazz, regalando su talento a aquellos hippies del grupo, pero tenía la cabeza muy bien amueblada y sabía que no le fallaría como la otra. Entonces recordó que le debía una llamada al viejo Ramón. Pero no la iba a realizar ahora, claro que no, porque hablar con su mentor siempre le hacía consumir una hora como mínimo. Ahora debía prepararlo todo. Quitarse de en medio a dos hombres en menos de cuarenta y ocho horas y reemplazarlos era un trabajo difícil que lo requería preparado pero no iba a pasar por alto que un hombre de su confianza fuese dejando pistas por ser un incompetente. Llevaban cuarto de hora jugando sin detenimiento cuando escucharon la voz de Vanesa. Gritaba enérgicamente mientras se agarraba con una mano a la baranda del balcón para sostenerse. Basilio se giró asustado, imaginando lo peor porque no entendía lo que decía, mas sólo pronunciaba su nombre. Marco alzó la cabeza señalándola con un dedo índice y abrió la boca vocalizando un interrogativo ¿Mama? Basilio que, hasta el momento había estado distraído recordando en forma de incesante bucle cada palabra pronunciada por Minerva, ¡cuánto sabía de su vida aquella chica y que poquísimo él de la suya!, desconocía qué pudiese estar angustiando a su mujer. Sin embargo, el benjamín pronto desvió la atención y aprovechando que su padre miraba fijamente a Vanesa esforzándose por entenderla, se acercó a una papelera para inspeccionarla. No obstante ni por un segundo perdió su pelota de entre las manos sujetándola contra el pecho si consideraba que había peligro de perderla accidentalmente o de que los niños mayores, que por allí pululaban, se la arrebatasen. Asustado, sin detenerse a pensar, dos segundos después, y más intrigado, bajo las débiles luces de las farolas, tomó bajo el brazo a Marco y salió corriendo con dirección a casa. — ¡Pelota! Ha caído. Pelota, papa. —Dijo el niño viendo como se le escapaba de las manos, caía y circulaba pendiente abajo sin ser detenida por la hierba. — ¡Cálmate! —zanjo perdiendo los nervios. No obstante, mientras abría la puerta, emprendiendo la subida, preocupado por la contestación y molesto por la ausencia de modales, agregó en un tono más suave, recordando que con quien hablaba era con su pequeño—: Ahora vuelvo a por ella. O mejor todavía: mañana te compramos una nueva si es que se pierde. Les abrió la puerta con el teléfono móvil de su marido en la mano derecha y una mueca de horror en la cara. — Pasad dentro —se pronunció sin dar tiempo a su marido a preguntar. Cerró. Basilio con la boca abierta y la mirada perdida, pensó, que a su mujer ya habían puesto sobre aviso del embarazo de Itziar, e inconsciente su cerebro en modo acelerado emprendió la búsqueda de excusas. — Tu padre y yo tenemos que hablar. Ve con tu hermana que está en vuestra habitación —dijo al niño, al que había rescatado de los brazos de su padre y puesto en el suelo. Acariciándole la cabeza después de haberle dado un beso en pleno cogote, agregó viéndolo obedecer—: Anda, ve y pórtate bien. Está terminando los deberes. — ¡Y tú! Señor policía: a ver si aprendes a tomar a los niños pequeños de un modo seguro. Cualquier día me lo matas por ahí. O le obligas a vomitar. ¿Tu madre os agarraba así? Parecía que llevases una manta enrollada bajo la axila. Él sonrió desganado. —No recuerdo como me portaba en brazos mi madre. Aprendí a andar pronto y nunca llevé bien que me sujetaran. Me gustaba ir a mi bola. Pero, por eso no te has asomado como una histérica al balcón. ¿A quién tienes esperando en mi móvil? Y ¿Qué ha pasado? —inquirió nervioso y sin poder sostenerle la mirada. — Es Nicolás Osuna, quiere hablar contigo. Han encontrado muerta a una niña en el barrio San Telmo. Ante sus ojos había un parque y lo veía. Se encontraba de pie, apoyado en la fachada de un edificio cualquiera, eclipsado por la situación, rabioso por la injusticia reinante, y dándose por contento por no haber tenido hijos que viviesen la maldad. Osuna vestía un chubasquero negro 169 con las iniciales del anatómico forense de Malva en blanco y sobre su cabeza una gorra azul de visera grande con las mismas letras bordadas. Las manos las llevaba desnudas mas las hacía entrar en calor frotándolas enérgicamente y echando vaho en ellas. En cuánto llegó no, antes ya, mientras se subía en la furgoneta, había llamado a Basilio, pero desde que le explicó que había pasado hasta ese momento habían pasado quince minutos. Tiempo mínimo pero con esa inoportuna nieve que había empezado a caer el tiempo se le estaba haciendo infinito. Entonces lo vio aparecer con su coche descuidado, aparcando mal, a catorce metros de la furgoneta, y mientras cerraba con llave le levantó la mano con un saludo excesivamente informal. — ¡Puta nieve! —exclamó, nada más subir a la acera, atravesando el cordón de seguridad por arriba, adentrándose en el parque, uno distinto al que tenían bajo su casa, este era más estrecho pero con mayor población de árboles centenarios. Estaba enfadado al darse cuenta del tamaño de los copos indignantemente visibles en la noche—. Dentro de poco será imposible hallar pistas. ¿No había mejor momento? ¡Joder! Osuna guardó silencio. No estaban de picnic; ante ellos, aunque ya dentro de una bolsa negra, sobre una camilla que dos sanitarios procedían a meter en la furgoneta propiedad del Anatómico, se encontraba el cadáver de una niña. Una criatura a la que alguien había prohibido continuar viviendo como por edad le correspondería. — ¿Cómo puedes ser tan grosero? Si fuese tu padre… — Lo siento —contestó agachando las orejas, bajando la voz. — ¡Mientes! ¿Pero qué me importa? No voy a ser yo quién te eduque. Si no lo supo hacer tu padre en su día, salvo Vanesa, ya nadie te adecentará. — Deja a Vanesa y a mi padre —pidió ofuscado como un niño que detesta que lo abronquen y fue directo a acariciarse la nueva cicatriz pues le picaba—. Cuénteme sin omitir nada. ¿Dónde está la inspectora? ¿Sabemos ya la identidad de la menor? Mi mujer me dijo que era una niña. Veo que hay una ambulancia. ¿Vivía cuándo llegasteis? ¿Fue violada? — ¿La inspectora? Ya te dije que se halla en el barrio San Gregorio. Vino y se fue. Te deja a cargo de este circo. ¿No lo recuerdas? Céntrate y no preguntes lo que ya te expliqué por teléfono. —Basilio lo recordó. El asesinato tenía por víctima a un hombre de alrededor de cincuenta años, sin nombre por el momento, o quizás se lo ocultaban. Su muerte había llegado cuando le habían clavado un cuchillo entre las costillas, a la altura del hígado. De momento no había un sospechoso acentuado y por su puesto se barajaba que el asesino pudiese ser el mismo que ya mató antes, si es que había autor común. Claudia Pereiro y el sobrino de Osuna estaban ocupándose del cuerpo—. De momento desconocemos su nombre y apellidos; los niños no suelen tener el documento de identidad en los bolsillos. A si sufrió violación no te puedo contestar todavía con precisión porque necesitare un examen más exhaustivo. Pero hemos visto su vestido y está manchado de sangre, y al examinar hemos visto que sufrió un fuerte derrame por heridas en los genitales. Y no estaba viva cuando llegamos pero la testigo que la encontró los llamó. Escucha —le puso una mano en el cuello, y entonó paternalista, después de todo por diferencia de edad podría ser su hijo—: si estás rabioso, para consolarte te diré que todos lo estamos. Cuando dejé de sentir odio en los casos de asesinato a niños, me iré a Ecuador o a Guatemala a trabajar para recobrar el entusiasmo como doctor. Ahora guarda silencio. Hay que obrar con inteligencia y el tiempo es oro. — Bien, de acuerdo. Si, —comenzó a hablar poco convincente—, intentaré mantenerme cuerdo. Espero no fracasar con los consejos que me da la psicóloga. Escucha, ¿quién encontró el cuerpo? ¿Sabes si hay testigos? — Que así sea Basilio —dijo recordando aquellas leyendas urbanas que de él corrían. Una, por citar un ejemplo, sucedió en Palma de Mallorca, durante un interrogatorio; al sospechoso le había roto cuatro dedos de la misma mano—. Esa chica de ahí fue quien nos llamó. —Observando que su interlocutor estaba perdido, agregó—: Mira allí. Es quien viste esa cazadora deportiva, la que aguarda sentada en esa escalera. ¿La interrogarás? — Por supuesto. Tú ya puedes marchar a tu templo a realizarle la autopsia. Cuando la hayas acabado llámame. Necesitaré conocer su identidad para comunicarles la noticia a sus padres. A saber con qué la mató y si fue aquí. Por Dios, espero por ella y por ese cerdo que no la violase. — No te creía creyente —zanjó subiendo a la furgoneta; cerró bruscamente y se fue. — Si que lo soy. Tengo una fe inquebrantable en mi mala virgen —manifestó caminando hacia la joven y tan entregado iba que se le olvidó pensar en Ruth. La treintañera, estilizada y presumida, Paula García, se inquietaba en su asiento esperando que aquel policía de chaqueta vaquera, qué cantidad máxima de serrín tuviera ese tipo para vestir aquella prenda ligera con el frío que hacía era un misterio. Pero por el mismo rasero se la podría juzgar a ella por haber salido a practicar deporte en tales condiciones. Sin embargo con el día tan ajetreado que había padecido no había encontrado antes otro momento y ella era una obsesa del deporte que no se permitía descanso. La facilidad de engorde heredada de su familia era su mayor motivo y su máximo miedo. Entonces, después de haber atendido su teléfono móvil porque le había llegado un mensaje de su esposo, lo vio andar hacía ella. Portaba el ceño fruncido y la mirada que le echó al descubrirla le heló la sangre. Y automáticamente, se preguntó por él. — Buenas noches, por decir algo. Disculpe la tardanza, estaba hablando con los compañeros porque de entre todos, soy yo quien coordina. Por cierto, ¿quiere que vayamos en busca de un asiento más cálido? Estoy muerto de frió. Mi nombre es Basilio Correa —le ofreció la mano—. Y soy el subinspector a cargo. 171 Ella lo miró de abajo arriba con descaro. Y descubrir sus orejas rojas la llevó a sonreír tímidamente. — ¿No se le ocurre mejor modo para presentarse? Si esto fuese la verbena de mi pueblo la invitaría a bailar y lo pasparíamos bien. Pero ahora, bajo este escenario de odiosa nieve, sólo me apetece llevarla a encerrar por insubordinación. ¿Dígame qué le divierte? — Lo siento —confesó ruborizada y acto seguido se presentó dando su nombre, sus dos apellidos, mostrando su carnet de identidad e indicándole que vivía en la calle José Saramago, reciente Premio Nobel de Literatura—. Perdone que no estreche su mano, no quiero ser descortés pero debe de estar muy fría. — Mucho. Creo que pronto perderé sensibilidad. Pero dejemos la cháchara —espetó guardándose las manos en los bolsillos de los pantalones y dando brincos como última solución para acalorarse. El paseo a través de la nieve lo había enfurecido y cansado. En un par de minutos había alcanzado la espesura suficiente para que extrañase unos esquís, aún no habiendo practicado aquel deporte desde la universidad, y se arrepintiese de no haberse abrigado con una cazadora gruesa, relevando la que llevaba, sin apenas forro y talle corto, hasta primavera. Pero es que las prisas jamás eran buenas aliadas. Comenzó a acribillarla con sus preguntas — ¿De dónde venía usted? ¿Cómo la encontró? —Después suavemente anexó—: Hágame una descripción por favor y tómese su tiempo si lo necesita. Sé que ahora está impresionada porque todos estamos consternados. Pero le juro que encontraremos al asesino. La joven bebió de la botella que le había suministrado anteriormente un policía uniformado y sin hacerlo esperar, mientras la tapaba y la dejaba en el escalón a su lado, respondió en un tono neutro: — De ahí mismo —y señaló la dirección de donde llegó—. Con la pésima iluminación que hay la encontré cuando tropecé con ella mientras hacía mi sesión diaria de footing. — ¿Corría? Mal momento para el deporte perdone que le diga —comentó mientras tomaba apuntes en un bloc y con el bolígrafo que un compañero de la científica le había prestado—. ¿Y qué hizo cuando encontró a ese angelito? Por cierto, ¿en qué postura estaba antes de su tropezón? — Primero: no evalúe cuando yo me ejercito y no me burlaré de su desatino con la ropa. Segundo: llamé a la ambulancia. La niña estaba tumbada junto a ese árbol maniatada y amordazada—no sólo señaló hacía el lugar sino qué, después de levantarse, sugerirle que la acompañara, se acercó hasta el punto exacto—. Estaba justo aquí, tirada completamente. El asesino no se tomó mucho tiempo colocándola de un modo digno. A parte por el estado de su cabello diría que la muerte no fue accidental. La violó y la mató. O tal vez murió desangrada después de que la golpease. Quizás la abandonó cuando tenía un hilo de vida. Sospecho que para él no significaba nada más que un saco de huesos. Se limitó a dejarla caer en el primer escondite que encontró. Y este es perfecto al contar con una gran arboleda, que habrá ocultado sus movimientos de los vecinos de los edificios más cercanos, y está muy cerca de la vía si llegó con un coche. — Interesante —objetó extrañado e impresionado por la precisión de los comentarios—. Déjeme adivinar: ¿usted es psicóloga? — Ha acertado. Soy licenciada en psicóloga y criminóloga. En el pasado, viviendo en Madrid, colaboré con la Policía en más de veinte casos. Pero hará menos de un mes que me mudé a Lobos con la intención de abrir mi propia consulta alejándome de los crímenes para siempre. — Pues déjeme que le diga una cosa: su descripción acertada del escenario del crimen choca con la opinión errada que tiene de esta localidad. Supongo que todos cometemos errores. Ahora por favor, guarde mi número de teléfono por si en mitad de una sesión se acuerda de algo nuevo. Y deme el suyo: tal vez la vuelva a necesitar. La Policía Nacional necesitaba hombres para cubrir tantísima investigación abierta y recurriendo a la amistad de Espinoza con el comisario de los locales, Basilio contaba con la ayuda de Baltasar Sainz para desarrollar su búsqueda. — ¡Dichosos los ojos! —exclamó sorprendido por el reencuentro—. ¿Sabe usted algo? Todavía me duele la espalda de aquel porrazo que me dio. ¿Sigue utilizando tan bien ese instrumento como un mes atrás? — Por supuesto —dejó de mirarse los zapatos y contestó alzando la cabeza, mirando despectivamente a su interlocutor, el mismo que acababa de incorporarse al grupo de policías después de hablar con Paula y tiritaba de frio—. Y créame cuando le digo, que de entre los dos al que más se teme por sus métodos brutales, no es a mí. — ¡Ya lo sé! Mi buena fama me precede. Aún así le haré una advertencia: no crea todo lo que oye, hay muchísimo exagerado suelto. Pero ese no es el tema a tratar. No estamos aquí para fardar. Por cierto, ahora veremos qué sabe hacer aparte de ser un gallo de corral. ¿Ya os presentasteis? —inquirió mirando a su hombre de más confianza, Pedro Jesús Rubio, un buenazo de Albacete con acento maño. — Si —le respondió y preocupado agrego—: Tiene la cara pálida. Necesita abrigarse. — Lo sé pero lo primero es empezar a trabajar. Necesito vuestra colaboración porque nunca me he visto dirigiendo nada. Pero creo que entre todos haremos un buen equipo. Necesito sugerencias; si las tenéis, hablad. Somos de momento cuatro gatos, Arnaldo, te veo muy callado pero cuento contigo. —Villarroel, de madre argentina y padre mexicano levantó la cabeza y elevó el pulgar como contestación—. La chica que encontró el cadáver ha resultado ser muy observadora —de momento no sabía si creerse que había trabajado con la Policía de Madrid; ya habían sido muchos los embustes que se había tragado, y para empezar de amistades—. Y me ha dicho que bajo su parecer el autor ha elegido este paraje por la cantidad de árboles, 173 sirviéndose de ellos para ocultarse. Pero tengo fe en el Ser humano, en el español, y en el gen fisgón de todos nuestros vecinos, asique tocará ir puerta a puerta buscando algo tan importante como la numeración de una matrícula o un pequeño detalle de nuestro cerdo. ¿Más propuestas? Ninguno agregó nada. — Bien, Rubio, pon a trabajar a la chavalería. Voy a casa a por abrigo. Si surge algo, llamadme al móvil. Anduvo hasta su vehículo, pero a medio camino se detuvo, se palpó los bolsillos y elevó el brazo. Ahora que Osuna no estaba no escucharía su sermón, la cosa no estaba para remilgos, se metió los labios en la boca y silbó. — ¡Pedro! Ven. Y Rubio hizo lo que se le pedía. — ¿Pasa algo? —preguntó sin poder ocultar su eterna sonrisa pero tan serio como las circunstancias lo merecían. Después de todo, aquella noche era la peor de toda su vida. — Acompáñame al coche. Anduvieron hasta el SEAT, guardando escrupuloso silencio, prudente Rubio esperó a que el subinspector dictaminara: — ¿Ves esto? —Rubio afirmó con la cabeza ante el visionado de un retrato robot que enfocaba con su linterna—. Pues es el boceto que describe al tío que violó a un chico de mi bloque de edificios. Atiéndeme: creo que este desgraciado es el asesino que buscamos. ¿Alguna duda? ¡Quédate con esto! Muéstraselo al local, al argentino y a los que de ahora en adelante nos acompañen. — ¿Me tienes que dar alguna explicación? — Hay muchísimas cosas que deberíais saber pero no es el momento y tampoco son relevantes. — Tú verás, recuerda que somos un equipo. Sofía, dejó el vaso de refresco de naranja sobre la mesa y se encaminó hasta el cuarto de baño corriendo con los pies calzados en sus pantuflas verdes. Repentinamente sentía dolores de barriga, cerró echando el pestillo y en cuanto se sentó en el retrete liberó lo que su padre llamaba una gran tormenta. Y entre retortijones, que acaban en sonoras y cargadas flatulencias, la niña escuchó como su padre llegaba a casa. Entró rápido al dormitorio grande, su madre le preguntó qué quería, y él contestó que nevaba y que buscaba una cazadora gruesa con capucha a poder ser ya que no encontraba la del trabajo. — ¿Era verde o marrón? —Preguntó Vanesa al tiempo que abandonaba el salón con Marco dormido en sus brazos—. La del trabajo está lavándose. — Tranquila. ¿Verde o marrón? Eso ahora no importa. No voy a un desfile de moda. La que más vieja esté, por ejemplo. — ¿Y dices que nieva? Tu abuelo nunca falla. —Dejó a Marco en mitad de la cama—. Vale. Mira. Está justo aquí —extendió el brazo y la extrajo del armario del dormitorio—. También necesitarás calzarte con unas botas. No quiero que enfermes. Sería un latazo que volvieses a pasar todo el día en casa. Ya fue suficiente cuando el disparo. — ¡Déjate de bromas! Dame también unos calcetines los míos están mojados. — Toma, y no seas tan cómodo. ¡Qué poco vales sin mí! — Sin ti no soy nada. Pero cari, he de irme volando. No sé si el asesino pulula por los alrededores y miedo me da que… en fin… ya sabes. Con la muerte de Oñate en mi conciencia ya tengo suficiente para el resto. — ¿Y quién es la niña? ¿Crees que será Ruth? — ¿Ruth? —Resopló—. No lo sé. Aún no vi su cadáver. Pero esa cría vive en nuestro barrio. Ni idea. Cuando tenga noticias te llamo. — ¿Asesino? ¿Niña? ¿Cadáver? ¿Ruth? —Sofía se hizo preguntas a la vez que se arrancó a llorar con vehemencia. Que su llanto era rabioso lo delataba la vena de su cuello, hinchada como lo hacía la de su padre. Basilio, ajeno al sufrimiento de su hija, agarró el móvil que portaba en el bolsillo y le echó un vistazo. Había dos llamadas perdidas de Esther pero no eran horas para devolvérselas. — Esther me llamó esta tarde, ¿qué querrá? —preguntó con el ceño fruncido, atándose los cordones. — No lo sé. A mí también me llamó y nada. Cuando llegué a contestar ya había colgado. La llamé después pero lo tenía apagado. — ¿Estará bien? — No lo dudes; mejor que todos nosotros. —Salió al pasillo sujetando la ropa mojada y antes de hacer por entrar al baño, desde allí agregó—: Espera cariño, te llevaré una toalla para que te seques la cabeza. — ¡Venga! No te duermas en los laurales. Escucha, ¿ya lo sabe Sofía? — Todavía no. Los llevé al salón a cenar pizza y refrescos, bajé las persianas y los entretuve viendo una película de niños ninja. Estoy esperando a que se lo digas tú. —Hizo por abrir y descubrió que estaba cerrada por dentro—. Hija, ¿estás ahí? No obtuvo respuesta verbal pero la rabia de su hija, que se hallaba maldiciendo, a Dios, a la Virgen, al violador de Ramón e incluso a su padre, le bastó. — ¿Qué pasa? —se pronunció Basilio preocupado, junto a su mujer—. ¿Qué, ya se ha enterado? — Eso parece. Y te esta maldiciendo ¿Alguna idea? — Ninguna. ¿A ver cómo me voy así? ¡Joder! —Guardó silencio, pensó, pero bruscamente dijo—: ¡Muchacha, sal de ahí! 175 — ¡No! — ¡Vamos, no hay todo el día! —Golpeó con la palma abierta la puerta. — ¡Vete! ¡Te odio! — Venga, sal o me enfado. — ¡Pues enfádate! Eres un tonto. Y yo ya estoy enfadada por si no te has dado cuenta. — ¡Sofí! No le hables así a tu padre —se pronunció excesivamente seria—. Respétalo. — Se giró a Basilio y adicionó—: La culpa es tuya por no hacerte respetar. Nosotros no hablábamos nunca de estos modos a nuestros padres. — Prefiero mi metodología. Yo jamás les pondré una mano encima, ni los abandonaré en un colegio —dijo totalmente serio y entristecido a su mujer—. Sofía, vamos, pórtate bien — indicó paciente. — ¡No quiero! ¡Te odio! ¡Me cambio de padre! — Pues hoy se está buscando un azote. Basilio se alejó y llevó consigo a su mujer tirando de su mano. Después habló: — Mira, Vanesa, me tengo que ir. Ya saldrá cuando tenga hambre. O sino pues esta noche tendrá que dormir con el monstruo del retrete. — ¡No digas tonterías! ¡Eso es mentira! —grito desde dentro la niña—. No existen los monstruos. — Si existen. Aparte, esta es más una criatura del subsuelo. Una vez, un anciano murió por ir a cagar en mitad de la noche. Y al día siguiente su mujer encontró que su marido, creo que se llamaba Jacinto, estaba muerto. ¿Y sabes? Cuando Osuna le hizo la autopsia encontró que tenía un mordisco en el culo. — ¡No te creo! —exclamó después de haber sonreído, haberse puesto en pie y apoyado tras la puerta. — Abre, te dejo el móvil, lo llamas y se lo preguntas. Estará sumamente contento de relatarte lo acontecido. Incluso si te portas bien mañana te enseñará fotos. Corrió el cerrojo, abrió y le pidió un abrazo. Con una afable y orgullosa sonrisa Basilio la alzó en brazos. — ¿Ya no me quieres cambiar, guapetona? —la niña ya no despedía odio pero de momento, todavía lloraba y sin consuelo aparente. Mas su padre, olvidando todo lo que les rodeaba, el crimen de la niña incluso, puso todo de su parte por hacerla sonreír—. Si todavía lo deseas mañana tu madre podrá llevarte al mercado. Allí me dijeron que hay un puesto de hombres que se alquilan por cincuenta pesetas la hora hasta que una niña queda contenta y ya puede adoptarlo. Sofía sonrió, se secó las lágrimas con la manga del pijama, esta vez llevaba uno amarillo con cinco atletas aproximándose a la línea de meta, el que más probabilidades tenía de vencer vestía los colores de Jamaica, y después de pedir perdón a sus padres besó a Basi en la mejilla. Preocupado todavía por su primogénita le acarició la cabeza y la puso delicadamente en el suelo. La niña estiró el cuello y preguntó: — ¿Y quién ha matado a esa niña es el mismo hombre que hizo daño a Ramón? — Me temo que sí. Otra vez en el parque del barrio san Telmo, la nieve diez minutos después seguía cayendo, y los más sabios vaticinaban que no cesaría hasta el día siguiente, Basilio tan envuelto como un regalo de navidad al que sólo faltaba lucir un lazo, bajo de su coche. En el bolsillo llevaba un paquete de cigarros que había encontrado en el mueble del salón, y un encendedor porque sospechaba que la noche iba a ser dura. Y de momento, en cuanto vio el vehículo personal de Espinoza, la sospecha se hizo verdad. Inmediatamente su voz potente le llegó cuando decía que ya estaban cubiertas todas las salidas para evitar que el pájaro escapase de Lobos. — Ese gusano tal vez ahora esté viendo las noticias en un hotel. Habrá que saber cuándo mató a la niña para saber cuántas horas nos lleva de ventaja —comentó en voz alta Basilio porque pretendía que todos le oyesen. Y vaya si lo oyeron, Baltasar se giró mirándolo, apuntando con la linterna y dijo, chulesco como eternamente hacía aquel anormal: — El comisario, ya ha mandado vía fax la foto que le dejaste a Rubio a todos los medios de comunicación, por lo que por muy alejado que esté ese hotel del que hablas, lo pillaremos. La gente nos ayudará. Pronto la centralita recibirá centenares de llamadas. — ¿Y tú y yo las atenderemos? ¿Qué sucede con la difusión del retrato de la niña? ¿También corre ya por las redacciones de esos carroñeros? — De momento nada. Esperaremos a que sus progenitores lo sepan —indicó Rubio molesto por el tono del local: el imberbe no hacía amigos fácilmente pero estaba en todas las mierdas; seguro que estaba bien enchufado. Sin prestar oídos a Sainz ni a ningún otro comentario, el comisario con sus doscientos trece centímetros y sus ciento veinticinco kilos, estaba al abrigo de un árbol, apoyado, mientras un numeroso equipo de investigadores, más de veinte, entre civilones2, locales y nacionales, lo escuchaba rodeándolo y tomado notas. Vestía un abrigo de plumas de la policía con las letras en amarillo fosforito y calzaba unas botas para el agua verdes. — Correa, ¿me vas a dar explicaciones voluntariamente o te las tendré que sacar por la fuerza con unos alicates? —le preguntó acercándosele hasta susurrarle al oído mientras lo 2 Civilones: En Albacete, de manera coloquial, a los profesionales de la Guardia Civil, independientemente del rango, se les llama así. 177 agarraba del cuello—. ¿Quién te piensas que eres para ir por ahí investigando en solitario? A mí me parece que has visto muchas películas de Harry el Sucio. — ¡Suélteme! Dígame qué pasa. — ¿Qué es este retrato? —Se sacó del bolsillo trasero de sus pantalones, lo desdobló con un gesto de muñeca y se lo mostró aún sin soltarlo—. ¿Te lo hizo Martín? ¿Y en base a qué? ¿Quién es? ¿Y por qué Rubio dice que tal vez sea el asesino de la niña? Quiero saber toda la mierda que me has ocultado. Y por supuesto no quiero ni mentiras ni excusas o bravuconadas. Recuerda que soy el primero que apaga las cámaras o se deshace de las cintas cuando torturas. CAPITULO XIV Veinte minutos después de haber sacado al subinspector toda la información poniéndolo en ridículo ante el resto, con las manos en los bolsillos Espinoza observaba a los técnicos de la científica trabajar. Paniagua nunca le había caído bien pero aquella noche, mientras lo veía esforzarse sin sus eternas quejas, su opinión estaba cambiando. Quizás, el técnico estaba empleándose de aquella manera tan metódica y precisa, e incluso pasional, porque en 1984 una prima segunda suya apareció muerta y violada en semejantes circunstancias, en su localidad de Alicante, a cien metros del hogar familiar, y huelga decir que hasta la fecha el culpable todavía seguía siendo desconocido. — Dura la jornada de hoy —dijo el comisario sin mirar a nadie en particular. — Horrible —contestó Paniagua poniéndose en pie y quitándose la nieve de las perneras con las manos enguantadas—. Mi gente y yo no podemos encontrar ni un rastro de los neumáticos del coche que utilizó. La nieve que no termina de derretirse es el gran hándicap. Ella se ha encargado de borrar todo. ¿Han encontrado los polis a alguien que viese la matricula? — No de momento. — Espero que ellos tengan más suerte. — ¿Quién está en la calle La Rioja? — Eva Ocaña. — Brillante profesional. Por cierto ¿qué me puedes decir del asesinato del propietario del videoclub? — Ese tipo tenía muy bien montada una sala de tortura. Fran encontró un cuerpo en una bañera. De momento está en la morgue. Osuna me ha confirmado que pertenece a un hombre de sesenta años. — ¿Su padre? Tal vez haya que hablar con el juez para que legalice la apertura del nicho donde supuestamente está enterrado. ¿Creéis tú o Eva Ocaña que el asesinato de la calle La Rioja tiene el mismo autor que los de Manzanares, Urrutia y Quintero? ¿O más bien tiene algo que ver con los casos que llevaba Oriol Moya? ¿O tal vez se me ocurre ahora su autor sea quien apuñaló a ese médico a la salida de un show musical? —Agregó interrogativamente haciendo uso de su vitaminada memoria—: Aunque también podría ser algo más personal. — No olvides el asesinato del taxista. Demasiada pistola, ¿no crees jefe? Por no olvidar que es la misma arma que utilizó Camarón quien mató a Olga Oñate. Y al taxista se le ha encontrado mucha cantidad de droga como para considerar que era para su propio consumo en el trasfondo del maletero. Sería descabellado pensar incluso en el suicidio. Por cierto, no olvidemos que en la cartera que llevaba encontramos la foto de una joven asiática oculta por otra perteneciente a su mujer. ¿Una amante? — Brillantes observaciones; esa arma no la utiliza cualquiera. ¿De verdad que no quieres ser poli? Fácilmente lo hago sustituir por ese endiablo —dijo señalando con el mentón a Correa. — No, pero gracias por el ofrecimiento. No me gustan las conjeturas prefiero la ciencia porque me da resultados tangibles y nada ambiguos —contestó acercándose a un árbol. Enfocó con la linterna y descubrió pintura—. Puede pertenecer a la chapa del automóvil. — ¿Qué pasa en esta ciudad? —se preguntó en voz alta Omar. — Lo mismo que a este puto país. —Sentenció Correa hostil, caminando a su jefe—. La sociedad está podrida porque los asesinos tienen más derechos que los policías. Un delincuente me puede disparar, puede asaltar mi casa, sujetar el cuello de mi hija mientras con una navaja amenaza a mi mujer con degollarla, y sin embargo,…. Sin embargo a mi me llamáis bruto porque he entrado en salas de interrogatorio donde el muy supuesto criminal, había un montón de pruebas que lo probaban aunque fuesen refutables, se estaba riendo de mis compañeros desde hacía numerosas jornadas, haciéndonos perder tiempo por puro deleite, por fastidiar con p a los familiares de la víctima, lo he liberado de sus esposas, joder todos tenemos derecho a golpear si nos golpean, y he hecho lo que ninguno se atrevía a hacer pero todos comentábamos que había que hacer —escupió al suelo, se limpió la comisura de los labios, se dirigió a su coche y se fue. Condujo hasta el anatómico forense escuchando al máximo volumen a B. B. King y Marvin Gaye en un cassette miscelánea que Vanesa le había grabado recientemente. Después de haberse fumado un cigarro a las puertas del edificio, y tantear la posibilidad de encenderse el segundo, con la cazadora doblada bajo el brazo, Correa entró al despacho de Osuna sin llamar cortésmente antes. Era típico que hubiese música pero en esta ocasión el silencio, comprensiblemente, lo inundaba todo. 179 Lo miró y lo encontró vestido con su blanquísima bata que llevaba abotonada incorrectamente porque se había saltado un ojal, y cruzó el umbral cabizbajo y desamparado. Colgó la prenda en la única percha, justo a la izquierda del chubasquero del doctor, y tras aunar valor le pidió que le mostrase el cuerpo de la niña. — Hola. Hacía tiempo que te esperaba. Traes mala cara. — Es mi mala virgen —dijo y esbozó la sombra de una sonrisa. — O un catarro —sostuvo inquieto en su asiento—. La autopsia la terminé en relativamente poco tiempo. Ahora estaba redactando un informe preliminar. Pero, vamos, sígueme —le dijo mientras dejaba de redactar, guardaba el documento usando las teclas de acceso rápido, se ponía de pie y comenzaba a caminar a paso ligero abandonando la oficina y entrando en el depósito. — Dime, ¿fue violada o se dejó hacer? —preguntó con un hilo de voz. — Fue violada y brutalmente. A parte sé que esta fue la primera vez para la niña porque tenía roto el Himen, de ahí la sangre derramada que te comenté en el parque. Y luego la mató dándole un golpe en la cabeza utilizando una piedra. Le machacó parte del cráneo. Más exactamente la parte parietal. Justo aquí —dijo indicando con un bolígrafo la región sobre el mismo cráneo del investigador. — Me hago una idea —dijo amargamente—. ¿Murió en el acto? — Literalmente no. — ¡Me cago en el puta! —murmuró apretando los puños. Sacó su teléfono y llamó a Espinoza mientras el doctor no le quitaba ojo de encima. Fue breve la conversación. Ni se saludaron. Sólo describió el arma homicida y que quería que la encontrase rápido. Después colgó, miro a Nicolás y le preguntó con los ojos exageradamente abiertos: — ¿Qué miras? — Dos cosas. La una, que eres directo. La otra, que te atreves a dar órdenes al mismísimo Omar. ¿Aún sigues llevando la batuta? — No y me alegro. No tengo costumbre de mandar. Prefiero ser el currante. Y que quieres que te diga, que mande él que por eso mismo cobra más que yo. Por cierto, ¿Omar? Para mí ya no hay amistades. Esta noche me ha tocado las pelotas y a mí eso únicamente me lo hace Vanesa. — ¿Únicamente Vanesa? Siempre he sido un solterón y me encanta. Pero no soy gilipollas y sé que tienes tantos líos amorosos extraconyugales como yo cicatrices por accidentes de moto. — O más,… —convino levemente risueño. Sin embargo la cara de broma le duro poco y pronto volvió a hablar con la severidad que esa noche le caracterizaba—: Pues venga muéstrame a la niña. Aún debo de informar a sus padres, y a mi misma familia porque puede ser que fuese amiga de mi chiquilla. Y después lo que toque. En resumen: no tengo toda la noche para hablar y es una pena. ¡Vamos! ¿En qué nevera la guardas? Hugo de siete años, vistiendo su camiseta de la Real Sociedad porque este y no otro era el club de sus sueños, el mismo donde fervientemente quería acabar jugando de cancerbero emulando a su idolatrado Alberto, se acercó en silencio hasta la puerta de la sala de estar después de haber acudido al baño a evacuar parte de los tres botes de Coca Cola bebidos a expensas de sus padres durante la tarde-noche, la entreabrió y se quedó viendo la televisión un rato más. Sus padres lo habían mandado a acostar media hora antes pero, sin un ápice de sueño, se propuso ver el final de Jungla de cristal a expensas de los deseos de sus progenitores, y lo iba hacer. Sin embargo no llevaba ni diez minutos en cuclillas, guardando silencio aún cuando se producían las escenas de acción cuando, y sin motivos aparentes que él pudiese ver la proyección de la película fue interrumpida dando paso a las noticias. Los servicios informativos de Antena 3 con una periodista rubia que, a Hugo le hizo sonreír divertido, documentaban el asesinato sucedido en una localidad de Albacete en él cual una menor era la víctima. Al punto mostraron un retrato robot del posible culpable. El niño de espaldas a su padre, un buen hombre que no era capaz de castigarlo y que era aficionado a filmar cortos y dirigir obras de teatro cuando el trabajo se lo permitía, no pudo ver su rostro blanquearse hasta igualarse al color de la pared. Pero su madre, que hasta ese instante se había mostrado habladora, preguntando en voz alta, masticando odio, quién sería capaz de destruir así a una niña, enmudeció sistemáticamente cuando de la boca de su esposo escuchó la respuesta que lo cambiaba todo. — Ese de ahí es mi padre. Y Hugo atónito sólo pensó cuánto iba a fardar en el colegio al día siguiente al relatar el crimen del tipo al que sólo conocía por un retrato con más de diez años, enmudeciendo a Aitor Zabaleta, hermano de tres etarras en busca y captura. Sonia tragó saliva y anduvo a abrir la puerta. Llevaba las manos en los bolsillos del batín, el peinado deshecho y los ojos enrojecidos por haberse estado limpiado las lágrimas desde las seis de la tarde, e intensamente pero a la vez tremendamente asustada deseaba que, quien había llamado a la puerta fuese su pequeña flor. Pero no fue así. Y cuando sus ojos se toparon con el policía que aquel mediodía fue a su casa, metro ochenta y cinco de estatura, setenta y cinco kilos de peso, barba demasiado abundante, mirada cansada y voz grave pero educada, y cuando sólo la había saludado con un suave buenas 181 noches que lo mismo le servía para despedirse de sus hijos una noche cotidiana, cayó arrodillada al suelo. Él, en cuclillas, le acarició la cabeza y le besó la frente retirándole el pelo que le había caído sobre los ojos. Sin decir palabra la ayudó a incorporarse. Y sujetándola del brazo la condujo al salón. La sentó en una silla y el tomó asiento en otra, muy cerca de la primera. Le tomó las manos y las cubrió con las suyas. — ¡Coño! ¿Qué es lo que está pasando? —preguntó Benito elevando las cejas, dejando caer su culo sobre su sillón y poniendo el botellín de cerveza que, acababa de tomar del frigorífico, en la mesa tras abrirla con la boca y escupir la chapa lo más lejos posible. Su mujer comenzó a hablar pero se vio impedida y dejó a mitad la frase antes de terminar de pronunciar el bonito y escueto nombre de su hija que significaba belleza. — Buenas noches —repitió en cinco minutos. Cogió impulso y agregó asustado porque hasta la fecha ese papelón de notificar la muerte de otros lo habían dado sus compañeros—: Siento un gran pesar en el corazón pero he de decirles que hace media hora su hija apareció asesinada. A Sonia se le escapó un aullido y se tapó la cara con las manos para llorar en la intimidad. Abrazó al policía y tras estar cinco segundos completamente derrotada se incorporó. Tomó un pañuelo usado del bolsillo, llevaba más de media docena, y se limpió mas también se arañó erróneamente. Benito, impasible, se levantó, el gato siguió sus pasos con el rabo alzado, y ambos se metieron en la cocina. Cerró la puerta, abrió el grifo del lavabo y tomando agua con las manos se refrescó la cara, la calva y el cuello. — ¿Recuerda el retrato que les mostré? La mujer afirmó moviendo la cabeza. — Creemos que ha sido él. — ¿Sólo lo creen? —mostró rabia en la pregunta y sollozó. — De momento se le está buscando pero no me niego a que exista otra solución —indicó resumiendo lo que en los telediarios no dejaban de taladrar en constante bucle y ella con su marido ya habían escuchado. — ¿Solución? — Si, otro culpable. ¿Qué me dice de su marido? — No. Él estuvo conmigo todo el día. ¿Y cómo? — No creo que ese dato le ayude. Debe de recordarla como la niña entrañable y bonita que era. — ¿La violó? — Si. — ¿Y dónde la tienen? — Está en el Anatómico. Si quiere verla la llevare conmigo. — ¡No! Iremos juntos Benito y yo. Él ahora es mi única familia. Incrédulo, Correa movió la cabeza como respuesta a aquello, y después se atrevió a hacerle una pregunta intentando retomar la conversación que ella se negó a empezar. E indistintamente, Sonia se incorporó y lo obligó a salir de su casa. Estando en el rellano, queriendo quemar su último cartucho, insistió: — ¡Denúncielo! Hágalo por su niña. Sin miramientos ella empujó la puerta y cuando el estruendo se esfumó, su esposo reapareció bajándose la cremallera de los pantalones con mirada asesina. — Me alegro de que ya se haya ido ese inútil. A ti, ni se te ocurra denunciarme. ¿Con quién ibas a estar mejor qué conmigo, preciosa guarra? Tan pronto el policía se hubo marchado, Benito regreso al salón, agarró del brazo y tiró de ella, aprovechando que estaba en pie, y mientras la conducía donde quería, dijo: — ¡Vamos querida! No lamentes más lo sucedido a esa mocosa. ¡Era una entupida! Ahora nos toca hacer otro hijo. Y esta vez será un varón fuerte y decidido porque las niñas solo traen problemas. Sonia aterrada, sin fuerza de voluntad, se dejó conducir al dormitorio y entre pasos en falso que casi la llevan a caer en dos ocasiones, llegó hasta el dormitorio principal. — ¡Desnúdate, puta! Quítate esa bata tan fea. Déjame ver tu cuerpo repleto de curvas —le dijo empujándola contra la cama: calló tumbada pero con las piernas colgando. Ella lloró pero no por estar asustada sino porque con la llegada del policía sus miedos se habían hecho tan reales que le dolían. Sentía pinchazos en sus genitales y en sus dos pechos. E incluso las sienes le dolían tanto que creía y quería que la cabeza le estallase. — Y no llores más por Ruth porque me vas a quitar el rollo y pobre de ti como se me corten las ganas. Si esta noche no follo, te juro que te provoco tanto dolor que me pides la muerte. La culpa de su asesinato no es ni tuya, ni mía. Sólo de ella misma y del policía ese — indicó tan suavemente como pudo después de amedrentarla, acariciándole la cabeza y retirándole el cabello—. ¡Qué tonto! ¡Se dejó engañar por una niña de seis años! —exclamó mientras le daba un pañuelo para que se limpiase los ojos tomado de sus pantalones—. No quiero verte triste mientas te la meto. ¡Así que espabila! ¡Y sonríe! Pronto te dejaré preñada de nuevo porque en el fondo te quiero —le susurró—. ¡Mírate! Eres hermosa con esos ojos tan verdes y esos pechos enormes y firmes. Tiró de ella hasta ponerla en pie y aprovechando su actitud inerte, le quitó la bata, le bajó la falda desgarrándosela y operó igual con las bragas. La empujó tumbándola y la obligó a que le abriese las piernas. Se bajó los pantalones y los calzoncillos hasta los tobillos, se echó sobre ella y la penetró como un animal. 183 Con los ojos mirando al techo, mientras se agitaba por la fuerza de las embestidas de su marido, aulló desconsolada. — ¡Gatita mía! ¡Gatita mía! —Sudaba como un cerdo, apestaba como un salvaje y le agarró la cara con sus dedos retorcidos como las garras de un águila. Y cuando sus miradas coincidieron, añadió tan poéticamente como su cerebro de mandril tarado le permitió—: ¡Tienes mirada de gata en celo! De nuevo en el despacho de Osuna, con el forense sentado tras el escritorio, Correa reflexivo se dejó caer en el sofá y llamó a su casa. Su mujer que no dormía contestó enseguida y en la voz pronto, él, notó angustia y agotamiento. — ¿Cómo estáis? —preguntó con la mirada fija en los perfectamente barridos ladrillos de suelo. — Mal —comentó sin andarse por las ramas—. Regreso del dormitorio de los chicos. Sofía acaba de caer rendida pero antes estuvimos llorando mucho. Cree que es Ruth y no puede dejar de recordar sus momentos compartidos. Dime, ¿es ella? — Sí que lo es. — Lo siento mucho por su madre porque tiene que estar my destrozada. Imagino que uno de nuestros hijos acaba así, y sé que yo moriría de tristeza. Sin saber cómo consolarla le pidió que fuese fuerte mas supo que sería insuficiente consejo porque era nefasto dando ánimos. — ¡Quiero irme de Lobos! Tenemos que mudarnos pronto. Esta ciudad puede conmigo. Es gris. Hay delincuencia allá donde miras. Y estas Navidades sí o sí llevo a los niños conmigo a casa de mis padres. En ti dejó que decidas si nos acompañas. — ¡Yo no puedo decidir esas cosas! — No me mientas. — Veo que sigues obstinada por dejarme sólo los veinte días que Sofía tiene de vacaciones. Y seguramente sea lo mejor para ella y para ti. Os distraeréis con tus sobrinos. Pero no te engañes porque violencia hay en todas los sitios del mundo y cuánto mayor es la ciudad más probabilidades hay; pero sé que tu a aquella ciudad la ves como una utopía y yo ya te prometí que iríamos a vivir allí… Así que tendré que cumplir la palabra antes o después — respondió agotado, apoyando la cabeza en la palma de la mano libre. Después mirando hacía el esqueleto que Osuna tenía decorado con un collar de flores de cuando fue a Waikiki sonrió. — Ya te vale. — Si Vanesa. —Se metió un caramelo a la boca y agregó cambiando de tema al ciento por cien—: Ve a ver a nuestros críos dormir, te relajará. Para mí siempre es una gozada. Y ya miraremos residencias en Malva; queda prometido. Ve llamando a tu hermano Fernando y pregúntale; él sabrá de alguna que esté en buen estado o de cierta urbanización que se estén planteando construir los del ayuntamiento. Un beso muy fuerte. Os quiero mucho. — Te tomo la palabra. Nosotros también te queremos —respondió y liberó una escueta sonrisa que ni siquiera mostró su blanca dentadura. Ambos colgaron a la vez. Basilio se puso en pie, guardó el teléfono en el bolsillo trasero del pantalón y se dirigió hasta Osuna arrastrando los pies. Puso las manos sobre el escritorio y le preguntó: — ¿Y por qué la maniató, amordazó y mató después si ella tanto lo apreciaba? ¿Y por qué ese radicalismo? Por cierto, se me acaba de ocurrir una pregunta: ¿Aparecerá Ruth en los videos de Quintero? Tengo que hablar con Diego. — Me consta que él y dos compañeros tuyos están interrogando a los familiares de sus víctimas. Sobre el radicalismo y las medidas de sujeción no te puedo dar una respuesta concreta, eso te tocará averiguarlo a ti. Sólo me puedo limitar a conjeturar. Tal vez la niña lo viese como un amigo hasta que él quiso penetrarla y por eso la maniató, amordazó y violó. Podría ser que esta vez fuese tan radical porque quizás la niña le habló de ti. En cambio si te puedo asegurar que no se reveló eficazmente porque no he encontrado en sus uñas restos de piel ajena o cabellos. — Lo cual no deja de ser una putada. — Sin embargo no todo está perdido porque encontré semen que podría esclarecer quién fue si me traes material con el que comparar. — Ya lo sé. Ella sentía aprecio por él. De otra manera hubiese visto pánico en sus ojos cuando le mostré el retrato. ¿Y por qué me engañó? Es posible que lo considerase su mejor amigo. Visto lo visto, en su casa su padre no la quería ni un ápice. Le dio una paliza la primera vez que desapareció de casa. Y aún así se volvió a ir con él. Por cierto, ¿cómo de fuerte la ató y amordazó? — Intensamente. — ¿Y el orden? — ¿El orden? ¿Me planteas que tal vez la violó sin atarla? Ahí dudo. Pero si te he dejado claro que la violó estando viva. Tanto la cuerda como el jersey habrá que tomarlos como pruebas importantes para cuando consigamos registrar la vivienda y el coche del sospechoso. — Ya, vale, perdona mis preguntas repetitivas. ¿Y otra cosa, por qué Ramón si le tenía miedo? A lo mejor a él lo violó la primera vez y con ella quiso ir más despacio. ¿Y cómo se gana a esos niños? ¿Les da amor, los invita a comer, les regala juguetes? ¿Por qué tanto Ramón como Ruth son hijos de padres maltratadores? No creo que sea mera coincidencia. —Tomó aire, se dirigió hacía la máquina expendedora de café y se llenó un vaso. Luego agregó, respondiéndose a sí mismo—. ¡Porque son más fáciles de engatusar! Debo dar con él antes de que vuelva a existir otra Ruth. Escucha, Nicolás, y si esta no ha sido su primera víctima mortal. ¿O tú crees 185 que si lo es? Antes, es necesario, que lo identifique, y para ello necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Se llevó a los labios el caldo pero quemaba. Llamó al comisario. Espinoza, en su despacho, le respondió: — Correa, ya habilitamos un teléfono de ayuda. Y estamos recibiendo llamadas a la centralita aun que por el momento, y dado lo tarde que es, ninguna valiosa. Para mañana por la mañana, cuando los periódicos descarguen sus ejemplares en los estancos, los vecinos nos reportarán la identidad del sujeto. — ¿Y mientras? —preguntó echándose otro caramelo, este sabor frambuesa, porque se había olvidado del café. — Los compañeros están trabajando por encontrarlo. — ¡No es suficiente! ¡Yo quiero la cabeza de ese pájaro ya! —vociferó al punto que escupía la golosina a tres metros porque odiaba ese sabor. — ¿Pues te invito a que salgas a la calle a buscarlo tú mismo o temes perder el control? —convino arengándolo con suma malicia. Basilio encendió la radio mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Después puso en marcha su coche. Derecho fue hasta la calle Pensilvania, la cruzó para meterse en el barrio San Joaquín, siguió recto hasta alcanzar la calle Finlandia y entonces cuando se encontró próximo a la Filmoteca, aparcó en el primer hueco que encontró. Caminó unos pasos adentrándose en la calle Viejo Continente, llegó hasta la calle Badajoz y la cruzó, continuó hacía el norte, y tras comprobar con un simple vistazo que había llegado al edificio adecuado, descendió tras aparcar donde buenamente pudo y caminó hasta alcanzar el timbre del portal y lo pulsó tres veces. Con inminencia una chica le contestó, mantuvieron una breve conversación y le abrió. Sin detenerse, después de haberse deshecho de una mínima cantidad de nieve pegada a la suela de sus botas, cruzó el umbral de la puerta abierta y ascendió por las estrechas escaleras de caracol tan atestadas de porquería como siempre. Aquellas chicas tan amigas suyas tenían una asignatura pendiente con la limpieza pero no se consideraba tan valiente como para advertirles. — ¡Bienvenido a Mi Paraíso! ¿Cuánto tiempo sin verte, cariño? —exclamó y preguntó la misma chica, pelo ondulado, negro y largo, y sexi, muy sexi, después de besarlo efusivamente en las mejillas. En aquella población albaceteña se la conocía por Estrella no obstante todos, salvo Correa con el que había mantenido conversaciones fructíferas, brillantes e hilarantes, desconocían su verdadera identidad. El nombre y los apellidos que tenía antes de llegar, cuando padecía por tener genitales masculinos, tenía residencia en Lanzarote y trabajaba en las cocinas de los buques de la Armada española, eran un total misterio. Pero nadie le preguntaba porque todos la respetaban. — Una eternidad amiga mía —reconoció él mientras se fundían en un gran abrazo y él aprovechaba para acariciarle la espalda descubierta, gracias a su vestido platino, y suave como siempre. Ella, picara como nunca dejaría de ser, no perdió la ocasión y llevó una mano a la entrepierna de su interlocutor. — Por favor, suéltame. Esta vez tengo mucha prisa y me estas poniendo inoportunamente malo. — Una lástima, cielo —se relamió sugerente—. En fin. Dime, ¿qué te trae hasta mi dulce hogar a estas horas? —Deshizo el abrazo, dio tres pasos atrás y abrió los brazos para contener el contenido de la habitación. La que simplemente era la recepción decorada con mármol negro y detalles en seda de los colores oro y fucsia de su prostíbulo de barrio. Sin saber mantener la boca cerrada porque la euforia no se lo permitía inquirió poniendo los brazos en jarra y abriendo las piernas—. ¿Es por Vanesa? ¿Te ha roto el corazón? Eso te pasa porque eres muy puto. Acércate a la barra, te invitó a un whisky. — ¡No! ¡No! Vanesa aún vive en la ignorancia. Y rezo porque así siga durante muchos años —abrió la boca mostrando una gran sonrisa y convino a explicar, serio mientras se encendía un cigarro—: Necesito tu ayuda y la de tus chicas. Y agradecido me bebería hasta el agua de las macetas. — ¿Quieres una cama redonda, bicho? — ¡No! ¡Claro que no! ¿Es que me has visto cara de salido? —le puso una mano en el hombro desnudo y agregó—: Tranquila, Estrella, algún día tú y yo nos meteremos en tu suite y lo haremos como perros. No olvido que tengo que catar tu perfecta vagina. — Eso espero amor. Sentado en un sillón de piel color chocolate, cerca de una de las ventanas que daba a la calle, rodeado de todo el personal que lo escuchaba embelesado porque esa noche tan atípica no tenían clientela, y con la insistente Estrella sobre sus rodillas, Correa, les dio la terrible noticia del asesinato de Ruth. — ¡Oh! ¡Pobre niña! —exclamaron Selma, Lucrecia y Antonia, veinteañeras, colombianas y las más jóvenes del grupo. — ¡Maldito cerdo! —exclamaron Ágata y Matilde, la primera de Costa de Marfil, la segunda de Rumanía. — Píllalo y demuéstrale que eres la ley —dijo Estrella acariciándole la barba. — Si, si, lo intentaré capturar. Vamos guapa deja que me ponga en pie, quiero que veáis una cosa. —Alzó a su amiga, y se levantó con mucha dificultad por culpa de la profundidad del asiento, luego se llevó una mano al bolsillo y sacó otra copia del retrato robot. Dio una calada al cigarro y desdobló el papel. Una encendió una lámpara, otra le arrebató la hoja y la miró, después vino una segunda y se precipitó a por el papel. 187 — ¿Lo conocéis? —interrogó cuando había calculado que todas habían estudiado el dibujo. —Yo no ¿y vosotras, chotones? —verbalizó Anastasia con marcado acento madrileño, la que era la más alta de las chicas, se proclamó portavoz al preguntarles. Todas salvo Silvia, mulata, brasileña, más musculada que Basilio, manifestaron se negativa. — Dime, ¿de qué lo conoces? — Realmente yo nunca he hablado con él. Pero una amiga de una hermana mía sí. Se llama Flor y dejó la profesión. — ¿Qué sucedió? ¿Y cuándo? — Flor tenía una hija y ese, u otro porque no estoy muy segura, la violó. De eso hace ya bastante tiempo. — ¿Y no hubo una denuncia? ¿Tenía una hija? Una compañera libero una burlesca risotada. Después exclamó indignada: — ¡La policía nunca nos toma en serio! Basilio no le contestó porque estaba desafortunadamente en lo cierto; entonces Baltasar Sainz se le apareció en la mente como el recuerdo humillante de un compañero. — ¡O tiene, yo qué sé! —dijo arrinconada. — ¿Y tu hermana te puede decir dónde vive? ¿O darte su número de móvil? —inquirió buscando donde tomar notas si resultaba que obtenía información. — ¡No! Él alzó los hombros. Estrella abrió el pico adoctrinando: — Nosotras las putas no solemos intimar mucho porque la vida da mil vueltas. Hoy estamos aquí pero donde estaremos mañana lo desconocemos. Desilusionado movió la cabeza aceptando las circunstancias. No obstante la idea que lo había llevado allí, todavía seguía viva. Tomó del brazo a la propietaria, apartándola del grupo, y con sus mejores palabras le dijo: — Hasta aquí me ha traído la constatada idea de que Tomás, que es por como se le conoce, se aprovecha de los niños de este barrio con familias desestructuradas. Y no tomes por mala esta palabra porque no estoy diciendo que por ser unas profesionales del sexo peguéis a vuestros hijos ¿okey? —La chica afirmó con repetidos gestos de cabeza—. Quédate con el papel, pasadlo entre vuestros conocidos, si alguien lo conoce, llámame a cualquier hora o día. O acudir a la comisaría más cercana. Es muy importante que lo detengamos antes de que.... — ¡Cálmate, chico! Cuentas con nuestro apoyo —dijo Aurora, cubana treintañera que, había ejercido de radar escuchando toda la conversación. — ¿Estrella tienes mi número? —preguntó apagando el cigarro en el cenicero más cercano: el que representaba un clítoris. — Lo guardo como oro en paño, mi héroe. ¿Recuerdas aquella tarde? ¿Era enero, verdad? —convino a concluir evocando en su memoria y en la del policía la tan famosa escena donde él le salvo la vida. Un año atrás una pandilla de ultra fascistas la intentaron matar a la salida de su burdel. Pero él, que casualmente acababa de salir de la Filmoteca del brazo de su mujer en su día de descanso, no dudó en ir en su rescate mientras los refuerzos llegaban, aun manteniendo su ímpetu cuando aquellos se empuñaron sus puños americanos y la emprendieron a golpes contra él. — ¡Ni idea del mes que corría! Pero no des tanta importancia a mi acto. Era mi obligación socorrerte y aunque me rompieron dos costillas, volvería a hacerlo, chata. Correa subió a su automóvil y desde una de las ventanas, ocultándose tras las cortinas de encaje, Estrella lo vio arrancar e incluso escuchó cómo aumentaba el volumen del radio cassette. Estaba enfadado y ella sabía que podría hacer cualquier cosa si se cruzaba con el fugitivo en una calle sin testigos. Su mirada lo delataba y ella que, bien sabía leer en sus ojos, sentía pánico ante lo que pudiese hacer. Sin embargo, fue cruzar la mirada con Antonia y abrir una apuesta. Viciosa como era al juego apostó quinientas mil pesetas a que Basilio mataba al retratado. La otra rompió a reír calificándolo de legal. — Eres muy joven e ingenua. No creas en las primeras apariencias —le dijo acomodándose. Acto seguido, mientras un puñado de sus empleadas jugaban al bridge, relató lo sucedido cuando vio por última vez, de momento, aquella mirada llena de odio. Era la misma que le vio tres meses exactos atrás, una tarde que acabó en el suelo de su local, con las narices sangrando, después de que un forastero le golpeara accidentalmente. O eso dijo luego, segundo antes de que Basilio se lanzase sobre su cabeza con las manos abiertas y los ojos inyectados en sangre, y le mordiese la oreja arrancándole un trozo. Él, tan sumamente borracho y echado a perder, terminó destrozado cuando el herido, sangrando como un cerdo, y un amigo suyo, brincaron sobre él tumbándolo y lo arrastraron al cuarto de baño masculino estirazando de sus brazos. Y la cosa fue a peor en el momento en el que se encerraron cuatro más, locales todos esta vez que le profesaban un odio infinito por antiguas reyertas. Bloquearon desde dentro la puerta para que las trabajadoras no pudiesen entrar, le ataron las manos a la espalda con un cinturón, lo aturdieron a base de severos puñetazos y golpes contra los lavabos, y cuando escupía sangre lo cogieron entre cuatro y los dos restantes intentaron meterle la cabeza en un retrete empujándole desde detrás. — ¿Y cómo es que no lo ahogaron si tan fácil lo tenían? 189 — Eso no me lo ha explicado nunca. Ya te lo he dicho muchas veces, recuérdalo, es un caballero. Y ellos no nos cuentan esos pormenores a las princesas. Sintiéndose el peor ser humano sobre la faz de la Tierra, bajó del automóvil que había aparcado a escasos veinte metros de la puerta principal de la casa de Patricia Motos, se acuclilló y vomitó. Desde que el comisario le había recordado todo el mal que era capaz de hacer, la mala bestia que había llevado siempre en su interior había despertado y aunque lo había intentado disimular con un éxito discutible, ya no podía más. Entonces por su cerebro pasaron imágenes a ritmo vertiginoso que le recordaron escenas que un policía honesto, como él se vanagloriaba de ser, nunca hubiese protagonizado. Estaba en cuclillas agobiadísimo e incluso mareado, con la frente sudada, padeciendo escalofríos, sintiendo punzadas de dolor en la garganta, cuando cayó en la cuenta de que él era un policía corrupto. Y terminó sentado en la nieve pensando que era un cerdo. Un animal que no se había enfrentado a sus superiores cuando le habían animado a encerrarse con un sospechoso porque le gustaba dar y recibir. Estaba enganchado a la violencia como al sexo y al alcohol. Y por eso, poniéndose en pie, limpiándose la cara, quitándose el abrigo, contemplando y comparando la mancha que eran sus vómitos sobre la nieve como él lo era al honorable Cuerpo al que siempre había querido pertenecer, en aquel momento, supo que era un potencial asesino. Cuatro timbrazos muy continuados despertaron a Patricia Motos cuando eran las dos de la madrugada y pensó, entre sueños, que quien estuviese llamando pronto dejaría fulminado el interruptor. Arropada con un batín y descalza porque no había encontrado calzado cómodo, salió de su dormitorio dejando dormir felizmente a su prometido, Guillermo Valenciano, comercial de una empresa de informática en Lobos, Oasis S. L., y profesor de natación en los cursos anuales ofrecidos por el ayuntamiento. — Buenas noches. ¿Ha ocurrido algo tan sumamente importante que no pueda esperar? —preguntó en cuanto abrió la puerta y tuvo tiempo de contemplar el semblante serio del loco que aparecía en la nieve con un triste jersey. — Ha aparecido asesinada y brutalmente violada una niña en el parque aledaño a la calle Badajoz. No puedo creer que no te hayas enterado. Estamos faltos de personal y tú duermes a pierna suelta. No creí que fueses tan sinvergüenza —y finalizó alzando el mentón. — ¡Reprime tu chulería, Basilio! Todavía no eres más que yo. Y hazme el favor de bajar la voz porque no estoy sola. Mi futuro marido duerme en la planta superior —indicó airada por el trato recibido pero lo suficientemente cortés como para darle paso y cerrar la puerta. Aún en el pasillo porque ya no pasarían de allí, salvo si la cosa cambiaba radicalmente, añadió con tono más suave—: Y sinceramente no sabía nada. Llegamos a la seis de la tarde de un viaje a Zaragoza y tan pronto entramos nos metimos a la cama para descansar. — ¿Te vas a casar? — Si. El 9 de Mayo, en Zaragoza por supuesto —dijo orgullosa refiriéndose a su tierra. Después sentenció sarcástica—: ¿No me digas que no has recibido invitación? — ¿Y ya lo conocías cuando me trajiste? — Eso no te importa. — ¿Y cómo he de sentirme? — No me importa. Tú jugaste conmigo, yo jugué contigo. ¿Acaso tú ibas a dejar a tu esposa por mí? — No. — Agradezco la sinceridad. Al menos tienes huevos de no mentir. ¿Sabes? Puedes tomar esto como una lección. En comisaría nadie sabía de mi compromiso, ni lo saben, así que me resultó extremadamente fácil hacerme pasar por ingenua. Tu jefa se puso muy celosa cuando aparecimos en la reunión, ¿te acuerdas? ¡Fue divertido! ¿Para cuándo vas a ser padre? La escuché hablar contigo por casualidad. Lo mismo hasta podría darme prisa, quedarme embaraza de mi chico, y hacer que nuestros niños fuesen quintos. Seria idílico sacarlos a pasear juntos. Oye, ¿no estabas de baja? — Eso fue en otra vida. Subinspectora, disculpa mi torpeza. Son los nervios. Por favor, dejemos los litigios para luego. ¡Vístete y déjale una nota a… cómo se llame! Necesito tu ayuda y confío en obtenerla. ¿Por qué a que nunca es tarde como para que ayudes a uno de tus compañeros preferidos? —Sonrió y arqueó una ceja. Un rato atrás se había dejado caer meditabundo en la nieve, y aunque sus pensamientos sobre su persona no habían cambiado, nunca iba a terminar mal con una mujer. Y si con la bonita Patri las relaciones extramatrimoniales se habían visto extinguidas repentina y dolorosamente, en el océano había millones de peces más. — Si, claro. Me parece muy adulto lo que sugieres —convino y le tendió la mano; el otro se la estrechó—. Dame cinco minutos y estaré preparada —le respondió mientras lo dejaba esperando en la sala de estar y caminaba hasta el cuarto de baño. — Bien, tenemos que encontrar al asesino lo antes posible, mis mayores temores son que ya haya escapado y tiempo ha tenido de sobra ¿Recuerdas el retrato robot? Sospecho que es él. —Preguntó mientras estudiaba su colección de películas, música y literatura—. Tiene buen gustó —se dijo al ver cintas como El silencio de los corderos o Tener y no tener. — ¡Ya! Pero y ¿quién es él? —exclamó preguntando ella vistiéndose tras una ducha fugaz. — Eso aún no lo sé. Necesito qué hagas una llamada a la familia de Ramón Sena. Él tal vez nos pueda decir donde vive si lo violó en su misma casa. 191 — ¿Quieres que llame a estas horas a un niño de seis años? — Así es. — ¡Tú estás loco! — Ya lo sé. Pero es la única opción. Cada minuto cuenta y si esperamos hasta mañana el desgraciado habrá escapado. — ¡Pues me niego! —contestó tozuda al tiempo que se calzaba la segunda de las botas—. Hay que pensar en otra cosa. Cuando amanezca lo llamaremos, ahora no. No es el momento de despertar a un niño y de hacerle revivir los peores acontecimientos de su vida. Supongamos que lo violó en otro sitio. ¿A tú hija no le refirió dónde fue? — No sabría qué decirte, lo siento. ¡Llevas razón! —aprobó finalmente con un libro en la mano de Celso Peyroux—. ¿Sabes? Mi esposa también lo tiene. Habla maravillas de este escritor, al parecer viene de vacaciones a un pueblo cercano a Alcaraz, ¿el Cilleruelo puede ser? Es una lástima que yo no lea poesía. — La miel no se hizo para la lengua del asno, Basi. Si, ahí es. Yo lo conozco porque mi novio es amigo suyo. Es una persona muy encantadora. — En fin, ¿qué hacemos? No hay por dónde agarrar. ¿Me permites fumar? Necesito fumarme algo y beber un trago de lo qué sea. ¿Tienes una limonada? Tengo el estomago muy revuelto. La policía negó con la cabeza y severa agregó: — ¡Déjate de mariconadas, y salgamos a capturar a ese cerdo! —Después tomó una libreta del mueble que soportaba el televisor, garabateó aprisa en una página, arrancó la hoja, subió aprisa las escaleras y la depositó en la mesilla de su amor. Para finalizar tocó su hombro y suavemente le dijo que se iba—. El trabajo me llama, cari. Sigue dormido. Eugenio Silva, taxista ejemplar, futbolista en la regional y estudiante de ingeniería de caminos, conducía hacía la comisaría de la Policía Nacional por la calle Constantino Romero; así evitaba el tráfico de su paralela, la más transitada Zúrich, con su hermana Aida acompañándolo. La joven, angustiada desde que el subinspector Rosas llamara al teléfono de casa citándolos para una rutinaria entrevista, masticaba un chicle mientras intentaba domar sus sentimientos, recuerdos y lágrimas. Las que le brotaban y no le avergonzaban. — Hermana, anda y no llores. Hablé con Pedro Cañizares, —padre de otra víctima—, y mucho nos están molestando estos polis por descubrir al asesino de Quintero. Cuando Irene estaba desconsolada después de que la desvirgase nadie hizo nada. Tú le limpiabas los mocos y yo intentaba entretenerla llevándola con la moto. Nuestros padres reñían porque padre decía que iba a matar a aquel granuja y madre decía que así sólo lograría ir a prisión. Y con tanta discusión finalmente nuestro padre se fue de casa, abandonándonos; la peque se tomó veinte pastillas de las que madre usaba para dormir; y luego a esta la encerraron en el manicomio cuando salió loca. — Ya —contestó Aída que no quería oírlo hablar. — ¿Ya?, pues no. Bravo por quien matase a ese hijo de puta. Me hubiese gustado ser yo. Pero siempre fui un blando, tú bien lo sabes. Pero te prometo que si ese poli de mierda te aprieta mucho, le parto la cara. Estoy deslomándome desde que padre se fue y para qué. Para que una noche de domingo me quiten a mitad de cenar para preguntarme qué hacíamos ayer noche. — ¿Y quién habrá matado a Cisneros? —En Lobos todos los taxistas se conocían—. Dicen que había discutido con Carvajal. ¡Pero si eran muy amigos! — No me importa, Aida. Eso son chismes que ni a ti ni a mí nos solucionan la vida. Pero mira, la poli haría bien investigando eso antes que ir molestándonos y yo pienso sugerírselo. La chica volvió la cabeza hacía su ventanilla, no quería seguir escuchando a Eugenio ladrar, y observó deprisa pasar a un gigante sujetando a una chica. Ella parecía estar muy drogada pero al cuarto segundo todo quedó olvidado. Gato llevaba más de tres horas fuera de Lobos cuando, Romeo Pérez, quinceañero al que le gustaba trasnochar viendo programas para adultos, llamó a la policía reconociendo al hombre del retrato robot como Silvestre Ulloa. — Es mi vecino. Vive en el ático del número dos de la calle Salamanca y se llama Silvestre Ulloa —declaró firmemente convencido—. Es un hombre que ronda los cincuenta y cinco años, está casado con una señora de generosas medidas y es parco en palabras —lo describió nervioso mientras no quitaba los ojos del televisor. — ¿Y ha percibido recientemente movimientos en su casa? Meditó y contestó: — No lo sé. Estando este fin de semana castigado no he salido a la calle, y por tanto no lo he visto ni oído. Hasta ahora era una persona que no me interesaba, nunca me ha caído bien, tampoco mal. —Escuchó las preguntas de la policía y explicó desenvuelto—: Nunca lo vi relacionarse con menores. Siempre se ha limitado a pasar desapercibido en la comunidad. Únicamente lo recuerdo de haberme cruzado con él en las escaleras porque no nos gusta usar el ascensor. Es poco fiable, sabe. Tiene muchas averías pero no lo quieren cambiar por no perjudicar el estilo del inmueble. — ¿Y sabe si tenía negocios, casas alquiladas, otros inmuebles en propiedad donde se haya podido esconder? —inquirió la agente Sevilla al tiempo que escribía en el ordenador rápidamente, haciendo sonar las teclas del duro teclado. El que a menudo deseaba lanzar ventana a bajo, a ver si a sí, mantenimiento le ponía uno nuevo e inalámbrico. 193 — No sé. Pero es hombre de vestir bien y vivir aquí es caro. Mi madre se mata a trabajar para pagar el apartamento donde vivimos. Su madre, Antonia López, de pelo negro azabache, largo hasta la cintura y rizado, salió de su dormitorio pensando las palabras que le diría a su hijo cuando lo encontrase viendo la tele otra noche más. Vestía su pijama de franela verde y tan enorme que cabrían dos como ella, y caminando con extremo cuidado porque su desordenado hijo mantenía la casa hecha un caos con su monopatín y su balón de balonmano siempre en medio llegó hasta la puerta cerrada. Quieta, respiró hondo encogida bajo aquel saco. Tenía frío porque por las noches apagaba la calefacción, nevara o no. Y contempló, porque se reflejaba en los cristales, a su primogénito sentado en un sillón, con los pies descalzos sobre la mesa y un par de revistas pornográficas abiertas puestas encima de su torso desnudo. — ¿Qué pasa hijo? ¿Con quién demonios hablas? —quiso saber preguntándole con voz exageradamente firme, acento ñoño, temiendo que estuviese hablando con una línea erótica como ya hiciese meses atrás—. Mañana mismo corto el teléfono. ¿No ves qué hora es? Y mañana te examinas de Filosofía, ¿es correcto? No le hizo caso porque aborrecía que lo tratase como a un niño. — ¡Buen castigo tengo desde que tu padre murió y me dejó sola para criarte! Él tiró de sus pantalones y la incitó a mirar la televisión sin descolgar, haciéndole señas con la mano libre. Silvestre Ulloa por enésima vez aparecía por la tele mientras la voz de una reportera decía de él que estaba en busca y captura. — Hablo con la Policía. Ese de ahí, es nuestro vecino —remarcó viéndola con la boca abierta sentar en el sillón que había a su lado. Con la cara descompuesta por estar asimilando las cosas le acarició la cabeza y él se dejó sobar aunque odiase esa actitud mimosa. — ¿Sabes qué ha hecho? Ha violado y matado a una niña. Una pequeña de la edad de nuestra Julia. ¿Te imaginas que nos la violase? Mañana le preguntas. O mejor aún la llevas al médico para que le haga una exploración. Y no soy un castigo; soy tu hijo adolescente y único varón. Y no me agobies más; ese examen lo apruebo con un diez. ¿Te apuestas algo? — Menudo hombre de la casa estás hecho —espetó con amargura. Sin tiempo que perder, en una carrera atlética que la describía como la más rápida a nivel nacional de entre todas sus compañeras, la agente Lucía Sevilla, nieta, sobrina y hermana de tres policías, y la agente más rubia natural del cuerpo, perfectamente uniformada, aquella noche como todas, porque para ella era un orgullo ser del Cuerpo, se presentó en el despacho de Espinoza. Sin tocar en la puerta, ni hablar con su secretaria personal que atendía el teléfono tras dos torres de papeles, entró y bajo el dintel, con los brazos en jarras y las piernas abiertas, resumió la información dada por Romero y por la madre del muchacho; porque esta una vez comprendido el alcance de la situación le arrebató el teléfono e informó con más precisión. — Muy bien, Lucia. Puedes volver a su trabajo —dijo Espinoza realmente agradecido y de inmediato recordó a su hermano mayor. También llamado Omar, había dejado la profesión siete años atrás para estudiar Derecho y ahora ejercía de fiscal en Toledo sino recordaba mal. Habiéndola visto partir con una placentera sonrisa, bebió un trago de una de las muchas botellas de agua que siempre tenía a medio consumir en la nevera de su despacho, y tomando su cazadora al vuelo corrió afuera. En la calle, tomó el mismo coche con el que llevaba circulando toda la noche y condujo, ya había dejado de nevar pero aún así la nieve tardaría en derretirse, e hizo mientras tanto varias llamadas consecutivamente. La primera fue para Cesar Paniagua indicándole que necesitaba para ya un técnico en el número dos de la calle Salamanca. Seguidamente llamó a Correa. — ¿Dónde estás que no sé nada de ti desde hace más de una hora? O quizás sean dos. ¿Has sacado algo en claro investigando por tu cuenta? —El comisario tan pronto tuteaba como llamaba de usted a todos sus empleados incontroladamente. — No he dado con pista determinante alguna. ¿Ustedes? — Si. Por fin se nos apareció la virgen. Tenemos una muestra del color de la chapa perteneciente a un vehículo, verde, y también el modelo, un Mitsubishi Montero, y la numeración parcial de la matricula, lamentablemente sólo sabemos que contiene un 77 y una P, de un coche que a la misma hora que Osuna determinó la muerte de la niña fue visto. Esperemos que toque la flauta a nuestro favor y haya coincidencia. Por el momento hay veintitrés vehículos que se corresponden con el modelo y el color pero la información no nos habla de los datos de los propietarios ni de las matriculas. Las bases de datos están desfasadas o cómo se diga. También llamaron a la central diciéndonos la residencia del tipo del dibujo. E incluso el nombre. Se llama Silvestre Ulloa y ronda los cincuenta y cinco. Ahora falta que sea él y no estemos ante una nueva cagada. Por cierto, nos hablaron de su alto nivel adquisitivo y de sus empresas. Y estamos ante un empresario polifacético con varias viviendas de recreo que tiene varios hoteles en propiedad única o como máximo accionista. Bajo mi punto de vista en su vivienda de la calle Salamanca no ha violado a ningún menor. Para estas acciones necesitaría una casa y no un ático. Ahora trataré que el instructor me dé una orden de registro pero creo que será complicado. ¿Cree que puede ocultarse en Malva, esa es la ciudad más turística y próxima a nuestro pueblo? Todo rico que se precie tiene allí una vivienda de recreo porque es Los Ángeles a la europea, aunque a mí no me gusta. Recordó la conversación mantenida con su cuñada y afirmó. — ¡Muy bien! —Libero un indescriptible gruñido y continuó sermoneando—. Sigue así y hare que le arresten. Desde que se deshizo de la niña hasta que se encontró pasó poco tiempo pero el suficiente para que saliese de Lobos. Y esos minutos en los que no teníamos el control de 195 las carreteras fueron determinantes. Si no lo llegáramos a encontrar porque se fuga del país, e incluso si mata o viola a algún menor más, haré que todo el peso caiga sobre ti por mantenerme alejado. ¿Te has replanteado que se te puede considerar participe y te puedo detener por obstrucción policial? — Si, ahora mismito acabo de caer y no me importa. Deténgame y pasaré una buena noche en el calabozo. Cenaré y dormiré. Escúcheme ¿ha considerado usted que yo odio tanto a ese criminal que de cruzármelo le arrancaría los ojos en lugar de ayudarle? Estuvo mal no decir nada, fui negligente sin excusas pero deje de torturarme más con el tema. Estoy harto de que me eche la mierda. Voy conduciendo, Motos me acompaña, así si me topo con él, ella retendrá mi instinto animal. Iremos donde ese desgraciado vive, y hágame el favor de darme su dirección por las buenas. Tengo que ver sus pertenencias. ¿Dónde está su familia? ¿Saben de sus aficiones los hijos? ¿Y la esposa? ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, jefe? — ¡Sí! No le quiero verte la cara en lo que resta de noche. Por aquí no asomes. El caso es mío. Usted haga el favor de traérmelo vivo. Necesito una confesión. Quiero saber si estaba mezclado con Quintero. Basilio colgó. Odiaba la situación. Se sentía un cabeza de turco. Ahora que todo parecía estar negrísimo como la axila de una cochina pulga él estaba siendo puteado. ¿Si, lo capturase, que lo capturaría, le darían una medalla? La pregunta se respondía con una escueta negativa. Miró a Motos y resopló. Ella, sentada a la derecha en los asientos traseros, justo al lado de la bolsa que contenía dos libros lo miró y sonrió tímidamente. Los volúmenes versaban sobre informática en general y pertenecían al material que en principio debería repasar si decidía impartir clases en una academia. Todavía era un proyecto por decidirse sin embargo, por nada del mundo, le apetecía llevarlo a cabo. No obstante si las paranoias persistían no le quedaría más remedio que aceptar. Otra alternativa, para la cual aún no había puesto medio gustándole mucho más, pero a saber cómo se lo tomaría su señora, era la de emprender la carrera de inspector. Sin embargo que durara tres años no hacía otra cosa salvo llevarlo a postergar. Vanesa, por supuesto, no tenía ni idea de nada. Espinoza con mal sabor de boca llamó finalmente al juzgado. Esa noche estaba de guardia Idelfonso Gómez, un juez profundamente gilipollas que aborrecía sus métodos. — ¿Cómo estás de ánimos? Desde que te pegaron el tiro no hemos mantenido una conversación y he notado que has adelgazado mucho ¿Acaso no comes como es debido? ¿Vas al psicólogo? También he oído rumores de que pensaste dejar el trabajo. — Pasito a pasito te diré que la rumorología no ha fallado. ¿Fue con el cuento el tonto de Ángulo? A ese capullo lo llevo entre ceja y ceja desde que consiguió que me echaran del caso de Manzanares. —Oteó a través del retrovisor y la vio afirmar pero también contemplo a lo lejos, en la calle, a un tipo observarle. Hizo una seña a Patricia para que esta le diese su opinión. La chica girando el cuello miró con detenimiento. — ¿Qué pasa? — ¿Quién será? Lleva una bolsa negra en la mano. Seguramente sea la basura pero no me fio porque ¿quién la sacaría a estas horas de la noche y con el frio que hace? —Y de momento hizo marcha atrás sin prestar atención a su compañera y en un rodeo peligroso e ilegal puso el vehículo de cara. — ¡Deténgase! ¡Soy policía! —ladró sacando la cabeza por la ventanilla. Pero lejos de hacerle caso el desconocido empezó a correr rápido, brincando incluso como un gamo los arbustos decorativos sin miedo a caerse por la nieve, y viéndolo, metió la cabeza dentro e hizo una indicación a su compañera—. ¡Agárrate fuerte! Este no sabe con quién está jugando. ¡Voy a acelerar! Patri se aferró fuerte al cabezal del asiento del copiloto y viendo correr al anónimo cayó en la cuenta de que no tenía nada en común con Ulloa. — Ese no es, Basi. Míralo, tiene cuerpo de adolescente. — Si, ¿y qué? —volvió a decir con un rugido final cuando dejándose las ruedas en el asfaltó derrapó poniendo el coche sobre la baldosa impidiendo al espontaneo atleta que continuase. Abrió su puerta, salió y asió al muchacho del cuello de la chaqueta, ahora bajo las luces veía que Patricia estaba acertada. Sin preguntarle ni pedirle permiso, tomo de un tirón la bolsa, la abrió, se sacó del bolsillo una pequeña linterna, parecía de juguete en sus manos, y miró dentro. — ¿Llevas marihuana? —interrogó conociendo la respuesta, lo miró a los ojos, sonrió, y sin apartar los ojos del muchacho que sin saber porqué le era familiar, agregó—: Patri, he destrozado mis neumáticos por culpa de un fumeta con cara de pizza. ¡Acabose! El joven, no tendría ni catorce años, totalmente asustado se orinó, pero logrando toda la fuerza que pudo afirmó con un sí sincero que al policía le gustó considerándolo valiente. — ¿Cómo te llamas? ¿Llevas el carnet de identidad encima? — Me llamó Javier Espinoza Manrique. Lo siento pero no voy documentado. Mi pijama no lleva bolsillos. — ¡Qué gracioso! Me parto y me mondo. ¿Eres el hijo del comisario? —volvió a preguntar sabiendo que la respuesta no sería negativa—. Pues tranquilo, te guardaré el secreto. No es mi problema que cultives droga. Yo también la cultivé y la fumé hasta que mi padre me la requiso y me propinó la paliza más grande que te puedas imaginar. Y créeme: tu padre haría eso contigo o más. Incluso conmigo si hablas. — Iba a tirarla a la basura, señor —expuso en su defensa incomodo por haberse orinado ante los ojos de una chica. 197 — Pues entonces no te importará que me la lleve yo, ¿verdad? Así te ahorro el paseo hasta el contenedor. —Aflojó la mano, le enderezó la chaqueta y le dio una palmadita en la cabeza sin descartar que le estuviese mintiendo—. Vete y duerme, Javi. Mañana tienes colegio. Y procura, para la próxima vez, no ser el pardillo de clase. — ¡Ostras! Apuesto a que el mocoso no había pasado tanto miedo en su vida. ¿De verdad que tú también…? — Precisamente eso fue mentira. Pero no era un angelito. Tengo tantas anécdotas que me pasaría horas enteras resumiéndotelas —informó dentro del vehículo, después de meter la droga incautada en el maletero. Se abrochó el cinturón, arrancó y sin perder de vista al adolescente condujo buscando al fugitivo, meditando medio en broma si fumarse aquella droga o de verdad arrojarla a la basura—. Retomando la conversación inconclusa y para satisfacer tu curiosidad te diré que mi mujer me ha convencido para que continúe. Y le haré caso porque esos hijos de perra no podrán con nosotros. Y si, voy a una de esas personas que te comen el coco. Tiene su despacho en el Casco Antiguo y ahora mismo sólo recuerdo que se apellida Leal. A Vanesa le recomendó sus servicios una amiga que tiene al esposo depresivo. Está muy convencida de qué me hará bien hablar de mis mierdas a profesionales. Pero el miedo a que me descerrajen otro tiro está ahí, igual de intenso y de absurdo. No logro controlar mi endiablada imaginación, continuamente se me aparecen los fantasmas y vomito mucho. — ¿Vomitas? — Si, cada vez que me agobio. Ayer fueron tres veces. Hoy un par ya y todavía no me he acostado. ¡Qué por cierto mira que horas son y no tengo sueño! — Es normal porque estás trabajando. Por cierto, ¿alguna idea aparte de conducir e ir buscando con la mirada? Deberíamos llamara a algún compañero para que nos de la dirección del principal sospechoso. Y escucha, has de tener paciencia y hacer caso a la profesional en todo lo que te diga. — Paciencia es de lo que menos me queda. Siempre fui una persona jovial pasara lo que pasase. Casi nunca he llorado porque incluso cuando mi padre me pegaba de niño yo mantenía mis lágrimas a raya. Pero ahora es diferente. Si me quedo sólo exploto. Sin ir más lejos ayer cuando Vanesa fue a la farmacia que está a cuatro pasos de casa, lo hice. Cuando regresó me encontró llorando en el cuarto de baño con el pestillo echado. Pobrecita, las está pasando putas por haberse casado conmigo y encima yo nunca la he respetado… y dejémoslo así. Ella sonrió. Traviesa, tendió el brazo y le acarició el hombro. Después fue trepando cabeza arriba, despeinándolo más de lo que ya estaba. — Oye, vas teniendo canas, ¿sabes? ¡Y eso te hace más sexy! — ¡Por favor no sigas porque me estas poniendo calentito! —Resopló, despegó la cabeza del cabezal, sintonizó la emisora de la policía y miró a través del espejo retrovisor—. Ojalá demos con el asesino en serie antes de Navidad, si es tal. Si no es así se hará jodido. Y sobre el violador, lo mismo deseo sobre todo por el bien de los niños. Porque hasta que no esté encerrado o muerto, porque quizás se nos adelante ese afamado justiciero, sus padres no les dejaran disfrutar de los parques. Cosa normal. —Recordando a los padres de Ruth, agregó—: ¿Recuerdas que los nazis suministraban un tratamiento para volver al enemigo estéril? —La chica afirmó con un rotundo gesto de cabeza aunque en ese momento no recordaba aquello de las clases del instituto que tanto aburría y él continuó—: Pues eso mismo haría yo con según qué personas. No obstante con ellos no me andaría por las ramas sometiéndoles a rayos X, esto le dejaría para las tiparracas. A los tíos directamente les amputaría. De no ser policía me encantaría ser el matarife encargado. ¿Me puedes alcanzar la botella de agua, por favor? — ¡Vaya pensamientos tienes carajo! Por supuesto, toma la botella —y se la alargo de inmediato sin detenerse a mirar el contenido—. ¿Qué opinas del Justiciero? Bebió e hizo un gesto de asco, la tapó y la dejó caer en el asiento vacío de su derecha. — Debería comprar una. O acabaré enfermando. Hace que no la cambio siglos. Pero claro, tú no me quisiste dar de beber. ¡Mi opinión es tan repugnante como esté agua! Y me aburre hablar de ello. —La chica asintió con la cabeza y él agradeció aquello porque no estaba por la labor de seguir hablando de la cuestión, no obstante quiso rematar, y agregó haciendo una confidencia—. Pero, cariño, si uno de nosotros, o el padre de una víctima lo matase mi opinión sería diferente. Y cambiando de tema —alargó la última vocal meditando qué decir para no dar la bienvenida al silencio, finalmente se arrancó—: ¿Sabes qué pienso? Al violador este le hubiese resultado fácil estar conmigo de niño porque tuve un año que me iba con cualquiera que me diese un poco de cuerda. Estaba harto de que mis hermanas fueran la atención de la casa, me dolía muchísimo que a ellas se les diera de todo y a mí únicamente me castigasen. A todas mis pillerías mi padre respondía igual: como castigo universal me agarraba de una oreja y tiraba de mí hasta ponerme en pie. Después me abofeteaba o golpeaba con el puño cerrado. Dos veces era lo máximo pero si se me ocurría llorar había una tercera. Y estuvo haciendo esto hasta que alcance la edad suficiente para hacer la mili. No siento odio porque me tratase así aunque si lo albergué. Tenía veinte años cuando yo nací y qué sabía él de educar por la palabra. Eran los años sesenta y que un padre pegase al hijo gamberro no era mal considerado. La sociedad lo permitía. ¿Tú cómo eras, señorita curiosa? — ¡Que bruto que fue tu viejo! ¿A saber qué hacías porque eso no me lo has contado? ¿Y cómo es vuestra relación ahora? — Regular tirando a nefasta. Y si, me parece bien. Llama a cualquier técnico, ellos seguro que ya están casa de ese Ulloa. Dicho sea de paso, sospecho que vive en el Casco antiguo, en uno de esos áticos con vistas a la catedral, que son caros como mortajas. — Vale —Tomó su móvil y llamó a Paniagua pero no hubo respuesta, después repitió telefoneando al agente Rubio, vecino además de amigo desde la Academia, y obtuvo la respuesta correcta. Contenta acarició la cabeza de su colega e informó—: ¡Vive en un ático de la calle 199 Salamanca! —Después de colgar agregó—: En el número dos. Oye tío, lo lamento. Yo fui una niña muy deportista; el fútbol era mi pasión. Jugué en la liga femenina del Real Zaragoza hasta los diecisiete años. Entonces me fui a la Universidad donde hice Ciencias del deporte en la mitad del tiempo estipulado. Me hubiese gustado mucho seguir en el fútbol y ser una profesional pero era realmente complicado y tras muchos meses buscando trabajo, me hice policía. Ojalá algún día el deporte femenino esté tan valorado como el vuestro. — ¡Fantástico! Vamos para ya. ¿Futbolera? A mis chiquillos también les encanta. A mí, no. Ni de niño ni ahora. Prefiero el rugby, el boxeo, el atletismo y el baloncesto. — ¿Boxeo? No me esperaba menos de ti. — No te lleves a la confusión porque es un buen deporte. Yo era un niño revoltoso y muy amigable. También vergonzoso y malhablado. Pero sobretodo esquelético. Y no te lo esperaras pero estudié en un colegio religioso. Mis viejos me internaron poco después de que naciese mi hermano Jaime. Por eso al pobre niño le tuve tanta manía desde siempre. Allí estuve hasta los catorce años, después vino Bachillerato, la licenciatura en Informática donde me ennovié con mi mujer, y seguidamente me fui a Ávila. Y amiga mía, mis travesuras no eran nada en comparación con las que hago actualmente. — Bien, socio espero que algún día me las cuentes tumbados en la playa, con la espalda pegada a la arena, y con la luna como testigo mientras nos bebemos unas cervezas. Los dos subinspectores llegaron a los aledaños del número dos de la calle Salamanca, fastuosa entrada que dejaba bien claro qué tipo de gente vivía allí, y lo primero que vieron cuando todavía estaban sentados, fue un cordón policial custodiado por tres coches patrulla con policías uniformados dentro. — ¡Qué bien! Oye, subinspectora, acerté, ¡Nuestro violador es rico!—Expresó Correa aplastando en el cenicero el cigarro que se había estado fumando hasta ese momento; mas desde ninguna ventana de la vivienda de Ulloa se podía ver la catedral enteramente. Luego una vez apagada la colilla, abrió la puerta, la empujó con el pie, salió y se deshizo del cigarro con un movimiento de dedos. Al tiempo, observando el despliegue de aspavientos que por una milésima de segundo le recordaron a las interpretaciones de Humphrey Bogart, Motos bajó del automóvil y se encaminó hasta alcanzar el coche más cercano. Allí donde estaba Rubio bebiendo café, mirando intensamente hasta el infinito con aquellas cejas suyas tan espesas. — El comisario está arriba —le dijo. Apoyándose en el marco de la venta abierta, a modo de confidencia, agregó buscando su oído—: ¿Por qué vienes con él? El gran jefe nos dijo que lo mantuviésemos alejado de aquí y si lo acompañas nos pones en un compromiso. Pero Correa, otra vez utilizando la cazadora vaquera porque su cuerpo se había transformado en una calefacción, sin esperar a Patricia porque la impaciencia lo consumía, ni habiendo escuchado al otro hablar, entró al edificio después de tirar de la puerta pesada y acristalada, seguramente serían indestructibles, y en silencio subió con presteza, sin apenas sentar las suelas, a través de las escalinatas de exquisita manufactura. Sin embargo, Motos, cuyos reflejos hacían honor a su apellido, lo siguió tres segundos después y habiendo dejado al otro con la boca abierta. — ¡Podrías haber subido en ascensor! —le dijo Espinoza tendiéndole la mano en señal de paz porque acababa de mandar al carajo aquel resentimiento que no aportaría nada, había discurrido, al caso. Basilio le gustase o no, era como él; Correa le gustase o no, era el mejor. Y el subinspector le aceptó la tregua. Al punto le preguntó mirándolo con una sonrisa, esperando, injustamente que fuese él quien se mojara—: ¿Cómo obramos? El juez me ha negado una orden de registro por falta de pruebas. Correa arqueo una ceja nuevamente y se dejó caer en el sofá que en aquel rellano, casi tan amplio como el dormitorio de sus hijos, encontró. Era negro, tan viejo como él sino mucho más, pero sospechaba que en su momento el precio que por él pagaron equivaldría a dos meses de su sueldo. — Era de suponer —dijo sabihondo y estirando las piernas sobre el suelo enmoquetado recientemente—. Pero mire jefe, a mí los jueces y los fiscales, siempre me la traen un poco floja,…. Se ajustan demasiado a la Ley. Pero si tratamos con individuos que se la saltan,… ¿Por qué yo tengo que secundarlas si lo único que quiero hacer es detener al criminal de turno antes de que haya más víctimas? Omar Espinoza sonrió, estaba contento de tener al subinspector con sus sarcasmos preparado para el trabajo duro, y posteriormente ordenó, incluyendo a Motos, y sin olvidar al resto, que bajasen hasta la planta baja para poder reunirse con el resto de policías. Su objetivo era trasladar a todo el equipo la decisión que le acaba de proponer. — Tenemos que ir puerta por puerta indagando, —comenzó—, preguntarles por Ulloa y también por la esposa. E incluso averiguar el paradero de sus hijos —con posterioridad a la llamada de Romeo había llamado un señor indicando que conocía a tres de los hijos del fugitivo porque había sido su maestro—. Dividiros en grupos tal cual veáis y hacedlo. Necesitamos un motivo para entrar a la fuerza en casa del sospechoso. Y si entre vosotros, hay alguien que dude de la moralidad de este propósito, respetaremos que no quiera participar. Incluso se lo sugiero. Chicos, decidir. Cabizbajos y guardando silencio pensaron con detenimiento. Algunos incluso dudaron y dieron un paso atrás. Pero cuando no habían transcurrido ni diez segundos, sin que nadie se echase atrás, Alejandro Valverde, en representación de sus compañeros y tomando la iniciativa que eternamente le había acompañado, sentenció mirando a los ojos de su superior, proclamándose como representante: — ¡Jefe, cuente con todos nosotros! 201 CAPITULO XV Ramiro Rivera subió por ascensor hasta la planta número cuatro. Miró a su jefe, y con una sonrisa se pronunció: — Espinoza, hemos hablado con una septuagenaria que vive en el bajo B. Se llama Enriqueta Flores y triste a la par que preocupada nos ha dicho que lleva sin ver a la esposa de Ulloa desde principio de mes. Le parece raro porque siempre coincidían en misa. Al parecer la Ulloa pertenece al coro y es miembro fundador de una asociación benéfica que recauda dinero para familias sin recursos. Le preguntamos si consideraba probable que hubiese salido de viaje y nos dijo que no. Según ella, pese a tener nueve hijos jamás iba a visitarlos. Literalmente, nos ha dicho que su marido la encadenaría a la pata de la cama si se le ocurriese tal cosa porque es muy autoritario y no guarda buena relación con ellos. También me ha contado, — quedó en suspenso, pasó la página de su cuaderno y se pronunció al leer su anotación—: que ha escuchado rumores que la sitúan en un balneario pero no los cree. Me dijo que su marido es demasiado rácano para costearle una estancia tan larga. Correa sonrió y sin abrir la boca arremetió contra la puerta de la vivienda de Silvestre Ulloa propinándole una severa patada. — ¡Esa mujer bien podría estar secuestrada! La señora del bajo B así lo ha sugerido, ¿no? —argumentó después de la quinta patada, sonriendo a los colegas que lo observaban, tomando aire cuando la hoja superior todavía no había dado muestra de resquebrajamiento—. ¿Alguien me quiere ayudar? ¡Buscad un hacha por ejemplo! El cerdo será todo lo avaro que la señora quiera pero la jodida puerta esta blindada. Dos hachas subió Ramiro a través del ascensor, cedió una a Correa y al cuarto golpe la abertura era tan amplia que permitía a un hombre de talla media entrar. — Comisario, haga usted la entrada triunfante —indicó socarrón Ramírez dejando su instrumento apoyado en el suelo. De momento no las devolverían a los propietarios a expensas de descubrir que había en el reino del ogro. Isaac llamó por dos veces al timbre de la casa de Correa sin prestar atención a la hora que era ni al momento tan delicado que vivía la localidad. Pero nadie, después de esperar dos minutos, le abrió. Necesitaba cobijo y esto era lo único que le importaba después de haberse marchado de casa tras haberse cerciorado de la muerte de su padre al verlo desangrarse durante media hora. En el interior de la iglesia de su barrio, la que siempre estaba abierta, sentado en el último banco, con las manos temblorosas primero había escrito una nota para Basilio Correa que leería en caso de no sobrevivir, después había llamado por teléfono a la policía dando anónimamente el parte. Y por último, porque no hacerlo era una ofensa, mirando a los ojos del Jesucristo tallado en madera y puesto en la cruz, rezó un Padrenuestro susurrándolo, arrodillado y con las manos juntas. Entonces carilargo, mochila acuestas, cargando el miedo sobre sus hombros flacos, manteniendo las piernas lo suficientemente fuertes para que no le temblasen, bajó las escaleras perdiéndose en la oscuridad, intentando escapar de esa muerte que le acechaba, que le perseguía, que lo asfixiaba, que limitaba su vida cada segundo que transcurría y que desde el principio lo había cegado. Estaba tan aturdido que antes de marcharse aprisa, sólo había tenido tiempo de coger unos cuantos bultos; había olvidado el arma tirada en el suelo y ni siquiera había sido capaz de cambiarse la ropa o lavarse las manos que torpemente se había manchado de sangre. — ¡Dentro! —exclamó disfrutando como un niño el comisario después de haberse doblado para cruzar la puerta. Le seguían Basilio y Ramiro que también se inclinaron. El resto quedaron fuera buscando más pruebas. Otro vecino, un apasionado de las matemáticas, profesor en el I. E. S. Leonardo da Vinci en Albacete y llamado Rufino Villodre, les había dicho de memoria y con toda seguridad la matricula. La cuatro mil quinientos setenta y siete; y en efecto la letra era la P. Villarroel que le había tomado nota, tan pronto la escribió con números grandes, llamó a la Central dando la nueva. Y mientras lo había visto garabatear agregó que el color de la carrocería era verde, estableciendo una nueva coincidencia con el color de la pintura que háyase Paniagua en aquel árbol. Seguidos del comisario, Correa y Rivera, al cual se le había ocurrido que Ulloa tendría una caja fuerte oculta, pasaron a estudiar al milímetro la vivienda. Regresando al salón tras una rápida inspección ocular, rápidamente porque desconocían si regresaría pronto o no, decidieron repartirse el registro de la vivienda en dos para ahorrar tiempo. Correa que registró la cocina, el salón, y los dos cuartos de baño, pronto descubrió que Ulloa había violado a la menor en la primera de las instancias. Cuatro pequeñísimas gotas de sangre lo demostraron. — Manda a uno de tus hombres a la calle Salamanca número dos. —Pidió Basilio a Paniagua a base de gritos. No sabía dónde estaría el científico pero se oía mucho jaleo de fondo—. Tiene que tomar muestras de la vivienda del asesino. Y que venga, pronto. 203 — Si, mi excelencia. Tendrás allí mismo a uno. —Espetó agotado y cansado de su tono—. Y escucha, ya encontramos la famosa piedra. — Vale, gracias. ¡Y muy buen trabajo! —expresó sin entusiasmo alguno. Colgó y continuó metódicamente con su labor mientras lo devoraba el miedo y los nervios se le reproducían vertiginosamente en el estomago. Por allí no se iba a la estación de autobuses donde compraría un billete hasta donde le diese el dinero que le había sobrado del regalo a Rebeca, pero ahora pretendía perder al tipo que le perseguía angustiándolo; agotarlo era imposible. E iba emparanollado mientras corría a través de la calle Constantino Romero cuando chocó contra una roca. Un hombre con el rostro inexpresivo que lo atrapó con los brazos musculados y amablemente le preguntó si podía ayudarle en algo. — No y muchas gracias —respondió asustado, tartamudeando un poco, mirándolo de reojo y preguntándose si ese sería otro adversario más. Sin embargo, respiró hondo, concluyó que nunca lo había visto en Querida Galicia. Se escucharon gritos que Isaac jamás sabría describir ni ubicar, si acaso sobrevivía. El desconocido le apretó los hombros, sonrió, lo liberó y le dijo con acento neutro y muy cordial: — Si huyes de alguien; podría ayudarte. ¡Decídete! —Palpó el capó de su automóvil con la suavidad del orgulloso propietario y adicionó para convencerlo definitivamente—: Pero con esta nieve y el calzado que llevas poco le vas a durar al tipo que ha hecho que te enfrasques de sangre. Y se decidió. Eric le estrechó la mano, le ayudó a subir a su automóvil haciéndolo sentar sobre unos plásticos para que no manchase la tapicería, y le preguntó dónde quería ir. Controlando su voz, también su pánico visceral, y agarrando su mochila, le respondió, que a la estación de autobuses y sin saber que un matarife los estaba observando, cerró los ojos al ya abrocharse el cinturón y rezó apretándose los nudillos hasta hacerlos crujir. Esther estaba aterrorizada mas sus cinco sentidos estaban tan alerta que pudo escuchar arrancar el vehículo en el que había sido como animal transportada y sin saber qué pasaba, lloró asustada. Atada de pies y manos, y con los ojos abiertos porque Eric había prescindido de vendárselos porque para qué si aquello ya era el infierno para una jovencita que pretendía comerse el mundo; hecha un ovillo en el suelo de una habitación sucísima, sin ventilación ni iluminación y que apestaba a viejo. Donde una decena de tipos de insectos corrían como la selva que para ellos era aquello, y divirtiéndose con ella, todo un parque de atracciones para los residentes, sentía condolido cada centímetro de su cuerpo. Sin embargo lo peor, lo que más la desasosegaba hasta hacerla replantearse sucumbir a las pretensiones del hijo de la gran puta, era que desconocía si volvería a salir, y lo ansiaba. Sin embargo, mientras pensaba en su familia, era la mejor de sus posesiones aunque como todos, de vez en cuando renegaba de ellos, no se culpaba de haber caído en manos de aquel perturbado; ni tampoco temía por los prejuicios que estaba ya sufriendo en su cuerpo: aquel buen regalo que le hizo la genética y que preservaba con titánicos esfuerzos alimenticios y deportivos. No; ella sólo quería volver a ver el sol; estrechar en brazos a sus padres; y por eso mismo se puso a forcejear con las cuerdas y ninguna lágrima más se atrevió a asomarse. Testaruda como la que más, pensó, que ningún gilipollas la iba a dominar. En cinco minutos, conduciendo un automóvil verde de no menos de treinta años, llegó Carmen Carrillo llegó al número dos de la calle Salamanca, y bajó con su maletín a cuestas y una cámara fotográfica al cuello. Llevaba diez años trabajando en Lobos y no había vivido ninguna noche tan cargada de trabajo como aquella. No obstante la presión no la agobiaba ni los escenarios del crimen la atemorizaban; tras sus eternas gafas de montura verde esperanza sus miradas siempre eran objetivas, no permitiéndose nunca imaginar ni sentir. Era ligera como una pluma y bajita pero nunca usaba ni usaría tacones. No pensaba cincuenta kilos ni alcanzaba el metro sesenta, pero sabía imponerse y sus ojos azules, grandes y sabios dotaban su mirada de una verdad inédita en otras personas. A sus cuarenta y dos años era una eminencia en su categoría que jamás erraba. Sus compañeros la apodaban a su espalda Pulga o Pulgarcita. Porque a la cara, no había nadie tan disparatado para hacerlo pues todos rehuían de su tan famoso mal genio. Había pillado por sorpresa a Correa abriendo las puertas de los armarios del cuarto de baño y dejando su maleta en el suelo, junto a la puerta de madera de roble, dijo: — Espero, por vuestro bien, que no hayáis puesto vuestras manazas en ningún sitio delicado. ¿Algún día aprenderéis? —se arrancó a exponer sin saludar previamente. Para esos menesteres jamás iba sobrada de tiempo—. A veces me pregunto: ¿Por qué no podéis esperad a que lleguemos y acabemos nuestra labor para poneros a registrar? Creéis que lo hacéis bien usando esos guantes pero os equivocáis. La cosa no es tan simple. Con esos zapatones habéis pisado la calle. Nosotros usamos bolsas; vosotros ni sabéis que existen —indicó calzándose unas al tiempo que se apoyaba en una pared. Esa misma mañana se había despertado con un dolor de riñones insoportable que devaluaba su agilidad. — Buenas noches —la saludó él poniéndose de pie e intentó estrecharle la mano—. Y no nos seas cascarrabias. Una mujer tan hermosa como tú no puede enfadarse tan rápido, va contra natura. 205 — Muy amable, señor Correa. —Agradeció sonrojada—. Me encanta comprobar que eres tan delicado. Pero aún adulándome no conseguirás que te considere más inteligente que al resto. Ramiro Rivera, pelirrojo, simpático, el hijo pequeño de una familia particularmente numerosa y de derechas, donde todos eran abogados en el legendario despacho de su abuelo materno Gervasio Fernández, silbó cuando abrió las puertas del armario en el dormitorio principal. — ¿Qué pasa? —había preguntado Basilio desde el pasillo. El comisario, de pie ante el escritorio del despacho, estaba estudiando una agenda telefónica, y por su concentración le fue imposible escuchar a su subordinado. Pero él, toda una oveja negra en su familia, siguió a lo suyo y sin contestar fotografió el cuadro que tenía ante él: un armario doble, de exquisita factura, ornamentos de otro siglo, seguramente objeto de desvelos para los anticuarios, abierto de par en par, con ropa cayendo por la inercia implícita en los manotazos que el sospechoso había dado al escoger la ropa que solo necesitaba para huir. Porque estaba no claro, sino cristalino que había escapado precipitadamente. — Ulloa se ha visto expuesto a una situación que jamás imaginó —sostuvo hablando atropelladamente ante su grabadora. Un aparato que su sobrina Sabina le regaló en las pasadas Navidades después de que la antecesora acabase inutilizable por los bocados de su dóberman Hércules. Seguidamente, nervioso, porque él era hiperactivo diagnosticado, abrió los cuatro cajones de cada mesilla. La de Ulloa y la de su esposa. La segunda cargada en la parte superior con cuatro retratos enmarcados que mostraban a sus nueve hijos, contó, agrupados. Por cierto, ¿dónde estaba la señora de la casa? Dedicó un tiempo a escudriñar la habitación buscando pistas pero nada hubo. ¿Y si su marido la hubiese matado? No era ninguna locura atreverse a pensar en ello. Incluso su cuerpo podría estar allí, por ejemplo emparedado, aún no habiendo signos evidentes. De pie, dando paseos por el salón bajo la nerviosa mirada de su esposa, Gonzalo Ulloa, en pijama, con la mano izquierda ocupada sosteniendo el mando del televisor y con la otra el auricular por donde escuchaba a su hermano hablarle, vio, con la tez blanca el retrato de su padre. — ¡Hostias, Gonzalo! —exclamó Isidro con marcado acento vasco, el mínimo después de llevar casi un lustro viviendo en aquellas tierras, hablando desde el almacén del pub—. Pues es verdad. ¿Y qué sabes de nuestra madre? ¿No me digas que la ha matado? — No lo sé —respondió resignado—. De hecho conozco lo mismo que tú. Lo que están diciendo por la tele. Lo acusan de haber matado y violado a una niña. Nunca fue un santo. A decir verdad nunca me sentí querido. ¿Y tú? El viejo solo abrazaba, se enorgullecía y agasajaba con buenos obsequios a los dos mayores y a la nena. Pero de ahí a ser un asesino…. — Ya. ¿Has llamado a su casa? Tal vez exista una explicación. Aunque, seamos honestos, es clavado a él. Esa cicatriz, la misma que de niño me hacía temer que era un ogro, su pelo crespo, y su barbilla recia mirando al horizonte son rasgos que lo hacen único. — No, no he llamado. Ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. ¿Consideras que se debe hacer? Habría que hablarlo con los otros. Aunque a saber dónde guardé los números de teléfono de Sil y Rafa porque hace siglos que no los llamó y ellos tampoco se acuerdan de mí. En fin, nano,… estaba viendo La jungla de cristal con mi mujer cuando han cortado la película dando la noticia. Es terrible. Luego he puesto La Primera de Televisión Española y ahí me he enterado de más cosas. Han mandado a un periodista al mismo Lobos y han salido vecinas de nuestros padres dando su versión. Dicen que lleva desde principios de mes fuera. Y eso es muy raro. Quizás Mari sepa algo. Ya sabes que las mujeres se lo cuentan todo. Pero su teléfono comunicaba cuando la llamé. También hay un psicólogo que no duda en calificarlo de sociópata. No dejan de dar datos, algunos serán fidedignos pero otros se los inventaran supongo. E incluso deseo. — ¿Cuáles? —preguntó al tiempo que encendía fuego a un cigarro y le daba unas caladas: ¡qué bueno le sabía! — Que mamá está desaparecida desde principios de mes y que los polis ya están registrando el ático de la calle Salamanca. Una llamada les alertó. ¡Me cago en la puta, nene! ¡Nuestro viejo es un asesino y un puto pederasta del demonio! —exclamó conteniendo la voz porque no quería despertar a sus hijos: Hugo, Ivana, Aarón y Karlos—. Siempre me ha molestado que no quisiera conocer a sus nietos pero ahora estoy agradecido. Así, si estas mierdas son verdad, no les ha hecho nada. — ¡Hostias putas! ¿Y dónde podrá estar? Siempre se llevaron como el perro y el gato pero tanto como para matarla incluso escuché a unos parientes que se casaron por negocios — sostuvo con poca fuerza de voluntad mientras abría la puerta, asomaba la cabeza y veía a Guillermo poner copas—. Tal vez discutieron —barajó tímidamente con la escasa seguridad del bebé que da sus primeros pasos— y se fue a casa de sus primas, amigas o… ¡Qué sé yo! — No sé qué hacer —se sinceró sentándose en el sillón, sin darse cuenta que ahí mismo estaba su perrita Alaia. Esta, que dormitaba, sólo pudo aullar desconsoladamente—. También se me está ocurriendo la posibilidad de llamar a los policías directamente por aquello de no ofrecer resistencia o como se diga. Habría que preguntar a Félix que es el abogado —se aventuró mientras rescataba a la mascota de sus hijos y se la tendía a su esposa—. ¿Y dónde estará ahora mismo? No creo que se haya quedado en el pueblo, en una esquinita, esperando que lo encuentren. Este les va a dar guerra hasta el final. Te lo digo yo. 207 Correa, dejando en Salamanca dos a Motos, llegó a la sala de Homicidios y Desapariciones, se quitó la chaqueta y la lanzó acertadamente sobre la percha de pie. Al instante se dejó caer en su silla y comenzó a dar vueltas sobre el eje de la misma. Estaba solo y así, en silencio, escuchó perfectamente a sus tripas quejarse por el hambre. Paró de rotar, abrió un cajón y con una sonrisa agradeció a la Diosa Fortuna haber puesto a su mano medio paquete de galletas de chocolate. Habrían perdido calidad, sabrían en resumidas cuentas a rayos, pero le supieron deliciosas mientras llenaba la mesa de migas. Entonces, cuando volvió de limpiar la mesa después de una cena de minuto y medio, recordó a Minerva Figueroa y la llamó por teléfono sin importarle la hora qué era porque ni acaso la sabía. La chica tardó en responder pero lo hizo al octavo tono. Molesta por la interrupción pero tan atenta y poco cordial como en ocasiones pasadas, en sus palabras Basilio interpretó que desconocía la noticia del asesinato de Ruth. — ¿Cuánto tiempo llevas sin ver la televisión? —inquirió él mientras se recostaba en su silla y estiraba las piernas sobre la mesa repleta de papeles. — Desde esta misma tarde. La caja tonta no me distrae mucho —respondió al tiempo que cariñosamente acariciaba la espalda de Rosana, chica con la que al margen de tener fogosos encuentros sexuales, no tenía nada en común—. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? — Ruth ha sido asesinada. Supuestamente el hombre del retrato robot la violó y mató. — ¿Y me lo dices tan campante? ¡Vergüenza debería de darte! —exclamó rabiosa, poniéndose en pie, olvidando que no estaba sola, caminando desnuda hasta el cuarto de baño. A expensas de los oídos de Roxana, la chica mona cuya piel de ébano era la más suave entre todas las que había acariciado, y poseedora del cerebro más atrofiado con el que jamás se había tropezado, la maestra de fines nobles aunque métodos cuanto menos radicales, rompió a llorar dejándose caer al suelo para terminar sentada tras la puerta, obstruyendo paso alguno. — Créeme que lo siento —contestó parco en palabras e insensible a la falta de entusiasmo con la que le estaba hablando la misma mujer que aquella tarde era todo fuego. — No dudo que lo sientas. Pero no olvides nunca que la culpa fue tuya por no prevenirla de ese sádico con más fuerza. No fuiste constante, ni le echaste ganas. No la contradijo porque la chica llevaba razón. Lamentablemente era verdad. Se había confiado en que Ulloa era un pederasta no un asesino y le dio tiempo. Un tiempo cuya fecha de caducidad creyó que estaba en blanco y erró. Sin embargo ella también se culpabilizaba. Debería haberlo matado a aquella misma tarde pero le había sucedido igual que al policía. — ¡Entupidos desgraciados hemos sido los dos! —masculló derrotada, sabiendo que el haber pospuesto la ejecución por aquel estúpido motivo de no sentirse preparada, se había llevado a su hermana. Sin embargo cuando lo matase, ahora de modo diferente a como había pensado, se recrearía en su lenta muerte. Durante el resto de la noche elucubraría cómo desarrollar su nuevo asesinato. Se levantó apoyándose con las palmas de las manos en el frío suelo, descolgó su albornoz de la percha y para superar el frío se vistió con él atándose también el cinturón. Después se dirigió al dormitorio. — Si llegas a saber cuándo la enterrarán, dímelo. Por favor —pidió abatida, con un hilo de voz, sentándose en una silla. Luego rompió la comunicación. Correa estúpidamente miró el auricular del teléfono esperando tal vez, que Minerva le hablase. A lo mejor para pedirle perdón, con suerte para animarlo, ojalá para decirle qué hacer a continuación. Pero nada. Al fin, aprovechando la soledad, rompió a llorar. Se echó hacía la mesa, escondió la cabeza entre los brazos y se desahogó tal cual hacía de niño. En silencio y deseando poder desaparecer de allí para aparecer junto a su abuelo materno. Se llamaba José María Serrano Martínez, tenía setenta y siete años, disfrutaba de una salud de hierro, un sentido del humor a prueba de bombas y las mismas ganas de vivir que en su no tan lejana juventud. Y para el subinspector que había llegado al mundo cuando su madre tenía quince años y su padre cinco más, había representado y representaba la más tierna imagen que un hijo puede tener de su progenitor. Porque Luis Correa, había sido y es, tan memorable empresario como intolerante y estricto padre con el mayor de sus seis hijos. Así que el travieso Basilio, o Jinete de rostro pálido como lo había apodado su abuelo por tener la tez clara como una pared recién enjalbegada, descubrió a muy temprana edad los beneficios de un abuelo joven. Él le compraba los tebeos del Jabato, Hazañas bélicas, El Capitán Trueno, y cuales les pidiese; y también cromos. Lo enseñó a jugar al ajedrez, a las damas, al backgammon, al pimpón, a solfear. Le prestaba su vieja guitarra clásica, lo llevaba de excursión a la playa, lo subía acuestas y le narraba anécdotas de sus años mozos. Lo acompañaba al dentista al que tanto temía, al cine para ver las películas no recomendadas para niños y al circo siempre y cuando no utilizasen animales en sus espectáculos. También y para horror de sus padres le enseñó todo lo que sabía de coches, empezando por supuesto por conducirlos. Por eso nada desatinado aunque pudiese parecer diferente, Correa agarró su teléfono móvil y llamó a su querido padre José María. El mismo al que también, en las ocasiones más íntimas, todavía llamaba yayo. 209 La Policía más diligente habría bloqueado el acceso a sus cuentas bancarias y así no dejó de considerarlo Silvestre Ulloa desde que escapó, incluso antes de darse a la fuga, después de haberse deshecho de Ruth. Inteligente y precavido había acudido a la caja fuerte que tenía en el salón y tras retirar el cuadro que la ocultaba había tomado los dos millones de pesetas existentes. Al punto y tan minucioso como le fue posible había colocado todo exactamente igual a como estaba: pulcramente ordenado. Limpiando incluso el suelo de la cocina manchado por la sangre derramada de aquel ángel con triste final. En cambio en su dormitorio si había dado rienda suelta al apuro que le presionaba el corazón, pero tan sabio como en el salón se había permitido jugar al despiste con los policías. Esta vez diferenciándose de la actuación anterior había abierto los cajones y las puertas de los armarios y se había puesto a escarbar en ellos. Luego había terminado de llenar la bolsa de deportes y había ocupado una maleta con más ropa. Sonriendo había echado un último vistazo a su habitación y salido de ella sintiéndose victorioso. Un minuto después y de nuevo usando la escalera de servicio había abandonado su querido ático: una residencia bonita a la que jamás volvería. La conversación con su abuelo, al que había despertado huelga decir, le había sentado a las mil maravillas. Siempre era reconfortante hablar con el hombre que lo había acunado, había tirado de sus dientes cuando se movían o había ido al colegio de curas a verlo a hurtadillas de su padre. Pero aún con todo esto, en aquella noche dolorosamente emotiva y eterna, el dolor por haber permitido a Ulloa que matase a Ruth lo tenía enrabietado y sinceramente el odio que sentía por el abominable asesino no era mucho más que el que sentía por sí mismo. Y justamente después de colgarle prometiéndole que no haría ninguna cosa de la que pudiese arrepentir, tomó un lapicero de su bote y lo partió en dos. Sujetando las distintas partes con las manos salió de la sala y descendiendo por los dos pares de escaleras llegó hasta la primera planta del semisótano que era donde estaban los siete calabozos, las tres salas de interrogatorios y el laboratorio de video y audio. Entró a esta última sala empujando el par de puertas abatibles y encontró a una pareja de policías uniformados revisando un video ante su respectivo monitor. Ella se llamaba Lorena, el nombre del chico no llegó a recordarlo. O quizás no lo supiese; sin embargo estaba seguro de que era el mismo que encontró el día que apareció el cadáver de Diana. Sin saludarles les lanzó una pregunta después de llamarles la atención con un poco potente silbido; Vanesa siempre había silbado mil veces mejor: — ¿Cómo van esas revisiones? ¿Habéis tenido la idea de imprimir una foto de cada víctima? — Si. Ahí puede encontrar el paquete —comenzó a indicar ella después de haber pausado su reproducción para atenderlo y moviendo el brazo hacía la derecha—. Revísalo tantas veces quieras pero de momento, y ya hemos visualizado cada cinta tres veces, no hemos visto a Ruth que es precisamente a la que buscamos. El comisario nos entregó una fotografía de la niña, —la habían puesto en el corcho que había entre la puerta y el extintor—, si la encontramos, a falta de entrevistar a Ulloa, tendremos una posible relación entre Quintero y él que no se limitaría a la que comercial. — Entendido —masculló ininteligible Correa— y muy bien pensado. De lo que me has dicho he de suponer que fuese su cliente. — Si. Quintero tenía mil seis abonados a su videoclub, entre ellos a tu esposa y a ti, y Ulloa poseía el número trescientos tres. Hemos mirado su ficha, Álvaro no había modernizado el negocio, y únicamente alquilaba cine clásico. Por cierto, también le compraba películas. Y recientemente le había hecho un pedido el cual está en trámite. — ¿Nada de cine porno entre su catalogo? — Había una vitrina pero con poca cantidad ubicada bajo el mostrador. Supongo que sólo la mostraba si en el negocio no se hallaban niños. Y también la hemos visualizado pero todo era legal. Basilio que conocía bien aquella oferta de haberla alquilado cuando su mujer se marchaba a Malva sabía que había un fichero aparte donde anotaba las entradas y salidas, y así lo hizo saber, para que luego nadie lo acusase de obstrucción. — También la hemos encontrado. Pero nada raro. Podemos casi descartar que las cintas que él grababa no las comercializara. — Muy deprisa vas tú. En fin, os dejo. A la mínima noticia, avisadme. Y gracias por el esfuerzo. Os estáis dejando la vista. Carrillo, astuta y constante, después de acceder a tomar una muestra de las sangre hallada por Correa escrutó la habitación cuidadosamente bajo el dintel de la puerta, haciendo caso a ese instinto suyo ganado con los años. Y después de observar aquí y allá, conduciendo su mirada a los muebles, enchufes, objetos decorativos, utensilios, contenedor, paredes y suelo, cayó en aquello que era tan fácil de ver pero tan difícil de pensar: el suelo lucía demasiado resplandeciente. Y por tanto sospechar que había sido recientemente fregado por el asesino, supuso que ese había sido el lugar de violación. Rápidamente estudió exhaustivamente con lupa y al milímetro los azulejos hasta dar con lo que necesitaba: un cabello largo y cuatro gotas milimétricas de sangre tan cercanas a la pata de una silla que al asesino le resultaron invisibles. Así, tan entusiasta como se permitía, pensó que otra vez la realidad se imponía a las meras suposiciones. 211 Al punto, y sin perder el tiempo, había dirigido su esfuerzo hacía el lugar donde aquel hombre recogía los trastos de la limpieza. Este, un lugar con puerta en la cocina, escondía un cubo con una fregona. El contenido del cubo, había observado a la luz de la linterna estaba vacío, mas la fregona era toda una enorme pista en sí misma. Pobre de ella, estaba tan manchada de sangre que a Carrillo estuvo a punto de hacerla silbar. Sin embargo, pensó, y tomó la iniciativa de no comunicarle nada a Basi, más no haría lo mismo con el comisario ni con los demás policías que le preguntasen. Conocía el sentimiento enfermizo con el cual Correa, del cual desconocían el paradero, trabajaba esa noche y no sería ella quien alimentase sus hambres de justicia aún más. La noticia ya se la daría cuando obtuviese los resultados. De momento aún no había acabado el examen porque la perfección lleva su tiempo. Justo después de salir de allí, lugar fresco donde los hubiese, volvió casa de Silvestre Ulloa, conduciendo tan deprisa como el motor del León le permitía. Sin estar solo porque había un montón de profesionales, pero si rabiosamente concentrado al no querer hablar con ninguno de ellos, comenzó a trabajar con el doble de meticulosidad que en la primera ocasión. Al volver a escrutar la vivienda, hecho que le llevo más de una hora, pensativo se sentó en un sofá. Con un papel y un bolígrafo empezó a hacerse preguntas sobre quién era el monstruo y muchos más interrogantes se le aparecieron mientras su mano anotaba compulsivamente: ¿De dónde venían sus ingresos? ¿Y si tenía más inmuebles dónde estaban? ¿Tenía apodos? ¿De dónde era oriundo? En Lobos ni Albacete el apellido Ulloa no era muy común. Ni siquiera era popular en Castilla La Mancha salvo porque así se apellidaba ese vicepresidente que tan mal caía a su padre. ¿Serían familia? No lo creía, pero consideró que el mundo es un pañuelo. ¿Y dónde estaban sus hijos y qué relación tenía con cada uno, y sería tan mala cómo había dicho la vecina? ¿Y su esposa? Si estaba muerta ¿dónde había sido enterrada? ¿O la habría quemado? Para hacerlo necesitaría una casa porque en aquel ático no había chimeneas. ¿Y a qué se dedicaba la señora de la casa? ¿Tenían amistades, y si era así quiénes eran y cómo se ganaban la vida? Pensó, mas pronto borró de su imaginación de con un brusco movimiento de cabeza la hipotética y diabólica idea de que su padre tuviese amistad con él o con la misma esposa. Se puso en pie y anduvo por el salón, olfateando entre los estantes llenos de buen cine, se atrevió a juzgar al leer los estuches de algunos ejemplares, y de otras obras que nunca había visto. Y en la cuarta pasada se preguntó si de verdad ahí estaban las películas que se anunciaban o quizás ocultaban pornografía infantil. Y sin dudarlo, sin sentarse, visionó una a una en modo rebobinado por aquello de las prisas las veinte películas. Pero afortunadamente no hubo rastro alguno; todas estaban en perfecto orden aparte de muy gastadas por el uso del tiempo. — ¿Algo sospechoso? —fue la pregunta que formuló el compañero Villarroel en el momento oportuno que aparecía Lauren Bacall por vez primera en Cayo Largo. — No de momento. — ¿Te has preguntado si hacía grabaciones de los chicos a los que…? Tal vez operase como Quintero. ¿Y no te parece demasiada coincidencia que haya dos pederastas con mismo modus operandi que nada tuviesen que ver salvo el sano alquiler de cine clásico que le hacia el uno al otro? Es asquerosamente raro. — Si que lo es, ¿habéis encontrado equipo de grabación? — No de momento. Por cierto, cuando marchaste estuvimos hablando y alguien recordó que el mes pasado justo frente el cuartel de la Guardia Civil una casa se incendió. O mejor dicho fue incendiada. Hemos llamado al cuerpo de bomberos y hablado con el equipo técnico que lo investigó y… ¿A que no sabes a nombre de quien está la casa? — ¿Silvestre Ulloa? — ¡Oh si! ¡Pero qué listo que eres, condenado! —profirió con entusiasmo despeinándole el cogote. — Déjame el pelo. No sé que manía os ha entrado esta noche a todos. ¿Acaso tengo cara de niño falto de cariño? — Que vas a tener cara de niño. Más bien de cavernícola peleado con la vida. — Sera que lo estoy. Este caso es una mierda. Toda la información nos está llegando tarde. Empezando porque fui el primero en meter la pata. Pero vamos. ¡Cuéntame más! Por ejemplo, ¿saben por qué le prendió fuego? Y por supuesto, ¿por qué no nos informaron? Los incendios provocados siempre se investigan porque pueden ocultar un homicidio. — No había cadáver, ni rastros. Ni tampoco está probada al cien por cien su intencionalidad. Sólo es que ahora sabemos que el día que la casa se incendió coincide con el último día que una vecina vio a María Eugenia Villa. Y otra cosa antes de que me cortes, la casa es grande y cuenta con sótano. — ¿Esa Villa es la esposa de Ulloa? — Si. — ¿Y algo que se sepa y no se haya dicho? Por ejemplo, ¿en qué condiciones está el sótano? Estoy muy cansado de este choteo. — ¡Qué vulgar que eres! Pero la verdad es que yo también maldigo la concha de la vaca. — ¡Cuánta gracia me hacen vuestras frases de Sudamérica! ¡Y cómo las pronunciáis! Pero siento que pertenezco a un club de aficionados. La mujer de Ulloa lleva desaparecida mes y medio, una casa que tenían arde y lo vemos todo tan normal. ¿Esa mujer dijo algo relativo a por qué no dio aviso? 213 — No. Nada. Supondría que su propietario quería cobrar el seguro. A menudo se hace. — ¿Y la aseguradora? ¡Se nos está yendo de las manos! ¡El condenado nos lleva una ventaja enorme! Dime, ¿se sabe algo más? ¿Ha ordenado el comisario que se investigue la casa? Si aún no ha marchado nadie me presento voluntario. Podría llevarme a alguien por aquello de cuatro ojos ven más que dos. ¿Te vendrías? La discusión que Correa estaba manteniendo con Villarroel empezó a crisparle los nervios cinco minutos atrás; por eso, desde el dormitorio de matrimonio donde Valverde ayudaba a Rivera a buscar la caja fuerte, fue a pedirles que por favor se callasen. Sin embargo, a mitad de camino, se detuvo ante un cuadro. Era feo como robarle la novia al mejor amigo y en la pintura una mujer madura sostenía una copa entre las manos mientras miraba con picardía al retratista. Lo retiró cuidadosamente dejándolo en el suelo y encontró lo que tanto buscaban. Allí estaba empotrada la maldita caja con sus teclas y su manivela circular. Inteligente sacó de los bolsillos traseros dos guantes, se los puso e intentó acceder a su contenido por la fuerza. Pero tal y como cabía de suponer únicamente malgastó energía. En los cines de Hellín había visto muchas veces en su niñez a astutos ladrones pegar la oreja a una de ellas, y usando un estetoscopio abrirlas en un par de segundos mientras se les dibuja una gran y picara sonrisa causada por el logro alcanzado. Pero él ni tenía uno de esos chismes ni los conocimientos apropiados. Así que llamó a Carrillo elevando la voz por encima del tono elevado de los dos subinspectores. — ¡Ahora mismo va! —vociferó Ramiro a petición de la propia técnico contestándole. — ¡Bien! — ¿Qué ocurre, Alejandro? —interrogó Correa acercándose con pasos bruscos y cansados mientras se miraba las manos. — Mira lo que sucede. Por cierto, se agradece que os callaseis. Dabais mal de cabeza con tanto grito por no decir que ahora lo que menos se necesita es desunión. Mal vamos a capturar a ese saco de mierda poniéndoos a reñir como niños en el patio del colegio. Y no eres el único que siente repugnancia por ese tío pero colabora más. — Lo que tú digas pero estoy hasta las pelotas. Por cierto que me alegra que hayas hecho el descubrimiento —le sobó un hombro—. Lo mismo aquí tenemos, esperándonos, las grandes claves para descifrar la enigmática vida de este hijo de la gran perra. Ramiro llegó hasta el salón y preguntó a los congregados alzando las cejas: — ¿Soy yo el único que repentinamente ha recordado que hay un hotel en Malva que se llama Hotel Ulloa? Nunca estuve, dicen que sus precios son prohibitivos, pero he pasado tantas veces por la entrada que me daría mil coscorrones por no haberlo recordado antes. ¿Qué me dices tú, Basi? Tu mujer es de allí. ¿Podría pertenecer ese hotel a nuestro violador? — ¿Qué te diga si nunca pensé que nuestro Ulloa tuviese allí un hotel? Pues no. ¡Ni puta idea! Podría ser que sí o tratarse de una coincidencia. ¡Pero investiguémoslo! Y mientras se pronunciaban excitados, Valverde vio asomar, caminando con su eterno desparpajo, a Carrillo. La misma que sujetando tres bolsas rotuladas, tan pronto llegó hasta ellos los obligó a callar para dar el parte de su trabajo contestando a las preguntas que leyó en sus miradas. — He estado examinando y recopilando las prendas de vestir halladas en el cesto de la ropa sucia, y ahora que las tengo empaquetadas iré hasta el laboratorio a examinarla. También, —puso una mano en el brazo de Correa—, haré la comparativa definitiva que establezca que la sangre que encontraste pertenece al cuerpo que tiene don Nicolás pero recuerda que hasta que obtenga los resultados pasará una semana como mínimo; de momento sólo te podré decir si pertenecen al mismo grupo. — Menos da una piedra —refunfuñó. — ¿Alguna cuestión más? —pronunció solicita—. Alejandro, dime. El joven policía, que últimamente se emocionaba muy aprisa, precisamente desde que su novia Almudena le dijese que sí a su petición de contraer matrimonio, cortésmente preguntó si podía abrir la caja de caudales. — Si supiese la clave resultaría sencillo. Tanto que hasta ustedes podrían. Valverde, ¿ha probado a buscar en el despacho la contraseña alfanumérica? Inténtelo. Si no hay éxito, traeré los explosivos. Y justo cuando Villarroel y Correa salieron para la casa que tenían Ulloa y su esposa en la calle Letonia porque el segundo precisaba saber qué había allí, o qué ya no había, el teléfono sonó. El comisario, que hasta el momento estaba en el despacho, descolgó y contestó después de una rápida carrera y de tomar un pañuelo del pantalón para sujetar el auricular. — ¿Quién es? —preguntó cansado de aguardar que quien llamó dejase de jadear para hablar. En el tono cómo no, imprimió impertinencia. — Buenas noches —contestó titubeante pero a la vez colérica por cómo la había hablado aquel desconocido sin modales—. Me llamo María Eugenia Ulloa Villa. ¿Quién es usted y qué hace en casa de mis padres a estas horas? ¿Es médico, policía, periodista? Dígame su nombre. Tengo un hermano abogado sé lo que es legal e ilegal. — Soy el comisario de policía de Lobos y estoy casa de sus padres porque él supuestamente ha violado y asesinado a una niña. ¿Algo más qué quiera decirnos? ¿Tiene alguna deuda? ¿O prefiere llamar a su hermano antes de decir nada? — ¡Eso no puede ser! Mi padre no le haría daño ni a una mosca. —Exclamó incrédula, alzando su voz chillona y haciendo aspavientos con la mano libre que el comisario por suerte no 215 alcanzaba a ver. Había estado viendo las noticias, alentada por sus hermanos del País Vasco, por eso no era tan ignorante como a Espinoza le hacía creer. — Bueno, eso habría que discutirlo pero carezco de tiempo para hablar con una niña de papá. Cuénteme qué quiere. La señorita Ulloa resopló, informó-asustó-chantajeó a su interlocutor comentándole como de pasada que era la hermana pequeña del vicepresidente de Castilla La Mancha y maldijo la falta de educación dentro del gremio de la policía e inmediatamente después colgó estrepitosamente. Espinoza conteniendo la risa hizo lo mismo y entonces vio aparecer a Valverde con la que creía que podría ser la clave escrita en un papel amarillento. CAPITULO XVI Lunes, 23 de noviembre de 1998. Rebeca Hidalgo se sentó en su puesto del aula 42, se giró y de la mochila colgada en el respaldo de su asiento, tomó su estuche. De él escogió dos bolígrafos: uno negro y otro azul. Luego lo cerró, lo guardó volviéndolo a meter y cerró la mochila también con su eterna meticulosidad. Estaba ansiosa por empezar la clase; durante el fin de semana había estudiado muchísimo y tenía la temática reciente para examinarse. Emocionada, porque solo era necesario observarla suspirar cada día para saber que estaba enamorada, recordó que este sería el primer examen que haría sin habérselo preparado con Isaac. Y debería ir acostumbrándose porque dentro de dos años, los estudios universitarios los separarían; salvo si lo convencía para que no hiciese la licenciatura de traductor e intérprete que lo obligaría a dejar Albacete. O aquella aberración de estudiar económicas por la que sentía interés desde unas semanas atrás. A la sazón, con su voz firme pero suave y siempre cariñosa, hizo aparición la que para muchos era la mejor profesora, saludando a sus queridos alumnos. Y Rebeca pero no sus compañeros, guardó silencio cortando la conversación con su amiga Nieves, a la espera de que le entregase su examen. El mismo en el que intentaría sacar un diez, sus padres exigentes hasta lo absurdo no le permitían menos. Conocida por su nombre y primer apellido, María José Alonso, profesora de Historia en el I. E. S. Universidad Laboral, se dirigió caminando aprisa hasta la mesa del profesor, tomó el borrador y limpió el encerado aprisa. Al punto, tomó su maletín y sin detenerse sacó un paquete de folios y los repartió entre el alumnado. Era el primer control del trimestre y versaba sobre la Revolución Industrial. — ¿Dónde está Isaac? —preguntó acercándose hasta Rebeca, la mejor de sus alumnas, extrañada al no encontrar a uno de los más brillantes alumnos. Asombrada por no haber notado la falta de su compañero, trabajar con tanta presión le exigía la máxima concentración, Rebeca movió los hombros y por si no había quedado claro dijo no saberlo con la boca pequeña, tímidamente. — ¡Ese marica mató ayer noche a su padre! —señaló desde la última fila y con voz atronadora Juan Piqueras dibujando rabia en el rostro de Rebeca, la empollona que desconocía que su amigo fuese realmente homosexual—. ¿No sabía eso, profesora? — ¡Sí! Ahora debe de estar fugado —terminó por sospechar, con su voz de eterna niña pija, Iris Alcaraz, la repetidora, finalizando con una risotada. Y acto seguido, lanzó hacia los pies de Alonso el periódico sensacionalista que daba a su compañero como culpable. Eran las nueve en punto cuando Inmaculada Escobar, enfermera de formación, abrazada a su bolso y sin despegarse de su hijo descendió del autobús con la ayuda de un pasajero de gran sonrisa y preocupante calvicie. El vehículo donde habían viajado era compañía de la familia Guerrero, y había sido conducido como cada día por Nacho; el joven conductor de barba espesa, pelirrojo, parco en palabras y aficionado a la fauna como atestiguaba su flamenco rosa colocado cerca de los mandos de la radio. E Inma emprendió su camino hasta el área de servicio empujando el carro forrado en plásticos donde iba sentado su hijo de veinte meses. Un niño muy simpático, rubio, gordo y de ojos verdes llamado Víctor, al igual que su padre. Éste, un hombre demasiado imaginativo para ser buen esposo y buen padre. Ella, valiente a base de varapalos, e imparable porque incluso después de un nevazo como el de la noche pasada estaba decidida, había acudido a Lobos para cerrar un negocio. En breve, y gracias al dinero proporcionado por su ex después de la venta del apartamento conyugal, pasaría a regentar, en régimen de alquilada, una tienda de ropa para niños a la que llamaría Los amigos de Víctor. Tres minutos después de entrar, salió del cuarto de baño de la estación más calmada de lo que lo había estado durante la hora de viaje y con la cara lavada, sin resto de las lagrimas derrochadas. No le gustaba usar los servicios públicos porque le resultaba horrible considerar la realidad. Aquella que los describía como un criadero de gérmenes y virus, pero con aquella cara húmeda no era una buena idea salir. A su ex marido, el autor de sus lágrimas, lo recordaría siempre del único modo que lo describía: como el gusano, mentiroso, cobarde, rufián y escritor nefasto que era. Pero aún sintiendo que le había dado sus mejores años, y que por él y por su sueño de llegar a ser escritor famoso había renunciado a vivir alejada de su familia marchando a Barcelona, le agradecía haberla hecho madre. 217 Con la mentalidad preparada para comenzar un nuevo reto, después de haber escuchado cientos de veces a su madre decir que para aprender es necesario perder, esperanzadora, salió de la estación justamente cuando oteó al autobús urbano número diecisiete, el que debía coger, aproximándose a la parada. Entonces, con brusquedad, una mujer con el pánico dibujado en el rostro salió de entre los matorrales de una urbanización colindante, con las manos manchadas de sangre, pidiendo ayuda a gritos. Se llamaba, como diría después, Azucena Ríos, y era una cincuentona que se aproximaba a los sesenta, comportándose como buenamente podía ante la situación más espeluznante que nunca antes había vivido. El pequeño Victor que jugaba con una pelota, objeto promocionado por la empresa cervecera de la que su tío era representante, ajeno a todo, no sabía, ni siquiera imaginaba, el motivo por el que su madre y otra mujer más lloraban arrodilladas ante el cuerpo de un adolescente. Él estaba a lo suyo: entretenerse ahora que su madre no lo paseaba por aquella ciudad tan blanca como desconocida. En aquel mismo momento entró por la puerta un viejo y experimentado medico, se llamaba Benjamín Palazón y Azucena lo había llamado antes de que apareciese la enfermera, y aprisa se arrodilló dejando a las mujeres boquiabiertas. Buscó el pulso del muchacho y corroboró que había muerto desangrado al degollarse como acreditaba la enorme cortadura en el cuello y que él mismo agarraba el cuchillo que se lo llevó por delante. Y que llevase la ropa y las manos manchadas de sangre ya seca daba peso a su hipótesis. La hora exacta de la muerte se sabría más tarde cuando el médico forense, con el que la relación era puramente profesional, le realizase la autopsia; sin embargo por el color de sus labios calculó que su muerte se produjo cuatro horas atrás. De momento llamó a la policía. Pero mientras llegaban, olvidando las broncas que pudiesen echarle por alterar pruebas, examinaría escrupulosamente y con curiosidad enfermiza, el equipaje que llevaba y que la mujer de mayor edad a la que conocía del barrio, le señaló. Por el momento sólo se conocía cómo había acabado en aquella casa. Azucena, portera del inmueble lo había arrastrado hasta la portería cuando lo encontró muerto y tirado sobre un charco de sangre. Ambicionaba, sin querer ver la realidad, cuidarlo y salvare la vida; igual que le hubiese gustado que hiciesen por su hijo Samuel atropellado cuatro años atrás. Pero no pudo ser. Y cuando vio a Inma, esperanzadora, no dudó en hacer un nuevo intento. — ¿Qué sabéis de él? —inquirió el médico tras haber echado un ojo a la mochila donde, que fuese relevante a sus ojos, encontró documentos a nombre del restaurante Querida Galicia en una carpeta que no dudó en abrir y registrar, y una carta manuscrita a nombre de un policía que reconoció por habérsele nombrado mil veces en los medios y en la calle. — Nada —consideraron las dos mujeres. — Yo ni siquiera vivo aquí —indicó Inma después de haber acudido donde había aparcado a su hijo y hacerle reír con una marioneta, que medio ventrílocua como era, hacía hablar hasta hacerlo flipar. — Nunca lo he visto por aquí porque quizás fuese de otro barrio. —Azucena, con su perfecta trenza oscilando, se limpió las manos en el delantal. Y lo miró detenidamente, fijándose más que nunca en su rostro y no en la cresta que le había impactado; y agregó tras reconocerlo como el chico que aparecía en la portada del periódico que había encontrado en la barra de la cafetería donde siempre desayunaba—: ¡Este es el mismo al que culpan del asesinato de ese abogado! — Si, pero aquí se declara inocente —apostilló el médico. — Y deshaciendo su teoría del suicidio —comenzó la enfermera después de quitarle el papel para devolverlo a la mochila— aquí se lee que lo querían matar. ¿De qué hablará? — ¿Qué fisgonean? —preguntó la inspectora Herranz después de hacer acto de presencia en la sala mostrando su placa, empuñando su arma para disuadirlos y demostrando que quien mandaba allí era ella, aún estando agotada porque el café que era su poción mágica ya no podía tomar. Quien fuese quien despertó al subinspector Correa no importaba; lo escandalosamente relevante era que se hubiese dormido en su silla de la sala de la Sección de Homicidios y Desapariciones. No sabría decir cuánto tiempo llevaba así, pero cuando abrió los ojos la luz de la mañana hacía tiempo que se había colado a través de los huecos de las persianas de las dos ventanas. — ¿Cuánto tiempo llevo así? —preguntó a Rosas, que era afortunadamente el único de sus compañeros que estaba presente. — Supongo que varias horas. Esta mañana cuando llegué a las seis y media ya dormías. — ¡Qué desfachatez! —exclamó alzando la cabeza, peinándose un poco con los dedos. — Ya, bueno,... ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? Estarías agotado. — Aún así. — Vale, tío ya no te insisto más; como quieras. ¿Qué tal la investigación del asesinato de Ruth? — Lo último que recuerdo de ella fue que… ¿Arnaldo Villarroel? —dudaba que fuese él sin embargo todo lo demás lo recordaba con nitidez—… y yo estuvimos en una casa del mismo Ulloa que prendió fuego intencionadamente y buscamos cosas durante un rato pero solo nos llamaron la atención restos de cintas de video. Y las hemos llevado al laboratorio a ver si 219 reconstruyen algo. Lo malo es que no encontramos ningún arma manchada de sangre que pudiese darnos pistas sobre qué hizo con su esposa; lo cual también nos hace pensar que puede ser que la lleve en el coche. Y también vimos en el sótano, y guardada en una bolsa una cámara de video con su trípode y parecía todo en buen estado. Pero bueno tener una no implica nada malo. — ¿Y de ánimos cómo te encuentras? — Fatal —sostuvo recordando que antes de echarse a dormir estuvo a punto de fumarse un porro. Incluso bajó hasta donde había aparcado el SEAT, abrió la puerta del maletero y abrió la bolsa. No obstante, desilusionado, descubrió qué no sabía por dónde empezar; el chico malo después de todo resultó ser un ignorante. Sin embargo tampoco se deshizo de ella tirándola porque pensó, bajo los efectos del sueño que a uno lo idiotizan, que sería divertido fumársela con Esther, la que si contaba con experiencia. Y cerró el maletero, se subió y condujo hasta una licorería abierta las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días. — Imagino. Se comenta que te ha afectado notablemente. Ayer noche alguien te vio… — ¿Cómo es qué me vio? —inquirió conduciendo los ojos a su cubo de la basura donde inconscientemente esperaba encontrar su botella de vino. Y así fue. — Se podría decir que te vio subir alcohol en una bolsa de ese establecimiento con más multas que pelos tiene en la barba su dueño. ¿Por qué aún la lleva Dimas? — ¡Ni idea! A mí me atendió un joven sin barba. Tal vez sea un familiar de quien dices. Y bueno, no me voy a excusar; me hacía falta pero es tan pésimo que cuando terminé tuve que correr al baño a vomitar. Es que,… —se rascó el cuello; estaba pringoso; necesitaba una ducha pero no se la daría—, a esa niña pude haberle salvado la vida y no lo hice. Ella conocía al violador pero cuando se lo pregunté me mintió. Prefirió protegerlo y yo me tragué su embuste. — Terrible, hermano —dijo cordialmente apretándose los nudillos. Después se acercó hasta la botella, la tomó, leyó el nombre de la bodega observando que era de los más baratos del mercado y se la guardó bajo el abrigo—. Saldré a la calle y me desharé de ella lejos de aquí. Por cierto, el tío del videoclub era un monstruo que en su almacén del terror guardaba un cadáver. Creímos que se trataría de su padre, pero no porque esta mañana abrieron la fosa donde debía estar enterrado y allí estaba. — ¡Bárbaro! ¿Entonces? ¿A quién corresponde? — Se cree que es el padre de una chica de los videos; de momento faltan los resultados. — ¿Y cómo acabó ahí? — Porque fue asesinado por nuestro capullo y esto nos fue fácil de averiguar: aparece grabado. Álvaro le tendió una trampa, puso la cámara a grabar y filmó su asesinato. Este cómo te puedes imaginar fue un suma y sigue de torturas al estilo de El crimen de Cuenca; supongo que quiso filmar su propia película gore y de nuevo lo que te comenté ¿Recuerdas? — Si. Espeluznante. Sigue. — En fin después de todo, la Humanidad no ha perdido nada bueno. Era un jodido violador que destrozó la vida de su hija y cuando se aburrió de sodomizarla se la entregó a Quintero. Según reconoce en la narración de un video esta chica fue su primera víctima. Actualmente la niña que ya tiene veinte años estudia la carrera de trabajadora social porque después de mucha terapia ya recibió el alta médica. Ahora, hoy mismo, tengo que interrogarla. Me desplazaré hasta su casa en Hellín; no quiero violentarla. — ¿Y cómo se llama? —preguntó tomando un bolígrafo y un papel—. ¿Has pensado que sea ella quien mató al mismo Quintero pero también a Manzanares y Urrutia? — Se llama Marina Cortés; creo recordar porque tú no sabes bien qué cacao llevo en la cabeza con tanto nombre. Puede que estés acertado. Le preguntaré por ello indirectamente. — Hubo un silencio que Basi usó para encenderse un cigarro y Rosas para beber agua de la máquina expendedora del pasillo. Inmediatamente entró continuó—: Entre esta noche y ayer dimos con un montón de sus víctimas. Buena parte de ellas lo han superado. Pero a tres aquello les costó la vida. Ahora nos preguntamos si quién asesinó a Quintero fue víctima o sólo ha sido vengador, a ver qué nos dice esta chica. Estamos investigando entre otras cosas sus coartadas. Y ya hemos empezado a interrogar. Pero está resultando muy difícil preguntar a quienes fueron víctimas qué hacían ayer mañana. Muchas se enfadan comprensiblemente. — Eso del ojo,… ¿tiene algo que ver con los interrogados? —al fin se dio cuenta del moratón que tenía su compañero peligrosamente cerca del ojo derecho. — Si. Se le fue la mano cuando le pregunté a la hermana. — No debes de permitirlo. — Si crees que es sencillo, ve tu. —No iba a explicarle lo rota que había quedado esa familia tras la violación de la pequeña, una niña de seis años que soñaba con ser peluquera y a la que se llevó del parqué por la fuerza—. Ahora marcharé a dormir, así que revélame si tienes huevos, majo. Pero creo que ya tienes bastante con los casos que llevas. Harías muy mal en olvidarte de Urrutia —Recordó haber visto a la madre y al hermano del finado en la antesala del despacho del comisario, terqueando con la secretaria, pero eso no lo dijo, no podía echar más leña al fuego. — Reculo, perdóname. A veces me paso de sabihondo. Estáis haciendo un buen trabajo, amigos. Y muchas gracias por pararme los pies —convino a decir mientras se ponía en pie y apretaba con cariño su hombro—. Te debo una. — Sin resquemores. Los hombres no nos peleamos por gilipolleces. Luego me invitas a cenar al restaurante Querida Galicia y me pagas el favor. Su chef es amiguete mío, trabaja de escándalo y es hincha del Deportivo de la Coruña. Y la jefa de pastelería hace unas tartas de escándalo. A un sobrino mío le hizo por encargo una que era un camión de bomberos. ¡Espectacular! — Ya imaginaba que sería futbolero ese amigo. A veces creo que tu vida sólo es fútbol. Y pensad que yo le tengo manía. 221 — ¡Pues qué pavo! No sabes lo que te pierdes. El fútbol es emoción viva. Correa alzó los hombros; no iría a discutir con él sobre deportes. No, ni sobre política y religión tampoco. Su padre le había enseñado aquella regla de oro. — Por cierto, se me olvidaba —dijo saliendo al pasillo—. Un vecino entrevistado, amigo incauto, o no, me ha asegurado que Alvarito recibió amenazas por parte de un desconocido a través de cartas un mes atrás. No sé sabe ni cómo, ni porqué aquello cesó de la noche a la mañana. Por cierto, no llevaban matasellos y no estaban escritas a mano. Pero el muy… las quemó. Cristián se puso a investigarlo. A mí me parece todo muy raro. — A mi también todo me parece raro. ¿Sabes qué? Estoy por aplaudir a su asesino. De menuda escoria nos ha librado. — Me dejas anonadado, tío. Bueno, marcho a descansar un poco. ¡Ah! Estamos esperando que el asesino múltiple, el Justiciero, para entendernos de la cara. Incluso nos pusimos a buscar coincidencias con casos sin resolver en otras localidades. — Pues creo que no la va a dar. No quiere ser protagonista. Sólo está limpiando. Y que conste, no me cae bien. Pero a lo mejor su mano dura es necesaria si el Sistema es incapaz de poner orden. — Pero mejor volvemos a trabajar y nos dejamos de hipótesis, ¿verdad? — Si. Venga, adiós. No perdamos más el tiempo dándole a la lengua —levantó la mano y la hizo girar saludando al estilo de la realeza. Después, inquirió tras ver desaparecer a su compañero—: ¿Qué dirá la prensa hoy? Tomó el ejemplar del periódico La Tribuna de Albacete que estaba sobre la mesa de Diego Valdemoro, se lo acercó para leer los titulares y descubrió que Herranz le había ocultado que Matías Soriano era la víctima asesinada por arma blanca en la calle La Rioja. Enrabietado, salió al pasillo en su búsqueda queriendo explicaciones, y sin pensar ni por un segundo qué sería de la suerte de Isaac. Atrás dejó tirado en el suelo el periódico sin detenerse a leer el resto de artículos. Entre ellos la crítica que una periodista con apellido alemán hacía a cerca de su trabajo. Emilio Arjona, que había dormido tumbado en el sofá del salón como costumbre era en él a su regreso del trabajo, despertó cuando lo llamaron al teléfono. Estiró el brazo y cuando leyó el número y decidió no contestar, se entretuvo viendo la televisión al tiempo que se prendía el primer cigarro del día. Anoche, cuando se quedó dormido estaban emitiendo una película de Paco Martínez Soria en un canal provincial, pero en ese justo momento estaban hablando de Ulloa y poniendo a gran tamaño la matrícula al completo de su coche. ¡Y caramba! Entre bostezos y estiramientos, recordó una anécdota sobre ella. La misma que colocaba al propietario del vehículo en el Polígono industrial la noche del sábado 31 de octubre. Vio aquel automóvil cuando se disponía a regresar al restaurante donde aquella noche trabajaba después de haber hecho unas gestiones para el jefe, y reparó en él porque cerca había un hombre matando perros y gatos. Pero obviamente en lugar de salir en defensa de los cuadrúpedos, se hizo el despistado y siguió a lo suyo. Sin embargo, cuando se sentó al volante e hizo las maniobras restableciéndose en la calle, recordó a su primo, el ecologista, que siempre sermoneaba con la obligación moral de denunciar esos actos criminales, y tomando bolígrafo y papel, apuntó. No obstante nunca fue a la Guardia Civil por olvidársele prematuramente. Se sentó, encendió el brasero, agarró su móvil, y mientras escuchaba a sus compañeros de apartamento trajinar antes de irse a trabajar, telefoneó a otro primo. Este, hermano del primero, era policía y aunque llevaban mucho tiempo sin verse, las fiestas que se habían corrido juntos eran míticas en Ares. Pero comunicaba. CAPITULO XVII Bostezó, resopló y llamó con prudencia a la puerta después de haber mantenido una my escueta conversación a través del teléfono móvil con su jefa que, no le había resuelto nada sobre la noticia leída en aquel periódico ni le había dicho nada al respecto de la nota. Desde dentro varias voces, entre las que reconoció a Valdemoro, Motos, Villarroel, y otras tres voces diferentes cuyos nombres de propietario no recordaba, le dieron permiso para entrar y eso fue lo que hizo. Se disculpó por haberlos interrumpido, hubo quienes lo saludaron, otros compañeros se limitaron a alzar la mano o el mentón, y se sentó en la primera silla libre que encontró. Posicionó los codos sobre la mesa a la que todos estaban volcados e hizo todo lo posible por incorporarse a la compleja reunión que mantenían y que ninguno dirigía. — ¿Qué tienes qué decir, Correa? —preguntó Diego frotándose las manos, y es que hacía muchísimo frío, pero el bueno de Basilio ni lo notaba. — Que estoy agotado —verbalizó en lo que era una confesión; se rascó los ojos con los puños; se pasó una mano por la barba acariciándosela y continuó—: Pero no pienso rendirme. Ese cerdo que es Ulloa fue más listo que Álvaro Quintero e intentó destruir las cintas donde se supone tenía grabados a un montón de niños a los que violó. Pero confío en nuestro equipo científico, y en la gente y sé que lo pillaremos. Lo encontraremos y confesará pero entre tanto… ¿Patri? —La chica lo miró atentamente mientras no dejó quieto el bolígrafo—. ¿Ya hablaste con Ramón? 223 — Si, pero por no querer molestarlo con recuerdos dolorosos ni robarle mucho tiempo aceleré y en cuestión de un cuarto de hora me dio respuestas a preguntas clave. Me dijo que lo violó en el mismo parque que hay donde vives una tarde en la que jugaba con sus amigos, y que lo engatusó dándole comida. También le pregunté si lo había grabado o fotografiado y me dijo que no. ¿Debemos suponer que en ocasiones los asaltos los ha hecho espontáneamente y otras veces se lo ha tomado con calma llevándolos a casa o a otro lugar de su confianza? Seguramente su modus operandi cambia según la disponibilidad al por ejemplo, vivir casado no tenía tantas facilidades para llevar a la víctima a casa; ahora, si. — ¡Bien pensado! ¿Y el chico te dijo si sabía de otros niños que hubiesen pasado por lo mismo? — No. Pero hay que entender que estas cosas las silencian. Habrá que preguntar por los alrededores del barrio San Joaquín porque si incluimos a Ruth ya sabemos que el cien por cien de sus víctimas es de allí. — Si, puto bastardo. Si me lo encontrase tocando a Sofía le sacaría los intestinos —dijo sin especial rabia ni amargura. Luego, con el mismo tono, aparentemente neutral, agregó—: Por cierto, estuve con unas amigas que trabajan de prostitutas y una mencionó que la hija de una conocida había sido su víctima pero desapareció y no tiene modo de localizarla. — ¡De nuevo nos topamos contra la oscuridad, Basi! —exclamó y bebió café del vaso que tenía a su lado, un asqueroso caldo que se le había quedado frío, pero le fue útil para quitarse la sed. — Si, pero de aquí podemos hasta extrapolar cuál es el tipo de niño que se lleva. Y convengo a creer que siempre se lleva a aquellos faltos de cariño. Mirar a Ramón: su madre lo maltrataba y el padre está preso. ¿Y Ruth? Su padre la maltrataba y su madre nunca hizo nada por ella. — Si, buena teoría. También podemos esperar a que llamen por teléfono con pistas. Mirar que es raro que no haya denuncias. ¿Qué pasa con los padres? Quizás ni lo sepan —se contestó ella misma sabiendo que sus compañeros pensaban igual. — Seguramente así sea Patricia —dijo Diego Valdemoro encendiéndose un cigarro. Con el prendido provocó la envidia de tres policías más, entre ellos Basilio, los cuales lo imitaron sin preguntarse por los sentimientos de los que ahora serian fumadores pasivos. Ya conocían tanto sus negocios como sus bienes y se habían entrevistado parcialmente con sus empleados, incluso con la chica de la limpieza, que nada decían saber de las inclinaciones sexuales de su jefe hasta el momento, por ello Diego agregó: — ¿Y qué paso seguimos ahora? ¿Pudo también llevarlos en alguna ocasión a hoteles? Si es hostelero no le sería difícil entrar y salir sin levantar suspicacias; incluso pudo tener cooperantes. Con su retrato robot difundido esperemos que alguien llame. Pero desde aquí sugiero que nos pasemos preguntando con las fotos de Quintero y de él. Quién sabe si en algún momento coincidieron. — Veamos,.. — comenzó a decir y de nuevo se manoseó aquella barba que, pensó recordando lo que su mujer le decía sin darse por vencida jamás, bien necesitaba un esquile de los gordos—. ¿Pero todavía no hemos corroborado ese sospechoso vínculo entre Quintero y Ulloa? ¿Por cierto, qué más gente tenemos registrada en la base de datos por abuso de menores? Esos bastardos podrían sernos de ayuda con un buen interrogatorio. Yo, me ofreceré encantado. ¿Y en las prisiones, algún presidiario que pueda saber algo? Esos mamones venderían a su madre a cambio de un trato. ¡Joder! Estamos es un pueblecito, y algo tiene que haber que no estemos viendo. Por ejemplo, suponiendo que Quintero fuese asesinado por el Justiciero, —dio una calada y lo apagó en el cenicero; era asqueroso que su desayuno fuese un cigarro—, ¿tendrá ese tipo pensado matar a Ulloa? Si es así, estoy por ir a buscarlo y trabajar con su ayuda. O quizás fuese mejor que nos sentásemos a observar. El muy cabrito está siendo más astuto que nosotros dando con un pederasta al que yo creía un santo. —Se detuvo, meditó durante un par de minutos, dio un golpe en la mesa con la palma de la mano extendida y añadió—: ¿Sabríais decirme algo del asesinato de Soriano? ¿Creéis que quién lo mató es el mismo Justiciero? De momento ha conseguido convertir en principal sospechoso al hijo, pero no me lo creo. — No es lo que tú creas o no Basilio —comentó Rubio que tenía a mano su bloc de notas bien garabateado—. Y… ese asesinato no encaja con la metodología del Justiciero. La casa estaba hecha un desastre y él es enfermizamente limpio. — ¿Enfermizamente limpio? Él lo que está demostrando es que es muy camaleónico. De tres crímenes que le adjudicamos, tres maneras de matar. No me fio nada. Aunque tampoco voy a olvidar que Matías estaba metido en una muy maloliente mierda. — Sobre Soriano ni idea, pero en lo otro llevas razón —le contestó el, hasta el momento, ausente Llorente que, aquella mañana vestía un traje gris de facturación italiana, con camisa blanca y corbata amarilla—: ¿Por cierto, os habéis detenido a pensar que ese desconocido aún no ha dado señales de vida y eso es rarísimo dado el carácter narcisista de este tipo de sujetos? Porque si está realizando una purga querrá reconocimientos. Y eso puede significar tres cosas: una, que no haya asesino múltiple; dos, que no piense dar por concluida su limpieza de momento; tres, que está disfrutando y por tanto es un sádico. Y por supuesto, se está perfeccionando a pasos agigantados —y aquello valió a todos para recordar aquellas pisadas que resultaron prueba infructuosa en el caso de Diana Manzanares. — Si —verbalizó asombrado y por tanto silbó acabada la monosilábica palabra; pero pronto volvió a preguntar porque no había que perder el tiempo en remilgos—: ¿Y dónde están Herranz y Espinoza? — De ella lo último que sabemos es que corrió hasta la estación de autobuses — comenzó a explicar paciente Villarroel que a su derecha tenía un paquete de pañuelos para aliviarse desde esa misma mañana la nariz—. Y el comisario, suponemos que está en la rueda de prensa todavía. Al parecer un tipo, que dice ser tu primo, dijo ver el coche de Silvestre Ulloa en el Polígono la misma noche del 31 de octubre. 225 — ¿Un primo mío? —Enarcó las dos cejas y se rascó el cogote repantigándose—. ¡Tengo tanta familia que vete tú a saber cuál! Bueno, ¿y se sabe qué hacía ahí? — Según tu primo…. Mataba perros y gatos a golpe de hacha. — Coño…. —sentenció espaciando teatralmente las silabas—. ¿Y cómo es eso? — Ni puñetera idea —contestó y estornudó pillándose la lengua mas era tan educado que no liberó maldición alguna aún cuando constató que la lengua le sangraba—. Pero ya fueron policías a estudiar las cámaras de vigilancia. Basilio Correa bajó a la cocina que, también se usaba como comedor y espontanea sala de reuniones, sacó un bollo de la máquina expendedora y lo devoró como devoran sus hijos las meriendas de cada día. Apoyada en el marco de la puerta, con las piernas cruzadas y masticando un plátano, viéndolo y sonriendo estaba Motos. — ¿Has probado a darte un baño? Allí arriba apestabas a vino y a bestia, y por si no lo recuerdas te diré que en los vestuarios sale agua caliente —le dijo cuando intentaba salir para volver a la planta superior, coger sus cosas y conducir hasta la cárcel porque finalmente habían acordado que se entrevistaría con los condenados. — ¿He oído bien? — Si, amigo mío. Y también urge que te afeites. Por ir disfrazado de vagabundo no vas a resolver antes un asesinato. — Pues prescindiré de hacerlo —le dijo cerrando la boca, sellando los labios. E inmediatamente la agarró por la cintura, la elevó y la desplazó hasta una mesa—. Ahí arriba estas mejor, mujercita. Y déjame… tranquilito. Y cuando se fue a girar para irse, ella quiso llamar su atención silbando pero el ya no sintió su presencia: su mujer que acababa de telefonearlo colmaba toda su atención. Y rabiosa porque odiaba que la ignorasen saltó al suelo. Sostenía en brazos a Marco que, frecuentemente le sonreía, daba abrazos y mandaba besos demostrando lo cariñoso que era; mientras, sentada en un taburete de la cocina, intentaba hablar con su esposo a través del teléfono. Ese invento insuficiente ahora que necesitaba de un abrazo y un hombro sobre el que llorar aquellas lagrimas que llevaban mojándole la cara veinte minutos largos y agonizantes. — Vamos, cariño, dime qué sucede —le apremió él mientras se giraba a ver el rostro de profunda insatisfacción de Patricia después de haber escuchado aquel golpe—. ¿Fue Sofí a la escuela? — No, la niña ha pasado una noche muy mala. A parte, con el asesinato de Ruth tan cercano, muchos padres no han llevado a sus hijos. — Hicieron bien. —Y repentinamente pensó que tenían que posicionar polis vestidos de civil cerca de los colegios para prevenir; lo que no sabía era que Omar ya lo había dispuesto—. ¿Quieres que vaya a casa y qué hablemos? Tengo ganas de besaros y abrazaros. Deja que suba arriaba a por las llaves y en un santiamén estoy allí. — No, no quiero que regreses hasta que no encuentres a Esther. — ¿A Esther? —preguntó sentándose sobre una mesa, al tiempo que veía a la subinspectora motos salir de la cocina con su enorme rabo entre las piernas—. ¿Qué le ha ocurrido a tu hermana? Cuéntame todo y con brevedad a poder ser. Hay que dejar las líneas libres por si acaso llamase. Vanesa relató todo lo que sabía. Empezó recordándole que muchos eran los que habían recibidos llamadas suyas. Sin embargo a la hora de devolvérselas el teléfono estaba apagado. Y él recordó que la noche pasada habían estado hablando de ella. Después haciendo hincapié en que ayer tarde, después de ir a comer con sus padres como todos los domingos, según el testimonio de sus amigas, había quedado con un joven de Lobos al que conoció en un autobús. Basilio fue a hablar, porque quería saber si alguien podría darles una descripción, pero ella no le concedió ni un segundo porque no había nada. Nunca lo habían visto. Era un misterio. Sin embargo ella apostaría su brazo derecho porque aquel tipo era un enemigo de su marido, y no tuvo compasión al decírselo. Y él, que a decir verdad se venía considerando culpable de todo lo malo ocurrido a familiares, compañeros y amistades desde finales de octubre, no le recriminó nada. — Pues puedes estar segura que en cuanto lo localice, y será antes del mediodía, irá a criar malvas. — No prometas, Basi, y haz algo ya —le espetó dura, sin fingir que lo culpaba de todo—. El tiempo vuela y estamos todos muy angustiados temiéndonos lo peor. Y si, —otra vez le leyó la mente—, hemos llamado a hospitales de Malva y de todo Río Rojo, e incluso mi hermano Ricardo, —el comisario—, lo sabe. Pero tú eres el único que puede hacer algo por ella. Busca a ese perro y mátalo, y sólo entonces ven a casa. — Si. —Condujo la mano hasta la zona donde recibió aquel balazo y por un par de de segundos determinó que su familia estaría mejor si hubiese muerto—. Lo haré. Lo había olvidado, pero ahora que había oído que Isaac estaba muerto a través de su aparato de radio, había atado cabos y se sentía muy arrepentida. Seguramente, pensaba, cuando no se atormentaba por su hermana, hubiese tenido a mano salvarle la vida: — Hay algo más que tengo que decirte. Ayer noche llamaron a la puerta pero no fui a abrir porque temía que fuese alguien que quisiera hacernos daño. Y… me apostaría ese mismo brazo que fue Isaac. Seguramente te buscara y le he fallado. — ¿Isaac también ha muerto? —Sí. —Su esposo comenzó a llorar pero ella no se dio cuenta y continuó dándole explicaciones—. Se rumorea que se ha suicidado pero no me lo creo. El chico ha cambiado 227 mucho recientemente. Incluso vino Itziar a casa buscándote porque quería que le revelases información. ¿Qué me escondéis? —le increpó sin olvidar el detalle poco importante, que era haber descubierto que estaba embarazada. — Isaac sospechaba que su madre murió asesinada por su padre y buscaba pruebas para reabrir el caso. — ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Así es cómo nos protegéis: dándonos el trabajo que no os gusta? Correa no tenía respuesta correcta para eso. Había metido la pata nuevamente y llorar no le devolvería la vida a Isaac ni la libertad a Esther. Se limpió la cara con el interior de su camisa y se rascó las cejas. Le dolía la cabeza, los parpados se le caían porque le pesaban varias toneladas, y sentía necesidad de vomitar cosa ordinaria en él. — Dales un gran beso a nuestros hijos de mi parte. Voy a volver al trabajo. Y prepara cubiertos para Esther. Había llegado a sentarse a su SEAT León entristecido por su actitud errónea, rabioso y huyendo de sus compañeros que en su escapada lo habían mirado. Y mientras los segundos transcurrieron y su mente se fue enfriando la rabia fue mutando en motivación porque en aquel momento de mierda no podía andarse con sentimentalismos baratos. Tomó su teléfono y buscó en la agenda a su cuñada. No la había guardado con su nombre, sino bajo el seudónimo de Trébol. El mismo que ambos eligieron una noche de pasión en aquella habitación barata, tomando como inspiración un tatuaje que le había hecho Raquel esa misma semana a diez centímetros de la ingle derecha, y que huelga decir a él le había entusiasmado relamer mientras ella, muy excitada, fumaba marihuana. El aparato dio llamada gracias a que Eric lo había cargando durante la noche utilizando el cargador de su vehículo. Parte de su plan era que el policía la llamara, mas esto no incluía que aceptase las llamadas a cualquier hora, por eso esta vez no se entretuvo descolgando y al noveno tono saltó el buzón de voz. Correa, infatigable, volvió a llamar pero corrió la misma suerte, sin embargo repitió el gesto. Durante diez minutos, estando perdido en su mundo y a falta de ideas, entrando en bucle, llamó una decena de veces que por supuesto no llegó a contabilizar y siempre fueron infructuosas. Ordóñez, observando como un tal Philip Marlowe llamaba insistentemente, irritado a la séptima ocasión apagó el celular. Le hubiera gustado aplastarlo con su pie, pero sabía que lo necesitaría y se contuvo. Sin timbrazos molestos, aquel salvaje, volvió a su divertimento: forcejear con Esther hasta arrancarle un pezón. Para aquel perturbado salvaje, esa sería su primera conquista en aquella guerra. Y, la belleza rubia, había intentado escapar durante los milisegundos que su captor se entretuvo. Sin embargo sus ilusiones de salir a la calles escapando se deshicieron cuando sintió aquellas zarpas en su cintura. La llevó hasta la cama, la dejó caer sobre ella violentamente porque le divertía hacerle daño, la amordazó y ató. Y sosteniéndola por el cuello terminó lo que se había propuesto usando un enrobinado destornillador. Eran las diez cuando todo alumnado al completo, más un elevado porcentaje de padres y todo el profesorado, entró al Aula Magna del colegio público Reina Sofía. En el escenario, Minerva Figueroa los esperaba en pie y dando la espalda al retrato ampliado de Silvestre Ulloa. Figueroa tomó el micrófono descolgándolo del aplique y emulando a una estrella saludó a los presentes alzando y moviendo el brazo izquierdo. Medio minuto de reloj después y sin tiempo que perder abrió la conferencia cuando observó que todos estaban sentados. Primero comenzó documentando sobre quién era aquel hombre. Los adultos lo conocían sobradamente pero no los niños. Por ello usó sus recursos estudiados en la carrera de magisterio, y los aleccionó haciendo énfasis en su peligrosidad. Rápidamente los niños, del más avispado, al menos, y del más mayor, al menos, asumieron que desde ya aquel era su enemigo y deberían poner los pies en polvorosa al menor de sus acercamientos porque aún pareciendo amable, era un sádico. Después haciendo hincapié en que cualquier niño maltratado puede ser un adulto sano y lograr triunfar en la vida, aludió al perdón dándole importancia pero sin menospreciar el rencor. Así, dijo que ambos sentimientos son capaces de forjar a un hombre, de fortalecerlo hasta límites inimaginables porque la superación uno la encuentra cuando un obstáculo se pone en el camino, y deja de sentirse débil para asumir que debe fortalecerse mentalmente para escapar. E inconscientemente, incluso luego se lamentaría de ello, se puso como ejemplo al explicar cómo su padre la había maltratado. El público alborotado, excitado, embravecido escuchó con los oídos enteramente atentos, la vio con los ojos completamente abiertos y se sintió plenamente agradecido al saber que su líder compartía el peor de los momentos de su vida. Su verborrea despectiva excitó y sus ideas los cautivaron mientras ella no dejaba de pronunciar su calculado discurso estando casi eufórica por saber que la policía, con algunos de sus miembros a veinte metros de allí, no sospechaba de ella. Todos mostraron perplejidad cuando se giró sobre sus talones, y con un clic de ratón, dio paso a un retrato de Correa. Sin perder el tiempo, ni arrastrarse por la pasión, aclaró que ese era el hombre que sin ejercer presión sobre el gatillo de su arma, ni empuñar cuchillo alguno contra el cuello de nadie, o estrangular, asfixiar, era responsable de la muerte de Ruth. La pequeña niña, conocida y 229 llorada por cuántos allí estaban la noche anterior, había perdido la vida por culpa de la ineptitud de aquel policía, querido hasta entonces por algunos, abucheado ahora por todos, y por ello debería pagar. Bajo el clima de crispación deseado, bajó con un espectacular salto, y se acercó a los asistentes. Todos querían hablar pero sólo le tendió el micrófono a uno, el que curiosamente más alboroto mostraba aún siendo el más alejado. Era Santiago Puerto, tenía tres hijos matriculados en el colegio, era profesor de judo y había trabajado de bombero durante veinte años. Sin mucho don para la palabra, se presentó ante todos al ponerse en pie y alzar el brazo en un gesto estúpido con el que quiso demostrar comadrería. — Hay que ir a por él —se pronunció señalando con su dedo índice el retrato del subinspector—. Mi hijo Antonio estudia con su chiquilla; sé donde vive; conozco su coche. Es un fanfarrón, un embustero y un embaucador. Y sugiero que le pintemos el coche porque debe de saber cuál es la opinión que tenemos de él. Es escoria y lo machacaremos hasta que dimita. — ¡Sí! ¡Dimisión! —exclamó el gentío acalorado, aplaudiendo la insinuación. Claudia Pereiro que, recientemente había terminado la autopsia a Isaac Soriano Leiva, y en esos momentos almorzaba leche con galletas en el comedor del Anatómico, descolgó el teléfono tan pronto se limpió las manos. Al otro lado de la línea esperándola, Correa. — Muy buenos días, —saludó excitada, sin dejar de masticar—. ¿Cómo estás? — ¿Sinceramente? — Sí, claro. — Hecho una puta mierda. —Respiró hondo y meneó la cabeza de derecha a izquierda siendo ese su peculiar modo de espantar las emociones—. Infórmame sobre el caso de Isaac Soriano. ¿Qué ha pasado con ese hijo y ese padre? — Veras, no tengo permiso de tu superiora porque explícitamente me lo ha prohibido esta misma mañana, cuando la llamaste —respondió con falsa frustración mientras contemplaba una foto de su hija Stefanie impresa en la jarra de la que cada mañana bebía, regalo del día de la madre que su pequeña le había hecho con la colaboración de su abuela. Y se hizo un breve y no premeditado silencio. El suficiente para ella que, caviló durante segundo y medio porque a su cerebro no le hacía falta más para tomar decisiones importantes, y añadió picara sabiendo que le robaría una sonrisa—: Sin embargo, no me prohibió conversar con mi mejor amigo sobre los temas que más nos preocupan. — ¡Bien! —Silbó y se prendió al labio un cigarro que encendió con el mechero del coche. Después propuso acompañándose con una nueva sonrisa, de las tantas que le había quitado durante sus años, quizá más de década y media, de amistad—: Entonces déjame que te invite a lo que quieras. — Si, invítame, después de todo cobrarás más. Hace tanto tiempo que no mantenemos una conversación que tengo la impresión de que han pasado siglos. Y necesitamos hacerlo, sé qué necesitas mis consejos, no me lo niegues. Y subinspector, ya que esta mañana te noto demasiado parado: iré a buscarte. Correa elevó una ceja suspicaz y durante tres segundos rió a carcajadas. La zozobra por considerarse un violento sin remedio había pasado, ahora iba a liarla sin importarle lo que llegara a ser porque salvaguardar la salud de su familia era más importante que cualquier etiqueta, remordimiento, acusación o condena de cárcel. Si Elena Serra aquella mañana en lugar de ir al dentista hubiese acudido al colegio a trabajar, aquella mañana nada más presenciar el acto cargado de odio contra su amigo, lo hubiera llamado. Sin embargo, como esto no sucedió, no pudo evitar, que diez minutos después de aquello, un grupo de padres, encabezados por el ex bombero, llegase hasta la misma calle donde Correa tenía la vivienda, y emulando a nefastos grafiteros rotulasen la fachada del edificio. Ni se taparon la cara, ni se ocultaron tras tristes viseras de gorra, nada. Aquellos bravucones de tres al cuarto, se creían los justicieros más peligrosos y legales de la historia mundial. Pero sólo eran marionetas en manos de Figueroa. La misma, que con mente retorcida, cogería antes o después el teléfono para volver a quedar con él. Relacionarse con Basilio era el mejor plan. La cita con Pereiro, quedaron en una cafetería en una segunda llamada telefónica, sería breve porque el trabajo de ambos no les permitía parar quietos. Basilio, pidió un café aún sabiendo que seguramente no llegaría a consumir la mitad porque su estomago se opondría. Ella encargó al camarero un trozo de la tarta de chocolate que esa mañana ofrecían como el postre del día. Sentándose frente a ella, comenzó hablando: — No conocía este sitio pero me encanta. Traeré aquí a mi familia la próxima vez —y bebió: estaba buenísimo. — Pues me alegra que te guste ya sabes que tengo muy buen gusto. Me lo recomendó un amigo que veranea aquí y trabaja de corresponsal en Estados Unidos. Al parecer es una réplica de un café-restaurante de allí. Un sitio donde se han rodado muchas películas —y comenzó a documentar mientras echaba un ojo al coche en el que había llegado: un Mustang Cobra GT rojo y con llantas negras, ganado una semana atrás en una partida de ajedrez—. Por cierto qué bonita está la nieve. Me va a encantar llevar a mi princesa a ver a Papá Noel estas Navidades. Pero vayamos al grano. — Pues te la regalo porque la odio. Pero, si, dime. —La vio comerse con mucha apetencia una gran cucharada, y la envidió. Y seguidamente recordó que quince años atrás, en 231 un concurso gastronómico celebrado en Ares, dónde se premiaba al que más tarta comiese durante una hora, ellos fueron los finalistas de entre los veintisiete que se presentaron. — El asesinato se produjo ayer, entre las siete de la tarde y las diez de la noche — arrancó diciendo y él al escucharla hubiese preferido viajar en el tiempo y volverse a comer aquellas tartas—. El muchacho apuñaló a su padre. Él adulto no ofreció resistencia, ni la entrada a la vivienda según le he oído a tu jefa muestra señales de violencia. No fue una muerte rápida. Y sintiéndolo mucho te diré que en el cuchillo que se usó se encontraron las huellas dactilares de Isaac. — Pues a mí se me antoja altamente inverosímil: Isaac era un consumado pacifista. Él únicamente perseguía verlo encerrado. — A esa duda no te sabría responder. Pero te diré que en sus manos y en su ropa había sangre del mismo grupo a la del padre. —Y de pronto recordó que había oído a Itziar hablar de una nota que el propio sospechoso había escrito a Basilio, y de inmediato porque no había secretos entre ellos, se lo dijo. — ¡No jodas! —exclamó desorientado porque en segundos el caso que, hasta el momento solo veían ellos dos, era tangible. Recordó la conversación con su esposa y meditó uniendo las palmas de las manos en lo que era un gesto adquirido de su madre. — Si. Pero tristemente tengo que decirte que no me lo creo. Él sostenía el cuchillo y la trayectoria del corte no deja lugar a la duda. — ¿Ni a la más mínima? Hay asesinos a sueldo que bien saben arreglárselas para confundir y su viejo trabajaba con ellos. — ¡Venga, ya! ¿Vas a dudar de mí? —increpó con su fresca y pegadiza sonrisa; la misma que había heredado Stefanie. Pero en Correa no surgió esta vez efecto, y esta vez agachó la cabeza y la escondió tras sus manos rompiendo a llorar de inmediato. — ¡Vamos! —Le acarició el pelo y se lo revolvió—. No llores porque van a creer que te he partido el corazón, y sería imperdonable por mi parte hacerlo dos veces sostuvo sonriendo otra vez. Pero al comprobar que iba a más, abrió el bolso, rebuscó en él, y tras remover entre sus cosas le entregó un pañuelo. — Estoy agobiadísimo porque a esas muertes hay que sumar la desaparición de mi cuñada —por fin confesó asomando la cabeza. Y dando vueltas con la cucharilla a los restos del café le explicó las sospechas que tenía sobre ello. — Pues ve y díselo al comisario. No debes cargar con todo tu sólo; de hacerlo caerás enfermo o en brazos de la botella. — ¿Tú también? —inquirió molesto mientras se limpiaba la cara. — Sí, porque te quiero. Somos socios, y si estás equivocado mi obligación es… — ¿Quién te ha ido con el cuento? Y gracias por el cariño, sabes que es reciproco. — Nadie me fue con historia alguna; he oído rumores. Pero relájate: estoy de tu parte. — ¿De mi parte? ¿Hay algún bando que quiera derribarme? —comenzó a ladrar gesticulando en exceso. — ¡No lo tomes así, joder! —terminó por blasfemar agotada y se puso en pie dando a entender que no estaba allí para ver a su eterno amigo autodestruirse. — Bueno. Es cierto —acabó por admitir, dándose por vencido, cuando le vio las intenciones—. Me compré una botella, la subí a la sala y bebí de ella. Luego, tras vomitarla porque ese vino está malísimo, quedé dormido. Lo necesitaba. De modo alguno yo asesiné a Ruth. Y no quiero lisonjas. Fui y soy responsable de su muerte. — Mira, socio, no te culpes tanto —dijo estirado el brazo para acariciarle el hombro—. Lo qué sucedió seguramente fuese por un motivo. Coge ese dolor que sientes y conviértelo en la rabia necesaria para vengar su muerte atrapando a su asesino. — Ya —musito él y volvió a recordar la historia de las tartas: ella fue quien ganó el trofeo. Él, a falta de un minuto para que el tiempo concluyese, vomitó porque ya, con veintidós años tenía el estomago sensible. Su padre, obviamente rugió rabioso por el escándalo, pero aquella noche que no durmió en casa no pudo castigarlo. — ¡Pues adelante! Te espera mucho trabajo. Y a mí me aguarda tu amigo Nicolás Osuna. Y recuerda: nunca sabrás si algo es imposible hasta que no lo intentes. Mario Navarro se bajó de su moto, una Honda de 1500 centímetros cúbicos en tonalidades azul y verde, tras un viaje duro por esa nieve que le había parecido bonita los años que vivía en Valencia, y anduvo calle Constantino Romero dentro. De buena mañana acudía al centro médico de su barrio porque debía hacerse los tediosos y anuales análisis de sangre que nunca dejarían de atormentarle. Pero aún así que le robasen su recién estrenada joya le preocupa infinitamente más, tanto que por cada veinte pasos andados giraba la cabeza. Aquella calle repleta de fábricas no le gustaba en absoluto La mayoría de sus estaban en la ruina más profunda después del abandono justificado por la creación e inauguración del Polígono Industrial, y actualmente estaban ocupados por delincuentes. Repentinamente, bruscamente, azarosamente, un gato maullando escapó por una de las ventanas, una con los cristales rotos. Rota por un balonazo, o quizás porque un delincuente común quiso entrar a intentar robar. ¿Quién lo sabía y a quién le importaba? Y Mario dio un brinco y giró la cabeza a derecha e izquierda pero no hubo nada sospechoso que ver porque allí sólo había vehículos aparcados y transeúntes despreocupados. Entonces Eric salió abriendo una puerta en lamentable estado pero que no desentonaba con el resto. Sobre ella el rotulo en el que fijándose bien se podía leer Fábrica de puertas y ventanas Galindo e hijos colgaba a merced del aire, tambaleándose. — ¡Puto barrio! No tiene ni una cobertura en condiciones —despotricó viendo que la comunicación con su hermano, aquel pelmazo que lo consideraba un crio aún llevándose una 233 hora de diferencia, era imposible; finalizó el intento de conversación colgando y mirando a Mario atravesando su curiosidad. El teléfono móvil de Basilio sonó y quién fuese quien llamaba lo hacía ocultando el número. Descolgó y después de unos segundos sin oír nada, su corazón dio un vuelco cuando escuchó la voz de su interlocutor reconociéndola de inmediato. — ¿Con el detective privado Philip Marlowe, por favor? —preguntó burlón Ordóñez asistiendo a la hemorragia de la secuestrada que todavía estaba retorciéndose de dolor tras la mutilación. — Dígame —atinó a decir sutil el subinspector estando en pie ante un mapa de Lobos ubicado en un pasillo cualquiera de la primera planta. Anteriormente había estado a un paso de entrar en el despacho de Espinoza. Sin embargo en último momento se detuvo porque reflexionando había otorgado irrevocablemente a este caso la etiqueta de personal. — No, dime tú. Contéstame. ¿Cuánto quieres a tu cuñada? — Mucho —respondió entonando infantilmente y dando la espalda al grupo de compañeros que se le acercaba conversando sobre los eventos deportivos del fin de semana. Ordóñez emitió un murmullo que fue inclasificable para el oído de Correa; los nervios que sentía no le permitieron discurrir claramente y no llegó a descifrarlo. — La verdad es que yo también la quiero; la adoro; la amo. Es la mujer que más me satisface de todas cuántas he conocido. Sabe hacerme feliz mientras le meto por la boca el cañón de mí revolver. Si, tío, el autentico, porque es una chica muy completa. Muchas en su lugar se retuercen, se niegan, y debo de amenazarlas; con tu mujer y tu hija fue diferente — Basilio rugió una indescifrable ristra de maldiciones sin embargo continuó haciendo caso omiso, sin divertirse—. Pero ella no. Al contrario fornica como una campeona y no teme que por error mi dedo apriete el gatillo. — ¿Qué pretendes? —preguntó intentando mantener la calma. La misma que era imposible lograr porque estaba escuchándola gritar asustada al tiempo que la imagen de verla fornicando según los parámetros descritos por aquel bastardo, gusano e hijo de su putísima madre no dejaba de emitirse en alta definición y estéreo en su cabeza. Y Ordóñez se giró sujetando la pistola y le apuntó al vientre para sigilosamente, y mientras se pasaba la lengua por los dientes superiores e inferiores, decir: — O te callas, o te mato. Y después voy casa de tu hermana y mato a tus dos sobrinos. Por cierto, Esther, ¡qué preciosa que es la niña! ¿Crees que ya le habrá bajado la regla? —zanjó lanzándole un asqueroso beso. Esther calló. Eric movió la cabeza hacia abajo y hacía arriba. Lugo continuó discutiendo con el policía al que muy gustosamente iba a agujerear. — ¡Divertirme! —exclamó como si la contestación fuese la más evidente del mundo. Inmediatamente río como hijo del diablo que era durante segundos encarnados en horas—. ¡Tu cuñada es una máquina! ¡Su tatuaje del trébol me fascina! Por el momento a la chica no le falta de nada. La mantengo hidratada todo el tiempo —informó echando un fugaz vistazo a la botella de treinta y tres centilitros que estaba a mitad—. Me encanta ver su gratitud cuando le aproximo el vaso. Es como ver a un puto inválido. Se vuelve loca la muy hija de perra. Incluso se ofrece a tener sexo conmigo a cambio de comida pero no… A mí me gustan las chicas delgadas y esta está muy rellenita todavía —terminó vacilón. — ¡Déjate de gilipolleces! ¿Qué cojones quieres? — ¡Huir de aquí! Quiero una identidad falsa, cien millones de pesetas dentro de una bolsa deportiva y un coche con el depósito lleno. Necesito que me ayudes a escapar de este país hacía un lugar cualquiera. Basilio arqueó las cejas. No pensaba ayudarlo pero aquello Ordóñez no tenía porqué saberlo. — Déjame un tiempo prudencial para que mueva unos cuántos hilos y tendrás todo si no le infringes más daño, pero si me enterase que vuelves a hacerla gritar, olvídate. Ahora dime dónde estáis. Y quiero asegurarme de que no me mientes: necesito saber si continúa viva. — ¿Crees que la he matado? Pero qué poco me conoces si piensas que he secuestrado a una niñita para matarla deprisa y mal. Pero, te demostraré que voy en serio…. La miró encontrando su mirada e intentó leerle el pensamiento; le pasó el teléfono, e indicó contundente y amenazante, guiñándole un ojo al final: — Háblale, querida gatita. Pero a ver lleva cuidado con lo que le dices; ya conoces mis aficiones. — ¡Basilio, sácame de aquí! ¡Date prisa por favor! Quiero volver a ver a Vanesa y a mis sobrinos —gritó desesperada y angustiada, aferrándose el aparato. Finalmente a modo de consuelo verbalizó—: Y hazle caso porque es muy peligroso. — ¿Esther? —inquirió, sorprendido, asustado, horrorizado por el cariz con el que la chica le hablaba. Y bajando el volumen agregó—: Dime si recuerdas algo del trayecto. Vamos, preciosa, dame una pista. Eric, que había escuchado por el interfono al policía, empujó a la chica y le dio una sonora bofetada. Viéndola llorar inmediatamente disparó. — ¿Qué le has hecho? Como la hayas matado te juro que acabaré contigo —rugió al final sin importarle que estuviesen observándole. Desde que lo pillasen con la botella nadie le quitaba los ojos de encima. — ¡Cállate y mueve el culo! Por esta vez no la he matado pero quién sabe lo qué haré la próxima vez. — ¡Déjala! Pónmela al teléfono otra vez. 235 — Ya, claro, porque un poli de mierda me lo diga. Ven a por ella —se pronunció sin elevar el tono: sabía que debía ser cuidadoso y lo estaba haciendo muy bien. — Hagamos un intercambio. Suéltala y quédate conmigo. — Sí, claro,... Tú tienes sus mismas tetas, su mismo coño, su misma sexualidad. Deja de intentar imponerme reglas y cállate. ¿Has olvidado que soy yo quién manda? Y, ¿sabes?, haré con Esther lo que me dé la gana porque tú no estás para impedírmelo. ¿Quieres una nueva prueba de que está viva? —Produjo tres segundos contabilizados de silencio, se acercó hasta la chica y estirando el brazo le agarró el pezón superviviente; la chica berreó; él sonrió, y agregó— ¿Quieres más? Después de todo, volviendo a lo de antes, ¿qué me vas a ofrecer mejor? — ¿Una lucha cuerpo a cuerpo? Sé que eres el asesino que ordenó dispararme a aquella chica. —Lo había reconocido desde el primer momento porque su voz aún lo despertaba cada noche—. Te resultará fácil aniquilarme porque estoy hecho tabaco. Además destrozar a un policía deberá suponerte un honor; será como colgarte una medalla, gigantón. Y sinceramente mi cuñada ya no te dará más alegrías: la chica es muy mona pero es joven e inexperta. Su oferta es reducida. — ¡Ojo con el poli! —Silbó ruidosamente—. Se ha follado a su cuñadita. ¿Y desde cuándo? ¡Qué picarón eres, desgraciado come mierda! No te dará vergüenza, después de todo es una niña. Escondiéndose en un cuarto de baño, dijo mientras salpicaba de babas la puerta de el habitáculo: — ¡Libérala! ¡Déjala libre! — Ven tú a por ella. Y no olvides lo que te he exigido. Recuerda que como quieras jugármela, la mato. Por Esther, no te preocupes porque si se comporta bien, sobrevivirá. De momento me he portado bien, únicamente le he arrancado un pezón. — ¿Qué coño dices? — Mira, tío, incluso te lo pondré más emocionante al no revelarte dónde nos encontramos. Sólo te diré que a más tardar más veces me cachitos le amputaré y más veces me la meneará. —De nuevo su risa vil y repugnante—. Y por cierto, me salió un buen pareado. Hasta pronto. Y Basilio, que desconocía que estuviese en el cuarto de baño de las mujeres, se giró, levantó la tapa, tosió compulsivamente y terminó por vomitar mientras las lágrimas le recorrían la cara y no paraba de rememorar el largo discurso de aquel cerdo. Sin detenerse, subió en el ascensor hasta la segunda planta porque esa mañana no había tiempo que perder subiendo escalones. Sin saludar y en tres pasos se acercó hasta la mesa de su compañero Ángulo. Mascullando deprisa le pidió que durante aquella mañana se ocupara lo sustituyese en el caso Ulloa, yendo en primer lugar a interrogar a los reclusos, y al novato no le dio tiempo de responder. ¿Dónde podría tener aquel hijo de perra a una mujer y violarla sin molestias? Aquella pregunta tenía varias soluciones: podría tenerla encerrada en un apartamento, pero su cuñada mujer fuerte, gritaría, entones, ¿cómo es que nadie la había oído?; lo mismo se suponía con una habitación de hotel, motel o posada porque esas paredes finas como cuchillas de afeitar no eran de agrado alguno para un mercenario. Esther seguramente estaría encerrada en una fábrica abandonada. Pero ¿cuál? Bien podría estar en una nave de su mismo barrio, o en otra a quince, a treinta kilómetros de Lobos. ¿Quién sabría aquello? ¡Joder! ¡Había demasiadas posibilidades y tan poco tiempo para trabajar! Por si acaso, subió a su auto y se condujo hasta la calle Pirineos. Sin hablar con nadie registró el edificio vagamente. Nadie. Ahora qué Soriano estaba muerto su persecución había terminado. Isaac lo había salvado. Aquel chico había sido increíble. Le sonó el teléfono móvil y dio un brinco. Era su padre. Confundido tras leer la prensa le pedía explicaciones. ¿Acaso lo hacía responsable del asesinato de su amigo? ¡Pues sólo le faltaría eso! No. El viejo quería retractarse. ¿Por qué? No lo sabía; ni entendía. Quería escucharlo, comprender lo que sus palabras significaban, sin embargo sólo sentía a su cuñada sufrir. Se disculpó, su padre enfadado le reprochó que nunca tuviese tiempo para la familia; incluso blasfemó. Pero Basilio estaba ido. Entonces, como reacción de choque descubrió que la pared de su edificio lucía pintadas nuevas y sin saber motivación explícita se detuvo a leerlas aminorando la velocidad. No había dudas: alguien consideraba que su madre era una puta y lo amenazaban de muerte. Y aquello fue la guinda del pastel a la mañana de mierda que estaba teniendo. Enfadado hasta las entrañas zanjó la conversación explicándole lo sucedido con Esther. Alterado, Luis Correa se despidió haciendo algo que a su hijo le hubiese parecido increíble en cualquier otro momento, deseándole suerte. Echó el móvil al asiento de su derecha y fue consciente del acercamiento de su padre porque en los momentos duros la familia se une olvidando confrontaciones. Ángulo entró a sustituir en la investigación a su compañero sin saber las causas habiendo hasta entonces estado al servicio de Itziar. Aquel loco había tomado su pistola y había salido disparado sin dar ningún motivo. Y a él le había tocado ir a la prisión y hablar con un puñado de presos que no le ayudaron con sus respuestas ni el cinco por cien de lo que Correa había supuesto. 237 En el ático del número dos de la calle Salamanca encontró a dos compañeros: Rivero y Valverde. Aquellos que sabían casi tanto de la vida de Ulloa como Correa, sino más. — ¿Qué me tenéis que contar de nuevo? —preguntó Cristián tras saludarlos ofreciéndoles la mano y dejándose caer en una silla del salón. Valverde, rubio como su madre, nervioso hasta rozar la hiperactividad, refunfuñó: detestaba perder el tiempo dando las mismas explicaciones. — ¿Qué pasa con Basilio? ¿Acaso se ha ido a dormir la mona? He oído que anoche se le vio llevar compañía a la oficina. No sé si creérmelo pero si es cómo dicen puede a llegar a caérsele el pelo por el disgusto. — ¿Te atreverías a preguntarle, Cristián? —inquirió vacilón Valverde mientras apoyado en una pared del salón estudiaba al nuevo con recelo. Le hubiera gustado que Basilio continuase esa mañana porque este le parecía un blando. — No, señores. Pero a mi parecer bebe demasiado. Tendría que tener más autocontrol. Si no soporta el barniz de los crímenes, que se vaya. Que deje espacio para gente más preparada. — ¿El barniz de los crímenes? ¿De qué mierda hablas? ¡Claro que sí! Gente como tú, ¿cierto? —cuestionó Ramiro llegando incluso a silbar, y mejor de lo que nunca había hecho para ser honestos—. Vamos, pongámonos a currar porque mientras criticamos a un compañero como viciosas mujeres que se entretienen con el ganchillo, nuestro zorro sigue suelto, asustando ovejas. —Dio unos pasos por el salón atisbando tras las cortinas y añadió mirando a Ángulo—: Por el momento sabemos unas cuántas cosas. ¡Anota! Sin embargo, el aludido, prefirió utilizar su prodigiosa memoria con la idea de hacer flipar a sus compañeros que, injustamente lo menospreciaban sin darle oportunidad de conocerlo. — No lo necesito. Decidme. ¿Qué se ha averiguado desde ayer noche? Y elevando las cejas varias veces Ramiro comenzó a informarle sin olvidar enumerar las empresas de las que Ulloa era máximo accionista, el nombre y ubicación de sus hoteles; los resultados de las pruebas obtenidos ayer por Carillo y que verificaban que el grupo de la sangre de Ruth coincidía con la encontrada; que su esposa estaba desaparecida posiblemente desde el 31 de octubre y que para encontrarla trabajaban con los guardias civiles de Peñas de San Pedro, localidad donde los abuelos de la mujer habían vivido. Y al llegar aquí hizo un punto de inflexión, que Alejandro aprovechó para tomar la palabra. — Los civilones por el momento tienen un testigo que afirma que de la casa donde vivía el matrimonio de ancianos tal noche salió humo de su chimenea. Han registrado la vivienda pero no hay nada a simple vista anómalo. Y tal vez sea esa la cuestión. — ¿Y qué hacemos aquí? —preguntó un Ángulo perdido en un veinte por ciento. — Pues esperar que cometa el error de regresar, —contestó Valverde—, aunque por otra parte es muy poco probable. Su nivel adquisitivo nos lleva a pensar que estará lejos de aquí —y pasó a recitar de memoria las localidades donde tenía casa e indicó que rondando cada una había compañeros—. El tipo siendo buen previsor se llevó el pasaporte y dinero. — Entendido —respondió abrumado y mostró una débil sonrisa. Eran las doce cuando Sofía se despertó después de haber tenido un mal sueño con un cuarto de baño sin puertas y con gente pasándola a ver. Se había orinado mientras dormía y ante la vergonzosa sorpresa había comenzado a llorar y patalear indiscriminadamente. Su madre que hasta ese momento se encontraba en la sala de estar, aguardando cualquier llamada, corrió hacia su dormitorio asustada. Marco Antonio, tan tranquilo como siempre, ajeno a todo, continuó coloreando el libro de dibujos que acaba de encontrarse en el mueble del televisor. — Tranquilízate hija mía. —La abrazó, beso con cariño y le preguntó por el origen de su llanto, y cuando a falta de palabras se dio cuenta de lo sucedido convino a decirle—: No pasa nada, mi querida niña, solo es pis. Ahora te duchare, echaré el pijama a lavar, cambiaré la ropa de la cama y asunto arreglado. Esto te ha pasado porque hacía muchas horas que no vaciabas la vejiga, y punto. — Ya, pues menudo asco ¡Es repugnante! —contestó retirándose de los brazos de su madre para bajar las escaleras agarrándose a la barandilla. — Hija mía, si supieses algo hasta no te avergonzarías de lo que te ha pasado — comenzó a decir contemplándola salir del dormitorio, hecha toda una mujercita, más alta cada día—. Tú tienes ocho años, pero a tu padre esto mismo le paso el verano pasado con treinta y seis durante las fiestas locales. La niña, frustrada hasta el momento, se giró sobre sí misma y sonriente pidió saber el resto de la historia. Y a Vanesa que le encantaba compartir momentos deliciosamente entretenidos con sus hijos, al margen vaya de las rutinarias peleas, evocó entusiasmada la anécdota llegadas al salón. La misma en la que su esposo estando en Ares, tras una comida donde abundó el alcohol se acabó orinando en la cama hora y media después mientras dormían la siesta, era todavía inédita. — ¿Y qué le dijeron el abuelo y la abuela? — Sofía ¿No te dije que no se enteraron? Tu padre estaba tan avergonzado que me hizo prometer que nadie lo sabría. El pobre se puso rojo como un tomate y durante el resto del día estuvo tan serio como nunca en vacaciones lo está. La niña, poniendo a trabajar su imaginación, pronto rompió a reír; su madre, olvidando durante unos segundos la desgracia de Esther la siguió; e incluso Marco no tardó en sumarse al cachondeo. Vanesa hizo un inciso, respiró hondo y abrazó a sus retoños. A continuación sin esfuerzo moral, los miró a los ojos y les hizo la reina de las sugerencias: — ¡Chicos! ¿Nos metemos los tres en la bañera? 239 Y después de una contundente respuesta afirmativa, se desnudaron y corrieron a través del pasillo a celebrar la idea al estilo que como familia unida habían implantado ocho años atrás. Esther Acosta, postrada a una vieja cama con colchón agujereado, estaba sujeta por cadenas que la inmovilizaban a través de las muñecas y las piernas al cabezal y al respaldo respectivamente, estaba hambrienta ya que su última comida había tenido lugar el mediodía del día anterior. Y de aquello, no habiendo transcurrido veinticuatro horas, para la que siempre había sido la niña mimada de la familia, y que incluso en su primer año de vida sus dos hermanos mayores habían apodado Máquina trituradora, estaba siendo una eternidad. El violento Eric por el contrario, estaba disfrutando cada segundo al máximo gracias a las siniestras ideas con las que torturar a la que, consideraba su obediente esclava. La última de sus fechorías, y que comenzó nada más le colgase al policía, tapándole los ojos, fue hacerle pequeñas quemaduras por todo el cuerpo utilizando un cigarro humeante y con ello, rió a carcajadas viéndola retorcerse. Ella, incansable luchadora, había cerrado los ojos tras la venda y se había intentado transportar consiguiéndolo durante los segundos que aquel zumbado le daba de tregua. Había permanecido con los ojos tapados desde antes de entrar en Lobos, sospechaba que el escondite donde estaba secuestrada no distaba mucho de la casa de su hermana. Era esta una sensación madurada y fundamentada por los aromas y ruidos sentidos durante el tétrico paseo: como la maloliente granja de los hermanos Blanco, situada a diez kilómetros de la entrada a Lobos a través del barrio San Telmo. ¿Pero qué podría hacer ella para avisar a su familia al margen de lo que le había comentado a su cuñado? Desgraciadamente nada en su situación de parálisis y sin embargo no se rendiría. Minerva Figueroa cerró la puerta de su aula llevándola cuidadosamente del pomo, y al tiempo miró a sus alumnos. A comienzos del curso eran veintitrés, ahora a falta de Ramón Sena, uno menos, ¿Pero cuántos serían de seguir el ritmo a finales de junio de 1999? ¿Y de entre los que allí la miraban cuántos más habrían resultado violados por Ulloa o cualquier otro pederasta? Habría que averiguarlo. Sensiblemente preocupada arrastró los pies hasta su mesa, se sentó en su silla y comenzó a hablar mientras su alumnado la seguía embelesado porque todos la admiraban. — Chicos y chicas atendedme —expresó sin tener que alzar la voz porque por algo eran ya tres los años que había sido reconocida como la mejor maestra de la región. Y los que hasta el momento hablaban con sus compañeros de pupitre se callaron mirándola a los ojos, sin miedo, pero con la convicción de que era lo mejor que podían hacer. — Hoy será un día distinto porque os voy a enseñar a saber distinguir a los hombres buenos de los malos. ¡Os haré libres! ¿Queréis saber cómo es eso? —Ellos asintieron moviendo la cabeza, contentos por la novedad, por no tener que asistir a la clase de Geografía que a esa hora estaba programada. — ¿Has pensado ya a qué actividad extraescolar quieres que te apuntemos? —preguntó Vanesa a su hija mientras embobada la observaba desayunar. La pequeña, vestida con el chándal del Barça que fue el regalo que su tía Yolanda le hizo en su reciente cumpleaños, despegó los labios del tazón, tragó la leche que llevaba en la boca, y tras unos segundos de meditación, respondió: — Quiero aprender artes marciales. — Hija mía, ¿no quieres mejor aprender danza? Muchas amigas tuyas irán. — No porque bailar las manchegas, la jota u otras chorradas no harán que me defienda de la gente mala con contundencia, y visto lo visto. — ¿Cómo? —inquirió gravemente, sosteniéndole la mirada y sorprendida por la verborrea severa—. Tú padre está haciendo todo lo posible, no lo olvides nunca. Y ante todo, dime, ¿de dónde has sacado esas palabras? Pesan más que tú. La niña no contestó a lo último porque le parecía carente de importancia. Ella asistía a la escuela, y su maestra dos veces por semana tomaba el periódico y les leía artículos durante veinte minutos con la idea de que tomasen vocabulario, e incluso les instaba a ver los concursos de preguntas y respuestas con los padres. Sin embargo, para la primera parte no obró igual: — ¿Y qué? ¡No veo que haga nada! Ruth ha muerto por su culpa. ¿Quién será el próximo? Quiero que el padre de mi amigo Antonio me enseñe judo. No quiero ser la siguiente. Así también podré defender a Marco —agregó rebajando la hostilidad que hasta el momento su voz y su entrecejo fruncido habían demostrado. — ¡Basta ya, Sofía! —la reprendió levantándole la mano—. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? — Nadie, lo he pensado esta noche —contestó y volvió a sumergir el morro en el tazón. Bebió pausadamente hasta terminárselo y finalizó su alegato—. Y tranquila, yo quiero a mi padre pero como policía trabaja demasiado despacio, ¿no te parece? Ahora Vanesa no supo qué decirle porque incluso dudó entre enfadarse, reírse o darle la razón. Y únicamente estuvo cien por cien segura en cuanto a estrecharla entre sus brazos y eso fue lo que hizo. Tres minutos más tarde y muy acelerado llegó a casa de su primo Héctor. Tenía las llaves del apartamento, o tal vez sería mejor llamarlo picadero. Entró y sin explicar nada a la chica que se 241 encontró saliendo del cuarto de baño arropada por una blanca toalla que le cubría pechos y medio ocultaba los muslos, también muy blancos, se arrodilló ante un mueble del salón deslizándose como Sofía hacia irritando a Vanesa. Espantando a la indiscreta muchacha con la mirada y escuchando a su primo en el dormitorio trastear en no quería saber qué cosa pero seguro que era muy guarra, abrió una caja metálica forrada en su interior por terciopelo verde con la minúscula llave que siempre llevaba prendida de su llavero. Extrajo un revolver, lo limpió con el pañuelo que la acompañaba, la cargó con celeridad con la munición que había aún por desembalar en esa misma caja, y le acopló el silenciador que también allí encontró perfectamente guardado y encajado. El arma, una preciosa Colt Python del calibre 357 Mágnum, sistema de disparo de doble acción, cargador de tambor de seis cartuchos, diseñada en el 1955, fabricada desde entonces por Colt's Manufacturing Company, acabaría dejándola perder si se veía obligado a matar; igual sucedería con la navaja que en el último momento se guardó en el bolsillo trasero de los tejanos. Pisando la apenas ya existente nieve, cuarto de hora después porque había mucho tráfico debido al frío, recordando por enésima vez más la conversación en la que su esposa lo instó a matar a quienes lo secuestraron y terminaron por dispararle, salió de su SEAT León. Y caminando cautelosamente miró a través de los agujeros de las persianas de fabrica si y fabrica también a lo largo de toda la calle Constantino Romero; su paralela, la calle Juan Gris, ya la había inspeccionado en balde. Hasta allí lo había llevado la lógica o la falta de ella. Durante más de diez minutos, un tiempo demasiado valeroso como para andarlo desaprovechando en el asiento de su coche había barajado varias opiniones. Opciones de naves donde poder mal retener a una chica, y decidido había optado por registrar las fábricas abandonadas de su barrio, uno de los más obreros de cuantos conocía y cada vez que lo pensaba se preguntaba cómo había logrado llevar allí para vivir a su mujer. Nunca antes había pasado por allí salvo para aparcar en caso de ir al centro médico. Pero si era aquel desgraciado el mimo energúmeno que lo había estado espiando, y no le cabía la menor duda de que la respuesta era afirmativa, no se iría mucho más lejos de allí: ¿para qué investigar nuevos terrenos si ya conocía San Joaquín al milímetro? Eric Ordóñez, astuto, cruel, experimentado, arrogante, ambicioso, y para las féminas atractivo, había seleccionado aquella nave abandonada pero no desértica, carente de vecinos y lo suficientemente grande para guardar su vehículo como el local idóneo para ejecutar sus atrocidades. El local distribuido en tres salas dio para que el secuestrador aparcase su preciado BMW en la primera de ellas, la que en un pasado fuese la tienda; llevase a la chica donde antes estuvieron el almacén y la fábrica artesanal; el vestuario con sus banquetas, perchas, guardarropas, retretes, duchas y lavamanos quedó como el perfecto sitio donde guardar sus útiles de castigo y asearse porque era un adonis. Y la mugrienta cama la había llevado después de recogerla de un chatarrero una semana atrás, cuando aquella idea no era tan salvaje porque únicamente era considerada trabajo. Minerva Figueroa terminó la lección del día como siempre hacía: preguntando a sus niños si lo habían entendido y formulándoles su carrusel de preguntas para asegurarse que era verdad. Juan Carlos, rubio, alto y delgado, hijo de peluquera y jardinero, el menor de dos hermanos, y un entusiasta del baloncesto, iba a responder a la primera pregunta: — ¿Qué hacer si un pederasta se acerca? — Nunca debemos de dejar que nadie toque nuestras partes —resolvió sin sacar las manos de los bolsillos porque hacía mucho frió. — ¿Qué partes son esas? —inquirió rápida la maestra ocultando el orgullo. Él se levantó del pupitre, caminó a través del pasillo perfectamente forjado por las otras mesas, y cuando tuvo la pizarra cerca, señaló con sus dedos alargados y delgados, hacía los órganos sexuales del cuerpo que Minerva había dibujado en el encerado. — Muy bien, campeón —agradeció Minerva. Cariñosamente le acarició la cabeza para verlo partir a su sitio de inmediato. — Ahora Ariel, —comenzó diciendo señalando al que era el mejor delantero centro del colegio y llevaba un corte de pelo bien llamado cazo—, contéstame tú: ¿Qué debemos hacer si alguien nos dice que le besemos o toquemos sus partes? — ¡Que vaya a la policía porque allí los tocan más y mejor! —respondió con una gran sonrisa el único hijo de Adelaida, la cocinera del colegio, y de Benjamín, propietario de una tienda de ultramarinos. Sus compañeros rieron y ella aplaudió el desparpajo del muchacho: el más avispado de cuánto alumnos tenía. — Muy buena la broma, pero realmente lo que debemos hacer es escapar corriendo hasta llegar a casa para decírselo a un adulto e ir a la policía para denunciar. ¿Y decidme qué se debe de hacer si vemos a este hombre? —Les mostró una fotografía de Ulloa que esa mañana había recortado de un periódico. — ¡Correr a decírselo a un adulto! —De nuevo, y al unisonó como el ejercito de estudiantes de primaria que eran, todos contestaron y luego sonrieron. La lección del día para satisfacción de la maestra había calado muy bien entre todos. Y satisfecha, después de recorrer las tres hileras de mesas acariciándoles las cabezas, les permitió 243 ir a la biblioteca, el lugar al que les había inculcado fascinación desde que los conociese en septiembre. Muchos dirían que para ella eran ganado pero no. En cada alumno veía algo distinto y los trataba como a individuos pero siempre inculcándoles el valor de la familia. Para ella, la tan brillante ejecutora de maltratadores, eran sus hijos y como la mejor madre velaba por ellos tratándolos como debía ser, nunca como estúpidos niños. Acabados tres capítulos de la serie infantil Oliver y Benji, Vanesa, que ya había leído en la hora de su reloj que se aproximaba el momento de comer, y sin dejar de pensar en su marido y su hermana, se dirigió a la cocina con Marco caminando de su mano. En el salón, Sofía, se quedo conversando por teléfono con su amigo Ramón. Los dos niños que se llamaban semanalmente para contarse los avatares de sus vidas, esta vez hablaban de cine. Había una película llamada Mulan que el pequeño pelirrojo había ido a ver con sus tías y le había entusiasmado. Sin embargo, Sofía, rápidamente, y sin haberla visto, la calificó como ñoña riéndose a la vez que inquieta subía y bajaba la cremallera de la chaqueta con la mano desocupada. — Esa película es para niñas, Ramón. Tienes que ver películas para adultos. La próxima vez revélate; te tienen que tomar en serio. A mí la última vez me llevaron a ver El desafío. ¿Y sabes qué? ¡El protagonista mata un oso! —explicó sin malicia, desvelándole el final y gesticulando apasionadamente. — ¡Ramón! —exclamó el abuelo, disfrutando del susto que acababa de provocarle al entrar en la sala de estar. Esta, una habitacioncita decorada con tres cuadros campestres; que amueblada con una estantería repleta de novelas románticas, contaba un televisor de veintitrés pulgadas recientemente estrenado, dos sillones y un sofá verdes las tres piezas y una mesa camilla con brasero eléctrico; y cuyas dos ventanas estaban bien vestidas con cortinas verdes que la misma tía del niño había cosido cinco meses atrás, en lo que fue un brote de espontanea locura por el rediseño del apartamento. — Hola abuelo, ¿qué pasa? —se pronunció tímidamente, temiendo no estar diciendo las palabras correctas, después de sentir que su corazón había vuelto a latir con ritmo tolerable. — No te asustes tanto y dime de qué habláis. ¡Y ve colgando ya! —espetó duro, el que nunca dejaba de vestir corbata y todas las mañanas era afeitado por navaja en la barbería de su amigo Escribano. Y agregó refiriéndose a que comía como nunca antes lo había visto pero sin conseguir engordar—: A tu tía, rufián, la factura le va a salir más cara que alimentarte. El pequeño respiró hondo y colgó después de despedirse de Sofía con un breve y lacónico saludo. Ella, que desconocía la realidad, dubitativa y resignada porque otra vez le colgaba interrumpiéndola, llevó el auricular hasta la horquilla. En silencio, cabizbajo y ni la mitad de tímido que semanas atrás, el chico, caminó hasta un sillón y se recostó. Su abuelo que, había puesto los documentales de La2 después de gruñir contempló al crio, que aborrecía ver aquella programación, fijar su vista en los búfalos que aparecían pastando, y bajando la voz, mostrando la lengua que utilizó para humedecerse los labios, habló: — Contéstame y no me mientas o te pongo ese culo de garbanzo rojo: ¿por qué esa mocosa te llama tanto? —Agarró su bastón y miró por encima de sus lentes al nieto al que se sentía obligado a encauzar. — Somos amigos. Sus padres se portaron muy bien cuando éramos vecinos —contestó mirándolo a los ojos. Sostener la mirada a aquel verdugo era algo que había aprendido a base de palizas. No obstante, el niño enclenque de Lobos ya no existía; había cambiado. Su abuelo podría pegarle, con la correa o incluso con el garrote, pero para ello antes debía amarrarlo y había aprendido a utilizar sus piernas. — ¿Y de qué hablas con esa chiquilla? Y por tu bien, —guardó silencio porque había oído pasos tras la puerta cerrada, pero no, esta vez fue una falsa alarma. Continuó con la retahíla—, por tu salud, espero que comentes con sus padres lo estrictamente necesario. — Si —respondió cansadamente y se removió en su asiento impaciente por ver aparecer a su tía con la comida del día. — ¿Si, qué? — Que no contaré a sus padres como me pega —contestó elevando la voz, de un tirón y sin pausas. Su tía esta vez sí se acercaba por el pasillo, los taconazos la delataban, y aún sabiendo que había comprado todas las papeletas de la rifa, le importaba más que finalmente se enterase del origen de sus moratones. — ¡Demonio, baja esa voz! —masculló el anciano poniéndose en pie con escasa agilidad, y cerrando la mano en torno al asidero del bastón—. ¡Y a mí no me repliques! El muchacho obedeció. En el televisor ahora aparecían hienas disputándose las carnes de un antílope muerto pero Ramón no lo vio porque en ese momento giró la cabeza buscando la mirada de su agresor: ese desgraciado que mientras le pegaba le daba detalles de la vida que llevaría si lo ingresaban en un colegio, sin escatimar descripciones de los castigos que allí se imponían. O en otros casos, mínimos porque descubrió que era contraproducente, le narró cómo golpeó a su madre llamándola de zorra para arriba. La puerta se abrió, y apareció Mónica con su gran sonrisa, pero sosteniendo una mirada de verdadera preocupación y verbalizó acercándose a su ahijado: — ¿Qué te pasaba? El abuelo miró al niño con por supuestísima falsa dulzura, le tendió un caramelo y respondió con otra pregunta: — ¿Te pasaba algo nieto? — ¡No! Estoy bien tía. 245 — Exacto. Sólo hablábamos del recreo que ha pasado hoy. Un compañero y él se han peleado pero han acabado firmando la pipa de la paz. — Estupendo —contestó ella y sonrió otra vez. Criar a su sobrino le estaba resultando más complicado de lo que en un primer momento imaginó. Estaba hecho un rebelde que rara vez no volvía malherido, menos mal que contaba con la ayuda de su progenitor—. Pues, venid a la cocina: un plato de sopa os espera. E igual que los buenos modales fueron se marcharon y guardándose la golosina, como refresco de memoria dijo: — Te has portado muy bien; ya sabes lo que le ocurre a los chivatos. ¿Verdad? Ramón no dijo nada, ni se limitó a mover la cabeza contestando. Vivir en casa de su tía pese a las palizas de su abuelo era mejor que su vida pasada: ahora comía caliente a diario. CAPITULO XVIII En tutú y mallas Sara Robledo y sus alumnas de segundo de danza se encontraban un día más trabajando para la demostración de las próximas navidades, cuando quince personas entraron y se acomodaron en las butacas sumando veinte de cinco que había, abuelas todas de aquellos ángeles. A las jóvenes estudiantes de ballet clásico que les intimida bailar con espectadores, el profesorado de la academia Paula Gallego, de Malva, les inculca que esos miedos son inútiles si lo que quieren es ser profesionales laureadas. Y ellas, recordando siempre las palabras de sus admiradas mentoras, donde la de mayor edad no supera los diez años, corrigieron su actitud tímida y continuaron demostrando su talento. Belén, una de las más precisas, repentinamente cayó al suelo y desde el primer momento supo que Aitana la empujó pero leal al grupo decidió guardarse el secreto. En la calle, ya le devolvería el cuchillazo traicionero. En el suelo y con la profesora asustada se dio cuenta de que padecería un esguince en el tobillo que la alejaría del escenario como ya alejó a su hermana en un incidente similar, y rota rompió a llorar. — ¿Algún doctor en la sala? —preguntó terriblemente asustada Sara, acuclillada, limpiándole las lágrimas. De entre las veinte personas, un hombre mayor alzó la mano con retraimiento al principio; momentos después estiró el brazo completamente y anduvo al punto exacto. Ágil subió los escalones y tomó a la chiquilla en sus brazos. — En la calle tengo mi propio coche; yo mismo te llevare al hospital y llamaré a tus padres. —Retiró el cabello que le cubría el rostro y acarició su pie con suavidad—. Si, pequeña, tiene mal aspecto. Pero si se trata pronto es muy probable que para Navidad esté perfecto. — Buscó la mirada de Sara y le preguntó, satisfecho de su obra al contemplar de reojo la expresión esperanzadora de la rubita niña—: ¿Qué me dice señorita? Y la profesora, buena fisionomista, después de escuchar la opinión de la menor, una interminable colección de lamentos, aceptó la amable propuesta porque determinó que aquel hombre nada podría hacerle ni si quiera a una mosca pero también porque sus rasgos faciales le eran familiares. — ¿Alguna nueva sobre Isaac aportada por sus profesores, compañeros o amistades? — preguntó Herranz al recientemente incorporado Siro Montoya, inspector al que habían mandado a sustituir a Morsa con urgentísima prioridad desde el Ministerio de Interior después de una llamada de Espinoza. — No hay aportaciones interesantes —verbalizó acomodándose en el asiento de copiloto del Peugeot del coche patrulla—. El profesorado, especialmente su tutor —leyó en su libreta su nombre, Paco Navarro; una descripción; y la asignatura de la que era docente, Filosofía—, dijeron que era un muchacho tímido y pacifico que tenía un grupo muy reducido de amigos, y sobre sus notas que desde tres semanas atrás empezaron a bajar. Tuvo una conversación con él y le respondió que estaba pasando por malos momentos tras el fallecimiento de su abuela; por cierto una gran mentira que he podido confirmar llamando al ayuntamiento de Malva. — Lo sé —contestó y lo miró desviando la mirada del volante. Contempló al que le parecía un concienzudo profesor de matemáticas: tenía un amplio y seductor curriculm que lo posicionaba como el quinto mejor inspector del país en el departamento donde llevaba veinticinco años haciendo carrera, y según la rumorología podría haber llegado a más sin su adicción por la coca, ahora, al parecer superada. Tenía cincuenta años, pelo canoso recogido con una coleta, cara repleta de marcas de acné, delgado, de estatura media; vestía jersey de lana color chocolate, pantalones vaqueros demasiado largos, y zapatos excesivamente limpios—. De un tiempo a esta parte el muchacho cambió: dejó de ser un inocente estudiante para mentir y ser el único sospechoso del asesinato de su padre —terminó por decir. — ¿El único? No puede ser que realmente opine esto. — No es una opinión. Es la lectura de unas pruebas. — ¿Y no hay cámaras de vigilancia cercanas a la estación de autobuses que puedan darnos otra versión? Seguramente quien mató al padre lo mató también porque estaba hurgando demasiado. Esta mañana me lo dijo. — ¿Usted también está empecinado en salvar el nombre del muchacho? —le increpó con demasiada severidad porque cargó contra él con la artillería que le gustaría haber quemado 247 con Basilio horas atrás—. Al margen de que el padre estuviese enredado en una mafia por desmantelar este chico sentía un odio visceral por su padre; y no hay pruebas de momento que digan lo opuesto. — Mi empecinamiento sólo quiere saber la verdad. No he venido para esto. ¿Y la nota manuscrita a su compañero? Si se iba a suicidar ¿por qué la escribió? No es lógico. — Seguramente su primera idea no era suicidarse. — ¡Imposible! El muchacho la escribió sometido a presión. Recuerde lo que nos dijo el grafólogo. A su padre lo mataron por su incompetencia y porque era una molestia; con el hijo pasó esto también. No olvide la documentación que llevaba en la mochila. A Isaac lo mataron y no me voy a detener hasta meter en la cárcel a quienes lo hicieron. Y usted debería hacer lo mismo, salvo que la preñez no se lo permita. Y otra cosa le diré: dese de baja; me hace enfadar ver a mujeres policías arriesgar su vida porque creen que el Cuerpo es todavía machista. Tenía hambre y aquella chiquilla era un mina por explorar con una edad a la que seguramente ya le gustaría jugar; por eso mismo, mientras conducía se detenía a mirarla aprovechando cada ocasión, sin soltarse ni un solo ceda al paso o semáforo; y Belén, vestida con el mismo tutú y los mismos leotardos con los que había bailado era un dulce que no ocultaba sus encantos, sólo miraba hacía la calle por la ventana de su izquierda, totalmente despistada porque sólo el esguince le preocupaba. La conducía al centro médico del barrio Los Ángeles por la calle Alemania evitando no acariciar su muslo más cercano, si lo pillaba, podría pedirle disculpas alegando que su mano se había equivocado al ir a agarrar la palanca de cambios pues el auto todavía no lo conocía, cuando vio el cartel del hotel Antártida, la mirada se le iluminó, el corazón se le desbocó y no recordó que la policía pudiese detenerlo por tener apostados agentes. — ¡Cada año aborrezco más el frío! —gruñó la tan bien educada como rancia, pero solo en algunas circunstancias, Itziar Herranz al tiempo que cerraba la puerta del automóvil para ver a Montoya obrar del mismo modo. Y anduvieron en silencio hasta el Querida Galicia; ella frotándose sus manos agrietadas, y él, siempre cuatro pasos atrás, rascándose un sabañón. El mismo pero más grande que aquella misma mañana halló en su oreja derecha al contemplarse en el espejo de su habitación de hotel. Con presura, la inspectora tiró de la puerta abriendo y recibió una bofetada de calor que le hizo mostrar una pequeña sonrisa que corrió a borrar. Siro, junto a ella, descubrió su belleza mas cuando fue a lanzarle un piropo se contuvo. Repentina y afortunadamente recordó lo mordedora que podía llegar a ser y se limitó a disfrutar viéndola andar hasta un trajeado empleado cuyo pisacorbatas era más valioso que todas sus pertenencias. El que de inmediato se presentó como el maître guardándose de estrecharle la mano. Aquel hombre a ambos les pareció siniestro pero nunca llegaron a compartirlo. Desde la Universidad Laboral hasta el mismísimo restaurante habían mantenido vivos diálogos sobre qué pasos seguir que, no llegaron a ser discusiones porque él no había querido. Finalmente, Siro la había convencido para investigar el caso partiendo de que Isaac probablemente había sido asesinado. Empero Herranz había puesto por condición que sería ella quien interrogase a quien figuraba como C. en el documento que relacionaba Matías Soriano con el restaurante. Y a Siro que, no dejaba de observarla embelesado, no le había quedado otra opción que claudicar. — ¿El propietario? —preguntó Herranz mostrando su placa con una mesura insólita. Quería evitar el fisgoneo de una muy distinguida clientela que antes se repartía entre los salones del hotel de Ulloa y otros antros fuera de su alcance. El dinero y el estilismo estaban por las nubes en aquella estancia donde las cortinas ya habrían costado más que su salario de un mes. — Nunca me he sentido cómodo en estos ambientes —sostuvo Siro apreciando con asombro cada detalle. Había muy bellas mujeres, jovencísimas con respecto a la edad de los hombres a los que acompañaban—. Algunas serán prostitutas, ¿te apuestas algo? El maître, bajito, quizás no llegaría al metro setenta, con barba blanca, completamente calvo, mas sin una arruga que surcase su rostro, distinguido señor al que Siro echaría su misma edad aún conservándose mil veces mejor porque él estaba hecho una verdadera pena. La cocaína y el alcohol habían sido causantes de su deterioro rápido, rapidísimo, físico y mental, y el trabajo en Lobos era una prueba para enmendarse. El maître, conocido como don Julián, o señor Escudero, entre sus subordinados que por su bien le tenían más miedo que respeto, los miró y en silencio meditó. — Buenos días, ¿qué quieren? —les preguntó jugando con el anillo de casado que embellecía su mano. Sonrió para mostrarles una blanca dentadura postiza, y listo agregó—: ¿Traen orden de registro? — Buenos días, querríamos hacer unas cuestiones al propietario. ¿Puede darnos esa licencia? No, no traemos una orden pero agradeceríamos que no nos obligasen a ir, una cooperación sana sería ideal. El hijo de un empleado de su superior ha muerto. Guardó silencio, prepotente, sabiendo que su sueldo era muy superior, quizás el triple. A los policías, expectantes, se les detuvo el corazón. Para Escudero, El Músico no solo era una bellísima persona, también era un tipo honrado y muy generoso con quien lo daba todo a su servicio sin llegar a preguntar. Sin embargo no eran pocas las cosas que sabía pero guardaba con celo absoluto sabiendo que su naturaleza era violenta. Sabía que su posición social, su bella esposa, sus dos vehículos, su casa con dos baños y en el centro, se los había ganado 249 siendo precavido y discreto. De otro modo seguía siendo el muerto de hambre y con las manos llenas de padrastros que fueron sus padres y sus abuelos. — Sabrán que es un hombre muy ocupado —pronunció mirando a Herranz. El otro, el sustituto de aquel pobre diablo, le parecía escoria. Y, una de sus máximas, era no perder el tiempo con quien no lo mereciese. — Vaya a verlo, intentémoslo al menos —propuso muy impaciente Herranz, que parpadeando más de lo normal, ya había empezado a odiar a aquel camarero sofisticado. Detuvo los dedos, los miró en panorámica y a los funcionarios el corazón les volvió a latir pero a un ritmo nada regular. Muy cortes, con una vocecita apenas audible, habló, y tanto Herranz como Montoya, con las lenguas sabiéndoles a metal escucharon. — Iré a avisarle. Por favor aguárdenme sentados. Habiéndolo visto partir, un Siro nervioso por respirar un vino francés que se bebería suprimiendo los gestos de los sumilleres igual que se bebería uno peleón, hizo tamborilear los dedos sobre la mesa más próxima. — ¿Qué cree que pasará a continuación, Herranz? Itziar, sentada, oteando acá y acullá, no le contestó. Estaba decidiendo qué preguntarle al tiempo que no dejaba de acariciar la culata de su pistola, siempre oculta, siempre próxima, siempre cargada. Desde que aquel perro dejara a Oñate moribunda, dormía con una en cada mesilla. Pero no tuvo que disparar ni balas ni palabras porque el señor maître les tuvo a bien comunicar que el buen jefe que, nunca había dejado de pagar sus impuestos, no se encontraba. Eric, desnudo de cintura para abajo corrió al vestuario después de haberse armado prudentemente, cerró la puerta de una patada, se sentó en un retrete, apretó y salió todo lo que tenía que salir con la fuerza con la que, segundo y medio antes prorrumpía en el interior de Esther. Y ella, oyéndolo quejarse, desde su posición de esclava, desnuda, amarrada y asustada pero sin llorar, esperando su regreso se alegraba de saber que no era la única que estaba mal. Comenzó a rezar mirando al techo y repentinamente escuchó un ruido metálico. Alzó el cuello, modificó el enfoque de visión y de nuevo escuchó chirriar el portón exterior. Desconociendo que Eric lo había oído confió en lo extraño como la solución, y aumentó el énfasis de los Padrenuestros. Los segundos transcurrieron despacio, de distinta manera que crecía su desesperación al desear férreamente que su monstruo siguiese en el baño. Con un menú adquirido en una hamburguesería porque paradójicamente a Celestino Amor rara vez le sentaba bien el marisco, los gases eran su tortura. Bebía una Pepsi, aún no gustándole en exceso aquella marca, y comía unas patatas previamente untadas en kétchup, que le sabían a delicatesen, sonrió al ver a aquellos policías en la calle. Iban hablando alborotados en lo que según el lenguaje corporal era una bronca sobre la que ella llevaba las de ganar. Cabizbajo, Siro solo contestaba con monosílabos al tiempo que arrastraba los pies por los adoquines. Le gustó saberlos decepcionados, disgustados y enfrentados. Seguramente ella le estuviese echando en cara que a partir de ese momento, sería complicado, sino imposible, cogerle desprevenido. Y aquella conejita del norte estaba rotundamente acertada. Pero su disfrute se debía todavía más a haberles ganado la primera batalla. La guerra no había hecho nada más que comenzar pero, sintiendo la ventaja, apostaría a que sería divertida. E incluso, observando que ella iba armada, y embarazada, pensó que por la sangre que iría a derramar, sería histórica e histriónica. Para Celestino lo importante era no llegar a pisar la cárcel y para evitársela estaría, como siempre lo había estado, dispuesto a todo, salvo a tener jueces en nómina. Sin embargo no tendría remilgos en quitarse de en medio a una mujer preñada. Herranz había demostrado ser demasiado impaciente al conducirse a su casa con las manos vacías, y él que nunca se había descrito como un incauto, supo nada más verlos a través de sus ventanales que, no tenían motivos de peso para estar allí. De lo contrario habían llegado con una orden y no se habría podido negar a recibirlos. Sin sermonear a su empleado le explicó que decirles aún sabiendo que no lo creerían pero con ello ganaría tiempo. Sabía que volverían y quizás para esposarlo. Pero para entonces estaría esperándola sujetando entre los dientes su cuchillo más afilado. Al cabo de dos minutos Basilio apareció sosteniendo en su mano derecha un revólver; Esther, que ya empezó a llorar pero de alivio, vio su silueta pero lo que desconocía era que ilegalmente le borraron el número de serie. Porque su amigo, el mismo que la había reñido por retrasarse en el pago de las multas de circulación y le recomendaba no fumar ni beber, sabía jugar sucio, y esa tarde le daría una muestra de ello. Con una navaja que no había distinguido antes se acercó hasta ella cortándole las cuerdas que la ataban de manos. Después de permitirse acariciarla con sumo cuidado y no menos cariño, le cedió el arma blanca para que terminase su labor. — Ve con cuidado y llévatela. Escapa de aquí en cuanto te sea posible. Junto a las ruedas del auto encontré tu ropa —le explicó sin detenerse y sin bajar la guardia—. Y por favor no vayas a la Policía porque de esto me ocupo yo. 251 — Se ocupa él, se ocupa él, se ocupa él… —pensó en voz alta y repitió para terminar de creérselo mientras hacía su trabajo, temblorosa, ya sin miedo, pero si recelosa, y sin tener a Correa a la vista—. ¿Dónde habrá ido? Disparos… Desconocía lo que había ocurrido: — ¿Habrá heridos? ¿Habrá muerto alguien? O todo, tal vez toda la mierda sigua igual — comentó en un susurro que sólo ella oyó. Finalmente vestida salió a la calle tras haberse precipitado sin mesura y el sol la deslumbró. Los pies descalzos pisaron la nieve dando lugar a su primera reacción de alegría. Llevaba el cabello suelto, los zapatos en la mano, la ropa bajo la rebeca mal colocada porque las prisas no le dieron para más. Pero Basi fue muy tajante en cuanto a la celeridad. Y sin mirar atrás corrió hacía el número diez de la calle Monterrey. Nunca había sido besucona pero cada zancada dada la mantuvo en pié por el deseo de reencontrarse con ellos y darles todo el amor que ahora necesitaba. — ¡Qué largo queda, joder! —exclamó al cabo de un rato porque nunca antes se le había eternizado tanto el tiempo; sintiéndose debilitada por momentos pero con una sonrisa imborrable porque pasase lo que pasase volvía a ser libre. Varios vehículos con conductores verdaderamente preocupados, bajaron su ventanilla, redujeron la velocidad, y se ofrecieron a ayudarla. Pero ella siempre desestimó su colaboración porque aquel hombre había echado por tierra su candidez. La nueva Esther estaba por llegar, pero en la transición sería menos confiada con desconocidos, cómo si ello le fuese a evitar más situaciones traumáticas. Finalmente, llegó a la calle Monterrey pero las fuerzas la abandonaron. Las piernas, a falta de recorrer escasos siete metros hasta llegar al portal correcto se rindieron, cayó al suelo y quedó inconsciente con el golpe. Correa descargó el arma proyectil a proyectil contra Eric Ordóñez antes de que el gigante pudiese reaccionar peligrosamente contra él aprovechando su indisposición en aquel habitáculo al que, había llegado escuchando sus gemidos, moviendo con singular cuidado la puerta principal, y dentro, escrutando aquí y allá, manteniéndose alerta, deslizando suavemente los pies por las que habían sido blancas baldosas, y ahora tenían demasiada mugre. Le fue fácil matar a tiros al hombre que violentó a Esther hasta destrozarla y divertido deshacerse de su cadáver. No lo había previsto, sin embargo cuando aquel monstruo yacía en el suelo boca arriba, las ideas le surgieron en claro torrente y sin ninguna sensación de vomito pese a la mezcla de mierda y sangre congregada. Gravemente herido por tres disparos que le acertaron en el cuello, hombro y área abdominal, el sicario le había disparado después de levantarse del trono en lo que fue un último intento porque el moriría matando, pero la herida resultó leve porque con más lucidez se tiró al suelo, obteniendo tan solo un hilo de sangre en el hombro izquierdo causado por el roce de una bala. Sin embargo, la suficiente como para mancharle la camisa y darle más quebraderos de cabeza a quién después de aquello, le disparó, estando aún en el suelo cuál serpiente, directamente a la cabeza. Rápidamente tomó el pulso al que resultó ser su primera víctima mortal, y nervioso se practicó un torniquete al observar que de hilo ya tenía poco brotándole más. Se enguantó, registró al finado, se hizo con su pistola después de un titánico esfuerzo fracturándole los dedos que la agarraban, cerró las puertas del establecimiento y limpió con previsión recuperando los casquillos y borrando los rastros dejados en el tiempo de cautiverio, incluyendo un destornillador manchado en sangre que ver le hizo hervir la sangre. Metió el cuerpo inerte al maletero del coche, dejó allí también su arma y se deslizó en el asiento del conductor. Registró al milímetro buscando papeles y fotografías. Y encontró retratos hechos con Polaroid de sus hermanas y de Esther que le repugnaron y enrabietó. — ¿Qué puñetas, hago? —se preguntó en un susurró mientras miraba el reloj. Eran las cinco y media y en comisaría debería de dar una explicación a tan prolongada ausencia. Después, sin saber porqué, pero recordando que no había usado su arma reglamentaria, dijo—: Algunos tal vez, según el testimonio que de Ángulo, podrían pensar que me fui a matar a Ulloa. ¡Sería divertido! Anduvo meditabundo por la nave, respirando gravemente pero sin llegar a fumar. Tantos años enfrentándose al mal, capturando algún que otro asesino, le debería haber enseñado algo. Pero repentinamente se había paralizado porque ver los retratos de María, Yolanda, Gema, Esther y Raquel lo había empequeñecido. Ya no sufrirían daño a manos de aquel sádico, pero nadie le garantizaba que ya no habría más ocasiones porque seguramente mientras ejerciese de policía siempre las habría. Sentado en el suelo escasos minutos, después de vislumbrar a lo lejos los teléfonos de Eric y Esther, y guardárselos en los bolsillos libres de sus pantalones para en el futuro decidir qué hacer con ellos, optó por pedir ayuda. Salió a la calle, entró en una cabina y telefoneó a su primo hermano Héctor. Sin embargo antes de que descolgase, colgó. Observó el auricular que era verde y presentaba signos de mordeduras, rescató las monedas sobrantes, y volvió a entrar al local sin mirar tan si quiera su vehículo aparcado al final de la calle. Se sentó en el BMW, lo arrancó y lo sacó de allí. Condujo en silencio hasta las profundas lagunas de San Eduardo, esperó a que la noche se hiciese, abrió las cuatro ventanillas y lo sumergió con su camisa dentro. Después regresó hasta Lobos andando sesenta kilómetros refrescándose por la que fue una tan intermitente, inoportuna y maldita lluvia. 253 Con la cartera medio llena, calzando sus zapatos brillantes y sintiendo que le favorecía ser nuevo en aquel pueblo, entró haciendo abrir las puertas, oteó y se sentó ante una mesa limpísima y muy cercana a una puerta rotulada con un Prohibido el paso que alentó su curiosidad. No tenía pensado volver a cenar, pero cuando un muy bien vestido, engominado y educado camarero se le acercó tendiéndole la carta, no le quedó más remedio que realizar una petición, y no de un vaso de agua precisamente. Sonriendo, después de fijarse que la carta incluía una variedad de los caldos de la bodega Serrano de Río Rojo, una delicatesen que había conocido en una gala benéfica, pidió un vaso y para acompañarlo, después de dudar mucho, ayudado por el empleado, pidió un plato de ostras. — Al señor de ahí le encantan —le dijo susurrándole y haciéndole señas para que girase la cabeza, e inmediatamente después desapareció tras las puertas de lo que todo el mundo imagina como la maravillosa cocina del mejor restaurante. Toni Ordóñez, el hermano cabal que nunca dejaría tirado a Eric aun conociendo y repudiando sus actos y, remangándose si había que hacerlo, para limpiar las huellas de sus actos al margen de las obligaciones impuestas por el Músico, llamó al teléfono que siempre llevaba pero no obtuvo respuesta, y volvió a hacerlo pasada media hora y el resultado fu el mismo. Basilio, al que le dolía la cabeza de puro desmayo, andaba los primeros pasos hasta su casa haciendo caso al aparato que le vibraba. Sin embargo aquello bastó al sicario que soñó con jugar al baloncesto profesionalmente para saber que su hermano, del que conocía todos sus pasos delictivos porque siempre se los contaba para que estuviese preparado si el plan A no funcionaba, o bien corría peligro o estaba muerto. Asesinado por aquel policía de hermosa mujer al que iba a despellejar vivo en cuánto terminase de hacerlo llorar. Con un frio terrible que lo hacía temblar, estornudar y toser ruidosamente, haciéndole creer que estaría febril, vestido tras ducharse con unos calzoncillos, calcetines y pantalones de pijama, y calzado con unas zapatillas de estar por casa a las que casi nunca daba uso, ante el lavabo del cuarto de baño, y después de quitarse las esquirlas con las pinzas que su mujer usaba para depilarse, se cosió con una aguja que, había esterilizado con alcohol y flameado previamente, como bien supo la herida mientras echaba rápidos vistazos al espejo. A su izquierda un vaso de ginebra rebajado con Coca Cola que, se había medio ventilado antes de enredarse con la tarea en un trago rápido que le supo a bendita gloria. Era su primera vez, y menuda cicatriz se iba a dejar mas no le importaría sino se le gangrenaba. Pero ya había visto suficientes películas como para poder aventurarse o eso creía él. Habría llamado a Vanesa pero era la una de la madrugada y no lo creía lo suficientemente necesario. — ¿Creerías que no me despertarías? Pero es imposible; mi oído es tan fino como el de un lince. ¿Qué diablos estás liando? ¿Eres tan cándido para pensar, hijo de mi vida, que el ruido del calentador o tu nula destreza para buscar la aguja y el hilo en el comedor no iban a despertarme? Qué por cierto, míster voy-a-mi-puta-bola, ¿qué esfuerzo sobrehumano te costaba telefonearme para decirme cómo estabas? ¿No sé para qué llevas móvil porque en llamarme poco gastas? —le preguntó su esposa apoyada en el marco de la puerta mientras que a él no le agobiaba tanto interrogatorio ni un ápice. Miro hacía el suelo e inquirió señalando la camiseta que su esposo había dejado en el suelo junto a los vaqueros—: ¿Y qué es esa sangre? ¿Y esa camiseta? — La sangre es de una herida leve. Ya sabes: gajes del oficio. Y la camiseta la cogí prestada de un tendedero después de una tarde-noche pasada por agua. Mi camisa ha desaparecido en el fondo del agua —explicó en un susurro al tanto que no dejaba de zurcirse — ¡Ajá! Gajes del oficio. Te dan un balazo en un brazo y tan pancho; pero pobre de mí cuando vas dos días estreñido. ¡Te pones tan imposible como un niño de teta! — ¡Exagerada! —se pronunció sabiendo que era cierto; luego preguntó cautelosamente—: ¿Cómo está Esther? — Está muy mal. La encontraron inconsciente a las puertas de casa. Una mujer que pasaba por la calle me ayudó a subirla. Ahora descansa en nuestra cama. Hasta el momento yo he dormido en la litera de abajo con Marco Antonio. Tú te tendrás que conformar con el sofá. — Lo siento mucho, cariño. ¿Fuisteis al hospital? — No, ni tampoco a la Policía. Ella misma me lo pidió encarecidamente por tu bien — sentenció acariciándole el hombro del brazo sano—. Y hasta con la familia hemos sido suaves. Pero tenemos que darle asistencia médica. Tiene un montón de heridas que no desaparecerán fácilmente. Ese sádico a parte de violarla y tenerla sin comer; la quemó con cigarrillos y le lastimó un pecho. Y por supuesto está muy baja de moral. Necesitará un psiquiatra. Temo por su vida, temo que terminé suicidándose —concretó al punto que se le escapaban abundantes lagrimas—. Desde que vino a casa no hemos parado de llorar hasta que a las ocho se durmió tras desahogarse relatándome la experiencia. Fue horrible lo que mi hermanita ha padecido. Y en parte la culpa es tuya —zanjó abatida. Respiró hondo y continuó tras recuperar fuerzas—: Ya me dirás qué debemos hacer mientras terminas tu trabajo. No me casé contigo para no poder vivir tranquila. No quiero que la incertidumbre y el terror nos trastornen. El subinspector, que acababa de ponerse una compresa sobre la costura, se giró y agarró de la percha la camiseta de su pijama. Se vistió rápido y agradeció el tacto suave de la 255 tela, se pasó el cepillo por la cabeza un par de veces y la abrazó. Luego abrió la boca cuidándose de no meter la pata. — Vanesa, no hace falta que me culpes más. Ya soy consciente de ello cada minuto que respiro. Mañana tu hermanita ira al hospital. Y yo le mentiré a quien deba hacerlo. Matar, a esos hijos de puta les sale barato, pero pobre de mí sí me pescan. Mañana me desharé de estas fotos —se acercó hasta sus pantalones y sacó los retratos de sus cuatro hermanas, y se los mostró— y de los casquillos que llevo en el bolsillo. Debo de hacer lo mismo con la ropa y el calzado de Esther cuanto antes; mañana cuando despierte vístela con algo tuyo y algo mío; y por descontado cuando vayas a comprarle algo nuevo págalo con nuestro dinero. Ya os recompensare a todos en cuanto haya ocasión. ¿Un crucero por el Mediterráneo te parece bien? Podríamos invitarla y que se viniesen también nuestros padres. — ¿Hablas en serio? Mira que será caro y no ganas para tanto… —con la mirada ilusionada intentó silbar pero con nulo éxito; él le tomo las manos y le besó los labios tiernamente. — Desde luego que será caro pero el esfuerzo habrá valido la pena; y si la pasta no llega pues nos vamos de fin de semana a un balneario —contestó con una gran sonrisa que injustamente se desvaneció enseguida—. Y volviendo a lo anterior, por el momento sólo te aconsejaré que duermas con un ojo abierto, y que mires y remires a tu alrededor desconfiando por naturaleza. Ahora que Eric Ordóñez está pudriéndose no podré hacer otra cosa sino matar a los demás. —Bufó y salió del cuarto de baño—. Soy policía y no debería tomarme la ley por mi cuenta pero es lo único que me apetece y se merecen. — ¿Dónde vas? —le preguntó su mujer pisándole los talones cuando él salió al pasillo dando la luz—. ¿Y qué hago con los trocitos de metralla? Siempre dejas todo manga por hombro. — ¡Marcho a cenar! —Silbó—. Apicolar 3 a ese tipo me dio mucha hambre. ¿Te gustaría acompañarme? —Volvió a silbar; estaba feliz; su yo del futuro se vería en vuelto en graves situaciones pero ahora disfrutaría de la vida y agregó malicioso—. Las guardaré en un tarro como quien conserva las piedras que le extrajeron del riñón. CAPITULO XIX Martes, 24 de noviembre de 1998. 3 Apicolar: matar a sangre fría a alguien. A las ocho de la mañana, sin haber hablado con su esposa sobre las pintadas porque lo había olvidado, pero si habiéndole pedido que hablase con la maestra de Sofía para que ningún niño saliese al patio, y después de haber desayunado un huevo pasado por agua, preparado tal y como se lo hacía su abuela paterna, y dos salchichas frías y untadas exageradamente en mostaza, porque aquel problema estomacal parecía superado, que no quitaba eso para que volviese a reproducirse porque así llevaba toda la vida, comenzó su día laboral. Un cuarto de hora más tarde, sin recordar que tenía que pasarse por intendencia a darse de alta, Correa salió de su auto pensando que fue un autentico subnormal olvidando el día anterior tomar el abrigo y el móvil pero ahora que estaba malísimo ya daba lo mismo; metió la mano en el maletero y sacó una bolsa de basura. En ella aparte de llevar los cotidianos desperdicios había metido las pruebas que lo meterían en problemas. Las fotos, no sabía por qué pero prefirió guardarlas en casa. Anduvo unos metros y la tiró a un contenedor del barrio San Gregorio, a trescientos metros de su comisaría. De nuevo en el coche, telefoneó a su primo Héctor después de haber estornudado cuatro veces, manchar el volante con las flemas y dar gracias a su salud a prueba de bombas por no haber cogido una pulmonía. — Necesito dar de comer a nuestra chica —dijo tan pronto tuvo ocasión, contestando con un escueto saludo a su pariente; quien andaba liado entrenando a las chicas del baloncesto porque recientemente había comenzado la nueva temporada. — ¿Para cuándo? —preguntó mientras escudriñaba las piernas de la estrella del equipo: Aitana Reyes. — Lo antes posible —indicó recordando que la había ocultado en el maletero. En una falsa sección que había improvisado cuando a las cinco de la madrugada había despertado sudoroso. Sería espantoso que por desventuras de la vida, fuese sustraída ilícitamente o perdida y dado que su número de serie estaba borrado era una perita en dulce. Después agrego con tono urgente—: En cuanto hayas hecho la compra me llamas. La cabrona come que te cagas. — Primito, recuerda que el hijo de perra que me las vende no tiene lo que precisamente es un mercado abierto las 24 horas. — ¡Anda al pijo, no me seas marica! Fuiste coronel asique algo sabrás. — ¿Coronel? —Rió a carcajadas—. Tranquilízate chico y ve con cuidado: un pajarito me dijo que estas muy loco. — Eso te pasa por juntarte con pedorras. Adiós, tío, te dejo que tengo mucho trabajo. Da recuerdos a la familia y no olvides cuidar de los míos ni mirar lo que hablamos ayer noche — terció lánguido al punto que colgaba, se limpiaba las narices, devolvía al volante su higiene perdida y giraba la llave de contacto. Si, ayer noche, después de solucionar lo del arma, lo llamó desde el SEAT León, mientras repasaba los libros sin prestar atención a las palabras, escuchando un programa de radio sobre ovnis que presentaba un compañero de pupitre de sus años en el colegio de curas. Y hablaron de cómo cazar a los verdugos y qué hacerles para que se delatasen así mismos; Basi le 257 explicó lo del apartamento de la calle Pirineos y comentó que debían aprovechar las fábricas de la calle Constantino Romero. En principio no quiso manchar las manos en sangre de nadie pero las cosas se estaban poniendo jodidas. Dolida después de las varias vacunas para prevenir las probables enfermedades transmitidas por Ordóñez o los útiles usados, como el horrible destornillador con el que había tenido pesadillas, tenía muchas ganas de fumarse un porro y de beber para olvidar pero con su hermana protegiéndola persistentemente sería imposible. Vanesa, la protectora, creía que se quitaría la vida. Tal y como sucedió esa misma mañana cuando abrió la puerta del baño a los cinco minutos de verla entrar al baño con unas tijeras creyendo, aunque luego se empeñase en desmentirlo, que fue a cortarse las venas. — Desconocía tu faceta de mentirosa profesional —se pronunció Esther, que vestía un chándal de punto azul con palabras en inglés bordadas a la espalda en rojo y que le había quedado demasiado ancho a Basilio, quien también le había prestado las zapatillas, a la salida del centro médico, tras asistir a las falsas explicaciones dadas por su hermana al ginecólogo que acababa de explorarla: el tan simpático como buen profesional Feliciano Núñez, al que sin duda alguna hubiese intentado cotejar en cualquier otra situación. — No es algo de lo que me sienta orgullosa pero Basilio me convenció. Nadie debe saber que ese sujeto repugnante te violó porque mi marido lo ha matado extraoficialmente —comentó mientas sentaba a Marco en su asiento particular y le abrochaba las múltiples correas de seguridad—. Por eso dije, y espero que me crean, una descripción opuesta a la real. Oficialmente te violó un hombre desgarbado y que se cubrió el rostro con un pasamontañas. — Pero la realidad es que jamás podré olvidarlo —opinó triste al punto que, se sentaba en el auto, cerraba la puerta y se abrochaba su cinturón—. ¿Cómo dejar de lado al hombre que me ha destrozado? ¿Y a saber cuántas enfermedades me habrá transmitido? — Ese jamás, hermana, no me gusta en nada. Eres joven y algún día, cuando menos lo esperes, tu memoria estará tan sumamente plagada de recuerdos maravillosos, que lo sucedido ayer quedará suprimido por falta de espacio en disco —finalizó parafraseando a su marido. Justo después, y bajo la mirada del benjamín, la abrazó efusivamente y beso. Y un rato después, preocupándose en silencio de Sofía a la que había llevado al colegio, le sugirió el plan que tanto gustaba a las jóvenes coquetas y a Esther enloquecía: ir de compras a cuenta de otro. Y encendida la radio, buscada una buena emisora y aumentando el volumen a petición del pletórico Marco, arrancó, y del tubo de escape salió una humareda gris que requería el paso por el taller. Desde el despacho donde pasa consulta el doctor Núñez, terminado su tercer café del día, tomó el auricular del teléfono y marcó el número de la Policía. Rápido porque tenía varias pacientes más a las que atender solicitó poder hacer una denuncia por violación y tras tres minutos de espera que lo irritaron lo pusieron con la inspectora Reyes Velasco, trabajadora incansable al servicio de la Unidad para la Prevención, Asistencia y Protección. Fue una conversación breve porque desgraciadamente por motivos laborales se conocían desde muchos años atrás y nunca se andaban con circunloquios. — ¿Y quién es la chica? — Esther Acosta Camacho. —Le recitó una descripción exhaustiva de su físico, de los daños producidos; le indicó su número de la Seguridad Social, el número de teléfono, su domicilio en Malva; y añadió también las características del violador—. Y para terminar, la observación de siempre: es probable que haya mentido caracterizándome al agresor. Suelen hacerlo por miedo a una venganza. — Gracias, doc. Trabajaremos incansablemente. Esas chicas son afortunadas de que tú y no tu compañero las haya servido —dio una calada a su cigarro saboreándolo como sólo ella sabía hacer y quedó pensativa, meditando dónde había oído el primer apellido de la chica—. Él es un energúmeno muy machista. Una vez lo oí decir que se lo tenían merecido por vestir de esa manera tan provocativa, y me dolió bastante. ¿A su parecer deberíamos llevar burka? — Déjalo, Reyes; ese tipo del que hablas tan disimuladamente es mi padre y sabes el asco que le tengo. Vamos, guapísima te dejo trabajar, sé que andáis sumamente liados cazando pederastas —contestó amablemente antes de ir a colgar, no obstante, en el último segundo recordó algo importante—. ¿Estás ahí todavía? — Si. — Veras, chica, no sé porqué pero vino lavada y vi como ella y su acompañante mostraron alivio cuando les dije que por ese descuido sería más difícil que encontrase muestras del semen del agresor. Aún así he probado suerte; antes del almuerzo lo mandaré a analizar. Crucemos los dedos. Eran las nueve y media cuando, entró a la que se llamó Fábrica de puertas y ventanas Galindo e hijos pensando que ahí fue donde su viejo trabajó el último año antes de jubilarse, pero pronto vio un espantoso rastro de sangre mal mezclado con mierda que lo hizo aullar de dolor, y oyéndolo, varios gatos salieron escopeteados de su rincón. Aquel era el último recuerdo de su hermano y arrodillado, sus piernas le habían temblado, y elevando las manos, prometió en repetidas ocasiones venganza mientras se deslizaban lágrimas nada vergonzantes. Ya calmado, en cuclillas, estudió las cuatro marcas encontradas y que pertenecían a los neumáticos del coche de Eric y se preguntó dónde estaría. Tomó su móvil del bolsillo y telefoneó a un contacto policía, le dijo la matricula y le pidió que por favor le buscase fragmentos de 259 videos donde apareciese desde ayer tarde hasta esa misma mañana. El policía que conocía el procedimiento no le prometió discreción; Toni ya la daba por hecho. En pie siguió el reguero hasta el origen y con cuidado para no mancharse los pantalones ni el calzado se colocó, salvando prudenciales distancias, ante el punto exacto donde cayó el cadáver. Se inclinó, se manchó la yema de los dedos con la sangre y acercó la muestra a la nariz aspirando el olor porque quería saber a qué hora se produjo la ejecución. — Hijo de perra no te valió con un disparo, tuviste que ensañarte. Contigo no lo hice. Minerva, a la que no le había sonado el despertador, encendió la televisión para ver las noticias mientras se preparaba el desayuno aprisa porque llegaba tarde a la primera hora. E iba tan apurada de tiempo que no se escandalizó cuando un periodista con nombre de rey y apellido de folclórica, dio una exclusiva que le incumbía: la llamada de un guardia civil jubilado al comisario de Lobos que, relacionaba los casos de Urrutia, Manzanares, Quintero, Soriano, con el asesinato cometido en un pueblo de Ciudad Real jamás resuelto. La victima fue un estanquero sospechoso por violar a su sobrina discapacitada intelectual, y que resultó ser absuelto por un fallo en las pruebas. Y cuando fue a apagar el televisor y descubrió aquello alardeó pronunciándose al respecto: — Teniente Alberto Cueto, me halaga que te acuerdes de mí. Pero, ¿cómo pueden llamarse periodista esos inútiles que se atreven a compararme con el chapucero que mató a Soriano? Ese cretino se lo merecía, —se conocían; hubo una vez que yendo por el parque practicando footing se atrevió a piropearla, pero… ya nunca más lo hizo—, pero yo no fui. Y sin embargo me encantaría saber quién ha hecho tremendo gesto humanitario. Tal vez me ponga en contacto con la prensa mandándoles recados a todos. Sin embargo lo que no supo esa mañana fue que mientras conducía hacia la escuela su bicicleta llamaron otros cuatro policías más directamente al comisario. Un Espinoza que con muchos litros de Coca Cola, un bote que otro de Pepsi y tres refrescos de naranja pasaría la noche confeccionando una lista de posibles culpables con la ayuda de aquellos a los que burló en su día. — ¡Muy buenos días compañeros! —saludó simpático Basilio, avergonzado por llegar tarde pero es que se había visto obligado a comprar. Rascándose la cabeza se acercó a Ángulo y le espetó una generosa colleja aprovechando que lo había encontrado desprevenido—. ¿Alguna noticia nueva? Sorprenderme, please. Valverde y Rivero, ambos atendiendo llamadas telefónicas de índole laboral, contestaron a su saludo alzando la mano y como no podía ser de otra manera, porque a ellos también les llevaba apeteciendo mucho tiempo, rieron con la broma. El novato sacudió la cabeza y se giró; se masajeó la zona dolorida sin despegar los ojos de unos papeles. Había dado la espalda al ventanal que lo iluminaba para contemplar sin ninguna emoción positiva al extraviado Correa. Después de meditarlo y de observarlo detenidamente decidió continuar con el juego. Por eso, sin pena ni gloria, le endosó una caricia cargada de ímpetu en, valga la coincidencia el brazo perjudicado sobre la puñetera, tierna y mal remendada herida. — ¡Hola, granuja! ¡Benditos tus ojos! ¿Cómo ha amanecido el señorito? —Señaló hacía la esfera del reloj que lucía tras un sofá con la idea de dejar claro que eran más de las nueve y media, mas cómo nadie le hizo caso, continuó—: ¿Ya has arreglado tus problemas? ¿Cuántas botellas de vino te has bebido? Vimos tu coche en la calle Constantino Romero, ¿qué hacías en aquellas fabricas armado? ¿Te fuiste a emborrachar en soledad para armarte de valor e ir a hacer de justiciero? —interrogó riéndose de la expresión de dolor del compañero que, se masajeaba la zona dolorida pero sin despegar los ojos de los desconocidos papeles—. ¿Te duele? Si sientes dolor imagina lo que yo siento cada vez que pones tus zarpas sobre mí. — Si que me duele, Tarzán. ¿Y sabes qué, tío gracioso y entrometido? La pistola me la llevé porque a las titis les pone a mil —empezó a decir pensando que esa sería la mejor mentira para disuadirlo—. Me fui de putas, conocí a tu madre y me la ventilé. Y a su favor diré que está realmente buena, que la chupa muy bien y además por poco precio —pero aquello se le fue de las manos mas no lo supo hasta que… … su nada belicista compañero le dio un puñetazo tumbándolo en aquel mismo sofá donde la señora Ulloa ponía sus pies descalzos mientras veía un programa escabroso después de haberse arreglado los callos. Puesto en pie de inmediato, acariciándose el pómulo dónde pronto aparecería un moratón, y sin dejar de observar las miradas llenas de diversión de los agentes, pidió sinceras disculpas al novato; se había comportado como un patán, lo sabía y verbalizó al respecto sin avergonzarse. — Perdóname: me he portado como un gilipollas —extendió el brazo ante la mirada taciturna del otro y bajo el testimonio de los compañeros que, nunca, que recordasen lo habían visto disculparse—. ¡Vamos! En el futro, cuando busques sustituto, sea la hora que sea y el día que sea, llámame. Con muchas horas de sueño sobre los parpados y el estomago rugiéndole de hambre, desde ayer mañana había pasado con una pizza compartida, Cristian aceptó la muestra de perdón sin dudarlo porque odiaba perder el tiempo con discusiones habiendo trabajo, aún así no enterró el hacha muy profundamente. 261 Volviendo a ser quien era arqueó las cejas, arrebató los papeles que el novato había tomado escudriñándolos y los estudió durante un segundo antes de abrir el pico. — Alegrarme el día; decirme si es quien creo que es. No quiero que la emoción me lleve a engaños. — Es Silvestre Ulloa, alias don Tomás —y le resumió por si lo desconocía o los ajetreos del día anterior le habían hecho olvidar, que había adquirido tal nombre de su hermano gemelo muerto en la infancia—. Ha aparecido en Malva y la foto pertenece a un cajero que tira instantáneas regularmente y por azar lo capturó… Pero las trajeron esta misma mañana, cuando seguramente dormías, pero son de ayer noche. — ¿Nuestro desgraciado pasó ante ella en el momento preciso? — Si, has oído bien. — ¿Y qué más se sabe de él? —preguntó mientras no podía detener los pies ni los ojos que rastreaban el ático de aquel ricachón, que era tan hijo puta como audaz empresario. — Que se quiere ir por aire —contestó Valverde tras colgar, aún con el móvil en la mano—. Ha comprado un billete hacía Rabat en la agencia de viajes de la calle Don Quijote de Malva, y el avión sale desde el aeropuerto de Río Rojo a última hora. Tenemos policías que andan tras sus pasos. — Si, —verbalizó demasiado orgulloso para el gusto de Basi, el que odiaba que lo menospreciasen, un tenaz Cristián—, dirijo una operación conjunta con los dos comisarios de allí. De hecho uno de ellos, un tipo encantador, lamenta conocerte. — Se ve que nunca te vas a cansar de tirarme pullas. Pero ese sentimiento es mutuo, y si te entusiasma puedes decírselo —dijo severo acariciándose el brazo lastimado que le dolía mucho más que ayer noche—. Pero dejemos al margen las gilipolleces y explícame ciertas cosas. Por ejemplo: ¿por qué demonios no habéis interrogado ya a ese asesino y violador? Malva no es tan grande, no es la jungla, si se tiene el compromiso suficiente es coser y cantar. ¿No sé a qué esperas para ir a por él? Si quieres voy yo. ¿O prefieres que salga volando cuál pajarito libre para no volver a pisar este país infecto de charlatanes arrogantes? Tal vez hasta te mande una postal desde su nueva residencia, una muy cercana a un colegio. De verdad, no sé cómo puedes tener tanta parsimonia perdiendo el tiempo en granjearte por conocer a mi cuñado, ¿vais a fundar la Liga Anti-Correa? Si queréis puedo haceros la página web promocional —pronunció triste. — ¡No jodas! Sólo fui cortés. Y si no está aquí todavía es porque necesitamos pruebas sólidas para que expidan un orden de detención como los resultados del ADN. — ¡Tonterías! Teniendo el testimonio de Ramón que, podría reconocerlo en una rueda de reconocimiento, es suficiente para enjaularlo mientras nos dan la confirmación. ¡Échale huevos! Si no los tienes, déjame ir a mí; al tiempo, tú trasládate a Albacete. —Se puso un cigarro en la boca y lo encendió después de pedir permiso; aquella mañana había comprado una cajetilla de Chesterfield en un estanco cercano a su casa; la que ayer llevaba terminó echa un rotundo asco después de habérsele mojado—. Por cierto, no olvidemos la desaparición de su mujer. ¡Tíos, por favor! Hay que capturarlo antes de que delinca otra vez y porque por una cuestión u otra es nuestro —sacó el único y cargadísimo llavero que recogía las llaves de su coche con la mano izquierda, las lanzó al aire y las recogió con la mano contraria para repetir el gesto varias veces. — Me parece buena iniciativa pero preferiría cambiar los roles. — No me seas caprichoso. Haremos lo que te he dicho. Y si quieres una medalla o un ascenso, ve a lavarte los dientes y a chuparle el culo a otro. Yo me piro —y tan rápido como lo dijo se esfumó sin que nadie pudiese detenerle. Cristián se acercó hasta la mesa central, preciosa joya con patas de bronce y superficie de metacrilato, alcanzó el termo de café que esa mañana había llevado alguien y bebió después de llenarse una jarra observando el cerco dejado. Después de meditar, de apretar los labios contemplando las calles y habiendo localizado a Basilio, ese brillante policía que lo despreciaba pero no sentía cargo de conciencia al cargarlo con su trabajo, y sin dar importancia a que estuviesen presenciando todos sus movimientos, abrió una de las ventanas, asomó la cabeza y liberándose gritó: — ¡Vete a la puta mierda, alcohólico desagradecido! Y el bebedor empedernido, sin entender lo que aquel tipo le decía, se giró, y lo saludó agitando la mano en el aire. Ramiro colgó, bebió agua y dijo: — ¡Tío, cierra esa ventana y deja de dar alaridos! Basilio no te va a pisar nada; como padre que es sólo quiere encerrarlo. En todo caso, seguramente se lleve la peor parte; a ti el crio seguramente no te termine disparando. Y, —zarandeó su móvil—,… tengo noticias nuevas sobre el caso. Han encontrado restos humanos y de animales en lo que viene siendo una barbacoa cercana a Peñas de San Pedro; así que Alex y yo vamos para ya. — Id —dijo al cabo de un rato, sin pasión, con las manos guardadas en los bolsillos, observando su teléfono móvil sobre el mueble de los Ulloa, a la derecha del televisor, pensando que iba siendo hora de llamar a Alcántara para devolverle las llamadas perdidas que el local le había dejado la noche de antes. Eran las diez menos cuarto cuando, después de dar vueltas por las calles del barrio San Joaquín conduciendo despacio, fue llegar a la calle Islandia y divisar a sus objetivos como experimentada ave carroñera. Toni Ordóñez que conocía cada detalle de la vida de Correa por su exhaustividad, y que debería dar explicaciones a su sobrino a más tardar aquella misma noche bajó de su vehículo: un SEAT Ibiza negro con el escudo del Real Madrid pintado en la puerta del maletero. Se colocó 263 sus gafas de sol de grandes cristales y fina montura, y subió la cremallera del abrigo negro de plumas de oca hasta cubrirse el hocico. Se prendió un humeante cigarro, y sin soltar la empuñadura de su pistola preferida, siguió los pasos de Vanesa, de la hermana y del bien cobijado bebé, superando la tentación de matar allí mismo a las mujeres y raptar al niño. No le divertiría hacerles daño, seguramente le crearía pesadillas durante el resto de su vida pero Eric debía ser vengado porque también él tenía quién lo quería. David Alfaro, de siete años, cuya habilidad para dibujar animales de la fauna ibérica era deslumbrante, había sufrido un largo tiempo de silencio después de que su madre, Lourdes, durante el desayuno le preguntase si había sufrido tocamientos por parte de Ulloa antes de confirmarlos con la cabeza ante la mirada impertérrita de su padre, Teodoro, y de su hermano, el adolescente Teo que había permanecido embobado desayunando. Después, tan aprisa como sus piernas gordas y cortas le habían permitido había huido hasta su dormitorio echándose a llorar sobre su cama, cerca de la que en perfecta disposición había una enciclopedia completa de animales del mundo. Lourdes siempre cariñosa, siempre con aquel moño altísimo donde ninguna cana se atrevía a aparecer, había acudido hasta él, y sentándose a su lado, con cariño le había acariciado la cabeza, el cuello y la espalda hasta hacerlo sonreír, hazaña lograda, y que nunca fallaba, al hacerle cosquillas. Porque ya con Ruth había quedado claro que la policía no se mojaba el culo por ellos, el patriarca, un cincuentón con el alma cubierta de cicatrices, había mirado a los ojos del hermano mayor, el que ambicionaba triunfar como guitarrista, y sin cruzar palabras, instantes después habían subido a la berlingo, el automóvil familiar, con la escopeta del abuelo cargada sobre el regazo del muchacho que, hasta la fecha había cazado jabalíes los pocos fines de semana que legado el domingo llevaba los deberes hechos. Y mientras esto sucedía, a las diez clavadas, siete matrimonios acompañaban a sus hijos a comisaría para denunciar al empresario, pero también a Quintero y a un tercero, después de una larga conversación a la que precedieron lagrimas de vergüenza. En un breve descanso que normalmente dedicaba a tomar un zumo de piña en la cafetería más cercana a su trabajo. Esta vez, desde una cabina emplazada a más de medio kilometró de distancia, decidió llamar a la televisión eligiendo el canal de máxima audiencia en el momento que disfrutaba del más alto pico de cuota de pantalla. Y lo hizo para decir que estaban hablando con el asesino al que habían llamado el Justiciero. La periodista que conducía el programa, una cuarentona del sur que había asistido a clases de dicción desde bien pequeña con resultado frustrante pero que era una autentica bestia, le preguntó saboreando aquella oportunidad incisivas cuestiones porque entre otras cosas, como allanar el camino a la presentación del telediario, no quería que un oportunista se la colase doblada. Con la mano temblorosa, mientras por azar veía un coche patrulla que lo hizo emocionar y reír como idiota, contestó como buenamente pudo a las cuestiones escogiendo cada palabra con mucho cuidado pero considerándose siempre afortunado porque uno de sus empleos le estaba dando conocimientos que eran infinitas ventajas. Veinte minutos después el interrogatorio finalizó y saliendo a la calle se sintió espectacularmente audaz. Con la radio encendida, conduciendo hacía Malva porque había escuchado rumores entre sus vecinos de que era ahí donde se encontraba porque de Río Rojo saldría su avión, llevando fumados más de media docena de cigarrillos, sin haber cruzado ni una palabra con su primogénito desde que arrancase pero sabiendo que estaba completamente asustado porque un padre sabe esas cosas de su hijo bastándose de la frecuencia y de la intensidad con la que respira, Alfaro, que aún circulando por una estrecha carretera de un solo carril, con pronunciadas curvas, no distinguía peligros de tan enrabietado como iba, desvió la mirada de la vía para ver a un Teo que le intrigaba porque esta vez a quien iba a matar era un hombre… un hombre culpable pero hombre finalmente. Y lo vio; estaba silenciosamente llorando. Despegó las manos del volante, buscó un pañuelo entre sus bolsillos tendiéndole el que utilizaba para limpiar sus gafas, lo apremió para que dejase de llorar, giró la cabeza devolviendo la mirada al carreteril y descubrió, llegándole de frente, aproximándosele a escasos dos metros, un camión Volvo de importante franquicia de pasteles y tartas. Quedaba poco del trayecto hasta llegar donde había aparcado y aquel detalle a la más valiente versión de Vanesa le gustaba porque detestaba ir cargada de bolsas y conducir el carro de Marco. Su hermana, a su derecha, caminaba mirando hacía el suelo, escuchando música a través de un walkman sin responsabilizarse de nada, y aquello que en otras circunstancias le habría irritado, le preocupaba. A la salida del centro médico, observó, estaba más animada que ahora. Mientras pasaba ante un Renault pintado con los colores de la bandera republicana terminó considerando que en cuanto llegasen a casa llamaría a quien estaba tratando la psique de Basi, e instintivamente miró por el espejo lateral más próximo viéndolo. 265 Y gritó con todas sus fuerzas; más que cuando dio a luz a Sofía; más que cuando de niña se calló a un pozo fracturándose un tobillo; y al tiempo que con su elevado timbre detenía a los pocos paisanos asió de la mano a Esther y corrió tirando con todo. Toni, sabiéndose observado dudó que hacer a continuación. Le hubiese gustado disparar pero no. No porque no era su hermano, no porque no quería cometer una idiotez, e inteligente saltó al interior de un portal y sin mirar en pos, subió las escaleras hasta determinar que el peligro ya había pasado. Se apoyó en una pared, respiró hondo y saludó a la vecina que en batín decidió que ese era el mejor momento de la mañana para ir a tirar la basura. — Toma, telefonea a Basilio —indicó Vanesa a Esther sacando del bolsillo delantero de sus pantalones su teléfono móvil. La hermanita lo atrapó en el aire justo antes de que se estrellase contra su ventanilla más próxima, y sonrió—. Dile que hay un tiparraco que nos persigue y que lo necesito ahora mismo y aquí mismo. Sin decir nada porque no podía verbalizar, estaba impactada por la situación, ella también había visto al sujeto y era el vivo retrato de Eric. Cansada de esperar a la que tenía el móvil pegado a la oreja, elevando excesivamente el tono, Vanesa preguntó por lo qué sucedía. — Nada; no lo coge. La esposa del poli rugió una serie de palabrotas que con facilidad llevaba más de una década sin pronunciar, desviando la mirada de la calzada en el preciso momento en el que pasaba un joven subido en un monopatín chulísimo con una araña roja pintada sobre negro. El chico salvó la vida, hubo múltiples cláxones y gritos que llamaron la atención de la conductora pero en su mundo no se dio cuenta de nada. Él que llegaba tarde a un examen, se levantó y siguió su camino esperando aprobar el examen de la optativa Cultura, Tecnología y Sociedad. — ¡Cuando lo pille le destrozaré la oreja! A buen seguro estará en Malva, buscando al pederasta ese cómo si no hubiese otros policías tan eficientes como él —terminó haciendo un énfasis burlón en el adjetivo. Pero no resultó así de fácil porque en ese preciso momento su esposo, que no soportaba tener que ir a Malva pero no podía permitirse no trabajar si no quería levantar sospechas entre sus compañeros, estaba hablando a través del teléfono de Eric desde un bar próximo a Albacete, hacía donde finalmente se dirige porque los planes hechos con Ángulo habían cambiado, siendo él quién también iba a por Ramón. La conversación, muy ardua, fue un intento de dialogar con el otro Ordóñez para evitar lo que su primo Héctor Pesquero y él tanto temían. Entonces, cuando su calculador cerebro creyó oportuno, Toni colgó no fuese a determinar su ubicación a través de una tecnología que desconocía si la policía tenía pero su jefe poseía desde demasiados años como para recordarlos. A las diez y dieciséis, estando en el servicio de un bar de carretera donde había acudido después de tomar un café, y cagándose en Dios Basilio acabó guardando el teléfono del insurrecto para tomar el suyo de inmediato. Tenía una llamada perdida de su esposa. La llamó mientras oía a un tipo dentro del cubículo de su derecha orinar con dolores que lo hacían bramar. — Serán piedras en el riñón —dijo lo suficientemente bajo para que el otro no lo oyese; su tío Carlos las había padecido. Viendo que ahora era ella quien no aceptaba su llamada fue él quien bramó pero no bastándole con eso dio un puñetazo al falso techo que con inmediación se rompió sobre su cabeza. Con el pelo blanco por el polvo y el puño sangrando siguió a lo suyo: telefoneó a su cuñada, a casa y de nuevo a su mujer. Sin resultados llamó al teléfono de su primo, sin embargo antes de que aquel sinvergüenza descolgase, saltó el contestador automático. — Capullo, ¿qué haces? Veras he llamado a Vanesa y no me responde. Haz algo por favor. Había conducido rápido, nerviosa y cometiendo múltiples errores pero aquello a la maniática Vanesa no le importó, y sólo cuando llegó a casa, cerró la puerta y se llevó a Esther y a Marco al dormitorio de los niños bajando la persiana, respiró. Se sentó en la silla, dejó a su hijo de pié, andando a su bola, jugando con los juguetes, y dirigiéndose a su hermana que, se había recostado en la cama inferior apoyando la espalda en la pared dijo: — ¡Estoy agotada, hastiada y muy enfadada! La hermana se irguió, la miró a los ojos y le tomó la mano pero no dijo nada. — A menudo siento que se me está acabando la paciencia con tu cuñado. Yo no quiero esta vida y no creo que me la merezca. —Respiró—. Hace apenas un minuto casi atropello a una anciana en una huida y llevo muchos días viviendo un calvario, siendo la fuerte, la que lo mantiene a flote después del disparo viéndolo llorar como un niño. Nunca creí que iba a ser cómplice de sus asesinatos y ahora, de la noche a la mañana, ya cometió el primero y me tocará callarme por su bien, o mentirle a quien se ponga por delante. —Se levantó, fue a por un vaso de agua a la cocina, allí bajó la persiana, bajaría todas las de casa, y a la vuelta, bebió; Esther asintió con la cabeza porque no sabía qué decir—. Se va a trabajar por la mañana y mientras está fuera es incapaz de telefonear para decirme que sigue vivo. Y por su mala memoria paso horas eternas peguntándome si ha muerto porque es muy valiente y se mete en grandes berenjenales que a todos acaban influyéndonos pero dice que es trabajo y que lo lamenta; y con esas palabras debo perdonarlo. Pero no, no, cada día se me hace más cuesta arriba todo. Y cualquier día, no mañana ni dentro de un mes, pero si un día, haré una maleta con su ropa y la 267 dejaré en el descansillo, y cuando regrese y la vea, le diré: decide ¿el trabajo o la familia? —Se levantó, tosió porque aquella mañana le dolía la garganta, se arregló el pelo con los dedos que siempre usaba como púas de un peine y le preguntó si quería para comer gazpachos, mas al tiempo que la otra afirmaba con la cabeza añadió—: Y escúchame, en esta casa podrás quedarte tanto tiempo como quieras, durmiendo en nuestra cama, pero si le dices algo de lo que te acabo de comentar, te acordarás toda tu vida. —Le acarició la mejilla cuidadosamente, evitando las heridas y agregó sin haberle dado tiempo a contestar—: ¡Ponte en pié y dale un abrazo a tu hermana mayor! Ahora soy yo quien lo necesita. Fundidas en un abrazo, con Marco Antonio observando embelesado y encantado pero sin dejar de jugar con las piezas de construcciones, Vanesa por fin dijo después de observarle y acariciarle el cabello: — Niña, acompáñame al cuarto de baño, te voy a cortar el pelo. Lo tienes horrible con ese trasquilón que te hizo el muy animal… Y luego mientras hago la comida te vas a dedicar a ponerte guapa y a llamar a la familia y a los amigos. Y también al jefe; no vaya a ser que ese cretino te despida por faltar un par de días. — Si, mi comandante —se pronunció sin juzgar la proposición de su hermana aún cuando que ella supiera nunca había ejercido de peluquera y desplazando para un momento mejor la opinión desfavorable que le merecía que su cuñado no pudiese dormir en una cama habiendo sido quien la rescató. — Cariño, vamos, yo soy quien se lo corta a Sofía. Tira hacía ya que yo te vea,… — verbalizó vehemente viendo su reticencia silenciada por educación. Miró al pequeño y agregó—: ¡Vamos renacuajo, tu también…! Andando todos para el aseo… Y le obedecieron formando un desfile tan breve como disciplinado y ordenado; desconociendo que Toni Ordóñez estaba observando su sala de estar dispuesto a matarlos a la mínima ocasión porque ya había visto las fotos y la horrible venganza estaba planeada desde que le colgase al estúpido poli cinco minutos antes. Cuando era la una y dieciocho minutos en su reloj, después de posicionarse, ochenta y cuatro minutos antes, había visto a Vanesa subir a su vehículo, dejando a Marco con su tía Esther, supuso, mientras no dejaba de observar a la familia a través de sus prismáticos, y cuarto de hora después la vio regresar con la niña. Aparcó y ayudó a su hija a bajar porque no quería que perdiese el tiempo con sus eternos juegos que siempre la impacientaban y tan rápido como fueron capaces se metieron en el edificio número diez. No las vio pero las imaginó subiendo las escaleras porque aquel bloque carecía de ascensor desde siempre y él bien lo sabía. Lo sabía porque había vivido allí durante seis meses en su primer año residiendo en Lobos. — ¡Sofía! Veis lavándoos las manos mientras la tía y yo preparamos la mesa… ¿De acuerdo? — preguntó alzando la voz para que fuese superior al algarabío que ya se había montado en el dormitorio motivándose en la alegría del pequeño al ver a su hermana—. ¡Y no entréis al salón! —exclamó porque acababa de recordar que sus puñeteras persianas estaban subidas; al tiempo despistada descolgaba el telefonillo para atender a la llamada del que se presentó como empleado de una empresa de paquetería que todos conocían por la publicidad de la televisión. — Si señora madre —respondió la niña corriendo hasta el salón para atrapar a Marco que se había escapado arrastrando la mochila de la niña porque su plan era que a la tarde no pudiese ir a la escuela—. ¡Ven! No seas malo. ¡Devuélvemela! Desesperada porque no la obedecían y después de haber abierto la puerta al mensajero y recibido los tres libros pedidos a través de una revista, Vanesa sin entrar al salón, acercándose únicamente a la puerta silbó metiéndose los dedos a la boca y enérgica pero sin elevar la voz en exceso agregó cuando la miraban: — ¡Chicos! Como sigáis así os quedáis sin postre y esta noche no cenias ese pisto con pimientos que tanto os gusta —arqueó una ceja y les dio la espalda saliendo aprisa después de escuchar un escandaloso ruido de cacerolas. Nunca pensó que tuviese que asesinar a inocentes menores, y ni siquiera estaba obligado a hacerlo en esta ocasión, pero el Ordóñez que antes habría sufrido, no sentía compasión. Sólo quería la venganza que en su mente tenía clara forma y armado con un rifle miraba a través de la mira telescópica cuando Marco apareció ante él. El niño sonrió como si lo estuviese viendo aunque la realidad era que quien le provocó era su hermana tirándole gusanitos a la cabeza; el sicario sonrió y llevó a su dedo índice de la mano derecha hasta el gatillo para ejercer presión disparando. Sin embargo cuando satisfecho creía que su presa sería derribada fue él quien cayó siendo bloqueado por un tipo que iba completamente vestido de camuflaje. Su raquítico, cutre y maloliente, aún por mucho que ventilase y perfumase, dormitorio de la cuarta planta, era su perfecto escondrijo a la espera de que el tiempo pasase; cohabitando entre hombres que se desplazaban hasta allí con rameras del brazo, o pequeños narcotraficantes haciendo aún más pequeños negocios. Ansiaba tomar el avión y huir a África porque finalmente había deshecho la idea de volar directamente a Venezuela habiendo comprado un nuevo billete esa misma mañana usando los servicios de la misma empleada gordita que, gustosamente lo había llevado en su vehículo al ofrecerle diez billetes de cinco mil. Ajeno a estar siendo vigilado, Silvestre Ulloa movió cuidadosamente hacía un lado la cortina de su habitación asomándose 269 por décima vez en lo que iba de día cuando su reloj Casio marcó las dos y veintitrés del mediodía. Vestido de calle con una camisa estampada, una americana verde lima y pantalones vaqueros; llevando su negra, pulcra y distintiva barba, el subinspector Imanol Casas, sentado al volante de un Golf matriculado en las Islas Baleares, registró su movimiento con la cámara fotográfica y siguió observándolo a través del zoom, como llevaba haciéndolo desde que el mismo Acosta le ordenase, viéndolo con nitidez gracias a la máquina que le colgaba del cuello. A su lado su homologo Pedro Riquelme, con gafas de sol de fina montura, conversaba por teléfono con un policía de Lobos que iba de camino a su encuentro conduciendo con excesiva rapidez, apretando los dientes tras haber intentado diez minutos antes hablar por cuarta vez con su primo. Fumando sin control, después de haber hablado con su hija por teléfono, su único apoyo porque el resto se desentendían por explicito, los dos mayores secundándose en que relacionarse con él mancillaría su buenos nombres y aquellos imbéciles más jóvenes atreviéndose a repudiarlo como si ellos fuesen mejores, el famoso Gato que odiaba verse en los telediarios, hospedado en el hostal El Rosal del barrio Madrigueras, calle Revolución Industrial se sentía fatigado pero más alerta de lo que jamás antes lo había estado. Y ambos estados le venían sobre todo por miedo al tan famoso como él, Justiciero: aquel sujeto sin identificar al que al tiempo que admiraba por tener por completo a los maderos despistados tanto temía. Porque después de leer todos los periódicos que llegaban a sus manos, Silvestre, sabía que ese era su mayor adversario. Y si, con esos pensamientos desacreditaba a todos los miembros de la Policía Nacional. Lamentaba haber matado a Ruth, niña cándida donde las hubiese, pero temiendo ser delatado se sintió obligado a romperle el cráneo. No obstante no sentía la enésima parte de culpabilidad por haber violado a la remilgada aspirante a bailarina que si no recordaba mal se llamaba Belén. Al terminar de penetrarla, en un acto demasiado sucio y salpicado de violencia, no la llevó al centro médico incumpliendo su promesa sino que la dejó a las puertas de una clínica veterinaria, disfrutando de su fino sentido del humor y en venganza por el mordisco que le dio en plena ingle. Riquelme que, ese día vestía una muy elegante camisa de manga larga, verde y totalmente lisa, regalo de su muy pija novia por su trigésimo segundo cumpleaños, colgó, dio el último bocado a su bocadillo de jamón y abrió la ventanilla para arrojar el papel en el que estuvo envuelto. Después hizo lo mismo con la colilla que acababa de consumirse en el cenicero y a la que, entre Imanol y él, solo habían dado tres caladas durante el tiempo de vigilancia. — ¡Joder, cuánto puede llegar a hablar este tío! —exclamó tomando sus prismáticos y enfocando hacía el objetivo antes de dar una pasada por los edificios colindantes sin dejar de masticar ni saborear su comida. — ¿Y qué quiere? —imploró sin sacarse, la recientemente abierta piruleta con forma de corazón, de la boca. — Tan sólo quiere, —subrayó con insistencia—, que nuestro pajarito pasé por una rueda de reconocimiento inmediatamente. Al parecer hay un chico en Albacete, y que lo acompaña, que fue violado por Ulloa este verano y viene a por él. — Pues será una alegría arrestarlo porque estoy muy cansado de estar sentado. ¿Tenemos muchos cargos contra él? — Bueno, compañero pregúntaselo tú mismo. El tío en cuestión se acerca por detrás, — observó a Casas girar el cuello, y agregó con una risita—: es, aunque parezca mentira, él. — Espérame aquí —le había dicho Basilio a Ramón, sonriendo y sin cesar de masticar un chicle con impaciencia; antes de dejarlo en su vehículo, sentado muy cómodo en la misma silla para niños que usaba su hija. — Si, señor —había respondido el niño pero ya se había ido cerrándole la puerta y haciéndole prometer que no saldría a la calle salvo si se lo pedía él. Ante sus ojos vio como se acercaba a otro coche, llamaba al cristal, un hombre, otro poli suponía porque Basilio no le había explicado mucho, bajaba la ventanilla y hablaban. Tras hacer las rigurosas presentaciones estrechándose las manos, Correa subió a los asientos traseros por la puerta que había pegada a la baldosa después de una lucha con la vieja manivela que acabó rota en su mano y es que siempre había sido pésimo controlando sus fuerzas. Aburrido, Ramón abrió su mochila y tomó su nuevo comic: uno protagonizado por Victor Von Doom, con titulo rimbombante y pastas duras, que el policía le había llevado a casa de su tía, entregándoselo junto a tres más, después de una muy acalorada conversación con ella y con su abuelo que terminó ganando pero que no pudo escuchar porque lo enviaron a su dormitorio a eso de las dos menos cuarto, después de su llegada del colegio. Lo que desconocía el muchacho es que al impaciente subinspector su tía lo había obligado a esperar más de dos horas. Durante el viaje, después de que le contase con el tono más suave que encontró que iban a Malva para que criminalizase a Ulloa, algo que en principio le había asustado pero había terminado por superar tras haberlo oído decir que el violador nunca sabría que él lo había hecho, habían parado en el bar Ramona. Él se había comido una hamburguesa con patatas sentado ante una mesa y Basilio había bebido una cerveza y fumado un par de cigarros apoyado en la barra. Al tiempo que había engullido entusiasmado su comida había visto al policía 271 hablando con la propietaria del establecimiento: una mujer muy gorda, alta y con una sonrisa que desde el principio le asustó. Diez minutos más tarde, otra vez corriendo en el coche, pensando en la conversación que había mantenido con aquella tipa, y luego en las llamadas que había realizado, recordando haberle observado una mano muy enrojecida cuando lo vio por primera vez, se le ocurrieron un montón de preguntas pero calló porque no era un preguntón. Sin embargo contemplando su rostro había deducido que fuese lo fuese no sería nada bueno y precavido se había dedicado a mirar a través de la ventanilla. — ¿Te gusta la Navidad? —le había preguntado a diez kilómetros de llegar. — A mí no; la odio pero es que yo ya soy muy mayor —había sido la respuesta mirándolo por el espejo retrovisor. Pero para arreglarlo, después de guiñarle un ojo había preguntado—: ¿Y a ti, te gusta? — Me encanta… ¿Y sabes qué? Mi tía Mónica me ha llevado a una exposición de Playmobil, y he quedado tan flipado que me regalará el fuerte. ¿Querrás llevar a Sofía a Albacete para que juguemos? — ¡Claro que la llevaré! ¡Si, será estupendo! A ella no sé que le regalaremos porque aún no me ha dicho que es lo que quiere; siempre espera que lo deduzca pero no he tenido tiempo: últimamente estoy muy ocupado —había verbalizado poniendo fin a la conversación antes de volver a su mutismo hasta llamar a sus compañeros. — Quiero subir hasta su habitación y detenerlo —comenzó a verbalizar en lo que eran claras ordenes a las que esperaba que no se opusiesen—. ¡Pero ya, chicos! Porque el tiempo es oro. ¿Cómo estáis de preparados? ¿Creéis que nosotros tres podremos con él? Decidme: ¿sabe que está bajo vigilancia? Riquelme silbó mirando de soslayo al embrutecido desconocido con aliento a alcohol y dejó que fuese su colega y mejor amigo quien hablase. — ¡Cuántas preguntas en un segundo! —Silbó él también—. Veamos: al noventa y nueve por ciento nos aventuramos a asegurar que ese capullo ignora que estamos aquí. Pero no para de asomar la cabeza así que debemos de ser muy cuidadosos si queremos que continúe viviendo en la presunta ignorancia. —Se detuvo para tomar aire—. Sobre si podremos solos, pienso que sí. Pedro y yo seremos suficientes porque no nos consta que vaya armado; al contrario, creemos que la detención será pacifica. — Dinos si hay cargos contra él —quiso saber Riquelme; y bebió de su botella de agua mineral. — Permitidme que os advierta que el trato con el señor Ulloa no será pacifico en absoluto. Y si me preguntáis por cargos, los hay a patadas —sacó del bolsillo de sus pantalones una orden de detención firmada por el instructor y la entregó a Casas para que la leyese, mas viendo que no lo hacía, hizo un breve resumen quitándosela de las manos para devolverla a su lugar—. Su mujer ha desaparecido, y no creo que por iniciativa propia. A parte, encontramos sangre en su fregona perteneciente a una niña muerta el domingo. ¿Y cómo es eso de que iréis sólo vosotros? Yo también quiero participar. — ¡Quedarás con el niño! Y no permito contradicciones de nadie —dijo tajante Casas mirando al forastero y saliendo del automóvil, secundado por el subinspector Riquelme. El que comenzó a hacer girar su pistola alrededor de su meñique derecho porque aparte de ser muy elegante era el mejor tirador de la región después de finalizar su carrera militar como francotirador y huelga decir que se lo tenía muy creído. Correa miró el reloj del salpicadero por decimocuarta vez en cuarto de hora y constató como si no se conociese que el tiempo le pasaba demasiado despacio cuando era él quien esperaba. A su lado, en el asiento de copiloto, Ramón Sena comía pipas echando las cascarás por la ventanilla, desconociendo que la vieja que lo estaba viendo desde la ventana de su dormitorio, y que cada mañana barría esa parcela de la acera, se estaba mordiendo la lengua. — Ramón —dijo serio, seguidamente de haberle tocado el hombro para llamar su atención. El pequeño dejó lo que estaba haciendo y giró la cabeza con rapidez e inquietud en la mirada para pronunciarse con la cortesía que su tía le estaba enseñando. — Dime ¿pasa algo? —preguntó sereno pero queriendo que se interesara por la relación con su abuelo porque algo que le preocupaba era que diese por sentado que estaba feliz a su lado. Él podría dar el paso pero de momento no había aunado valor. — ¿Serás capaz de estarte aquí si marcho al hostal? Puedes poner música si lo quieres. Veras, los otros dos policías tardan mucho en llegar y tengo necesidad de ir a ver qué pasa porque ya deberían de haber vuelto. Si te portas bien, que sé que lo harás, de regreso a Albacete, y sea la hora que sea, pasaremos por Lobos; hay una niña que desea verte más que a su propio padre. Al pequeño pelirrojo se le iluminó la cara y la mirada le chispeó. Había hecho amistades en su nuevo colegio pero Sofía era especial e inolvidable. Y como respuesta movió la cabeza de arriba abajo paulatinamente mostrando una enorme y sincera sonrisa que al subinspector le permitió emocionarse. — Ve tranquilo —terminó por decir sonriente y al instante volvió al tajo viendo, a lo lejos, y como novedad, a unos niños jugar al fútbol como él lo había hecho en Lobos con Sofí. Rápido y sin respetar el tráfico cruzó la calle, antes de que un camión cisterna cargado de leche proveniente de la granja de Antonio Alcantud pasase, y escuchando a ese camionero y a media 273 docena más de conductores usar sus cláxones y su mala lengua, entró en el inmueble. Habló con la recepcionista, del tipo de chicas que le resultaba sencillo desde siempre hacer hablar; y finalmente cuando logró respuestas a sus preguntas, habiéndole mostrado el ya manoseado retrato en última instancia, tomó el ascensor impactantemente nuevo hasta la quinta planta sujetando con fuerza su pistola a la que quitó el seguro con gesto rápido. La habitación era la 516 pero al subinspector no le fue necesario ir leyendo los números mientras caminaba por el angosto pasillo buscándola. No, porque Ulloa se había encargado en señalizar la puerta al dejar los cadáveres de los dos policías recostados sobre el marco. Casas con su barba perfecta aparecía con cuatro disparos repartidos entre la sien derecha, el estomago, la pierna izquierda a la altura del muslo y el corazón. Y Riquelme, al cual no le faltaban las gafas, había sido asesinado de dos disparos entre las cejas que no habían roto cristal alguno pero si el trozo de montura del puente después de haber recibido disparos en la yugular y el hombro derecho. Espabilado entró al pequeño dormitorio. La cama estaba desecha, la mesa ante la ventana solo albergaba un bote de refresco, y la estantería que había frente al jergón únicamente guardaba una maleta y una bolsa de deporte que, con velocidad experta registró y donde halló billetes bien colocados y prendas de vestir limpias. Armarios, no había. Anduvo hasta la ventana, despacio e intentando no hacer ruido al pisar sobre la moqueta; estiró el cuello y encontró a Ramón leyendo. Medianamente aliviado por no verlo mal parado, dio un paso atrás al ejecutar una retirada y cayó al suelo: quién había asesinado a sus dos compañeros se había quedado sin balas pero no sin ideas. Tremendamente desesperado, con el corazón palpitándole a ritmo de rock el Gato desapareció del hostal por arte de magia y agradecido por haber usado aquel jarrón granate y espantoso para noquear al inútil policía que no había mirado donde por supervivencia más le convenía. Se había esfumado con una limpieza sin parangón que, no dejó testigos entre los trabajadores ni los demás huéspedes porque precavido había utilizado silenciador. Raudo, sin mirar atrás, apretando los dientes y enclavijado, se metió en su auto alquilado empujando su poco equipaje. Encendió el motor conteniendo el pulso inestable y pisando el acelerador alcanzó los ciento cuarenta kilómetros en un instante que se le eternizó y que honro con una sonrisa placentera que olía también a miedo. Con una mano fue sujetando el volante mientras que con la libre recargó su pistola, una Walther P5, porque estaba hecho todo un mañoso. El pequeño pelirrojo, entretenido, amén por la literatura, se libró de ser aniquilado por su violador por aquella porción de suerte en la vida que todos tenemos asignada: la Virgen de no se sabe que localidad se le apareció cuando entre el campo de visión entre Silvestre y él, un camión de la Coca Cola se cruzó. CAPITULO XX Cuando el subinspector minuto y medio después de caer aturdido salió a la calle, buscó a Ulloa, el fugitivo, como se encargó de vaticinar mientras descendía escalón a escalón, ya no estaba. El modo impecable en el cual se había volatilizado le llenó de rabia y masticando odio, después de saludar a Ramón con una rápida caricia habiendo entrado al León volviendo a cruzar sin precaución, llamó al teléfono personal de su cuñado, el honorable Ricardo Acosta con el que bajo ningún concepto le apetecía departir. — Ulloa ha escapado. Lamentablemente los dos policías que lo vigilaban están muertos; descargó su arma contra ellos —verbalizó mirando acá y allá. — La lástima es que tú salieses ileso —sentenció el otro acariciándose las comisuras del bigote—. Espera al instructor, pero en tanto en cuanto lo hayas informado, ven. Te quiero ver en mi despacho porque tenemos que hablar. — ¿Eso es todo? ¿Lo dejo escapar? —inquirió sarcástico, buscando una pista, aún cuándo fuese minúscula pero a la que poder agarrarse en la inconmensurable investigación. — No tienes que dejar de hacer nada que no hayas hecho ya —contestó sin perder la calma y reservándose unos cuántos insultos porque creía que ya no valían la pena pronunciar. Correa dirigió su vista hacía el espejo retrovisor encentrándose un grupo de cuatro ancianos sentados en un banco; pensó que con suerte ellos le darían una descripción del vehículo usado por su capullo; colgó sin despedidas y se dirigió hacia ellos caminando. Los saludó estrechando manos, les mostró su placa identificativa y les preguntó amablemente pero sin florituras; a una legua se podría determinar que eran hombres rudos pero honestos. El de mayor edad, con noventa y tres años, infatigable combatiente en la cruenta Guerra Civil, como se presentó orgulloso Gustavo Maestro, con brevedad y exactitud, informó de haber presenciado como un hombre de poco más de cincuenta años se subía a un Renault Clío verde oliva y lo conducía extremadamente rápido. — ¡Estuvo a punto de chocar contra un camión cuando lo incorporó! —exclamó agregando un dato que bien lo sorprendió en el momento de producirse. — ¿Y sabe hacia dónde se dirigió? —interrogó un Basilio al que no le dolía lo suficiente el golpe de la nuca para detenerse a calibrarlo. — Mire, joven… —el anciano se recolocó la dentadura, se puso en pie con notable agilidad, elevó el garrote que a otro quitó y usándolo como extensión de su propio brazo hizo las indicaciones pertinentes pronunciándose con claridad—: Primero circuló por aquí derecho pero luego torció hacía abajo tomando la calle Ramón y Cajal. 275 Desconocía la identidad de quien lo había alertado pero le estaría eternamente agradecido si finalmente aquello no resultaba ser una trampa; algo que temía tanto que se había visto obligado a duplicar la precaución que hasta ahora ya había tenido. La misma que lo había llevado a armarse con una pistola comprada en el mercado negro nada más llegar a Malva, la noche que se deshizo de Ruth. O aprovechando que no pedían el documento de identidad, haberse alquilado aquella habitación registrándose con nombre falso: Sebastián Picazo fue el escogido. La recepcionista, una chica entrada en kilos pero encantadora no se molestó en corroborar su identidad algo que él sabía que era obligatorio porque ya tenía suficiente trabajo cuidando el trazado del pintauñas sobre sus uñas largas y delicadas. Únicamente había cometido un error. Y este fue haber ido a alquilar un coche al único concesionario no sólo de Malva abierto las 24 horas, sino de toda la provincia. Estaba ubicado desde hacía un año en la calle África del barrio Los Ángeles y su director, propietario, gerente y vendedor eran la misma persona: Sergio Bermejo, de veintiún años, brillante licenciado en económicas, incorruptible empresario y amigo de Basilio Correa. Pero aún contando con el hándicap de haber revelado su verdadera identidad al tal Sergio, el Gato, conductor temerario desde hacía no más de dos horas, sentía que la suerte estaba de su parte. Porque podría ser peor si lo hubiesen detenido y hubiese ocurrido fácilmente si no hubiese sonado su teléfono móvil en el instante preciso. Fue una voz de mujer quien le describió la situación por tanto ella lo estaba viendo todo. ¿Pero desde dónde y cómo? ¿Y por qué ayudar a un violador y asesino? ¿Y cómo había conseguido su número de teléfono? Aquello apestaba a jugarreta y al fin ató cabos. Entonces, tras echar una rápida ojeada al espejo retrovisor, ¿cuántas llevaba ya?, y concluir que el único policía superviviente no lo seguía, agarró el teléfono, lo partió en dos con sus manos siempre nervudas y de gruesos nudillos, abrió la ventanilla y se deshizo de los trozos lanzándolos acelerando al instante siguiente. A las cuatro menos veinte, y después de haber dejado a Sofía en la escuela para dar las dos últimas horas del horario, Vanesa Acosta comenzó a preparar un bizcocho para dar color a la vida y con el que merendar, al tiempo que tenía a su hermana ocupada leyéndole un cuento a un Marco con mucho sueño después de comer, desconocía que su hijo había estado a punto de morir y por eso se sentía medio feliz. Porque para ser honestos el que su marido no diese señales de vida la inquietaba más de lo que reconocería. En el mismo desconocimiento estaban Basilio y Silvestre ignorando que habían encontrado el vehículo de este último; el mismo donde había llevado a la pequeña contra de su voluntad, con los ojos vendados con un jersey que tenían desde hacía mucho tiempo pero del que, aquella mañana había encontrado Nicolás Osuna trazas en la boca de la niña. E igual de ajenos eran a la nueva de que los técnicos habían determinado con un ochenta por ciento de posibilidades, faltaban resultados de varias pruebas que, los restos hallados en aquel asentamiento correspondían a la mujer del fugitivo: María Eugenia Villa. Valverde había intentado llamar a su compañero mas el resultado fue negativo; no tenía cobertura. Así, también quedó sin saber que su cuñada había sido agredida sexualmente, o eso creían Alex y Ramiro que estaban muy nerviosos. Tampoco sabía Ordóñez dónde estaba ni quiénes eran sus dos acompañantes pero apostaría que aquellos dos tipos altos que no habían cesado ni por un segundo de maltratarlo queriendo obtener los nombres de sus compañeros, pertenecían o habían pertenecido al ejército y eran familia del pronto difunto subinspector porque él para eso tenía olfato. Pero el comisario Acosta, tan inteligente como en un Acosta de Malva cabía esperar y muy suspicaz, tenía la certeza de que sus dos hermanas le estaban mintiendo, y descubriría la verdad, antes o después, preguntando a Basilio o a su sobrina Sofía. La niña era toda terquería si se lo proponía pero sabía cómo hacerla hablar porque todos los Correa tienen un punto débil. Un corte informativo en la programación ordinaria de la televisión informó sin imágenes del acribillamiento en Malva de dos representantes de la Policía de los que no conocían la identidad, y Vanesa con el corazón en un puño pero guardándose los nervios para ella misma, llegó hasta la cocina con el móvil en la mano. Miró hacía el reloj pero sin recordar la hora lo llamó pero no hubo respuesta. El enmadrado Marco que la había seguido la miraba desde la puerta, prestando atención a sus lágrimas, cuando, de manera brusca, la vio estampar el aparato contra la puerta de la nevera; se sobresaltó y con retardo arrancó a sollozar hasta que su tía llegó y lo cogió en brazos; contento por las caricias que le hacía Esther comenzó a sonreír sin prestar atención a la llantina de su madre ni a su tía. — ¿Qué te pasa? Mira cómo has dejado el móvil. — Ya, para el arrastre. Pero no es lo que me preocupa; siempre puedo recuperar uno más antiguo. Pero ¿Dónde se habrá metido este hombre? —exclamó implorando encolerizada—. Estoy agotadísima y mientras tanto, él, perdido. Desconozco si está vivo, secuestrado o de parranda. Pero pobre de él cuando lo vea porque va a temblar. Tendrá que cruzar la frontera, largarse a Portugal, sino quiere vérselas conmigo. — No seas tan severa, ¿probaste a telefonear a Ricardo? —Dejó al inquieto niño en el suelo, se apoyó en el marco y con una voz áspera, muy flojito se pronunció—: Por cierto, estuve pensando, que si soy mucha molestia, deberías decírmelo, que me voy. Ya has hecho suficiente por mí desde ayer y te estaré agradecida siempre. 277 La otra, sorprendida, se giró borrando de su bello rostro todo rastro de la ira que la enajenaba, la miró con ternura, anduvo tres zancadas, llegó hasta ella y la abrazó con mucha fuerza. Esther, colocó la cabeza sobre el hombro de su hermana, el pelo le rozó en la cara, olió su perfume y se derrumbó. Por enésima vez en aquel duro día las lágrimas emergieron de sus ojos y corrieron mejillas abajo empapando su rostro guapo, aunque mil terribles desastres sucedieran sobre él. — Tía, no llores —dijo Marco alzando su cabecita. Pero su tía no podía cesar de hacerlo porque las lágrimas descontroladas se negaban a dejar de florecer. Pero tal vez aquello era lo mejor; posiblemente, con ellas el dolor también escapase. — Tranquila, llora, llora, desahógate —le dijo al cabo de diez minutos Vanesa—. No te sientas mal. Tú no tienes la culpa de nada. Y por supuesto, aquí te podrás quedar tanto tiempo como quieras como ya hablamos al volver de las compras. Porque, dime ¿hay lugar mejor para reponerte, que la casa donde viven los sobrios más adorables del mundo? La joven sin despegarse contestó con un no suave, dubitativo, y por eso Vanesa, constante, le repitió la pregunta hasta oír lo que quería: una negativa positiva, con sonrisa incluida que zanjó las lágrimas de las dos. De vueltas en el salón, viendo una serie de dibujos que a Marco entretenía mientras aprendía canciones, Vanesa que no solía ni beber alcohol ni fumar, fue hasta el mueble bar, abrió la cerradura, agarró un vaso de cuello largo, un sacacorchos con navaja incluida, y la única botella de vino que había intacta, fue hasta la mesa redonda, descorchó la botella y vertió medió vaso. — Toma y bebe, mi niña. ¿Sabes que presentimiento tengo? —La contempló responder afirmativamente, y finalizó—: Serás como el Ave Fénix, y resurgirás fuerte; más de lo que antes eras; solo tienes que confiar más en ti. — ¡Si, Vanesa, lo haré! —vocalizó convencida, dominando su voz, y bebió. Su tono ya no era ni la mitad de triste, ahora en él había ilusión. Una pequeña luz se había encendido en su corazón lo malo era qué se desconocía hasta cuándo duraría pero Vanesa no se preguntaba por ello, por eso le arrebató el vaso y bebió el resto de su contenido. Minerva Figueroa, que había salido del colegio a la misma hora del recreo aludiendo falsos dolores estomacales, desconociendo que un desconocido había llamado usurpándole la identidad porque no había tenido tiempo de ver televisión, pero sabiendo por su hermano que la policía nacional de Lobos estaba trabajando con responsables de las investigaciones de sus asesinatos sin resolver, era quien había marcado el número de móvil del asesino de su hermana en una cabina de la misma calle Revolución Industrial. Y lo había hecho al tiempo que no perdía de vista los movimientos, siempre torpes, de los policías. Había hablado con Ulloa odiando lo que estaba haciendo pero ese desgraciado se merecía castigo mayor al que la policía y las leyes le irían a aplicar y se lo daría ella misma. O quizás ese Basilio Correa revotado en una de esas ocasiones en las que a la Policía se le va de las manos el trato a un detenido. Eso último había pensado cuando había colgado y se había divertido visualizando la escena. Correa fue un bocazas: le había dado explicaciones a Figueroa porque está lo había telefoneado a las diez de la mañana con una muy realista habla ñoña que fácilmente lo hizo picar en el anzuelo en mayúsculas; y por consolarla, animarla y quién sabía qué más, le había relatado sus planes de ir hasta Malva y detener a Silvestre Ulloa. Había sido una conversación breve en la que él no había dudado ni un ápice de la sinceridad de la que consideraba una amiga porque él, nunca se metía en la cama con desconocidas. No obstante, mientras blasfemaba por haber dejado escapar de nuevo, y cuándo dejaría de hacerlo, al que era un peligroso asesino mayor de cincuenta años, no pensó ni por un instante en la participación de la maestra. En pie, con los brazos cruzados sobre el estomago, dirigiendo los ojos hacia las casas coloridas que se veían desde la sala de Homicidios y Desaparecidos de la comisaría dirigida por Acosta, en manga corta aunque afuera llovía escandalosamente desde veinte minutos atrás y había refrescado, respiró hondo por enésima vez percibiendo a sus dos pulmones hinchándose de aquel aire contaminado, y lamentablemente aún con esas no consiguió terminar por tragarse su mal humor. Ramón, sentado a su derecha, estaba comiendo un bocadillo en silencio y ensimismado con los movimientos del resto de policías que trabajaban duro: corriendo de un lado a otro, atendiendo llamadas, y conduciendo a sospechosos esposados agarrándolos del codo. — ¿Y ahora qué? —preguntó girándose al escuchar a su cuñado llegar, pisando como sólo los tipos estilosos saben hacer: con insonoridad porque no caminan, se deslizaban. — Hay un topo; de otra manera no consigo explicar porqué paso todo. Ulloa, hasta tu aparición no se había percatado de la presencia de mis agentes —respondió con aspereza, tomando asiento frente al niño al que miró y acarició una rodilla. Seguidamente desvió la mirada, oteó a Correa e inquirió sin dejar lugar a la imaginación porque él nunca dejaba las cosas a medias—. Y tú, ¿por qué terminaste vivo? Me resulta muy curiosa la potra que siempre tienes; alguien debe rezar mucho por ti. El aludido resopló porque no le gustaba nada que su propio cuñado, el regio, lo considerase sospechoso por haber sido el único superviviente en la fallida detención; no venía a cuento el humor negro cuando un pederasta que ya llevaba cuatro asesinatos andaba suelto. 279 — No contestare a esa mezquina pregunta —verbalizó con mucha educación—. He perdido mucho tiempo; a saber dónde se esconde ahora. ¿Un topo? —Rió triste. Dudo que haya policía en Lobos y Malva con intención de ayudarle. — Parece que hablas muy seguro, ¿quién sabe? Déjame ver tu teléfono. — Tómalo. —Se metió la mano dentro del bolsillo derecho del pantalón y se lo tendió deseando que no se diese cuenta de que llevaba el de Ordóñez en el bolsillo, despistado había olvidado guardarlo en la guantera. Palpó el hombro del niño, y le indicó que se tapara los oídos. Viendo como le había obedecido, miró al otro y escupiéndole las silabas agregó sin sonreír—: ¡Métetelo por el culo! Y por cierto,… ¿qué dirás a las madres cuando les des el pésame? Tus hombres no llevaban chaleco antibalas ni casco cuando fueron a su encuentro porque confiaban que agachase la cabeza y se dejase esposar mansamente. ¿A quién coño se le ocurrió determinar que sería así porque ese tío venía de matar a una niña? Pero si desconfías de mí, toma mi teléfono y desintégralo si crees que te ayudará a apaciguar la culpa y deja de sermonearme… comisario. Sergio Bermejo, descalzo y vestido con su pijama del Real Madrid, porque era merengue desde el minuto cero de su vida, abrió la puerta de entrada a su apartamento. El mismo donde vivía tras independizarse de las faldas de su madre, la creadora de postres tan deliciosos que a Basilio enamoraban tanto que una vez intentó hacer un bizcocho con receta suya con, huelga decir, resultado nefasto. Al otro lado, su amigo el policía mirándolo inquisitivamente se pronunció antes de que pudiese despegar los labios: — ¡Cabrón, qué suerte la tuya que puedes dormir a estas horas! —exclamó mientras cruzaba el umbral, le tendía el brazo, estrechaban las manos fugazmente pero con la intensidad necesaria por parte del subinspector para dejar al enclenque muchacho aquejado y agitándola. Sergio cerró la puerta y siguió los pasos del otro que lo esperaba sentado en un sillón de terciopelo rojo en el salón. Frente a él, pero de pié, restregándose los ojos y preguntándose qué había pasado, pronunció con desgana un comentario de bienvenida poco entusiasta: — No te esperaba pero buenos días. Perdona las vestimentas y el careto pero dormía tan pancho hasta que me has despertado con tus timbrazos. ¿Qué tripa se te ha roto? ¿Deseas cambiar de auto? Ya lo sabes, acomódate, y te muestro las nuevas ofertas que, obviamente son una autentica pasada. —Buscó el catalogo de aquel mes y se lo lanzó; Basilio lo atrapó en el aire y lo dejó caer sobre sus piernas delgada—. Hay precios asequibles a tu sueldo que están muy bien para una familia con niños. ¿O lo quieres para Vanesa? Si es así, tenemos coches muy cucos. Esta semana nos llegó un Volkswagen estupendo y en un muy buen estado. ¿Quieres un cafecito? — ¡Cállate! Ve al baño, lávate la cara y haz el favor de vestirte. Son ya más de las cuatro de la tarde y que estés en pijama me desquicia. Y por supuesto, deja de ser el ansioso vendedor por un rato para escucharme atentamente. ¿O desconoces ese verbo? —Terminó sonriendo porque acababa de verse como su padre del pasado. — Si, lo que usted diga. ¿Pero cuántas prisas tienes? ¿Estoy detenido? Ponme las esposas —dijo atropelladamente, haciendo caso omiso de las ordenes comentando con la gran guasa que lo caracterizaba. — ¡Déjate de chorradas! Y habla como un hombre; no como u chiquillo con mono de videojuegos. —Verbalizó sin paciencia—. Necesito que me digas si conoces a este hombre —sacó de un bolsillo el retrato robot de Ulloa y se lo puso a tres centímetros de sus ojos. — Puede ser —agarró la hoja y estudió detalladamente sus facciones hasta donde el sueño le permitió, pero sin relajar el tono del habla, él siempre sería así. — ¡Esto es serio, caray! —Alzó la barbilla y también el volumen—. ¿Cómo es eso? O lo conoces o no lo conoces; es así de simple. Y por favor hecha ambientador; huele fatal. ¿Desde cuándo no limpias la choza? El precoz y brillante empresario bufó y bostezó. — Despedí la semana pasada a la chacha, ahora busco a otra. Si te cansas de tu empleo podría contratarte, —le guiñó el ojo y le sacudió un golpe en la espalda, pero Basilio ni se inmutó, y desilusionado siguió explicándose solicito—: Puede ser que le alquilase un coche hace poco. ¿Cómo se llama? Dímelo y mi socio lo buscara en la base de datos. Basilio, después de estornudar tres veces consecutivas y muy ruidosas, recuperando la paciencia porque no había otro modo para tratar con él, le contestó y encendió un cigarro. El otro, demasiado tranquilo, se acercó hasta su teléfono fijo bostezando nuevamente y arrastrando los pies. Llamó a Gaspar Helguera con una sonrisa estúpida en la boca. — Sergio, tu cara clama ser abofeteada, ¿sabes? ¿Me permites el favor?—Pronunció soltando una risotada antes de dar dos caladas al cigarro. — Socio, busca a Silvestre Ulloa en la base de datos, tengo a un poli aquí que me pregunta por él. — Si, vale, aquí vino hace un rato preguntando por ti. Tiene mala leche. Sólo le falta echar espuma por la boca —comentó para acto seguido dar una calada al porro de marihuana que acababa de estrenar. Basilio, sentado a un metro, se acercó en dos zancadas y pulsó el botón azul de manos libres cansado de escuchar al otro a través del auricular. — ¡Vamos, drogata! —escupió irritado al micrófono—. ¡Empórrate menos y trabaja más! Estamos buscando a un hombre que ha matado a cuatro personas y violado a no se sabe cuántos niños. Nervioso, tras dar un bote en la silla, el licenciado en derecho puso sus agiles dedos a trabajar para segundos después aparecer en el monitor el retrato del Gato. 281 — Si, lo tenemos registrado: Alquiló un Clío verde pagando al contado. — ¿Veis que bien se trabaja con motivación? —Elevó una ceja y acarició el cogote despeinado del joven—. Pero eso ya lo sabía. ¿Me podéis confirmar algo más? ¿La matricula por ejemplo? — Si. Está matriculado en Albacete, con la letra L y el número es tres mil quinientos dos. Pero no sé si esto será legal sin una orden de registro. — Deja la legalidad de mi cuenta y sigue dándome información. ¿Lo acompañaba alguien? ¿Qué hizo con su coche? Sergio lo miró y le contestó. — Hasta nuestro concesionario llegó a pie y que yo recuerde iba sólo —respondió tras haber, al fin, espantado el sueño y hecho memoria. — Vaya. ¿Y os dijo dónde se hospeda? ¿Qué os comentó? ¿Habló de algo? Sergio resopló de nuevo: tanta pregunta le cansaba; empezó desde el principio. — Lo primero estaba yo sólo porque el Ulloa ese llegó hasta nosotros de noche y Gaspar sólo trabaja de mañanas y algunas tardes pero hasta las ocho. No habló de nada; tan sólo me pidió un coche pequeño y en buen estado. En la tramitación del papeleo le pedí el carnet de conducir y saqué una fotocopia. Se comportó con amabilidad. — ¿Y hasta cuándo lo mantendrá alquilado? — Hasta mañana —leyó Helguera tras echar hacía atrás su flequillo—. De ahí en adelante si se lo queda por más tiempo será sancionado. — ¿Y cómo lo sancionareis si no recuperáis el coche? Explicadme. ¿A caso Ulloa dejó un depósito? ¿O el coche dispone de una baliza por la cual sabéis dónde está? Hacéis préstamos de coches no de películas. ¿Qué medida de seguridad tenéis? Helguera respondió: — Las balizas esas seguramente sean ilegales. Nosotros tenemos un seguro para estas cosas. Por supuesto el cliente deja dinero de depósito que se le devuelve si todo está en regla y que es proporcionalmente caro al precio del automóvil. Hemos perdido coches con anterioridad pero es un riesgo que asumimos. — Gracias. Ya podéis colgar si queréis prescindir de comentar cuánto de cabreado estoy y de si mi cara es la de un esquizofrénico pero mi vida no es tan fácil ni divertida como la vuestra. —Puso una mano en el hombro del su amigo y paternalmente le aconsejó, dándole igual si el otro lo oía o no, añadió—: Como sigas con ese gilipollas antes que pronto tendrás que cerrar el chiringuito y creo que no os va nada mal. —Miró a su alrededor contemplando los bienes de aquel niño adinerado: objetos tales como los muñecos a tamaño natural de Darth Vader y un Soldado Imperial que había cerca de la ventana, o el impresionante telescopio junto al enorme televisor de más de cuarenta pulgadas; y le preguntó dudando que le hiciera caso—: ¿Queda claro? Sergio estaba totalmente conforme a aquello, pero lo que no sabía Correa era que el padre de Helguera había puesto dos tercios del valor del negocio; y él todavía no podía comprar aquella porción. Siendo las seis menos veinticinco, el subinspector bajó los escalones caminando, asió fuerte la manivela del portón, abrió de un tirón, salió a la calle, respiró contento por estar lejos de su amigo, miró en rededor y angustiado alzó la cabeza para observar el cielo; sobre su cabeza, a doce mil metros, un avión comercial le ensordeció. El avión pasó, en el cielo ahora solo se podía seguir su estela, pero él, anonadado como el niño grande que era, no bajó la cabeza. De pequeño hubo una época en la cual le hubiese gustado ser aviador pero de la Segunda Guerra Mundial, no obstante cuando supo que el conflicto había acabado dieciséis años antes de su nacimiento, abandonó aquella idea por parecerle aburrida. Y recordando aquello estaba cuando la lluvia cesó, salió el sol y un arco iris que, a Marco hubiese dejado boquiabierto, se dejó ver. Bajó la cabeza y su mirada se clavó en el convento que tenía a su izquierda. Después tosió, estornudó y se preguntó muchas cosas, mas ninguna de índole religiosa porque para ateo orgulloso, él, que ya de enano, sin saber que aquella palabra existía hizo preguntas inapropiadas a los maestros de su colegio. Y de repente, en la quietud de la tarde, escuchó una voz llamándolo y que por ninguna milésima de segundo supuso que era producto de su imaginación pese a que durante varias noches antes si había sido ella. Pero esta era diferente: era real, preocupantemente diabólica y lo llamaba. Anduvo unos pasos, desconcertado, recorriendo de principio a fin la calle Barcelona, perpendicular a la calle Zamora donde Sergio residía, mirando acá y allá, desafiante, con extrañeza y alterado. Rastreó cada ventana, buscó en cada balcón, y sospechó incluso de los recién salidos del colegio, niños que vio jugando al mortis, al balompié e incluso al escondite. Pero no halló nada anómalo y poco convencido, finalmente, dedujo que había sido el miedo jugándole una nueva pasada. Caminando, tan despreocupantemente como supo, volvió hasta su vehículo, el que había estacionado a veinte pasos de la residencia de Sergio, en la calle Suráfrica. Abrió la puerta, metió la mitad de su cuerpo y la totalidad de su cabeza dentro y agarró su pistola guardada en la guantera. Con el arma reglamentaria sujetada por el cañón se echó hacia atrás, cerró y echó la llave meticulosamente. Se metió la pistola entre el pantalón y su pierna, sujeta de un modo poco ortodoxo, pero había perdido su pistolera de axila si es que alguna vez tuvo una, y se preparó para buscar a Ulloa. O al puto topo en el caso de que no solo fuese una idea de Acosta. 283 Caminó entre los ciudadanos que habían salido, vio a través del enrejado de hierro amarillo el patio del colegio Pío Baroja, desolado porque no era hora del recreo ni lo sería hasta el día siguiente, y de nuevo escuchó a alguien llamándolo con insistencia. Una chica, vestida con pantalones de pata estrecha, jersey de lana con reno incluido, acolchado abrigo granate abierto, guantes y bufanda, del mismo color, y paraguas amarillo, se giró frente a él: era su amiga Elisa Ardila, sorprendiéndole. — ¡Hola! ¿Cómo estás? —preguntó ella, hablando tan deprisa como un parpadeo, viendo su cara más que blanca: pálida; y siendo testigo de cómo le temblaban las manos. — ¿Sinceramente? —verbalizó su pregunta clave. La chica movió la cabeza de arriba abajo, sonriendo con dulzura. — Pues con las pelotas por corbata —pronunció deprisa, con la barbilla moviéndosele incontroladamente, tomó aire y dibujó una sonrisa franca que mostró su dentadura amarillenta. Al punto que se sentaba en un bordillo, respondió avergonzado y con la boca seca—: Creía que eras el desgraciado al que persigo. Lo siento. — ¡Es ilógico! ¿Y por qué te iba a estar llamando un asesino? Si yo fuese uno de ellos no llamaría la atención del poli que me quiere detener —lo acarició como hacía con su gato Bob, cada noche, mientras veía junto a sus hermanas Isa y Mari, una película de su vasta colección. — Bueno… No estoy de acuerdo contigo pero no pienso discutirlo. — Pues tranquilízate, tío, porque soy yo. Y tras más de diez años sin vernos espero que una mínima felicidad se refleje en tus bonitos y elocuentes ojos —le sugirió mientras lo besaba en la mejilla—. Elena ya me contó que es la maestra de tu nena. — Si, desde septiembre. —La besó y se esforzó, sin mucho éxito, por darle lo que quería—. Veras, amiga, lamento estar tan sumamente asustado, pero últimamente lo hemos pasado mal en mi familia, y esas cosas quedan grabadas a fuego y temo que para siempre. — Bueno, tranquilo, levántate. ¿Te ayudo? — ¡Joder, no soy tan viejo! Sólo dos años mayor que tú. —Se pronunció poniéndose en pie, estirando la espalda, y ya más relajado continuó—: ¿Recuerdas aún nuestros años de estudiante? ¡Cómo ligabas con aquel rollo de busco modelo para mi sesión de fotografía! Siempre admiré tu naturalidad. —Elevó una ceja para concluir y la abrazó. — ¿Buscando modelo? No sé si darte una bofetada o una patada en el culo. —La cara de bobo que puso Basilio fue épica—. Yo nunca tuve esas pretensiones, mi fotografía siempre ha sido artística. Para tu información te recordaré que quien quería ser fotógrafa de moda era Mamen Fajardo. Y lo logró, trabaja en Vogue; yo tengo un curro en una revista mensual, Naturaleza e Historia Ibérica. Y tú ligabas mucho más que yo; eras el popular. Aún desconozco cómo te contuviste con nosotras,… —Dijo refiriéndose a Serra y a ella misma: sus compañeras de apartamento—. ¿Estabas ya con Vanesa? — ¿Cómo no contenerme con vosotras, mis dos hermanitas adorables? La duda ofende porque soy todo un caballero —repuso finalizando con una gran sonrisa que daba a entender que no recodaba cuándo empezó a salir con la madre de sus dos hijos. Pero la misma alegría acabó demasiado pronto; cuando vio un sospechoso destello procedente del balcón que tenía frente a él, a ocho metros del suelo, en el número quince de la calle Barcelona. — ¡Tírense al suelo! —gritó, pronunciando en exceso, un segundo antes de seguir sus propias instrucciones, protegiendo con su propio cuerpo a Elisa, que no hizo otra cosa sino alucinar. Ulloa, controlando su inquietud, apoyado en una pared de la estación de la autobuses de la calle Islas Baleares, perpendicular a la calle Barcelona se sobresaltó cuando escuchó el alarido del policía. Y aún sabiendo quien era, dejó su pose tranquila, de abnegado lector de periódicos, y avanzó, cauto como siempre, y sin olvidarse de su pistola, a dos pasos en el auto verde oliva, para comprobar la gravedad del asunto porque se jugaba la libertad. Y cuando corroboró que no había peligro, pero esta vez sin bajarse del auto donde se sentía más seguro, sigiloso continuó con sus lecturas. Las mismas que habría hecho en su despacho si ya no fuese el fugitivo que nunca imaginó ser. Y sin quitarle el ojo de encima a ninguno de ellos, la omnipresente Minerva Figueroa, vestida de camuflaje, después de hablar con su hermano quien le dio la seguridad que los escasos nervios le habían hecho perder, sintiendo que todo lo tenía bajo control, porque así era, liberó una carcajada. Tranquilamente ubicada en un balcón cualquiera había metido el miedo en el cuerpo a un poli que iría a utilizar como su conejillo de Indias. No exactamente abajo, pero si a la vista, su Opel Astra negro, recientemente comprado en el mercado de segunda mano, estaba aguardándola con el depósito lleno. Correa agitó la cabeza, se levantó y ayudó a su amiga a ponerse de pie después de ofrecerle la mano; más tarde le pidió disculpas y se preocupó por los daños que pudo ocasionarle por las diferencias de talla y peso; en comparación con él, a ella se la podría considerar una muñequita. — ¿Qué ha pasado? —preguntó apañándose el pelo, limpiándose la ropa, y mirándolo con dulzura después de haberse girado descubriendo que todo estaba en orden, pero con un tono de voz fuerte. — Nada —mintió él sin saber hacia dónde mirar; los nervios lo atormentaban. — Creo que estás muy estresado así que debe haber una explicación. ¿Qué viste? No me quieras colar un embuste. 285 — Repito que no fue nada. Solamente imaginaciones mías porque llevo mucho tiempo sin comer… y hasta puede ser que esté febril —terminó por declarar cuando observó las miradas llenas de interrogaciones de los vecinos. — ¿Tienes hambre? —Metió una mano en el bolsillo del abrigo y extrajo un par de galletas de coco. Se las tendió. Él las aceptó con una sonrisa de afecto pero sin llegar a hablar porque tan sólo las comió con atropello. Y viéndolo, agregó—: Lamento no tener una solución tan buena contra tus angustias y tu mala cara. Después guardando silencio, solo mirándola, tras unos segundos de duda, sujetándola de los hombros, dándose por vencido, levantó su brazo derecho señalando el punto exacto donde, quizás sí, quizás no, pudo ver el reflejo del cristal de la mira telescópica acoplada a no sabía qué tipo de arma porque no pudo verla bien pero que perfectamente podría disparar alguno de sus muchos enemigos; y agregó en un susurro, hablándole a la oreja: — Vale, creí ver un destello justo ahí; ¿conforme señorita? Ahora, coge un taxi y desaparece no vaya a ser verdad. — ¿Y esta gente no te preocupa? —Esta vez fue ella quién, poniéndose en puntillas, habló al oído de él. — ¡Claro que sí! ¿Cómo puedes pensar esas cosas de mí? —se pronunció en tono normal. Se giró con las manos en los bolsillos, avergonzado, y no supo si pedir disculpas a los asistentes, sólo alzó las cejas. Estos no merecían sus palabras porque enfrascados en sus vidas, ya habían empezado a murmurar, a contestarse a sí mismos, que aquel sujeto debía de estar profundamente loco. ¿Pero cómo no estarlo con lo que había vivido? — Se atreven a juzgarme pero para muchos la situación más dramática que han vivido fue perderse en un centro comercial siendo ya todo un adulto —comenzó a decirse después de dejar pasar el dar explicaciones a aquel puñado de cretinos que lo menospreciaban. Se volvió hacía su compañera pero la encontró alejándose. Dejando atrás la calle Barcelona, a su amiga de juventud y el ridículo por el que no pasaría a la posteridad pero más de un idiota con ínfulas le recordaría, caminó malhumorado pero manteniendo que aquello que había visto no había sido tanto el juego de su mente como si de un hijo de perra; alguien a quien antes o después acabaría pisándole el cuello. — ¿Y qué hago ahora? —se preguntó en voz alta mientras se sentaba sobre el capó de su coche y cruzaba los brazos escuchando a su estomago rugir de hambre, porque aquellas galletas no habían significado nada. Se agitó por el frío, se levantó, abrió la puerta trasera derecha, estiró el brazo y agarró la cazadora. Se la puso evitando los esfuerzos bruscos que acarrearían dolor, se subió la cremallera hasta mitad, y cerró con cuidado para no hacer ruido. Sacó un cigarro y le prendió fuego con un mechero anexo a la cajetilla, dio traes caladas con mucha ansia, se lo retiró de los labios y se frotó las manos. Luego, mientras hombres y mujeres pasaban por su lado, habiéndose vuelto a sentar y estando expectante, se puso la capucha y se preguntó —: ¿Dónde estará Silvestre Ulloa? Si estos vecinos lo viesen avisarían a la poli, pero no se da el caso… —se respondió después de meditar y habiendo excluido las llamadas falsas, que inexplicablemente muchos imbéciles hacían para distraerlos pero desconociendo que un muy honesto ciudadano los había alertado de donde se había escondido aquella mañana. En cambio, absorto como estaba, no recordó preocuparse del estado de su familia o del caso de los sicarios que, resumiendo era lo mismo. Y a esa hora justa, cuando Vanesa acompañaba a Sofía a catequesis, clases que el padre se había opuesto que la niña tomase pero como era obvio, su mujer había arrollado sus argumentos al tacharlo de radical y de ser un intolerante, Héctor y su hermano Ángel Luis, policía de profesión bajo la inspiración de Correa, llevaban treinta minutos perdidos torturando a su rehén. Le habían hecho desnudar completamente, y rapado; le habían atado a una viga, vendado los ojos y puesto unos cascos para que no oyese nada; después lo habían golpeado en la espalda usando alambre de espino y tras esto, con la carne sangrando, le habían metido la cabeza en sucesivas ocasiones en un cubo de agua templada durante un minuto largo. Pero, a Toni no se le había escapado ni un murmullo, y satisfecho, los había sentido cansarse. Basilio se llevó la mano izquierda al bolsillo buscando su teléfono, no lo localizó y entonces recordó que lo tenía su cuñado. ¿Lo habría examinado ya? A él no le hacía falta salvo para llamar a sus compañeros de Lobos: repentinamente le urgía saber a qué hora salía el vuelo. Refunfuñando se metió en una cabina. Pulsó la numeración del teléfono de Valverde y le preguntó. En su bloc de notas con un bolígrafo chupado por la parte trasera y bastante mordido, apuntó mientras el otro se hacía oír. Y escribió: 21.00. Después sin nada más que contarse, colgaron. Y Basi sonrió porque aún tenía tiempo. Ulloa creyó haberlos despistado cambiando el plan pero no era lo suficientemente astuto; subestimar a la policía esta vez le pasaba factura. A las seis menos tres minutos, sujetando su maletín de profesor y abrigado por su gabán beige, el antiguo compañero de colegio de Correa, y vocacional compositor de canciones y bajo de su banda de rock, Los mutantes radiactivos, durante la universidad, Juan Medina, quiso saludarle pero el golpecito que dio en la ventanilla de su coche, no fue suficiente para apartarlo de su ensimismamiento, y con sus prisas de siempre siguió sin detenerse todavía más. Había acelerado ante los últimos metros haciendo caso omiso a los villancicos que algún tarado por la Navidad había puesto a todo trapo en su automóvil, cuando el propietario de la academia de idiomas que, había bautizado su negocio con el apellido familiar porque en él había puesto a trabajar a cuatro hermanos y a dos sobrinos, entró dentro del inmueble. Tenía clases de nivel 1B con un grupo de veinte personas, estudiantes de primaria, y no quería llegar tarde. 287 El nacimiento de su quinto hijo no era excusa para que dejase de lado su empleo; los padres de sus alumnos no habían pagado una mensualidad para que los desatendiese por motivos personales. El bebé, una niña hermosa como la madre, había recibido el nombre de Lucía desoyendo las opciones del resto de descendientes: una prole formada por Pedro, el espabilado primogénito de once años, y las trillizas de ocho, que habían clamado que se llamara Heidi como la protagonista del libro infantil creado por la suiza Johanna Spiry. Diez minutos después, cuando en la pizarra había escrito la forma gramatical del pasado simple con varios ejemplos de verbos regulares e irregulares, sus alumnos y él se levantaron de sus respectivas sillas aprisa y con la misma urgencia pegaron sus mejillas a las dos ventanas: sin parpadear, fueron testigos de un tiroteo. El mismo del que Minerva Figueroa había prendido la mecha disparando a la luna delantera del coche de Basilio. El impacto que hizo botar al subinspector en su asiento tan sólo le arañó la mejilla derecha pero abundantes cantidades de sangre le mancharon la barba al instante. Luego otro vino milésimas después que tampoco le hirió de lleno en órgano vital alguno. Tan sólo, y ya era mucho, le procuró daños en la clavícula derecha, un dolor angustioso y un golpe que lo dejó boquiabierto, buscando el aire necesario para sobrevivir. Con el alma en vilo, el corazón desbocado, y un simple jersey sobre una camiseta porque había tenido la calefacción encendida, tomó de la guantera su pistola reglamentaria y salió de su coche dejando la puerta abierta y los pedazos de cristal olvidados. Desconocía el paradero de Ulloa, desconocía que fuese él quien estuviese tras los disparos pero tampoco disponía de tiempo para pensar y en honor a la verdad sería una buena ocasión para ajustar cuentas. Ulloa, absortó tras las páginas de Terra filme, revista especializada en el séptimo arte que, ni media hora atrás se había comprado para no faltar a la costumbre y así entretenerse hasta tomar un bus que lo llevase al aeropuerto, y de la que leía un artículo escrito por Manuel Barrero, no pudo evitar liberar un chillido femenino cuando, sin escuchar disparo alguno el neumático derecho del eje delantero reventó. Y tan rápido como pudo se agachó para tomar su arma porque no había tiempo que perder ni posibilidad de riesgo que despreciar. Podría haber roto por fallo de la misma pero era apenas improbable; así que ojo avizor realizó un barrido de las vistas que tenía ante sí. Sujetando su arma por la culata helada buscó al enemigo allá donde mejor se podría haber ocultado que, bajo su humilde opinión este era en los edificios que había a su derecha y sin embargo erró. Pero únicamente fue consciente de ello cuando giró el cuello, y encontró a su odiado policía ante él. El desgraciado al que no había matado antes, pero mataría ahora, a quince metros aproximadamente, parecía uno de aquellos muertos vivientes del cine que tanto odiaba por su mediocridad y amaba por su artesanía. Lo veía sangrando, con la mandíbula tensa, aproximándose hasta él con los brazos extendidos, apuntándole a la cabeza, caminando con sus piernas firmes de ciclista ocasional y.... Bajó la ventanilla de su izquierda, sacó el brazo y disparó sin saborear el momento porque eso sólo lo hacen los personajes del cine. Nada torpe, giró la llave con la mano libre encendiendo el motor y pisando el acelerador hasta abajó aceleró con obvias intenciones de aplastarlo pensando que podría ponerlo en marcha aún con una rueda medio desinflada: pasar por encima de aquel ignorante sería un gran placer por el que valía la pena darlo todo. Correa dio un respingo y cayó al suelo, aquel gusano le había acertado, y ahora sangraba violentamente a la altura del hombro sano. Observando como el coche se apresuraba para arramblarlo, apretando la boca, intentando en vano despreciar el dolor que, en otras circunstancias lo habría hecho chillar como un gorrino en día de matanza mas ahora solo le obligó a hacer guiños, se puso en pie con dificultad pero con muchas prisas porque se la jugaba. Y emprendió unos pasos desequilibrantes y hacía delante al tiempo que sus ojos sólo se fijaban en el rostro desfigurado por el odio del asesino de Ruth, del violador de Ramón, del ejecutor de sus compañeros,… y a la sazón disparó esforzándose exageradamente. El primer proyectil hizo añicos la luna delantera del Renault Clío, el segundo mató al empresario y los dos siguientes detuvieron el automóvil al hacer reventar su neumático izquierdo. Al tiempo una cámara fotográfica fotografió aquello desde una azotea cualquiera porque Figueroa quería conservar el resultado de su puto plan para el recuerdo; o para futuros chantajes porque su imaginación era tan horripilante como destructiva e infinita. Basilio se quedó durante un segundo contemplando el rostro de Silvestre Ulloa: los ojos abiertos todavía lo miraban desafiantes a la vez que un fino hilo de sangre se le escapaba del orificio hecho entre sus cejas. Sin pensar, se acercó, abrió la puerta y le tomó el pulso verificando que había muerto. Seguidamente le abrió la mano haciendo fuerza y agarró su pistola con mucho cuidado, tomándola del cañón. Un instante después le dio la espalda caminando malamente hasta su coche, abrazándose varias veces a las farolas para no caer. La sangre, al igual que el cielo estrellado y la iluminación demasiado chillona de las farolas, le eran indiferentes. La felicidad por haber matado a aquel hijo de perra no había suprimido su dolor pero sí su ira. Sus preocupaciones no habían volatilizado; aún tenía mucho trabajo por hacer. O eso pensaba él desde su visión inocente de la vida. CAPITULO XXI 289 Minerva Figueroa, sentada en la azotea desde donde había disparado se sintió jubilosa; aquel crimen había sido su mayor deleite. Y mientras se decidía a descender, esperando que la calle se despejase, observó embelesada al policía interactuar. Malherido se metió en su vehículo y sentado en el asiento del copiloto abrió la guantera, dejó el arma confiscada oculta en un trapo junto a la suya y rebuscó dentro. Encontró una navaja, y un frasco de alcohol porque ¿qué no llevaba él? Se giró sacando las piernas a la calle y vertió su contenido sobre la hoja hasta que consideró que ya la había desinfectado; la secó en sus pantalones vaqueros para que no chorrease y volvió a meter sus piernas dentro y cerró de un portazo al tiempo que clavaba la mirada al frente. Se quito prenda a prenda hasta quedar con el torso desnudo y sin miramientos ni contemplaciones, comenzó a hurgar dentro de la herida del hombro al tiempo que contemplaba los avances en el espejo retrovisor. No se quejó porque hacerlo era de mediocres y aquella etapa ya la había superado siendo la adrenalina la causante, sin embargo no pudo evitar una galería de muecas propias de Jim Carrey que a Marco hubiesen hecho reír y a Vanesa enfadarse recordándole, de paso, la edad que ya tenía. Con los niveles de euforia al ciento por cien Minerva, sin miedo a ser descubierta, parcialmente tumbada, movió la cabeza y con ella los prismáticos, y finalmente su vista dejó de contemplar al policía. Barrió las calles Zamora, Suráfrica, Barcelona, pero sobretodo la calle Islas Baleares: en esta última Basilio había ejecutado al asesino y ahora era un hervidero que la enorgullecía. Los ciudadanos que, habían presenciado al policía deambular ensangrentado y exhalando odio, tras verlo marchar, no dudaron en acercarse a ver al cadáver curioseando. Y ahora que ninguna autoridad podía evitarlo un estúpido muy sabihondo, se aventuró a tomarle el pulso desoyendo los comentarios del resto. Pero eso a Basilio no le importaba; no era su problema que los memos perjudicasen el escenario de su asesinato. Aún no había pensado que llegara a recriminárselo el mismo comisario pero ya tendría respuestas llegado el momento. Ahora únicamente deseaba sobrevivir para regresar a casa y pasar el rato jugando con los suyos. Su sistema nervioso rebosante de adrenalina lo condujo a tomar la bala extrayéndola y con cautela la colocó sobre un pañuelo para no manchar el asiento libre. Tomó la camiseta y con las uñas rompió un trozo que le sirvió para anudárselo en torno a esa herida practicando un tosco torniquete. Se giró y buscó los daños de la clavícula; la bala del segundo disparo también se había quedado allí. Al cabo de unos segundos desconcertado, nervioso pero despierto, buscó entre el gentío un rostro familiar por requerir ayuda de inmediato ya que aquella extracción la veía muy difícil para su maña. Miró en todas las direcciones sin embargo a nadie localizó. Entonces cayó en la cuenta de que, a mano izquierda, se hallaba el negocio de su amigo Juan. Se vistió con la sudadera llevando otro harapo pegado a la clavícula, tapando también la mejilla. Asustado lo dispuso así para no perder más sangre pues se empezó a sentir ligeramente mareado. Entro, saludó amablemente a Marta, la recepcionista, y preguntó por él sin mencionar su cara de perfecta alucinada, y por unos instantes dejó que la música que aquella tipa tenía en el ordenador le relajase. — Lo encontrará arriba, en el aula dos, pero ahora mismo está con sus alumnos y no me permite que deje subir a nadie —contestó evasiva la señora de pelo canoso y cardado, y con excesivo maquillaje, sin poder evitar sentirse abrumada pero sin mover los pies del radiador que tenía cerca de las piernas, ayudándole a llevar el anómalo otoño de su ciudad natal. — ¡Hágale bajar! Dígale que un amigo suyo que es policía lo necesita con urgencia — recalcó y sonrió—. Preciso que llame a la comisaría de Malva y que mientras llegan mis compañeros vigile un automóvil. Dígale que es mi única esperanza. Por cierto, tome mi placa si es que desconfía de mí. La cogió recelosa con sus manos decoradas por anillos y la sostuvo ante sus ojos verdes, pequeños y muy astutos, hasta que el subinspector se la quitó con un movimiento rápido y hostil que la llevó a torcer el morro. — ¡Pero vamos, llámelo! No querrá que me desangre aquí —dijo destapándose la brecha, mostrándosela y siendo consciente de la exageración pero risueño al saber que le había metido el miedo necesario. Marta, desvió la mirada asqueada, descolgó, marcó el número de acceso directo y habló con su jefe. Fue una conversación rápida porque cuanto antes acábese con aquello antes dejaría de ver a aquel desagradable personaje ufano. Escuchándola, supo desde el primer momento que a quien tenía que ayudar era a Correa: el chico de rostro enfermizo con quien compartió las revistas eróticas que a su hermano Gabriel fue birlando a mediados de los años setenta. Bajó tan rápido como las piernas le permitieron llegando al hall e hizo lo que su secretaria le había dicho con precisión. — ¿Qué te ha pasado? —inquirió después de haber telefoneado a los polis, estrechándose las manos. — Nada; sólo me dispararon tres veces pero un proyectil ya me lo extraje yo. Ahora, lo antes posible, mientras los polis vienen quiero que custodies el auto del hombre al que acabo de matar, —indicó modelo y color, describió ubicación y continuó imprimiendo precaución—, y no es obligatorio que te desplaces justo a su lado. No quisiera que pusieras tu vida en peligro por algo que no es responsabilidad tuya. Con que estés cerca será suficiente —repitió para recalcar. — ¿Cómo voy a poner mi vida en peligro si lo mataste? ¿O es qué hay más? —preguntó callándose otras cuestiones cómo quién era la víctima y por qué había obrado así; la cara de Basi lo persuadió. — Bueno, uno nunca sabe. Hazme caso esperándolos oculto en algún soportal o en el interior de alguna tienda. Mientras tanto yo iré a casa de una amiga porque preciso que me 291 arregle unas heridas muy feas. Ahí te dejo también mi automóvil, haz que alguien lo vigile. En mi asiento dejé la tercera de las balas y en la guantera su está su pistola junto a la mía. Informa de todo esto al policía que venga. ¿Entendido? ¿Quieres que te lo anote? —zanjó bromeando porque sabía que para su amigo las tareas resultarían difíciles. Y en cuanto acabó de hablar, muy agradecido, tembloroso, sintiéndose desfallecer salió de allí. Se acercó a pie hasta la calle Aconcagua, dando zancadas irregulares, encogido por el frío y buscó la casa donde su amiga Ana González Sedano residía con su hija Cloe desde siempre. Para encontrarla no tuvo que ir mirando los carteles azules con los números en blanco; la vivienda que desde tres siglos atrás llevaba perteneciendo a su familia materna, tenía la fachada más bonita de toda la región como acreditaban un montón de premios. Se recostó en el marco, agarrándose a una de las rejas, y llamó al timbre casi histérico hasta que escuchó pasos y entrevió su cuerpo grande a través de los vidrios biselados, entonces cayó al suelo inconsciente. Tras cambiar la ubicación, y después de una hora de encierro, el mayor de los Pesquero abrió la puerta entrando a la habitación donde habían dejado a Ordóñez, completamente a oscuras con el fin de que se replantease las cosas y le preguntó: — ¿Te has decidido ya por confesar? Pero no hubo respuesta. Impaciente, sin dejar de masticar chicle, repitió la pregunta y el resultado fue el mismo. Sacó la linterna que llevaba en el bolsillo e iluminó la estancia: la cámara que desde siempre su abuela paterna había utilizado para guardar el embutido de la matanza aparecía vacía y con la ventana abierta. Recordando nervioso que antes no estaba así, y tras acercarse al poste donde lo había atado, determinó, viendo la cuerda, que Toni había escapado rompiendo las amarras al frotarlas contra la pared encementada en basto. Desde dentro, agobiado, llamó dando un grito a su hermano, el que lo esperaba apoyado en una pared, haciendo de cancerbero, y entró casi de inmediato sujetando una afilada hacha, encontrada en la cocina, oculta tras una cortina ajada donde también había un martillo y una botella de lejía comprada antes de que la llevasen a una residencia tras la muerte del marido, quedando la casa a merced del uso de sus nietos que la usaban como club privado de ciclistas. — ¿Qué sucede? —inquirió balanceando el arma con la que tenía pensado amputarle una mano a aquel desgraciado por el honor de su primo porque por otro motivo, antes nunca pensó que se vería en esa situación considerándose un tío pacifico. — El gorrión ha volado. ¡Somos unos idiotas! —dijo enfadado yendo a dar un puntapié a la gata que les servía para mantener a raya los ratones y que entraba y salía de las estancias como Pedro por su casa. Ángel Luis, sin resistirse a la evidencia, desilusionado por la actitud de su hermano que se asomaba lánguido y derrotista por la ventana, propuso registrar la habitación alegando que bien podría haberse escondido entre tanto trasto viejo, como los dos baúles o el armario al que de niño temía por los cuentos terroríficos que había escuchado de Héctor primero y Basi porque para eso era el más chiquito del trío. — ¡A un poli y a un ex militar no se les puede escapar un canalla de poca monta! — verbalizó el que de los dos era profesor de submarinismo y no de baloncesto. Y oyendo esas palabras que clamaron frustración, Héctor, iluminándose con la linterna, salió a través de la ventana llegando a la terraza que desde siempre había estado sobre el garaje, ahora vacío, antes el sitio perfecto donde el abuelo reparó los electrodomésticos de la vecindad y guardó su bicicleta de carreras. Miró y volvió a mirar en todas las direcciones pero no había rastro en los tejados de las casas más cercanas. Saltó al patío los dos metros treinta y después de quejarse al hacerse daño en el tobillo derecho continuó mirando y caminando despistado dando círculos. Pero entre las macetas del invernadero y dentro del voladero donde desde hacía más de una década no quedaba rastro del halcón peregrino con el que Pesquero padre practico cetrería, no había nada. Después de sacarse un puñado de llaves del bolsillo abrió el portón de la calle y tampoco halló afuera nada anómalo; sin embargo detuvo a cuatro vecinos y les preguntó después de darles una descripción y tampoco obtuvo resultados positivos. Mosqueado consigo mismo cerró y entró al garaje para echar un rápido vistazo que no dio resultados pero que le sirvió para armarse con un destornillador. A continuación miró en la cocina a la que llegó atravesando una puerta en el patio y tampoco vio pista alguna pero sin dejar de estar alarmado no detuvo la búsqueda al emprender el recorrido del resto de la casa oteando en cada rincón, sin olvidar que podría atacarle. Terco con que el sicario no había salido por ninguna ventana, el menor, el que siempre fue el sobrino preferido por sus tíos maternos, el que de pequeño desayunaba un cazo de leche y un paquete de madalenas pero cuando alcanzó los dieciocho se propuso adelgazar lográndolo como con todos los retos siempre haría, buscó allí donde su instinto le dijo porque allí estaban las prendas de vestir de aquella sabandija y no era de los que tan solo escapan. Y como no había muchos sitios donde un adulto pudiese esconderse, Ángel Luis, habiendo dejado aquella hacha pesada atrás pero sin perderla de vista no fuese a ser usada en su contra, empuñando su 9 mm, la que siempre llevaba en la funda de la pierna bien sujeta porque el Valencia donde trabajaba era difícil, abrió la puerta del armario sospechando que estaría armado no sólo por sus dos puños y lo encontró. Toni, agachado, sujetando un cuchillo de pequeña empuñadura pero hoja afilada que había visto afortunadamente al registrar aquellos baúles y que, había pertenecido al bisabuelo del poli al que miraba, no dudó en usarlo clavándolo en la pierna de su raptor. Lo sacó furiosamente e hizo por repetir pero no pudo; el inspector Pesquero se le adelantó disparándole a la cara, en plena oreja derecha y por efecto tumbándolo. 293 La pantorrilla le sangraba y aquel capullo sorprendentemente fuerte, con el que seguidamente había coprotagonizado una pelea en el suelo con cabezazos, mordiscos y puñetazos incluidos, había escapado atravesando la puerta mientras no dejaba de disiparle a las piernas, corriendo tras él a la pata coja y maldiciendo a su hermano por haberlo dejado tirado: Héctor y su torpeza. Malherido pero desechando la idea de matar a aquel tipo porque ahora lo que le convenía era huir para curarse aquel destrozo, registró la casa después de bajar por unas escaleras adornadas por macetas; buscaba una camisa y dinero porque los vaqueros los llevaba desde el traslado. Y cuando encontró más o menos lo que necesitaba para parecer un tío normal, fue a la cocina donde se hizo con un paño y hielo y se lo apretó a la oreja. Vestido con un jersey deportivo, un abrigo que le estaba demasiado amplio y una gorra tomó el pasillo pensando únicamente en salir a la calle y robar el primer vehículo que encontrase. Le resultó sencillo hacerlo cuando a veinte metros de la vivienda vio a una guapísima chica aparcar su Volvo rojo, biplaza, estrenado recientemente, detectando al instante de mirarla a los ojos que era una niñita pija y temerosa porque aquello se reconoce a una legua, y con su característica facilidad para encontrar soluciones, la agarró de la cintura, evitando que sus ojos coincidiesen, y le acercó el cuchillo al cuello peligrosamente, haciéndole saber que la rajaría viva a la menor heroicidad sin importarle que estuviesen frente a un ultramarinos muy concurrido. Héctor, por su parte, en el mismo momento en el que Toni encendió el motor con unas llaves aún calientes por haber estado en las manos de la preciosa propietaria, bajó del Hyundai que habían utilizado para el porte y cerró de un empujón su puerta estando desorientado. Había recorrido todo el pueblo sin éxito llegando hasta la presa del pueblo, y embarrizándose las botas, miró hacia el norte y al sur, al este y al oeste con la certeza de que bajo la oscuridad, y por aquellos parajes arbolados resultaría muy difícil localizarlo. Media hora después de tomar en brazos como novio hace con novia a aquel enclenque, llevándolo hasta una cama preocupada, con el pulso a mil porque en principio lo creyó muerto; habiéndolo despertado como buenamente pudo recurriendo a la violencia en última instancia; y tras caer derrotada al intentar convencerlo para ir a un hospital porque necesitaba que le pusiesen sangre, le tomó la temperatura con un termómetro. Leyó, eran cuarenta y tres grados y tomando la sartén por el mango se acerco al baño a por una toalla y su kit de enfermería, y a la cocina a por hielo y una linterna. Envuelto el hielo, lo obligó a sujetarse la toalla para que le bajase la calentura, y al punto le cortó las prendas de vestir con unas tijeras para facilitar su salida y comenzó, bisturí en mano, y siendo observada por la niña de sus ojos que estaba sobre los brazos de su abuela. Su padre, empleado durante treinta años como veterinario en el parque zoológico, y que casualmente había acudido a casa de su hija junto a su esposa para pasar la tarde, lo descalzó y luego le sujetó las piernas. Con las manos lavadas de la vez que fue al cuarto de baño empezó por apañarle aquel hombro que describió después como un gran reto mientras vio como se retorcía de dolor e incluso derramaba lágrimas, al tiempo que su padre la ayudaba taponando las otras heridas, cambiando trapos empapados cada poco tiempo. En segundo lugar, con la ayuda de su padre que le sostuvo la cabeza, y después de afeitarlo entre ambos, reparó aquella clavícula y sin detenerse, hizo lo mismo con la mejilla dándole hasta cuatro puntos. En tercer lugar, y teniendo cara, manos y hasta torso enfrascados de sangre, pero aprovechando que estaba en faena, supervisó la herida del día anterior desoyendo al paciente. Inmediatamente a abroncarle por la chapuza, deshizo los puntos y le curó como la profesional experimentada en SAMUR que era desde que se licenciase en enfermería seis años antes. Y fue cuando se hizo por levantarse de la cama porque tenía prisas, cuando su padre le vio sangre seca en la cabeza y advirtió a su hija. Ana lo detuvo, lo asió por los hombros y le miró detalladamente, ayudándose por la linterna que la madre le sostuvo. Preguntó cómo y cuándo mas él contestó con evasivas. Y entre el padre y ella lo volvieron a tumbar, boca abajo esta vez, para darle dos puntos después de haberle lavado aquello con agua oxigenada. — ¿Por qué eres tan reticente a que se te cure? ¡Ni los niños son tan irresponsables! ¿Sabes que podrías haber muerto por no haber ido al hospital? ¿Qué piensas decir al que te vea las cicatrices? ¿Le dirás que antes que fraile fuiste cocinero? Y me gustaría saber porqué has tardado tanto en venir a que te vea. O mejor guárdatelo. La cama por cierto, me la tendrás que reembolsar: toda una reliquia ensuciada por tus manchas de sangre. Habré de pagar a la restauradora y es bastante cara —agregó exagerando. Basilio que, ya se había sentado con mucha dificultad en una silla por encontrarse Ana vistiendo la cama con ropas limpias, miró hacía el suelo porque no había respuesta buena; simplemente llevaba razón. Podría laboriosamente curarse heridas sin sufrir espantos pero si le curaba una segunda persona llegaba a ser un cobarde porque que no hubiese habido anestesia realmente no era una excusa. — Bien, dime qué hago con la bala. ¿Y con tus ropas? Están para tirarlas pero… supongo que las necesitaras. — Bien supuesto; son pruebas. Guárdamelas por favor. Ana tomó los objetos y los llevó hasta la cocina de donde tomó una bolsa de la basura y lo metió todo. La anudó y se la llevó a la habitación caminando a prisa y enfadada por aquel que se empeñaba en comportarse como un idiota. — ¡Aquí tienes tu porquería! —Tiró la bolsa a los pies de la cama, junto a su calzado—. Necesitas ropa, incluso requieres unos pantalones. ¿Qué hacemos? ¿Te presto o me das dinero y te compro algo antes de que cierren las tiendas? Piénsatelo, mientras voy a limpiarme. Y acuéstate, estás muy débil. Por último, ¿necesitas algo para el dolor? ¿O eres tan macho que 295 olímpicamente pasas de ellos? En el botiquín tengo analgésicos pero a lo mejor te gusta más un trago —sugirió severa porque detestaba su facilidad para beber a cualquier hora. — Coge mi cartera y toma todo lo que creas necesario para esa ropa y para pagar la cama —respondió decaído, la cara le dolía horrores, no sabía cómo pero aún así contenía las lágrimas. Luego respiró hondo, sufrió dolores agudos, puso cara de mala virgen y continuó, ya con una sonrisa—: Por favor inflame a pastillas; no tengo cuerpo para jotas, cariño. Ya me emborracharé otro día, y si lo deseas podrás venir conmigo. Ana no contestó a la sugerencia, ni siquiera tuvo fuerzas para rectificarle aquel cariño que no le había gustado nada, directamente fue a por la medicación. Y en diez pasos exactos, devuelta al dormitorio se la entregó. Lo vio portarse como un niño bueno ingiriéndolas y bebiéndose toda el agua tragando deprisa. Terminado el vaso, vistiendo una camiseta con propaganda del zoológico que la madre de Ana sacó de un armario y llevando sus mismos pantalones, se tumbó ante los ocho atentos ojos que lo miraban y se cubrió con una gruesa manta que el padre de Ana le tendió. La enfermera le volvió a poner el termómetro, la temperatura había bajado a treinta y nueve; dulce lo invitó a descansar indicándole que iría a prepararle algo para cenar que le ayudase a restablecerse. Dio las gracias moviendo la cabeza y agotado, quedó dormido antes de que saliesen y ni se enteró cuando Cloe rompió a llorar en el pasillo. Ana entró al dormitorio de invitados portando una bandeja con un plato de sopa de ajo que desde siempre fue un remedio natural para bajar la calentura al hacer sudar, un pedazo de pan de molde, una mandarina y un vaso con agua, e intentando no hacer mucho ruido encontró a Basilio, vestido con la ropa que le había dejado cinco minutos antes en el pasillo, sentado al borde de la cama calzándose. — ¿Dónde crees que vas? ¿Y cómo es que sabias que la ropa estaba ahí? —preguntó abriendo sus enormes ojos que siempre le habían conferido una mirada sabia. — Me estaba orinando, fui a salir y la vi. Con esta sudadera tan mona, la camiseta que es calentita, y estos pantalones súper chulos, me voy para comisaria. Te agradezco que me hayas curado las heridas salvándome la vida, incluso que me hayas preparado una cena pero tengo que largarme. Necesito explicar mi versión —pronunció con lapsos, poco decidido, mirando embobado y con ojos de ternero degollado hacía la comida porque tenía mucha hambre y también sed. Ella, severa como Vanesa aunque más divertida cuando se lo proponía, cerró la puerta, se apoyó y meditó entrecerrando los ojos. — Mira, tío como sé que haces siempre lo que te sale de los cojones, te propondré esto: comételo todo, conmigo delante mientras doy de comer a Cloe, y luego te acerco en el coche. Hace mucho frío y aunque no lo quieras entender, te viene fatal. Para sorpresa de la agotadísima enfermera, movió la cabeza afirmativamente: sería un placer ver comer a la rubita de ojos azules y sonrisa audaz que, únicamente tenía ocho meses, mientras reponía fuerzas. — Y dos sugerencias más: la primera, aféitate más a menudo ¡Vas hecho todo un cerdo! Con menos pelo vas más guapo. Segundo, come más y olvida los vicios. ¡Hay tísicos más gordos porque no te vi tan delgado nunca, Sepia! —Llevaba años sin llamarlo de aquel modo; apodo que se lo pusieron ella y el resto de amistades de Yolanda. El río a carcajadas hasta que los puntos le tiraron y repentinamente se contuvo; aquello le iba a doler una salvajada durante mucho tiempo pensó deseando escaparse a un bar. — Por cierto, un honor que decidieses dejar tu vida en mis manos en lugar de ir casa de Yolanda. — ¿Mi hermana? Ella me ve llegar así y se muere. Aparte llamaría a mi amadísima esposa y para cuando llegase a casa estaría esperándome con la demanda del divorcio. ¡Menudas pueden llegar a ser dejándolas juntas! Además tú eres mejor para asuntos como este gracias a tus experiencias en el SAMUR. Por cierto, ¿en total, cuántos puntos me has dado? Al vestirme me he visto los vendajes y he sentido curiosidad porque los recuerdos me son vagos. — Alrededor de veinte. ¿Quieres conocer los detalles? — ¡No! —contesto en un abrupto porque lo que menos le ilusionaba era saber qué la bala había perforado venas, agrietado huesos o músculos, si es que había sido así; por eso agregó—: Prefiero pensar que a las chicas les encantan las cicatrices. Por cierto —miró su reloj, eran ya las siete menos diez, y estornudó tres veces—, ¿para cuándo podré beberme un cubata? —lo miró dura y para apaciguar a la fiera antes de que le mordiese la yugular, agregó—: Verás, cosa guapa, tengo que celebrar que he matado a Ulloa. Toni Ordóñez llegó a su apartamento de Lobos después de haberse deshecho del automóvil a siete kilómetros, tras entrar en una casa de socorro con una buena mentira que implicaba a un padre demente que le había disparado con su arma del cuando la guerra, y se tumbó a descansar en un sofá al que había echado mucho de menos el tiempo que tardó en finalizar su serie de televisión favorita, una comedia sobre un grupo de amigos viviendo en New York. Seguidamente de haber tomado una ducha fue a curarse las heridas de la espalda mas no lo logró y frustrado descolgó y llamó a Valentina Esposito. La cincuentona señora, viuda desde tres años atrás, de moño exageradamente pomposo y simpático lunar en la mejilla, era a quién recurría cada vez que tenía un trabajo del que era incapaz. Y en tres minutos, subiendo en un ascensor cuyo hilo musical era perfecto para sus migrañas, llegó y le curó las heridas de 297 la espalda desinfectándolas con total cariño; tratándolo como un hijo. Ordóñez satisfecho se acercó hasta su habitación y con diez mil pesetas en la mano le dio las gracias diciéndole que de la cena ya se ocuparía él. Sabiendo que aquella mujer cuya generosidad era comparable solo con su inteligencia y discreción, la vio salir y satisfecho se dirigió al mismo sofá agradecido por su ausencia de preguntas. Las que otras personas no podrían haber evitado formular sobre los hematomas y la novedosa amputación de su oreja. Tomó el teléfono y habló con su sobrino. Fue una conversación breve y dolorosa en la que le explicó sin eufemismos la muerte de su padre pero evitó decirle nada sobre una venganza. No quería que se fuese de la lengua inocentemente y ya habría tiempo una vez se ejecutase cuando se hubiese marchado del país, del continente incluso. Con lágrimas en las mejillas diez minutos más tarde, se acercó hasta la cocina, abrió el microondas y puso a preparar una pizza de beicon que guardaba en la nevera desde no sé sabía cuánto pero que olía divinamente. Y para cuando estaba a un bocado de terminarla, pensando ya en su cama, determinó que a Correa habría de atacarlo por otro lado si quería triunfar y perfectamente lo sabía. Después de haber pasado por las Urgencias para recibir una transfusión de sangre al caer inconsciente cuando Ana lo llevaba a comisaría con el ceño fruncido, Basilio, vistiendo gracias al humor de su amiga una sudadera rosa, entró por la puerta principal viendo a sus homólogos sonreír tímidamente, lo que el dolor por la muerte de sus amigos les permitía. Y sabiéndose el payaso de turno no se enfadó porque le había gustado tener en brazos a Cloe y jugar aquello que no jugó con sus mocosos cuando tenían su edad. Había sido una experiencia enriquecedora su compañía y huelga decir que ese había sido el mejor momento de su penoso día. Un día el que coincidir con Mar Ortega después de llevar sin verla más de cinco años porque, como más tarde le explicó Ana, en aquel intervalo de tiempo quien le asistió había estado de voluntaria en la República Dominicana y Senegal, también le hizo feliz. Más feliz que descubrir que el homicidio de Ulloa sería investigado como asesinato. Enzo García, el que una semana atrás había finalizado el Camino de Santiago habiendo empezado en León; un subinspector de rasgos faciales finos y no bastos como los suyos, gafas de montura metálica y cabello muy rizado y oscuro; vistiendo unos vaqueros verdes y una camisa blanca con rayas en vertical azules, y calzando unas zapatillas blancas Reebook; sujetando su cuaderno lo condujo a una sala para interrogarlo aunque por ser amable utilizó un eufemismo que Basilio no quiso discutir. — Siéntese, por favor —verbalizó García dejando la libreta en la mesa y desabotonándose los botones de las mangas para enrollárselas hasta el codo porque allí hacía mucha calor. Después tendió la mano a un Correa complaciente que había seguido a la sugerencia después de despojarse de su sudadera dejando a la vista su camiseta verde fosforito con un surfista cabalgando una ola y mostrando sin quererlo sus heridas. — Ya estoy sentado y a su entera disposición; pregúnteme. Por cierto, ¿dónde está el niño que traje la primera vez? García, sin querer curiosear sobre los porqués de las lesiones porque la timidez de la que llevaba lustros esforzándose por superar no se lo permitió sonrió y bajó la cabeza levemente para leer sus anotaciones. Con el bolígrafo que en ese momento llevaba en el bolsillo de la pechera antes de que Correa se presentase había escrito una serie de preguntas, la primera fue: — El análisis de balística que han hecho mis compañeros de la científica a toda la munición encontrada determina que no sólo le disparó el arma que incautó a Ulloa. También sabemos que un neumático delantero del coche de Ulloa, no recuerdo bien si el derecho o el izquierdo, fue reventado por una pistola diferente a la suya pero que hizo las mismas muescas en la bala que aquella primera que a usted le disparó hiriéndole la mejilla y en la clavícula. Con lo cual, resumiendo, había un tercer tirador que bien pudo ser quien empezase con todo. ¿Sabe de quién se trata? Quizás alguna sospecha. Y… ahora mismo está regresando a casa de su tía en uno de nuestros coches después de haber identificado el cuerpo de Ulloa como el hombre que lo violó. Agradecido por la información Basilio se rascó la frente, allí donde le habían zurcido dos días antes, resopló, y evasivo miró el reloj que había en frente suya, en la pared amarillo natillas: eran las ocho menos veinte. No buscaba tiempo para inventarse una buena mentira, buscaba calma para no mandar a cagar a aquel policía. Apostaría su mano derecha porque habría estudiado una licenciatura referente a la enseñanza y muy probablemente tuviese mejores modales de los que jamás, ni viviendo mil años, él podría acumular, pero detestaba estar allí y le importaba muy poco lo buena gente que aquel sujeto de mirada inteligente pudiese ser. Sin embargo aunque todo aquello le parecía una tropelía, pero determinando que colaborar era la mejor opción, se pronunció mirándolo a los ojos vivos y tímidos: — ¡Yo qué voy a saber! ¡Todo esto es una locura! Confieso que debí comportarme de otra manera, pero la vida hay que tomarla como viene y recibir dos disparos en mitad de la oscuridad es una idea que a nadie le seduce. Y por favor, deje de llamarme de usted porque me gusta lo mismo que estar cruzado de brazos. Lo que planteas es una muy buena hipótesis. Quizá incluso ese bicho es quien tu jefe considera o consideró el topo, y quien por tanto avisó a Ulloa de que tus dos compañeros iban a por él y por ello estaba tan bien preparado para matarlos y no resultar herido. —Se llevó las manos a la cara para ocultarla, luego agregó agotado después de salir del escondite—: Todo esto me tiene muy nervioso y cansado. — Tranquilícese, los buenos solemos ganar —respondió con su suavidad y su saber estar de siempre pues era rarísimo que perdiese la calma porque jamás llegaría a ser ni la décima parte de bravo que Correa que, en ese momento parecía toda una bestia expuesta en un circo—. Ahora mismo mi compañera Noemí Andújar está rastreando el barrio Los Ángeles en busca de pruebas que sitúen al hipotético tirador. Tenemos otros dos compañeros más preguntando puerta a puerta. 299 — Les deseo mucha suerte porque la van a necesitar —respondió nada apaciguado pensando que quizás el de bueno ya tuviese poco pero sabiendo mantener la boca cerrada; se sabía sumamente jodido pero no por ello olvidaría que las cosas podían empeorar—. Si lo hubiese le supongo muy sagaz. Seguramente ya haya desaparecido de Malva en un coche que hará desaparecer en cuanto tenga oportunidad. ¿Hay cámaras en las inmediaciones? Testigos sí que había pero no me suelo fiar de sus testimonios porque sus recuerdos no suelen ser muy precisos, de hecho lo normal es que se contradigan. —Guardo silencio, se repantigó y apostilló—: Pobre de él cuando lo pesque porque le haré entrar en razón y no del modo más ortodoxo — enarcó una ceja y añadió—: ¿Verdad que me entiendes, Enzo? Pero Enzo, cuya vida no había sido fácil desde la niñez, y que después de haber ejercido durante tres años de maestro en colegios de Castilla La Mancha, Río rojo y Murcia cubriendo sustituciones, habiendo llegado a policía después de ver como el asesinato de una alumna quedaba sin resolver y detestando los sermones cargados de violencia como detestaba la violencia, habló poniéndose también de pie: — Eres policía, no puedes tomarte la justicia de tu mano, no puedes ir saltándote la ley como te convenga. ¿Queda claro? Si no veo que te arrepientes deberé decírselo al comisario. Basilio lo miró a los ojos y muy seriamente le replicó poniendo su cara roja de ira: — ¡Dios, no digas más chorradas! No soy una bestia pero estoy muy quemado. Las leyes los delincuentes se las brincan como les da la gana matándonos si nos consideran un obstáculo, y dices que rectifique. ¡Pues vas listo porque yo no reculo! A mí me preocupa la falta de justicia y el modo de detener sus fechorías me es indiferente, solo me importa hacerlo. ¿O es que tienes tan poca experiencia para no haber visto a esos hijos de perra entrar por una puerta y salir por la otra tirando por la borda nuestro trabajo de investigación y para colmo, pavoneándose? ¡Abre los ojos! —Respiró, se puso en pie abandonando la silla, tomó el puñetero jersey, se vistió con este y fue caminando despacio hasta la puerta y, agregó más suave pero sin pensar en disculparse—: Pero por supuesto, no me hagas caso porque realmente soy un pedazo de pan incapaz de perjudicar a una indefensa cucaracha. Pero ahora mismo, deberíamos estar en la calle buscando al tercer jugador para sacarle una confesión en lugar de perder el tiempo con un interrogatorio light —indicó terminando con una sonrisa que dejaba al descubierto su dentadura con restos de comida. El teléfono móvil de Enzo sonó dentro de su bolsillo cuando iba a contestar a aquel desgastado insurrecto que se había atrevido a juzgarle, y sin abandonar la idea lo alcanzó y descolgó pero sin apartar la mirada de quien le había hablado como a un enemigo. Basilio, guardó silencio. Sabía que le convenía escuchar a aquellos dos. Al teléfono la tan obstinada como sagaz y enérgica subinspectora, Noemí Andújar, hablándole aprisa, saltando de un tema a otro con la agilidad de una liebre. — Enzo, tío, ni rastro de ese tirador alternativo por no hablar de que no hay ningún testigo que lo haya visto. Sólo me han hablado de un vehículo, un Opel Astra negro que, desapareció media hora después del tiroteo y que no pertenece a nadie del barrio. Acabo de hablar con Dani —comentó refiriéndose a la experta en balística, la campeona de tiro con arco a nivel nacional, Daniela Caballero— y me ha estado explicando que los disparos hechos al poli con arma desconocida provienen de la azotea del Restaurante Hermanos Picazo. Mientras que aquel que reventó el neumático del coche de Ulloa fue realizado desde el grupo de casas que tiene al lado. Con lo cual, ese insurrecto es muy ágil. Por otra parte no hemos encontrado las vainas que certifiquen lo que te expongo pero aquí continuamos trabajando a la espera de la llegada de la unidad canina. Y así seguiría siendo porque la impertérrita Minerva, gracias a su veteranía, hacía tiempo que se había volatilizado de su puesto de trabajo currándose al máximo la limpieza de este. Había borrando todas sus huellas visibles u olfativas y ahora resultaba ser un fantasma. Congratulada consigo misma había subido a su automóvil y conducido de vuelta a Lobos utilizando carreteras secundarias llevando por compañía el silencio. Sin escuchar programa noticiario ni música alguna, Minerva Figueroa llegó a casa a la hora planeada y tan pronto descargó el equipaje en el mismo salón, entró al cuarto de baño, se desvistió, abrió el grifo de la ducha y disfrutó de diez minutos a remojo escuchando Born to Run y otras obras de Bruce Springsteen en su radio cassette. Para cuando salió, envuelta en su batín y descalza, la sensación de felicidad experimentada hasta el momento se erradicó completamente al encender por vez primera la televisión. El reportaje que ofrecía los informativos de Telecinco le borró la sonrisa y apagó su alma al completo. Ante sus ojos, las imágenes de su hermana Ruth le destrozaron el corazón y la condujeron al llanto. Arrodillada liberó un grito cuando el reportero entrevistó a su padre preguntándole sobre sus sensaciones ahora que el asesino de su hija había muerto a manos de un policía. — ¡La culpa fue tuya y solamente tuya! ¡Pedazo de mierda con ojos, guárdate las espaldas porque te reventaré! —sostuvo, exclamando agónica, con un finísimo tono de voz sin poder llegar a escuchar la voz de su padre; tal vez porque sus palabras le resultaban bazofia. Al cabo de cinco minutos, cuando cambiaron de noticia para pasar a describir cómo un lugareño de una aldea de Cuenca había derribado la ermita de la localidad por propia voluntad porque simplemente le molestaba para meter el tractor en la nave, añadió más serena, ya sin lágrimas en los enrojecidos ojos, de pie otra vez, y sin escatimar dureza en las palabras: — Papaíto, te haré sufrir tanto que llegará un momento en el que me supliques la muerte pero ahí estaré yo para negártela. 301 Vanesa abrió la puerta y encontró a sus dos amiga Lis y Miriam y a la prima de su marido, Ana Arjona, a la que también adoraba porque las cuatro eran una pandilla a la que temer que en las fiestas señaladas organizaban saraos legendarios. A la primera, que para desilusión de Sofía no vestía el uniforme del Ejército, ese con el que había oído a su padre decir que estaba guapísima, la precedían sus dos niñas: Marta y Sara. La primera, la pequeña, una tozuda y pizpireta niña, cursaba el mismo curso de Sofía pero desde siempre había logrado cualificaciones superiores; la mayor, estudiante serena y sensata, ponía orden cuando Sofía y su hermana peleaban, cosa muy frecuente. Ana y Miriam, cuñadas, traían repartidos en dos carros a Daniela e Iván, los hijos de la primera, hermanos de inmensos ojos, cada cual más observador y risueño, con tan solo dieciséis meses de diferencia, eran un arma de destrucción masiva cuando se juntaban con Marco, escasos siete meses menor que la niña: gran maestra en el arte de las travesuras. Marco Antonio que, en brazos de su tía había quedado durmiendo viendo la serie de dibujos protagonizada por dos hermanos osos, sonrió cuando al ser despertado vio a su prima y bajando de un salto corrió a darle la bienvenida. Después de que la Tata Miriam liberase a su sobrina soltando las cintas del carro y le quitase su chaleco de cazadora, Marco se abalanzó a abrazarle pero sin que los adultos supiesen cómo, acabaron en el suelo como siempre, restregándose mientras escuchaban a Iván pedir a gritos la atención de su madre. Las niñas, encabezadas por Marta, nada vergonzosa, sacaron la videoconsola de Basilio, la instalaron y desoyendo a las mujeres que no querían que jugasen a las máquinas, sugiriendo que sería mejor que se entretuviesen con una partidita de parchís. Pero ni caso, claro está que a los cinco minutos, el tiempo que las mujeres se ausentaron yendo a la cocina a por el hule, los cubiertos y la bandeja con la tarta hecha esa mañana por Ana, ya estaban peleando por quien llevaba el único mando. Entonces, entre Vanesa y Lis, porque Ana, Esther y Miriam quedaron repartiendo los pedazos y cuidando de los pequeños, las separaron antes de que llegasen a los puños que, era el método con el que Sofía había escuchado a su padre decir que se solucionan las disputas si eres un tipo duro. — La videoconsola del demonio cualquier mañana me levanto temprano y la tiro a la basura —verbalizó Vanessa después de ver cómo las niñas se sentaban guardando la distancia más alejada posible—. Y ahora comamos un buen pedazo de tarta en paz. ¿Te gusta Daniela? La niña movió la cabeza afirmativamente porque sabía que con la boca llena no se habla. Marco, normalmente poco hablador dijo que le encantaba con su lengua de trapo. Y las cuatro mujeres sonrieron divertidas, incluida una Esther a la que la profunda tristeza había dejado de acecharle. Y riendo estaba cuando se levantó del sillón, acarició la cabeza de Sofía, besó a Iván en las rechonchas manecitas, lo alzó en brazos haciéndolo reír y después de devolvérselo a su feliz madre fue a la cocina. En la cocina, oyendo a los niños llorar y reír, soltar palabrotas más grandes que ellos mismos, Esther se acercó al banco, se aproximó hasta el cajón de los cuchillos al que Vanesa había desatornillado el tirador por seguridad del peque y sus intromisiones, y cogió uno de ellos por el mango. Contempló su rostro en el filo y sonrió. Pero aquel gesto no podía engañar a nadie, era una enorme mentira. Inmediatamente lo alzó porque quería morir y así, cortándose las venas de la muñeca izquierda primero, de la derecha después, desaparecería de aquel infierno que la torturaba, porque su agresor podría haber muerto pero siempre recordaría su obra al ver su cuerpo. Y odiaba ser esclava de nada ni de nadie. Odiaba respirar miedo, odiaba que su familia se esforzase por mantenerla a flote como sabía que Vanesa había estado haciendo todo el día, dejándola cuidando a su sobrinito por ejemplo. Sólo quería desaparecer y por eso, al terminar de hacerse aquellos horripilantes cortes, tumbándose con cuidado, se sintió libre esperando el sueño eterno. Con el batín sobre un taburete, desnuda ante el espejo del cuarto de baño porque le encantaba contemplarse así, ese pasó la peladora por la cabeza al segundo grado y una vez acabó con éxito la tarea, viéndose irresistible, llamó por teléfono a un Correa con el que quería divertirse. Compungida, porque cuando lo pretendía era una actriz fabulosa, habló con él y lo citó para aquella misma noche. Él, que en principio quiso posponer el encuentro no pudo evitar doblegarse: aquella espectacular mujer lo manipulaba como ninguna otra, excluyendo a Vanesa por supuesto. Y en la comisaría de Malva todavía, después de colgar, pero embelesado se guardó el teléfono en su bolsillo. Había sido una suerte que ya tuviese en su posesión el aparato cuando Minerva lo llamó. De otro modo, llegó a pensar mirando el techo, Acosta podría haberse enterado de sus citas adulteras y no habría tenido más remedio que matarlo si lo que quería era mantener su matrimonio intacto. — ¿Podemos seguir con el tema tratado? —le preguntó un Ricardo notablemente irritado y sarcástico, empujando el puente de sus gafas que se había deslizado por los sudores emanados. — Si, por supuesto. Sigamos con la conversación que dejé inacabada, y perdone la inoportuna llamada era un amigo. — Bien, por favor querría sentarse a la mesa porque el que esté de pie y a diez metros no me gusta —dijo sin llegar a determinar si se creía o no lo del amigo de su cuñado. Y cuando el otro anduvo el trecho, sacó la lengua pasándosela por el labio superior. Al finalizar la 303 interpretación con un tono agudo, interrogando se pronunció duro—: ¿Sabía usted que Ulloa tenía un hijo metido en política? — Ahora mismo no lo recuerdo —contestó vagamente y se rascó la mejilla. — Pues su abogado acaba de ponerse en contacto conmigo haciéndome llegar la intención que tiene su representado de llevarle a prisión. — ¿Y qué posibilidades hay de que eso ocurra? —sondeó sin haberse sentado, tragando saliva porque sabía lo mal que tratan los presos a los polis encarcelados y le causaba miedo, apoyándose en el escritorio y mirando fijamente a su interlocutor. El comisario gesticuló para que tomase asiento porque estando sentado detestaba hablar con quien no lo estaba, pero el subinspector omitió las indicaciones, y como represalia prolongó un silencio que empezaba a hacer mella en los nervios del otro. Al rato, respondió: — ¡Bastantes! Aludirá negligencia. Y bajo mi punto de vista: está totalmente acertado. Lo mataste cargado de odio y eso no puede permitirse en un representante de la ley. Antes de ir a matarlo debiste de hacer muchas cosas. Tuviste que verificar de dónde venían los balazos que recibiste. E incluso, cuando lo localizaste, debiste exhibir tu placa desde el principio. Y otra cosa: ¿cómo supiste que se trataba de él? Que yo sepa ni le pediste la documentación, tan sólo y me parece ridículo, te basaste en ese dibujo hecho a base de los recuerdos de tu hija. ¡Joder no puedes ser más imbécil! ¿En qué coño pensabas cuando te presentaste frente a él empuñando el pistolón? — ¡En matarlo! En devolverle a sus víctimas la paz perdida. — ¡No me hagas llorar! —El trato de usted hacía ya mucho tiempo que había desaparecido adrede, y derecho como una vela, mirándolo a los ojos continuó—: Tú únicamente piensas en ti porque, qué cojones, no me voy a callar, del bienestar de tu familia te olvidas. Querías vengarte y punto. Sólo ansiabas eso. La paz esos niños la hubiesen obtenido viéndolo entrar en prisión. Ese hombre no tenía que haber muerto. Ahora lo has complicado todo. Teníamos que sacarle una confesión: quizás era miembro de una red de pederastas. ¡Te has cargado la operación patán del demonio! Con los dientes chirriándole, pasando olímpicamente de las ofensas que aquel que no había estado a punto de morir se atrevía a escupirle, contestó centrándose en las tres personas que más amaba: — ¿Por qué metes a mi familia en esto? ¡Sal de detrás de la mesa si tienes huevos! — ¿Perdona? ¿Qué he escuchado? ¿Te pones gallito con un superior? Más te valdría tragarte el veneno y desaparecer. Tanto dices que te importan mi hermana y los niños pero como no recapacites vas a entrar en la cárcel en menos de un mes. De momento te aconsejaría que fueses pidiendo perdón pero… no creo que sea suficiente. Meditó, respiró hondo; meditó, respiró hondo; meditó, respiró hondo; apartó una silla y se sentó. — Comisario, perdone mis errores —comenzó mínimamente apaciguado y continuó dirigiéndose sarcástico, respirando fuerte, buscando aire—: Ciertamente me excedí pero ese gusano… Debí pedirle permiso antes de dispararle. O incluso dejarme a tropellar. Aunque seguramente mejor hubiese sido que levantase los brazos y me arrodillase cuando me disparó en el hombro. — ¿Te escuchas? ¡Eres patético! Te crees Todopoderoso y solo eres un insignificante policía. Muy harto de escuchar menosprecios el insignificante policía estando rotundamente agotado, se levantó, se giró y con la moral por los suelos quiso marchar de allí. Y pudo hacerlo hasta que la voz de su cuñado lo detuvo. — ¿Dónde crees que vas? Sin mi permiso no se va nadie de mi despacho. — Iré donde me dé la gana. A mí ya ni mi padre me da órdenes. — Anda, date la vuelta y entrégame la pistola y la placa —dijo entonándose como un buen maestro hace con el alumno tontón del que esperanzado espera cambios. Ante su mirada, deshizo los pasos dados y obedeció inusualmente sereno dejando el segundo de los objetos sobre el escritorio. — El arma hace varias horas que la tienen los de balística. El comisario, moviendo la cabeza de arriba a hacía abajo, alargó el brazo agarrándola para meterla en un cajón y cerrar con llave. — Espera abajo escribiendo un informe sobre lo ocurrido. No olvides los datos de contacto de quién dijiste que te curó las heridas porque necesitaremos establecer contacto con ella. Ahora mismo telefonearé a Espinoza para determinar qué hacer contigo, pero te adelanto que con mucha probabilidad te daremos de baja administrativa y económica hasta que todo se aclare. Por supuesto, tu coche queda confiscado con todo lo que contenga. Si necesitas algo deberás aprender a sobrevivir sin ello. ¡Vamos, dame las llaves del SEAT! — Si, claro; conozco la normativa —verbalizó dolorido, mordiéndose el labio y le entregó las llaves sin llegar a preguntarle si estaba disfrutando torturándolo de ese modo porque bien sabía que era afirmativo. Con las manos en los bolsillos, a las ocho y media, retomó su huída habiendo perdido la ilusión, y enojado con el mundo salió a la calle: Acosta no podía retenerlo; no era nadie. Y con el disgusto de verse despojado de sus acreditaciones, el miedo por perder su libertad y demás sensaciones pesimistas, olvidó que en el maletero de su coche ocultaba la alegal Python y la bolsa de marihuana. CAPITULO XXII 305 Marco, escapando de la amenaza que representaban Marta, Sara y Sofía que se empecinaban en tratarlo como un juguete, salió del comedor y corriendo se dirigió a la cocina. Su tía caída en el suelo sobre una mancha de sangre agonizaba, y él curioso se acercó hasta ella, se arrodilló y manchó sus piernas y manos con la sangre negruzca de Esther. Lo llamaron, gritaron su nombre entre silbidos, y volvió dejando un rastro. Sin hacer caso a lo que sucedía porque la cabeza no estaba precisamente allí, caminando, llegó hasta la calle Octubre y entró al pub El grito de la cabra. Aquel antro, que seguía apestando a garrafón y a tabaco aunque pasasen mil manos administrativas por él, y que ahora incorporaba como novedad que los viernes había karaoke, fue el lugar escogido en sus años de adolescente para emborracharse por vez primera con sus amigos. En la juventud, entre sus paredes había mantenido relaciones sexuales con sus diversos ligues hasta que el propietario lo encontró desvirgando a su ingenua hermanita de dieciséis años en el mismo almacén y tras devolverlo a la calle con una buena patada en las posaderas le prohibió su entrada. Y la prohibición duró hasta que su carismático amigo Sotero Nadal lo adquirió, siendo ahora el destino al que sus pies lo llevaban cuando estando en Malva la zozobra lo embargaba. Y esta vez, en la que de momento sólo se hallaban ocupadas cuatro de las trece mesas por un total de ocho personas, seguramente porque lo que menos le convenía era estar a solas, se sentó junto a un amigo de su abuelo materno, José Agustín que, hasta el momento leía una novela de Sam Kurtz prestada por su nieto, Lloverá fuego del cielo sobre vuestras cabezas. Alzó el brazo llamando la atención de Sotero y le pidió, para su sorpresa, y tras dudar acerca de si escoger un refresco, un whisky doble. Cuando fue servido, ante la mirada reservada de su compañero, bebió en silencio, saboreando cada trago hasta el punto de relamerse, oteando de vez en cuando el parque que recientemente habían adecentado al cruzar la calle y que se dejaba ver por unas farolas que funcionaban a pleno rendimiento, y otras veces mirando la mesa. — Buenas noches. ¿Qué te trae por aquí? —mostrándose simpático quiso saber el hombre mayor, el cual lo había visto crecer y siempre le recordaba las travesuras que sus nietos y él montaban en cuanto se les prestaba ocasión aún llevándose más de quince años—. Sergio me dijo que esta tarde te vio. Al pobre muchacho le enseñaste cosas malas desde el primer momento. Basi, al que el trago le había hecho daño, le respondió levantando la cabeza y se estrecharon la mano; después agradeció que no le preguntase sobre las llamativas heridas de la clavícula y la mejilla. — ¡Así es! El crio tenía que aprender a desenvolverse con el género femenino y ¿quién mejor que yo? —Rió a mandíbula batiente, y José Agustín, quien ha Basilio siempre le pareció un tío formidable, un hombre al que aspirar, con su mirada inquieta y sus ojos azul claro, lo siguió. Calmado, haciendo bailar el vaso, agregó—: ¡Extraordinario chiquillo! Es totalmente una fuera de serie con las cuentas. Y la raspa de su hermana, pequeña, pero matona. Hace mucho que no la veo, seguramente ya sea ministra. El orgulloso abuelo sonrió y luego convino a aclarar: — ¡No corras tanto! La chiquilla está todavía en la universidad; estudia Ciencias Políticas y Derecho. — Pues eso, que dentro de nada, va a ser una gobernanta de cuidado —subrayó mientras se acercaba a la máquina expendedora de tabaco para adquirir una caja de Ducados que compartir, ignorando que su móvil llevaba pitando por falta de batería un buen rato. Con mucho miedo porque con atroz sinceridad los médicos le habían dicho que la vida de su hermana pendía de un hilo, mientras era intervenida urgentemente, Vanesa se sentó en una butaca de la muy transitada y endemoniada sala de espera de los quirófanos, temblando de frío y muy asustada. No había querido que sus amigas la acompañaran, de hecho llegó a ponerse borde con su insistencia pero es que necesitaba estar sola. Con el móvil en la mano después de haber dejado a sus hijos bajo la tutela de Miriam y Lis llamó al móvil de su cuñada Yolanda: después de todo, aparte de ser familia eran amigas inseparables, de cuando a su ahora marido lo apodaban Sepia. Y Yolanda descolgó después de que el teléfono sonase durante casi un minuto. — Buenas noches. Perdona Vanesa, estaba tendiendo la ropa. Hoy tuve turno doble y con un niño pequeño que es un terremoto hay muchas cosas qué hacer, pero qué te voy a contar yo a ti que no sepas. —Resopló y preguntó muy amable, temiendo que algo malo estuviese pasando—: ¿Cómo estáis? Vanesa, con la cabeza gacha, apretó el móvil con fuerza y le resumió lo qué había hecho su hermana pequeña; la enfermera, sin perder de vista al hijo la escuchó atentamente, sabiendo de inmediato que la chiquilla de trenzas tan gamberra como ahora era Sofía, estaba con un píen en la muerte y parte del otro también. Y calculando las palabras pero dándole esperanzas le hizo ver qué tenía que prepararse para lo peor. Vanesa, oyendo la suave voz de su amiga, rompió a llorar mientras veía a los empleados andar con sus batas limpias unas, manchadas de sangre otras. Uno, se le acercó, era joven pero tenía un insano vientre, y le pidió con acritud que debía apagar el aparato si no quería que llamase a seguridad. Invadida por una inusual pero no desproporcionada rabia, agarró su bolso y salió disparada, moviendo las caderas, en dirección a un patio interior. Abrió la puerta, cruzó el marco, cerró, se sentó en un banco, cruzó las piernas y continuó con la conversación tiritando de frío. A su derecha había una mujer fumando 307 mientras grandes lágrimas le corrían la cara. Vanesa, sutil, le pidió un cigarro y con gratitud, cuando lo tuvo, la abrazó. De vuelta a su asiento, conmovida, pensó que su marido a aquel gordo le hubiese contestado, o incluso le hubiese agredido haciéndola sentir avergonzada, y un instante después descubrió que lo echaba de menos. — ¿Y qué es de mi hermano? ¿Está contigo? — No —contestó con un susurro—. Esta mañana se fue a trabajar y desde entonces no hemos hablado. Sé qué está en Malva porque hace un rato Ricardo me llamó para aliviarme sobre su estado de salud pues en la tele cuentan que Ulloa mató a dos policías y herido a otro, y sabiendo cómo es y cómo soy quería que no padeciese. ¿Qué sabes tú de eso? Mis hermanos varones me sobreprotegen y estoy cansada. Pero más cansada estoy de tu hermano y de su despreocupación y es que el muy imbécil tiene el móvil apagado. Seguramente sea porque se le haya agotado la batería pero… — ¡Ay mi querido Basilio qué desastre! Yo tampoco sé nada. Si está herido tendrá que estar hospitalizado. Llamaré a los hospitales de Malva. Deja esto en mis manos. Vanesa se puso en pie y dio una calada al cigarro, la primera y la última, después lo apagó en un cenicero. A través de los cristales vio a un médico, parecía buscar a alguien, se despidió de su cuñada, y enderezándose salió a su encuentro. Tiró de su bata para llamar su atención, se presentó como la hermana de Esther Acosta. Él, un hombre de más de dos metros de estatura y voz extrañamente afeminada, muy educadamente le dijo que no era él quien llevaba la operación de esa paciente. En su ficha, la que le mostró para que se convenciese ponía Ángel Luis Pesquero Correa. Y media hora después, a las nueve y diez, cuando el veterano se había ido en compañía de tres más, sus sempiternos compañeros de partidas de dómino, acudieron al menos treinta nuevos clientes pero con edades correspondientes entre los quince y los treinta y cinco. Si los anteriores habían bebido vermut acompañado de una bolsa de patatas fritas atendiendo a una corrida de toros repetida; estos, con los abrigos puestos todavía, nada más llegar pidieron una botella de cerveza, o de Coca cola como segunda opción si Sotero llegaba a saber que eran menores, para acompañar una cena donde la cocinera les alegraba el paladar con hamburguesas tamaño XL. — ¡Eh! ¿Qué te pasa? —preguntó Nadal, desde la barra, elevando el tono para que superase los decibelios altísimos que los futboleros hacían y que quedaban por encima a los emitidos por el enorme televisor colocado sobre una repisa frente a la puerta principal. Viendo que el aludido seguía perdido en las profundidades de su vaso repitió—: ¿Basilio, coño, qué te pasa para que estés tan ensimismado? El subinspector, al que un chaval fue a espabilar zarandeándolo, giró el cuello y lo miró: — ¿A mí me preguntas? ¿Pues qué quieres, guaperas? ¿Acaso te han robado un Armani? —inquirió refiriéndose a él por su impecable estilismo, recordándole de pasada que no olvidaba que tenía una colección de trajes por más de cuatro millones de pesetas comprados muchos en los años que trabajaba con su padre en el estudio de arquitectos; antes del ataque de rebeldía. El que le hizo irse a aquella ONG que trabajaba en Hispanoamérica donde duró lo que dura un telediario porqué cómo iba a vivir sin su fascinantemente fascinante y secretísimo sueldo. Por eso, y porque pensaba que tener un pub sería muy divertido, al mes siguiente de regresar de Brasil lo abrió sin renovar su estilo ni un ápice salvo por el par de camareras con mas personalidad que dominio del castellano que lo ayudaban los días festivos. — ¡Claro, tío! —Se acercó hasta donde estaba, abandonando la barra por un momento, lo hizo levantar y lo estrechó entre sus brazos en un gesto demasiado fraternal—. Acércate hasta el control de mando y te invito a algo. —Separados por un palmo de distancia, lo miró con detenimiento y agregó medio asustado—: Oye, ¿es que te has cortado afeitándote? No supo qué decir para contestar a aquel desatino asique solo dibujo una amarga y muy forzada sonrisa que no se borró cuando al caminar, enredándose en los pies de un futbolero con camisa del Liverpool, barba rizada y abundante, y descendiente de británicos como el treinta por ciento de los Malvareños, estuvo a punto de darse un buen leñazo del que lo libró Sote agarrándolo por el cuello del jersey. — ¡Bueno, soldadito, no te mates en mi bar! Anda, acompáñame. No me quedaré tranquilo hasta que mantengamos una conversación. Sin saber sobre qué querría hablarle, Basilio, se detuvo y guiñó los ojos de manera incontrolable en un gesto raro pero es que de repente las luces, y el audio ambiental, se agudizaron en un cerebro que necesitaba descansar. Pero al que él solo sobrecargaba en un prolongado castigo sin final a la vista. — ¡Vamos, coño! ¡Hazme caso! —Tiró de él agarrándolo de la mano y la mitad de la clientela prefirió verlos a seguir el partido. — ¡Contigo no se puede! ¡Eres tan pesado como un collar de melones! —le espetó el policía al barman gritando como si le pegasen, escuchando las carcajadas y enfadándose. Mas, dejando la terquería, dio unos pasos, los necesarios únicamente hasta llegar al otro lado del local, sentarse sobre un taburete y colocar los brazos sobre la barra. — Por cierto, tienes esto casi vacío. ¿Qué pasa? ¿No limpias los meódromos como es debido? —Y olfateó dando rienda suelta a su incipiente borrachera. — ¡Vete un poquito al infierno! —exclamó al tiempo que hacía volar una botella de ginebra; la que pilló cuando la vio dar dos calculadas vueltas en el aire—. Tomate este chupito a mi salud. Invito. Y no me lo niegues con la excusa de que ya has bebido mucho, tú no conoces límites, eres una puta esponja. — ¿Aprovechándote de que cuando empiezo no sé parar? ¡Qué chupasangres eres, so mamón! ¡Pero cómo molas! ¿Me invitarás a todos? No traigo tanto dinero como para poder pagarte. Lo de antes me ha dejado casi pelao porque cobras mucho —se rascó la cabeza, pensó 309 que debería haberse acercado a la peluquería de su prima Carolina, en vez de aterrizar allí. Después dejó caer la cabeza apoyándola en una barra por la que corrían hormigas. — Esto es Malva, aquí hay categoría, no como en Ares, ese pueblo de gallinas. Pero tranquilo, yo te pagaré porque por nuestra amistad hago lo que quieras, hermano. — ¡Pues llévame a casa! Ahora mismo preciso de amor; estoy maltrecho. Hasta la fecha he sido un mal padre y para qué. Se me va a juzgar por negligencia. Mi cuñado me venderá. ¡Qué ruina! — ¡Vaya bastardo! ¡Emborrachémonos y démosle una paliza! Basilio rompió a reír: súbitamente se imaginó peleando y venciendo al comisario Acosta y por los Dioses de Grecia y Roma que sería todo un placer. Pero dado lo mierda que estaba hecho aquello sólo era teoría. Inventiva; el anhelo de un loco que ya ni se soportaba de pie. Durante toda la jornada, el Ángulo resentido que se había intentado en vano calmar, en cuanto se supo que dos compañeros de Malva habían muerto asesinados supo de inmediato que su obligación estribaba en derribar a Correa. Por eso en tanto en cuanto terminó su jornada laboral, después de tomar una ducha y vestirse con ropa limpia porque en la tarde con el trasiego de Peñas de San Pedro a Lobos y viceversa había sudado como un cerdo, tomando su coche y sin dirigirse a su novia para explicarle nada, condujo hasta la calle Constantino Romero. Aparcó en un extremó y fue a hacer a pie el trecho sin tener nociones de que sería lo que se encontraría mas, por eso mismo, estuvo más receptivo que nunca. Vestida con un pantalón vaquero negro y una camisa anaranjada y ligeramente suelta, Minerva, que ya se había vestido para la cita con Basilio, y cuyo cerebro estaba fatigado, salió de su madriguera para bajar hasta el centro de la ciudad y entrar en la inmobiliaria ubicada en la calle Fuerteventura. Un negocio que, como todos, a las ocho cerraba oficialmente, porque su gerente, siempre en la trastienda contando los billetes que le hacía ganar a su jefe si es que la feroz competencia se lo permitía, estaba disponible a cualquier hora para atender a nuevos y tardíos clientes. Aquel infeliz currante con casi tantas pretensiones como falta de dioptrías, que era conocido suyo desde sus primeros días en Lobos, la atendió entusiasmado porque aún recibiendo clientes con mucha frecuencia sus ansias nunca eran suficientes: la piscina que había instalado su pareja meses atrás era muy cara, pero más lo era el nuevo Porsche que ambicionaba para San Valentín porque no tenía mesura. — ¡Buenas noches, querida Minerva! — Hola —respondió estrechándole la mano. No recordaba el nombre de aquel cretino no obstante ni se preocupó por rebuscarlo en su menoría llena de datos sobre sus proyectos vitales. Lo que nunca olvidaría fue la cara que se le quedó cuando lo rechazó. No había pasado ni una semana desde que una amiga común los presentase cuando aquel engreído, ramo de flores en mano, muy engominado y ridículamente vestido con una elegante americana de cuadros y pajarita a juego, le propuso salir a cenar. Pero ella con la mayor de sus sonrisas se negó, se dio la vuelta y se marcho riendo hasta llegar a casa. Tres meses más tarde se enteró por mediación de la misma amiga que había salido del armario encontrando en un profesor de natación al amor de su vida. — ¿Qué te trae por aquí? —preguntó solicito, encaminándola hacia su escritorio donde disponía de mil y un folletos junto a un ordenador que al arrancar hacía un ruido estremecedor—. Siéntate, por favor. Será un gusto poder ayudarte. ¿Quieres beber café o prefieres té? Desacertando beber ningún caldo, se sentó y fue al grano: — Busco una casa grande; a poder ser emplazada lejos del centro. —Y a partir de ahí comenzó a enredar—: Entré a formar parte de un grupo de rock y quiero ser libre de practicar a la hora que me venga en gana. Donde vivo he de tener un cuidado exquisito porque las paredes son tan finas como cuchillas de afeitar. —Iba a dejar de hacerlo—: Y quisiese también que fuese espaciosa para que mi sobrino juegue cundo me vaya a ver. ¿Comprendes? Tal vez incluso podría poner una piscina para el verano si el patio fuese lo suficientemente grande; así el crio practicaría. — ¡Eso es fabuloso! ¿Qué edad tiene? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? — Nunca te lo dije —esculpió una falsa sonrisa que caducó en sesenta segundos y agregó mintiendo otra vez—: Mañana hace ya cinco. Vengo de encargarle su tarta; es la que él me describió: llevará una cara de un Playmobil pirata en el centro. — ¡Felicidades! Yo todavía no he encontrado a la mujer perfecta con la que convertirme en padre. No he conocido una mujer tan maravillosa como tú desde aquello… — ¡No te desanimes, chico! —Alargó el brazo y llegó hasta su hombro después de superar el monitor por la parte superior—. Con toda la pasta que tienes, algún día, no muy lejano, aparecerá un bellezón ante tu puerta deseosa de que la hagas madre. Y entonces deberás decidir entre el profesor de natación o ella —otra sonrisa más; se sentía jubilosa, hacía mucho tiempo, dos horas que parecían un mundo, que no se divertía tanto. Ruborizado, con su torpeza inusual elevada al cubo, clavó sus ojos pequeños y miopes, en la pantalla y comenzó a golpear el teclado. Tecleó sin fuste porque nada había que tuviese que escribir. — ¡Calma, pollito! No te apures. Kika me explicó que saliste del armario. Lo que me enfada es que aún hoy, después de tanto tiempo, sigas fingiendo. ¿Te parece vergonzoso ser un maricón? ¡Vamos, vamos! ¿O es que aún conservas ilusiones por llevarme a la cama? Pepín, Pepín, —acabó de recordar el diminutivo de aquel repelente—, ¿desconocías que ya tengo pareja? Mira, mira, te enseñaré su foto —se puso en pie, condujo su brazo hacía la parte trasera del 311 pantalón y extrajo su cartera del bolsillo. La abrió, sacó una foto y volvió a sentarse—. Toma y échale un ojo. ¿A qué está bueno mi pipiolo? Avergonzado, con las manos sudándole a pleno rendimiento, movió la cabeza afirmando. Ella, maléfica, susurró: — Pero vamos, dilo en voz alta. Te aseguro que quedará entre nosotros. — Minerva, no me agobies más. ¡No sé qué quieres! ¡Déjame tranquilo! Otra palmadita en el hombro para el que no soltaba la foto. — Únicamente, que me busques una casa. Y recuerda esto: haremos un buen negocio —dijo tranquila, como niña buena que aparentaba ser—. Por cierto, se me olvidó comentártelo. Pero si me encuentras la casa adecuada, el piso lo vendo. Y ya sabes que es una perita en dulce. El muy avaro, animado al imaginar la cantidad de dinero que podría ver sumar por una comisión suculenta, respiró hondo, tomó las gafas y escudriñó otra vez la foto porque le parecía deliciosamente atractivo y así, mientras miraba en su ordenador, tecleaba una búsqueda, se lo confesó sonriendo: — ¡Es un bombón! ¿Quién es? Mintiendo de nuevo, se inventó la perfecta historia: — Es bombero, se llama Jacobo... y como puedes ver está y es tremendo, —contuvo el silencio para intrigarlo, le guiñó un ojo y agregó—: principalmente en la cama. Pero tiene un pero. — ¿Cuál? —Miró el retrato, e inquirió cotilla como el que más de los chismosos, dejándose arrastrar por los crecientes deseos de tirárselo. — Le dan miedo los reptiles, y a mí en cambio me encantan. Es como el arqueólogo ese,… el Indiana Jones, ¿sabes a quién me refiero? — ¿Cómo no lo voy a saber? Me tragué todas sus películas en mi niñez. —Estiró sus brazos hasta acariciarle las manos y sabihondo comenzó a explicarse deseando hacerse valer pensando que ya se había burlado lo suficiente—: Pero poca importancia le daría yo a su herpetofobia con lo rico que está. ¿Sabías que eso tiene cura? — ¿En tu niñez? ¡Qué bruto eres quitándote años! Pero lo hemos intentado todo sin éxito. No soporta ni siquiera verlas en el cine. Vomita, tiembla, suda y se pone tenso; es realmente duro, toda una tragedia para él. —Pobrecito. —Estiró el cuello, y después de haber fulminado el pavor inicial hacía rato, travieso preguntó—: ¿y su propia serpiente también le da pavor? Minerva se hizo la sorprendida, fingió bochorno, y se echó hacia atrás: — ¡No me seas cerdo, Pepín! ¿Por favor me devuelves la fotografía? Al ritmo que vas me la mojarás con tus babas y no es una idea que me seduzca. La miró con ojos entornados, ladeando la cabeza y poniendo morritos susurró e imploró: — ¿Me permites que le saque una fotocopia? Minerva movió la cabeza negativamente mirando casualmente a través de la ventana y reconociendo a un policía del que su hermano le hablaba frecuentemente. El albino iba conduciendo con un teléfono pegado a la oreja mientras mascullaba. Y tuvo la tentación de dejar a Pepín desatendido porque la conversación con aquel imbécil era como mínimo tortuosa. Le habría encantado salir, detener a aquel poli y contarle que era ella quien estaba tras los asesinatos. Hubiese sido divertido ver su cara de alucinado pero aquel exceso nada meditado habría supuesto su fin como asesina, y ahora que le estaban yendo bien las cosas, al haberle salido un impostor que parecía poco preocupado por las consecuencias ante la obnubilación de la fama, no debía permitírselo. Lo que la maestra desconocía era que el asunto se estaba poniendo más emocionante ahora que Ángulo daba parte al comisario Ricardo Acosta de la posible participación de Correa en un asesinato. Hablando entrecortadamente porque a decir verdad no poseía pruebas solidas contra él, el novato parecía asegurar a un Acosta que, le imponía respeto e incluso miedo, que Basilio había participado en algo tan oscuro e ilegal como un asesinato. Empero cuando Acosta le preguntó por el cuerpo, el otro sólo habló del hallazgo de una cantidad muy grande de sangre en lo que es una fábrica abandonada de puertas y de la misteriosa desaparición de un Correa sin excusas. — Mi cuñado no es trigo limpio pero de ahí a ser un asesino…No sé. Permítame que dude. Sin embargo, si tan seguro está de ello, busque y manténgame informado. Si hace un buen trabajo, ascenderá. Doy fe. Ángulo colgó, dejó caer su móvil en el asiento contiguo, se pasó la mano que no sujetaba el volante por la cabeza y entonces recordó el estado de ánimo de Basilio tras ser disparado y abandonado a su suerte. Su buena memoria lo hizo rememorar con nitidez la noche que le había sugerido estar pensándose seria y amargamente dejar la profesión, e igual de claro recordó su resurgir y la verborrea que había utilizado para contestar a sus preguntas esa misma mañana. Por inercia, después de ser consciente de que se había referido a su madre como una puta para desviar su atención, pensó qué sería buena idea madrugar y averiguar el nombre de quién ordenó que lo asustaran. Tal vez quien le disparase fuese ahora un fiambre sin caso. Miércoles, 25 de noviembre de 1998. A un mes exacto del día de Navidad, justo cuando el reloj de la iglesia del barrio daba las tres de la madrugada, borracho como una cuba, salió del bar seis horas después de haber entrado. Y de mala manera, desorientado, no cesó de caminar al libre albedrío hasta que tropezando con un bordillo cayó de bruces en plena calle Oceanía. Aquella vía de la que no 313 sabía si el nombre era en homenaje a la novela 1984 o al continente austral pero que poco o nada le importaba mientras esforzándose luchaba por ponerse en pie. — ¿Te ayudo? —le preguntó su particular ángel de la guardia: un joven de dieciocho años que se había congregado en El grito de la cabra para asistir a un partido de la Liga de Campeones y que había resistido casi cuatro horas más, hasta que Sote cerró, por las tertulias, el buen ambiente y porque había que celebrar que el equipo español había salido goleado de Anfield. — No, no; puedo yo solo —respondió rechazando la mano tendida—. ¡Menudo pedo llevo encima! —Lo observó: de estatura media, gafas con montura de concha, cazadora vaquera sobre camiseta del Barça, y pelo teñido de rubio, y consiguió preguntar tras toser como un moribundo durante medio minuto—: ¿Quién eres? — Soy Cristóbal. ¿Ya no te acuerdas de mí? Soy el hijo de tu amigo Maximiliano y de Concha. Haz menoría, no eres tan viejo como para no acordarte. Mi padre me ha contado que hacíais muchas gamberradas en el colegio de curas. — ¡Sí! —exclamó eufórico tras el descubrimiento y de pie finalmente, sin parar a limpiarse, volvió a caminar, en zigzag otra vez, mientras Cristóbal, observándolo, lo seguía a corta distancia imaginando que volvería al suelo. Después comenzó a exclamar, repitiéndose, elevando siempre el tono—: ¡Eres el hijo del butanero! ¡Eres el hijo del butanero! ¡Eres el hijo del butanero! ¡Eres el hijo del butanero! ¡Eres el hijo del butanero! —Y después de una respiración entrecortada, sin detenerse, añadió en voz baja, a modo de secreto—: Que sepas que tu madre y yo… bueno, ya sabes… — ¡Venga ya! Basi, cállate —dijo sonrojado, temiendo que empezase a contar lo de siempre; aquella historia que sinceramente, le tocaba las narices. Pero el buen muchacho paciente como su madre lo era con su padre le siguió aconsejando sujetando la calma por las briznas—: Procura caminar recto; de seguir así volverás a caer y el asfalto está mojado. — ¡Que sí, que sí! Mira, chico tu madre fue para mí el primer…. —calló y pensó. No quería ser obsceno y buscó la mejor expresión—:... la primera experiencia sexual que tuve, salvando a las profesionales. La chica era muy amiga de mis hermanas y claro,… una cosa llevó a la otra. — Venga sí, lo que tú digas. ¡Pero espabílate de una vez! Dime dónde quieres que te deje porque en algún sitio deberás pasar la noche. Yo tengo que recogerme pronto porque mañana tengo trabajo y mi madre debe de estar muy preocupada. Tío, necesitas dormir, descansar... —… y vomitar —zanjó la enumeración justo antes inclinarse ante un árbol, acachar la cabeza y entre terribles arcadas dejar escapar la mierda de alcohol consumido. El joven, ahora butanero como su padre sonrió, siempre se había llevado muy bien con él aunque en noches como aquella únicamente dijera burradas que a mucha gente ofenderían pero no era su caso por conocerlo desde antes de aprender a andar, y le tendió un pañuelo; Basilio lo aceptó y se limpió los ojos llenos de lágrimas y la comisura de los labios manchados de babas. — ¿Anda, dime, la monté gorda? —preguntó en un momento de lucidez, casi avergonzado al recordar que en su historial abundaban las noches como esa. El chico se quedó pensativo, hizo la cuenta utilizando los diez dedos disponibles y le informó sin sonreír: — Si. ¡Y varias veces! Nunca aprenderás. Esta noche, te habrán tirado al menos diez jarras de cerveza por encima. Me refiero al contenido. —El otro se miró las ropas con expresión estúpida—. Con esa sudadera que llevas, raro era quien no se burlaba, y raro también era que no acabaseis riñendo. Menos mal que todos te conocemos y más que menos todos te respetamos. Hubo una vez en la que estando en el cuarto de baño, te orinaste en los zapatos de uno y ese te dio una hostia tan grande que caíste al suelo; caíste panza arriba; y de puro milagro no diste con la nuca en el radiador. De haber sido de otra manera, tal vez fueses fiambre. Se palpó torpemente la cara buscando moratones y localizó uno que estaba en la cuenca del ojo izquierdo. Luego como si la pronunciación de cada palabra requiriese un esfuerzo supremo dijo: — Pues no recuerdo nada. — Eso te suele pasar. Desde que te conozco siempre has sido así. Te emborrachas, te echas una siesta y al despertar has olvidado lo sucedido. — ¿Y me quedé dormido? — Si. Durante al menos dos horas. Te llevamos hasta una mesa entre dos y allí echaste una siesta. ¡Hasta roncabas! — ¿Y le dije algo a chica alguna? — Deja que recuerde —Meditó y contestó después de hacer memoria—. Pues no pero al final si le diste un poco la brasa a la cocinera. — No está mal porque siempre de que lo hago acabo metiéndome en problemas. Será que estoy madurando. — No está mal para ser un cuarentón. Pero es que había pocas. El grito de la cabra está muy deteriorado para las mujeres de Malva. ¿No recuerdas lo pijas que son? Tú mismo lo dices muchas veces, e incluso con Vanesa delante. —Tras alcanzarlo y cogerlo del brazo porque para estar tan sumamente ebrio andaba muy deprisa, inquirió—: ¿Dónde te llevo? — ¿Te viene bien llevarme donde vive Raquel? Quizás sea la única de mis hermanas que no se enfade si me ve así. Porque es la más parecida a mí. ¡El primer pedo que agarró lo hizo conmigo! ¡Cómo mola ser el mayor! — ¿Y dónde vive? — ¡Uff! ¡Buena pregunta! Pero no me acuerdo. Lo siento. —Le dio un abrazo fuerte. 315 Había regresado a casa, cenado, y conversado con la futura madre de sus hijos al tiempo que por La2 de Televisión española veían una película europea. Pero sus pensamientos no habían estado pendientes de las aventuras del personaje central sino más bien en sus propias cavilaciones. Y cuando ella había descubierto su falta de concentración y entusiasmo, mirándolo después de haber espantado su persistente sueño, sosteniendo el vaso de zumo que sustituía al cigarro, como un libro abierto, había confesado todo. Mirándolo cariñosamente, de inmediato, acariciándole la cara le había dicho: — Si crees que debes hacerlo, hazlo. Y él, engrandecido, se había puesto en pie, tomado su abrigo y bufanda, y dirigiéndose a la puerta había salido. En la calle, al bajar, había pensado en Itziar Herranz y en su contacto de la local. Y pegándose el teléfono a la oreja, conduciendo había llamado al último. Era la una de la madrugada. Dos horas después, en la comisaría de la Policía Local revisando con Alcántara los videos de las diferentes cámaras de seguridad, con sendas tazas de café, habían encontrado a Basilio Correa conduciendo un coche que por supuesto no era el suyo. Ángulo manteniendo una verdad a medias, apuntó la matrícula y características del vehículo. En su apartamento ubicado en la duodécima planta, en la calle Juan de la Cierva, del barrio Descubridores, Raquel, aficionada a la literatura desde el instituto gracias al entusiasmo de su profesora, estaba leyendo Música para camaleones de Truman Capote, regalo de su mejor amigo, un tipo de pronunciación nefasta pero que la había conquistado definitivamente en uno de sus muchos viajes en autobús, cuando sonó el timbre interrumpiéndola bruscamente hasta soltar una pequeña maldición que hizo a su perro ladrar. Suponiendo que quien la aguardaba era su hermano no se dio prisa. A su ritmo, salió de la cama donde le habría encantado llevar dormida cinco horas, se arropó con su bata y calzó con sus zapatillas de estar en casa. Y antes de salir del dormitorio, incluso rascó el cogote a su perro, un dálmata llamado Bigotes. — Ahora regreso —le dijo mientras alcanzaba, en última instancia su bate de beisbol; desde lo de Esther nunca estaría de más ir precavido. Se acercó a la puerta, abrió la mirilla y observó durante cuatro segundos. — ¡Raquel, ábreme! Soy… —dijo alzando la voz el que apenas se sostendría en píe si no fuese por Cristóbal. — Baja la voz, sé quién eres, me avisaste de que vendrías —zanjó obligándolo a callar. Descorrió los dos cerrojos que había puesto recientemente y bajó la manivela—. Entra; tenemos que hablar. Y a ti; lamentando que este imbécil te haya dado problemas te agradezco que lo hallas acompañado. — De nada —atinó a contestar el otro mas la puerta se cerró ante sus narices pillándolo desprevenido, y con las manos en los bolsillos desapareció del rellano volando cual ángel, pero sustituyendo alas por ascensor y juzgando a aquella tía como una bruta. — ¡La virgen y san José, me das miedo! ¿Me vas a dar un discurso? ¿O me zurrarás con ese bate? —quiso saber mientras se dejaba caer en el sofá del salón; la vio entrar más seria de lo que fue incapaz de recordar; finalmente se rascó los ojos con los puños. — No te voy a negar que te mereces un par de palos pero creo que ya te has llevado los suficientes; tu aspecto es penoso y muy triste. Dime, ¿cuánto tiempo llevas sin mirar el móvil? —preguntó tras dejar su arma tras la puerta del salón—. Tu esposa y todos nosotros hemos estado muy preocupados. Nos preguntábamos cómo y dónde estarías. Tras ver por las noticias que decían que te habían disparado el miedo era inevitable e incluso temíamos que hubieses muerto. Pero resultó que el señorito se estaba emborrachando. ¿Nunca piensas en mamá o en tus hijos? — Ricardo Acosta sabía muy bien que estaba vivo así como decidió él solito tramitar mi baja. Ahora, amiguita ¡déjame! —pronunció alzando el tono desproporcionalmente; se descalzó y tumbó; le dio la espalda y agregó apenado—: Me duele mucho la cabeza. — Girado, de píe o haciendo abdominales, ¡antes de dormir la moma me escucharas! — Eso será si me da la gana —señaló sin enfado alguno, triste más bien. — Basilio —le tocó la espalda; le tiró de una pierna; le sopló en la oreja—. Venga, sé un hombre. — Soy un hombre, ¿quieres que te lo demuestre? Anda, déjame tranquilo. Mañana, madrugo y hablamos. Ale, guapetona, muchos besos. Y por fi, acércame una manta. Pero en lugar de caminar hasta un armario se condujo hasta la cocina, tomó una jarra que llenó de agua del grifo; y volvió sin hacer ruido. Aprovechando que Basilio, a esas alturas dormía abrazado a un cojín, y roncaba monstruosamente, sigilosa, derramó el contenido con pausa pero sin prisa sobre su cabeza sin cejar de reír silenciosamente. — ¡Nena, déjame! ¡Y no te rías más! ¡Serás cabrona! —rugió saltando, poniéndose en pie, pasándose ambas manos por la cabeza; sonriendo tiempo después al recordar que quien primero practicó la broma fue él y a ella. Rodeó el sofá, se puso frente a él y lo abofeteó. — Tu esposa me ha pedido que te transmita algo. Te da un ultimátum. — Déjate de circunloquios: dispara. —Se llevó la mano a la mejilla— ¿Qué te ha dicho? Y menos mal que no mediste donde la bala me rozo; si no me habría cagado en Dios y en su puta madre. — Si mañana no estás en casa a las ocho despídete. Os divorciareis. — Mi esposa, que se vaya a la mierda —se sacó el jersey y lo dejó caer al suelo—. Por cierto, mira cómo has dejado el sofá. ¿Te parecerá bonito? 317 — ¡Deja de decir gilipolleces! ¡Ya, vale! ¿Y Marco y Sofía, también estás dispuesto a perderlos? Se detuvo a pensar pero no por mucho tiempo. — ¿Tienes algo para que cene? Si no pues pido una pizza. Quiero alimentarme antes de coger el coche. Perdón, tu coche; el mío lo están investigando… ¿qué creerán que escondo? — silbó—. Me esperan dos horas al volante, así que andando que es gerundio. — Te llevare yo misma si te adecentas un poco. Lávate y vístete con ropa limpia. Al tiempo que te remojas preparé un buen café; siempre podrás mojar bizcocho o madalenas. Tenemos que preparar algo que decirle; una mentira piadosa porque de decirle la verdad estarás perdido. — Hermanísima le diré lo que tú me propongas; escucharé tus ideas mientras ceno —le tomó la cara y la besó en la frente—. ¡Voy a ducharme! Por cierto, ¿tienes ropa decente que pueda usar? Estoy cansado de llevar esa sudadera rosa tan monísima con la cual la gente no me toma en serio. Satisfecha por haberlo salvado del abismo, aunque también triste por la dependencia de su hermano al alcohol, se dirigió a la cocina de donde regresó con el cubo de la fregona y unos paños. Secó el charco, y luego hizo lo mismo con el sofá; no es que fuese un ejemplar de un millón de pesetas pero era tan cómodo como si los valiese, y eso disculpaba que fuese viejo y su estampado floreado como una camisa hawaiana. Recién duchado, envuelto en un albornoz verde, se acercó al espejo y se miró llegándose a observar tanto que por fin dio cuenta de lo demacrado que estaba. Abrió la puerta, sacó la cabeza y alzando la voz al olvidar que los vecinos a esas horas dormían preguntó por esa ropa que no llegaba. — Parece mentira que tengas treinta y siete años, niño. ¿A caso no maduraras nunca? — comentó resignada y satisfecha de vivir sola. — Anda y no seas cascarrabias. El apartamento es tuyo así que tú y no yo sabe dónde están las cosas. La chica bufó y de echó no lo mandó al infierno de milagro, en cambio le respondió educadamente: — La ropa está en el dormitorio pequeño; dentro del armario. Quizás te venga justa, pero es que pertenece al peque. — ¿En ese cuarto es donde haces tatuajes? Es que el chico que me ha traído algo me ha hablado de eso. Dice que está ahorrando para hacerse uno del Barça, aunque por cómo lo has despedido…. Sonó su teléfono móvil y Ricardo Acosta se sentó sobre la cama para descolgar y hablar. Fue breve y en cuanto terminó, leyó en el reloj de su mesilla que eran las cuatro y satisfecho se encendió un cigarro; no acostumbraba a fumar pero siempre había excepciones. Su esposa que dormía a su lado, no se enteró; continuó roncando. Se calzó con las zapatillas usadas para jugar al tenis y poniéndose el batín que colgaba del respaldo de su sillón de lectura, salió al comedor desde donde telefoneó a Darío Vidal. El jefe de la científica descolgó y abrió la conversación pronunciándose débil, dubitativo; Ricardo supo de inmediato que lo había despertando aún cuando el técnico lo desmintió repetidamente y balbuceando siempre. — Vidal, deja de mascullar y escúchame; ¿qué has encontrado en el SEAT León confiscado anoche digno para ir a detener al propietario? Vidal de pie porque se conducía a su despacho se sentó en el sillón de piel y pronunciándose lo más flojo que pudo para no despertar a sus trillizos contestó que en la primera evaluación no halló nada anómalo. — No había nada más allá de lo que se cabía de suponer después de un tiroteo. ¿Por qué? ¿Busco algo en especial? — Limítate a marchar ya mismo y a examinarlo otra vez. Busca en ese coche como lo harías si perteneciese a un narcotraficante. Y si la cola de trabajo en espera es muy larga y necesitas refuerzos, te los suministraré. ¿Todo claro? — Por supuesto —indicó sin saber muy bien a qué esas prisas porque a él la relación Acosta-Correa y viceversa le era tan desconocida como los datos de clasificación de la Bundesliga. Acosta sonrió, colgó, apagó el cigarrillo en un cenicero encontrado por casualidad y regresó a su dormitorio donde se deshizo del batín y se descalzó sin que su mujer despertase. Tumbado, arropado, con las manos cruzadas sobre el pecho y mirando a un techo que necesitaba una mano de pintura pensó que seguramente en un par de horas, a lo sumo cuatro, tal vez seis, viajaría a Lobos para ver a ese cabroncete al que los días de libertad se le acortaban. Darío, resentido por tener que entrar a trabajar a tan temprana hora, caminó hasta la cocina para prepararse un café que cómo milagroso jarabe lo espabilase. Con legañas en los ojos puso un cazo con agua a calentar en la cocina de butano y mientras el fuego hacía su labor quizás por entretenerse, quizás por inercia, fue a leer el calendario. Allí con letras enormes escritas con rotulador rojo estaba anotado por su concienzuda esposa que tenía análisis de sangre. Sonriendo al pensar que se libraba de la nueva tarea, apagó el fuego moviendo la ruleta, cerró la botella, y corrió hasta su despacho silbando y sin pensar que los tres campeones de cinco años pudieran despertarse. Desestimando levantar a nadie escribió un email mandándoselo a una compañera que, según recordó en el último momento, entraba a primera hora. 319 Calle Monterrey, cinco y media de la madrugada, Vanesa Acosta, en el dormitorio principal se asomó al balcón después de haber preparado una bolsa con útiles de su hermana y suyos para llevárselos al hospital. La chica que finalmente había sobrevivido estaba ingresada en la planta de psiquiatría con las muñecas vendadas, sedada y vestida con un pijama de una pieza sin botones ni cordones. Vanesa, entristecida y agobiada respiró hondo empecinada en no llorar, mas no pudo lograrlo. También estaba indignada, y así anduvo hasta la mesilla de su marido de donde cogió un paquete de cigarros y un mechero. Se encendió uno de ellos, y de nuevo en el balcón fumó. Había dejado el hábito doce años atrás pero aquella noche, los disgustos la habían hecho recaer, aunque fumó sabiendo que cuando quisiese volvería a dejarlo. No era como Basilio, ese bebedor y fumador al que le daba lo mismo oír hablar de casos de cáncer o de varices en el estomago que reventaban matando al enfermo, incluso de amputaciones de extremidades o de muertes prematuras. Yolanda, en cada reunión familiar le hablaba de ello esperanzada pero él, tozudo e irresponsable, no se dejaba convencer. Vanesa, sin embargo sólo notaba cierto convencimiento cuando quien le hablaba era Sofía... pero la idea de dejar el vicio duraba menos que una bolsa de golosinas a la salida del colegio, un viernes a mediodía. Estaba mirando al cielo hasta que escuchó que alguien, quizás su esposo, pero tal vez un criminal intentaba abrir la cerradura y alertada no supo si ilusionarse yendo aprisa y con una sonrisa. O pasar por la cocina, tomar un cuchillo, cuánto más afilado y grande mejor, y guardárselo tras la espalda. Había acudido aquella misma tarde al cerrajero del barrio para pedirle presupuesto para añadir una cadena y un pasador, pero este no le había respondido yendo a su casa, y ahora asustada se dijo que aquel vago se podía ir despidiendo de su dinero porque iría a un centro comercial y la instalaría ella misma en cuanto amaneciese. Y fue cuando llevaba aguardando dos minutos que se le alargaron como dos horas cuando el imbécil de su marido logró abrir. Allí lo tenía, con un ojo morado y compresas en una mejilla y en una clavícula, y sin descartar que lo hubiesen herido en más lugares, lo besó. Fue un beso breve, en la mejilla sana y de protocolo se podría clasificar por su total falta de entusiasmo. Lo miró severa y le preguntó por su viaje a Malva aún sin haber decidido si quería escuchar la verdad o una serie de bonitas mentiras preparadas por los dos Correa más traviesos, según el criterio de su suegra. — Y ahora contadme qué tal por Malva… Después, antes de que Basilio hablara, tomó a su cuñada del brazo y la condujo al salón. La joven y ella no se habían tratado mucho pero debía ser amable y conducirse agradecida con quien había dejado de dormir para llevar a su marido de regreso a casa, y dulce le ofreció una cama donde dormir, una ducha donde espabilarse, y comida y bebida para reponer energías. Amable e incómoda, encendiendo el brasero y echándose las faldas sobre las piernas para quitarse el frío, sólo pidió que le llevase un vaso de agua. De vuelta se sentó en una silla que antes hubo acercado a la mesa, y entrelazando los dedos de ambas manos fue mirando a uno y a otro esperando que ella que saciaba su sed sin haberse quitado el abrigo, o él, que en pié miraba los retratos, le contasen lo sucedido. Mas como ninguno hablaba empezó ella: — ¡Maldita sea Basilio! ¿No preguntas por nuestros hijos? — ¿Acaso no duermen en su habitación? —preguntó alzando los hombros. — No. — ¿Ah, no? ¿Qué pasa entonces? ¿Están bien mis peques? ¿Le ha ocurrido algo a Esther? —preguntó mirándola atentamente, abriendo los ojos, preocupado—. ¡Pues vamos, cuéntame! — Por cierto, cariño, ahora que te has afeitado ¿no ves que sería buena idea cortarte el pelo? — Si —dijo dubitativo—. ¿Pero qué hay de Marco Antonio y Sofía…? —anduvo hasta su habitación, abrió la puerta y encendió la luz—. ¿Dónde paran esos benditos? Me moría de ganas de verlos y estrecharlos en mis brazos. — Mi hermana se cortó las venas, estuvo a punto de morir —aprovechando que su marido estaba de regreso en el salón lo miró a los ojos—. Los nenes están repartidos, durmiendo con sus tatas. Antes de que vinieseis me preparaba para volver al hospital. ¿Quieres acompañarme? ¿Y tú, Raquel, qué me dices? Raquel, en aquella situación donde la tensión era palpable, se decidió por contarle a su cuñada toda la verdad, o aquello que él le había dicho, sin censuras de ninguna clase, mirando a un hermano que torcía el morro desaprobando las palabras, duras a menudo, porque ella no tenía pelos en la lengua ni quería quedar mal con Vanesa a la que, tachaba de muy pija, pero apreciaba que era una excelente madre y muy legal mujer. — Y esto es todo lo que sé. —Se puso en pie, besó a Vanesa, se despidió de su hermano dándole una colleja, y salió del salón; anduvo por el pasillo hasta llegar a la puerta, los despidió con un cuidaos y salió al rellano. Recordando que Basilio vivía en un viejo edificio con resignación bajó las escaleras deslizando las manos por las barandillas y silbando. Cuando llegase al coche llamaría a su compañera para cambiarse el turno, y aunque era bastante inflexible esperaba convencerla porque le vendría muy bien dormir hasta la una del mediodía. En la calle, con un frío insoportable, deseando entrar en su auto para encender la calefacción, anduvo deprisa hasta la calle Estocolmo donde había estacionado. Y sin darse tiempo para mirar a los escasos vecinos de su hermano que, apostaría a que ni siquiera él conocería, Minerva la vio. La maestra, vestida con una sudadera verde y unos pantalones negros de chándal corría con sus zapatillas deportivas, no tan enojada con Basilio por no haber acudido a la cita sino por haber omitido llamarla, saludó a su tatuadora. Y la conductora de autobuses, extrañada porque era incapaz de ubicar aquel rostro, le devolvió el saludo después de todo a diario trataba con cincuentenas de personas a las que atendía durante escaso medio minuto. 321 Recordando vagamente los años en el colegio de curas donde hizo amistad con Maximiliano, ese repetidor que fue su primer amigo en cuando entró en el colegio de Malva y fue víctima de los abusones, acordándose después de Concha, cuatro años mayor que él con quien en realidad no practico sexo alguno, salvo el que su imaginación imaginó el verano que la conoció, se acercó al balcón para ver a su hermana marchar pero no la encontró y pensó que la condenada corría muy deprisa. Vanesa desde atrás muy nerviosa, lo miro de arriba abajo buscando una señal que le dijese que aquello que había escuchado de Raquel era real y no un relato ideado en las horas de viaje e interpretado para levantarle un Oscar a la mismísima Jodie Foster. — ¡Vamos! ¿Te vienes o no? Tengo prisa, no quiero que llegue a pensar que la he abandonado. Si no te vienes, marcho sola… al fin y al cabo ya me estoy acostumbrando a vivir sin ti. Súbitamente, cuando él iba a reaccionar con rabia porque estaba muy harto del tono acusador y sarcástico de siempre, una explosión sucedida en la calle los sacudió llevando sus emociones al límite. — ¡Vanesa, llama a los bomberos! —indicó rápido, casi ordenándole, con los ojos encendidos, temiendo por su hermana y por sus hijos, imaginando con miedo los efectos de la explosión y, estupefacto y sin poder desviar la mirada del cristal desde donde perfectamente se veía el coche en llamas, agregó—: Yo, llamaré a mis compañeros de la comisaría. Atenta, viendo la humareda y las llamaradas que aparecían esporádicas, hizo lo que se le pidió: temblorosa marcó los dígitos pensando que el que hubiese ocurrido tan temprano descartaba un acto terrorista. Basilio sacó el móvil de su bolsillo e intentó encenderlo, mas viendo que le era imposible apostó porque seguramente se habría quedado sin batería. Con su señora pegada al teléfono inalámbrico, se abalanzo hacía el móvil de su mujer que relucía en el mueble de la entrada cargándose. Al pasar por su lado, acariciándole el bazo porque no había tiempo para más le pidió perdón. Marcó los tres números de la centralita y dio el aviso con celeridad siendo minucioso en la descripción y acabando solicitó una ambulancia. De vuelta al salón, se atrevió a situarse frente a ella apoyándose en la misma estantería donde ella tenía su codo descansando y la acarició de nuevo para sin demasiado convencimiento decirle: — Vamos, valiente mía, no te apures. ¡Todo saldrá bien! Contestando a las preguntas de aquella voz que no sabría deducir si pertenecía a hombre o mujer, y la agobiaba al no poder ser más precisa, se percató de su escasa confianza pero no dijo nada y queriendo creer en aquel policía con instinto de félido movió la cabeza afirmativamente y sonrió. Seguidamente, relativamente satisfecho, al guiñarle un ojo, cogió la puerta de entrada y salió aprisa. Había visto salir disparado a Basilio, y cuando terminó de hablar a través del teléfono y colgó, llamó a Miriam y a Lis en ese orden. Cuando supo que sus hijos estaban bien, tomó el teléfono y llamó a Raquel y al hospital donde estaba interna Esther. A la conductora de autobuses la encontró conduciendo hacía Malva y al darle la noticia descubrió que no sabía nada. Al parecer, como se sabría luego, el desaprensivo no había utilizado tanta carga explosiva como para que la onda expansiva llegase a afectar a más de una calle. La llamada al hospital fue mucho más breve porque sin permitirle hablar con su hermana solo logró convencer a un empleado de que le diese el recado de que llegaría más tarde. Y de inmediato, agarrada al inalámbrico, se asomó a través de la puerta cerrada del balcón, buscando con la mirada a su marido, sin embargo desde su posición sólo pudo ser testigo del excelente trabajo de unos bomberos que habían llegado con sus sirenas encendidas tres minutos antes. Basilio, en un gesto para el que necesitó una incalculable paciencia, contuvo a sus vecinos de bloque evitando con éxito que saliesen a la calle a dar rienda suelta a sus instintos cotilla. Y desde el umbral de la puerta del número diez, con los brazos extendidos, observó ensimismado el trabajo de un cuerpo que calificaba siempre de brillante hasta rallar la perfección. Y no dejó de ver tampoco al coche patrulla de la policía ni a la ambulancia que, llegaron cuando el incendio estaba extinto. — Con todos mis respetos vuestros movimientos me resultan similares a los de una coreografía orquestada para el disfrute de los cinéfilos más críticos —se atrevió a decir Basi al jefe del cuerpo una vez el peligro desapareció y su trabajo de contención dejó de ser necesario—. ¡Ah! Por supuesto, gracias por la rapidez, sois unos héroes; y me enorgullece vuestra decisión de negaros a participar en los desahucios de las viviendas del barrio San Telmo; tío aquello estuvo bien. — Menos guasas, Basi que me enfado —le reprendió, Pablo Serrano, manteniendo una sonrisa de bonachón sin dejar de dar órdenes a su equipo. Fácilmente el doble de fuerte que el poli aunque quince centímetros más bajo, tenía pecas y su rostro todavía aniñado declaraba que era muy joven todavía; no obstante, a sus treinta años era el mejor en lo suyo y así seguiría siéndolo porque su tenacidad no le permitiría otra cosa. — ¡De acuerdo, primo! —lo hizo tranquilizar aprovechando la familiaridad originada en un tatarabuelo común—. Y dime, ¿sabéis las causas y el origen? El bombero estiró su brazo izquierdo tanto como el traje de aproximación le permitió y muy educado se pronunció con un acento de Ares que, Basilio había perdido: — El Opel Astra que ves ahí; sus matriculas quedaron destrozadas y por tanto su numeración estará irreconocible hasta que los técnicos hagan su trabajo. 323 Basilio afirmó, después enfoco la vista a pesar de que los ojos le lloraban e incluso dolían y Serrano continuó explicándole a pesar de que un policía uniformado se había acercado con cara de pocos amigos exigiéndole que a quién debía dar explicaciones era a él. — Mis hombres han determinado que la explosión fue causada con premeditación y alevosía. Quien fue usó un kilo de explosivo TNT y dinamita, potenciado con dos bombonas de butano. El sistema de detonación que ha usado eran unos cinco o seis metros de mecha lenta de forma que le diese tiempo a escapar. Escucha,… se nos olvidaba… no hay heridos graves, ni fallecidos; la ambulancia solo ha tenido que asistir a gente con problemas de respiración y de visión. Te recomiendo que te pases. ¿Algo más, señor policía? — ¡Sí! ¡Pillar al hijoputa que ni dormir me deja! —Sonrió con amargura y se llevó una mano a los ojos para frotárselos, pero Pablo lo detuvo—. Vale, tío. Déjame, —rió—. Por el momento, los técnicos de la policía averiguaran si hay huellas, que no las creo, y el número del bastidor. Por mi parte, —le dio una palmada en el hombro—, en cuanto deje a un compañero de fiar a cargo, me iré de maratón cinéfila. Necesito testigos y las cámaras de seguridad me vendrán de puta madre porque quizás hasta se vea la cara de quien lo condujo. — Que tengas suerte y cuídate —Pablo le tendió una mano; Basilio se la estrechó; y así estaban cuando el más pequeño le preguntó al otro—: ¿Cuándo iras a Ares? Ven pronto y nos vamos de fiesta. Ares no deja de ser un pueblo pero tiene su encanto y ahí muchas chicas guapas. Basilio rió de nuevo; el policía que suponía que era Valerón, o quizás aquel viejo, desaprobó aquello; finalmente contestó: — Haré lo posible por ir; a los críos les gusta pero mi tiempo ocioso depende de los criminales. — ¡Ven esta Navidad! Mi hermano y yo te esperamos. Te vendrá bien descansar; desconectar de tanta crueldad. — ¡OK! ¡Dale recuerdos a Adolfo! —expuso queriendo cambiar de tema. — Lo haré. Y cuenta con nosotros para lo que quieras o necesites; no olvides tus orígenes. Sin haber hablado todavía con el policía local, el que estaba allí para controlar a la vecindad, Basilio que no tenía tiempo pero tampoco ganas, cigarro sin prender en los labios, obvió saludar a Cesar Paniagua para, yendo hasta él con los brazos abiertos, increparlo directamente: — ¡Dios! ¿A qué tanta tardanza? Los bomberos que se fueron hace más de diez minutos dictaminaron que ese coche explotó a propósito. —A continuación le explicó al detalle lo que su primo le había comentado—. Dentro de lo malo, no ha habido heridos graves ni hay que lamentar muerte alguna pero aún así habría que llamar puerta a puerta. Debemos incluso consular con un arquitecto para asegurarnos que la onda expansiva no haya supuesto daños a las estructuras de estos edificios porque no hay que olvidar su antigüedad. — ¿Has acabo ya? —Basilio apretó los labios expectante, deseoso de escuchar a aquel boca de chancla hablar; y cuando lo hizo, con voz tranquila, le dijo—: Primero: no me increpes tanto señor macho alfa. Y segundo: no eres nadie, estás deshabilitado temporalmente. Ahora mismo, sobre este caso, a quien debo de dar explicaciones es a Espinoza y al juez instructor. Ambos están tras de mí aparcando el vehículo del comisario; ve a él si tienes huevos y dile lo que piensas de su tardanza. Te invito a ello me resultará divertido —dejó caer su mano sobre el hombro del otro y luego le dio una cariñosa bofetada sobre la mejilla herida, e indicó socarrón—: Desconozco que atracción ejerces sobre el mal, pero espero que no me la contagies. Anda, ve y regresa a casa a dar calor a tu desatendida mujer. — ¡Repítemelo! —exigió echando el cuerpo hacía delante. — ¡No te pongas tan melodramático! —Sonrió—. Seguramente te ligaste a la cirujana que te atendió. ¡Sé cómo te las gastas! ¡Todos sabemos cómo eres! —exclamó y volvió a sonreír un segundo antes de sentir la mano fría y colosal de su interlocutor golpeándole con la fuerza de un toro en la cara. Dolorido, aquel había sido un formidable gancho de quien estaba en los huesos pesando veinte kilos menos que él, se rascó la mejilla y escupió al suelo estampando un pequeño y amarillo diente contra el asfalto. — ¡Eres un demente! —pronunció mirándolo a través de sus entrecerrados ojos. — ¡No me desvelas nada nuevo! —Se agachó, tomó la pieza dental, la examinó acercándose a una farola y habló divertido, sin dar importancia al gesto de Espinoza que lo miraba desaprobándolo como hicieron sus maestros—: Te aconsejaré algo si quieres ligar la centésima parte de lo que yo lo hago: ¡cepíllate mejor los dientes porque dan asco! CAPITULO XXIII A las siete clavadas María Rodenas entró a trabajar acercándose después de haber fichado hasta su mesa con un cigarro de la farmacia sujeto entre los labios porque pretendía dejar el vicio antes de su cumpleaños, fecha que desde siempre es en Nochevieja. Encendió su computadora, saludó a los compañeros agitando la mano izquierda preguntándoles de modo rutinario por el día, y sin sentarse accedió al correo electrónico después de contemplar la fotografía del fondo de escritorio, una donde aparecía con su abuelo paterno, y leyó un email enviado por su superior, Darío Vidal. En el texto, escrito en negrita parcialmente, le pedía que 325 para esa mañana, durante las primeras horas revisara el SEAT León del policía de Lobos y recalcaba que fuese meticulosa no dejando ni un centímetro libre de ser escudriñado porque así lo había exigido el mismísimo comisario. Vestida con la bata que llevaba bordadas sus iniciales, y que siempre se abotonaba hasta arriba, habiendo metido las manos en los guantes de látex, se dirigió al coche indicado después de salir al garaje donde estaba guardado y acordonado con una cinta con el anagrama de la Policía Científica repetido. Encendió las luces de la estancia, cogió su correspondiente llave de un cajón al que podría acceder cualquiera, tomó en brazos un maletín y anduvo hasta el auto. — ¿Y por dónde empiezo? —se preguntó viéndolo desde la parte trasera y a un metro de distancia. Y contestándose abrió el maletero. Sin perder el tiempo vio una bolsa, la abrió y encontró marihuana. Sonrió. Metió la mano en un bolsillo y agarró la grabadora que siempre guardaba. Presionó los botones de Rec y Play al tiempo, y describió el hallazgo con todo lujo de detalles. Agarró una cámara fotográfica y tomó varias fotos. Rápida, sosteniéndola con las dos manos la llevó a pesar a una báscula. Volvió a presionar los botones y grabó leyendo que el peso eran trescientos veintidós gramos. Se acercó a una cajonera, tomó pegatinas para etiquetar y un bolígrafo; apoyándose en una mesa anotó el contenido de la bolsa, la fecha, hora y el nombre del lugar. Sin descanso, María, tomó aire y prosiguió. Concienzuda durante cuatro minutos palpó el suelo y las paredes del maletero hasta que decidió que aquella bolsa era lo único que encontraría. Sin embargo, cuando fue a bajar la puerta vio algo que le pareció anómalo en lo que era la tapicería y tozuda como siempre había demostrado, cambió de idea. De nuevo abrió y para ver mejor se inclinó metiendo cabeza y parte del tronco y segundos después, agarrando con sus fuertes manos lo que era un plástico añadido burdamente destapó aquel falso escondite. A oscuras metió la mano, tiró hacía si y antes de ponerse completamente en vertical supo que había capturado un revólver. Con el objeto confiscado bajo su campo de visión telefoneó al comisario. Después de haber discutido con Vanesa, manteniéndose despistado y en mitad del pasillo, la vio salir de casa. En el bolsillo de su abrigo, en el último momento, mientras le lanzaba una mirada severa por su estado resacoso, se había guardado el resguardo del sortero de la Primitiva acontecido el sábado y que jugaba a medias con Miriam, Ana y Lis. Con sueño decidió ducharse pero antes de meterse bajo el agua encendió la radio, sonaba Algo personal de Serrat, y no cambió de emisora. Al terminar el baño, y después de sustituir las gasas mirándose al espejo, en su habitación, se vistió poniéndose unos gayumbos limpios que tomó tan al azar como la camiseta, unos pantalones negros de chándal y una sudadera roja con capucha y recientemente adquirida. Las prendas de su hermano las guardó en una bolsa grande, procedente de un supermercado de venta de electrodomésticos, encontrada en la percha, tras la puerta. Se colocó unos calcetines gruesos y se calzó tomando las zapatillas más viejas y también las más cómodas que tenía: unas deportivas negras algo despellejadas en la puntera, que habían sido el regalo de su madre por su trigésimo quinto cumpleaños. Cómodo en aquella ropa caminó hasta el baño, colgó el albornoz tras la puerta sin fijarse en el agua esparcida, se cepilló hacía atrás el pelo mojado pensando que bien podría pasarse luego por su peluquero de costumbre, Juanma Castillo, y se dirigió a la cocina. No habiendo decidido si quería café, leche o zumo, al abrir la nevera, tomó un bote de Coca Cola y lo dejó sobre la encimera; abrió la puerta de un mueble aledaño y alcanzó de un estante una bolsa de patatas, agarró todo y se encaminó hasta el salón silbando la melodía de un anuncio de turrones. Con objeto de centrarse poniendo por escrito sus pensamientos, tras desocupar las manos fue al dormitorio de sus hijos y cogió prestado un cuaderno de Sofía. Lo abrió por la parte de atrás y le arrancó una hoja, guardándola en un bolsillo del pantalón. Para acabar agarró un bolígrafo y sosteniéndolo en la oreja volvió al salón silbando, esta vez los primeros minutos de la canción O tren. Se abrió el refresco y bebió un trago que le enfrió la garganta provocándole un escalofrió porque después de todo el resfriado seguía acompañándolo. Abrió la bolsa y comió apasionadamente y sin pensar en la cantidad de migas que estaba tirando al suelo y que harían enfadar a su limpísima mujer. Seguidamente sacó la hojita dejándola sobre la mesa, enchufó el brasero porque aún considerándose caluroso en aquel bloque de pisos con una calefacción central que bajo estrictas reglas administrativas se encendía a partir de las tres del mediodía, hacía un frío del demonio, y se sentó en el sofá. Rechazando encender la televisión porque iba a aprovechar que la casa estaba en silencio para desconectar, tapándose con las faldas, se inclinó sobre la mesa y escribió con su sempiterna mala letra, por la cual los maestros más de una vez lo castigaron zurrándole con la regla de madera en la mano. Veinte minutos más tarde, cuando se hubo acabado el refresco y en la bolsa de patatas solo quedaban las migajas, el teléfono de Eric sonó dentro de un bolsillo de los pantalones de su hermano. Sin embargo, como estaba roncando, con la baba cayéndosele de una comisura de los labios, no pudo escucharlo. Andújar tomó por el asa la jarra y bebió de un trago la leche que, se le había enfriado mientras hablaba con el comisario, después estiró el brazo agarrando un mazapán. E inmediatamente levantó la voz llamando a Enzo, su compañero de trabajo y, de vivienda aún de un modo provisional esto segundo. Sin esperar a que el pavo se levantase, lo desenvolvió sin saber su contenido porque no había tiempo para leer el texto del envoltorio y halló, para su alegría, un crujiente mazapán recubierto de una fina capa de chocolate. Todavía masticando se limpió las 327 manos sobre la pila abriendo el grifo. Cerró y corrió a la sala de estar viendo a García, todavía vistiendo pijama, sujetando las gafas para corroborar mirándolas al contraluz cuánta suciedad tenían. Andújar, después de saludarlo tibiamente porque le hastiaba su parsimonia, agarró de la percha el abrigo que se puso presta. Abotonándose con los dedos de una mano, cogió con la libre el teléfono móvil y las llaves para a continuación abandonar su dulce hogar hasta no sé sabía cuándo posponiendo la limpieza. Enzo, siempre lento, ya llegaría, aquel no era su problema. La subinspectora llegó hasta la comisaría después de saltarse deliberadamente dos semáforos pero es que las palabras de su superior fueron muy claras: habrían de ir a detener a Correa. Sin embargo antes, debían concretar el cómo. No quería a Espinoza salvándole el honor en el último momento. Vestido con la misma ropa e incluso calzado, dormitaba en cama mas si le hubieran preguntado por cómo había llegado no hubiese sabido responder porque no recordaba nada. Por eso cuando llamaron al timbre violentamente, sacándolo de un dulce sueño, necesitó más de un minuto para deshacerse del enorme despiste que llegó a aturdirle agobiándolo. Sudoroso, mirando acá y acullá, buscó el interruptor y tras golpear en vano por tres veces la pared y luego de haber chocado con una silla, encendió la luz. Contento por el éxito, por casualidad, al cruzarse con el reloj que hacía las veces de despertador en la mesilla de su mujer, descubrió que ya eran las diez y media. Resopló y sintiendo frío hizo por ir hasta la puerta. Llegó, se subió los pantalones porque al estarle anchos con el ajetreo se le habían caído un poco y cuando terminó, frotándose las manos, miró a través de la mirilla. Atisbó cautelosamente, vio a Ricardo Acosta y a Enzo García, y de inmediato supo que venían a por él porque, réquiem por su menoría que recordó eficiente, llegó a pensar que seguramente estaban ahí porque habían descubierto el revólver. Y ellos supieron que él estaba tras la puerta, seguramente porque su corazón comenzó a palpitar con el mismo volumen que llegan a imprimir los cascos de los caballos en una carrera en el probablemente adelantamiento del año, pero no dijeron nada. Cuando los temas salpican a la familia, Acosta siempre sabe ser discreto. Tapó la mirilla y dio la espalda a la puerta. Supuso que Vanesa no estaba en casa porque de otra manera ya habría intervenido, y abrió la puerta. — Subinspector Correa, ¿podría decirme que hacía esta Colt Python en su coche? —inquirió Acosta, conociendo que su hermana no estaba, sin haber cruzado todavía el umbral, pensando que aquel apartamento viejo, deprimente y pequeño no merecía a Vanesa, y sacándose de debajo del abrigo la bolsa precintada con el arma. Basilio sonrió mirando, radiando osadía, a sus oponentes, y habló sin el terror que sí hacía brincar su corazón joven y rebelde. — Me encantaría que creyese que ese es el regalo de Reyes para mi hija, pero sabiendo de su inteligencia obviaré trolas. ¿Quiere detenerme por llevarla en el auto? ¿O antes desearía tomarme las huellas dactilares, incluso, leerme los derechos? — Calle, e invítenos a pasar. Aquí no voy a preguntarle por, por ejemplo, la droga encontrada en el maletero de su auto. Y si, gracias por no querer engañar a este viejo lobo, aunque he de advertirle que le resultaría difícil. Basilio se apartó del hueco de la puerta, apartó las manos del marco y vio a los dos policías, a Acosta le seguía Enzo, entrar y caminar por el pasillo. Siguiéndoles, entró al salón, y tomó asiento en una silla olvidando que anteriormente había dejado la sala como si hubiese pasado todo un grupo de niños de párvulos. Sin embargo, el que no llevaba en la frente que quería hostigarlo, mas no hacía otra cosa, como si se tratase de un crio maleducado, le indicó que quería verlo poner la casa en orden. — Si, claro, ahora mismo —se pronunció levantándose, yendo presto a por la escoba y el recogedor, y barriendo como buen pupilo, con igual brío que cuando lo hacía en el cuartel. Arregló los cojines y subió las persianas. Después de regresar con las herramientas de la limpieza, marchó a su dormitorio e hizo la cama prestando cuidado porque e incluso, después de haber abierto las ventanas y subido la persiana, echó ambientador. — Díganme, ¿quieren una cerveza? —preguntó muy amable al punto que limpiaba con un limpiacristales el cristal de la mesa con brasero. Acosta, mirándolo, sonrió. A continuación pidió un vaso de agua. Basilio, se acercó a la cocina para coger la botella de agua mineral que Marco y Vanesa consumían y, al ir a tomar un vaso del mueble colocado sobre el fregadero, pensó que sería buena idea escapar bajando por la ventana. Sería un descenso complicado y doloroso pero peor que enfrentarse a Acosta, no había nada. Ni siquiera una lluvia de disparos. Mas cuando salió al pasillo supo que aquella idea sería una locura e hizo lo posible por olvidarla. — Bien, toma, sírvete tú mismo —dijo dándole en mano el vaso y la botella—. No soy tu criado. —Acércate a la mesa y no ahorres en respeto cuando me hables. Basilio, siendo observado por un subinspector que hasta el momento no había abierto el pico, y por un comisario que, en silencio esperaba información procedente de un equipo que nunca lo decepcionaba, se acercó hasta su sillón para acomodarse dentro de lo posible. Y cuando ya se había sentado, al ir a tomar aquella hoja, se descubrió fotografiado en una media docena de fotos que Acosta había dejado muy bien colocadas sobre la mesa. 329 — ¡Hey! —exclamó el retratado, alargando la consonante—. ¡Qué guapo aparezco! — Ya, pues creo que me tienes que dar muchas explicaciones al respecto. — ¿Sobre este coche? —Sin saber por dónde salir, se acercó una foto en la que claramente se veía la matricula. — Exacto porque este vehículo pertenece a Eric Ordóñez y teniendo en cuenta su lista de cargos, se me antoja que no sois amigos. O tal vez sí… ¿Frecuentas a este tipo de desgraciados? ¡Dímelo ya! Se me agota la paciencia. Correa miró hacía Enzo. El subinspector no decía nada, tan solo observaba y aquello le estaba sacando de sus casillas. — Ese Ordóñez es mi… confidente. — ¡Mentira! — ¿Mentira? ¿Entonces? ¿Qué sabes que yo no sepa? — Es una hipótesis pero Ordóñez es tu socio. — ¿Me crees tan necesitado como para ir vendiendo marihuana? ¡Con ese monstruo yo no tenía nada! — ¡Ay te quería ver! Quítate la camiseta y el jersey. ¡Vamos! Sin comentarios, Correa hizo lo que se le pidió. — Enzo, ve y registra la casa. Pero no escatimes en cuidados; la casa es de mi hermana. El subinspector desapareció del salón. Ricardo se levantó, se desabrochó y quitó el abrigo que dejó en la percha del pasillo, y bebió agua después de haberse servido. Cerró la puerta, miró a su cuñado, y tomó entre sus manos el folio manuscrito. Al momento de leerlo, se lo guardó en un bolsillo. Correa tragó saliva discretamente. — Acércate a mí y explícame por qué tienes una herida en el hombro izquierdo y no me digas que tu amigo Ulloa o ese tirador fantasma te hirió en los dos. Ayer sólo recibiste disparos a la clavícula, al hombro derecho y a la mandíbula. — Buena memoria para recordar mis heridas de bala. Veo que te preocupas por mí. ¿Pero adónde quieres llegar? — Veamos,… veo que a ti esto te divierte y que no quieres colaborar. Pero sé cosas que si supieses que sé te harían palidecer. Por ejemplo, sé que esa herida la recibiste antes de ayer en el intervalo que estuviste ausente en la investigación por el asesinato de Ruth, y también sé que todo lo que estás intentando ocultar sucedió en una fábrica abandonada de la calle Constantino Romero. ¿Quieres que te enseñe fotos de la sangre encontrada? — No, gracias. Solo quiero que me dejes tranquilo y que no me sermonees más. No trafico con droga, nunca lo hice, ni lo haré. ¡Y ni siquiera la consumo! Mí único dinero entra de mi trabajo como policía. Buscad todo lo que querías, preguntad a quien queráis pero no hago nada ilegal. La droga pertenece a un chaval del barrio al que no quiero perjudicar, se la incauté yendo un día por la calle y cuando debería haberla tirado a la basura, se me olvidó. Tengo una testigo. La noche en cuestión me acompañaba la subinspectora Motos. — ¿Se te olvidó deshacerte de la droga? ¡Un policía no se deshace de la droga, la lleva a comisaría y la entrega! ¿Y que es eso de no querer perjudicar a un chaval del barrio? ¿Te rodeas de adolescentes? ¡Tráeme a ese puñetero contrabandista! — No. Sentía frío, tomó la camiseta y se la fue a poner pero Acosta no se lo permitió, arrebatándosela. Aprovechando su mejor estado de salud y su mayor fuerza física, lo empujó hasta retenerlo contra una pared. Abrió la mano, quitó la gasa del hombro derecho, le agarró con furia el hombro y apretó con todas sus fuerzas, hincándole las uñas en una herida, tierna, que quería abrirle. Basilio, apretó los dientes, enmudecido, no quiso gritar. Y no gritó pero tampoco pudo zafarse de aquel toro enfurecido que ventilaba por los agujeros de la nariz, y que le paralizaba los brazos con la otra mano, una contundente garra. Con las uñas manchadas de sangre, Acosta, calzando sus caras botas, le pisó agresivamente; primero en el pie izquierdo, luego en el derecho. Pero Correa, que estaba pálido, ni siquiera murmuró. Y cuando el comisario escuchó a García aproximarse, levantó el pie y suave, pero sin perder la mala virgen, sentenciando con una palmadita en la mejilla herida, agregó: — ¡Correa, Correa, no me seas básico! Confiesa que mataste a Ordóñez y dime el origen de la droga. Basilio recuperó su libertad y presto, sin limpiarse la sangre, fue a protegerse con la camiseta y la sudadera, que vistió con esfuerzo. Se sentó de nuevo en el sillón, miró a través de la ventana, y cuando Enzo entró, con el móvil del finado, previniendo al comisario, dijo: — Os ahorrare trabajo, ese teléfono pertenece a Eric pero… no pienso confesar ningún homicidio mientras no aparezca el presunto cadáver. —Miró hacía los dos policías de Malva desviando la atención de uno a otro, pensando que puesto que estaba Enzo, Ricardo no se le a tiraría al pescuezo porque después de todo, antes, sólo lo agredió como cuñado, no como poli. Luego, después de haber respirado pronunciadamente, añadió—: Y de la droga, esas cepas de cannabis que verdaderamente son insignificantes, ya he dicho todo lo que tenía que decir. No obstante, si no tenéis inconveniente, me la devolvéis para que me la pueda fumar. Después de todo, dicen que llegan a ser medicinales y nunca está de más vivir nuevas experiencias —y terminó sonriendo. Enzo, haciéndose crujir los nudillos, lo miraba haciéndose un sinfín de preguntas, que no sabría por dónde empezar a buscar respuestas. Acosta también lo miraba, mas él no se preguntaba nada, la ira las había anulado. Pero no borrado. La explicación de la droga no le terminaba de gustar pero tampoco creía que fuese a ser una trola. De cualquier modo, iría a preguntarle a la subinspectora que había nombrado. Quizás fuese más inteligente y menos fiel al supuesto chaval. Ya se vería. Pero lo del revólver, aquello si pertenecía a un asunto mayor porque según Daniela Caballero había sido disparada 331 recientemente pero el hijo de puta de Basilio no confesaba ni bajo tortura, y estaba perdiendo los nervios. Entonces, lo miró a los ojos, encontrándose otra vez su sonrisa de niño rebelde y lo abofeteó. Dejándolo perplejo, lo abofeteó una segunda vez y lo arrastró hasta el suelo, entonces, en el momento en que agachado lo sujetaba de la sudadera e impedía un posible movimiento de piernas pisándoselas, se giró hacía Enzo que, miraba aquello atónito, y le dijo con un suave tono de voz: — Obsérvalo bien. Enzo, continuó mirando muy atento, expectante, temiendo que algo malo pudiese suceder, encontrando a Correa, en el frio suelo, con la cabeza, ahora, bajo la bota de su superior, sonriendo sin cesar, seguramente feliz. Acosta, silbó y, con la mirada fija en un García que estaba lívido, corroborando que atendía tanto como quería, haciendo referencia a los libros que Rodenas, o quizás Vidal, encontraron, añadió igual de suave: — Míralo bien, y no lo olvides. Este cabrón, si aprueba, y yo creo que si porque aunque parezca un imbécil, no lo es, algún día será tu superior y aprenderás de él todo aquello que no aparece en los libros. A Basilio el alago de Acosta se le antojo algo extraño y, confuso no supo lo que sucedería hasta que lo puso en píe agarrándolo otra vez por la sudadera. Sintiéndose un títere, los brazos fuertes y grandes de un Acosta experimentado en lucha, lo estrellaron contra la misma pared haciéndole caer al suelo. Aturdido, casi en la inconsciencia, sintiéndose enfermizo, débil, desmotivado, sintió a su cuñado tirar de sus pesados por agotamiento brazos, y cuando lo hubo colocado a su gusto, lo sintió desplomarse sobre sus muslos al sentarse. — Ahora, me vas a explicar si tienes algo que ver con el Justiciero —le dijo sosteniéndole la cabeza con las manos y alzándola—. Vamos a ver, cuánto te ríes cuando te la suelte y de contra el suelo. Seguramente lo que te hizo Fernando te sepa a poco. — ¡Déjelo tranquilo! —se atrevió a farfullar Enzo, después de enfrentarse a sus mismos ideales de juventud que, lo llevaron a ser el miembro más joven de la Izquierda Unida de Río Rojo, de principios de los años noventa, yendo a detenerlo. Mas el comisario, después de haberle lanzado una mirada dura, traducible a no-temetas-en-esto-porque-es-cosa-mía, continuó a lo suyo: dirigiendo un interrogatorio muy anómalo. — Vamos, Basilio, ¿eres el Justiciero? ¿Mataste a Eric Ordóñez porque vendía droga a las puertas de los colegios igual que mataste a tu vecina por pegar a su hijo? ¿Los mataste igual que hiciste con el tipo del videoclub o con ese otro del restaurante? ¡Se listo y no juegues más con mi paciencia! Todos sabemos hasta qué punto rezumas odio y cuánto te gusta arriesgar. — Soy bastante inocente —profesó exhausto—. Sé un buen profesional y busca pruebas, no me hagas confesar cosas que no hice. Y el otro hizo lo prometido. Condolido, Basilio, abrió la boca pero no para hablar. Le lanzó un escupitajo. No acertó. Acosta, risueño, se puso en pie, le dio una patada en el costado izquierdo, y sin más, hecho un señor, fue a por su abrigo. Al regreso miró a su subordinado, que estaba acuclillado, intentando ayudar, y le dijo: — Nos vamos. Y se fueron. Eran las once cuando Enzo García bajó el último escalón y tiró de la puerta. En la calle encontró a su comisario y a la chica más guapa, dura y divertida de la que hasta la fecha se había prendido. Sonrió torpemente y prestó atención al alboroto de la calle Monterrey. Y encontró a los policías de Lobos trabajando tan arduamente como cuando habían llegado, mas esta vez en sus caras encontró frustración. Prestando oído y sin dejar de atender al informe que daba Andújar sobre sus preguntas a la vecindad de Correa, cuestiones sin una respuesta clarividente porque, salvando alguna veinteañera o padre de niño edad escolar, a Basilio apenas se le conocía, supo que las cámaras que probablemente hubieran recogido el careto del conductor, aquella madrugada estaban curiosamente inservibles, y sin embargo, pensó que seguramente le sirviesen. Por eso, con las manos en los bolsillos, extrañando el clima de Malva, que salvo excepciones como las de anoche, era ciudad cálida, se condujo hasta un compañero. Se saludaron, presentándose con un estrechamiento de manos. El policía de Lobos, era Peralta y esa mañana se había afeitado malamente. — ¿Y las cámaras del parque desde cuando están rotas? —indagó el de Río Rojo, pegando ligeros brincos para mantenerse cálido, y señalándolas con su mentón, abrigado por un cuello de lana, no fuese a coger frío. — Desde ayer tarde. Hemos revisado las cintas y lo último que grabaron fue a un enmascarado que pintaba los objetivos. Parece ser que usó un espray negro, tendremos qué ir tienda por tienda preguntando por los clientes más recientes. Lo mismo sucedió en otra calle de por aquí el día anterior al asesinato de un pederasta pero no recuerdo exactamente si el modus operandi para romperla fue el mismo. Aún así estamos decididos a que fue la misma persona. Enzo giró distraídamente el cuello, y leyendo los textos que pedían la dimisión, e incluso amenazaban de muerte a Basilio, se atrevió a preguntar: — ¿Qué se sabe de esas pintadas? ¿A lo mejor fueron realizadas por el que explosionó el automóvil? 333 — No se han investigado. Seguramente las pintasen padres que protestaban por el asesinato de Ruth. Pero Basilio no les da importancia. Según él, es normal que sientan rabia. Se responsabiliza pero bajo mi punto de vista se castiga demasiado. Él no la mató, fue Silvestre Ulloa. — ¿Ulloa? —pronunció con tono dubitativo. — Si. —Rebuscó en los bolsillos de su gabardina el paquete de cigarros y después de colocarse uno y prenderle fuego, le ofreció al forastero. Pero García se negó a fumar. — ¿Y por qué quien mata a un pederasta hace reventar un coche aquí? ¿Están completamente seguros que no fueron otros? ¿Vándalos sin más? Por cierto,… Una pregunta más: ¿Las grabaciones hasta cuándo se mantienen grabadas? — Investigaremos todas las posibilidades, no tema. No solemos dejar cabos sueltos. — Dio una calada y agregó habiéndose retirado el cigarro de los labios antes—: Los de la policía local, esta mañana, me dijeron que durante una semana salvo si pasa algo anómalo y de interés. — Bien pues quisiera ver las grabaciones desde que Ruth fue asesinada. — Ve a comisaria, allí están todas. Tal vez encuentres algo nuevo. —Sonrió con desgana y deseándole suerte le dio una palmadita en el hombro. Mientras un Acosta agudo al doscientos por cien, veloz en sus razonamientos y parcialmente severo se entrevistaba con Herranz, y Andújar preguntaba a Motos, Enzo García, se dejó caer en una silla de audiovisuales después de que un agente le llevara las cintas que había pedido. A su derecha, tenía un humeante vaso de leche extraído de la máquina del comedor, y que sería su desayuno. Metió la primera cinta y acelerando la reproducción no vio nada sospechoso. Después vinieron tres más donde no hubo éxito. Resopló, se enderezó en la silla, e introdujo la cuarta. Disfrutando del silencio, cuando el metraje estaba por agotarse, descubrió una cara familiar, y la detuvo. Se acercó las gafas empujándolas, y contempló sus formas hasta estar completamente seguro de estar viendo a Correa. Silbó y se repantigó poniendo la silla a dos patas: — ¡Es él! ¿Qué haría andando a aquellas horas cuando le sangraba un hombro? ¿Vendría de deshacerse del cadáver? —Escéptico enarcó las cejas. Bebió sin despegar los ojos, tomó nota, imprimió una foto, y continuó trabajando con el resto de cintas; por delante tenía diez más que ver del total de dos cámaras. Después de veinte minutos de trabajo, al principio de la octava cinta, vio a una chica que reclamó su atención. Caminaba mal vestida y su rostro representaba pánico. Detuvo la reproducción y se acercó para verla de cerca. No la reconoció. Imprimió la imagen. Y de nuevo retomó la reproducción presionando el Play. La descubrió cayéndose y breve tiempo después apareció Vanesa Acosta, a la que sí reconoció de cenas en Malva organizadas por la Policía. Repentinamente, provocándole un susto, entró una mujer que moviéndose con prisa, miró en todas las direcciones. Enzo la miró, sonrieron y le preguntó si necesitaba ayuda. — Muy amable, pero no es nada importante. Buscaba a una compañera para un asunto de la Lotería Nacional, jugamos un número juntas… — Pues como puedes ver aquí no está —le tendió la mano y se presentó. Mirándola desde abajo se le antojó guapa. — Bien Enzo, encantada. Busco a Lorena, si la ves dile que Reyes la busca. — Si, de acuerdo. Por cierto, Reyes, ¿conoces a esta chica? —Se puso en pie enderezando la espalda que tantísimo le dolía, y le tendió la fotografía—. Parece haber sido víctima de una violación. ¿Qué me puedes decir? — Es la cuñada de Basilio Correa —afirmó con el documento en las manos después de haber estudiado su cara durante segundos. La recordaba del pasado año, cuando se presentó en mitad de la cena de Navidad, buscando a Correa. Muchos apostaron que entre ellos había algo que más que sana amistad. Pero eso no lo sé lo iba a decir. No era su estilo. Enzo, decidiendo si sorprenderse o no, no pudo evitar abrir los ojos esperando más información. — Forastero, ¿sabes de quién te habló? — Si, ¡cómo no! Es ese poli de gatillo fácil —contestó solemne y cruzando los brazos. Reyes Velasco rio con carcajadas en exceso sonoras hasta ruborizarse y explicarse. — Bien, pues esta chica fue violada hace tres o dos días. Su hermana y ella fueron al médico del barrio San Joaquín, y el ginecólogo me llamó denunciándolo. Es la rutina, Enzo. Supongo que en Malva también se trabaja así. — Si, claro. ¿Y sabes la descripción del violador? — La sé. En mi despacho está todo lo relativo al caso pero apuesto a que es falsa. — Ya, ¿y dirías que Basilio puede ser capaz de ajusticiar? Reyes, en un gesto de meditación se mordió el labio inferior, dio un paso atrás, y respondió con gravedad: — No te diré nada acerca de lo que puedo opinar. Investiga. Pero si fue él… ¡Olé sus huevos! Llevando en el suelo alrededor de cuarenta minutos, fugaz como una estrella, una idea pasó ante sus ojos pero antes de correr a perseguirla, resopló, se giró y se sentó en el suelo. Después, despacio se puso en píe apoyando sus manos en una silla qué, aproximó estirazando de una de las dos patas delanteras. Y jadeando, anduvo hasta el cuarto de baño. Se lavó la cara, bebió agua del chorro del grifo y, despreciando buscar un más que probable hematoma, decidió salir a la calle mas antes agarró su teléfono, desenchufándolo de la corriente. 335 Bajando los escalones, tan aprisa como podía, y su velocidad era comparable a la de un anciano sin su bastón, maduró aquella idea que, por qué no relacionaba al coche explosionado con el que habían visto los vecinos de Malva hasta media hora después del tiroteo, según recordaba haberle oído decir a una compañera de Enzo. Y sin dar importancia al tortuoso interrogatorio en el que había jugado, pero con pocas ganas de hablar con Acosta, llamó directamente a la comisaría de Malva, en la que no recordaba tener amigos. Un joven policía que se identificó como el subinspector Wenceslao Plaza lo atendió, y él aprisa, desde el rellano de la primera planta, apoyado sobre la baranda desde donde observaba los numerosos chicles viejos y pastosos, que niños como su hija habían pegado, se presentó y le describió aquella suposición suya. — Y bien, ¿qué opina? —le preguntó al finalizar, mientras daba cuenta del trabajo de sus compañeros queriendo estar en su lugar. — Pues que seguramente lleve razón. Se lo notificaré a mis superiores. — ¿Y no me puede decir nada al respecto? ¿Tienen alguna idea concluyente sobre quien pudo ser? Ciertamente estoy asustado. Temo que ese hombre quiera venir a por mí y que lo del coche haya sido un aviso. — Lamento subinspector su preocupación pero no se me permite hablar de ello. Tememos que haya filtraciones a la prensa. Decepcionado colgó sin despedirse y continuó bajando los empinados y mal barridos escalones aparcando las preguntas que todavía no tenían respuestas. Tal vez sus primos Héctor y Ángel Luis podrían ayudarle llegó a pensar después de pensar detenidamente, asimilando sus ideas. Acosta que, llegó tan silencioso como siempre caminaba, entró a la sala de audiovisuales, apoyó su mano en la mesa, dejándola a tres centímetros de las hojas impresas que habían quedado bocabajo, y se pronunció con la voz grave: — Subinspector García, ¿ha finalizado ya su revisión de los videos? Enzo se levantó rápido, como un resorte, y miró atento a los ojos de Acosta, encontrando a su espalda a la inspectora Herranz. Reyes Velasco y Noemí Andújar, al descubrir su rostro blanco, sonrieron. A la de Malva le divertía ver el miedo en los ojos de su compañero cuando Ricardo estaba presente, a menudo hasta sentía lástima por él, siempre padeciendo de nervios. Siempre tan enamoradizo y romántico, miró hacia la nueva mujer de la que había quedado prendado, y Reyes que lo sabía, se sonrojó. En la cincuentena, desde que se divorciase de un marido que, la había ahogado en una depresión humillándola y maltratándola psicológicamente con mofas e insultos que eran tan leves como zorra, ningún hombre bueno se había interesado por ella, pero el de Malva parecía afortunadamente diferente. No obstante ser madre de un chico un año más mayor que él, no le permitía soñar con una relación estable. Mas ella, vital, jovial, feliz, optimista, nunca cerraba las puertas a nada y la vida, siempre con sus apasionados e inescrutables caminos podría sorprenderla. — Si, si, si,… —verbalizó tomando su abrigo—. Podremos irnos cuando usted convenga. — Pues recoge tus cosas —cogió las hojas, hizo por verlas pero pensando que sólo distinguiría un borrón porque no llevaba sus gafas de cerca, las enrolló y se las tendió—. Toma, no lo olvides. Enzo las recogió, pensó durante cuatro segundos sobre cuatro cosas y las puso en manos de Velasco. La miró y con dulzura le dijo: — ¡Haz aviones! No hizo aviones, ni helicópteros, empero cuarto de hora después, en los baños de la planta baja, metida en un cubículo, con un encendedor les prendió fuego, esperó hasta que las fotos no eran reconocibles, y los arrojo al inodoro estirando de la cisterna. Después de haberse quedado a ver los restos desaparecer, salió sintiéndose satisfecha. Le había hecho pensar sobre qué haría si en lugar de ser Esther hubiese sido su madre y después de verlo con la cabeza gacha, supo que haría lo correcto. No le importaba Basilio al no tener una mistad con él pero quien le importaba era la chica. Y la felicidad de la joven Acosta empezaría cuando supiese que Eric Ordóñez no la iba a esperar en cualquier esquina. A su ex marido se lo tuvo que llevar una cirrosis hepática pero ojala, hubiese tenido a alguien que diera la cara por su seguridad. Las heridas que el padre de su hijo trece años atrás, se curaron, pero la confianza en el género masculino todavía no estaba repuesta. En el pasillo, dirigiéndose hacia ella con una amplia sonrisa se encontró con Lorena Cava. La joven agente la abrazó, despejándole la dolorosa melancolía, y subió hasta que, ella de baja estatura, pudo sentir sus dedos acariciando el techo. — ¡Nos ha tocado la Lotería! ¡Nos vamos a Brasil! —celebraba sabiendo que Espinoza no la oía. Cuando llegó a la calle, el frío, le recordó la bala que le había dicho a su mujer que guardase, y una pregunta se le apareció. Se preguntó si Enzo, la habría encontrado. Empero lo terminó por negar porque después de todo a aquel muchacho le faltaba aún mucha sabiduría callejera. Y andando hacía el inspector jefe Carlos Ibáñez, se dijo que tal vez ni estuviese en casa porque cómo iba a guardar Vanesa aquella guarrada. Su superior, con el que apenas había hablado en el tiempo que llevaba en Lobos porque la verdadera alma de la Sección de Homicidios y Desapariciones era Herranz, con la que por 337 cierto debía hablar con urgencia aunque llevaba mucho tiempo posponiéndolo, iba bien vestido con un traje azul marino y una corbata de un tono que ahora se llamaba azul agua, o algo similar. Fue a buscarlo y cuando llegó a él, Basi supo que era una cabeza más bajo que este. Se dieron la mano y se saludaron con un breve y mustió saludo. Basilio entonces, dándose por contento al no ver a Paniagua, le explicó con todo lujo de detalles tanto lo que ocurrió entre Ulloa y él, como lo que le había dicho a Plaza. El otro, mirándolo a través de las gafas que nunca terminaba por limpiar perfectamente, le dijo con su voz de pito: — Mi equipo y yo estudiaremos esto como otras sospechas. — ¿Qué sospechas son esas? — Lo siento pero no se las puedo desvelar. Correa, para nada sorprendido, mojándose los labios custridos, alzó las cejas, luego en un tono suave pero decidido, después de desearle suerte, agregó: — Bueno…pero no dejen de indagar. No dejen de preguntar a nadie. Alguien tuvo que verlo. Si hiciese falta, pregunten incluso a las cabras. Ibáñez agradeció su entusiasmo pero no dijo nada, únicamente movió en un casi imperceptible gesto la cabeza, y rascándose el cráneo se limitó a verlo marchar. Mascaba un chicle encontrado en un bolsillo de sus pantalones y diríase que iba alicaído. Acto seguido de terminar la conversación con una Vanesa esperanzada por la recuperación de Esther, encendió la radio y dispuso todo para tomarse un sándwich de sobrasada mallorquina. Si, de la misma tripa que su amigo Nicanor le había hecho llegar después de su cumpleaños adjuntando una foto de su familia que, según el reverso se acordaba mucho de Sofía. ¿Y cómo no acordarse de aquella niña que balbuceando conocía por sus nombres a todas las amistades de sus padres y con cara de ángel pedía todo con un dulce por fi? Y relamiéndose los labios porque el producto elaborado por Amparo y sus hermanas era sublime, encendió la radio. De pie, acudiendo a la nevera, a por el cartón del vino, escuchó la noticia del fallecimiento de Teo Alfaro. Atentó, medio minuto después, al subir el volumen del aparato, supo que el fallecido era un adolescente y descubrió que su padre, quien conducía en el momento del choque contra un camión, había muerto en el acto. Tragó saliva, y bebió un buen trago. — Mierda de vida —se dijo devolviendo el embase al frigorífico. La periodista no dijo nada sobre la motivación del viaje de los Alfaro, pero sí referenció que el joven llevaba una escopeta y que su hermano menor había sido víctima de violaciones por parte de Silvestre Ulloa. Pero esta parte, Correa no pudo escucharla, estaba muy ocupado llamando desde el salón. Hizo llamadas a sus dos primos para que le diesen explicaciones sobre lo del sicario. Con suerte este habría cantado o quizás hasta estuviese muerto. Pero ninguno le descolgó. Así que, tirando de la última opción, telefoneó a su superiora. — Buenos días, ¿qué me puedes decir sobre la investigación del asesinato de Isaac? —preguntó con amabilidad al tiempo que jugaba con una pelota de Marco que lanzaba arriba y recogía al vuelo. — Nada —contestó sujetando el teléfono de su despacho, el que aquella mañana había encontrado en un lugar diferente a donde lo había dejado al terminar la jornada del día anterior, empero sin dudarlo culpó a la mujer de la limpieza. — ¿Nada? ¡Pero qué dura eres! Demasiado severa para ser tan guapa. — ¡Deja de piropearme! ¡No seas sinvergüenza! — le respondió porque detestaba perder el tiempo, y él se lo hacía perder muy bien. — No te enojes tanto. Es solo un modo cariñoso de darte los buenos días. Es que verás, quiero saber cuántos… hombres… trabajan para el… director de la orquesta que mandó que me cogieran… Y requiero tú ayuda, si es que sabes cosas que yo no sepa. — Bien… —meditaba mirando a través de la ventana de su despacho, con tanta documentación en el escritorio como de costumbre, sino más—… pues… nos vemos en el Centro en cinco minutos. Pero te aviso, sólo dispondrás del tiempo que tarde en tomarme el vaso de leche y la tostada. — Si, claro. Gracias —colgó y lanzó el inalámbrico al sofá. Después, pensando que llevaba muchos años sin subir en uno, tomó la determinación de coger un urbano. E Itziar, con la mente puesta en otro sitio, dejó con brusquedad el auricular en la horquilla. No tenía ganas de irlo a ver porque acababa de llegar de una reunión altamente secreta donde habían tratado el caso del Justiciero. Con unanimidad, y una bandeja de bocadillos de tortilla y cervezas sin alcohol por testigo, habían llegado a decidir que quien más pruebas, todas ellas circunstanciales, tenía en contra era un maestro ahora en Lobos: el llamado Javier Machado. Habían estado trabajando durante muchas horas, pero gracias a otras comisarías que los habían apoyado dándoles una cobertura infinita, habían estrechado el cerco hasta eliminar al resto de las demás opciones, entre las que estaba Minerva Figueroa. Sin embargo, nadie apostaba por la autoría de una mujer. Excepto si en el caso intervenían más de uno, algo que era probable por los distintos modos en los que se habían cometido los crímenes. Sin embargo, la Chica del Norte había anotado su nombre a rojo, remarcándolo en un cuadro, en su inseparable cuaderno y sorprendentemente en buen estado para el tiempo que llevaba usándolo. 339 La principal prueba, pero con muy poco peso, era que todas las víctimas de varios de los asesinatos sin resolver, violadores o maltratadores siempre, y a lo largo de cinco años, habían sido asesinadas durante el tiempo que él daba clase en esos municipios en las escuelas rurales. Pero aunque esto no daba para una orden judicial, incluso teniendo en cuenta que Machado carecía de móvil contundente, de historial criminal y de relación con las víctimas, Espinoza había ordenado a una pareja de agentes que no le perdiesen de vista porque, y como había recalcado en al menos una decena de veces: el culpable siempre suele ser el que menos lo parece. Para esta ocasión si finalmente resultaba que Machado era el asesino que llamaban Justiciero, resultaría cierto el comentario del comisario porque el maestro, aparte de estar impoluto legalmente, carecía incluso de multas de tráfico, resultaba que pertenecía a una asociación para la no exclusión de los niños con problemas familiares. Su esposa, él, y tres personas más, entre las cuales se encontraba un adinerado arqueólogo de fama mundial que era quien desde el principio había aportado el capital gracias a los beneficios de sus libros, habían fundado en 1989 la ONG Jóvenes de Acampada. Con esta, cada verano llevaban de campamentos por toda la comunidad autónoma a una treintena de niños de entre seis y catorce años, ayudándoles con profesionales a mejorar académicamente y a afrontar su realidad familiar en un marco incomparable donde jugaban con lo que la naturaleza les daba, prendían hogueras nocturnas y, podían ser libres de relatar los episodios más dramáticos de sus vidas porque todos les apoyarían. Esta última parte era la que más alertaba y alentaba a Espinoza y a su equipo que, veían a Machado capaz de ser ese asesino múltiple sin olvidar que también dudaban mucho. Pero aún así, no iban a desmentir ante la opinión pública que el tipo que había llamado a la televisión era realmente un impostor. De momento, sin dejar de investigarlo por el asesinato de su esposa, el muy subnormal después de hablar con la prensa por primera vez había cobrado por una segunda donde el periodista le había hecho caer en inverosimilitudes, iban a dejar que continuase sintiéndose el protagonista sin ir a por él claramente. Ni desenterrando el cadáver de su mujer que, sabían enterrado en el parque más próximo a su vivienda. Era una táctica ambiciosa que si salía bien haría errar a ambos personajes, y entonces sería cuando la policía con todo su peso caería sobre ellos. Y para ello no era discutible que necesitarían suerte pero no tanta porque pese a las críticas de los últimos tiempos, eran sagaces, estaban muy preparados y tenían muchas ganas de acabar con todo. Con las paredes decoradas por grafitis que el artista M. A. Garijo, un joven prodigio, plasmaban los edificios más importantes de urbes como New York con sus Torres Gemelas, o de San Francisco con el Golden Gate, el café-bar Centro ubicado en la calle La Rioja, haciendo esquina con la calla Murcia, frente a un restaurante de comida rápida, emplazado en el mismo barrio donde construyeron la comisaría, estaba concurrido cuando la inspectora entró. Caminando sobre unas botas sin tacón se dirigió a la primera mesa libre que vio, y en ella, después de llamar a una joven camarera que llamaron Alicia veintidós años antes, se sentó. Pidió lo de siempre y la joven no tuvo necesidad de anotarlo. Sacó del bolso el libro que la tenía entretenida desde dos noches antes, Por qué volcó la UTA 3736 y otros enigmas sin resolver de Sam Kurtz, y esperó a ser servida y a que llegase Basilio. Y agotada como estaba, no descubrió a quien no le quitaba ojo de encima. Ni Correa, que llegó corriendo, diez minutos y veinte páginas después, percibió a quien a dos metros se ocultaba tras unas gafas oscuras, almorzando a corta distancia de Diego Moreno, el propietario de barba roja y tan de Ares como Basilio. — Buen provecho —dijo apartando una silla y sentándose frente a ella—. Dime cosas. — No vayas tan deprisa. —Alicia llegó, le sirvió, siendo tan sumamente silenciosa como siempre, y se fue caminando sobre unos tacones que la hacían ir a bandazos entre el alboroto. Itziar, hambrienta, bebió un trago sin importarle el humo—. ¿Hablaste ya con Vanesa? — Pues no, pero… — ¿Pero? —le increpó con indignación—. Basilio, no hay excusas. Vamos a tener un niño y que aún no le hayas dicho nada me crispa. ¿Esperas a decírselo para el día en que nazca? Pues como lo pretendas, olvídate de relacionarte con él. No llevará tu apellido ni te daré permiso para verlo. Serás todo un extraño. — Anda,… por favor, no me agobies —terminó por decir bajando la cremallera del abrigo y quitándose la capucha. No se había tomado la temperatura, pero sabía que tenía calentura—. ¿¡No sabes en la de líos en los que ando metido!? Mi vida se derrumba allá donde miro. Sin mostrarse afectada, mordió la tostada y se limpió los labios con un par de servilletas. En la mesa de enfrente una pareja de amigas, con conversación divertida, comía el producto de la casa: fritillas con chocolate, pero a ella no le acababan de gustar. — Si estás agobiado para un asunto tan importante, lo nuestro se termina aquí. Al principio te creí capaz, ya no me quedan fuerzas ni esperanzas. Fui inocente e ingenua por confiar en ti y en esa madurez emocional que nunca llega. —Bajó la voz y agregó obligándole a que le leyese los labios—: Solo te interesa matar a los que te secuestraron, hacer de vengador. Estas obsesionado con vengarte y hacer desaparecer los cadáveres. Y ya lo has empezado hacer. Él, que la había escuchado perplejo, repentinamente sintió un calambre recorriendo su espalda y sudoroso, miró en todas las direcciones. — ¿Qué sabes de eso? —farfulló, después de reaccionar, estirando el cuello hacía ella y bajando la voz al mínimo. — Estuve hablando con Acosta… y después, también lo hice con Vanesa. La encontré agobiada y agotada, y llorando me contó lo de Esther. No explícitamente pero tampoco me fue 341 necesario. Hace muchísimos años que sé leer entre líneas e interpretar los silencios. Y créeme que te entiendo pero eres un policía, y no puedes ir... — ¡Cállate! —vociferó demasiado alto, arrepintiéndose por la brusquedad, y sin saber cómo había establecido contacto con ella. ¿Acaso tenían sus respectivos números de teléfono? — Es una locura… acabarás muerto... Ayer, Ulloa, un hombre de negocios que probablemente nunca antes había disparado, te dejó al borde de la muerte,… Así que imagínate, con lo debilitado que estás…De hecho incluso apostaría que ahora mismo tienes fiebre. Basilio afirmó sin darse cuenta al mover la cabeza en ese momento le pesaba como plomo. Tiritó por tres veces consecutivas y, enfriado, se subió la cremallera hasta el cuello. — ¿Y me lo confirmas con esa naturalidad? Pues, chico estos tipos lo tendrían fácil contigo. Por si no lo sabes, estamos ante un número muy nutrido de profesionales que no se andan con nimiedades. Mataron a Olga Oñate y seguramente hicieron lo mismo con Oriol Moya. — ¿Un número muy nutrido de profesionales? ¿A qué tanto eufemismo? ¡No me jodas!… ¡Por mí como si son un ejército! Además,… creía que no te importaba. Creía que ya no pintaba nada en tú vida. ¡Déjame obrar a mi modo…! Escucha, listilla, si sabes que mataron a Morsa y a Olga, ¿qué coño hacemos que siguen libres? — Montoya y yo estamos buscando pruebas para cargarnos todo el chiringuito, cortándolo de raíz. No sólo queremos empapelar a los sicarios, queremos saber quién es quién manda y mandarlo a la cárcel —pronunció mirándole a los ojos como la profesora que descubre a su alumno favorito copiando e n un examen. Se terminó el vaso de leche, hizo lo mismo con la tostada, se levantó, cerró el libro guardándolo, tomó el bolso, extrajo la cantidad para pagar porque se la sabía de menoría, llamó a Alicia y pagó con una sonrisa que le agradecía el buen servicio. Como colofón, se giró sobre sus talones y exclamó cortante—: Hazte un favor, no te arrodilles; no quieras manipularme. Satisfecho por haber pinchado el teléfono de la inspectora, madrugar siempre le había ayudado, el observador silencioso, al que si le gustaban las fritillas pero que solo se había pedido un sándwich vegetal y un vaso de zumo de arándanos porque le habían dicho que esto último iba bien para evitar la infección de orina, había escuchado con todos sus sentidos a Herranz, y su mirada brilló cuando le refirió a Correa su maternidad. Por eso cuando, a su juicio, terriblemente enfadada, se levantó para volver al trabajo, se terminó el vaso, y pagó, dejando lo justo porque le gustaba ser discreto. No obstante no salió a la calle hasta que el subinspector, al que notaba despistado, no lo hizo. Entonces, habiéndose puesto una braga que cubría su rostro hasta los ojos y disimulaba su herida en la oreja, cuando desde un ventanal vio a los dos policías llegar a la acera de enfrente después de caminar sobre un paso de cebra, salió abriendo de un fuerte tirón. — Vamos, Itziar, detente —lo escuchó decir nítidamente. Y con la misma claridad la observó acelerando el paso entre la vorágine de gente que transitaba la calzada, abrigados hasta las cejas, evadidos en sus pensamientos, sin reparar en los demás, algunos entrando a edificios, otros saliendo. Basilio estiró el brazo y logró rozarla sintiendo por segundos que podría retenerla para convencerla como él sabía hacer. Pero, disfrutando de una salud mejor, ella, acelerando, continuó, ignorándolo, caminando por una calle y luego por otra en un recorrido desconcertante y zigzagueante. No quería parlamentar con él, no quería ayudarle en un plan que lo conduciría a la muerte, y habilidosa, lo perdió cuando entró en una tienda de la calle Alfonso XII. Cabizbajo, tomando aire a grandes bocanadas para recuperarse del agotamiento, pensando por unos segundos en su mezquindad, al dar por perdida la carrera, levantó la cabeza y se giró. Y en ese momento, apareciendo de la nada, un puño que le acertó a dar en el ojo malsano le hizo ver estrellas de colores. — ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en la puta! —exclamó por lo bajo, yéndose caminando hacia atrás a apoyar a la pared más cercana. Parpadeó más rápido de lo común, la luz le hacía daño. Transcurrido un cuarto de minuto, quizá menos, cuando el dolor más intenso se fue, y su visión empezó a mejorar pero viendo todavía nublado, dándose cuenta de que estaba a espaladas de un edificio en reformas, comenzó a buscar la respuesta a aquella agresión oteando entre las maquinaria, el contenedor para escombros y los obreros. Asustado miró en todas las direcciones porque entre la gente alguien le observaba y podría asegurar que el puñetazo que, le dolía bastante, iba a ser el mínimo castigo sino espabilaba. El resultado le llegó pronto, mucho antes de lo que imaginaba. A mano derecha, ni a cinco metros, esperándolo con una cínica sonrisa, estaba Toni Ordóñez que, muy disimuladamente le mostraba el cañón de su semiautomática Beretta, oculta parcialmente bajo su abrigo. Sin embargo lo que a Correa más preocupaba, no era aquella pistola sin silenciador, sino la navaja automática que bajo la manga, casualmente no se veía asomar pero sabía que estaba ahí. Ordóñez echó a andar hacía él. A Correa le hubiera gustado poder empezar a correr porque aquella era la única salida. Pero nada más lejos de la realidad. Se había quedado estancado y respirando hondo para vencer la ansiedad, sentía que las piernas no le correspondían pesándole cada vez más. El parcialmente encapuchado, sacó la navaja y la abrió con un gesto amenazador. Basilio, viendo a la muerte acudir a su encuentro, hizo lo único que podría salvarle: gritar. Y gritó como al que posee el demonio hasta que el esbirro, lejos de espantarse, se dirigió más rápido, y veloz, le clavó la hoja en la barriga. 343 Con los ojos abiertos como los de un búho, cayó de rodillas, y habiendo visto al sicario salir disparado, sujetando el arma ensangrentada, corriendo atléticamente, impotente, pensando que ese era su final, se llevó las manos a la brecha para contener la hemorragia. Sin embargo, cuando la vida se le escapaba no quedándole fuerza, cuando la gente se había arremolinado a su alrededor, veloz y radiante como un rayo una imagen viva y delirante se le apareció sintiéndola como su penúltimo objetivo. ¿Y por qué no? ¡Él iba a intentarlo! No quería morir arrodillado si había vivido toda su vida de pie. Teniendo las manos manchadas en su propia sangre hasta el empapamiento, alzó la cabeza y lo buscó con los ojos inyectados en sangre pero no descubrió su cabeza. Sin embargo sin querer resignarse tanteó en el suelo queriendo localizar una buena arma. Y la piedra elegida, siendo la más idónea de todas las que lo rodeaban era grande y afilada en un extremo. La agarro fuerte, se irguió poniendo todo el empeño que le fue posible y emprendió la carrera de su vida temiendo que sus sospechas se confirmaran. Habiéndose deshecho de la navaja tirándola a una alcantarilla cualquiera, con las piernas cruzadas, en una pose pasiva y contemplativa, sentado en un banco Ordóñez que, había cambiado de planes en el último momento, encontrándose en la calle Aneto, a veinte metros de las puertas secundarias de la comisaría nacional, esperando a la Herranz a la que había adelantado, no se sentía contento por haber herido de muerte a Correa, solo satisfecho por haber vengado a su hermano. Su indumentaria lo hacía pasar desapercibido, nadie de quienes se cruzaban con él lo miraba alertado. Al contrario: ellas lo admiraban por su belleza y fantaseaban con tenerlo en la cama; ellos, solo querían tener su porte, su elegancia y un éxito con las féminas que, realmente no existía porque de los dos hermanos él siempre había sido el desastroso no sabiendo nada del arte de la zalamería. Y aquella máscara de hombre bueno, con la que se ganaba la confianza de todos, le venía fabulosamente bien para ejecutar sus mezquinos y justos planes, sin por supuesto levantar sospechas hasta el último momento en tan ni siquiera los policías que custodiaban la entrada a comisaría. Estaba saboreando un chicle de fresa cuando, después de otear hacía la derecha no viendo nada importante, despejando la duda a la incógnita de si alguien o algo estaba observándole, volvió la cabeza y sintiéndose afortunado vio pasar a una mujer de las que nunca se fijarían en él, de las mismas que cada día son más sabías y que nadie, ni nada, las frena en su carrera. Se llamaba e Itziar Herranz e iba tras un buen surtido de lugareños: inmigrantes ilegales sin un duro y que aceptan cualquier trabajo, comerciales asentados con grandes propiedades muchas de ellas en ladrillos, políticos corruptos y los menos honestos, mujeres madrugadoras que venían o iban de la compra después de haber dejado a sus hijos en la escuela donde confían que sea el trampolín para el futuro prometedor que solo unos pocos alcanzan, estudiantes paseando libros porque las vida es demasiado hermosa como para estudiar, abuelos paseando al chucho mientras admiran el crecimiento urbanístico, chicas asiduas a la peluquería muy guapas, emprendedoras, encantadoras y peligrosamente arriesgadas, currantes que cobran una miseria pero que no se resignan a abandonar sus sueños y durante las noches hacen cuentas para sacar a flote su propia empresa, y tipos con cara de drogadictos vistiendo trajes de cientos de miles de pesetas porque ellos si triunfaron mas ya la felicidad se cansó de ellos, y desolados la buscan en sustancias ilegales. Herranz envuelta en su abrigo, caminando ligera, se acercó tanto como necesitaba. Ordóñez viéndola, disfrutando cada instante, se levantó, y agarrando la semiautomática anduvo hasta ella. Pensó que sería una brutalidad matar a aquel bebé que no tenía culpa de nada, pero el Universo no iba a notar mucho cambio por un niño menos. Todo seguiría siendo igual de injusto, de feo y de desasosegante, y matar a dos Correa en un día debería de estar premiado. Entonces, desconcertándole notó un golpe en la cabeza que le abrió una pequeña pero molesta brecha manchándole de sangre el cuero cabelludo y la gorra. Iracundo se giró y no vio a nadie. Basilio que de niño, en la juventud había desarrollado afición, brazos y puntería para el rugby, lo había herido escalabrándole, no aparecía. Y para cuando dio por concluida la búsqueda sin éxito, no se había esmerado mucho pero no había dejado de utilizar a conciencia sus afinadísimos sentidos, la inspectora, para la que el tiempo volaba, ya había entrado al edificio más seguro de la localidad. Asustado pero guerreoso, con la lengua de fuera, oculto tras un camión cisterna de Gasóleos Albacete fortuitamente aparcado en la calle Cataluña, Basilio se atrevió a respirar después de ver a Herranz ponerse a salvo. Lo que pudiese hacerle Ordóñez le inquietaba pero sabiéndose con oportunidades porque el susodicho lo daba por muerto, se atrevía a ser positivo, y agotado, febril y despistado, se acurrucó. Basilio sin aliento notó un cañón en su cabeza, y sin temor, con los labios morados y la tez blanca, giró la cabeza tanto como pudo. Quien empuñaba el arma no era su primo Héctor gastándole una broma, ¡qué más quisiese él! Era el vengativo sicario, y lo miraba rencoroso, impaciente, con el ceño fruncido producto de un odio que, solo se podía comparar con el que sentía Correa por toda su raza. — ¿Cuántas vidas llegas a tener? —le preguntó. Correa resopló, no tenía ganas de juegos, si lo iba a matar, que fuese ya. Ordóñez, de talla inconmensurable para un minimizado subinspector, quitó el seguro a su semiautomática, y con su derecha hizo por presionar el gatillo. Volarle la cabeza a aquel capullo sería gozoso después del calvario que llevaba padecido; sin embargo seguía pensando 345 que se merecía un sufrimiento peor. Entonces, en un gesto que se podría considerar siendo generoso de humano, telefoneó pidiendo una ambulancia. — He considerado que disfrutaré más viéndote morir paulatinamente. Matarte no te hará tanto mal como si mato a uno de los tuyos. Ese será tu castigo por matar a mi hermano Eric. Así que, recupérate físicamente porque necesitarás estar fuerte para llevar los días y las noches de incertidumbre. Podrás evitar dormir pero nadie te asegurará que ataque en la mañana. Podrás tener a tus hijos, esa niña y ese niño tan traviesos como guapos e inocentes y a los que vi ayer mismo a través de la mira telescópica de mi arma de alta precisión, a la vista pero nadie te asegurará que no voy a ir a por tu madre. Podrás emprender un viaje pero nadie te asegurará cuánta paciencia tengo ni dónde estoy. Podrás llevar pistolas pero nadie te asegurará que no envenene a alguien a quien amas. —Palpó allí donde estaba manchado de sangre calculando para sí que seguramente estaría vivo por el grueso de sus ropas y, al hilo, en cuanto escuchó a la ambulancia, rápido, desapareció. SEGUNDA PARTE 347 CAPITULO I Viernes, 4 de diciembre de 1998. Su estancia en el hospital se había prolongado más de lo que le hubiese gustado por complicaciones que, no quería recordar y apunto habían estado en más de una ocasión de llevarlo a una tumba. Una, en la parte donde pega más horas el sol, en el aumentado por reformas de cara a unas próximas elecciones, cementerio de Ares que esa semana había inaugurado nuevo tanatorio con la presencia como invitado de Rafael Ulloa, camarada de partido de Jorge Sañudo, el alcalde de susodicha población y poseedor del bigote más cutre del panorama político. No obstante el vicepresidente de Castilla La Mancha no fue a quien primero vio al llegar a casa y enchufar la televisión. No, porque la primera cara que vio le era mucho más cercana. Se trataba de su amiga Elena Serra, que bien abrigada con una trenca azul, a las puertas de la escuela Reina Sofía, hacía declaraciones a la prensa sobre la detención aquella mañana de Javier Machado y con su habitual timidez extrema. Con los brazos en jarras, y la bolsa de deportes donde guardaba las pocas pertenencias que le había llevado su mujer al hospital descansando sobre la mesa, la escuchó y observó muy atento. Que sus compañeros hubiesen detenido al asesino que desde octubre los había enloquecido le impactó enormemente empero no se atrevió a confiar al cien por cien en ello. Cuando el reportaje hubo terminado fue a la cocina, necesitaba beber alcohol. Beber un vaso de ron, comerse un bol de palomitas y ver una buena película de Clint Eastwood, Billy Wilder o Howard Hawks sería perfecto. Habiendo espantado la idea de telefonear a Espinoza para informarse del caso más mediático de la historia criminal local porque ahora lo que más le importaba era localizar a ese Ordóñez. Necesitaba hacerlo antes de que cumpliese con la promesa que le había hecho y de la que absolutamente a nadie había dado parte y por tanto le amargaba el ánimo. Al finalizar un vasto registro sin éxito, sintiéndose decepcionado, recordó que su mujer le había dejado dicho que días antes de la salida del hospital de Esther se había deshecho de todo. Soltando improperios entró a su habitación y tomó dos billetes de cinco mil de su particular y, desconocida para Marco, caja de caudales. Al niño últimamente, salvo cuando pintarrajeaba sobre ello le había dado por romper todo lo que había a su alcance, inclusive las cajas de las cintas de video y varias plantas que su madre tenía. Al parecer se estaba haciendo cada día más travieso. Así no dejaba atrás a su prima Daniela a la que tanto quería y se imitaban recíprocamente. Sofía, pronto quedaría de santa. Entró al baño, notó que había poca iluminación pero para lo qué había que ver no se iba a molestar en subir a retirar la lámpara, de esas cosas se ocupaba Vanesa. O, en el peor de los casos su hermano, el muy mañoso como eterno cómplice de su esposa. Se miró al espejo, se peinó con los dedos mojados en agua y optó por ir al peluquero antes de acercarse a una licorería. Un afeitado de cabeza sería una opción loable e imaginar la expresión de su mujer al verlo le hizo sonreír. — O tal vez esté confundido y en cuanto me vea se derrite por mis huesos —se dijo un segundo antes de empezar a enjabonarse la cara para afeitarse. Al acabar, inmediatamente después de echarse el bálsamo para después del afeitado, gustándose por su nuevo look, no se había dejado nunca antes perilla, al tiempo que se sintió satisfecho por el resultado, las tripas le rugieron. El reloj de la cocina marcó que eran las siete, pero únicamente pensaba en beber. Con una bufanda roja y blanca, tejida por su madre, y con el abrigo puesto porque la calefacción estaba rota desde la semana anterior, Rosas, repantigado y fumando aprovechando que estaba solo sin Correa ni sus compañeros ni él podían detenerse a respirar, descolgó el auricular del teléfono que había sobre su escritorio después de interrumpir el tecleo para uno más de sus informes. — Comisaria de la Policía Nacional de Lobos, al habla el subinspector Francisco Rosas. ¿Dígame? —mal pronuncio con aquel pitillo en los labios. — Buenas tardes. Siéntese y tome nota. Tengo un recado para usted —lo saludó con mucha amabilidad una voz desconocida que estaba a caballo entre ser masculina y femenina, seguramente de veinteañero pero con matices de adolescente, tal vez por la pasión impresa. El subinspector escuchó echando el cuerpo hacía delante, dejó el cigarro sobre el cenicero, y viéndolo humear asió un bloc de notas y un bolígrafo. El desconocido, aprisa después de haber leído entre los ruidos, continuó: — Me llamo Vicente Suarez, trabajo en el negocio familiar, la zapatería Suarez & Sanz de la calle República de Suráfrica, y hace cinco minutos, mientras limpiaba los probadores encontré una pintada. —Guardó silencio, se preguntó si sería apropiado contar una apreciación que en un primer instante le conmocionó. Sin embargo escuchando al policía toser, decidió omitir que había llegado a pensar que el material con el que había manchado la puerta, era sangre. Realmente, después de llevarse un poco a la lengua, había comprobado que se trataba de pintalabios—. La leí y en ella quien fuese que la escribió pidió que llamara a este número para decirle a quien lo cogiera que esta noche cuatro personas van a perder la vida a manos de El Justiciero. 349 Tres horas después, cuando en el pequeño establecimiento Suarez & Sanz no quedaba nada por hacer porque Rosas había interrogado al dependiente, y los técnicos habían buscado en vano huellas dactilares en la pintada o en el habitáculo, después de que el joven les indicase la falta de cámaras de vigilancia, a un apartamento de la calle Luxemburgo entraron cinco amigos. Nacieron en 1964, dentro de familias humildes, trabajadoras, pero que en algunos casos, con parientes víctimas del alcohol padecieron las consecuencias siendo víctimas o testigos. No obstante siempre fueron un grupo solido, con una amistad sin parangón a prueba de cualquier circunstancia que, a mediados de los ochenta participó en la Movida madrileña con su propia banda de punk, Los teleoperadores de Saturno. Y sin embargo, con secretos que les taladraban la conciencia. A escaso cien metros del cementerio, Lucas Flores y Lorenzo Medina, que en los ochenta fueron el bajo y el batería respectivamente, la noche anterior habían violado a una chica. La joven que, había pasado toda la tarde estudiando Química con su novio, de regreso a casa, con la carpeta bajo el brazo, la cabeza llena a reventar de conocimientos y los brazos escritos con tinta por si un dato le bailaba, tuvo la mala suerte de conocerlos. Sin pensarlo, después de forzarla sexualmente, sin arroparla con unas prendas que antes habían roto a navajazos, con una piedra la golpearon en la cabeza hasta dejarla inconsciente, y como dos cobardes fantasmas desaparecieron esperando que el frio la matara. El solista, Samuel Garrido, junto a su pareja Aitana, su novia desde los veinticinco y coro junto a su hermana, cuarenta y seis noches antes habían intentado matar a la madre de ella. La anciana, demente e incapacitada físicamente, dormía cuando ambos se abalanzaron con un almohadón aprovechando que dormía. No lo lograron, Aitana había sabido detener el impulso criminal. Federico Martínez, el segundo de los guitarristas y también compositor, enmascarado, una semana antes, había empotrado un todoterreno robado contra el escaparate de la multinacional donde había trabajado como vendedor de trajes para caballeros. Se llevó un traje de lino y tres corbatas. No tuvo tiempo de alcanzar unos zapatos de su número y como lo habían educado en los buenos valores, no tomó nada que no le hiciese falta. Y por último, el manager, Aitor Carrascosa, el anfitrión, era el falso justiciero. Su mujer lo había estado maltratando durante los cuatro años de casados, y la noche del lunes veintitrés de noviembre, después de una traumática cena con sus suegros, la había matado degollándola. Con su cuerpo todavía caliente, agradecido de no haber tenido hijos y satisfecho de sus conocimientos de anatomía, la había destripado. En estado de euforia había metido sus restos en varias bolsas de basura, había bajado a la calle por dos ocasiones, y sin una buena pala que lo ayudara, con un palo, sus uñas y paciencia, lo más alejado de las farolas, la había enterrado. — ¿Qué queréis beber? —les preguntó Aitor después de que cerrasen la puerta y comenzaran a deshacerse de los abrigos y gorros. Samuel llevaba uno con su nombre bordado, su suegra antes de la enfermedad había tenido momentos de cariño para él—. Por cierto, ¿qué sabéis del maître? Me prometió escaparse esta noche pero veremos si la parienta le deja. Para un día que libra, espero que no nos deje en la estacada. — Trae Coca colas —respondió Federico con rapidez y energía, sentándose en una silla—. ¿Qué somos si a las diez y cuarto empezamos bebiendo? — Los mismos desgraciados de siempre —contestó Lucas extendiendo el mantel y dándole a su inseparable amigo Lorenzo las cartas—. ¿Pero por qué coño quieres que venga ese carcamal? Peor no puede caerme. Si queremos aguafiestas a la próxima me traigo a mi mujer. — ¡No hables de tu esposa en vano, sinvergüenza! Que sepas que lo invito por la pasta porque a mí tanta solemnidad me toca la moral. Pero ese desgraciado tan estirado siempre arrastra amigos adinerados. Una vez si no recuerdo mal, hubo una mano donde se acumuló más de millón y medio. Yo por supuesto salí trasquilado pero porque soy tan malo que solo gano cuando juego con mangarrianes como vosotros —contestó Carrascosa riéndose y yendo a buscar unos cigarros. Los seis puros habanos que aún conservaba pertenecían a los restos de la boda de su hermana Maite con el mismo Lucas. Lorenzo, pensativo, barajando, se acercó a una ventana y miró a través de ella: por la acera de enfrente vio aparecer a un vecino. Le costó reconocerlo con su nuevo aspecto pero, ¡qué diablos!, era Correa. La cicatriz de la mejilla lo delató. Vanesa que desconocía con claridad los motivos por los que su marido había sido apuñalado en mitad de la calle, enfadada por su falta de compromiso, teorizaba haciéndolo sin poder detenerse. Daba una y mil vueltas a las escuetas explicaciones que le había dado, sospechando que en conjunto eran un mal redactado puñado de mentiras. Y entretanto, cada minuto de las veinticuatro horas del día, durmiendo a base de somníferos empero teniendo pesadillas porque estaba enfermizamente preocupada y obsesionada porque el desconocido al que Basilio no había querido describirle con eficiencia, volviese a acabar lo inacabado matando a sus dos hijos. Por eso, y porque Esther le pedía volver a ver a la familia, en tanto en cuanto pudo, había decidido salir de Lobos aprovechando que esa semana la habían dado de alta. Una hora después de haber llegado, estando en la cocina de casa de sus padres, sentada en el sofá más próximo a la lumbre que desde primera hora de la mañana su madre había prendido; jugando con Sofía a las damas en el tablero que mantenía sobre sus rodillas y hasta que la niña se rindiese porque desde hacía cinco minutos estaban en tablas; y sin perder de vista al benjamín que andaba cerca de los maceteros jugando con dos dinosaurios; escuchó un golpe seco en la puerta del patio que le hizo dar un brinco hasta ponerse en pie. Derribado el tablero, con Sofía recogiendo y gruñendo porque a su juicio esas no eran formas de acabar, maldiciendo el momento en el que sus padres habían tenido que salir y se había negado a ir con ellos excusándose en la tormenta, se acercó caminando despacito y 351 preguntándose qué haría si era el asesino yendo a matarles, agarró a Sofía y a Marco de sus manos, y los llevó al cuarto de baño. — Cierra y echa el pestiño —le dijo a Sofía con la voz temblorosa y acariciándole la mejilla. La niña, asustada, obedeció. Se escuchó otro golpe pero doblemente fuerte. Seguidamente una voz, dura y ronca. El desconocido estaba constipado. Vanesa subió las escaleras, entró al dormitorio de sus padres, agarró la escopeta que su padre usaba en las cacerías de perdiz, y sin buscar cartuchos, desconociendo si estaba cargada o no, corrió a bajar los escalones llevándola sujeta por los cañones, con el brazo estirado. Impulsada por el instinto materno, a cincuenta centímetros de la puerta, decidiendo si tomar la manivela y abrir, agarrando el arma correctamente, evitando que el pulso le temblase más de lo adecuado, llevando el dedo al gatillo, abrió la boca. — ¿Quién está ahí? —preguntó gritando, resultando histérica. Quien fuese respiró hondo, tosió, y se pronunció: — ¡Soy tu hermano Fernando! Vamos Vanesa, ábreme. Me voy a helar. En ese mismo momento Rosas entró al despacho de su comisario y, tomando asiento en un sillón que estrenaba tapicería, le relató detalladamente lo visto en la zapatería así como el interrogatorio al empleado. A continuación, pidiéndole agua porque se le había quedado la boca seca, con premura pero siendo precavido comentó sus hipótesis en un ambiente con olor a tabaco que hubiese hecho vomitar a Herranz. — ¿Me estás diciendo que ahora hay otro tipo que juega a ser El Justiciero? — No, lo que yo creo es que este es el autentico. Machado nunca nos ha dado motivos para dudar de él. Estuve en los interrogatorios y no tenemos nada. — Pero no olvides que tampoco él tiene coartadas para cuando fueron asesinados. Hablare de ello con Valdemoro y con Ángulo. —Dio una calada a su cigarro, se lo apartó de la boca, tosió, y con la mano, hizo porque el humo se fuese—. Por otro lado si nunca nos había avisado de sus planes, ¿por qué ahora obra distintito? ¡Ese desgraciado me va a sacar loco! Antes de que Ulloa fuese cazado por tu compañero llevaba una vida sin vicios… ahora, Fran, no hay día que para poder conciliar el sueño no tome somníferos. — Lo siento —balbuceó el sevillano—. Quizás quiera hacernos ver que Carrascosa es el farsante. Quizás al autentico le gusta la fama que sin pretenderla ha creado. El jodido se ha convertido en una estrella mediática. Mi madre me ha dicho que en un canal privado le ofertan más de veinte millones por una entrevista. — ¡La telebasura me da nauseas! O quizás este cambio se deba a que antes era un aprendiz y ahora que se siente más profesionalizado quiera ejecutar a más de un desgraciado a la vez y poniéndolos sobre aviso. Olvidándonos de conjeturas sobre su psique: ¿se saben los candidatos que optan al premio? ¿Y qué me puedes decir de Carrascosa? Todavía está siendo vigilado pero… ¿de qué nos servirá? El Justiciero no ha conocido impedimentos todavía. Recuerda el caso de Diana Manzanares. Ella también estaba bajo custodia. — Vale, llevas razón. Carrascosa es un candidato. Tal vez el que cuenta con más posibilidades. O no. La pasada noche se registró una violación. La chica ha muerto, de los culpables no sabemos nada pero su novio esta absuelto. A esas horas estaba en un bar, hay más de dos docenas de personas que atestiguan que lo vieron. ¿Y tú qué me puedes decir de Basilio? Estamos desbordados. Sería bueno que nos ayudara aunque por sus lesiones fuese desde las oficinas. Lorena, a la que hoy le tocaba el turno de custodiarlo me dijo que ya le han dado de alta. — No me hables de Basilio Correa, ese mequetrefe es un hijo de la gran puta que da igual lo que haga pero siempre lo jode todo. Seguramente ya haya puesto el culo sobre el taburete de un bar. No quiero saber nada de él. Por mí como si decide matricularse en un colegio budista yéndose a Nepal a vivir. ¡Podemos hacerlo sin él! —Francisco Javier con escepticismo, y deshaciéndose de la idea de llevarle la contra, arqueó las cejas—. De momento, antes de que sea tarde, daré un comunicado de prensa. Seguidamente hablaré con Machado y con el instructor del caso. ¿Alguna cosa más? — No hay nada más que decir —verbalizó levantándose con la alegría de saber que se aproximaba el momento de poder respirar un aire más sano. No había tomado el coche porque le apetecía pasear. E iba caminando, sin inmutarse por el viento frío que hacía mover las arboladas peligrosamente y le azotaba las mejillas, mirando hacia al frente pero entretenido. En aquellos instantes, después de haber cenado un pincho de ensaladilla rusa y bebido una cerveza en el bar de Diego Moreno, quería llegar a casa. Ducharse, para quitarse la pelambrera que se le había colado a través del cuello del jersey, prepararse una taza de chocolate instantáneo, conducirse al salón con ella y una media docena de madalenas, y terminar la cena viendo Perdición sería un planazo. Seguramente la película que Billy Wilder dirigió en 1944 le haría a ratos olvidarse de la última discusión con su mujer. En cambio no sería igual de efectiva con el frustrante sentimiento de soledad que lo entristecía. Vanesa lo había castigado llevándose a sus monstruitos a Malva antes de que saliera del hospital y eso lo enfurecía. ¿Sin embargo cómo decirle algo a doña Perfecta? No había valor si se quería mantener la paz. O lo que quedaba de ella. 353 Basilio, con considerable frío, a continuación de encontrar en el armario la cinta escogida, al hilo de mirar dentro del reproductor levantado la puerta no fuese que a sus pimpollos les hubiera dado por meter tierra, en cuclillas, y mientras en un cazo el chocolate se calentaba, introdujo la cinta donde había gravado Perdición y presionó el botón de rebobinado. Desconocía en qué punto empezaría la emisión, sin embargo estaba dispuesto a ver el coloquio de José Luis Garci, si es que se encontraba con el programa ¡Qué grande es el cine! Y fue cuando se acercó a la cocina a retirar el cazo cuando sonó el timbre en casa de Aitor. El manager de Los teleoperadores de Saturno se levantó de la silla y con dolores en las rodillas a consecuencia de las horas de brasero, después de un caminar errante, llegó hasta la manivela, y abrió de un tirón. Frente a él, el maître. Con sus lentes perfectamente colocadas, vistiendo una americana gris, unos pantalones vaqueros, y llevando, sobre la camisa blanca, una corbata roja, a Carrascosa le pareció estar ante un vendedor de enciclopedias. Manteniendo la risa bajo disciplina, le estrechó la mano y lo invitó a pasar. Cuando el empleado del Querida Galicia entró, antes de cerrar la puerta, vio a dos jugadores más. No los conocía pero sabía porque eso se sabe que, cada uno de ellos ganaba en un año lo que entre sus amigos y él, ganarían en diez. Pasaron siguiendo los pasos de Escudero. Aitor los escuchó presentarse, y respondió tendiéndoles la mano. Sus amigos dejando la partida por perdida hicieron lo mismo imitando una actitud inusual entre ellos. A los de su clase con elevar el mentón les sirve. Eran señor y señora. Ella, Amparo Vergara, de cincuenta y cuatro años cumplidos en octubre, había sido alta, en un pasado fue rubia, en un futuro sería calva, e intentaba disimular sus problemas capilares con un sombrerito, pero se quedaba a medio y haciendo el ridículo. Sin embargo lo que no podía ocultar, y ni siquiera pretendía, era su fortuna. Aquella que había hecho con su red de farmacias y por la que el dinero le salía hasta de las orejas. Él, Fermín Montes, con cuarenta y seis primaveras, metro sesenta de estatura, pelo engominado y nicotina en los dedos godos como morcillas, se había dedicado toda su vida al negocio de la compra venta de suelo rustico pero también, como su enorme cintura hacía intuir, a comer hasta reventar. Y cuando Aitor, bostezando como hipopótamo protagonista de los documentales de La2, se dispuso a cerrar la puerta, un disparó directo al entrecejo, lo mató. Fernando, Víctor, Carlos, Mauricio, y la única chica del grupo Elvira, tan poco agraciada físicamente con sus gafas de culo de baso con montura a lo dálmata, pelo rizado peinado a lo salvaje, y cicatrices en el rostro de una varicela que el verano pasado convirtió el pasillo de su casa en una pista de deslizamiento a cargo de los polvos de talco para el picor, como seductora si tenías el placer de acercarte a la niña más carismática del barrio San Joaquín, esa tarde conversaban en un banco frente a una tienda de electrodomésticos. Veían lo que los televisores a la venta, en oferta algunos, retransmitían que en ese momento eran las imágenes de un programa infantil: un serial protagonizado por gnomos que tenían por mascota un zorro y un cisne. Mas sin prestar mucha atención conversaban acerca de la última película no recomendada para menores de dieciocho años que solo Elvira tenía el placer de haber visto. — A mi mis padres nunca me dejarán ir —sostuvo Mauricio dando vueltas a un chicle que en sus orígenes le supo a fresa. — No tienes porqué pedirles permiso —respondió ella, dicharachera, con su voz de pito, poco paciente al quitarse de encima la mano sudada de un Víctor que se las daba de listillo. Pese a las bofetadas que ya le habían dado—. A mi madre le pido dinero para ir al cine y si me pregunta cuál iré a ver me invento el titulo. O le digo que reponen Bambi. — ¿Bambi? —dijo abriendo los ojos el muchacho. Elvira tenía siempre respuestas para todo. Su desparpajo le cautivaba, su sonrisa dulce le embrujaba. Sabía que tras aquellas espantosas gafas se encontraba su particular cisne. — Si, Maurice —le dijo ella sosteniéndole la mirada, hablándole con el acento francés que su abuelo materno, exiliado durante la dictadura, le había tenido a bien enseñarle—. Inténtalo. Si no, el próximo miércoles vamos juntos. Te invito. Fernando cansado de aquella conversación, saltó al suelo, aplastó un pequeño grupo de hormigas y se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Aquel día era su cumpleaños. Ninguno le había felicitado. Ni siquiera en su casa se habían acordado, los preparativos para el bautizo de su hermano los tenían demasiado ocupados. Pero le daba igual, o eso quería creer. Tener pelos en las axilas, un pequeño bigote bajo las narices y los bolsillos cargados de petardos superaba la alegría por cumplir los trece. Tomó uno de ellos, agarró el mechero con publicidad de un partido político que le había birlado a su padre, y rápido, lo prendió y lanzó al centro de la calle. Su amigo Víctor dio un respingo, el jodido dijo una palabrota, Carlos rompió en carcajadas. Con sus dientes de conejo y su melena aquel muchacho no hacía otra cosa salvo reír, sonreír, suspirar, soñar despierto y escuchar a Serrat. Decían que estaba enamorado de la maestra de primero: si era así, el chiquillo tenía buen gusto. La retransmisión de los dibujos se detuvo. Los servicios informativos prorrumpieron con un avance informativo. Un periodista con cara de pastel, sin chaqueta, con una camisa blanca y corbata verde salió en pantalla. No se podía escuchar que decía pero Elvira saltó de su posición y se acercó hasta que sus narices rozaron la ventana. Intentó leer los labios del presentador. El profesional de las cámaras, mal maquillado porque las prisas nunca fueron buenas dio pie a una rueda de prensa donde aparecía el comisario de la Policía Nacional. Hablaba de El Justiciero. 355 En silencio, la adolescente de una gran sensibilidad, soñaba con ser como aquel afamado ejecutor. Sabía que sus amigos, no la comprenderían, aquellos imberbes solo querían bailar y futbolear. Por eso, sus sentimientos de momento solo los había plasmado en las últimas páginas de sus cuadernos escolares retratándolo como una mujer. Para Elvira no cabían las dudas. Con el corazón palpitándole a diez mil millones de pulsaciones por segundo, quizás tal vez menos, Federico Martínez, sin atreverse a mirar al desconocido que había matado a Carrascosa porque nunca había tenido problemas para admitir su cobardía, salió a prisa del salón hacía el pasillo. Pero en silencio. Atrás dejaba y qué se buscasen la vida a sus amigos del colegio y a esos tres estirados que, muy cretinos daban por sentado haber escrito las reglas del póquer. Abrió la puerta del dormitorio principal, miró dentro. Un vistazo fugaz. Un disparó le hizo brincar. Temblando como una hoja, sintió que el corazón se le iba a salir por la boca, se agarró al marco de la puerta para mantenerse erguido. No pensó en quien pudiese haber sido la víctima. Otro disparo, gritos de dolor y de rabia, un torrente de insultos, en silencio por no atreverse a respirar miraba a ningún lugar en concreto. Las orejas empezaron a arderle, comenzó a rezar un Padrenuestro, las palabras le salían perfectamente aún no habiéndolo rezado en más de dos décadas, otro disparó, un siguiente, de nuevo otro. Un intervalo de súplicas y dos disparos más. Escuchó pasos aproximándosele y por fin, una reacción. La casa de su amigo era muy pequeña, entró al cuarto de baño. En la bañera había ropa tendida. Abrió las puertas del armario de debajo del lavabo. Era bajito porque sus padres lo eran, sus abuelos lo habían sido y sus hijos lo serían pero no cabía. Cerró la puerta y en un hueco encontró un cesto de mimbre de metro. En Lobos había una tienda que los vendía en exclusividad e incluso antes de que los trajeran de China los fabricaban, su madre había trabajado en ella hasta el despido masivo. Lo destapó y como estaba vacío entró dentro después de haber cerrado desconsolado por no haber encontrado cerrojo. Oyendo por segundos los pasos más próximos, con las rodillas tan flexionadas como su elasticidad daba de sí, encogido hasta el punto de que su mentón daba con sus huesudas articulaciones, tal cual feto, con los dientes apretados para evitar gritar, sintió como alguien empujaba la puerta. Y la abrió tanto como pudo hasta caber. Los dientes le castañeteaban cuando a través de unos mínimos agujeros vio al desconocido quitarse el pasamontañas. Se estaba mirando al espejo. Sin embargo no pudo distinguir si era mujer u hombre, pero viéndole la cabeza rapada hubiese apostado que se trataba de un fulano. Sus anchas espaldas le impedían determinar con claridad. Mas si pudo apreciar un tatuaje asomándole por el cuello que archivó en su menoría fotográfica, la tan bien ejercitada por sus aficiones al juego, y por último se atrevió a apostar que estaba herido. ¿Quién hubiese sido el valiente, habría pagado con su vida? No lo sabía pero por el número de disparos que recordaba con vaguedad, bien podría ser el único superviviente. El desconocido, habiendo dejado la pistola de la señora sobre el mueble del lavabo, con una serie de padecimientos que nunca se reflejaron en su rostro porque tenía la misma expresividad que una máscara tallada en madera, se quitó las dos prendas de vestir de la parte superior quedándose solo con una camiseta de tirantes. Estudió la herida, y descartó coserse. Tenía poco tiempo y se acercó a por la toalla de las manos para practicarse un torniquete. Con mucho miedo bajó la vista buscando el arma, al segundo la encontró. La sostenía en la cadera derecha, sujetándola con una pistolera que desde el primer momento le gustó. Era un imbécil, en aquel momento tan sumamente jodido, se prendó de aquel cacho de cuero por antojársele de otra época, de la misma en la cual John Wayne cabalgaba. Respiró hondo, parpadeó, y cuando sus ojos nuevamente se abrieron vio que ya no estaba ante el espejo. Ahora estaba frente a la bañera mirando los adoquines, sujetando dos armas. A Federico sin creer que aquel sanguinario tipo sabía multiplicar las armas como en su día Dios multiplicase el vino y los peces, no se le ocurrió mejor alternativa que empezar a llorar. Con la misma facilidad con la cual había superado el control visual de la pareja de policías a la entrada del inmueble, esta vez salió. Mas ahora sangraba. La señora del sombrerito ofreciendo una velocidad de reflejos inaudita, sacándose de su bolso, una pistola del tamaño de los meñiques de su amigo el corredor de inmuebles, le había disparado después de haber tumbado a Carrasco. Sin embargo, aún con el hombro herido, no pensó por un segundo en cancelar sus planes para aquella noche. La obra, en exceso compleja, que tenía en mente, planeada a la perfección sin notas manuscritas y contándole a su hermano de la misa la mitad, no soportaría cambios en el calendario. ¿O tal vez si? Todo sería cuestión de planteárselo si su muy obsesivo y ansioso carácter que, machaconamente la disuadía de tomarse tiempo para respirar subrayándole la importancia de su trabajo por encima de cualquier emoción, se lo permitía. Con sangre en la vestimenta, abrió la puerta y con dificultad subió al furgón. El mismo automóvil adquirido tres días antes a un vendedor privado y de Madrid que se deshacía de ella por un módico precio, pensando en la vida tan satisfactoria de jubilado que lo aguardaba con los brazos abiertos en su localidad natal de Asturias. Arrancó, maniobrando con dolores pero sin levantar escándalo, y comenzó a conducir observando a través de espejo retrovisor a la pareja de policías. Aquellos dos tipos que creían pasar desapercibidos llamaban la atención escandalosamente, de hecho, hubiese sido más sutil que sobre la baca hubiesen colocado un cartel con luminosos. 357 Pasado cuarto de hora, después de haber escuchado la puerta principal cerrarse con un leve chasquido, quizás media hora porque del valor ni siquiera sabría cómo se escribía, Federico hizo por salir, y tras pasar un mal rato de forcejeo con sus piernas entumecidas, habiendo hecho caer el cesto, salió como gatito entrometido. Se ladeó el flequillo, largo, y sin dejar de hacer funcionar el oído, con temblores logró ponerse en pie. Con mucho miedo no se atrevió a registrar el cuarto de baño, solo echó un vistazo de curioso al lavabo. Encontró numerosas machas en el grifo y en el lavamanos. Asustado, sintiéndose las piernas flácidas, padeciendo calambres, recorrió el camino hasta el salón sujetándose a las paredes y al entrar dentro, vio la terrible escena que jamás le volvería a permitir dormir. Se hubiese arrodillado a buscar el pulso de cada cual pero para qué molestarse. Estaban rotundamente muertos. La sangre vertida le bastó para saberlo. Sin detenerse, con la cara fría por las lágrimas derramadas, agarró la manivela y salió al pasillo. Encontró a un niño, melena morena, tal vez tres años de edad, en su triciclo, pedaleando con furor en el pequeño descansillo, y a una anciana de no menos de ochenta años, apoyada en su garrote, subiendo las escaleras hacía la planta inmediatamente superior. Ella, que con mucha probabilidad había oído los disparos, lo saludó tras girar el cuello tanto como búho, el niño, con unos ojos tan grandes como sus mofletes también, pero Federico ni se inmutó. Ni siquiera cuando agarró la barandilla para bajar las escaleras reparó en que seguramente la mujer podría identificarlo. Enumerando por primera vez el número de personas que había matado víctimas de su metódico modus operandi, y qué cómo cantidad no le importaban, una vez llegó a su centro de operaciones, el sustantivo de casa era demasiado personal para identificar a aquel lugar frio como pasar un invierno en Rusia sin vodka, Minerva fue al cuarto de baño, abrió las puertas del mueble donde guardaba lo básico para practicarse las curas más urgentes, y extrajo aquello que le hacía falta. Sin escalofríos porque quien no tiene corazón para matar a desconocidos desarmados no pasa ni calor ni frio, se desnudó de cintura para arriba y sin temblarle el pulso se zurció aquella brecha sin importancia porque solo era un rasguño. La señora cuya melena estaba en vías de extinción no había tenido mucha puntería, la bala solo le había rozado. Si no, quizás ya estaría en el otro barrio. Sonrió observando a través de la ventana, y encantada de no tener vecinos a más de dos kilómetros a la redonda se congratuló de haber adquirido aquella casa. El caserón que por sus proporciones era perfecto para sus maquiavélicos planes solo tenía frente a él, y separado por una carretera de acceso a Lobos, un encantador parque que para más inri no contaba con vigilancia especifica. Pero aún así era perfecto para las familias por sus columpios, toboganes, y un par de porterías de fútbol, barbacoas en buen estado para sorpresa de todos, mesas con bancos de madera, espacio reservado para acampar y cuatro urinarios diseminados en el perímetro que, milagro milagroso, llevando ahí más de siete años todavía seguían vivos. Ensimismada como llevaba mucho tiempo sin hacer, dejó que sus ojos se fuesen cerrando. Su mente aprovechando el permiso voló llegando a recordar con nitidez la conversación que había mantenido con su hermano el día anterior. Se encontraban aguardando, observando hasta la más mínima e insignificante bolsa de patatas fritas volar, cuando tomando esporádicamente pasteles rellenos de diversos sabores como la nata, el chocolate, o la trufa, Minerva rompió el silencio: descubriendo a su hermano tenso, poniéndole una palmada en el hombro, le dijo: — ¿Qué te sucede? Si estás nervioso, no lo estés. Sabes que lo controlo todo. — No subestimes a los policías, saben mucho más de lo que se cuenta en la televisión. — Ya lo sé,… pero por eso mismo tienes a tu querido amigo,… Ese soplón, de tan tonto como es me resulta fantástico. Además Basilio con su naturaleza animal y simplona tarde o temprano se convertirá en mi aliado. —Rebajó el entusiasmo y a modo de confidencia añadió—: Solo que el precio a veces se me antoja muy caro. — Fijo que cuando te monta te hace mucho daño —le dijo refiriéndose a su lesbianismo, el que desconocía por ella pero sabía gracias a su intuición de hermano. La chica no contestó. Respetándola añadió—: Aún así, lleva cuidado, y deja que te recuerde lo peligroso que puede resultar… No lo conoces tanto como crees, pero sé que cuando lo acorralan es peor que un león enjaulado. Me lo ha dicho ese mismo soplón. — Descuida hermano y recuerda que con quien hablas es más fuerte que ese borracho. Mañana sale del hospital y lo tengo todo listo. Pero si no estás cien por cien convencido, y temes caer conmigo, abandona. No te guardaré rencor. Eres el mejor hermano que pude tener y te lo agradeceré siempre. ¡Pero come!… Con las hambres, el cerebro no trabaja bien. Silvio tomó uno de la docena. La nata se encontraba pasada y lo manifestó con una mueca. Su hermana sonrió y acariciándole la nuca, le dijo: — ¿Qué le pasa? ¡Caray, desde que te casaste eres más remilgado! Cuando éramos pequeños esta bolsa nos habría durado un minuto. Recuerdo que en mi infancia pasé mucha hambre. — ¡No sé por qué te cae tan mal mi mujer! Ella solo pretende que os llevéis bien. Sobre nuestra infancia, si, pasamos mucha hambre y también, padeciste horribles castigos… Mi padrastro era muy duro contigo porque aún cuando eras muy rebelde en el colegio, nunca tus travesuras merecían tanto escarmiento. Sin embargo era admirable tu fortaleza, jamás lloraste. Ni aun cuando te azotó cien veces con el cinturón en la espalda porque le pusiste la zancadilla a la hija del vecino. Yo no lo hubiera resistido. Por cierto, no pienso abandonar, ni aun cuando no esté 359 de acuerdo y tu modo de arreglar las cosas me parezca desproporcionado. Eres la única familia que tengo, recuerda el juramento que hicimos de niños, cuando tu padre te… — Si, Silvio, mi padre me zurró por levantarle la falda a una chica. —Tomó un pastel, pesé al desagrado de su hermano, le gustaron, su paladar no era tan exquisito por eso resistía estar con el policía—. ¿Cómo me voy a llevar bien con una abogada que te quiere anular? Por favor, yo quiero para ti lo mejor. —Silbó para cambiar de tema—. Fue cuestión de cabezonería. Ese desgraciado no me iba a dominar. Tú te libraste porque eras un bendito, e incluso si me lo permites un poco chivato. Pero bueno…. no hay rencor, ¿eh? Al fin y al cabo, en algunas ocasiones, cuando ya habías superado el metro sesenta, también me defendiste. O lo intentaste. — Supongo que gracias —dijo poniendo las manos sobre el volante de la furgoneta de la que no sabía la procedencia. Ni pretendía saberlo. A él su hermana nunca había dejado de maravillarle, era admirable su manera de conseguir las cosas. Sin embargo, lo que pretendía era una locura de la que había intentado muchas veces en vano que se olvidara. Francisco Rosas, Alejandro Valverde, y Diego Valdemoro se reunieron en el salón azotado por la violencia perteneciente al Aitor Carrascosa irreconocible después de aquel disparo echo a poca distancia con una Colt Python de veinte pulgadas, munición de 357 Magnum, sistema de disparo de doble acción, cargador de tambor de seis cartuchos, diseñada en el 1955, fabricada desde entonces por Colt's Manufacturing Company. El primero acababa de llegar. El instructor del caso, los fotógrafos y los técnicos ya habían estado realizando sus metódicas labores. En el suelo ya no estaban los cadáveres, ahora en su lugar, estaban dibujadas sus siluetas con tiza. Valdemoro deteniéndose a limpiarse las gafas con la corbata, miró en rededor. — No encuentro desorden. He registrado la casa, he mirado en los cajones y en los armarios, y no hay nada anómalo. No se presentan los destrozos de quien entra a robar y remueve hasta en la cisterna del wáter, que los hay. Sospecho que quien hizo esto no se llevó nada. Salvo que fuese algo concreto. Anteriormente hemos registrado los bolsillos de cada uno, y todo estaba bien. Con la documentación encontrada en sus carteras he mandado a un agente a sus domicilios para que diera la noticia. La única de las mujeres, Amparo no-me-acuerdo-desu-apellido, llevaba, y lleva, por pendientes unas joyas valoradas en más de un millón de pesetas. Por no hablar del collar y de las pulseras. Porque otra cosa no, pero era valiente al salir a la calle con el escaparate de una joyería puesto. — Exacto, Diego… por eso mismo usaba una pistola. Sus manos estaban manchadas de pólvora con lo cual es muy probable que la sangre que encontré la grifería del cuarto de baño fuese del asesino —se pronunció un Valverde astuto, hablando con cuidado, agradecido de que lo llevasen al escenario de semejante barbarie para tomar experiencia aunque el hedor le producía ganas de vomitar, pero en la vida todo tiene un precio—. Seguramente El Justiciero sea el autor. ¿Qué me decís? Ya nos dejó una nota en la tienda de zapatos advirtiéndonos. — ¿El Justiciero matando a siete personas él solito? La prensa alucinará en colores… es un cambio brutal en su modus operandi porque esta vez ha ido a piñón fijo. Ni siquiera ha tenido tiempo para limpiar salvo de recoger los casquillos, y esto me hace pensar que en el fondo no quería matar a tantos; se le debieron de joder las cosas —se pronunció Rosas cansado, quitándose la gabardina, los fuertes olores lo iban a marear. Desconcertado, miró, descubriendo como las cortinas, blancas como el vestido de comunión de una niña, estaban manchadas de sangre. Una sangre que también se encontraba en la moqueta, en las paredes, en la mesa, en las sillas tumbadas e incluso en la televisión ligeramente desviada hacía un sofá bañado en la sangre de la señora de las farmacias—. ¿Por favor qué mal hicieron todos estos para morir así? No me gusta, no me encaja, noto que me estoy mareando. — Si, se te ve mala cara —balbuceó Diego, que aún apenas sabiendo cómo jugar al póquer estaba meditando ante la mesa, registrando unas cartas que aparecieron bocabajo. Malhumorado, detestando los comentarios de un Rosas paralizado por la situación, agregó—: A mí nunca me han encajado los asesinatos. Ve a entrevistar a los vecinos y llévate a este. Alguien, a parte de la anciana que dio el telefonazo, debió de ver algo. No os olvidéis que la presunta arma de la señora si ha desaparecido es porque la tiene el asesino. Con munición de ella Claudia tiene un cadáver y no se trata de la misma propietaria que, ojito tenía licencia, sino de un caballero. En su documento de identidad se le reconoce como no sé qué Montes. Habrá que avisar a los familiares y por supuesto investigarles porque hasta ahora las víctimas de este tipo siempre fueron malas. Obviamente, faltándonos los casquillos, no podemos determinar el modelo ni el calibre del arma que traía consigo cuando asesinó al primero pero estar atentos, a lo mejor quien la tiene nos está observando. Si no recordad lo que le sucedió a Basilio. Ambos movieron la cabeza dándole la razón. Viéndolos, el veterano se pasó una mano cerrada por la boca. — ¡Estaremos atentos por la cuenta que nos trae! —dijo Valverde que sé pasó la lengua por los labios—. ¿Y se sabe qué modelo utilizó El Justiciero? — ¡Por favor no lo llames así! —bramó dando un manotazo al aire—. Todas las heridas corresponden a un 9 mm pero hablamos de dos armas. Por cierto, he podido ver que todos los fallecidos presentan una única herida porque estamos ante alguien experimentado. Con las primeras horas de luz visitaré los clubes de tiro con Ángulo a ver qué me dicen porque coincidiréis conmigo en que es complicadísimo no fallar nunca con objetivos móviles que a buen seguro lucharon por mantenerse vivos. — Ajá —dijeron Rosas y Valverde al unísono. — Llamaremos a un dibujante, nos vendría bien un retrato robot —se aventuró Valverde tomando su teléfono móvil para llamar a Martín. — Si, me parece bien. Escuchad esto último: Carrascosa había matado a su mujer, y en un acto de narcisista, de idiota y/o de aprovechado, llamó a la televisión para presentarse como El Justiciero, no era un santo. Bien pudo ser asesinado por eso mismo. Ese asesino en serie 361 vino a quitárselo de en medio para que dejara de suplantarlo y para no dejar testigos mató al resto. El que muriese el resto bien pudo ser una casualidad. Hoy día hasta los desgraciados tienen amigos. Sábado, 5 de diciembre de 1998. Sonó su teléfono móvil asustándolo y después de despreciarse al verse nuevamente como un cobarde, descolgó maldiciendo a quien osaba interrumpir su siesta nocturna. No era su esposa preocupándose por su estado de salud, y echando de menos a sus diablillos, torció el morro. — ¡Hola! Soy Emilio Arjona —dijo Pollo hablándole a través de su móvil, estando dentro del coche de su hermano desde donde no sólo veía caer la lluvia. Que el tiempo no acompañara no era motivo para que la gente no saliese a celebrar la llegada del fin de semana—. ¿Dónde andas? Es que necesito que me hagas un favorcito… ¿podrías? — ¿Qué favor es ese? ¡Ve al grano! He pasado nueve días en el hospital y lo que menos me apetece es escuchar circunloquios. —Bostezó hasta que las quijadas le crujieron, resopló porque le fastidiaba con jota que lo hubiesen despertado y con el mando a distancia congeló la película. Al punto, escuchando respirar a su pariente, recordó que se había quedado dormido cuando Aníbal Lecter parlamentaba por primera vez con Clarice Starling después del suicidio de Miggs. — He pinchado en la calle Ibiza, a la altura de la iglesia San Mateo, y necesito llegar a casa. — Coge un urbano, hay conductoras realmente guapas aunque nunca superaran a mi hermana. A no ser que… — ¿Un urbano? ¿No sabes que están de huelga? ¿Qué haces que sea más importante que rescatar a tu primo favorito de la tormenta? Y deja de fardar de hermana… se te nota un huevo tu debilidad por la benjamina. — ¿Tormenta? —Rió de mala gana—. Anda y toma un taxi, no son tan caros y el servicio es excelente. De hecho recuerdo una vez que…. el alcalde del pueblo presumió en la prensa por eso mismo. Por cierto, ¿qué horas son? Ya no respetas a un viejo que duerme apaciblemente después de ver un par de sus películas favoritas… Miró el reloj y antes de que el otro le respondiese, leyó que ya eran más de las una. Seguidamente de terminar con Perdición, con tres botes y un cuarto de cerveza consumidos, y una bolsa de patatas fritas Ruffles al jamón finiquitada, se puso la de Jonathan Demme. La misma que vio por primera vez, y el año de su estreno, en un cine de Ares. Lo habían acompañado Vanesa, Jaime, Yolanda y María. Gema y Raquel aquel fin de semana se encontraban de viaje, posiblemente en Francia, o tal vez en Italia. Lo que si era fijo es que habían acudido a la boda de una amiga que se casaba con un exitoso futbolista local. ¿O sería un torero? — No puedo. Por cierto, ¿no será verdad eso de que te has quedado sopa? Hasta hace nada tu primo Héctor, tú y yo nos montábamos unas fiestas apocalípticas. El matrimonio te ha cambiado. — ¡Deja de darme por culo! —Y al hilo, restregándose los ojos en un intento por dejar de ver borroso, le contó la jugarreta que le había hecho su amadísima esposa. Mas sin detenerse preguntó—: ¿Y por qué no puedes tomar un taxi? ¡Te gastaste todo en vino “mino4”, ya! ¡Pues ve andando! ¿O el señorito no puede mojarse un poco? Dicen que el agua fortalece el pelo y ya vas teniendo unas entradas considerables. — ¡No seas tan rancio y ven a por mí! Así te dará el aire, ¡leche! — ¿Rancio? ¿Encima de despertarme, me insultas? Anda, Pollastre, y no me seas maleducado. Tu abuela no lo permitiría. ¡A dónde te han llevado las malas compañías! — Deja de largar como un abuelo y ven en mi rescate. ¡Lo pasaremos bien! — Venga, acepto. Me has convencido porque después de despertarme, ¿qué puedo hacer? Iré pero que conste que me tendrás que convidar a algo. La gasolina está muy cara y tengo mucha sed. — Si, sí, rancio y rácano. Ven, te invito a un cubata pero date prisa. Refunfuñando porque no le apetecía nada enfrentarse a la calle, colgó. Desenchufó el brasero y salió del apartamento habiendo tomado un paraguas de la percha y habiéndose abrigado con la cazadora. Si lo pillasen en un control de alcoholemia daría positivo pero pensó que por seguir empinando el codo valdría la pena. Cabizbajo, con mucha pachorra manifiesta, descendió los escalones saludando a los escasos vecinos con los que se topó, elevando las cejas, sin cruzar palabra. En la entrada, cuando jugaba con el llavero, encontró al portero que a esa hora no trabajaba, no hablaron. Asió la manivela, abrió y cuando se disponía a abrir el paraguas, alguien se le acercó y le tocó el hombro. Nervioso dio un respingo, alzó la cabeza, y encontró que ante él había un policía con gafas de sol y gorra. — Muy buenas, ¿qué coño ha pasado ahora? —Estaba asustado, repentinamente las amenazas de aquel vengador se le representaban muy vivas, y acojonado, con un nudo en la garganta, pensó en sus padres e hijos mientras contemplaba la suma de coches aparcados ante su edificio. 4 Por “mino”: Daniela Sancha Arjona, prima de Marco Correa Acosta, se refiere al vino, y la familia al completo ha cogido prestada su versión del término. 363 Llamarón con violencia golpeando la puerta y pulsando el timbre. Del baño salió Carmen, una mujer sencilla, con una vida sencilla, una cara compleja protagonizada por una nariz ganchuda, cuarenta años, cincuenta kilos, ciento sesenta centímetros de altura, y la afición más peligrosa del mundo: salir de paseo con sus siete perros, que en orden cronológico respecto a sus fechas de nacimiento eran Timón, Pumba, Look, Whisky, Milú, Mafia y Tintín, amarrados a siete correas que juntas eran la coloración perfecta del arcoíris. Anduvo con las zapatillas de estar en casa y envuelta en la bata de su marido, entre escalofríos porque la diarrea no le daba tregua ni a la hora de dormir, llegó hasta la puerta escuchando los ladridos de sus canes, sabiendo que a la mañana siguiente la vecindad le echaría una monumental bronca si es que no decidían llamar a la Policía como ya habían hecho diez veces antes. Esperando que fuese su marido y a la vez preparando el sermón que nunca dejaría de echarle porque nunca aprendería, descorrió los pasadores, bajó la manivela y cuando medio abrió se topó con dos señores que muy educadamente le mostraron sus placas identificativas de policías. — Buenas noches, señora. ¿Es esta la vivienda de Federico Martínez? —inquirió Valdemoro, amable y tendiéndole una mano. Valverde a su derecha observaba cada detalle de la sala de estar que se dejaba ver por la rendija. La mujer, destemplada, estornudo en tres ocasiones llenando el ambiente de bacterias. — Buenas noches. Si, aquí es, soy su mujer —se pronunció con su voz grave de perfecta resfriada, temiendo todas clases de desgracias, sin aceptarla la mano pero sosteniéndoles la mirada y deseando poder desaparecer entre sus sabanas de franela y su edredón de pluma de oca—. ¿Qué le ha pasado? — Tenemos que hablar con él sobre un incidente en la calle Luxemburgo —fue la explicación del subinspector—. Es urgente. — Pues no se encuentra, ni sé dónde está —dijo severa, reaccionando con enfado. Recordó que en esa calle vivía Carrascosa con su esposa, la que ningún sábado dejaba de ir de compras al centro comercial apareciendo cada lunes con un bolso nuevo y de la cual, lo último que sabía es que estaba en el pueblo de su madre ayudándola con la abuela. Se acarició el pelo, una melena morena que en otra época le hizo ganar un premio patrocinado por una marca de champús. Que fuera brillante, sedosa y luminosa fueron los factores decisivos para que la eligiesen como modelo para su campaña de 1980. — ¿Podemos pasar? —preguntó paciente y elevando el tono para que se le oyera, pero sin dejar de tamborilear con los dedos de la mano izquierda en el marco. Los ladridos le impacientaban pero aquella mujer también. Tenía pinta de haberse enfrentado en más ocasiones a la policía. — No sin una orden de registro —se pronunció tan digna que se le antojó crecer cinco centímetros. Valdemoro, dándose la razón, satisfecho y cansado al haber acertado con el pronóstico, alzó las cejas, las bajó y las volvió a enarcar. En noches como aquella detestaba que los ciudadanos le impidieran trabajar con normalidad recordándole sus derechos. A él no le apetecía estar allí entrevistándose con aquella ama de casa, de hecho preferiría mil cosas antes. — ¿No sin una orden de registro? —inquirió cínico después de encenderse un cigarrillo. Sujetándolo entre los dedos, preguntándose por qué narices no estaba allí Basilio a él que se le daba tan bien sonsacarles a las mujeres de los sospechosos, la empujó con exquisita delicadeza dentro y cerro tras de sí, casi impidiendo a su compañero el paso—. Vamos, siéntese, los descansillos nunca fueron mis lugares preferidos para discutir. Soy ya viejo y no me gustan los escándalos. Mi abuela siempre me dijo que los trapos sucios se lavan en casa. Y me dará la razón si le hago saber que la señora de enfrente ya había destapado la mirilla. La mujer dejándose caer se sentó en el sillón orejón más grande y próximo a la televisión, debilitada, estirando el cuello y bajando los hombros, lo miró con terror en los ojos. Sintió retortijones y ganas de vomitar. Pero se contuvo no fueran a seguirla hasta el baño empeñándose en sostenerle la frente y otras cosas que no le apetecía imaginarse. Alejandro, quien en su tiempo libre practicaba enduro, hacía de tesorero en la peña provincial de Valentino Rossi y recientemente se había dejado los ahorros de año y medio en una réplica del casco con el que su ídolo había ganado el pasado mundial, observó que el aparato electrónico no parecía encajar en aquella sala del tamaño de una caja de cerillas: era demasiado grande, demasiado caro y demasiado nuevo. — Sabemos que su marido, el que hace relativamente poco entró a la tienda donde fue empleado y robó un traje de lino y tres corbatas, estaba presente en una partida de póquer cuando un desconocido mató a siete individuos. De su esposo podemos decirle que dejó sus huellas dactilares en la manivela de la puerta principal, y que fue el único superviviente. — Introdujo una mano en los bolsillos de su cazadora sacándose una hoja, se chupó la punta del dedo pulgar implicado y la desdobló. Abierta la colocó ante las narices de la mujer—. Dedíquele todo el tiempo que sea preciso pero no me niegue que es su marido. — Claro que dejó las huellas dactilares en la puerta principal, ¿esperaban que entrase por las ventanas? ¿Y me dice que ese es mi marido? ¿Cómo puede estar tan seguro? ¡Es solo un dibujo! — ¡Qué graciosita está esta noche! Señora Carmen Linares, yo también se reírme,.. ¿Quiere que lo haga mientras la resto por ponerme impedimentos? La mujer negó agitando muy despacio la cabeza. — Bien, así me gusta. —Se acercó hasta la habitación de puertas acristaladas donde lo llevaron los ladridos y, apuntando con su linterna contó cuatro pequineses y tres beagle, luego volviendo donde ella, a él al que desde pequeño los perros, los gatos, e incluso los insectos le daban repelús que no miedo, sentenció—. Y por favor, no intente burlarse nuevamente sino quiere que le quite los perros y me los lleve a la perrera. Ahora mismo queremos hablar con él, 365 necesitamos saber si está relacionado con el crimen directamente. O si solo es testigo. Si usted no coopera bien podríamos mi compañero y yo creer que está colaborando con el asesino y que el asesino es su marido. Por cierto, a la cárcel no podrá llevarse esta televisión tan grande y tan cara. —Dio una calada al cigarro que le supo a rayos, la contempló perpleja y asustada. Suspiró. Le gustaba tener entre las cuerdas a quienes iban de listos sin serlo, y para concluir, mirando a Valverde por el rabillo del ojo, en un intento frustrado de hacer oes con el humo, agregó—: ¿todavía me va a exigir una orden de registro? El policía se quitó las gafas y la gorra utilizando las dos manos. Correa borró el rictus de pánico; ahora solo sonreía porque ante él estaba su primo Ángel Luis. El menor de los Pesquero silbó y de múltiples escondites aparecieron alrededor de media docena de amigos. — ¿Y el Pollo también está metido en esto? —preguntó a nadie en particular, después de que lo agotasen a abrazos, apretujones de manos y besos con cierta acusación de cachondeo. — ¿Acaso lo dudas? —Inquirió respondiéndole Marcos Sancha, marido de Ana Arjona y por ende cuñado de Emilio y Julio—. Vamos, recuérdame dónde vives que esta noche la montamos gorda. ¿Crees que seremos capaces de bebernos este barril de diez litros de cerveza? — Marcos, este vive en el 4º D —contestó su amigo de los primeros años de colegio y de instituto, el ahora profesor de Geografía en Ares, Pedro Jesús Moreno. El mismo rubio, de barba espesa y roja que, anualmente le enviaba una postal navideña tras quedar informado de su nueva dirección por la encantadora Sandra Serrano que siempre lo había considerado una de las mejores personas del grupo de amigos de su hijo—. Espera que vaya a ayudarte, llevo una copia de las llaves en el bolsillo. — ¿Petaka, que llevas una copia de las llaves de mi casa? —preguntó anonadado, sin moverse del sitio desde donde miraba a Ángel Luis, viendo un perfecto transitar de hombres que subían a su casa como sin remilgos ni vergüenzas, con las manos cargadas de buen combustible. Mas Pedro, también conocido por el apodo hereditario de Mucho gusto, no le escuchó porque ya había emprendido su ascenso y la carrera no le daba para más. Los años de estudio le habían dado unos kilos de más que, ahora desde la tranquilidad de funcionario se estaba quitando practicando brazilian jiu jitsu en la escuela de José Garijo en Malva. Y Pollo, tras los pasos de Julio, apareció con una chica colgada por cada brazo y una amplia sonrisa que delataba que la fiesta ya la había empezado. — Oye, ¿dónde crees que vas? —inquirió Basi con los ojos como platos. — ¡A tu casa! Estas chicas tan apañadas son el regalo que Héctor y yo te hacemos por tu cumpleaños. Por cierto, ¿Qué look es ese? Pareces un pirata. — ¡Sí! —exclamó, alargando la vocal, una de las profesionales del sexo—. Pareces un pirata. Una vez tuve un novio que era narcotraficante y tenía tus pintas. — ¡Solo te falta el parche! —expresó Julio Arjona encantado con el comentario. — ¡Anda qué graciosos que estáis todos! Pero yo me riere cuando por la mañana no deba peinarme y vosotros os peleéis con el cepillo. Y... ¡Mi cumple pasó hace dos meses! ¿Oye, y Héctor y tú habéis pensado en la vecindad? ¿Qué le van a decir a Vanesa a su regreso? Por cierto, ¿cómo sabíais que esta noche no estaría? Me dejaríais alucinando si me decís que está al corriente de todo. ¿Y dónde está ese Héctor con su mente calenturienta? Porque a buen seguro que la idea no fue tuya. Tú normalmente eres de regalar cosas más finas. — Pendientes para ellas, relojes para nosotros —intervino Julio abriéndose ya una lata. Bebió un trago tan largo que le dio para soplarse el bote. Lo estrujó y lanzó contra una papelera encestando, y haciendo sonreír a Paco Navarro que aquella noche había dejado la clase de yoga, postergado la corrección de los exámenes de primero G, y abandonado su dieta específica para en marzo irse al Machu Pichu de explorador. — Héctor, como a todo, siempre llega tarde —contestó Ángel Luis repuesto de la herida de cuchillo como le hizo saber a Basi con brevedad. A ninguno le gustaba mencionar el trato con Ordóñez—. Vanesa no sabía, ni sabe, nada pero… ¿qué es de ella?… ¿Y mis sobrinos? Ángela y Pablo me preguntan por ellos. — Están en Malva y la verdad, tiaco, ahora mismo no hay ganas de hablar de ello. — ¿De verdad que no las quieres en tu casa? —preguntó elevando el tono para que dejase de hablar con el otro. Por supuesto lo logró y por eso agregó—: No estás obligado a participar en la orgia pero no nos agües la fiesta. Hemos venido de muy lejos para pasarlo bien… Basilio, resopló, bajó a la calzada, se giró los ciento ochenta grados pertinentes y miró a la vecindad que, muy curiosa, atraída por el ruido porque a esas horas lo normal era que no estuviesen ahí, se asomaba por los balcones y ventanas. Completando los trescientos sesenta grados, por lo bajo, dijo: — ¿Cómo es eso de que has venido de muy lejos? Eso luego me lo explicas. ¿Acaso te crees Baltasar llegando de Oriente? —Rompió a reír y entre risas agregó—: ¡Claro que sí! Y esas titis son Melchor y Gaspar. Pollo riendo sin mesura preguntó: — ¿Entonces qué hago con ellas? — ¡Subidlas! ¡Subidlas! —gritó un adolescente desde una ventana sin saber que sus padres lo estaban escuchando e ignorando que durante el desayuno del día siguiente habría sermón. — Pobre Vanesa —susurró una anciana persignándose al haber subido la persiana ruidosamente. — ¡Qué escándalo! —sostuvo un cuarentón hipócrita que quería desconocer que la mitad de los vecinos sabían que se veía con la amiga de su hija, todavía una menor. 367 — ¡Súbelas! ¡No quiero que cojan frio! Ya veremos qué hacemos con ellas —contestó finalmente Basi riéndose. — De momento estamos contratadas para un streptess —dijeron al unisonó, rebosando naturalidad, tan sensuales como poco vestidas, sonriendo con ternura, acercándose peligrosamente al homenajeado que no pudo hacer más que derretirse y moviendo las manos hipnóticamente. Acababa de llegar hasta la misma fachada de su edificio después de dar vueltas en su Citroën 2 Caballos cuando Federico Martínez que, había visto a dos policías subir hasta su apartamento, llevaba el cenicero de su coche hasta el colmo de colillas cuando se encendió un cigarro más. Que las farolas de su calle estuvieran fundidas le estaba dando buen resultado de momento. Porque siendo sinceros, sin quererse engallar, sabía que antes o después, tal vez cuando bajaran de entrevistarse con su señora esposa, a la chica no le costaría delatarle, lo pillaran. ¿Y entonces qué le harían? Sabiendo por la prensa lo jodidos que se encontraban, se rumiaba que después de una tortura, quisieran pactar con él haciéndole firmar que había matado a sus amigos y a los otros tantos muertos desde octubre. Suspiró y continuó mirando a través de la luna delantera de su automóvil. Con el volumen muy bajito tenía puesta la radio. Meditabundo, dando caladas largas, con la ceniza cayéndole a los muslos, decidía qué poder hacer para salir lo menos perjudicado. Con el propósito de no llamar la atención entró al garito Lucille que en ese momento y en directo tenía el gusto de dar a escuchar a su parroquia la canción You know I love you interpretada por el maestro B. B. King. El virtuoso de la guitarra y buque insignia del rhythm and blues aquella noche se había acercado a Lobos como gesto sin parangón y espontaneo. El acontecimiento que, llamaría la atención de la prensa por su relevancia cultural, había tenido lugar cuando a los oídos del músico, de gira por el país, había llegado la noticia de que un admirador, Ricardo Ramos, trece años atrás había decidido llamar a su establecimiento con el mismo nombre que él daba a sus guitarras Gibson desde los años cuarenta. Por eso, a partir de las diez y de manera gratuita, el artista se encontraba dando un concierto que serviría a Ramos en un afortunado, no sólo estrecharle la mano al ídolo que desde niño había escuchado, sino por hacerse con una recaudación histórica. Miró al escenario y caminando despacio, esquivando a unos espectadores felices que no dejaban de admirar a B. B. King, se acercó a la barra. Llamó la atención de la camarera, chica de entre veinticinco y treinta años, uniformada como sus compañeras con falda de tubo negra y camisa roja, a la que un rotulo sujetado a la pechera etiquetaba como Salomé. Y observando su pelo teñido de rubio, bajó unas luces amarillas, azules y rojas, sin levantar mucho la cabeza, con la capucha de la sudadera negra protegiéndole, le pidió un whisky con hielo. La camarera, una chica atractiva, alta y sofisticada pero con pendientes demasiado grandes que resultaban exageradamente llamativos y ordinarios en unas orejas de por sí enormes en su cara redonda y pequeña, había empezado a trabajar como camarera para pagarse los estudios en una escuela de arte dramático cinco años antes, y sin embargo ahora solo pretendía llegar a fin de mes, se lo sirvió con hielo en un vaso bajo y ancho, largo rato después, porque antes hubo de cumplir con otros clientes, después de sonreírle. Hizo por contestarle pero su gesto fue tan sutil como invisible para una Salomé que ya no la miraba. Tomó el vaso, se giró y apoyando los codos a la barra observó todo el movimiento. Encontró con la mirada aquello que buscaba y que no era otra cosa que un viejo amigo, porque por supuesto no podía faltar a semejante concierto. En lo que pudiese parecer una mirada distraída condujo el vaso a los labios y bebió. Mientras tragaba su nuez se movió y su paladar se regodeó. Pidió repetir y la camarera, esta vez más aprisa le rellenó el vaso con una botella J & B. Utilizando dos tragos se bebió toda la bebida. Pensó que estaba demasiado fría para las horas que eran y después de rebuscar en los bolsillos de su cazadera le dejó en billetes muy viejos la suma del coste y se fue. Se marchó dando zancadas muy seguras, perdiéndose entre una gente que creía cantar cuando realmente daba alaridos. Habiéndose quedado solos porque el resto de los invitados presentes, aún había gente por llegar, se habían subido ya al apartamento, quedando solos con el subinspector, Julio y Ángel Luis lo miraron con desaprobación. Basilio movió los hombros preguntando, indicándoles que les oiría si exponían sus razonamientos y/o reproches pues sabía que los habría. Llevaba mucho tiempo conociéndolos para no equivocarse. — El resto del grupo hemos contribuido para hacerte otro regalo. — ¿Y qué cosita es? — Ven —dijo Ángel Luis encaminándose a su vehículo. Basi y Julio comenzaron a andar tras él. El policía abrió el maletero de su coche y dejó al subinspector ver una bicicleta de montaña desmontada—. La hemos comprado de segunda mano pero está en buen estado. El caso es que queremos que te aficiones y nos acompañes en las carreras BTT que hay semanalmente. — Es que no tengo tiempo —farfulló mirando de reojo hacía el número diez. 369 — En abril, tu hermano, nosotros dos, Manu y Markales nos vamos a Francia para participar en el Paris-Roubaix, versión cicloturista por supuesto, y queremos que nos acompañes. ¿Te atreverías? — ¡Os flipáis! ¿Es que tenéis un club o algo así? ¿Y quién es ese Markales? —contestó devolviendo la mirada y frotándose las manos. Sentía frio bajo la llovizna. — Si, un club,… ¡Qué más quisiéramos! Pero no, cada uno paga su equipamiento porque de momento no hemos encontrado patrocinadores. Las bicis valen un huevo pero lo importante es la aventura y aunque acabamos con más pupas que un criaturo, es una autentica pasada. Markales es un tío de Ares que trabaja con tu hermano. Es maestro de primaria. Creo que imparte clases de dibujo. — Si, y está en la peña. Es alto, uno noventa y tantos, con barba… Su padre tiene una granja con cabras. — ¡…y tiene la mandíbula torcida! — Dejad de describirlo; ya creo saber quién es. Se lleva muy bien con Marco y Sofía porque el tío tiene un imán con los criaturos. También sé quién es ese Manu. Otro pirado de las bicis que es medio familia tuya —señaló a Ángel Luis—, y trabaja también de policía. Su padre es el famoso Tarta. ¿A qué sí? Pero no sé si llegaré a estar a vuestra altura porque soy poco constante con los deportes y el ciclismo nunca me llamó la atención. ¡Vosotros no tenéis piernas, tenéis barras de hierro! Y frente a eso, si comparo mis piernas de gelatina, no hay color. — Claro. Es más fácil ser un borracho y un putero —le aleccionó Julio Arjona dándole igual si llegaba a enfadarse pero estaba muy cansado de las actitudes de Emilio y de Basi. Evidentemente lo que Héctor hiciese le traía sin cuidado porque nunca había comulgado con sus actos. — Si, el deporte de follar me gusta más —comentó riendo y terminó por abrazar a sus dos primos—.... pero viéndoos tan ilusionados, prometo intentarlo. ¡A lo mejor hasta conseguís hacerme cambiar y esta es la última noche que me agarro un pedo! Por cierto, ¿Jaimito no viene? — Se negó a venir al saber lo de las chicas. — Siempre ha sido más papista que el Papa. No sé porqué pregunto. En fin, lo pasaremos teta sin él. Por cierto, ¿hay tarta? Mientras le contestaban, miró en detalle la bicicleta. Había sido adquirida en Los Spuknik y era chulísima. Ese azul metálico le encantó desde el primer momento. Sintiéndose como un niño agarró el cuadro y las dos ruedas e hizo por ir hacía el edifico. Por mucho que se quejase le hacía mucha ilusión tener bicicleta nueva. La actual se la daría a Sofía si terminaba con buenas notas. La niña aún siendo muy inteligente, su extrema vagancia casi siempre le hacía llegar a casa con un boletín lleno de suficientes y salpicado de un insuficiente por cuatro. — ¡No! ¡Cómo va a ver pastel si ya os vais a hinchar a melones! — ¡Ah, Ángi y sus manías nutricionistas! —convino a concluir Julio tomando el sillín y ayudando a bajar la puerta. Agarró la bufanda, se la colocó liándosela al cuello, cerró la puerta de su vehículo y anduvo hasta el Lucille. Llevaba una piruleta en la boca, sujetaba su libreta de bolsillo en la mano izquierda, porque la otra la llevaba resguardada en el abrigo dándole un calor después de haber dejado de escribir, y en la oreja derecha mantenía en vilo un bolígrafo de cuatro colores. Valdemoro que enguantado, en ese momento registraba la cartera de la única víctima, lo vio entrar y lo miró con compasión. Antes de que el veterano le empezase a preguntar, expidiendo aliento a fresa pero también a café porque para evitar bostezar se había bebido ya más de dos litros de café, se pronunció, de modo irregular, haciendo oscilar el palote del caramelo: — No te traigo nada importante. Mira, solo hay una camarera que recuerda haber servido dos vasos de whisky a un tipo muy raro del que no pudo ver bien sus cara. Al parecer se ocultaba bajo una capucha. Pero dime, —lo agarró del brazo y le hizo andar hasta la puerta abierta, y añadió—: ¿de entre todos estos desgraciaos crees que hay alguien normal? — No. —Sonrió y le dio una palmada en el hombro—. Pero no te agobies, busca al tipo de la capucha. Mientras tanto podrías sacarles fotos. Quien haya matado a… —miró el documento de identidad para recordar el nombre —… Celestino Amor seguramente se haya quedado viendo el show. Por cierto, ¿qué hizo tu camarera con el vaso? Cruzaremos los dedos porque no lo metiese al lavavajillas. — Lo metió, ya puedes descruzarlos. Le pregunte esperanzado pero entre sonrisas tímidas me ha dado el chasco de la noche. Podríamos haberlas comparado con las del apartamento de la calle Luxemburgo aunque sólo fuese para descartar a Martínez. — Martínez no ha hecho esto. Dime, ¿qué me puedes contar de Correa? — ¿De Basi? ¿Qué te voy a decir que no sepas? Fijo que está en su casa creyendo que El Justiciero es Machado, bebiendo ginebra con ron, y fumando como un carretero porros de la marihuana esa… O de otra. Vive demasiado bien para lo cabrón que es. — No blasfemes y mira a ver si te atragantas. Debería llamarlo porque mientras venía para acá me llamó Paniagua. El revólver Colt Python que le encontraron en Malva es el mismo que ha aniquilado esta tarde a siete personas y estas armas no son muy frecuentes. No hay duda de ello. Los de balística lo han confirmado con aquellas gentes esta misma noche. Y te apostaré algo: ¿al fiambre de ahí dentro, tu bicho raro, también se lo ha cepillado con la misma arma? — Si, puede ser. Llámalo a ver si te lo coge. Yo, lo hice hace un rato, y nada. También, volviendo al tema principal, podría ser que el bicho raro fuese el tercer disparador de Malva. ¿Recuerdas? Ese tiene verdadera atracción por nuestro compañero, o a mí al menos me lo parece. 371 — ¡Claro que sí! Pero hay tener cuidado con lo que se dice al respecto. Ángulo cree cosas peores y con él hay que tener ojo. —Respiró hondo, bostezó, y para acabar se rascó la mandíbula—. Y no olvides la explosión del auto en la calle Monterrey —contestó y agitó la cabeza para respaldarse—. Mira a ver si hay cámaras cerca a ver qué pasa. Seguramente hasta estarán inutilizadas. Paco, esto ya van siendo muchas casualidades. Dame la cámara fotográfica, sacaré las fotos que tú no sacas. Por cierto, a Machado deberán soltarlo si es que no lo han hecho ya. Desde el primer momento supe que el maestro como mucho era culpable de aprobar con demasiada nota. Rondando las dos de la madrugada, cuando ya habían dado cuenta del contenido del barril, y sólo quedaban botellas al cincuenta por ciento, más por supuesto no estaban borrachos solo contentos y desinhibidos. Emilio y, un Héctor que acababa de llegar porque su cita con su fisioterapeuta se había prolongado más de la cuenta aprovechando que su marido estaba en Rusia por motivos laborales, se acercaron a las chicas. Las tomaron por sus fuertes y a la vez muy suaves brazos, por algo eran profesionales de media-alta calidad, y las dirigieron al baño. Al tiempo, sin percatarse, en la cocina, Julio preparaba unas hamburguesas. En el salón, entretenidos, el resto, seguía a lo suyo. Así, por ejemplo, Pedro Jesús roncaba; dos recién llegados Arsenio, Sergio y Álvaro Valverde, se servían copas viendo Mi novia es un zombi; y Ángel Luis terminaba de montar la bicicleta ayudado por Marcos, Paco Navarro y el mismo Correa que, en ese instante sujetaba el último de los cigarros. Un Marlboro que le prestó el profesor de Filosofía, el que apenas fumaba y por eso mismo una cajetilla le duraba dos meses. Basilio que, para ser quien era solo había tomado cuatro vasos de cerveza mientras no quitaba el ojo del teléfono queriendo no demostrar preocupación, mas a una legua se percibía lo malo que era interpretando. Minerva, mínimamente cansada y con bastante hambre entró a su casa, llegó hasta la cocina, abrió la puerta de la nevera y tomó un yogurt de plátano. Se sentó en una silla con una pierna cruzada bajo el culo, estiró el brazo y del poyo de la ventana tomó un periódico del día. En un cuadradito, a mano izquierda en la parte inferior de la portada y enmarcado en rojo aparecía la noticia de la salida del hospital de Basilio. Agitó el yogurt, lo abrió y se lo bebió. Estaba agotando los últimos centilitros cuando lo dejó sobre la mesa, se relamió y abrió el diario. La herida le dolía, quería divertirse y por eso, directamente porque tenía la página doblada por una esquina, fue hasta donde quería sin distraerse. Con anterioridad se había leído el artículo al completo por tres veces aprendiéndoselo casi de memoria. Le gustaba detenerse especialmente en las declaraciones de los testigos que habían visto el apuñalamiento. Más de uno daba una descripción más o menos descriptiva del agresor. Por el contrario, la entrevista a Correa, aparte de breve era vacía. De hecho lo único que de verdad parecía interesante era que confesaba sus miedos de que volviese para rematar. Alzó el yogurt como si fuese a brindar y teniéndolo a cinco centímetros de la boca buscó el nombre del periodista que lo firmaba. Era Juana Fernández y sabiendo que aquel nombre le era familiar por alguna extraña y olvidada razón fue a alcanzar una cuchara. Se terminó la cena, cogió un bolígrafo de la encimera de la cocina, cerró el periódico y buscó el número de teléfono del diario apuntándoselo en la mano. Sería cojonudo llamarla cuando volviese a matar. — ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Algún número en especial? —les preguntó el ideólogo habiendo cerrado la puerta—. Ya os he contratado en el pasado y no quiero lo de siempre: ese baile ñoño y arreando. Quiero más. Ofrecedme, no importa el dinero. Quiero quitarle a mi primo esa cara de agonías y que se olvide de su esposa… —Aumentó el tono de la voz y agregó—: ¡A ver si cae la breva y le pide el divorcio de una santa vez! — Esa tipa es una agria que lo tiene amargado —opinó Emilio mirándose al espejo, la camisa le apretaba. Se desabrochó el botón superior y se desanudó la corbata. — No seas pijo Pollo, no estamos en una boda —le dijo Héctor que, de todos era el que menos había bebido. — ¿Sexo? —preguntó Edith, nacida en Nigeria treinta y tres años antes, de piel oscura, y musculatura deportiva, propia de quien realiza como media diariamente cinco kilómetros de nado. — Si estáis dispuestas, si. Me parece cojonudo. — Basilio se negará —objetó Emilio. — ¡Ni de coña! Es un calzonazos pero ya me ocuparé yo de que no haga el gilipollas. — ¿Cuánto dinero?—preguntaron al tiempo, atentas, mirando a Emilio que, mantenía las manos en los bolsillos y, no ocultaba su sonrisa caricaturesca propia de haber mamado más de la cuenta. — En mi bolsillo llevo quinientas mil pesetas —manifestó Héctor sacando el fajo de billetes que sin ser casual guardaba. Poniéndoselo en las narices agregó embaucador—: ¿Os conviene? Pensadlo rápido, no tengo toda la noche. Anda achispado y no quiero que en pleno acto se quede dormido. El montaje de la bici no creo que dure mucho. — Pues yo solo llevo calderilla que ni suma trescientas pesetas —dijo Emilio. Luego se entretuvo leyendo la marca del tubo de pastal dental y el precio que nadie le había despegado. La que usaban era más barata que la suya. Ya le preguntaría a su primo por la calidad. 373 La compañera de Edith, Zaira, una rumana rubia, delgada, y dueña de unos penetrantes ojos verdes que, había trabajado como maestra de danza clásica en su país, y ese mismo mes cumpliría los treinta y uno, esbozó un gran no con los labios. — Me niego, no quiero unas cochinas doscientas cincuenta mil pesetas por un trío. Mi cuerpo vale más. Un millón para cada una. Pero la africana tomó el dinero, lo guardó en su bolso de autentica piel de leopardo y se pronunció: — Héctor, de tarea tan importante me ocupo yo —silbó, rió a carcajadas convulsas y con naturalidad y feminidad recolocó sus dos imponentes pechos posicionándolos en su sitio preferente—. Mi compañera, y vosotros mismos, cuando terminemos con el streptess os vais. Ahora desapareced del baño, tenemos que acicalarnos —volvió a silbar y los dos hombres desaparecieron con la eficiencia de los lacayos ante las ordenes de su señora marquesa. Cerraron, se lavaron como pudieron extrañando un bidé, hablaron de cómo direccionar el espectáculo, discutieron sobre el dinero, se perfumaron y se vistieron la una a la otra, sustituyendo sus prendas sexys de vestir por los trajes especiales con que se mostrarían en el show. Descalzas, no necesitaban calzarse sobre plataformas para aparentar altura, ni precisaban el uso de tacones de aguja porque su cuerpo era sobradamente sexy, salieron al pasillo, y de allí caminaron hasta el salón deslizándose, sabiendo que aquellos babosos las esperaban. Llevándose una linterna que bajo las luces de las estrellas no necesitaba y por eso llevaba apagada, y sujetando dos trozos de pan viejo, al terminar de echarse al coleto una pastilla para el dolor, se condujo hasta una de las cuatro cuadras ubicadas al final del corral. Huelga decir que su casa como había descubierto dos días después de adquirirla perteneció a un antiguo carnicero, el señor Máximo Rodríguez que en ella vivió hasta el 1937. Abrió la pesadísima puerta de hierro oxidado con su también pesada llave, y después de encender la luz, enfocando directamente al pobre diablo que tenía secuestrado desde la noche anterior, le lanzó el chusco para de inmediato y divertida verlo arrastrase a por él. El tipo en cuestión en el momento en el que le cortaba su pierna derecha, ya le había suplicado morir, pero Minerva no tenía prisa en concederle ningún deseo a aquel tipo que para mayor pesar era su padre. Cerró la puerta con ruido, asustándolo, dejándolo a solas con la oscuridad. En silencio anduvo hacía la segunda de las cuadras pensando que donde antes el carnicero criaba cerdos, ella ahora los dejaba esperando la muerte, y estaba oliendo la noche cuando abrió la puerta. Enfocó hacía el rostro del rehén viendo a Toni Ordóñez. La rumana abrió la puerta y encontró a Basilio sentado y atado en el centro del salón. Emilio le había vendado los ojos mientras Héctor le anudaba las muñecas a la espalda. Se sentó en sus piernas, y disfrazada de Mujer Maravilla lo fue besando y acariciando durante un minuto antes de quitarle la venda de los ojos. Siendo primer espectador, la sexy heroína, sin dejar de contonearse, poniendo largos los dientes del protagonista que se moría por agarrar cacho, y a falta de poder usar sus manos se lanzaba inútil y cómicamente a morderle, se fue desnudando quitándose las siguientes prendas en el orden indicado. Primero una capa roja que lanzó por los aires y cayó sobre las caras de Sergio y Pedro Jesús, bebedores en ese momento de la zarzaparrilla que había llevado Arsenio. El que también era conocido por el diminutivo de Cheno y por sus conocimientos sobre el apasionante mundo de las setas alucinógenas. Y de esta sabiduría suya muchos de sus amigos guardaban un gran anecdotario que incluía visitas de urgencia a hospitales. Seguidamente, contemplando con diversión sus caras de delirio, se deshizo de la corona que tras besar dulcemente aunque también con rutina a Basi, le colocó sobre su cabeza para escuchar al resto reírse. En tercer orden, de pie, pero poniendo los pies sobre sitios estratégicos de la anotomía de Basilio, se deshizo de unas medias que al caer al suelo fueron pronto objeto de codicia para el resto. Y finalmente, entre aplausos y promesas de amor, se quitó el corsé quedándose únicamente vestida con unas braguitas rojas. Y estaba Basilio babeando por entrar en contacto con la rumana, cuando la compañera y socia, vestida de Catwoman, entró al salón bien embutida en un disfraz de cuero negro, y jugando con su carismático látigo. Zaira se levantó y dejó a su compañera las piernas de un Basi excitadísimo. Dio la vuelta y le desató las manos. Edith se desabrochó la cremallera hasta la altura del ombligo y Basilio alcanzó el cielo introduciendo sus sudorosas manos en el inmenso escaparate y no descote de aquella mujer. Edith, lo tomó del cuello, tiró para atrás y lo besó en la nuca para con su voz grave pero sensual decirle: — Llévame a tu dormitorio de repente esto me parece poco. — ¿Y Minerva Figueroa? ¿Alguien ha pensado en ella? —se pronunció la inspectora Herranz, después de haber leído su nombre en el cuaderno, con un vaso de tila humeante entre las manos, de pie aún con dolores en los mismos, mirando a todos los reunidos y sintiendo el aliento de Espinoza sobre su cogote tan fuerte como apreciaba las patadas del bebé y padecía de piernas hinchadas. — Minerva es nombre de mujer —sostuvo Ángulo, desde su asiento, bostezando entrecortadamente, con voz de bobo—. ¿Cómo va a matar una chica a tantísimas personas? 375 — Subinspector, haré como si no hubiese oído esa insensatez. Ahora haga el favor de agachar la cabeza, salir y trabajar. Quiero para dentro de diez minutos, sobre esta misma mesa toda la información que me sea capaz de juntar sobre ella. Llévese a Valverde como compañero. Le echará una mano. Valverde levantó sus posaderas y empujó la silla hacía atrás. Rápido, se abalanzó hacía la puerta, giró el pomo y salió al pasillo. El rubio era de la teoría de no dejar para mañana lo que se puede hacer ahora. Pero Ángulo, rascándose la sombra de una barba que para poder ser afeitada aún tardaría varios meses, siendo la mitad de brioso que un pajarito frito porque a aquellas horas cotidianamente estaba dormido en su cama, cubierto por su edredón traído exprofeso de Noruega, dio más prioridad a terminarse el refresco que intentaba desde veinte minutos antes mantener a ralla sus pesados parpados. Al punto, temiendo que su superiora tuviese telepatía, pensó que debía llamar a Alcántara dado que su burdo intento de disuasión no había dado frutos. Valdemoro miró en su dirección con disgusto, meneó la cabeza de arriba abajo, bebió agua para aclararse la garganta que empezaba a dolerle y comenzó su discurso, siempre meditado como nunca falto de educación. Era un caballero que nunca olvidaba los nombres de sus jefes. — ¿Qué se sabe de Minerva de momento aparte de que es maestra en la escuela del barrio San Joaquín? No es por decir lo que se debe de hacer pero veo una estupidez no trabajar con Basilio. Él lleva a su hija ahí. Seguramente la conozca. Podría sernos de ayuda. Hasta es muy probable que sepa donde vive habiendo estado en su casa... porque otra cosa no pero es de dominio público que le tiran más dos tetas que dos carretas. Itziar respiró, tomó una tiza de la mesa y dándose la vuelta, haciéndola chirriar escribió en la pizarra: MINERVA FIGUEROA. Se metió la mano al bolsillo y aprisa llamó a su subordinado. No contestó. El muchacho tenía otras cosas mejores que hacer, beberse el agua de las cloacas era una de ellas si evitaba escucharla ladrándole al oído. Al cuarto tono, colgó y pasó a escribir BASILIO CORREA en el lado opuesto. Subrayó sendos nombres y bajo el de él escribió con buena letra: ¿POR QUÉ LAS VÍCTIMAS DE ESTA NOCHE FUERON ASESINADAS CON LA MISMA COLT PYTHON QUE ESTE TENÍA EN SU COCHE OCULTA Y QUE DE MOMENTO SE NIEGA A EXPLICARNOS LOS MOTIVOS QUE LE LLEVARON A USARLA? Contenta con la redacción porque pese a ser un texto largo y sin signos de puntuación durante sus tres líneas, se llegaba a comprender, bajo la línea que subrayaba el nombre de la chica escribió: ¿TRABAJARÁ PARA CORREA O POR FASTIDIAR A CORREA? Al darse la vuelta los miró. Todos habían leído lo que ponía. Como la jefa que desde siempre había sido, mirándolos con absoluta fe, abrió la boca para pronunciarse sin titubeos: — Ahora, ir a por ellos: ¡quiero interrogarlos! En los preliminares, él decidiéndose entre tirarse a esa tiaza que de tan buena como estaba ni en su imaginación tenía cabida o, comportarse con sabiduría y rechazarla porque antes o después Vanesa sabría que en su cama había estado otra. Pero al ver su foto sobre la mesita donde lucía su sonrisa falsa, se decidió. Sin miedos ni prejuicios, echando el último vistazo a semejante pieza de museo, recordando que existían lavadoras y aspiradoras capaces de borras rastros, deshaciendo la cama al echar hacía atrás el edredón, decidió cómo iba a pasar el resto de la noche. Y sin más debates internos la empujó hacía la cama con la fuerza de la bestia que era y el furor de quien recoge su trofeo. Estaban desnudos, él sobre ella, teniendo un sexo brutal y despiadado cuando en Malva se obtuvo la primera fotografía de Minerva Figueroa. La cámara de seguridad del depósito de prueba le había tomado un retrato la noche de antes. No obstante con claridad únicamente se le distinguía una oreja con demasiados pendientes. La puerta se abrió después de las embestidas de tres miembros del Grupo Especial de Operaciones, y Diego Valdemoro, haciendo hueco entre los hombres de espaldas anchas como cabezas de camiones, entró seguido de un Francisco Rosas que caminaba con el mismo cuidado que aconsejan hacer en un camino sembrado de minas anti persona. ¿O acaso creía que la encontrarían durmiendo con un pijama de franela puesto y sus pasos blandos eran para no despertarla? Se repartieron las estancias donde buscar alguna pista pero desde el minuto uno, supusieron que resultaría complicadísimo. El supuesto apartamento según los datos del registro del personal que había examinado el director de la escuela, simpático y atento el hombre de la barba más blanca y extraordinaria de toda la región que bien podría servirle para interpretar a Papa Noel si engordase cincuenta kilos, aun habiendo sido despertado a aquellas indecentes horas, perteneciente a la supuesta asesina en serie estaba en apariencia limpio. Sin embargo aún no habiendo libros en las estanterías, comida en la nevera, camas en la habitación, toallas en el baño, papel higiénico en la dispensa, polvo en las vitrinas, lo que más escamó a Carmen Carrillo, que esta vez también iba acompañada de su cámara fotográfica era que tampoco había huellas dactilares y ni siquiera fibras en el único objeto personal que hallaron: un muy usado cepillo de dientes falto de casi la mitad sus cerdas. 377 Gozando de sexo del duro, Basilio, se puso bocarriba y ella sentada sobre él comenzó a acariciarlo. Estaban con las luces apagadas pero Edith, de rostro sensiblemente grueso pero bello, supo que donde posó la mano había una cicatriz de navaja porque ella misma tenía otra. Quince años antes, el proxeneta al que una vez perteneció se la hizo al herirla en el omoplato derecho pero aún así, después de esquivar la muerte, escapó de sus dominios. Y en la intimidad, al oído, con sus cabellos rizados y largos acariciando el pecho de él, le susurro una pregunta: — ¿Qué te hicieron? — Me han hecho de todo. ¡Tengo más costuras que Frankenstein! Pero esa que me has tocado es de un navajazo pero no quiero hablar de ello. — Te vendría bien. — No. Y no quiero escuchar más al respecto. Estamos para otra cosa. — ¿Temes? Pues yo tengo otra en la espalda. —Obviando su tono maleducado, le cogió una mano y se la condujo para que la palpase—-. ¿Notas con la yema de los dedos el relieve? — Si. ¿Fue tu…? — Si... ¡Pero mírame! — Te miro, créeme que te miro. —Estiró el brazo y encendió la luz—. Ahora te contemplo mejor y te veo maravillosa. ¿No eres una diosa que ha venido a llevarme al Paraíso? — ¿Y ves miedo en mi? —Ahora obvió sus payasadas—. ¡Mírame a los ojos! ¡Las tetas ya me las has visto durante mucho rato, niño malo! —Le acarició la cabeza, pasó sus delicadas manos por las mejillas, terminó besándolo como solo los ángeles saben. Le hizo caso, sonrió, la dureza de aquella mujer le fascinaba y embrujaba. Pensó por un momento que era Vanesa hecha prostituta, pero se deshizo de la idea al respirar hondo. El alcohol consumido después del streptess, se habían bebido la botella de whisky que llevó Sergio combinada con ron y refresco de limón, le hacía pensar tonterías. — No. No veo ni un ápice de miedo. Al contrario, tus ojos desprenden valentía. — Pues ya sabes,… ¡Haz como yo! — ¿Qué hiciste? Inspírame. — Cuando salí del hospital me dirigí hasta él y lo maté. Nunca pensé que al venir a Europa me fuese a convertir en una criminal pero uno por sobrevivir se limita a hacer lo que tiene que hacer. No me gustó apuñalarlo, no me gusta recordar cómo le clavé las tijeras en la femoral pero su muerte me hizo libre. Si no lo hubiese hecho ahora estaría muerta y mis cuatro hijos huérfanos. — ¿Tus cuatro hijos? —inquirió con los ojos como platos, acariciándole el culo prieto. — Si, son mi orgullo. ¿Por qué lo preguntas tan fascinado? ¿Te piensas que las putas no podemos ser madres? — ¡No! ¿Qué me voy a pensar eso? Pero es tu cuerpo tan perfecto el que me hace dudar. Edith rompió a reír tan fuerte que él determinó que a buen seguro sus vecinos la oirían pero no había cosa que le importase menos y divirtiera más. La culpa de todo ese desmadre la tenía Vanesa por haberlo dejado tirado como a un perro. A ver a la familia podrían haber ido otro fin de semana. Su mujer le había puesto en bandeja de plata aquello y ya no había marcha atrás. Se levantó, la cogió de los brazos y cuando Edith se puso en pie con su metro ochenta, le sorprendió diciéndole: — Bailemos. — ¿Sin música? —inquirió entregándole sus brazos. — ¿Sin música? ¿Con música? ¿No da lo mismo? A mí lo que me hace bailar es la felicidad —subrayó acercándosela y comenzando los que resultaron ser los más forzados pasos de pasodoble de la historia pasada y futura. Estaban por marcharse agotados de que el apartamento no les ofreciera nada, cuando Valdemoro, con mucho sueño, en un caminar vergonzosamente ramplón, tropezó con la alfombra cayendo de rodillas contra el suelo. Apenas se hizo daño e ignorando que a partir del día siguiente aparecería un morado en las articulaciones, decidió retirarla. Allí, Carmen Carrillo vio un azulejo mal colocado, y después de mirar a Rosas que leyéndole en la mirada supo que urgía un martillo, a golpes, descubrieron dos sobres con fotos. El de más edad, enguantado desde el principio, los tomó entre sus dedos y despacio los abrió. Dos golpes sonaron e hicieron vibrar la puerta de la vivienda de los Correa-Acosta mas nadie se esforzó en ir a abrir. Los primos y amigos habían consumido demasiado alcohol como para aceptar que tendrían que llegar andando y la idea de enfrentarse a los vecinos no les seducía. El mismo Correa tampoco se animó a ir. Lejos de bailar ahora estaba a otra cosa, un proyecto que le resultaba demasiado apasionante e irrepetible como para estropearlo vistiéndose para abrir la puerta a unos vecinos que lo que tuviesen que decirle podrían hacerlo al día siguiente. Por eso mismo, dando tregua a la prostituta que, se había presentado como una dulce terapeuta, se puso en pie y entreabriendo la puerta, a quien pudiese oírle, dijo: — Anda, que uno me haga el favor de ir y mirar quien es. Pero no abráis. —Se volvió, contempló a la pájara acaparar toda la cama, y por lo bajo, agregó—: Esta noche ni la presencia del Rey me va a detener…. Al escuchar a su amigo, ni dos segundos después porque no soltó su vaso, el mismo Sergio, avispado e ingenioso de siempre pero, bastante ebrio al haberse bebido lo que no estaba escrito, se acercó cauto pero no silencioso a mirar por la mirilla descubriendo a dos tipos. Uno de ellos albino, el otro rubio. Y como si hubiese padecido un calambrazo en los pies, en tanto en cuanto dedujo que eran polis, saltó al salón sin apenas andar por el pasillo porque para qué, y 379 se echó sobre la ventana descubriendo un coche patrulla. Uno idéntico al que en una ocasión subió, del motivo no se acordaba, sin embargo del castigo que su madre le impuso sí. Con las manos a la espalda se acercó hasta la habitación de Basilio, acarició la puerta, que se había mantenido entreabierta, y escuchando porque en el fondo era un pervertido, se atrevió a decir: — Tío, es la poli. ¿Qué hago? — Nada —susurró Basilio—. No hagas nada. Angulo miró a Valverde, apoyó la oreja en la puerta escuchando ligero alboroto, separó la cabeza, respiró hondo en tres ocasiones decidiendo qué hacer. Se retiró y elevando su pierna derecha, dio dos patadas que no aboyaron la puerta pero si hicieron que una vecina abriese para preguntar, con rollo de cocina en mano. En el cine las cosas ocurrían de distinta manera. A Humphrey Bogart por ejemplo jamás se le resistió una. La mujer, bibliotecaria de lunes a viernes y binguera los fines de semana era una cuarentona bella. Gordita, con nariz infantil y mofletes sonrosados que, vivía donde hasta octubre había estado viviendo Diana; vestía una bata blanca y sedosa que le daba aspecto de nube y tenía el cabello cubierto por una red que sujetaba los rulos que, para el día siguiente le conferirían el peinado ideal para ir al banquete de la década. — No pasa nada —dijo Valverde con las palmas de las manos boca arriba—. Intentamos que nos abran. — Pero resulta en vano. ¿Sabría decirnos algo de su vecino? —inquirió mostrando su placa de policía. — Mi vecino está de celebración con otros jóvenes. Supongo que lo merece después de pasar tantos días hospitalizado. ¿No lo creen así? —Zarandeó el rodillo—. ¿Y si es policía como ustedes porque no llaman con más educación? A estas horas no es de personas de bien ir haciéndolo así. ¿Han pensado que no haya nadie? — Si, lo hemos pensado pero resulta que si hay y yo no tengo que darle explicaciones de mis maneras. Son poco refinadas, pero son las que tengo cuando alguien me busca las cosquillas. —Cerró los puños, hizo asomar un dedo índice y con mal genio, señalándola al pecho le reprendió—: ¡Vuélvase a su casa y no nos interrumpa más! Mi tiempo es oro. Valverde esperó a que la mujer cerrase, y tocó el timbre. Nadie abrió, prudente, después de esperar alrededor de cinco minutos, sin comentar nada a semejante gilipollas, mirando hacía el suelo porque sentía mucha vergüenza, se fue escaleras abajo. A Cristian Ángulo no le quedó otro remedió que seguirle, y mudo, resignado, y enfadado lo alcanzó en la calle. Escuchando un éxito del grupo Jarabe de Palo que la taberna que había frente a su apartamento tenía puesta a un volumen muy superior al reglamentado, Silvio Alcántara llegó a pie escuchando a sus tripas rugir al compás. En otras circunstancias habría ejercido su autoridad con el propietario, un inglés cincuentón, bajito, con tripa de cervecera, bigote remilgado y campeón de eructos en los certámenes veraniegos de las fiestas locales desde una década atrás. No obstante esta vez de tan agotado como estaba, no tuvo fuerzas ni siquiera para pensar que el ruido pudiese a afectar al bebé. Hasta diez minutos antes y desde que a mediodía acabase su turno, había estado vigilando el apartamento donde había vivido su hermana. De ello por supuesto su mujer no sabía nada, o eso quería creer porque en honor a la verdad no se podía considerar nada bueno mintiendo. Aún cuando le costaba mantener varios universos de esfuerzo los ojos abiertos y la consciencia despejada, haciendo por no olvidar que debía ponerse en contacto con Minerva para informarle de la incursión de los policías, subió los cuatro tramos de escalones a trompicones, sosteniéndose a la barandilla para no caer. Habiendo rebuscado las llaves en bolsillos como océanos, deseó que todo fuese una inquietante pesadilla empero ahí se equivocaba. Quisiera o no reconocerlo estaba metido en un barrizal porque su hermana aún siendo muy inteligente no podía controlarlo todo, y la policía se les estaba acercando a rápidas y firmes zancadas. Su esposa, de sangre alemana-malagueña a la que apodaba Mi Bella desde los años de instituto cuando ella se burlaba porque no pronunciaba su nombre correctamente, lo esperaba sentada en el nuevo sillón e inmediatamente por el rictus, no había rastro de su muy simpática sonrisa y su mirada era totalmente acuosa, sabía que algo malo estaba pasando. Se lo preguntó pero no hubo respuestas pronunciables, tan solo un movimiento con el mentón hacía la caja tonta. Miró hacía la televisión que estaba encendida, retransmitía un coloquio y le pareció muy raro que no estuviese viendo una cinta romántica. Audrey Hepburn era su actriz favorita llegando siempre a llorar cuando veía Sabrina y Desayuno con diamantes, filmes que nunca se cansaba de ver como atestiguaba ella misma. A él sin verdadera afición por el cine, de la segunda solo le gustaba cuando la chica aparecía cantando en el alfeizar de la ventana. Y sinceramente prefería el papel de George Peppard en El Equipo A. — Explícame cariño —dijo llevando su mano derecha hacía un hombro de ella. Bella tomó el mando a distancia y con prudencia pulsó por tres veces el botón de aumento de volumen. Con eso bastaría, pensó, quien no iba a consentir que el niño despertase. — Siéntate y escucha al periodista. Se sentó en el sofá pillando con los cuartos traseros uno de los trescientos juguetes del pequeño y, con la manos en la boca, para cubrir su inapropiada sonrisa provocada por los pitidos del oso amoroso de plástico, escuchó a un periodista hablar de las características físicas 381 de la nueva sospechosa remarcando la feminidad. Nervioso, colocando en diversas posturas las piernas y mordiéndose las uñas, bajo una mirada severa de su mujer que no dudaba en la involucración de su cuñada, el policía dejó las suposiciones cuando apareció el muy preciso y preciado retrato robot de Minerva. En el momento en el cual el periodista informaba sobre cómo se había obtenido, detallando que el testigo era un anciano de Malva que aseguraba recordarla con exactitud el día en que Ulloa murió, estiró el brazo y tomó el auricular para llamarla. — ¡Ni se te ocurra! Apártate de ella. Déjala caer sola. O de lo contrario el que se quedará solo serás tú. Me llevaré a Andrés a Alemania y no volverás a verlo. Nunca le había referido nada sobre los crímenes de su hermana pero se había casado con una excelente abogada criminalista y aún teniendo en cuenta que desde cinco años atrás no había ejercido, su olfato seguía indemne. — ¿Cómo lo sabes? —verbalizó muy bajito pero no hubo respuestas hasta un largo y muy tenso silencio que le sirvieron para asimilar que las palabras de su mujer eran un verdadero chantaje. Ella que era lo suficientemente callada no hablando para rellenar, cuando tomaba una decisión era tan firme como el ejército alemán. — Es muy sencillo: Minerva nunca ha sido de fiar, ni tú supiste mentirme. Has sido un insensato y un imprudente. Y recuerda que tu mujer no sabe más de lo que cualquier otra esposa sabría de su marido. Estaban subiéndose al coche cuando Sergio que, había estado mirando a través de una ventana, entró la cabeza. Con rapidez, sin que nadie le preguntara a qué jugaba, llegó hasta el dormitorio. Sin mirar a través de la rendija, algo que hubiese estado chulísimo, venciendo la tentación porque cuando se lo proponía era un chico ejemplar, alzando levemente la voz, verbalizó: — Todo bien. — Vale. — Ale, sigue dándolo todo —susurró risueño esperando que no lo hubiese oído. Volviéndose al salón a por más caldo porque con tanta carrera le había entrado sed, añadió—: jodido, sabes disfrutar de la vida como Dios manda. El teléfono de Minerva sonó en el momento en el que ante la mirilla telescópica de su rifle se posicionaba el hombre al que le tocaba abatir, y sin meditarlo, en colaboración con su amiga la nocturnidad, usando sus gafas de visión nocturnas de calidad especial, le disparó al corazón, matándolo al instante. El hombre al que acababa de ejecutar había sido apodado Seis dedos y durante una vida de más oscuros que claros había hecho caer a decenas de atolondrados adolescentes a las catacumbas de la droga por módicos precios. Sonrió, se puso en pie con la ligereza de una bailarina y la espectacularidad de una trapecista legendaria porque sabía que desde la azotea donde estaba nadie la veía y, después de palparse los bolsillos, porque bajo su perfección como máquina de matar se ocultaba una pequeña despistada que no terminaba de saber donde tenía el móvil y/o los bártulos del colegio, descolgó. Era su amigo Andros Fenollosa, el propietario del más exitoso salón de recreativos de la ciudad, un informático que controlaba el software libre al mismo alto nivel que montaba falsificaciones en la habitación que aún disponía casa de su abuela María. Así, esa misma tarde mientras, la septuagenaria de ricos modales y con característico acento valenciano, preparaba un bizcocho de chocolate tan esponjoso como un niño imaginaria el tacto de las nubes, haciendo la digestión del gran plato de lentejas comido con mucho gusto y mayor placer, había preparado la documentación solicitada. La misma que incluía un muy realista pasaporte que a Minerva le permitiría volar al extranjero después de pasar por maquillaje y caracterización. Y aquello ya no correspondía al multidisciplinar Andros sino a su compañera Eva, la pizpireta moza con la que también codirigía una hilarante serie de cortometrajes cuando el tiempo y el dinero se lo permitían. — Hola, ya tienes todo listo. — Bien. — ¿Para cuándo querrás que te saque las entradas de cine…? — Tranquilízate… De momento no hay ninguna película que me guste. Me esperare a que pongan una de James Stewart. — Si, pues a ver si esperas demasiado y suben los precios. — Relájate —comentó divertida después, colgó. Hora y media después, Edith ya se había marchado y la mitad de sus amigos habían desaparecido, seguidamente de darse un baño, se acercó hasta el salón. Sergio y Álvaro jugaban una partida de ajedrez y Ángel Luis leía un cómic protagonizado por Superlópez a la espera de que quedase determinado el vencedor. — ¿Queda algo para comer o habéis barrido con todo? Ninguno de los tres contestó. — ¿Oye, y qué fue de la marihuana que te pillaron? Nos la podríamos fumar… —quiso saber Sergio imprudente porque el alcohol había borrado toda huella de inteligencia. Basi lo miró y con aquello, al benjamín del grupo, le bastó y sobró. Álvaro Valverde, al recordar un recado que le había dejado Héctor, con prudencia miró a Basilio, llamó su atención, y le indicó. — En un cajón de aquel mueble tu primo te ha dejado una bolsa, me dijo que eran pelis porno. Pero me extrañó que me prohibiese verlas…. 383 — Nada de eso Álvaro —terció Ángel Luis. Miró a su primo, este lo miró a él—: Dicho sea de paso, y ya que estamos metidos en el ajo: ¿por qué mi hermano tiene tanta facilidad para comprarte armas en el mercado negro? Debería, al menos, revelarme sus fuentes. — Sus fuentes no me importan si termino salvando la vida. No se trata de matar. Sino de que no me maten. O de matar primero. Fue a por el paquete. Ni Héctor ni Álvaro habían pensado que ese no era un buen lugar para esconder aquella arma. Tomó la bolsa, deshizo el nudo. Era otra Colt Python con munición para hacer frente a un ejército. De repente y procediendo de la calle, escucharon abucheos, gritos e insultos. Basilio llegó hasta el balcón, agarrándose sacó parte del tronco y vio un cada vez más nutrido corro de personas. Entre ellos estaba el portero. — ¿Qué ha pasado? — ¡Un niño ha tirado a su perro! — ¿Han tirado un perro? —preguntó incrédulo. Giró la cabeza hacia arriba y en la quinta planta descubrió a un orgulloso niño riendo endiabladamente y sus carcajadas enseguida se le contagiaron. Recordó que a él tampoco le gustaba aquel chucho que solo sabía ladrar y que alguien muy torpe le llamó Karina pese a ser macho. Volvió la vista a la calzada viendo la cabeza convertida en puré del yorkshire terrier y sabiendo que ahora lo increparían a él, agregó: — Dejad al crio tranquilo. Os guste o no ha hecho justicia. Atraídos por el algarabío, Álvaro, Ángel Luis y Sergio se acercaron y, estaban descojonándose cuando el portero se descalzó y les tiró con sus dos zapatos alcanzando en las gordas narices a Bermejo. CAPITULO II El teléfono sonó, sonó y sonó, y finalmente un cansado Basilio Correa estiró el brazo, bostezó y descolgó. Escuchó la voz de su mujer antes de llegar a decir nada y en tanto en cuanto ella, calló durante unos segundos, seguramente para tomar aire, le preguntó un qué tal desganado y amortiguado. — ¿Qué te pasa? ¿Dormías? ¿No te da vergüenza con lo tarde que es? — ¿Tarde? —farfulló levantando la cabeza de la almohada. Se sentó sobre la cama y repentinamente, sufrió un terrible mareo. Con dolor en las sienes, el tercer síntoma en aparecer fueron unas arcadas que no le dejaron correr hasta el cuarto de baño. Vomitó allí mismo, ensuciando sabanas, edredón y suelo. Extraordinario motivo para reprocharse haber sustituido el whisky por los martinis—. Bueno, señora esposa, ¿cómo estáis por Malva? — Mejor que tú. Espero que lo tengas limpio para cuando lleguemos mañana a media tarde. — Si, si.... Confía en mí. Y perdona, ayer noche salí con los chicos. Fuimos a beber y creo que… ya me hice mayor para estos tutes. — ¡Si estás tan enfermo, fastídiate! Te hemos dicho muchas veces que no llevas una vida sana, y siempre desprecias nuestros consejos. — ¡No me ralles! —exclamó lamentándose por la chulería. Se limpió con la manga del pijama el rostro y terminó por volverse a tumbar, arropándose en el acto hasta las cejas. — ¿Y desde cuándo no ves la tele? — Desde ayer tarde. Vi un ratito las noticias… Apareció la maestra de Sofía pero no recuerdo qué fue lo que dijo. Mi cabeza no da para mucho hasta que desayuno mi vaso de leche con galletas María. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué hora es? —No veía el reloj del móvil, los parpados pesados y las legañas como puños no se lo permitían. — Hora de que te levantes, desayunes, te des un baño con agua fría, limpies la casa que a buen seguro da pena y hagas las compras de un sábado cualquiera. Por cierto, he decidido una cosa. — ¿Y me la vas a decir por teléfono o te la guardas para cuando volváis? Miedo me das. La escuchó meditar, y aburriendo el tono materialista pero contento de que le hablase amorosamente, decidió hacerle caso. Se destapó, y caminando en zigzag, con el móvil pegado a la oreja, fue hasta la cocina. Miró en la nevera. No había gran cosa a primera vista pero después de mover algunos obstáculos, halló un cartón de tamaño bolsillo de zumo de naranja. Lo agarró pasando el brazo sobre unas latas de caballas, y media docena de plátanos, y al tiempo que escuchaba a Vanesa hablar con sus hijos que, no se peleaban por hablar con él sino que parecían llamar la atención de un perro de ladrido infantil, la volvió a oír dirigirse a él. — ¡Mejor cuando volvamos! — ¡Ajá! Por cierto, ese perro que ladra, ¿de quién es? No quiero que los niños se encaprichen con animales. No me gustan y no voy a cambiar por mucho que Sofía y Marco me digan un por fi profundo con caída de cabeza. En este apartamento sólo cabemos los que somos,…ya me lo has dicho muchas veces cuando te he sugerido ir a por el tercero. Vanesa resopló, Basilio estaba hecho de plomo derretido. — ¿Qué resoplas? Contéstame. — Si señor, no nos lo llevaremos al piso… ¿Conforme? — No del todo. No acostumbras a ser tan dócil. — Claro… Querrás que sea tu nueva muñeca sin voluntad, ¿acierto? —Miró hacia el reloj, eran las once y media. 385 Se abrió el tetrabrik y se sopló el contenido sorbiendo con la pajita adjunta, sintiendo frio en los pies. — No, no aciertas. Dime, concubina mía, ¿hablaste con tu hermano el arquitecto? — ¡Sí! Y ahí una casa perfecta para nosotros cinco —dijo desvelando la sorpresa—. Está ubicada en la calle Margarita y... es muy mona. — ¿Somos cinco? ¿Contando al perro o estás…? — No, no lo estoy. ¡Cómo te repites, querido! — Claro, amor, ¿cómo lo ibas a estar? Ya eres una abuelita menopáusica… Te refieres al chucho. ¿Quién os lo dio? ¿Jaime ha decidido ser gracioso? ¿Es hijo de su Canela? — ¡Sí! Así superas tus miedos… Que a un policía tan valiente le aterren los chiguagua es cuánto menos cómico. — No es miedo, es que soy práctico. Los perros son animales, y los animales necesitan campo y aunque no lo creáis en las casas no son felices... — Cállate y no me seas demagogo. — No me definas con palabras raras. ¿Cómo es esa casa? —inquirió y mordió una pera. Estaba dura pero le supo riquísima, tal vez porque mezclando con hambre todo está bueno. — Muy amplia: dos baños, cuatro dormitorios, salón, cocina amueblada, cochera, dos patios, calefacción, y aire acondicionado en el dormitorio de matrimonio y en el salón. En el patio grande hay una barbacoa y el suficiente espacio para poner una piscina hinchable con sombrilla y hamacas. — Bien, habría qué verla —le arrancó cuatro bocados y masticando siguió hablando—. ¿Y qué sabes del precio? ¿Quién la vende? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? No sé,.. Debo verla. A ti cualquier casa siempre te ha parecido mejor que un apartamento por muy vieja que esté. ¿También tiene armarios empotrados? — ¡Es la claustrofobia! Por supuesto que decides,… los hombres siempre habéis tenido la última palabra. — Bueno, ahora me llamas machista. ¿Te has preparado una lista de descalificaciones antes de llamarme? Y… ¿el chucho cómo es? Sabrá hablar... de otra manera no lo quiero. Me ponen nervioso cuando uno les pide tranquilidad y hacen caso omiso. ¡Son peor que los niños! Al menos un hijo crece y sabes que cierto día dejará de mearse encima. — El perro es de la raza de los javaneses y se llama Tobías, el rey de las tortillas —le contestó burlándose porque realmente aquella raza era de gatos y el nombre de momento estaba por decidirse—. Es hermoso aunque de momento solo tiene dos meses. Hasta que nos vengamos a vivir se quedará en casa mis padres. ¿Te parece bien? — ¡Claro! En esa casa hare mi sueño de tener piscina propia realidad —respondió cínico. En la casa de sus padres ya la había, de pequeño tuvo un accidente que fácilmente estuvo por llevarse a Jaime por delante. El castigo que le cayó fue monumental—. Escucha, voy a darme ese baño, a la vuelta hablamos más de la vivienda de tus sueños y del dinero. — No te preocupes, mis padres me dejan. Y a ti también te dejaran. — Mi padre no tiene que adelantarme la correspondiente herencia. No hables con él nada o me mosqueo. Y no es orgullo, es que no le quiero agradecer ni una peseta más. Ya pediré un préstamo personal si realmente la casa es tan perfecta como la pintas. Por cierto, el cuarto sobrante podría ser tu despacho, para cuando des clases en algún instituto. Y de piscina nada mientras Marco Antonio no tenga diez años. ¡No quiero sustos! ¿Y cuándo iríamos a vivir en ella? — Pues quisiera que el cambio fuese durante el verano... por la niña. — ¿Y si yo aún no curro en Malva? — He pensado que tendríamos que vivir separados durante un tiempo hasta que te establezcas de inspector con mi hermano. — ¡Qué bien lo planeáis! Y cuánto corres tú porque te recuerdo que ese ascenso no es un examen de hora y medía. ¡Ains! Para lo que te interesa se te da muy bien despistarte. — Un error lo tiene cualquiera. A veces creo que no quieres ascender; eres un conformista. Basilio suspiró. — Será eso, Vane. Por cierto, tendrás que ponerte a trabajar por el incremento de los gastos. ¿Has pensado en ello? — Vane es diminutivo de barriobajera, no te hagas el ofensivo. ¿No me crees capaz? ¿Por qué no te vas a compartir piso con un compañero soltero? — ¿Ofensivo? —Rio—. Todo se verá. Bueno… francamente no te veo con mucha iniciativa para trabajar pese a que lo hayas comentado muchas veces antes. El que propone algo, debe hacerlo y, te gusta mucho estar con el nene en la casa, haciendo de comer y dando paseos hasta el mercado. Pero si estas tan segura de querer vivir en Malva, seguro que te esfuerzas. Y ahora cariño me voy al cuarto de baño, he de vaciar la carga y ducharme. Apesto a bares y sé que no soportas olfatearme así. ¡Y la casa no se limpia sola! —Silbó, sonrió, le mandó dos besos y…cuando iba a colgar la voz de su esposa dando, lo que no había más maneras que describir como un alarido, lo detuvo. — ¿Qué te pasa? ¿Te ha mordido Tobías, el terror de las pibas? — ¡No! Es por Ricardo. Acabo de recordar que me pidió que te dijese que ha desaparecido el arma que utilizaste para matar al violador de mi hermana. Anoche te llamaron pero no contestabas… ¡Hay que ver la poca vergüenza que tienes! — ¿Me recriminas que saliese a divertirme después de estar a punto de palmar? ¡Manda huevos! —Resopló, tenía muchas ganas de fumar, su mujer, para no perder la costumbre lo estaba enfadando. Aún así hizo lo posible por no demostrarlo—. En cuanto me duche lo llamaré a ver. Este es muy capaz de pensar que desde el hospital la he robado. Escucha, ¿cómo está Esther? ¿Mejora progresivamente? — Intenta engañarnos pero sigue llorando por los rincones. Creía que estando en su ciudad se le pasaría un poco pero nada. No sabemos qué hacer por ayudarla, de momento no la 387 dejamos sola ni un segundo pero eso la hace enfadar. Los doctores me dijeron que había mejorado, que no había riesgo de suicidio, pero todos lo dudamos. — Lo siento mucho. Intentaré acercarme a verla. — No lo hagas. — ¿No quiere verme? ¿Lo ha pedido expresamente? — ¡Aciertas! —sentenció cambiando el tono. Con sinceridad, borde seguramente pero no porque quisiese serlo, agregó—: Ninguno queremos verte, yo lo hago porque no me queda más remedio. — ¡Válgame! Pobrecita, me ves porque estás obligada a hacerlo. Si, si, si, quieres que nos compremos una casa pero no terminas de enterrar el hacha de guerra. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me canse y me vaya con otra? ¡Joder, hermosa, me lo estás poniendo a huevo! — ¡Ajá! Tienes otra y quieres abandonarnos. Lo sabía. — Hazme el favor de no incluir a los chicos en tus problemas conmigo —contestó vocalizando en exceso y colgó. Ella, consternada, mirando hacía una pared en blanco, notó como tres lagrimas se le escapaban, corriendo mejilla abajo, a la velocidad en la que se pasa del amor al odio, hasta que con la mano, las detuvo. Fue un gesto radical. Sintió el peso de una mano firme pero cariñosa cayéndole al hombro, escuchó la voz de su hermano Fernando preguntándole qué le pasaba, y antes de girarse respiró hondo. Le faltaba el aire como le faltaba su marido pero su carácter no le permitiría venirse abajo por aquello. A Vanesa se la podía juzgar de pija porque lo era, y a mucha honra, pero siendo justos, no había que olvidar que en las situaciones críticas era extraordinariamente fuerte. — ¿Es Basilio? —le preguntó evitando que los niños y sus padres lo oyeran—. ¿Qué te dijo ese desgraciado? — No me dijo nada y no me pasa nada. Estate tranquilo. Voy a dar un paseo. —Tomó su abrigo de la percha, se vistió con él. Y sin ponerse los guantes, salió a la calle recordando que su padre en el desayuno le había pedido el periódico del día y el último ejemplar de la revista Hoy. A ella le había extrañado que quisiese leer aquella publicación porque se le antojaba excesivamente amarilla, y le había pedido explicaciones. Él, fumando sus sempiternos cigarros de menta le había guiñado un ojo para decirle que sencillamente quería leer la revista donde desde noviembre escribía su sobrino Samuel. Minerva Figueroa que, después de una noche ardua y sin pasar por un reparador baño se había dirigido hacía el furgón para continuar trabajando, se frotó las manos y sonrió mostrando sus blanquísimos dientes. De nuevo la paciencia daba sus frutos y por ello, para celebrarlo se acercó hasta la guantera y sacó su pequeña petaca con un diez por ciento de whisky, y un noventa de zumo de naranja. Con gran satisfacción, reclinándose en la silla que tenía junto al control, con unos cascos bien ajustados al contorno de su cabeza y que le cubrían las dos orejas que, salvo terribles excepciones siempre había preferido llevar sin los tan decorativos como para ella abominables pendientes, escribió con aquel bolígrafo suyo del pompón rosa, las notas finales de la conversación. Al tiempo, sucumbiendo a la emoción pensó que todo le estaba yendo muy bien: el matrimonio de Basilio hacía aguas y su hundimiento era cuestión de un empujón. No sabía específicamente mucho de hombres pero estaba en posición de decir que, el subinspector necesitaba un hombro en el que llorar, y ahí estaría en tanto fuese acertado. De momento, aún apeteciéndole mucho, decidió esperar. Debía dar una vuelta para mover el auto e incluso necesitaba ir a casa a darse una ducha. De nuevo, la voz de Vanesa la había hecho excitarse. Basilio, sentado en el retrete porque repentinamente le habían dado retortijones, sin ganas, telefoneó a Ricardo. Minerva bostezó, dio un respingo y elevó el volumen. — ¿Buenos días? —saludó expeditivo. Sin aguardar las respuestas del comisario, agregó—. ¿Se puede saber qué es eso de que han robado mi Python? — Hola. Pues sí. La robó una chica. — ¿Qué chica? — Ni idea. La cámara solo captó una oreja pero los anatomistas me confirman que es de mujer. No más de cuarenta años ni menos de veinte. A ciencia cierta te podría decir que la señorita nos la ha dejado ver. — Vale. Quiero verla. Mándala a mi jefe, marcho para comisaría ya. Allí la veo. A lo mejor la reconozco. Soy un entusiasta de las orejas, guardo un excepcional archivo en mi memoria fotográfica. Por cierto, ¿de verdad te crees que yo estoy detrás del robo? — Yo no creo nada. Simplemente hago mi trabajo, sin conjeturas a lo loco. Lo único que sé es que ese robo es por ti. Ten cuidado, quizás busquen matarte con ella. — Si, si, otro que me amenaza —farfulló y sin nada más que decir, colgó. Después de desahogarse, estiró el brazo y llenó la bañera con agua caliente y a falta de un palmo cerró el grifo. Se aseó, untó la esponja con jabón, se desnudó, y cuando estaba a punto de meterse dentro tuvo una idea. Fue al salón y encendió la cadena de música poniendo un compact disc de Billy Joel a todo volumen. Esperando que alguna vecinita lo viese, subió la persiana hasta el ochenta por ciento y abrió las ventanas. E inmediatamente, con una botella de ginebra por compañera a la que, habían añadido la noche de antes refresco de naranja, se metió dentro dispuesto a disfrutar durante diez minutos. Sin pensamientos sobre orejas femeninas excesivamente decoradas, armas robadas, cuñadas entristecidas, mujeres rebordecidas y demás problemas, tampoco se detuvo a pensar 389 que Minerva, horas antes de que saliera del hospital había entrado en casa para poner con mucha discreción cámaras y micrófonos de alta definición. Itziar Herranz peinada con un sencillo moño y vistiendo con su natural elegancia, esa mañana llevaba un pantalón vaquero de pata ancha, jersey de lana con cuello de cisne de color granéate, chaqueta americana de corte italiano, gabardina veis, dos guantes de cuero a juego con el abrigo que, en su día llevaron remaches en los puños, y calzaba unos zapatos con cordones y tan negros como desde su estado de enojo, veía el futuro de Basilio Correa. Salvo si recuperaba la honestidad que no más de unas semanas atrás siempre había sido su bandera. Por eso mismo, cuando lo encontró, mochila a la espalda, tomando las escaleras de recepción, y lo llamó, segundos después de que el susodicho pudiese apreciar su barriga de preñada y sonreír al haberla descubierto más bella que nunca, pudo contemplar como su subordinado se echó a temblar, y lejos de sentir clemencia, reaccionó sintiéndose satisfecha. Al llegar hasta él lo tomó del brazo deteniéndolo, y a un paso de ir a por el cuarto escalón se puso en puntillas, para estirando el cuello disponerse a hablarle al oído. — ¿Qué te traes entre manos con Minerva Figueroa? — ¿Pero qué me dices? A la única Minerva que conozco es a la chica del tiempo. — No me insultes más y acompáñame. No tengo todo el tiempo y a ti pronto se te irán las ganas de guasa. Anoche malgasté toda mi paciencia. Te hice un importante favor al no presentarme en tu casa a remov