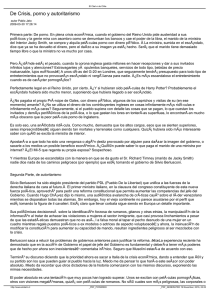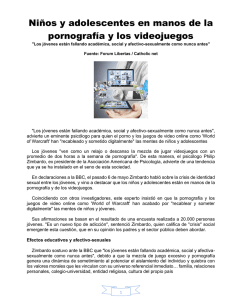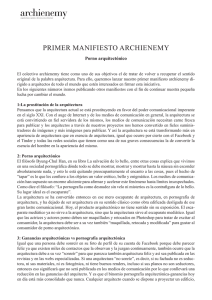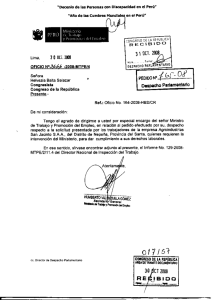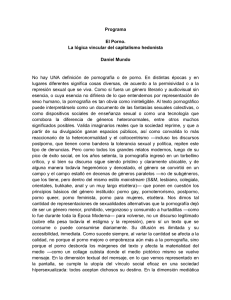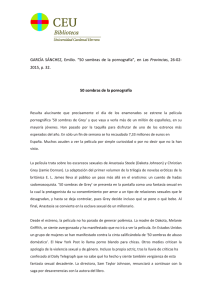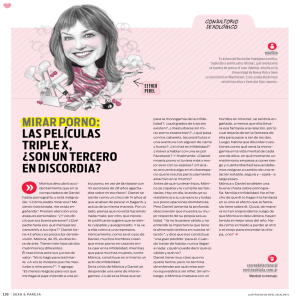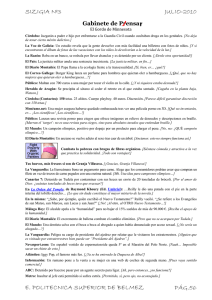Petite Mort
Anuncio

Matías Bragagnolo Petite Mort Editorial Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2013. En el verano de 1969, miembros de la Familia Manson robaron un camión de la NBC-TV, que contenía equipos de filmación. Más tarde, el vehículo fue abandonado, pero Charles Manson conservó una de las cámaras. El 10 de octubre del mismo año, la policía allanó el rancho "Spahn", hogar del clan, de donde secuestró, entre otros objetos, la mentada cámara. Se dice que esta contenía material pornográfico sin revelar en el que una joven era decapitada en una playa por miembros del clan. 1. ENTERRADO VIVO EN EL PORNO: EL VENDEDOR vis irascibilis est quasi propugnatrix et defensatrix concuspiscibilis El mundo es un lugar horrible, no necesito aclararlo. Y más aún lo es en 2009. Vamos al grano. Soy un vendedor ilegal de pornografía. Y no un vendedor de pornografía ilegal, excepto que el sexo con animales, embarazadas y seres deformes sea un delito. Es decir, reproduzco con mi computadora ilegalmente videos porno. Y los vendo. Empecé a trabajar en esto un poco antes de mediados de los noventa. Un poco después de que un peso valiera un dólar y la importación masiva de productos se abriera en Argentina. Parecía ser un buen negocio, y las condiciones estaban dadas. Miles de videos porno entraron al país y se alojaron en videoclubes y sex-shops para ser consumidos por lujuriosos y no tanto. Yo los compraba, hacía copias y las vendía. Era la época de los videocasetes y las VCR. Pero antes de eso yo estaba casado y vivía en esta Capital Federal. Tenía dos hijos. Un perro también, por supuesto. Y trabajaba en una oficina de Avellaneda en lo que por entonces era la empresa estatal: Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Para 1992 era más que evidente que la privatización que el gobierno estaba llevando a cabo iba a dejarnos a varios sin nuestro trabajo de varios años de calentar sillas hablando de los partidos de fútbol del fin de semana. Y ese buen día llegó. Fue, casualmente, el mismo en que mi mujer me dejó por otro. Una semana atrás me había confesado la infidelidad, y estábamos decidiendo si nos íbamos a separar o no. Se llevó a mis hijos. Y a mi perro, claro. De un día para el otro. Así: salís una mañana a trabajar y cuando volvés por la tarde para contarle que fuiste despedido, ella ya no está, como si lo hubiera sabido, como si eso, de haberlo sabido, fuera el motivo para dejar a su marido. Tampoco estaba el auto en la cochera del edificio ni los nenes haciendo ruido frente al televisor. El resto, a excepción de su ropa, me lo dejó todo. Contrario a lo que pudiera suponerse, no intenté buscarla. Ni a ella, ni a los chicos. La amaba, y los pibitos... bueno, ellos simplemente fueron llegando, uno tras otro, producto de mi eyaculación precoz. Pero nunca intenté nada. Jamás llamé a su madre, obvia cómplice de su fuga, ni a sus otros familiares o amigas. Tampoco intenté ponerme en contacto con mis hijos, ni siquiera esperándolos a la salida del jardín de infantes —Ángela tenía tres y Julio cuatro—. Podría haberse tratado de un secuestro, pero alguien al menos habría llamado preguntando por mi mujer y así yo hubiera podido sospecharlo. Y nadie lo hizo. Ni siquiera llamaron del jardín de infantes al que iban los nenes, lo cual evidenciaba que ellos siguieron con su vida normal. No puedo precisar por qué, pero desde el mismo instante en que me paseé esa tarde por el departamento en medio del más absoluto silencio, un sentimiento que quintuplica la apatía me invadió. Caminé observándolo todo, respirando con pesadez. Saqué del bolsillo superior de mi camisa un paquete de cigarrillos, y cuando puse el pucho en mi boca supe que no tenía ganas de fumar. Me senté delante de la televisión y miré la pantalla apagada hasta que me quedé dormido. Cuando desperté al otro día, era casi el mediodía. Lo primero que recordé fue que ya no tenía que ir al trabajo sino hasta fin de mes, para pasar a retirar la indemnización. Luego me acordé de Elena y los chicos. Y seguí sin sentir nada. Ni pena, ni desesperación, ni indignación, ni furia, rencor, preocupación, frustración, nada. Simplemente descubrí que había perdido el poco interés que me quedaba por la vida. Y supe que había llegado al final de algo. Lamentablemente, no de la vida, no de mi vida, que era lo único que me quedaba. Es decir..., vida en el sentido de estado de vitalidad. Sangre corriendo por las venas, corazón latiendo, cerebro pensando, lenta y levemente, pero pensando, músculos capaces de ser tensados. El resto, lo que muchos llaman "vida", el trabajo, la familia, los hobbies, eso ya no existía. Circunstancias ajenas a mi voluntad habían ayudado, pero lo más grave era que mi mente había aceptado ese estado de soledad y abandono con tanta naturalidad que era ya una especie de muerto en vida. Había terminado por perder todo interés por el trabajo, por las distracciones, por el fútbol de primera división, aparentemente también por el sexo, había perdido evidentemente mi capacidad de amar, de degustar una comida, de entusiasmarme siquiera por la desgracia ajena. Incluso había perdido mi adicción de más de quince años al tabaco: desde ese día no volví a tocar un cigarrillo, sencillamente mi cuerpo dejó de pedir nicotina, ese paquete diario que consumía con puntualidad. Y eso era bastante decir. Incluso tampoco la idea del suicidio, opción más que lógica para alguien en mi situación psíquica, lograba generar algo de interés en mí. Si no lo hubiera pensando por una sola vez luego, puedo decir con total seguridad que ni siquiera lo he contemplado en absoluto desde entonces (sí con anterioridad, lo admito). Todo se volvió una especie de círculo vicioso, ya que, si bien ya no me importaba mi situación como componente de la sociedad, tampoco me importaba mi estado mental. Varios amigos de la oficina, también desempleados, me llamaron en esos primeros días, pero a todos les dije que estaba demasiado ocupado buscando trabajo y atendiendo a mis hijos como para verlos. Fuera de eso, tengo que admitir que la insignificancia que siempre me caracterizó ayudó a que pocos pudieran llegar a sorprenderse por mi repentino e irresistible cambio de actitud hacia la vida. Siempre he sido un ser insignificante, lo fui toda la vida, y por eso a lo mejor me sorprende aún más la situación en que me encuentro ahora. A nadie jamás le importé demasiado, y eso cobraba una mayor relevancia en los aspectos que uno podría considerar entre los más formales de la vida. Tanto en mi vida de estudiante como en mi vida laboral he sido ignorado por la mayoría de mis compañeros, mis superiores, y en gran parte de los registros públicos o no tanto. Mis exá- menes de la escuela secundaria siempre se perdían en poder de los profesores, a menudo era salteado por el preceptor cuando tomaba asistencia... Y ni hablar de cosas más serias. A la hora de votar, mi nombre suele no figurar en los padrones electorales. O bien, en varios de los trabajos que he tenido, más de una vez tuve que reclamar mi sueldo, porque se olvidaban de liquidarlo junto con los de los demás. De más está decir que, cuando fui a buscar a SEGBA mi indemnización, no estaba lista, por lo cual tuve que volver al otro día. No voy a cansarlos con más ejemplos, pero incluso puedo contar que debí concurrir al Registro Civil a reconocer a mi hijo después de haber ido con mi esposa a inscribirlo, y todo porque dos días después nos dimos cuenta de que el encargado de llenar la partida por error había omitido incluirme en ella. Y lo del porno surgió por pura casualidad. O no. En parte fue consecuencia indirecta de un intento por poner a prueba mis instintos y mis sentimientos. Ver si realmente estaba tan perdido como parecía. Podrá parecer extraño, pero con todo el dinero de la indemnización en el bolsillo, en vez de ir al banco a depositarlo o a mi casa a esconderlo debajo el colchón, me bajé del colectivo y entré en el primer sex-shop que encontré en la calle Corrientes. Y compré una docena de películas pornográficas. Las elegí al azar: había hétero, sado, todo menos pornogay... Incluso un par con jovencitas masturbándose frente a la cámara. Llegué a casa y durante los dos meses siguientes no salí. Empecé por poner las cintas en la videocasetera una tras otra, esperando sentir algo, excitación sexual, asco, furia, algo que no fuera la apatía que durante los días anteriores me había mantenido sentado en el sillón mirando televisión y leyendo el diario. Me llamó la atención sentir erecciones mientras las cintas de mete-y-saca corrían, lo cual me confirmó algo: fuera cual fuese la transformación que hubiera operado en mí el abandono de mi mujer y la pérdida de mi trabajo, seguía siendo un heterosexual tosco y básico. Cuando las cintas se terminaron, las vi otra vez, y cuando terminé de verlas era el amanecer del tercer día desde la compra. Busqué en el diario, en el rubro cincuenta y nueve. Varios teléfonos de vendedores de videos porno, uno llevaba los pedidos a domicilio. La comida la traían desde una rotisería cercana, así que no iba a estar mal recibir la siguiente tanda de porno. Quería sacudir mi mente, como si por medio de una sobreestimulación del hipotálamo pudiera obtener respuestas más radicales por parte de esta y de mi cuerpo que una simple erección. ¿Experimento o intento por salir de la apatía patológica? Supongo que experimento e intento velado por salir a la vez, salir de esa apatía patológica que por estos días dudo que dure mucho tiempo más. Ahora es evidente para mí que se necesitaba mucho más que películas porno para salir de ella. Pero por entonces mi estado no pasaba de generarme una cierta inquietud, mucho más débil que el desinterés por todo que sentía y he sentido por años, hasta estas últimas horas, podría decirse. Porque era un desinterés que generaba inactividad, pero la inactividad estaba lejos de generar a su vez aburrimiento o hastío. Y eso era lo preocupante, mi aparente comodidad en el fondo del pozo sin fondo. Pero el pedido de porno llegó finalmente ("traeme diez películas de porno del bueno, no importa qué tengan", le había dicho al pibe que me atendió del otro lado de la línea telefónica). Firmé el recibo que el cadete me extendía, le di el dinero y de nuevo al sillón. En el paquete había porno con hombres y mujeres, cintas originales como las que ya tenía en el departamento y algunas grabadas en casetes vírgenes con títulos como Una negra, un ama de casa y un perro dálmata o Violada por un caballo. Fue durante una mamada, luego de cinco horas seguidas de erección, que abrí la cremallera, saqué mi pedazo de carne en barra y me masturbé. Con todo el pantalón manchado por la eyaculación (olvidé decir que tampoco la higiene personal me interesaba, y la ducha no había sido usada desde el día del despido) marqué el número del proveedor de pornografía. Encargué diez más. Y entonces empezó lo peor. Realicé un pedido por día, de entre cuatro y ocho videos, durante un viaje de degradación que duró dos meses, durante los que me alimenté a milanesas o pollo con papas fritas de la rotisería. Las persianas bajas, para evitar que desde las ventanas de los edificios vecinos pudieran verme masturbándome delante del aparato de TV, donde musculosos o tipos de bigotes se enculaban a actrices tetonas a diestra y siniestra. El olor a genitales sucios hubiera sido insoportable, de no ser por mi condición. Los muchachos que dejaban los pedidos varios en la puerta me miraban con recelo y asco, y fruncían la nariz cuando abría la puerta. En mis épocas de "normalidad" y hombre de familia, no había imaginado que el semen pegado a la propia piel y a la tela podía tener tan mal olor luego de varios días. Si a alguien se le hubiera ocurrido requisar el cuarto con luz negra en busca de rastros de semen seguramente habría vomitado por el asombro o el asco. Los sectores circundantes al sillón debieron estar casi totalmente cubiertos de salpicaduras. Al año siguiente hice limpiar la alfombra. Alrededor de mi sillón, es decir, a mi alrededor, los videos se apilaban en columnas dispuestas al azar sobre el suelo, la mesa ratona, la del comedor, el televisor y la mesita que solía sostener una lámpara junto a la puerta. Mis oídos se habían acostumbrado a la perfección a los gemidos y gritos, a los gruñidos de los tipos eyaculando, a las pelotas chocando contra los traseros y a la saliva estruendosa de las felaciones. Y ya en la segunda semana había empezado a batir mis propios récords: cinco pajas en una hora, quince en un día, cuarenta y dos en la primer semana del segundo mes... Durante los últimos tres días de la maratón no hice pausas siquiera para comer, solo ingerí agua y galletitas que encontré en una de las alacenas. Estaba literalmente enterrado vivo en el porno. Pero al final de esos dos meses tuve que despertar del viaje. Fue por la mañana, luego de tres días sin dormir. Después de haber hecho otro pedido, esta vez de quince películas (el vendedor me advirtió que estaba a punto de agotar el catálogo), se me ocurrió revisar, en el fajo de billetes sobre la mesa, oculto entre dos torres de videos, el dinero disponible, para dejarlo preparado para cuando llegara el cadete. Pensé que la vigilia extendida me estaba jugando una mala pasada, así que fui al baño, me lavé la cara (por primera vez en dos meses), abrí todas las persianas (por primera vez en dos meses) y me propuse contar el dinero una vez más. Apenas alcanzaba para otro pollo con papas. Levanté el tubo del teléfono y cancelé el pedido. Luego me fui a la cama, por primera vez luego de tres días sin dormir y de más de cinco semanas de hacerlo en el sillón. Dormí durante treinta y seis horas ininterrumpidas, sin soñar siquiera con sexo —¿dije que no recordaba haber tenido siquiera un solo sueño desde el día en que perdí el interés por la vida? Bueno, ahora lo digo—. Me levanté temprano, alrededor de las ocho de la mañana, y me acordé del problema del dinero. Conté los billetes y me convencí de que me había quedado sin plata. La indemnización se había convertido en más de trescientos videos porno. Igual que la última tarde en que había vuelto del trabajo, caminé por el departamento, preguntándome por primera vez desde entonces qué cuernos iba a hacer de mi vida. No me interesaba vivir, no me interesaba morir, llevaba semanas enteras contemplado actores y actrices teniendo sexo delante de una cámara y masturbándome al unísono, no había hecho otra cosa más que eso, no me importaba limpiar mi cuerpo, mi ropa o mi hogar, últimamente ni siquiera alimentarme o dormir, ¿qué carajo pensaba hacer? No había buscado trabajo en ningún momento, como puede inferirse. Y ahora era demasiado tarde. Tampoco había pagado los impuestos, cosa que recordé cuando encendí el calefactor (porque era invierno, y sin el porno mi cuerpo estaba frío otra vez en medio de las paredes heladas del departamento) y supuse que pronto el gas dejaría de salir. Y no pasaría mucho tiempo sin que cortaran la luz y la línea telefónica. Miré las boletas de impuestos: las había ido corriendo con el pie a un rincón, junto a la puerta, cada vez que me acercaba a recibir un pedido y veía que alguno de los sobres se asomaba por debajo. Tenía que hacer algo para ganar dinero pronto. O suicidarme. Pero no tenía ánimos para eso. Vivo en un segundo piso, y no es altura suficiente como para morir por la caída, al menos rápidamente, y subir hasta la terraza del edificio para arrojarme era demasiado esfuerzo. Gas para morir asfixiado con la cabeza en el horno tenía, aunque no sabía por cuánto tiempo. Soga para ahorcarme no tenía. Podía usar cualquier pedazo de tela, claro está, pero no podía imaginar ningún lugar firme desde donde colgarme. Pastillas para morir de sobredosis no tenía (por precaución, mi mujer detestaba que hubiera remedios en el departamento si ninguno de los chicos estaba enfermo), como así tampoco un arma para volarme los sesos. Ni dinero para comprarla. Traté de pensar, en medio de las centenas de cintas llenas de actos sexuales que había consumido hasta perder la noción de tiempo y espacio. La falta de alimento y la modorra por tantas horas de sueño recibidas de golpe no ayudaban. Pensé en qué era lo que podía darle a la ciudad a cambio de dinero. Mi fuerza de trabajo... Bueno, no existía tal cosa. Había sido un inútil toda mi vida, y había sido un milagro que durante los años en que había trabajado en SEGBA no me hubiesen echado. El olor que despedía mi cuerpo era nauseabundo. Tambaleando, me metí en el baño y usé shampoo y jabón por primera vez desde que mi mujer me había dejado. Solo abrí el agua helada, lo que me ayudó a recobrar la conciencia, aunque no los sentimientos ni otras inquietudes más allá de la propia subsistencia. Noté que mi pene estaba en un estado lamentable, de un color rojo muy fuerte, sin piel. El ardor que durante los días siguientes prosiguió me llevó a consultar a un médico en la guardia de un hospital público, que me diagnosticó una especie de hongo provocado por la humedad continua cuyo origen no me atreví ni a sugerirle. Un tratamiento de semanas, con enjuagues de ácido bórico, aplicaciones de polvos y cremas e ingestión de pastillas me dejó como nuevo. "Nada de tener relaciones sexuales por un mes", me advirtió el médico. Y no era necesario que lo dijera. Pero antes de eso, con ardor genital o sin él, tenía que conseguirme algunos pesos para sobrevivir. Volví a pensar en mis habilidades, y de nuevo llegué a la triste conclusión de que no tenía ninguna. Pensé en recurrir a alguna casa de empeño, pero no conocía ninguna. ¿Y vender qué? Vender qué... Bueno, algo de todo el material que había estado utilizando para buscar emociones humanas durante los últimos meses podía servir. Pero ¿a quién y cómo venderlo? No disponía de guita como para poner un aviso en el rubro cincuenta y nueve de ningún diario, tampoco existía Internet por entonces, ni Mercado Libre ni nada de eso. Solo me quedaba salir a la calle y ofrecer mi material a extraños. Rápidamente comencé por realizar un catálogo del material. Luego de clasificar los videocasetes en nuevas pilas, de acuerdo con el subgénero, empecé a llenar hojas de títulos, en una vieja máquina de escribir que mi esposa guardaba en el lavadero. Para recordar a qué categoría pertenecían ciertas cintas debí volver a pasarlas brevemente por el reproductor, sin aparentes efectos excitantes en mi retina, y una vez que hube completado las listas agarré el maletín que usaba para ir a trabajar a SEGBA y salí. Eran las ocho de la noche, y me fui hasta la calle Corrientes, en la esquina de Callao, y empecé a caminar. Anduve hasta llegar a Florida, me metí por las calles transversales; fui y volví hasta las tres de la madrugada. Me acercaba a tipos de traje, a solitarios, a simples deambulantes, y con el mayor descaro que había ostentado en mi vida les hablaba de cerca, ofreciéndoles mis productos. Muchos seguían caminando sin siquiera mirarme, algunos apuraban el paso, otro me amenazó de muerte, y solamente uno se interesó por mi producto, pero quería ver fotos que lo orientaran sobre el contenido de las cintas que le estaba ofreciendo. Volví a casa desalentado y avergonzado. Me tiré en el sillón y pensé en poner una película y masturbarme, pero la apatía y el desinterés por la vida habían aumentado desde mi reacción al zanganismo de los meses anteriores. Luego de pasar largos minutos (u horas, la verdad es que, para el caso, era lo mismo) con la mente en blanco, totalmente en blanco, me debo haber dormido porque desperté a las cuatro de la tarde. Sin dinero aún, calenté un poco de agua y tomé una taza. Tanto el café como el té se habían acabado unos días antes de lo que en mi mente había empezado a llamar "mi despertar". Ingerí un poco de azúcar en polvo, porque el ayuno había comenzado a marearme y a producirme náuseas. El hecho de tener que esperar hasta la noche no me inquietaba demasiado, como ninguna otra cosa lo hacía, a excepción del hambre. Hambre y ganas de orinar o cagar han sido hasta el presente los únicos deseos o sensaciones que pude experimentar hasta hace algunas horas. O sea, deseos fisiológicos. En fin, el hambre me hizo salir a la calle, y me estaba quitando perspectiva y lucidez. No tenía sentido buscar a los degenerados y a los viciosos a la luz del día, pero no pensé en eso. No podía. Caminé hasta que caí desvanecido de hambre en el banco de una de las plazoletas de la 9 de Julio, cerca de la peatonal de la calle Lavalle. Desperté milagrosamente un rato antes de la medianoche. Nadie me había vejado ni me había orinado encima. Poco me hubiera importado que hubiese ocurrido, de todas maneras. Como un autómata, empecé a caminar por Lavalle, y sin acordarme de que no llevaba el maletín con los títulos en venta, reanudé la actividad que la noche anterior había abandonado sin suerte. Duré poco. Luego de acercarme a un adolescente en el oscuro rincón de la entrada cerrada a la estación Lavalle de la línea C del subte, y mientras lo retenía con cierta insistencia rogándole que viniera a mi departamento a comprar alguna cinta, cinco o seis de sus amigos salieron de un local de juegos electrónicos y empezaron a molerme a golpes. Un tipo que estaba parado en la esquina repartiendo volantes de promoción de un prostíbulo cercano tuvo la gentileza de acercarse y arrancarme de encima a los valerosos adolescentes, cuyas piñas y patadas estaban por dejarme en coma. Mi cuerpo, independiente de mi mente embotada por el hambre y los golpes en la cabeza, se incorporó y empezó a correr. Como pude, llegué sin parar a mi departamento y caí de cara en el piso de la cocina. Alcancé a levantarme, tragar apoyado en la mesada de la cocina lo poco que quedaba de azúcar y me desmayé. Pero no todo había sido desgracia para mí esa noche. Al despertar a la mañana creí haber pensado en algo muy pero muy importante la noche anterior. Y es que en la carrera de vuelta a casa parecía haber llegado a una muy clara conclusión: debía ofrecer mi producto en donde en realidad se lo necesitara. Probablemente había sido mi último pensamiento medianamente claro antes de desmayarme minutos después en casa, y ahora que volvía en mí era lo primero que venía a mi mente. ¿Y cuál era el lugar en donde la gente con necesidad de pornografía abundaba? En los cines porno, claro está. Los tipos pagan por ver pornografía y masturbarse en esos lugares, pero saben que cuando se termina la película, o el continuado de tres, cuatro o cinco películas, deben volver a sus casas, donde probablemente no dispongan de films para el día siguiente, cuando, en caso de no disponer del dinero necesario para pagar prostitución, deberán volver al cine porno, a masturbarse en público o a no hacerlo por pudor, y correr el riesgo de ser insinuados por gays o simples pervertidos sobreexcitados en busca de una masturbación mutua. Yo mismo una vez, años atrás, había visitado uno de esos lugares junto a un compañero de trabajo al salir de la oficina. Recuerdo que pocos minutos después de habernos sentado en una de las primeras filas (en las últimas el riesgo de ser sodomizado es alto) uno de los pocos usuarios que la iluminación de la pantalla dejaba ver, sentado algunas butacas a mi izquierda, sacó su pene erecto, con mucha parsimonia se colocó un preservativo y comenzó a masturbarse. Me acuerdo de que me paré al instante y me fui. A alguien le debí haber tapado la visión al pasar frente la pantalla, porque lo último que una breve pausa en los jadeos de los parlantes me dejó escuchar fue una especie de queja gutural, ronca, salida de la garganta de uno de los onanistas en plena faena. "Y ¿qué esperabas encontrar?", me dijo mi compañero, algo ofuscado, a la mañana siguiente. Esa era la solución para empezar en el negocio sin un solo centavo: ofrecer mi material a la salida de los cines porno que había podido vislumbrar en mi primera caminata por la noche porteña. Y así fue. Vendí mis primeras diez copias solo en la salida de un cine de la calle Esmeralda, luego tres más alrededor de las dos de la mañana en otro de Rodríguez Peña y Corrientes, y las cinco últimas, cerca de las cuatro, en el de Suipacha y Lavalle. Vendí cada copia al precio de una entrada a los continuados, y era una ganga: esos tipos solo tuvieron que indicarme qué tipo de porno querían, yo les recomendé algunos títulos, y quedamos para el día siguiente a la hora que ellos me indicaran en el lugar (público) que ellos eligieran. Al otro día, con la panza llena de agua caliente y pan (porque al volver a casa había optado por cocinar al horno un rústico pan sin levadura que preparé con la harina que encontré en la alacena), recorrí de nuevo esas calles y algunas de Palermo y Constitución repartiendo las dieciocho cintas reservadas. Solo uno falló a su cita. El resto pudo masturbarse en la intimidad de su casa viendo cuantas veces quiso su película, rebobinando o adelantando la cinta con total libertad para llegar a sus partes favoritas. Algunos de esos primeros dieciocho clientes todavía adquieren mi material. Con ese primer dinero compré algunas provisiones y pagué una de las cuentas. Y esa noche repetí la misma operación de la noche anterior, y lo mismo la noche siguiente y la otra y la otra... Con los ingresos de esa primera semana compré otra videocasetera y, con las instrucciones impartidas por el vendedor y los cables necesarios, comencé a producir copias con los casetes vírgenes que compré con lo ganado en las primeras noches de la semana posterior. Mi colección se había visto reducida en un tercio, por lo que debía con urgencia dejar de vender mis copias (originales o piratas) y comenzar a realizar nuevas, clandestinas. Y la rueda siguió girando. Una semana más tarde, cuando los pedidos bajaron sorpresivamente, comprendí que no solo tenía que agrandar mi mermado catálogo. Debía obtener promoción por otros medios. Y el más seguro era poner un aviso en algún diario. Al menos en uno. Publiqué el primero en Clarín, en el rubro cincuenta y nueve. Simplemente: "VIDEOS. Adultos. Amplio catálogo". Y mi número. Cinco días seguidos de publicación prácticamente me convirtieron en el vendedor de pornografía pirata que luego fui. Para entonces ya me movía como pez en el agua en lo más oscuro de la noche porteña. A veces con solo caminar por las calles del microcentro por la madrugada todos esos a los que denominé "las criaturas de la noche" se me acercaban uno tras otro, cuadra tras cuadra, y las ventas se cerraban muchas veces luego de un breve intercambio de palabras. Mi período de reclusión me había permitido captar exactamente el deseo del cliente, y materializarlo en alguna de mis cintas. Pero entonces ya no fue necesario arriesgar el pellejo entre todas esas criaturas de la noche. Simplemente mi teléfono empezó a sonar, a cualquier hora, y entre llamada y llamada yo grababa cintas. Salía todos los días a hacer las entregas, hasta que debí agregar al anuncio que publicaba un día por semana la leyenda "Envíos a domicilio". Contraté un servicio de cadetería, y los clientes empezaron a pagar mediante la modalidad del contra reembolso. Mi negocio ya estaba montado. Con el tiempo, el videocasete cedió paso al CD con archivos de video, y luego al DVD. Empecé a comprar algunos DVD a comienzos del nuevo siglo, y más tarde me hice de una computadora y aprendí a descargar las películas, tanto en formato de DVD como en archivos de video con extensiones avi o mpg. Prácticamente ya no tuve que comprar las películas originales (excepto algún pedido excepcionalmente inhallable en Internet), y la merma de ventas por el acceso indiscriminado a la pornografía que produjo el uso masivo de la red se compensó con la exhaustividad de mi catálogo, al principio publicitado mediante un blog que yo mismo armé, y desde hace tres años disponible en la página que me diseñó un programador. Cada cliente debe tener su contraseña para ingresar y, una vez allí, posee su propia cuenta desde donde puede realizar el pedido. Vengo usando el Correo Argentino para los envíos al interior del país. Atiendo consultas vía correo electrónico o a través del sistema de chat del Messenger de Hotmail. El pedido mínimo es de veinticinco pesos para la ciudad y treinta y cinco para el resto del país. También hice poner en la página mi número de cuenta y el banco, por si alguno desea hacer el previo depósito y luego, enviando un sobre con copia de la boleta, recibir el pedido, pero el sistema no dio resultados. Es decir, nadie había hecho un solo depósito hasta hace dos días. Y hubiera preferido que nunca lo hubiesen hecho. Realmente debo admitir que mi total desinterés por lo que pudiera ocurrirle a la humanidad (o a cualquier ser vivo), mi, digamos, "insensibilidad general", había resultado hasta ahora mi mejor aliado a la hora de vender mis productos. Más allá de las mamadas, el sexo anal y las pajas turcas, hay de todo en el jardín del Señor. Videos para todos los gustos, perversiones, parafilias o manías. Y yo me he ganado la vida vendiéndolos. Por eso no resulta recomendable tener demasiados reparos morales al respecto. Los videos con travestis van a la cabeza de lo más pedido en perversión, y le siguen los de zoofilia, por ejemplo. Y ahí tenés de todo: desde minas chupando pijas coloradas de gran daneses hasta una que se masturba con un pulpo, pasando por actrices que se insertan víboras en el culo o chupan pijas escuálidas de cerdos. La mayor demanda se da con los caballos y los ponis —en general todas producciones brasileras. Después sale mucho el porno-gay y el pegging —dicen que son géneros distintos, pero la única diferencia es que en el último los tipos son penetrados con consoladores por mujeres. No me meto con la pedofilia, pero simplemente por una cuestión de autoconservación: no quiero ir preso. Es decir: me importa un bledo mi vida y la de los demás, pero eso no quiere decir que desee ser sodomizado día y noche durante años en una de las cárceles del Estado. Son muy pocos los colegas que venden ese material —tampoco es tan fácil de conseguir como los medios de comunicación pretenden mostrarlo—, y menos aún los que han caído en las garras de la ley por venderlo, pero prefiero no correr riesgos. Con las embarazadas ya es algo diferente. Personalmente, no considero ese material demasiado alejado de la pornografía infantil: al fin y al cabo, hay un niño involucrado, por más que no se lo vea delante de la cámara. Pero nadie va a encarcelarte por ver, comprar o vender porno con embarazadas enculadas y haciendo todo lo que harían de no estarlo. E incluso más... durante mi reclusión voluntaria vi escenas en las que el semen de las eyaculaciones sustituía lugares clásicos de caída como la boca, los senos y los glúteos por... el abultado vientre de la actriz encinta. Y de ahí en adelante puedo asegurar que no hay límites. Tipos metiendo la cabeza en vaginas enormes, violaciones simuladas, la inserción de testículos en un ano en simultáneo con un coito vaginal, actrices largando leche por los pechos en situaciones sexuales, escenas en las que el sexo se practica en gravedad cero mediante la filmación en un avión en pleno vuelo parabólico, o los crush films, con mujeres descalzas o usando botas sado y aplastando con sus pies insectos, ratas, conejos y sapos... O bien las escenas de clismafilia, en las que se llega al climax sexual suministrando y recibiendo enemas. Con ciertas enemas solo se busca la expulsión de heces para fines inconfesables (coprofilia, usualmente) y con otras se utiliza todo tipo de líquido comestible, diluyendo la dureza de las emanaciones anales. Existe una demanda menor (aunque más redituable): la del sexo con tullidos. Cojos, amputados con o sin miembros ortopédicos, deformes en general. Como digo, no son éstos títulos que abunden en mi catálogo, pero cada tanto alguien llama pidiendo copias de alguna película con Long Jeanne Silver, una actriz porno de la década del setenta que, dotada de un muñón que nacía de la rodilla derecha y que llegaba hasta el lugar donde debía estar el pie, amputado a temprana edad por un defecto congénito, se especializaba en penetrar actores con la causa de su discapacidad. El porno con enanos no se queda atrás en demanda, aunque me cuesta un poco considerarlo una anormalidad. Al fin y al cabo, ellos tienen tanto derecho a tener sexo en cámara para lograr la excitación del espectador como lo puede tener alguien con sus aptitudes genéticas intactas. En fin, toda la tensión que siento evidentemente hizo que me haya ido de tema. Al menos me relajé un poco. Solo quería concluir en que, de una u otra forma, viviendo de este oficio me he mantenido hasta el día de hoy enterrado vivo en el porno. Y gracias al porno he sobrevivido. En algunas horas va a amanecer, yo sigo sin dormir, la búsqueda a través de Internet no ha dado resultados, llevo más de veinticuatro horas despierto y lo único que puede llegar a salvarme en este momento es dormir un poco y despertarme con alguna idea genial que salve a mis hijos. Mi situación es extrema. Y las situaciones extremas requieren soluciones extremas. Y ahora debería dormirme cuanto antes. Veré cuánto aguanto despierto... Dije antes que no hay límites a la hora de producir, consumir o comerciar material pornográfico. Bueno, exageré un poco. O eso al menos creía yo hasta que cuatro madrugadas atrás recibí el llamado telefónico que lo inició todo. En principio, iba a ser uno más entre todos los que recibo por día y por noche, a toda hora. Maldigo el segundo en que mi brazo salió de la cama a las tres de la mañana para tomar el tubo... Como fuera, dada la ansiedad de quien estaba del otro lado de la línea, alimentada por otra ansiedad más real que la suya, era de esperarse que algo feo se me viniera encima. Una voz parca, seca y sin expresión, sin siquiera decir "buenas noches" dijo: —¿Eduardo Sylber? Contesté y, como si no me hubiera escuchado, me dijo: —Lo llamo para encargarle una película. La película que necesito tiene que ser porno, pero al final se tiene que morir alguien. Una snuff, como les dicen. ¿O.K.? Y con mucho sexo. Dígame cuándo paso a buscarla. Realmente no había entendido nada. Entre la somnolencia y el delirio que estaba escuchando tuve que sentarme en la cama y abrir los ojos por completo para poder volver a hablar. —¿Es una joda? —le pregunté, con escepticismo. —No, no es una joda —dijo—. Mi jefe le va a pagar un millón de dólares para que se la consiga, en el caso de que no posea ninguna. Me quedé en silencio, realmente pensando que debía ser una broma. No tengo amigos, pero podía ser algún bromista profesional, podían estar llamándome de algún programa de radio o simplemente algún adolescente que había tomado mi número de Internet y quería pasar un buen rato. Pero eso que había detrás de la línea no tenía voz de adolescente. Más bien tenía voz de mafioso con pocas pulgas. Seguí en silencio hasta que, muy suspicaz, dijo: —Sabemos que sigue ahí. —Sí—le contesté—. ¿Y qué? —Y que no Necesito que película o no correr peligro le estoy dando opciones —dijo entonces—. en diez días a más tardar me consiga esa solo no va a tener ese dinero, sino que puede su seguridad o la de su familia. Y yo casi largo una carcajada. En ese instante pensé que ese salame no sabía con quién estaba hablando. Pueden imaginar el poco efecto que sus amenazas podían causar en mí. No suelo tener mucha facilidad de palabra cuando me despiertan en mitad de la noche, así que por toda contestación le dije: —Váyase bien a la mierda y déjeme de joder —y colgué. Apagué la luz y el teléfono empezó a sonar otra vez. No iba a atenderlo de nuevo, así que opté por desenchufarlo. En el comedor, sonó el teléfono celular. Puteando me levanté para apagarlo, pero en el último segundo me decidí a atender. En la pantalla se indicaba LLAMADA PRIVADA, en vez de un número telefónico X. —Hablo en serio, señor Sylber —dijo cuando atendí—. ¿Sabe por lo menos de lo que le estoy hablando? —No —le contesté, por decir algo. No tenía ganas de enredarme demasiado en pedir especificaciones. —Le voy a explicar, así puede hacer bien su trabajo —dijo y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que supuse que era enojo u ofensa. Y la sensación fue desagradable, después de tanto tiempo. Ese matón estaba dando por sentado que yo los quería a él o a su hipotético jefe como clientes—. ¿Usted vio la película 8 milímetros? Bueno, algo así es lo que mi jefe necesita. Una película en la que maten a una chica, o a cualquiera, después de tener sexo, y si antes la fajan o lo fajan, mejor. Pero nada de tortura seguida de muerte solamente. Mi jefe sabe bien lo que quiere. Una snuff con sexo incluido. No le estoy dando opciones, o me la consigue o me la consigue. Le repito: le pagamos un millón de dólares. Y colgó. Era evidente que tenía un cliente exigente detrás de la línea. Uno que buscaba un ejemplar del mítico cine de extinción. Menudo género. El Santo Grial del porno. Para los que escuchen esto y no sepan de qué estoy hablando, el snuff es el cine en el que se asesina realmente a una persona. Es decir: en estas películas nadie muere por accidente, no se comete un asesinato filmado de manera documental (un ladrón en un tiroteo, por ejemplo): se filman con el objetivo de asesinar a alguien y consumir ese producto o venderlo, regalarlo o prestarlo para que otros lo consuman. Hay un propósito de matar para disfrutar con la visión de la muerte. Muerte que suele ir acompañada por una tortura previa, o bien por sexo, dentro del marco de una violación o de una relación que es consentida hasta el desenlace final, sadomasoquismo incluido o no. El hecho de que algo tan horroroso como la muerte programada y registrada en video solo pueda ser objeto de consumo por parte de degenerados y en el ámbito de la ilegalidad es lo que sitúa al snuff en un lugar tan inmediato al porno extremo. Y por eso fui contactado. Pero lo cierto es que no podían haber dado con la persona más equivocada. Imaginen que si no comercio pornografía infantil por temor a las represalias legales, tampoco lo haría con una película snuff. No me importa, o no me importaba, más bien (créanme que en menos de veinticuatro horas mi mundo moral se dio vuelta casi por completo, como se da vuelta una media), que niños anónimos sufrieran abusos de cualquier tipo o que personas adultas murieran en manos de sádicos, pero lo cierto es que nunca, como ya dije, por más apatía y desapego por el mundo que sintiera, me hubiese gustado dar con mis huesos en una celda. Vendo o vendía pornografía: no arriesgaba mi vida. Todo dejando a salvo un pequeño detalle: nadie ha admitido o probado tener en sus manos una película snuff. Eso es lo que lo hace mítico: en principio, es un género carente de títulos, de ejemplares. Algo lógico, si se tiene en cuenta que para la sociedad occidental el asesinato es un delito más grave que el abuso sexual. Podrán circular videos con violaciones, de niños o de adultos, pero parece que no existen videos con asesinatos. Lo que tiene una lógica que no conforma a muchos. Quizás también, pienso ahora, la propia característica de delito supremo del asesinato sea la causa de que, si existen estas cintas, sean de un carácter tan privado, clandestino o sectario que solo una decena de personas en el mundo las posean. O que quienes lo hagan o las produzcan sean un número aún mayor, pero de un hermetismo absoluto. Una vez conocí a un tipo, otro vendedor, que, habiendo estado en el mercado un par de años más que yo, había visto o al menos fingía haber visto una filmación originaria de Marruecos en la que un grupo de individuos se masturbaba ritualmente observando cómo cuatro caballos salvajes atados a las extremidades de un niño jorobado llevaban a cabo el descuartizamiento. Yo hasta ahora ni siquiera había tenido el honor de creer o prestar atención a esas historias. Hubo quien incluso me había asegurado haber visto otra película, muda, de origen brasileño y filmada con dos cámaras, en la que tres grandotes encapuchados golpean y abren en canal el cuerpo de una pelirroja sobre un colchón blanco, para luego sodomizarse mutuamente empapados en sangre y restregando los intestinos de la joven por sus cuerpos. Tampoco vi esa, claro está, y no necesito mentirles, de haber sido así en esta situación sabría la forma de hacerme de una copia, y podría librarme de esta mierda de inmediato. En fin, por las dudas, y pensando en evitar un acoso aún mayor que llegara a perjudicar el desarrollo diario de mi oficio, me tomé el trabajo de revisar a fondo mi catálogo. De más está decir que conocía de antemano el resultado. Por un momento pensé en la plata que me estaban ofreciendo. Un millón de dólares es mucho dinero hoy en día en la Argentina. Pensemos que son aproximadamente tres millones setecientos mil pesos. Que yo vivo con dos mil o dos mil quinientos pesos al mes, dependiendo de las ventas. Que las cosas importadas tienen un precio realmente ventajoso si se las compra en dólares. Y que las propiedades inmuebles se cotizan en dólares... Pensé en que con ese dinero podía comprar unos cuantos departamentos y vivir de los alquileres... Pensé, tengo que admitir que me permití soñar, pero no tenía nada que ofrecerle a ese idiota, y lo mejor era esperar que no volviera a llamar. Tan solo por descartar la cuestión de la inexistencia del snuff, realicé una búsqueda algo más que intensiva por Internet. No hice otra cosa durante el resto del día, incluso un poco interesado por el tema en sí y olvidando por momentos ese pedido telefónico retorcido. E-mule, foros, Torrent, páginas de sexo extremo. Por supuesto, nada. O, si algo interesante aparecía, no era más que material trucado o virus informáticos encriptados en archivos de video o carpetas. Además de videos con suicidios en público, costumbres y rituales morbosas del Oriente, autoflagelaciones varias... También me topé con la historia de una red europea de pedofilia con su cabecera en el norte de Rusia, descubierta hace algo menos de diez años. Lo interesante, en lo que respecta a la temática snuff, era que la investigación que llevó a las detenciones de los tres líderes rusos reveló la existencia de cintas en las que algunos de los menores morían durante los ultrajes. Pero, fiel a mis principios, ni siquiera me preocupé en ese momento por averiguar si alguno de los videos existía. Cualquier cinta que contenga pornografía infantil, con muertes o no muertes, ha estado siempre fuera de mi catálogo. Al otro día sonó de nuevo el teléfono, el fijo. —Hemos acreditado en su cuenta bancaria diez mil dólares. Tómelo como un adelanto. O como un estímulo. Elija —dijo alguien con la voz de mi amigo. —Escúcheme —le dije—, llevo diecisiete años trabajando en esto y jamás desilusioné a un cliente. Y le puedo asegurar que tengo clientes muy exigentes y con morbos extraños. Imagínese que hay hombres a los que les gusta ver mujeres revolcándose en el suelo con globos de goma. Y eso, nada más, no es que estén desnudas ni que se masturben. Pero hay tipos que se masturban con eso. ¿Me entiende? Y el snuff no existe. He investigado todo lo referente al género ese, y le puedo asegurar que nunca nadie, o quizás sí la policía, ha podido dar con una snuff. Desconozco si en algún círculo hermético tienen alguna o si algún mañoso las produce en cantidades extremadamente limitadas, eso no se sabe. Entienda que lo que me pide, virtualmente no existe. Intenté ser conciliador y razonable, como pueden oír. —Si usted quiere puede existir— me dijo, y eso me hizo enojar bastante. O era alguien muy, pero muy porfiado, o me estaba tomando el pelo. —No, si yo quiero, nada —le contesté-. Hacer snuff implica matar, matar es delito, a nadie le gusta verse involucrado en eso, y si no hay nada de esa mierda en el mercado yo no puedo inventarla... —No nos importa si la tiene que filmar usted. Mi jefe no va a aceptar un "no" por respuesta. Ya estaba cabreado, y me cabreaba aún más estar cabreado. Ese tipo había venido a alterar el transcurso normal de mi vida y yo ni siquiera sabía su nombre. —Escúcheme, antes que nada necesito saber su nombre, porque usted sabe el mío y se esconde en el anonimato. ¿Cómo se llama? —Yo me llamo "chúpeme la verga" —me dijo, calentándose— . Y le voy a pedir que se deje de pelotudeces porque ya tengo las pelotas por el piso. ¿Me escuchó? "O.K. —me dije para mis adentros—, ¿conque querés jugar rudo, eh? Vamos a ver quién es más duro". Lo que siguió fue algo así: —¿Conoce a Budd Dwyer? —le pregunté. —¿Bad qué? —Budd Dwyer, era policía. —No. —Debería. —¿Por qué? ¿Tiene una snuff? —Algo así. —Consígala. —Está muerto. —¿Quién? —Él. —¿Y cómo mierda piensa conseguirla? ¿A quién se la dio? ¿Quién la tiene? —Puedo conseguirla, no hay problema. —Quiero el nombre del que la tiene. —¿Para qué? —No confío en usted. Si no llega a conseguirla, yo me voy a encargar. —No se haga problema. Deme veinticuatro horas. —Quiero el nombre del tipo. —O.K. Budd Dwyer. —Deletréelo. —B-U-D-D (ese es el nombre) y D-W-Y-E-R (el apellido). —No es argentino. —No, norteamericano. —¿Vive en el país? —¿Cuál país? —El nuestro. ¿Me está tomando por pelotudo? —No. —¿No qué? —No lo estoy tomando por pelotudo y no vive en la Argentina el señor Dwyer. Ni vivía cuando estaba vivo. ¿Se acuerda que le dije que estaba muerto? —¿Y quién tiene la película entonces? —Todo el mundo. El enfermo era un funcionario público corrupto que antes de recibir una condena por un escándalo por coimas se pegó un tiro en la boca en medio de una conferencia de prensa que él mismo había convocado. Era la cinta favorita de Kurt Cobain, bájela de Internet y déjeme de romper las pelotas, usted y su jefecito matón. —Mirá, la reconcha que te parió, si no me conseguís una snuff para mi jefe, yo te hago cortar las pelotas y te las hago meter por el culo. ¿Me escuchaste? Gen-te co-gien-do y siendo a-se-si-na-da, ¿entendiste? Para ver videos con suicidios o persecuciones policiales mi jefe pone el noticiero. Yo ya estaba harto, harto de verdad. —¿No probó tu jefe conseguir la película en que el "cazador de cocodrilos" se ensarta la cola del pez? Silencio del otro lado de la línea. —También podría hacerse una buena paja mirando esa del luchador al que le falla el arnés y se revienta la cabeza en el Kemper Arena. Entonces escuché que la respiración se le puso muy pesada. O bien suspiró como un matón. Y colgó. Hubo un llamado más, al otro día, y después las cosas se precipitaron. Me bañó en insultos, logró que yo reaccionara, enojado realmente, y terminé cortándole y dando trompadas a los muebles del departamento. Llevaba dos días prácticamente sin poder trabajar, tenía diez mil dólares ajenos en mi cuenta y no sabía cómo devolverlos y sacarme de encima a un matón extorsionador que me estaba haciendo un pedido imposible de cumplir. Lo había insultado de una manera tan violenta que pensé que iba a darse por vencido. Por más que supiera que jamás haría eso (recuerden mi oficio), lo amenacé con llamar a la policía para que me intervinieran el teléfono y rastrearan la llamada. Y en verdad creí que lo había asustado y que no volvería a llamar. Muy inocente de mi parte... Porque el señor Chúpeme-la-Verga no se hizo rogar. Y me hizo tomar conciencia de que lo había estado subestimando. Esa misma noche tocaron el timbre de la puerta del departamento sin que el portero eléctrico hubiera sonado previamente. Eso, debido a la índole de mi trabajo, jamás sucede. Escudriñé por la mirilla sucia y opaca, aunque abarcadora, pero ninguna figura humana fingiendo aires de distracción y falta de interés me esperaba esta vez: solo las paredes del pasillo y las puertas de los departamentos vecinos. Corrí al televisor, donde desde hace un par de años el consorcio ha instalado una cámara en la puerta de entrada que uno puede ver por el canal cinco de la numeración del cable. Un muchacho con una caja de pizza en la mano, esperando que el cliente bajara. No estaba dispuesto a abrir la puerta. Dejé pasar una hora. Nadie podía seguir ahí esperándome sin resistir la tentación de tocar otra vez, ni siquiera el más minucioso de los asesinos seriales. Finalmente, la curiosidad me venció y abrí, con un cuchillo de cocina en la mano. Había una caja de zapatos plantada sobre el felpudo. Haciendo caso omiso de todo riesgo, agarré la caja y cerré la puerta usando los tres cerrojos y la cadenilla. No me gustó el peso, en absoluto, ni tampoco la forma en que lo que había adentro se movía; la verdad es que presentí algo desagradable. Deposité la caja sobre la mesada de mármol de la cocina (por un instante me imaginé una explosión que hiciera volar como esquirlas e incrustara pedazos de platos y cubiertos en mi cuerpo) y viendo que la tapa no poseía ningún tipo de cinta o atadura, tomé del lavadero una escoba y, desde la puerta, con la punta del palo la levanté muy lentamente hasta dejarla caer fuera de la caja. Nada. Ni una explosión, ni un muñeco con resortes en el cuello. Cuando con sigilo me acerqué, noté cierto olor extraño, que más tarde deduje que sería una mezcla de formol y carne en descomposición. Llegué hasta la caja y me asomé al interior, para descubrir una mano, humana, al parecer de mujer, por la finura y la delicadeza de los dedos, cortada limpiamente por la muñeca, pálida, desangrada hasta el punto de no haber dejado siquiera huellas de sangre en el cartón. La cosa se estaba poniendo fea. No había terminado de estremecerme ante la visión de la mano cortada cuando el teléfono sonó por segunda vez en la noche. El señor Chúpeme-la-Verga otra vez. —Quería cerciorarme de que hubiera recibido nuestro mensaje. —Muy alegórico, por cierto —le contesté. Tengo que admitir que confirmar la relación entre el anónimo y mi nuevo cliente hizo que las cosas me resultaran tan grotescas que sentí ganas de reír hasta desmayarme. —Para muestra basta un botón —contestó—. O una mano —agregó enseguida socarronamente. Luego de un silencio prudencial que esperaba que fuera amedrentador, contesté: —Ahora, escúcheme una cosa: ¿por qué no filmó lo que tuvieron que hacer para conseguir esa mano y le llevó el video a su jefe? —No es problema suyo —me dijo—. Y si lo hubiéramos hecho, ¿qué? —Tendrían una snuff entre manos —respondí. —No me la cogí antes de matarla —dijo. Y se confirmaba la existencia de una mujer muerta, y no de una mujer manca...— Además, el jefe quiere una película auténtica. Ya le dije que a mi jefe le gusta el porno sofisticado. El porno sofisticado... —Bueno, entonces vaya, consiga otra chica, y cójasela antes, durante y después de matarla. Y córtele un miembro después, así se lo manda por correo a alguna tía lejana. Y empezó, con toda la paciencia que simula quien se muere de ganas por estrangular a alguien que lo cabreó mucho: —Me parece que no nos estamos entendiendo. Primero: mi jefe nunca me dio una cámara para filmar. Segundo: si mi jefe me la diera, no sabría cómo usarla. No soy de esas personas emparentadas con la tecnología. Y tercero... No me acuerdo lo que iba a decir en tercer lugar —terminó por decir, y agregó después—: Pero no me importa un carajo si a la snuff la filma usted, la manda a hacer, se la encarga a un colega suyo o la roba, mi jefe quiere una copia ya, este es mi último aviso, o lo toma o... Y dejó la amenaza abierta. Ya estaba harto desde hacía rato, y empecé a preocuparme por sacar a ese enfermo de mi vida. Le pedí por favor que razonara, le dije que de dónde iba yo a sacar ese tipo de films míticos e ilegales. —Jamás vi una —le dije—. Son un verdadero mito, ¿no leyó nada en Internet? Su jefe se debe estar burlando de usted o debe estar loco de remate, ¡es imposible conseguir una snuff. Mire: ¿quiere algo extraño? Puedo conseguirle porno con enanos o esa de la gorda sin piernas, hasta pedofilia si es necesario, pero por favor, no lleven esto a la locura. Se lo pido una vez más: sea razonable. Por favor. Somos gente adulta. Lo último que escuché fue: —Pasamos mañana a las seis de la tarde. Tenés menos de veinte horas. No voy a decir que me puse nervioso de verdad, porque no sería cierto. Pero la aparición de la mano me hizo pensar en ir a la policía. Revisé una vez más en mi catálogo... al pedo. Nadie mejor que yo para saber qué es lo que hay en mi videoteca. Pero la multiplicación que había sufrido desde la irrupción de las descargas masivas por Internet y el formato de video digital hizo que naciera en mí la duda sobre posibles títulos no incluidos por error en mi catálogo escrito. Finalmente, decidí que, sin llegar a desilusionar al matón y arriesgarme a ser la víctima de una posible ira de dimensiones desconocidas, o al menos de un acoso diario sin fin, podía intentar dejar aunque fuese mínimamente conforme al jefe de mi amigable interlocutor. Busqué entre lo más escabroso del catálogo. Violaciones simuladas, sadomasoquismo extremo, cine porno alemán, gente teniendo sexo en ataúdes, Max Hardcore. Nada me parecía suficientemente fuerte, si se lo comparaba con el supuesto snuff. En un DVD de porno con travestis brasileros encontré un archivo de video llamado Video Macumba, un tosco ripeo a formato digital de un VHS. Nada demasiado elaborado, bastante perturbador para la moral media, y que probablemente le iba a garantizar al menos una erección a un perverso que necesitaba ver asesinatos reales para excitarse. Es una continua sucesión de clips, producto de una edición evidentemente casera, que contiene escenas de coprofagia, mutilaciones genitales, sado japonés, zoofilia, pornografía hardcore, todo alternado con segundos de dibujos animados poco convencionales. A propósito de una de las conversaciones que había tenido con el matón, pude reconocer, mientras me tomaba el trabajo de verlo, la filmación del suicidio de Budd Dwyer.1 No recuerdo si el 1 Video Macumba es una cinta que Mike Patton editó alrededor de 1991 o 1992 y obsequió a tres personas: a cierto periodista, a Max Cavalera (ex DVD "'container" había venido de yapa en algún intercambio con otro vendedor o si había bajado Video Macumba por error buscando alguna de las categorías mencionadas. Solo me tomé el trabajo de editar un video musical que aparece en el medio de la duración, temeroso de que un atisbo de arte en el material echara a perder... lo poco que tenía yo por perder, y grabé Video Macumba en un CD de 700 megabites. Lo rotulé y esperé que sonara el timbre. En 1977, el asesino serial norteamericano David Berkowitz, "el hijo de Sam", filmó en Brooklyn el asesinato de una de sus víctimas, Stacy Moskowitz. La intención era vender la cinta al empresario de Long Island Roy Radin, conocido por su extensa colección de películas pornográficas. Jamás pudo darse con una de las diez copias de la muerte que se dice que existieron. cantante de la banda brasileña Sepultura) y a Joáo Gordo (de Ratos de Porào). De acuerdo con sus dichos, nunca guardó una copia para sí, y lo poco que se sabe del video surge de un artículo periodístico y una canción escritos por Gordo. Aparentemente muy desagradable, la cinta contiene, insertado en la mitad, el video clip de la canción de Mr. Bungle (banda de la que Patton era miembro) "Travolta", que fue prohibido por la MTV debido a serias sospechas de que inducía al suicidio a quien lo viera. En el video clip concretamente puede verse a Patton disfrazado de Papa sadomasoquista haciendo saludos nazis y al resto de los integrantes de la banda ahorcados, en medio de un collage de imágenes de cruces, armas, muñecos desmembrados, etcétera.