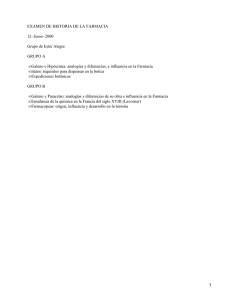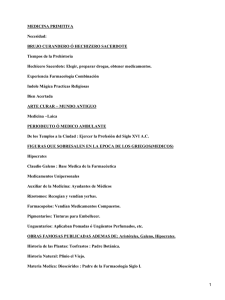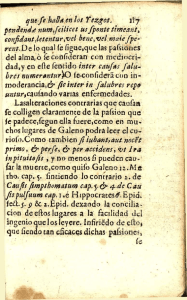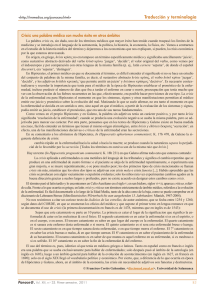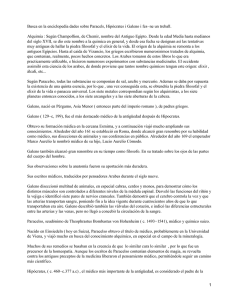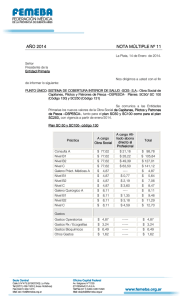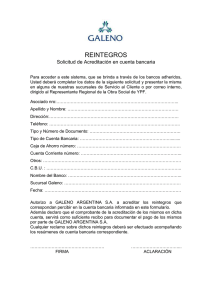en la historia - Acceso al sistema
Anuncio

HOWARD W. HAGGARD EL MÉDICO EN LA HISTORIA (EDICIÓN RESUMIDA) Ediciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit México, D.F. Abril de 2009 RAFAEL RIVA PALACIO PONTONES Secretario General del CEN JOSÉ ENRIQUE RÍOS LUGO Secretario de Prensa LUIS EVERARDO PIEDRAS ARZALUZ Secretario de Prensa Adjunto MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ PUEBLA Secretario de Prensa Adjunto Edición resumida de la cuarta edición de Editorial Sudamericana, diciembre de 1952 Portada: Como un merecido homenaje a Miguel Servet (1511-53), humanista, fisiólogo, médico y heresiarca español, y, a la vez, haciendo honor a otro español universal, amigo entrañable del Infonavit y de nuestra organización sindical: José Ramón Jiménez de Garnica. PREFACIO Con el auge que han conseguido en los últimos tiempos los libros conocidos con la denominación genérica de “obras de divulgación científica”, se tienen al alcance los medios de ir adquiriendo ciertos conocimientos, que hasta hace pocos años constituían el patrimonio de una reducida minoría. Desgraciadamente, y en particular en cuanto se refiere a los temas médicos, la eficiencia cultural es muy escasa y hasta suele resultar nula o contraproducente al inducir a errores de apreciación. Era necesaria la aparición del bello libro El Médico en la Historia, de Howard W. Haggard, que al compendiar la larga serie de supersticiones, equivocaciones y aciertos que ha debido atravesar la Medicina hasta llegar a ser lo que es en la actualidad, nos facilita los elementos generales de una correcta interpretación. La presente obra, que en 1940 fue publicada por la Universidad de Yale en su idioma original, bien puede ser designada como una sumaria Historia de la Civilización, sobre cuya multitud de acontecimientos religiosos, políticos, militares y económicos, se alza la figura del ser humano -hechicero, sacerdote, filósofo, médico- en pertinaz lucha contra la enfermedad, armado de sus supersticiones, de sus creencias, de su lógica y, por último, de su conocimiento científico. La Historia, tal y como la conocemos, es la lucha del hombre contra el hombre y se nos narran los problemas humanos a través de la mirada del guerrero, del explorador, del político, del economista, del sacerdote, del esclavo o del refugiado; pero nunca a través de los ojos del médico, a pesar de que la batalla más ardua y perdurable ha sido la del hombre contra la enfermedad. Estamos seguros que esta bella obra, escrita de manera sencilla y amena, aportará más conocimientos a los trabajadores del Infonavit, a través de un largo viaje de veinte mil años siguiendo al médico en su dura disputa a favor de la salud. En esta ruta se podrá ver al hechicero primitivo, sudoroso y maloliente, luchando contra los espíritus causantes de la enfermedad, y se le reconocerá como el que nos ha legado las bases de casi todo lo que se ha llevado a cabo en la Medicina moderna y, también, de todo aquello de que tantas veces hemos tratado de desembarazarnos. En el mismo camino se podrán conocer las grandes plagas que azotaron a la humanidad y en más de una ocasión nos haremos la pregunta: ¿Cómo es que subsistió la raza humana ante tales embates? Calamidades espantosas como la peste bubónica, la malaria, la erisipela, el tifo, la fiebre amarilla, etcétera, causaban verdaderas catástrofes entre la población desprotegida de aquellos tiempos, cuando se desconocían los enemigos invisibles que provocaban las enfermedades y, por consiguiente, los medios para curarlas. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, a través de su Secretaría de Prensa, desea que el esfuerzo compartido para que esta importante obra llegue a los trabajadores, se vea compensado con el hecho de que cada lector experimente nuevas emociones, aumente su acervo cultural y el deseo maravilloso por la lectura se incremente todavía más. J. E. R. L. PRIMERA PARTE Un desconocido héroe de la medicina Espíritus, demonios, espectros y brujas Hechos y teorías 13 CAPÍTULO I Un desconocido héroe de la medicina Las enfermedades son más antiguas que el hombre. Desde el jurásico, por lo menos, la historia de las enfermedades está escrita en archivos de roca y tierra. En la documentación geológica hay pruebas de la existencia de infecciones. Los grandes reptiles –esmilodontes, tirannosaurus rex, iguanodontes, alosaurios, triceratops- y posteriormente, osos de las cavernas y otros mamíferos, sufrieron de dolores intensos, como lo prueban evidencias en dientes y huesos fosilizados, con formaciones esponjosas que demuestran la preexistencia de una especie de reumatismo articular. En una pata de un esqueleto de dinosaurio se encontraron huellas de un absceso que contuvo casi dos litros de pus. Desde esas remotísimas eras geológicas estaban ya preparadas las fuerzas, y el escenario listo, para la gran batalla que más adelante iba a tener que afrontar la raza humana: la de las enfermedades contra el hombre y el hombre contra las enfermedades. Hace 30 o 40 mil años, comenzó el deshielo de la glaciación que había cubierto la parte septentrional de la tierra. Torrentes de agua del hielo derretido hendieron anchos valles y el nivel de los mares comenzó a subir, pero no alcanzó a cubrir el trecho de tierra que unía Inglaterra con el continente europeo: el Canal de la Mancha aún no existía. El Báltico era un gran lago de agua dulce. Comenzaban a crecer los bosques y las praderas avanzaban a medida que el hielo se retiraba. La yerba, tenuemente esparcida, comenzaba a crecer. Los archivos de piedra y roca dan cuenta del arribo de los mamíferos a esos lugares: los fósiles identifican al rinoceronte lanudo, al mamut de enormes colmillos, al carnero almizcleño, al bisonte, al mono y al caballo salvaje. Los depredadores siguieron a los herbívoros: el oso, el zorro, la hiena de las cavernas… y el hombre, que llegó de África del 14 Norte, en lenta migración hacia las tierras de un mundo en plena metamorfosis. Llegó a lo que hoy es Francia, aunque no eran los primeros, sí eran los físicamente iguales al hombre moderno, el Cro-Magnon, cuyos fósiles se encontraron en la cueva de ese nombre, en la región francesa de Dordogne. Este grupo primitivo tiene interés especial, porque en él hallamos las primeras pruebas de la existencia de un médico. La batalla entre el hombre y la enfermedad data de hace 20 mil años. El animal lucha solo contra sus dolencias; ninguno de su especie puede prestarle ayuda. La bestia enferma se esconde de las demás por temor a ser despedazada, se arrastra a un rincón y muere solitaria. No hay duda que así procedía el hombre primitivo, cuando enfermo o herido, el sano y fuerte mataba al débil y le despojaba de sus pieles y armas. La caridad, la intención de ayudar al incapacitado y luchar contra sus dolencias, fue el primer gran paso adelante que dio el hombre en la lucha contra las enfermedades, y esto se dio en la especie Cro-Magnon. Estos humanos antiguos nos legaron el principio básico de la medicina: que debe haber hombres dedicados al cuidado del enfermo y del inválido y que harán todo lo posible para curarlos. En Ariége, Francia, hay una cueva notable. La descubrieron los tres hijos del conde de Begouën, por lo que se le denomina en su honor Les trois Fréres, los tres hermanos. En ella se encuentra una de las pocas pinturas rupestres representando a un hombre, que es un hechicero Cro-Magnon. Esta es la primera representación pictórica de un médico que se haya conocido. El hechicero está ataviado con la piel de un animal; en la cabeza lleva los cuernos de un reno; sus orejas parecen ser de oso; en las manos, calza guantes con garras. Luce larga barba ondulada y la cola de un caballo. Todo indica que ejecuta una danza ceremonial, con el torso doblado hacia delante y preside sobre los animales ahí pintados. En esa cueva está la imagen del primer caudillo en la lucha del hombre contra la enfermedad. A él y a los suyos debemos el principio básico de la Medicina: que tiene que haber médicos. 15 CAPÍTULO II Espíritus, demonios, espectros y brujas El concepto del médico lo debemos al hombre primitivo pero, paradójicamente, durante milenios se encaminó por el sendero erróneo del pensamiento mágico. Se apartó del camino que pudo llevarlo a la ciencia y se perdió en el mundo de la magia y la superstición. Buscó donde la enfermedad no existía. Las creencias falsas paralizaron el progreso de la medicina y sólo hubo avances gracias a la casualidad y a la suerte. El hombre primitivo estableció la idea de que las enfermedades eran generadas por causas sobrenaturales, es decir, por obra de espíritus enemigos, por demonios o brujerías. Así, se dedicó a inventar encantamientos mágicos y hechicerías para combatir esos demonios. El avance más grande que se ha dado jamás en la medicina no ha sido a base de adquirir algo nuevo, sino de abandonar lo viejo, de repudiar una falsa creencia. La gran diferencia que hay entre los esfuerzos inútiles del hechicero de Cro-Magnon y los éxitos que obtiene el médico moderno previniendo y curando las enfermedades, no consiste tanto en la habilidad relativa de ambos, como en sus creencias opuestas. El hechicero de Cro-Magnon, debido a las suyas, intentaba curar las enfermedades entrando en tratos con espíritus y espectros, mientras que el médico moderno trata de desentrañar los fenómenos de la naturaleza. El primero peleaba una batalla ilusoria, el segundo ataca al enemigo en su propio campo. Podemos colegir el modus operandi del hechicero del Cro-Magnon, pese a que no contamos con ningún documento sobre sus técnicas, porque la clave de sus teorías nos la da su atavío ceremonial con que espantaba a los espíritus del mal. Adicionalmente, sabemos que todos los hechiceros de todos los pueblos primitivos, en todos los tiempos, han tenido y tienen las 16 mismas creencias acerca de las enfermedades y tratan de combatirlas con los mismos medios. En islas y selvas tropicales de remotos lugares, se pueden aún encontrar hechiceros de pueblos primitivos y ellos relatan en detalle lo que piensan de las enfermedades, obra de espíritus y demonios, y se verá cómo los miembros de esas comunidades creen firmemente en la magia y la brujería como único medio de cura. Se puede ir al África, a miles de kilómetros de la isla y en una aldea escondida del continente, con gente de raza distinta y con lenguaje totalmente diferente, nos dirán que las enfermedades son producto de espíritus y demonios. Y en cualesquiera lugares del mundo donde haya pueblos primitivos se encontrarán creencias exactamente iguales. La historia de los indios americanos nos genera la misma información. Veamos un retrato con la imagen de un hechicero de la tribu de los Blackfoot (Piesnegros) con su vestimenta profesional. Se cubre con la piel de un oso amarillo, animal poco común, de la que cuelgan pieles de serpiente, de rana y de ratón, plumas de pájaro y pezuñas de ciervo y de cabra; con una mano coge una vara con ornamentos y con la otra, una especie de pandereta con cascabeles. Cuando iba a visitar a un enfermo, sacudía la vara, agitaba la pandereta, saltaba y brincaba alrededor del paciente, daba aullidos salvajes, gruñía imitando al oso y, finalmente, ordenaba al demonio de la enfermedad que se marchase. Son esas las mismas creencias de los druidas (sacerdotes) celtas de la Gran Bretaña, de hace mil 500 años; de los bárbaros que habitaban los bosques de Alemania y de los más antiguos anales de Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. Lamentablemente, el pensamiento mágico persiste hoy en día. Algunos científicos que han investigado el tema suponen que la idea tuvo un origen común y se esparció a través de las primeras migraciones del Cro-Magnon por todo el planeta. Empero, las migraciones a lo largo de milenios pueden explicar cómo se difundieron esas ideas, pero no aclara cómo se originaron. Otros hombres de ciencia no consideran necesariamente que las migraciones prehistóricas hayan prohijado la uniformidad de 17 creencias, que parecen ser las que naturalmente surgirían en todo pueblo primitivo y que pudieron brotar independientemente en diferentes lugares. El hombre es, esencialmente, el mismo en todo el mundo, y debido a una tendencia natural, razona sobre los peligros que lo rodean y amenazan, de una manera determinada. Esta manera de razonar, peculiar de la raza humana, explica el que se atribuya a los espíritus la causa de las enfermedades. Una cultura extensa y madura puede corregir los errores naturales del razonamiento. La educación de los pueblos primitivos se limitaba a repetir los usos y costumbres de los suyos. El niño que nace en el mundo civilizado, durante los primeros diez o doce años que va a la escuela recibe la misma educación: los usos y tradiciones de su país, pero debido a los conocimientos acumulados durante siglos y a que costumbres y tradiciones han evolucionado, el niño de hoy día aprende una serie de cosas desconocidas de los salvajes y de continuar su proceso educativo, podrá pasar del mero estado de adquirir conocimientos a corregir por sí mismo los errores de su razonamiento y pensar independientemente, lo cual es la forma ideal de educación, propia de los pueblos civilizados. Por otro lado, se ha demostrado que si un niño, hijo de padres civilizados, fuera entregado a unos salvajes para que lo educaran, crecería pensando y creyendo como ellos. El hecho ha ocurrido y el niño, al contrario de héroes de ciertas leyendas de la selva, no demostró más adelante que fuera superior intelectualmente a los indígenas que lo rodeaban, ni aprendió por sí mismo a leer y escribir, ni a pensar lógicamente; toda su vida siguió siendo un salvaje, presa de los temores y las creencias de los salvajes. El hombre primitivo es como un niño que no ha recibido la educación necesaria para pensar independientemente. Sus ideas acerca de la salud y la enfermedad, de la vida y la muerte, son resultado de las características naturales y peculiares de la mentalidad humana con que nacemos. Una de estas características es la curiosidad, que no necesita de la instrucción para despertarse; la vanidad y el egoísmo son otras dos. La vanidad nos hace creer que todo éxito conseguido es por 18 nuestra gran capacidad, y que los fracasos son por factores externos. Como el salvaje, todos queremos que se nos adjudique la gloria por nuestros éxitos y que los errores se imputen a los demás. Cuando los pueblos primitivos enfrentaron las enfermedades, las atribuyeron a causas ajenas a su voluntad y no a su propia ignorancia, y su curiosidad los llevó a la conclusión de que eran las malas influencias de los espíritus malignos. Fuerzas invisibles eran las causas de sus calamidades, mas ¿Qué fuerzas eran ésas? ¿Dónde estaban? En sus sueños, el hombre primitivo veía a otros hombres que sabía muertos o en lugares lejanos y veía animales que le amenazaban. Al despertarse sobresaltado, se encontraba con que hombres y animales habían desaparecido. Creyó que tanto hombres como animales poseen un espíritu que puede desprenderse de ellos y viajar grandes distancias y que sobreviven a la misma muerte. En su razonamiento, el hombre salvaje concluyó que todos los seres vivientes se mueven y todo lo que se mueve está vivo. Se mueve el agua de los ríos y las nubes del cielo, las ramas de los árboles y las estrellas del firmamento, igual que los vientos. Todas estas cosas están vivas y por lo tanto, poseen espíritus. Como un niño contemporáneo, el salvaje no pudo distinguir entre lo vivo y lo inanimado: si tropezaba con un palo y una de sus puntas al levantarse le golpease, se volvía y le daba una patada al palo en represalia. El hombre primitivo atribuía a todo lo que le rodeaba las cualidades inherentes al hombre: los árboles hablaban, los truenos eran la voz de un gran espíritu, el sol se comía a la luna todos los días y las piedras con que tropezaba se habían colocado deliberadamente en su camino. El salvaje no pobló el mundo de espíritus para deleite de la fantasía, sino que eran los agentes de los grandes infortunios que podían caer sobre el hombre, herirlo o matarlo. La teoría de los espíritus ofrecía al hombre una explicación para cada uno de los infortunios de que era víctima y satisfacía la necesidad de ubicar la causa de tales desgracias y adulaba su egoísmo: los espíritus eran los culpables de toda calamidad, una idea muy consoladora. 19 Empero, no puede llamarse superstición. Así sería en caso que alguien en nuestra época abrigara tales ideas en contraposición con los conocimientos adquiridos a lo largo de siglos de civilización. En el caso del hombre primitivo, cuando veía su imagen reflejada en un espejo, y creía que era su espíritu, no hacía sino aceptar las ideas arraigadas entre los suyos. Si rompía el espejo, dañaba su espíritu y le traería mala suerte. Cuando se descubren los principios de la óptica y supo que la imagen no era su espíritu, sino la refracción de la luz, demostró que las conclusiones del salvaje eran erróneas. Así, seguir creyendo que romper un espejo atrae la mala suerte es una superstición. Quien toca madera para alejar la mala suerte, repite la práctica primitiva de hace 15 mil o 20 mil años, de ahuyentar los malos espíritus. Estas ideas infantiles, que los ignorantes de hoy aceptan con seriedad, guiaron a los hombres primitivos en su lucha contra las enfermedades. Si a pesar de tocar madera o echar sal por encima del hombro, de todos modos el salvaje caía enfermo, lo cual ocurría a menudo, el hechicero entraba en acción. El hechicero conocía los puntos débiles de los espíritus: a unos les molestaban los ruidos, otros temían al agua, otros más huían del humo o bien se desvanecían al conjuro de palabras mágicas. Así, el hechicero gritaba y aullaba, echaba agua sobre el enfermo o bien llenaba el cuarto de humo, también le daba a probar pociones de sabor horrible para espantar al espíritu y al final murmuraba palabras misteriosas e incomprensibles. Esto impresionaba profundamente, tanto al enfermo como a sus familiares. Esta impresión, en algunos casos, ayudaba al enfermo a recuperarse, cuando la fe en la cura revitalizaba su sistema inmunológico, como se ha sabido recientemente. De hecho, casi todos hemos hecho de “hechiceros” cuando un niño sufre una herida leve en sus juegos. Le sobamos, le cantamos, le decimos palabras amables y al final le damos un chocolate para que olvide el golpe. Obviamente, si la herida es seria, lo llevamos al médico y dejamos la hechicería para otra ocasión. 20 Asimismo, como puede suponerse, es también milenaria la explicación a modo que daba el hechicero por sus fracasos. La más socorrida era que el enfermo era víctima de una maldición que le enviaba un miembro de su misma tribu o de otra aldea lejana y en tanto no se identificara al enemigo, era imposible echar fuera del cuerpo del paciente al espíritu maligno. Y el enfermo regularmente moría antes que la investigación para encontrar al causante del maleficio diera resultados. Y aquí surgía el aspecto más sórdido del oficio de hechicero: en la tarea curativa, ejercía la “magia blanca”, pero también ejercía tareas para alejar los enemigos de la tribu con la “magia negra”, en la que invocaba a los espíritus malignos para que atacaran a los miembros de la tribu enemiga. Es del todo improbable que la “magia negra” afectara a los miembros de una tribu a cientos de kilómetros de distancia, pero en cambio, sí tenía una demoledora influencia entre los miembros de su propia tribu, los que vivían aterrorizados por la mera posibilidad de ser víctimas de sus hechicerías. Creían ciegamente en la efectividad de su magia negra y temían constantemente en ofenderlo. El terror que inspiraba, generaba que algunos enfermaran de verdad y llegaran a morir. Como es evidente, esas creencias absurdas no desaparecieron con los pueblos primitivos sino que han persistido, casi intactas, a pesar de los progresos de la civilización. 21 CAPÍTULO III Hechos y teorías Algunos miles de años previos al surgimiento de la civilización propiamente dicha, los pueblos primitivos dieron forma a la teoría de la enfermedad, de que los espíritus eran causantes de todos los males físicos. Sucede que cuando las teorías se aproximan a la realidad, son una gran ayuda, porque guían en la búsqueda de los factores que producen la morbilidad, pero cuando es lo contrario, oscurecen la verdad y dan lugar a confusiones. Así sucedió a principios del siglo XIX, cuando la mayoría de los médicos sostenía la teoría de que las infecciones eran causadas por malos olores y por humores suspendidos en el aire. Pero esa teoría no conseguía el éxito en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y finalmente se aceptó que era falsa. Más tarde, a mediados de ese mismo siglo, otros hombres de ciencia postularon la teoría microbiana, la que se comprobó evitando la propagación de los microbios, lo que eliminaba la difusión de las infecciones. De vez en cuando sucede que siguiendo una teoría falsa se tropieza accidentalmente con hechos importantes. Muchos pueblos antiguos creyeron que el sol moría y nacía con la noche y el día; los antiguos griegos creían que el sol era un carro incandescente guiado por Apolo. Ambas teorías eran erróneas, pero no fue obstáculo para que se descubriera que por la posición del sol se podía saber la hora. De la misma forma, pese a que su teoría de la causa de las enfermedades era falsa, los hombres primitivos tropezaban a veces con hechos importantes, y pudo verse que las falsas teorías no alteran hechos fundamentales que permanecen inalterables. El hombre primitivo comía fruta verde y padecía inflamación y dolor de estómago. Nadie podía explicarle que sustancias indigestas irritan el estómago, pero ni siquiera sabía que tenía estómago. Pero 22 poco a poco, a fuerza de padecer dolores, tuvo la luminosa idea que relacionó los dolores con comer fruta verde. Firme en su idea de los espíritus, concluyó que éstos habitaban dentro de la fruta verde y dejó de comerla. De esa forma lenta y dolorosa, el salvaje aprendió muchos de los principios de lo que ahora se denomina higiene: aprendió que había ciertas frutas habitadas por espíritus que mataban a los hombres; cómo el pescado podrido al sol, estaba poseído por un espíritu muy violento que causaba fuertes dolores y vómitos; que acercarse a ciertas plantas, se metía un espíritu debajo de la piel que ponía la carne viva. De ese modo supo que había que comer el pescado fresco, apartarse de las plantas misteriosas que ocultaban espíritus malignos y también apartarse de ciertos lugares llenos de moscas que picaban a hombres y animales y que ocasionaban la enfermedad del sueño, porque las habitaban espíritus dañinos y que debía alejarse de pantanos donde había insectos con espíritus que causaban temblores, escalofríos y fiebres. Paso a paso, a fuerza de calamidades, el hombre iba adquiriendo el conocimiento práctico de la higiene, conocimiento que fue legando a sus descendientes. Pero no siempre fue un observador sistemático ni cuidadoso en cuanto a higiene. Temores y falsas teorías le hacían ver peligros inexistentes y así se equivocó en cuanto a la morada de los espíritus y comenzó a establecer un cúmulo de prohibiciones que llegaron a agobiar y limitar sensiblemente su vida. Los esfuerzos para ahuyentar a los espíritus en presencia de la enfermedad, dieron como resultado el primer uso de medicamentos. Atribuyó a los espíritus gustos y fobias. Y supuso que las hierbas amargas o de sabor detestable, también debían repugnar al espíritu que debía huir del cuerpo enfermo. Así, confeccionó medicamentos compuestos de frutas amargas, cortezas, raíces, cieno, carne de ciertos animales, o cualquier otra cosa que detestara el espíritu que debía atacar. La mayoría de estos brebajes no servían, pero algunos hacían vomitar al enfermo o actuaban de purgantes, y unos pocos, por casualidad, eran auténticos curativos de la enfermedad o bien de sus síntomas. 23 Cáñamo, muérdago y la infusión de adormidera ahuyentaban a los espíritus del dolor. La corteza del sauce y de abedul negro calmaban los dolores reumáticos. A los enfermos de hidropesía se les daba un sapo hervido en agua y hecho revoltijo como caldo de brujas. Hasta hace muy pocos años, muchos hombres de ciencia creían que eran pura fantasía primitiva, hasta que descubrieron que la piel del sapo contiene una substancia llamada bufonina que es muy eficaz en el tratamiento de la hidropesía. Los antiguos chinos creían que para curar a los niños recién nacidos de unas convulsiones, había que darles trocitos de huesos de dragón. Eran realmente huesos de dinosaurios enterrados en el desierto de Gobi. Hoy día los médicos recetan calcio para algunas convulsiones de recién nacidos. Los huesos de dinosaurios, como todos los huesos, tienen calcio. Asombroso también que el tratamiento para hinchazón de cuello a base de cenizas de una esponja quemada fuera totalmente efectivo. Ahora la ciencia demuestra que el bocio es consecuencia de la ausencia de yodo en la alimentación. Las cenizas de esponja contienen yodo. Pero claro, no todos los medicamentos eran eficaces. La mayoría sólo eran mixturas fantásticas y mezclas asquerosas. Entre miles, sólo uno o dos tenían capacidad curativa real. Lo que debemos agradecer al hombre primitivo, con todo y su teoría falsa, es el gran principio del uso de medicamentos, lo que pasó a la civilización, pero también muchas mezclas espantosas que los salvajes usaban. Así, el romano Plinio, en su obra Historia Natural recomienda comer rata para el dolor de muelas; los médicos del siglo XVI prescribían momia molida y cuerno molido, joyas pulverizadas y excrementos de mosca para algunos males. El eminente científico del siglo XVII, Robert Boyle, “padre de la química moderna”, al revisar la lista de medicamentos útiles, la farmacopea, incluyó suela molida de zapato viejo para el dolor de estómago. Y todo esto ni siquiera era lo más repugnante. Los científicos del siglo XVII compartían con los salvajes de miles de años atrás el mismo error de lógica y eso explica que inclusive hoy en día, haya tanta gente que cree en curas que el médico sabe que son absolutamente inútiles. 24 El error de razonamiento es el mismo que permitía al hechicero de los Cro-Magnon adjudicarse el mérito de haber curado a todo aquel que se recuperaba de una enfermedad. Esto se sintetizó miles de años después con la frase latina: Post hoc; ergo, propter hoc (Después de ello; por consiguiente, a causa de ello). Es la confusión entre causa y efecto. Que una cosa suceda después de otra, no significa forzosamente que la segunda haya sucedido a causa de la primera. Muchísimo tiempo después, esto fue cuestionado por el método científico y el uso de estadísticas y experimentos controlados. Así, el médico moderno emplea medicamentos probados científicamente. Pero si el salvaje nos legó el gran principio del uso de medicamentos, también le debemos el origen de lo que ahora se llama fisioterapia, o tratamiento externo, que consiste en ejercicios, masajes, baños y la aplicación de calor o frío. Al tratar de sacar los espíritus del cuerpo del enfermo, el hechicero comenzó a darle masajes. Ponía al paciente en el suelo y lo pisaba, machacaba y apretujaba. Así sacaba a los espíritus de las articulaciones rígidas y los músculos adoloridos. Las articulaciones se hacían flexibles y el dolor muscular se iba. El médico moderno obtiene buenos resultados al aplicar el método con discernimiento, pero podía ser muy peligroso en manos del hechicero, que lo aplicaba para todo tipo de enfermedades. Hoy se sabe que el masaje puede ser perjudicial en padecimientos infecciosos. Otra práctica de los pueblos primitivos que pasó a la civilización es la sugestión. Toda la parafernalia del hechicero, con su ceremonia, batir de palmas, el tan tan y la gritería no afectaba a los espíritus, pero sí al enfermo, haciéndole creer en su mejoría. La influencia de la mente sobre el cuerpo, puede ser eficaz, inútil o muy peligrosa, y el médico moderno sabe que debe aplicarla con gran cuidado. Otro aporte de los pueblos primitivos fue la cirugía. Cuando el hechicero trataba de enderezar alguna pierna rota, utilizaba una cirugía extremadamente rudimentaria y terminaba la mayoría de las veces mutilando. Así, cortaba el extremo de un dedo para darle medio de escape al espíritu maligno o hacía un agujero en el cráneo para sacar al espíritu que generaba el dolor de cabeza. Se han encontrado tumbas prehistóricas con cráneos horadados de esa forma. 25 El médico moderno comenzó a usar antisépticos en el siglo XIX, pero el hechicero primitivo también usó un antiséptico, que era el fuego, como el espíritu que podía ahuyentar a otros espíritus. Una braza candente o una piedra al rojo, aplicada en la herida, hacía huir a los demonios, e incidentalmente, destruía a los microbios, aunque el salvaje lo ignoraba. El hombre civilizado continuó aplicando el fuego como desinfectante, hasta el siglo XVI, porque creía que las heridas estaban envenenadas y que el fuego destruía el veneno. Actualmente, a falta de otro desinfectante, se aplica la cauterización por fuego en caso de emergencia. Otro legado del hechicero fue la sangría, práctica casi desechada en la actualidad, y se hace abriendo una herida con una lanceta y se deja correr la sangre. Hasta finales del siglo XVIII era una de las prácticas más comunes de la medicina. En los pueblos primitivos la sangría se usó como ritual, como oferta de paz hacia los espectros y los demonios, tratando de halagarlos con ofrenda de la propia sangre. Así como ahora tenemos famosas facultades de medicina donde se gradúan los médicos, también los pueblos primitivos tenían instituciones rudimentarias basadas en principios similares. Los hechiceros eran muy celosos de sus conocimientos y sólo los transmitían a grupos de jóvenes seleccionados – entre éstos, algunas mujeres- que en calidad de aprendices estudiaban bajo su tutela. Para acceder a la calidad de hechicero, debían demostrar ante toda la tribu, reunida en asamblea, las habilidades adquiridas. Es el primer antecedente del examen profesional. Una vez nombrado hechicero, pasaba a una posición altamente privilegiada. Infundía respeto y veneración, vivía con ocio y se le proveía de comida, vestido y vivienda, sin tener que realizar ninguna tarea ordinaria. El reverso de la medalla era que cuando a la tribu la azotaban calamidades como epidemias, inundaciones, sequías y hambre, si no podía dar una explicación convincente o el período aciago se prolongaba más de lo soportable, se veía en serias dificultades: los pueblos podían ser muy crédulos, pero también muy violentos y el hechicero inepto pagaba con su cabeza. 26 El médico moderno y el hechicero primitivo son los extremos de por lo menos 20 mil o más años en la historia de la medicina. A lo largo de este período vemos reaparecer, una y otra vez, bajo formas distintas, las viejas teorías de los demonios y los espíritus, mismas que se incorporaron en distintas etapas, a las civilizaciones de Egipto, Grecia, Roma y en la Europa cristiana. SEGUNDA PARTE Imhotep, el dios Esculapio, el mito Hipócrates, el nombre 29 CAPÍTULO IV Imhotep, el dios El hombre ascendió a tropezones hacia el estadio de civilización. El descubrimiento de la agricultura permitió el surgimiento de ciudades y fue así que tuvieron lugar los avances más importantes. Instalado en una ciudad, el hombre dispuso de tiempo y condiciones para dedicarse a la cultura y logró mejoras que eran imposibles en el nomadismo. Las ciudades proliferaron en lugares de clima cálido y agua abundante. Uno de esos lugares fue el valle del Nilo, protegidos por las fronteras naturales que eran, por un lado el desierto y por el otro, el mar. Esa cultura adquirida en la vida citadina, muy superior a las tribus nómadas y a los clanes cavernarios, no consistía en innovaciones sino en el mejoramiento y refinamiento de lo tradicional existente: el jefe de la tribu pasó a ser rey; la cueva o la choza, una casa de piedra o ladrillos; las pinturas primitivas de las cuevas se convirtieron en escritura. La escritura, el uso de símbolos con los que se perpetúan los pensamientos, la cultura y los hechos de los hombres, marca uno de los pasos más grandes que el hombre ha dado en el camino hacia el progreso y eso, por encima de todo lo demás, le convierte en un hombre civilizado. La escritura creó la historia que, al contrario de la leyenda, tiene sus orígenes en documentos escritos. Cuando la cultura pasaba de una generación a otra solamente por medio de la palabra, lo dicho se tergiversaba, aumentaba y corregía, como sucede actualmente con la maledicencia. Pero con la invención de la escritura se pueden desentrañar los hechos en su versión original, siempre que los documentos se hayan conservado. 30 En regiones de clima seco y arenoso, como Egipto, Asiria y Babilonia, los escritos, como los edificios, se han conservado a lo largo de los siglos. Muchas inscripciones han sido descifradas y sabemos cómo pensaban y en qué creían los hombres del antiguo Egipto, la tumba de los orígenes de la civilización. Se obtuvieron registros puntuales de cómo se pasó de un estado primitivo al de una gran cultura y arte refinado. Se ven los comienzos de la albañilería y se conservan edificios planificados con gran magnificencia, con cañerías de agua y servicios sanitarios, muebles exquisitos, tapicería y joyas maravillosamente talladas. Conocían velas, navajas de afeitar, juegos de manicurista, maquillaje y lápiz labial. El arte de embalsamar a las momias nació en la creencia en que después de la muerte, el espíritu se iba a vivir a otro mundo, donde necesitaría su cuerpo y alimentos. Se aprendía de memoria el Libro de los muertos, una especie de guía hacia ese mundo desconocido. El cuerpo de momificaba y se enterraba rodeado de alimentos, ropa, armas, joyas y artículos de uso diario. Gracias al estudio de las momias podemos saber algo de las enfermedades de los egipcios: huesos rotos, infecciones, caries dental, reumatismo y muchas otras que se padecen hoy en día. Una momia aún no encontrada, pero que se sabe está enterrada cerca de Menfis, cuando se llegue a encontrar, veremos al primer médico de cuya existencia existen documentos escritos: el médico Imhotep. ¡Cuán diferente es su historia a la del hechicero de Cro-Magnon, cuyo retrato vemos en la cueva de Ariége, en Francia! De éste sólo conocemos su apariencia física y nada de lo que hizo, pero Imhotep vivió en la época de la palabra escrita y por los anales de su tiempo, sabemos lo que hizo, cuáles eran sus ideas y cómo medicinaba a sus pacientes. Nos dicen que Imhotep, cuyo nombre significa “el que viene en paz”, vivió hace unos cinco mil años, durante el reinado de Zoser, Faraón de la Tercera Dinastía. Era hijo de un arquitecto y cuando llegó a la edad viril, era tal su ingenio y sabiduría, que el Faraón le hizo su Gran Visir. Ostentaba los títulos de “Juez supremo, superintendente de los archivos del rey, portador del sello real, jefe de todos los trabajos del rey, sobrestante de todo aquello que da el 31 cielo, crea la tierra y produce el Nilo, y superintendente de todo lo existente en estas tierras”. Se puede advertir que el Gran Visir tenía de hecho todas las responsabilidades de gobierno y en el antiguo Egipto se elegía para el cargo al hombre de mayor sabiduría en todo el reino. Y de todos los visires, Imhotep fue el más sabio y discreto. Se le atribuye la manufactura de los planes de la pirámide graduada, todavía en pie cerca de Menfis y del templo de Edfú, quizá el mismo templo donde él oficiaba de sacerdote y de mago, pues en Egipto, como en la tribu de los Cro-Magnon, el médico era también mago y hechicero. Creían pues en los espíritus, pero ese mundo tenía en los egipcios una organización superior a los salvajes, porque con la civilización, el mundo fantástico de los espíritus también se había hecho más complejo. Había una jerarquía entre sus dioses, similar a los grados militares. La mayor jerarquía era la de Ra, el dios sol, pero tenía un enemigo, Apepi, el dios de las tinieblas, el cual a diario sostenía con Ra grandes batallas, para evitar que el sol saliera y era siempre derrotado. Estas pendencias entre dioses traían aparejadas una serie de calamidades sobre los egipcios. El dios Osiris tuvo una contienda con su hermano Set, dios del Alto Egipto, el cual al ser derrotado, se convirtió en malhechor empedernido. Tanto Set como sus amigos se dedicaron a diseminar enfermedades; sus lágrimas, al caer a la tierra, envenenaban las plantas y su sudor se convertía en escorpiones y serpientes venenosas, y estos demonios se dedicaban a causar desgracias y la única forma de combatir esta maldad era por medio de la magia, invocando la protección de los dioses amigos. Los dioses podían ser también víctimas de enfermedades. Ra, periódicamente se enfermaba de un ojo, y reinaban las tinieblas por un tiempo, lo que la astronomía denomina eclipse. Y poco le faltó para morirse, cuando un escorpión le picó en un talón. Horus, el hijo de Isis, tenía dolores de cabeza y como Ra, estuvo a punto de morir por piquete de escorpión. Cuando un dios caía enfermo, acudía a otros dioses amigos para auxilio y lo mismo hacían los hombres cuando acudían al templo en busca de alivio a sus dolencias. 32 El mejor sacerdote de Egipto, el que mejor combatía los malos espíritus y que mejor conseguía la protección de los dioses amigos, fue Imhotep. No sólo cuidaba del enfermo sino que escribía, en forma de proverbios, todo lo que aprendía de los hombres y de la vida. Fue de tal magnitud el prestigio de Imhotep, que sus textos formaron parte de la tradición nacional. A su muerte, en el funeral le rindieron los más altos honores. Su fama le sobrevivió mucho tiempo. Un hombre tan bueno, con tanta sabiduría, y que librara a tantos de sus enfermedades, tenía por fuerza que continuar ayudando a los hombres desde el otro mundo. Y el pueblo oró a Imhotep, invocando su ayuda en sus enfermedades. Se le erigieron estatuas que tenían virtudes curativas. Su fama crecía al paso de los siglos y finalmente fue colocado al lado de los dioses. Cuando los persas conquistaron Egipto, con Cambises, hace dos mil años, Imhotep fue deificado como el dios egipcio de la salud y la medicina; se levantaron templos en su honor, los que al mismo tiempo eran hospitales y escuelas de medicina. Allí se descubrieron papiros donde se describían tratamientos. En uno de ellos se relatan 48 casos clínicos, heridas y fracturas y el tratamiento correspondiente. Fueron los primeros libros de medicina. 33 CAPÍTULO V Esculapio, el mito Como los hombres, las civilizaciones envejecen. El hombre gusta de relatar a sus nietos sus hazañas de juventud, reales o imaginarias. Una civilización vieja se aferra a las tradiciones sacralizadas. El progreso se detiene. Hace tres mil años que la civilización egipcia había alcanzado su cenit y comenzaba su declive. La rigidez imperaba en todos los ámbitos: arte, arquitectura, literatura, se habían hecho inmutables. No obstante, este país de tumbas y momias, fue el gran archivo de sabiduría donde otras civilizaciones, más jóvenes y dinámicas, iban a abrevar conocimientos en que basaron su desarrollo. Una de esas civilizaciones se levantaba hacia el noroeste de Egipto. Eran guerreros indómitos que conquistaron esos territorios y habían fundado las ciudades de Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. En ellas se hablaba el mismo idioma y las habitaban los helenos, que serían mucho después bautizados por los romanos como griegos. Se dividían en ciudades-estados, independientes unas de otras. Estos pueblos tenían en común la energía y la ambición, tanto de tierras y riqueza, como de saber, de nuevas ideas y creencias. A diferencia de los egipcios, no se sujetaban a la rígida autoridad de sus dioses, respetaban los dioses ajenos, pero ningún dios les inspiraba reverencia alguna. Por eso, cuando sus barcos llegaron a Egipto, no vieron en Imhotep una deidad rival, sino a su mismo dios con nombre diferente. Lo llamaron Imuthes y lo enlazaron a su dios de la medicina, Esculapio. Igual que los egipcios y los pueblos primitivos, los griegos creían en el origen sobrenatural de las enfermedades y pedían ayuda a sus dioses para curarse. Los dioses griegos eran supremos, todopoderosos, con infinitas virtudes mágicas, pero como los hombres, con malas costumbres y llenos de debilidades. 34 Deambulaban por la tierra, se mezclaban con los mortales y gozaban de los mismos placeres. Eran dioses accesibles con los que se podía hablar de hombre a hombre. Al principio, cada ciudad tenía su dios o diosa favorita, y respetaban a los demás, pero la fama de algunos dioses fue extendiéndose gradualmente hasta tener supremacía. A nuestra época han llegado las leyendas de Zeus, Apolo y Artemisa y el resto de la Vía Láctea de deidades. Apolo era el dios supremo de la medicina, porque si bien sus flechas llevaban plagas y pestilencias, podía él, con sólo quererlo, dominarlas y librar al hombre. Apolo era el médico de los dioses del Olimpo, cuyas heridas curaba con raíz de peonía. La leyenda cuenta que Apolo transmitió sus conocimientos de medicina al centauro Quirón, hijo de Cronos. Este centauro, mitad caballo y mitad hombre, que era muy versado en historia, música y medicina, tuvo a su cargo la educación de Jasón, Hércules y especialmente, Esculapio, el que con el tiempo sería el gran dios de la medicina, por encima de Apolo. Esculapio es menos famoso que Jasón, Hércules y Aquiles y hay diferentes versiones sobre su vida. Una de ellas se encontró en los escritos del poeta Hesíodo, quien vivió hace dos mil 700 años. Dice que Apolo era el padre de Esculapio y su madre, Coronis, una doncella de Tesalia, la que debía guardar el secreto de su matrimonio con el dios, y su padre la obligó a casarse con su primo Ischis. Apolo supo de su casamiento por el cuervo que hacía de espía. Colérico, el dios la tomó contra el mensajero y de blanco que era, lo volvió negro y desde entonces negro es el color del duelo. Después arremetió contra Ischis, a quien mató con una flecha. Coronis murió a manos de Artemisa, hermana gemela de Apolo. Cuando la cólera de Apolo se desvaneció, sintió remordimientos y alcanzó a sacar a su hijo de la pira funeraria de Coronis y se lo llevó a Quirón, el centauro, al Monte Pelión. Quirón enseñó al niño Esculapio a curar y éste logró pronto grandes hazañas en medicina. Pero, dominado por la soberbia, o por el oro, se aventuró demasiado. De Atenea consiguió la sangre de Medusa, con la cual podía hacer grandes obras de magia, como sanar enfermos y resucitar muertos, pero fue esto último lo que le metió en 35 problemas. Plutón, rey de los infiernos, se quejó con Zeus de que Esculapio, con su magia, amenazaba con despoblar el averno. Furioso, Zeus castigó a Esculapio. El poema describe así el episodio: Y arrebatado y cegado por la ira Desde su cumbre, allá en el alto Olimpo, El rayo lanza de rutilante fuego Que de Latona, el hijo amado Mata y destruye; su cólera fue tanta. En vida, Esculapio se casó y tuvo varios hijos con su mujer Epione, hija de Mérope, rey de Cos. Sus hijos más famosos fueron Macaón y Podalirio, además de Hygia y Panacea. Hygia fue la diosa griega de la medicina y de su nombre se derivan higiene, higiénico e higienista. Panacea fue la diosa de las virtudes curativas y el diccionario usa la palabra como la medicina que cura todo. Macaón y Podalirio aparecen en el libro cuarto de La Ilíada, donde se relata que Macaón extrae una flecha que atraviesa el cinturón del rey de Esparta: “Cuando viera la herida que el dardo había causado, luego de haber chupado la sangre con sus labios, con gran maestría derramó sobre ella bálsamos calmantes que el bondadoso Quirón había dado a su padre”. Homero describe en la epopeya troyana 147 heridas de arma blanca y de éstas, 114 causaron la muerte, a pesar de chupar la sangre y aplicar bálsamos de yerbas calmantes que recomendara el gran Quirón, y no dice mucho de la maestría de los cirujanos de aquella época. Esto de chupar la sangre, no solamente nos hace pensar en algo muy desagradable, sino en un tratamiento poco saludable. Nada se sabía en aquellos tiempos de las causas de las infecciones, pero dos mil años después seguía en uso esta práctica. Los descendientes de Esculapio –o que se ostentaban como tales- monopolizaron en Grecia el arte de curar; unos, siguiendo el ejemplo de Macaón y Podalirio, se dedicaban a la cirugía, como médicos particulares; otros oficiaban de sacerdotes curanderos en los templos erigidos a la memoria de su antepasado. 36 Los griegos consideraban las heridas como algo totalmente diferente del resto de las dolencias del cuerpo, nada había de misterioso en ello, todos podían ver causa y efecto. Pero en cuanto a otros malestares, todavía se atribuían a espíritus, dioses, demonios y héroes mitológicos y los templos de Esculapio se usaban más en atención de los enfermos que de los heridos. Estos templos eran bellísimos edificios de piedra con peristilos sombreados, alamedas de olivos y grandes fuentes. El tratamiento era casi igual a los templos de Imhotep o las cuevas de los CroMagnon. Los sacerdotes no chillaban, ni gritaban, ni bailaban, ni ahumaban, pero sí usaban la sugestión. En cada templo había una estatua de Esculapio, empuñando un báculo al que se enrollaba una serpiente, báculo y serpiente que son hoy el emblema de la medicina. Algunas veces se veía también la estatua de Hygia. De cerca y de lejos acudían los enfermos al templo, pero no estaban muy graves, porque hubiese sido una enorme falta de respeto al dios, morirse en su propio templo; tampoco eran admitidos inmediatamente, sino que tenían que esperar turno y entretanto vivían en posadas alrededor del templo. En la espera, el enfermo debía observar reglas de purificación antes de ser llevado a la presencia del dios: debía reposar, no podía beber vino, llevar un régimen alimenticio y tomar baños de agua fría salada. Sin saberlo, los pacientes en espera estaban ya en tratamiento. A diario se agolpaban para leer en unas tabletas, las curas que el dios había hecho en las últimas 24 horas. Ansiosos de creer, estos enfermos no sabían que los que se libraban de sus dolores, eran víctimas de enfermedades mentales, lo que alguna gente llama “estar mal de los nervios” o histeria. Pero a los escasos afortunados cuyas dolencias cedían a la sugestión, había otros enfermos del cuerpo, cuyos males seguían el curso fatal, pero la turba no sabía de esos casos, ni quería saberlo. Parece que el sacerdote de Esculapio, quizá sin conocerlo, funcionaba como un gran “director de escena”. Antes de ser admitidos para tratamiento, ya se imbuía en los enfermos la convicción de que 37 se curarían. Cuando finalmente eran admitidos, un sacerdote que actuaba de guía llevaba al enfermo a recorrer el templo mientras le contaba de curas maravillosas. Un aire de santidad, de profunda dignidad religiosa dominaba todo el santuario y el enfermo acababa por creer, sin sombra de duda, que pronto quedaría curado. Al final del día, el paciente envuelto en blancas vestiduras, se echaba sobre un diván, se ofrecían oraciones, las lámparas se extinguían y reinaba el silencio. El paciente se adormecía y ya dormido profundamente, se le aparecían en el sueño imágenes de Esculapio y de Hygia, que le dirigían palabras de consuelo. Al despertarse, veía a un sacerdote ataviado con las vestiduras del dios, y tenía junto una serpiente y un perro. La serpiente se arrastraba por el lecho y el perro le lamía las manos, mientras el sacerdote le hacía preguntas sobre su enfermedad, le daba consejos, le recetaba medicamentos y se iba con serpiente y perro a ver otro paciente. Su caso se convertía en un testimonio más en las tabletas. De regreso a su pueblo, hablaba ante todos de las glorias de Esculapio. El culto se multiplicó en Grecia, los templos proliferaron. Pronto faltaron descendientes de Esculapio para llenar vacantes de médicosacerdote y adoptaron a jóvenes extraños a quienes entrenaban en las artes medicinales. Pero las familias que se acreditaban como descendientes de Esculapio guardaban celosamente su reputación y temían que los miembros adoptados pudieran desacreditar su buen nombre en el campo de la medicina. Así, impusieron a los elegidos un juramento de que debía llevar una vida como corresponde a un miembro de la familia de Esculapio. Este juramento ha llegado a los tiempos actuales en versiones diferentes y en algunas facultades de medicina los graduados tienen que prestarlo, en cuanto a las graves responsabilidades que adquieren con la profesión de médicos. La fórmula que se conoce como “juramento hipocrático”, compendia el código de “ética médica” y los deberes morales del médico. A continuación, parte de la fórmula del juramento: “Juro por Apolo, el médico, y Esculapio, Hygia y Panacea y todos los dioses y diosas que, de acuerdo con mis capacidades y mejor 38 discernimiento, he de cumplir este juramento y lo en él estipulado, que he de considerar al que me ha instruido en este arte como a mis propios padres y como tal he de amar y con él repartiré mi hacienda y lo he de remediar en sus necesidades, siempre que para ello fuere requerido; que he de mirar por sus hijos al igual que por mis propios hermanos, y he de instruirlos en este arte, en el caso de que quisieran aprenderlo, sin recompensa alguna ni estipulación previa de ninguna clase y que por medio del precepto o la plática, o de cualquier otra forma de enseñanza, he de instruir en este arte a mis propios hijos… y a discípulos constreñidos por este juramento, según las leyes de la medicina, pero a nadie más. Que he de seguir la forma de tratamiento que, de acuerdo con mi mejor saber y discernimiento, considere mejor para beneficio de mis pacientes, absteniéndome de todo aquello que pudiera ser peligroso o dañino. Que no he de dar venenos mortales a nadie, aunque para ello fuere requerido, ni he de sugerir a nadie tal consejo… que he de vivir y practicar mi arte en pureza y santidad… Cualquier cosa que viere u oyere, en la vida de los hombres que no deba repetirse, no la he de divulgar, teniendo siempre en cuenta que tales cosas deben guardarse secretas. Que mientras guarde este juramento inviolado, me sea concedida una vida feliz en la práctica de mi arte, respetado de todos los hombres en todos los tiempos. ¡Mas si transgrediera o violara este juramento, que todo lo contrario sea mi suerte!”. 39 CAPÍTULO VI Hipócrates, el nombre En el siglo V antes de Cristo tuvo lugar en Grecia un gigantesco acontecimiento en materia de ciencia y filosofía, que cambió la historia de la medicina y más aún, la historia del pensamiento en general. Fue, simplemente, un nuevo sistema para estudiar las enfermedades, el que descubrió dónde estaba el enemigo. A partir de ese momento, el hombre y no la enfermedad, iba a ser el vencedor. Durante milenios, el hombre luchó contra las dolencias del cuerpo, pero siempre dominado por la idea fija en espíritus, demonios y espectros. Peleaba contra sombras y nunca daba con el enemigo real. Y las enfermedades brotaban sin obstáculo alguno. Y fue cuando dejó de buscar en lo sobrenatural la causa de las enfermedades para buscarla en donde realmente se halla: en la naturaleza, en el mecanismo interno del cuerpo humano. Este cambio marca el comienzo de la medicina moderna. En el tiempo que ocurrió esto, Atenas era la ciudad suprema de Grecia, pero no fue allí donde tuvo lugar el cambio, sino en Asia Menor, en la colonia griega de Jonia. Un hombre nombrado Tales, después de estudiar en Egipto, regresó a su pequeña ciudad llamada Mileto. Tales llevaba consigo el método que iba a destruir la fe en dioses que curaban y en demonios causantes de males. Tales se dedicó a profetizar un eclipse para el año 585 a.C. Lo novedoso del caso es que el sabio no fundaba su vaticinio en la exploración de las entrañas de animales sacrificados, como hacían adivinos a lo largo de siglos, sino estudiando la posición de las estrellas, así como del sol y la luna. Tales provocó lo mismo indignación que burlas. Era mucho su atrevimiento, al querer sustituir el poder de los dioses, metiéndose en terrenos reservados a lo divino. 40 Pero el eclipse llegó tal y como lo pronosticó Tales de Mileto. Entonces muchos conjeturaron que algún dios habló con Tales y le dio la información. Pero el filósofo insistió en que todo fue producto de sus propios cálculos. Los atenienses también se burlaron de la afirmación de Tales de que el agua era el elemento primario del que todo, inclusive el hombre, se derivaba. Dijeron en Atenas que en Jonia debían ser estúpidos para escuchar a Tales afirmar eso, ya que todos sabían que Prometeo, el titán, había hecho al primer hombre de barro y le había soplado el espíritu y luego había robado el fuego de los cielos para uso del género humano. Peor aún: además de Tales, en Jonia otros filósofos habían caído en la tentación de la especulación y de manera más sacrílega daban forma a nuevas filosofías. Comenzaron a dudar de la obra de los dioses y hablaban de la naturaleza y de números. Empédocles, de Akragas, decía que todo el mundo estaba compuesto de cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Pitágoras, de Samos, usaba las matemáticas para resolver el enigma de la vida. Pero el mayor sacrilegio fue que el filósofo, haciendo a un lado a los dioses, decía que las enfermedades se debían a causas naturales. Cuando el hombre entraba en desequilibrio con la naturaleza, y cuando había o no, bastante sangre, o bilis, o flema, o cuando su organismo estaba demasiado húmedo, o frío, o seco, o caliente, entonces se enfermaba. Planteaba que para hacerlo recuperar la salud, no era cosa de invocar a dioses para combatir demonios, sino restableciendo el equilibrio normal de los humores humanos. Claro que hoy en día se puede coincidir, pero por razones diametralmente opuestas, con los atenienses del siglo V a.C., que esas teorías de los humores y de los números eran ridículas, pero lo trascendente era que eliminaban a dioses y demonios. Los filósofos de Jonia sentaron las bases de la nueva medicina al abandonar creencias fijas durante casi 20 mil años. Su increible atrevimiento dio frutos en los tiempos por venir. Las explicaciones que dieron eran erróneas, pero el camino seguido era el correcto. La filosofía jónica estaba destinada a poner una enorme responsabilidad sobre el ser humano, aunque seguramente ninguno de esa gran pléyade de sabios pudiera darse cuenta de ello. 41 En tanto se creía firmemente que las enfermedades eran obra de dioses, demonios y espíritus, el hombre era impotente contra los males. Si enfermaba, no era su culpa, sino del destino que le había sellado. Pero los filósofos jónicos planteaban que en última instancia, el hombre era responsable de su salud y enfermaba por lo mismo. Entonces debía estudiar las fuerzas de la naturaleza hasta llegar a dominarlas. Pero esto significaba, asimismo, que el hombre debía abandonar los mitos infantiles y asumir sus responsabilidades ante la vida. Ya no podía cargar todas las calamidades y el posible alivio, a la generosidad de Esculapio e Hygia. Según parece, los filósofos jónicos no fueron muy populares. Esa escuela de pensamiento nos empujaba a tomar los problemas por nuestra cuenta y tratar de resolverlos, algo no muy agradable cuando nunca se tuvo esa costumbre. Quizá por lo mismo, el hombre se descarrió más de una vez de esa senda estrecha en los siglos venideros, y volvió a colocar las responsabilidades en los dioses, demonios y espíritus. Pero el legado de los jónicos del siglo V ahí quedó, con su bagaje de decisión, sutileza e insaciable curiosidad. Esta filosofía racional llegó a Atenas en el momento propicio, cuando las ciudades griegas estaban unidas, como nunca en su historia, para enfrentar al gran enemigo común: los persas, que los atacaron bajo el mando de Darío, primero y después con Jerjes, en las batallas de Salamina (480 a.C.) y Platea y Micala, el año siguiente. Y después de salir victoriosos, los griegos vivieron medio siglo en completa paz entre las ciudades. Este período de paz y prosperidad fue posible debido al gran gobernante Pericles, y los atenienses dispusieron de tiempo para el estudio y la reflexión. De Jonia llegó Anaxágoras, para explicar la razón de los eclipses, el arco iris, las estrellas y los meteoros. Dijo que la tierra era redonda. Anaxágoras fue arrestado y juzgado por ir contra las creencias religiosas vigentes. Fue notable el hecho de que Pericles en persona tomó su defensa, aunque finalmente tuvo que salir de Atenas, pero había dejado sembrada la semilla. 42 Poco después surgió en Atenas el grupo de filósofos más grande conocido jamás, encabezados por Sócrates, Platón y Aristóteles. Este maravilloso trío de gigantes, junto con otros muchos, se dieron a la tarea de descubrir la verdad oculta tras los mitos. Algunos de estos pensadores eran médicos y aplicaban el método racional para explicarse sus causas, a través de la observación. Una vez que los filósofos establecieron dónde se hallaba la causa de las enfermedades, la especulación que utilizaron dejó de ser necesaria y lo que pasó a ser importante fueron los hechos que confirmaban las teorías. Las teorías son muy importantes, porque guían al médico en busca de los hechos. Si los hechos no corroboran la especulación teórica, ésta debe desecharse y probar de nuevo. Sólo mediante el acopio de datos podía llegarse a elaborar teorías sólidas y explicaciones plausibles. Hipócrates de Cos, médico y filósofo, fue quien rescató a su vez a la medicina de la especulación, para dar paso a la clasificación de datos sobre enfermedades. Es considerado como el padre de la medicina. Hipócrates hizo lo que nadie antes: examinar con sumo cuidado al enfermo y describir los signos y síntomas de la enfermedad. No buscaba pruebas de la existencia de espíritus ni trataba de demostrar que los humores estaban desequilibrados; sólo estudiaba con toda exactitud en qué se diferenciaba un hombre enfermo de uno sano y un enfermo de otro enfermo. La enorme importancia de la obra de Hipócrates se basa en que observó y recopiló los síntomas de las enfermedades y empezó la acumulación de datos, que es la base de cuanto se sabe en la medicina moderna. Este método, inventado hace dos mil 500 años, es lo que en general sigue el médico hoy en día cuando visita por primera vez a un paciente: debe preguntar cómo se siente, cuántos años tiene, qué enfermedades ha tenido, si ha estado recientemente cerca de personas enfermas y qué padecían. Después pasa al reconocimiento: mira la garganta, los ojos, los oídos, trata de encontrar partes doloridas y practica una minuciosa auscultación. 43 El médico moderno se guía por la clave que le dan los síntomas, para discernir qué padecimiento sufre el paciente. Así llega al diagnóstico y prescribe el tratamiento adecuado. El diagnóstico es uno de los elementos más importantes en la medicina y si no se dispone de eso, no podrá haber base sólida para el tratamiento. Es el resultado de saber que varias enfermedades, distintas e independientes unas de otras, pueden atacar al enfermo, lo que ignoraban los médicos en tiempos de Hipócrates, quien creía, como creyeron todos hasta el siglo XVII, que fueran los síntomas lo que fueran, todas las enfermedades eran causadas por un desorden común del organismo. Pero él mismo reconoció que cuando los síntomas se combinaban de cierta manera, la enfermedad seguía un curso determinado, pero seguía otro diferente si los síntomas aparecían distintos. Hipócrates dio forma a lo que ahora se conocen como “historias clínicas”. Cuando reunía varias de éstas, extraía conclusiones de orden general y así podía vaticinar el curso que seguiría una enfermedad. Estas conclusiones las escribía en forma de proverbios o aforismos: Cuando el sueño pone fin al delirio, es buena señal. La apoplejía es más común entre los 40 y los 60 años. Lasitud y cansancio sin causa es indicio de enfermedad. Hipócrates nunca pudo diagnosticar, como lo hace un médico moderno, pero sí podía formular un pronóstico, uno de los aspectos que más interesaba a los griegos. Pronosticar, en medicina, es prever el curso que seguirá la enfermedad: la respuesta a las preguntas que siempre hace el enfermo: ¿Qué me va a suceder? ¿Cuánto tiempo tendré que estar en cama? Hipócrates dijo: Saber es una cosa: mas simplemente creer que se sabe es otra. Saber es ciencia: mas simplemente creer que se sabe, es ignorancia. TERCERA PARTE La senda de la medicina Los mensajeros de la ciencia La senda se divide hacia oriente y occidente 47 CAPÍTULO VII La senda de la medicina En el 430 a.C., Atenas padeció una terrible epidemia conocida como “la peste de Atenas”, que azotó la ciudad cinco años completos. Entre los miles de atenienses que se llevó la enfermedad infecciosa, murieron la hermana y los dos hijos del gobernante Pericles, quien ya padecía los efectos de intrigas políticas y al año siguiente la peste lo llevó a la tumba, con lo que Grecia perdió al más grande estadista de su historia. Atenas vivió tiempos convulsos, pero los progresos en la medicina siguieron adelante gracias a que los valiosísimos archivos de Hipócrates se conservaron intactos, pese a epidemias, guerras y conquistas. Y los principios del padre de la medicina se difundieron por todo el mundo antiguo y, arrastrados por la corriente de la civilización, llegaron a nuestros días. El mismo año que murió Pericles, nacieron en Atenas dos niños destinados a pasar a la posteridad: Platón y Jenofonte. Platón fue un gran filósofo y maestro en Atenas; Jenofonte, muy joven, marchó con otros griegos a la guerra que Ciro hacía contra su hermano Artajerjes II, rey de Persia. Ciro fue derrotado y los griegos regresaron a su país al mando de Jenofonte, epopeya que relató en su obra La Anábasis, mejor conocida como “la retirada de los 10 mil”. De regreso en Grecia, los soldados contaron en sus respectivas ciudades la riqueza que vieron en Persia, las malas defensas de ese país y la tentación del saqueo. Al norte de Grecia, en Macedonia, dos jóvenes comenzaban carreras opuestas: Filipo, hijo del rey de Macedonia, y Aristóteles, hijo del médico del rey. Aristóteles fue a Atenas, donde estudió en la Academia de Platón, en tanto Filipo subió al trono de Macedonia. Filipo engrandeció su reino tras varias conquistas y unificó a todos los griegos en guerra contra los persas. 48 Aristóteles, por su parte, concibió la idea de estudiar los fenómenos de la naturaleza, como Hipócrates había estudiado las enfermedades: sin especular sobre ellos, mediante la observación, descripción y el ordenamiento metódico y regular. Aristóteles fue el primero que trató de la historia natural; además, se impuso a sí mismo la tarea de clasificar el mundo entero, cosa que otros continúan y que en estos años está aún lejos de llegar a su fin. Filipo y Aristóteles se unieron en una obra común: la educación de Alejandro, hijo de Filipo, quien fue instruido en la ciencia y la filosofía y desarrolló gran afición por la historia natural. Surgieron conflictos entre Macedonia y Atenas. El tribuno Demóstenes lanzó sus famosas Filípicas. Los ejércitos se enfrentaron y Filipo fue el vencedor. De inmediato, éste comenzó el proyecto de la invasión de Persia desde Atenas. Pero en el momento mismo de comenzar la marcha de sus ejércitos, Filipo fue asesinado. Alejandro, discípulo de Aristóteles, fue coronado rey de Macedonia, a los 20 años de edad, y tomó el mando del gran ejército, llevando al cabo el plan original de su padre. Con sus ejércitos iban hombres de ciencia que, en cada país, recopilaban para Aristóteles la información que se registraría en sus obras de historia natural. Alejandro conquistó Egipto, Medio Oriente, Persia, Sogdiana, Ecbatana (lo que ahora es Afganistán y Pakistán), la India y trece años después murió en Babilonia, de fiebres. Su gigantesco imperio se despedazó, pero en todas partes había dejado gobernadores griegos, colonos griegos y eminentes sabios griegos. Se diseminó por el mundo conocido la cultura griega, con desigual fortuna, pero hubo un lugar en particular donde sí echó raíces y dio generosos frutos: Alejandría, fundada por Alejandro y gobernada por la dinastía griega de los Ptolomeos, de quienes descendería Cleopatra, la última soberana de esa dinastía. Esos gobernantes fueron grandes promotores de la ciencia y las artes. Fundaron el primer museo de la historia y llegaron a formar la más grande biblioteca del mundo antiguo. El museo fue en realidad la primera universidad que existió y Atenas fue desplazada como centro mundial de la cultura. 49 Los estudiantes iban a Alejandría a tomar clases con Euclides, creador de la geometría que por dos mil años sería el modelo en Occidente; allí fue donde Eratóstenes hizo la medición de la circunferencia terrestre y falló por pocos kilómetros; donde Arquímedes estudió problemas de ingeniería y donde Herón fabricó la primera máquina de vapor. En Alejandría florecieron la literatura, las matemáticas, la astronomía y la ingeniería, pero también la medicina. Entre los siglos III y II a.C., los médicos más prominentes de diferentes países se congregaron en Alejandría y llevaron a la práctica algo que fue el adelanto más importante desde Hipócrates, aunque lamentablemente pronto quedó en el olvido: el estudio de la anatomía a base de la disección del cuerpo humano. Actualmente lo vemos como algo común, porque damos por hecho que un médico debe conocer forzosamente la estructura del cuerpo humano, pero hasta inicios del siglo XX, la oposición a la disección era enorme. Uno de los capítulos más sórdidos de la historia de la medicina, es el de los “motines contra la anatomía” y los ladrones de cadáveres, a principios del siglo XIX, cuando aún no había leyes para proteger los estudios anatómicos. Herófilo, médico de Alejandría, escribió un tratado de anatomía del que apenas se conocen fragmentos. Descubrió los nervios, en tanto que Aristóteles confundió nervios con tendones y creyó que las arterias contenían aire en vez de sangre. La palabra “arteria” significa pasaje para el aire. Todos los avances de Alejandría se perdieron y los progresos en medicina, después de haber alcanzado la cima, se estancaron por más de mil 800 años. En la península itálica, un pueblo belicoso se había extendido militar y políticamente, los romanos. Hacia el año 293 a.C., la ciudad de Roma fue atacada por una epidemia parecida a la de Atenas, un siglo antes. Los romanos pidieron prestado a los griegos un dios para combatir la peste, ya que sus deidades no podían. Así fue que en una isla del río Tíber se erigió un templo a Esculapio, que más tarde se convertiría en el primer hospital. 50 Los romanos pasaron de agricultores a conquistadores en tiempo récord. Después de sortear el grave peligro de Cartago y del magnífico general Aníbal, que durante diez años asoló Italia, los romanos se expandieron por el mediterráneo, llegaron a los bosques de la Galia, la Germania, la Dacia; invadieron la Isla que los griegos llamaban Albión (Inglaterra) y se extendieron por el norte de África y el Medio Oriente. A diferencia de los griegos, los romanos no tenían hombres de ciencia. Eran muy pragmáticos y estimaban la carrera de derecho, la guerra y la política como actividades honorables. Y los médicos griegos, como esclavos u hombres libres, iban a Roma en busca de fortuna. Con la caída de Corinto, la cultura griega obtuvo gran prestigio en Roma; con el lujo y la molicie, también llegó la medicina griega a través de sus médicos. Muchos de éstos se hicieron famosos y amasaron grandes fortunas. Los romanos no tenían médicos, pero hicieron en cambio grandes adelantos en materia de sanidad y salud pública. Construyeron cloacas y grandes acueductos. En su esplendor, Roma recibía dos millones de galones de agua por día, volumen que apenas igualaban grandes ciudades del siglo XX. Pero la contribución más importante de Roma fue la del hospital. En el reinado de Claudio (41-54 d.C.) se fundó el primer hospital de la historia. En Grecia, los templos de Esculapio no eran considerados hospitales; los enfermos no pasaban ahí más de una noche y por razones religiosas. No había lo distintivo de un hospital, que es cuidar a los enfermos el tiempo suficiente para la curación, para que se alimentaran y se lavaran adecuadamente. Suetonio relata que “en la isla de Esculapio, ciertos individuos exponían a sus esclavos enfermos y medio muertos, debido a las molestias que significaba tener que cuidarlos”. Añade el cronista romano que “el emperador Claudio, sin embargo, decretó que tales esclavos eran libres y que si se curaban, no volverían a estar bajo la autoridad de sus amos”. Con el tiempo, la isla pasó a ser un lugar de refugio para todos los pobres que estaban enfermos; allí se les cuidaba y el viejo templo se convirtió en una especie de hospital rudimentario. 51 Pronto se construyeron otros hospitales e inclusive los ciudadanos libres acudían a ellos. El desarrollo máximo vino con la expansión del imperio y la necesidad de atender a los soldados heridos, hizo que se construyeran hospitales en lugares estratégicos. Aún se pueden ver ruinas de esos nosocomios, planeados y construidos en forma mucho más adelantada que ningún hospital posterior a la caída de Roma, hasta los tiempos modernos. No eran instituciones caritativas, pero ya en la época cristiana, una mujer llamada Fabiola, fundó el primer hospital de caridad. 53 CAPÍTULO VIII Los mensajeros de la ciencia: Dioscórides, plinio y galeno Cuando Roma ascendía como potencia mundial, la medicina como ciencia impulsada por Hipócrates y por los eminentes sabios de Alejandría, era privilegio de minorías. La inmensa mayoría seguía fiel a la magia y la hechicería; la gente no acudía a los médicos griegos, sino que confiaba en la superstición ancestral. En Roma y en el resto del mundo conocido, la ciencia médica avanzada no libró a las masas de las creencias en dioses, espíritus y demonios causantes de las enfermedades, ni de las virtudes mágicas de hechizos y encantamientos. El grueso de la población iba a ver a los “cortadores de raíces” en busca de yerbas mágicas. Éstos proveían las raíces junto con la fórmula de rituales mágicos que debían ejecutar al tiempo que se ingería el medicamento. La raíz más popular entre los herbolarios era la famosa mandrágora. Es una planta con raíz parecida a una zanahoria que se bifurca y el imaginario colectivo veía la figura de las piernas y torso humanos y de ahí se le atribuían virtudes curativas maravillosas. Tal vez para asegurar su negocio, los herbolarios elaboraron un cuento que hoy parece inocente, pero muy exitoso durante siglos: la raíz de mandrágora debía recogerse mediante un procedimiento estricto, o de otra forma, se corría peligro de muerte. Debía atarse la punta de un cordel a la planta y la otra, al cuello de un perro. Acto seguido, el dueño del perro le llamaba y de inmediato debía taparse los oídos, porque la planta, al ser arrancada, emitía un chillido que, quien lo escuchaba, caía muerto allí mismo. El perro arrancaba la planta y moría porque escuchaba el chillido. Según parece, los clientes no se molestaban en indagar cómo podía ser que se supiera del tal chillido, si todo el que le escuchaba moría de inmediato. Pero la mandrágora alcanzaba precios astronómicos. 54 En el cuarto acto de Romeo y Julieta, Shakespeare hace decir a Julieta: “…y chilla como las mandrágoras arrancadas de la tierra, que los mortales vivos, al oírlas, huyen enloquecidos”. Esto evidencia que la leyenda de la mandrágora seguía vigente mil 600 años después de Cratevas, el más famoso de los herbolarios griegos. Este Cratevas era el herbolario de cabecera de Mitrídates VI, rey de Ponto, un siglo antes de la era cristiana. Su fama no se debió a sus éxitos en curaciones, sino porque fue el primero que describió las plantas curativas con dibujos. Escribió un libro pleno de fórmulas de encantamientos mágicos, muy conocidos por los demás herbolarios, pero con la novedad de las ilustraciones. Antes de Cratevas, otros habían descrito plantas, como el notable Teofrasto, discípulo de Aristóteles, pero ninguno con dibujos. Un siglo después, Dioscórides, cirujano de los ejércitos de Nerón, clasificó las plantas de forma novedosa, de acuerdo con las enfermedades que curaban. Primero trataba la enfermedad, luego daba una corta descripción de la planta que la curaba, dónde crecía, qué forma tenía y de qué manera había que administrarlas como remedio. Dioscórides pasó a la historia de la medicina por esta clasificación, por lo que se le conoce como fundador de la materia médica, la lista de sustancias y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Al viajar con el ejército romano por el mundo, Dioscórides tuvo la oportunidad de conocer plantas de diferentes países. Su libro describe unas 600 plantas y sus derivados. En tiempos de Hipócrates, los médicos griegos conocían unas 150 y de éstas, alrededor de 90 continúan en uso. El libro de Dioscórides, llamado Herbario, tuvo mucho éxito y se difundió como libro de consulta en los hogares. En algunas copias, los dibujos son auténticas obras de arte, pero con el tiempo, las copias tenían pequeños errores y omisiones aparentemente insignificantes, aunque después de varios siglos, los dibujos ya no guardaban parecido con las plantas. Fue traducido a todos los idiomas conocidos, y estuvo vigente más de mil 500 años, pero nadie se tomó el trabajo de corregir los errores en los dibujos. Esto fue ilustrativo de la copia servil de lo viejo en el período de oscuridad que siguió a la caída del imperio romano. 55 Pero el Herbario, de Dioscórides y la Historia Natural, de Plinio, fueron las grandes fuentes de información científica durante los primeros quince siglos de la era cristiana. Plinio, nacido en Como en el año 23 d.C., fue de los pocos romanos que escribió sobre asuntos científicos. Gran erudito, versado en humanidades y los temas en su tiempo considerados esenciales: retórica, sistemas filosóficos, derecho y ciencia militar. También estudió botánica en los jardines de Antonio Castor, en Roma. Empero, no poseía formación suficiente para dilucidar un problema determinado. Todo lo que leía u oía, lo aceptaba sin analizarlo y daba por verdaderas, cosas que no había tratado probar por medio de la observación o la experiencia. Y pecaron de lo mismo quienes le sucedieron, porque con nulo espíritu crítico, fueron totalmente crédulos en cuanto a sus escritos. Su sobrino, Plinio El Joven, nos legó un relato de las tareas cotidianas de su tío: Al despuntar el alba, presentaba sus respetos al emperador; después despachaba asuntos de sus cargos públicos; después iba a casa, donde un esclavo leía en alta voz o bien copiaba lo que Plinio le dictaba, en escritura abreviada. Luego venía el almuerzo, se recostaba y escuchaba de nuevo la lectura del esclavo. Llegada la tarde, tomaba un baño y una comida ligera y hacía la siesta. Al despertar, continuaba sus estudios hasta la hora de cenar, exactamente momentos antes del anochecer. Nunca caminaba y se trasladaba en carruaje en compañía de un secretario, por si se le ocurría dictar algo en el camino. Para escribir su Historia Natural, Plinio leyó casi dos mil libros, de 140 autores romanos y 326 autores griegos. Murió a los 56 años, en Stabies, a donde fue para observar la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya, a causa de los gases venenosos que expulsó el volcán. Su Historia Natural se copió y recopió, pasando a ser la fuente en que saciaron la sed de saber, las 50 generaciones que le sucedieron. El libro empieza con una descripción del universo. Plinio, como todos los hombres instruidos de su tiempo, sabía que la tierra era redonda. Paradójicamente, quienes siglos después leyeron su obra, 56 dudaron y negaron esta descripción. Entra luego en la geografía y los orígenes del hombre, trata de animales y plantas, después medicina y finalmente, de los minerales y el arte. En botánica y medicina, Plinio sostenía que cada planta tenía un valor medicinal determinado al que podía dársele aplicación práctica. Esto fue muy popular entre los cristianos, que pocos siglos después dominarían todo el Occidente europeo. Estos cristianos de los primeros tiempos sostenían creencias teleológicas, en que todo en este mundo había sido creado con un designio práctico y para el solo y único objeto de beneficiar a la humanidad. Plinio escribió: “La naturaleza, como la tierra, nos llenan de admiración… cuando consideramos que han sido creadas para satisfacer las necesidades de la humanidad y deleitarla”. Aunque pagano, Plinio sostenía puntos de vista que estaban de acuerdo con los principios del cristianismo y por ello, sus libros gozaron de gran favor entre los cristianos. Pero la Historia Natural contiene historias maravillosas de hombres (de países lejanos) que tenían los pies hacia atrás y otros que no tenían boca y se alimentaban solamente de la fragancia de las flores, mientras que otros tenían unos pies tan descomunales que con ellos podían cubrirse la cabeza para protegerse de los rayos del sol. Mezcladas con hechos ciertos, hay fábulas de caballos alados, unicornios, sirenas y delfines casi humanos, las que hubiesen pasado tan solo como cuentos divertidos, de no haberse tomado siglos después como verdaderos. Así hallamos estas historias en Las mil y una noches, en el folclor europeo y entre gente ignorante hoy día. También entremezcladas con los principios médicos de Europa en tiempos tan cercanos como el siglo XVI. Un rey de Francia pagó una suma enorme por un cuerno de unicornio para usarlo como medicamento, sin duda algún cuerno de venado que un pillo mercader le vendió. Plinio tuvo gran influencia en la medicina en siglos posteriores, aunque realmente sabía muy poco sobre el tema; no se fiaba de teorías y se decía “hombre práctico”, creía en lo que él definía como “experiencia”, cuyo concepto se reducía a aceptar lo que oía de otros y lo que él mismo creía cierto. No tenía disciplina científica y 57 frecuentemente aceptaba como pruebas indudables de hechos ciertos lo que no eran ni pruebas ni hechos y nunca trataba de corroborar su experiencia con experimentos. Una “prueba típica” de Plinio: “La yerba llamada marrubio tiene el poder de extraer las flechas, lo cual ha sido observado en ciervos a los que, habiendo sido atravesados por estas armas, se les desprendieron cuando comieron tales plantas”. Este asunto, de muy fácil verificación, flechando un grupo de ciervos y dándoles a comer la yerba, para observar que si acaso los dardos se desprendían o no, nunca fue verificado por Plinio. En descargo de Plinio, debe decirse que el método experimental no estaba en boga en su tiempo ni muchos siglos después y fueron poquísimos los que lo ejercieron. De los tres hombres cuyas obras predominaron en la medicina europea por unos mil 500 años, sólo uno, Galeno, intentó llevar al cabo algunos experimentos. Hacia el año 131 d.C., nació en Pérgamo el famoso Galeno, hijo del ingeniero Nicón. Esta antigua colonia griega era dominio romano porque 130 años atrás, el rey Atalo III la había heredado al pueblo de Roma. Estaba destinado Galeno a ganar la reputación más grande alcanzada por ningún médico, con la sola excepción de Hipócrates. A los 20 años, Galeno ya había asimilado todo lo que los médicos de su tiempo sabían. Los médicos con ambición de saber acostumbraban viajar de ciudad en ciudad para acumular experiencias y por lo mismo, durante diez años, Galeno erró por el mundo, con Alejandría como meta final. Empero, no era ya Alejandría el gran centro de enseñanza que había sido 500 años antes, aunque se conservaban aún los esqueletos de los cuerpos antiguamente sometidos a disección y se podía aprender la forma de los huesos humanos y cómo estaban unidos entre sí, algo imposible en las demás ciudades romanas o griegas. Galeno tuvo que conformarse con la disección de cerdos y monos y concluyó, desafortunadamente, que los órganos observados en esos animales eran iguales que los humanos, lo que tuvo gran influencia en la medicina por muchos siglos. 58 En el año 157 d.C., Galeno regresó a Pérgamo a practicar la medicina y así inició una carrera asombrosa donde inclusive participó en cierta medida el ingrediente de la suerte, entendido esto como la capacidad de aprovechar las oportunidades que les salen al paso. Galeno era un médico muy versado en su oficio, era inteligentísimo y dotado de lo que ahora se conoce como carisma: su personalidad notable agradaba a muchos y despertaba admiración; estaba muy seguro de sí mismo y siempre dispuesto a asumir responsabilidades, lo que inevitablemente atrajo a la fortuna. A su regreso a Pérgamo, estaban por empezar los espectáculos veraniegos del circo y se hallaba vacante el puesto de cirujano de los gladiadores. En honor a su ilustre padre, Nicón, se le confirió el cargo, pese a su juventud. A los gladiadores heridos y algunos muy mal heridos, Galeno los atendió y ninguno murió, lo cual fue notable y redundó en su gloria temprana. Tres años consecutivos fue Galeno cirujano de los gladiadores, pero siguió estudiando medicina y filosofía para perfeccionar su oficio y en el año 161 renunció al puesto y marchó a Roma, la ciudad donde iban todos los ambiciosos del mundo. Pero allí nadie le conocía. Sin amparo ni amigos, Galeno llegó a la gigantesca urbe a buscar fortuna. En tanto intentaba colocarse, frecuentaba a sus paisanos de Pérgamo avecindados en Roma. Uno de ellos, Eudemo, enfermó y acudió a uno de los médicos famosos de la capital del imperio. Pero cada día su salud empeoraba y creyendo que su muerte era cosa segura, decidió llamar a Galeno. Con serenidad pasmosa, el joven médico manifestó su desacuerdo con el gran médico, que el tratamiento aplicado no era el conveniente y que si Eudemo seguía sus consejos, se salvaría, lo cual era una enorme audacia. El paciente se salvó, fuera por acierto o por casualidad, y no se trataba de un paciente vulgar, sino que Eudemo ocupaba un lugar prominente en Roma, quien proclamó en toda la ciudad cómo el joven médico le había salvado la vida, cuando el famoso médico le había dado ya por muerto. Pronto, los pacientes se agolparon a la puerta de Galeno, con la envidia y los ataques de los demás médicos de Roma. La esposa 59 del cónsul Flavio Boecio cayó enferma, se llamó a Galeno y la curó. Flavio fue su gran amigo y admirador, puso a su disposición una habitación en su propia casa para que pudiera dedicarse a la disección de animales y preparar un libro de anatomía. En cuatro años se convirtió en el médico más famoso de Roma. El cónsul Flavio Boecio y un amigo suyo, Marco Bárbaro, yerno del emperador Marco Aurelio, le promovieron como médico de la corte imperial, y cuando ya estaba todo listo para recibir la investidura, el honor más grande de su carrera, Galeno hizo lo más inesperado: se marchó a Pérgamo a practicar la medicina. Nadie jamás pudo saber por qué razones tomó tal decisión. Este episodio oscuro de Galeno se oscurece aún más por la conjetura de que en realidad, había advertido el azote de una terrible epidemia que se avecinaba sobre Roma y decidió huir, ante la imposibilidad de hacer algo en contra de esa peste que flageló a la ciudad durante 16 años. Sin embargo, a los dos años de estar en Pérgamo, el emperador Marco Aurelio le mandó llamar para reunirse con su ejército y además le ordenó aceptar el nombramiento de médico de la corte. Galeno alcanzó al ejército imperial en Aguileia, ciudad en la costa norte del Mar Adriático, hacia donde había llegado la epidemia. Marco Aurelio huyó a Roma, pero Galeno permaneció en Aguileia. El emperador filósofo murió diez años después, cuando estaba en campaña en la Germania y Galeno permaneció en Roma, ejerciendo la medicina, estudiando y dando conferencias. Cómodo subió al trono y doce años después fue asesinado, pero Galeno continuó en la corte trabajando. Llegaron los emperadores Pertinax, Didio Juliano y Séptimo Severo, durante cuyo reinado murió, en el año 200 d.C. Muy pocos médicos han gozado de tan grande prestigio y celebridad, tanto en vida como después de muerto, como Galeno. Muy pocos médicos han escrito obras que durante muchos siglos hayan gozado de tanta autoridad como las que escribió Galeno, En el siglo XVI, cuando el belga Andrés Vesalio escribió la auténtica anatomía del cuerpo humano, se dijo que no podía estar en lo cierto porque contradecía los tratados de Galeno. En el siglo XVII, cuando el inglés William Harvey, médico del rey Carlos II de Ingla- 60 terra, descubrió el mecanismo de la circulación de la sangre, se dijo que estaba equivocado porque Galeno lo describía de otra forma. ¿Por qué fueron las obras de Galeno tan célebres? ¿Qué había en ellas que inspiraban tal confianza? Pues no hay duda que hubo médicos más grandes que él; el mismo Hipócrates lo fue mucho más. Hay dos razones: Primero, la confianza que tenía en sí mismo y segundo, la pasión que tenía por sistematizarlo todo. Galeno estaba muy seguro de sí mismo, convencido de que siempre estaba en lo cierto, sin que jamás la sombra de la duda se dibujara en sus escritos; siempre tenía a mano una explicación de todo lo que pudiera ocurrir y era lo bastante inteligente para que estas explicaciones fueran aparentemente plausibles, y a la gente, al no poseer una disciplina científica, le encantan las explicaciones plausibles, que desvanecen las dudas y ahorran el esfuerzo de pensar. Hipócrates no estaba seguro de nada a menos de lo que él podía por sí mismo verificar; sabía que el razonamiento humano no es siempre perfecto y uno de sus dichos sobre este punto se ha perpetuado a través de los siglos en todos los idiomas; la primera mitad es muy conocida y dice: “La vida es corta y el arte es infinito”. Y continúa: “La experiencia es falaz y el juicio difícil”. Hipócrates evitaba las explicaciones gratuitas a cuyo efecto dijo: “Observa y ve por ti mismo y prueba que es así con muchas observaciones”. Mientras que Galeno parece que dijera: “Yo lo explicaré por ti”. Después de Galeno, la ciencia médica no avanzó en muchos siglos; el hombre se entregó apasionadamente a la religión que enseñaba la fe, el creer en la palabra escrita y la obediencia a la autoridad. Y debido al tono de infalibilidad que puso en sus escritos, Galeno fue consagrado como la autoridad suprema en medicina. Él afirmaba que estaba en lo cierto y así se le creyó. Dijo: “Nunca, hasta el presente, he cometido error alguno, ya sea en el tratamiento o en el pronóstico, como le ha sucedido a muchos otros médicos de gran reputación. Si alguien hay que debe alcanzar renombre… lo único que necesita para ello es aceptar lo que yo he sido capaz de demostrar”. 61 Galeno no sólo recopiló todo lo que había oído, leído y lo que él mismo aprendió, sino que incluyó todas las teorías y especulaciones conocidas. A observaciones justas y hechos ciertos añadía la numerología de los pitagóricos y el sistema de los cuatro humores y los cuatro estados. Recetaba las semillas de pepino, como vegetal refrescante, para el tratamiento de la fiebre. La cosa podría prestarse a risa, a no ser por el hecho tristísimo de que, 14 o 15 siglos después de Galeno, todavía se recetaba a los enfermos yerbas absolutamente inútiles que Galeno recomendara, los mismos medicamentos que hoy en día siguen usando las viejas campesinas como remedios caseros: marrubio, jarabe de agua y cebollas, té de sasafrás y guisado de tanaceto. Galeno sostuvo que el pus era necesario para que se curasen las heridas. Obvio que nada sabía de los microbios que causan la infección, lo que ignoraban absolutamente todos en su tiempo, pero él se atrevió a formular una afirmación categórica. Nueve siglos y también, trece siglos más tarde, hubo médicos que dijeron que había que cuidar las heridas de modo que el pus no llegara a formarse, pero nadie les hizo el menor caso porque Galeno había dicho todo lo contrario. Fue hasta el siglo XIX, cuando el gran médico Lister demostró que Galeno estaba completamente equivocado y que podía usarse desinfectante que evitara la infección y la formación de pus. Pero Galeno merece admiración por ser el primero que hizo experimentos en medicina. Galeno cortó la médula espinal de un paciente paralizado de las piernas y demostró que la parálisis se debía a lesiones en los nervios que van a las piernas. Quienes le sucedieron olvidaron el método experimental y en cambio dieron gran importancia a sus teorías inútiles y sus sistemas disparatados. ¿A quién hay que acusar? Galeno ofreció la espuma deslumbrante de la especulación y el oro sin lustre de la ciencia verdadera, y el hombre eligió la espuma. 63 CAPÍTULO IX La senda se divide hacia oriente y occidente Cuando Galeno, en su vejez, dejó de escribir, le puso finis a un capítulo en la historia de la medicina. Los primeros signos de la decadencia de Roma comenzaban a presentarse. Lenta, pero consistentemente, la vida romana inició un imparable proceso de degradación social. Y eso afectó también a la ciencia médica. Ya nadie se ocupaba de buscar la causa de los hechos, ni siquiera la ciencia al estilo de Plinio. Ya quedaban muy pocos de aquellos médicos que acudían a Roma que valiera la pena registrar. Roma se fue poblando de charlatanes, vendedores de drogas y hechiceros, que pretendían curar con talismanes y encantamientos; adivinos, astrólogos, embusteros y falsarios todos ellos. Cuando una sociedad y una civilización decae, se abre el campo propicio para los falsos profetas de la medicina, igual que en otros rubros del quehacer social. Fue así como Roma experimentó un doloroso retroceso: los charlatanes, hechiceros y astrólogos practicaron la medicina de los tiempos salvajes. Lo sucedido en los años de la decadencia romana dejó huella en la medicina durante muchos siglos: la forma de vida en la Europa medieval, las enfermedades que padecería, las creencias que iban a prevalecer en la sociedad y los médicos que iban a profesar. En tiempos de Galeno, el imperio se extendió a su máximo. Con Roma en el centro, el mapa se veía como un anillo que formaban África del Norte, Egipto, Palestina, Grecia, Francia y España. Las legiones habían penetrado hasta las Islas Británicas. Los tributos sumaban cantidades fabulosas en forma de impuestos, levas, esclavos y botín. Atrás de las fronteras del norte europeo se hallaban los llamados bárbaros: godos, anglos, sajones, francos, vándalos. En Oriente, los 64 hunos. Y todos estaban al acecho de una Roma dedicada a la intriga y la molicie. El equilibrio del imperio era frágil. En este escenario fue ganando terreno la secta de los cristianos. Millares y después millones, adoptaron la doctrina cristiana, que preconizaba “amar a los enemigos” y sostenía que el patricio y el esclavo eran iguales a los ojos de Dios. En un pueblo cuya mente está sólo en el cielo, que busca milagros y la ayuda de Dios, no hay lugar para la ciencia, ni para la clase de medicina que Hipócrates, e inclusive Galeno, habían practicado; la fe, la esperanza y las oraciones habían sustituido a la ciencia. Así, cuando los bárbaros se echaron sobre Roma, nadie se levantó para defender al estado imperial: unidos por la nueva religión, los romanos no conservaron nada del fervor patriótico de siglos anteriores. ¿Qué podía importarle al oprimido que se saquearan los palacios de los patricios, se quemaran los templos paganos y se demolieran los anfiteatros donde luchaban los gladiadores? El saqueo de Roma por los celtas de Breno, en el 410, y la embestida final de los vándalos de Odoacro, en 455, no tuvieron para los romanos gran importancia. Vieron estas desgracias como la consecuencia natural de un imperio enfermo hacía ya mucho tiempo. Un siglo antes se había instalado otra capital en Bizancio, al Oriente, llamada Constantinopla, donde se hablaba más griego que latín. Constantino El Grande dividió al imperio en Oriente y Occidente y con eso, se bifurcó también la historia de la medicina. El imperio de Occidente cayó en manos de los bárbaros y se estableció una medicina primitiva, por el retroceso que significó la Edad Oscura del Alto Medioevo, que agravó las carencias de la decadencia romana. Los pueblos bárbaros se mezclaron con los hombres civilizados de las ciudades romanas. Las lenguas indígenas se fundieron con el latín y se formaron así los idiomas europeos: francés, italiano, español, portugués, rumano y otros dialectos. Al caos inicial de la caída del imperio, siguió la formación del sistema feudal, donde un gran señor guerrero daba protección a labriegos, los que hacían producir la tierra y sostenían a los señores de la guerra y a los clérigos. 65 El sistema feudal pulverizó al extremo el sistema político-social de Europa. Hubo una red complicadísima de dominios, cada uno con su señor feudal, su castillo, sus soldados y las tierras que dominaban eran habitadas por campesinos sometidos a su jurisdicción, con juramento de sumisión total. Tiempo después se afianzó el sistema monárquico, pero siempre en tensión, por muchos siglos, con el sistema feudal. De nuevo en la Roma de los últimos días, vemos que el cristianismo, que en su forma de poder católico dominó el mundo medieval (Constantino estableció la Iglesia Romana, la que pronto perdió mucho de la esencia cristiana primitiva), tenía una característica que era el eslabón que le unía a la medicina: Jesucristo enseñó que había que sacrificarse, lo que fue interpretado por algunos de sus seguidores como la mortificación de la carne, llevándoles a autoinfligirse toda clase de torturas físicas en su propósito de librarse de los deseos carnales; dejaban a familia y amistades y se iban a vivir a desiertos y en cuevas, en total soledad, se azotaban y torturaban y oraban durante horas y más horas, convencidos de que mortificando así la carne y renunciando a todos los placeres terrenales se harían agradables a los ojos de Dios, asegurándose un lugar en el cielo. Pero otros, hombres y mujeres, dieron una interpretación más amplia a eso de sacrificarse y en lugar de convertirse en anacoretas, dedicaron sus vidas al cuidado del pobre y del enfermo, algo muy oportuno en esos momentos en que el imperio romano era azotado por epidemias terribles y urgían individuos y agrupaciones caritativas. En tanto que los romanos paganos huían de la peste, los cristianos reconocieron como uno de sus deberes quedarse a cuidar de los enfermos y sacrificar sus propias vidas, si fuera necesario, al servicio del desvalido. Una mujer cristiana, llamada Fabiola, fundó en Roma el primer hospital de caridad, idea inspirada precisamente en el concepto de sacrificio establecido por Jesucristo. Un siglo después de que Fabiola fundara su hospital de caridad, en los albores del feudalismo y ya entrada la Edad Oscura, un joven llamado Benedicto (San Benito) se hizo anacoreta cristiano, se metió a una cueva y flageló su cuerpo tres años con la disciplina y el cilicio. 66 Adquirió reputación de santo e iban a verlo por miles. Pero de pronto dio un vuelco: abandonó la cueva y se dedicó a fundar monasterios como centros de estudio para jóvenes formados como sacerdotes de la religión cristiana. Los monjes de esta orden se diseminaron por toda Europa, ejercían la caridad hacia el pobre y cuidaban de los enfermos. Los monasterios constituyeron los únicos centros donde sobrevivió la cultura, servían de hospitales y los monjes, únicos que poseían instrucción y sabían leer y escribir, también la hacían de médicos. Pero la sociedad feudal había retrocedido sensiblemente respecto de las sociedades romana y griega; era en muchos aspectos primitiva, y por lo tanto, también tenía una medicina primitiva. Los sacerdotes, sobrados de buenas intenciones, en la gran mayoría de las veces no podían hacer más que orar y dar consuelo espiritual. Por el contrario, en el Imperio de Oriente, en Constantinopla (la actual Estambul turca), preponderaba el lujo y refinamiento; los emperadores mantenían el esplendor ya aniquilado en Occidente. Era una metrópoli multicultural, con tradiciones llegadas de Egipto, Siria y Grecia y había una mezcla de derecho romano, religión cristiana, magia egipcia y cultura griega. Pero la cultura griega de Constantinopla difería de la de los tiempos de Alejandro en algo básico en cuanto a medicina: el interés respecto al estudio seguía predominando, pero la inquietud, el deseo de ir en pos de la verdad ya había desaparecido. Los eruditos del Imperio Bizantino eran simples copistas que no hacían sino repetir lo que otros dijeron –especialmente Galeno, Dioscórides y Plinio- y en sus escritos también se deslizaban algunas de las creencias de los cristianos de aquella época, como la fe en los milagros, en la eficacia de la oración para curar las enfermedades, y en la magia y la hechicería. Tal influencia puede verse en los escritos de los médicos de entonces, como es el caso de Aecio, médico del emperador Justiniano, quien para sacar un hueso que se hubiera atragantado, recetaba la siguiente oración: “Así como Jesús sacó a Lázaro de la tumba y a Jonás de la ballena, así, Blasio, mártir y siervo del señor, ordena: ‘Hueso, sal o vete para abajo”. El autor de estas necias palabras ocu- 67 paba, en la corte romana de Bizancio, el mismo puesto que ocupó Galeno cuatrocientos años antes, en la Roma Imperial. Hacia el siglo VI d.C, la medicina había retrocedido en forma muy lamentable desde los tiempos de Hipócrates, 900 años atrás, o de Galeno, 400 años antes. La única aportación valiosa, pero por cierto, en buena medida decisiva para la recuperación de la ciencia muchos siglos después, nos la proporcionó Bizancio con la tarea de recolección, conservación y reproducción mediante el copiado, de las obras antiguas de Hipócrates, Galeno y muchos otros médicos eminentes de la antigüedad, las que estuvieron disponibles para generaciones posteriores de hombres curiosos y ávidos de conocimientos. CUARTA PARTE Las enfermedades y la conquista La ciencia bajo los califas La medicina va en pos de las cruzadas 71 CAPÍTULO X Las enfermedades y la conquista Dos plagas mortíferas cayeron sobre el Imperio Bizantino: la peste, resultado del tránsito de viajeros debido al intercambio comercial y el enemigo bárbaro que mata en el campo de batalla y posteriormente saquea la ciudad. En Constantinopla, primero llegaron las epidemias. Cuando la población se agrupa en pequeñas comunidades aisladas, las enfermedades infecciosas agudas no pueden extenderse muy lejos de su punto de origen. Se entiende por infección aguda las enfermedades de curso rápido y muy graves, en que el paciente muere o está en plena recuperación al cabo de unos días, o cuando mucho unas pocas semanas. En cualesquiera de los dos casos, ya no puede contagiar a los demás. En las regiones del mundo donde para ir de una ciudad a otra pasan semanas o meses de viaje, la propagación de epidemias por infecciones agudas es muy rara, que sólo se contagian cuando el sano está en contacto con el enfermo. Esto es: suponiendo que unos viajeros atacados de viruela emprendieran el viaje hacia una ciudad lejana, pasarían la enfermedad durante el viaje; unos morirían y otros que llegarían a destino se habrían curado sin poder transmitir la infección. Cuando hay comunicación constante entre grandes poblaciones y las ciudades están cerca unas de otras y los medios de transporte son rápidos, entonces las enfermedades infecciosas agudas viajan por las mismas rutas y a la misma velocidad que el hombre. Los romanos construyeron caminos pavimentados, puentes sobre ríos y barrancas. Acortaron distancias y el transporte de los mercaderes fue más rápido. Comerciaban con China y con muchos otros puntos del mundo conocido, antes que la medicina hallase los medios de cortar el paso a las epidemias. La peste y el tifo viaja- 72 ban en las caravanas de los mercaderes y en las legiones del ejército. Cuando llegaban a la ciudad, como avalancha arrasaban todo. Ante la epidemia, la gente huía y sólo regresaban cuando las últimas víctimas de la enfermedad morían. De nuevo, se organizaban las comunicaciones, el comercio volvía a moverse y después de un intervalo que podía ser de diez o cien años, la plaga volvía a difundir la muerte y el espanto en la ciudad. Cuando los bárbaros conquistaron el Imperio de Occidente, la cultura y el sistema económico y comercial se colapsaron; poco a poco declinaron los viajes, los caminos pavimentados se deterioraron y el tráfico comercial con el exterior de la península se acabó, menos en el interior del país; en consecuencia, las epidemias desaparecieron. Pero en el Imperio Bizantino se mantenía el comercio, la guerra y los viajes. Allí las epidemias continuaron. En el año 542 d.C., unos viajeros llegaron a Constantinopla, en tiempo del emperador Justiniano, con noticias de que una epidemia azotaba el Bajo Egipto. Lentamente, por la costa donde había mayor tráfico comercial, se expandió la peste y en el 543 llegó a Constantinopla, donde en un solo día mató a diez mil habitantes. Gibbon, en la Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, relata: “No existen datos que puedan darnos la cifra o nos permitan siquiera conjeturar cuántos fueron los que perecieron víctimas de tan horrible mortandad. Todo lo que he podido averiguar es que, en Constantinopla, durante tres meses murieron diariamente entre cinco y diez mil personas; que muchas ciudades del Este fueron completamente abandonadas y que, en varias regiones de Italia, no hubo ni cosecha ni vendimia”. Durante 52 años, la pestilencia continuó haciendo estragos en forma de epidemias que se presentaban periódicamente. En los años en que esta plaga seguía haciendo estragos en el Imperio Bizantino, nació en la ciudad de La Meca, un hombre llamado Mahoma. La Meca está en Arabia, una gran península situada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, separada del Mediterráneo por Siria y Tierra Santa. Tiene una reducida franja de tierra fértil y en el 73 centro un desierto de arena. Hay unas pocas ciudades amuralladas y las únicas de importancia son La Meca y Medina. Hacia el siglo VI la mayoría de sus habitantes eran nómadas, organizados en tribus, sin aceptar más ley que la del jefe que ellos elegían. Adoraban a varios dioses, entre ellos a un meteorito, alrededor del cual habían construido un templo en La Meca. Mahoma estaba destinado a unir a todas las tribus errantes en una causa común con la fuerza de la religión. Predicaba como el profeta de un dios viviente, que era Alá. Elocuente orador, Mahoma cimbró a toda Arabia con su palabra, al pronunciar discursos extensísimos. Hubo choques entre fieles a los dioses de La Meca y el Alá de Mahoma, pero poco a poco, el nuevo profeta se impuso. Acto seguido, en el año 628, aproximadamente, Mahoma envió mensajes a los jefes de los territorios vecinos, para que se rindieran a su causa, y sólo provocó sonrisas despectivas, que sin embargo desaparecieron cuando en menos de diez años, las tribus árabes unidas tomaron por asalto las puertas de Siria y Tierra Santa, que se rendían al paso de la caballería que avanzaba al grito de “¡Allah, allahuakbar!” (¡Alá es grande!). Los persas fueron derrotados. Después cayeron Egipto, Armenia, Turquestán, África del Norte y España. Alá triunfaba. Constantinopla resistió, igual que a la plaga, los ataques de los árabes, los que quemaron la gran biblioteca de Alejandría porque el jefe de la expedición consideró que no había necesidad de otro libro que El Corán, la Biblia musulmana. 75 CAPÍTULO XI La ciencia bajo los califas A partir de La hégira (la expansión) desde el 622 d.C., los árabes y el credo musulmán, en el curso de un siglo, abarcaron territorios vastísimos. Salieron de Arabia siendo un pueblo rudo y cruel, simple y primitivo en su modo de vivir; un pueblo de caballos y tiendas de campaña, que subsistía a base de leche de cabra, leche de burra y dátiles. Empero, los árabes no esclavizaron a los pueblos sometidos, sólo exigían que aceptaran la palabra de Mahoma, tal y como estaba en El Corán. Pero como estaba prohibido traducir El Corán, los pueblos conquistados tuvieron que aprender el árabe, que se convirtió en lengua universal en todos los países y nacionalidades regidas por el nuevo Imperio Musulmán. A su vez, los árabes cayeron en lo que en sociología se conoce como aculturamiento. En los países conquistados encontraron novedades y maravillas: vieron castillos, puentes, acueductos, máquinas de guerra; se acomodaron al lujo y bienestar, desconocido en la vida que llevaban en el desierto; descubrieron que había hombres versados en medicina, cuyas pociones libraban del dolor mucho mejor que las palabras mágicas de los hombres sabios del desierto y supieron que la sabiduría se hallaba formulada en libros, pero en un lenguaje que no entendían. Como todos los conquistadores, los árabes acumularon grandes riquezas con el saqueo, pero a diferencia de muchos otros conquistadores, las riquezas excitaron su curiosidad: Eminentes eruditos judíos, persas y sirios recibieron generosas dádivas por traducir al árabe los libros de griegos y romanos; esto es, la mayoría de los letrados y sabios del Imperio Musulmán no eran árabes, sino judíos, sirios y griegos cristianos, entre otros. 76 Quienes enseñaron a los árabes los principios de la medicina griega fueron los discípulos cristianos de Nestorio, un sacerdote bizantino. Éste había sido obispo de Constantinopla, pero fue expulsado junto con sus discípulos porque disentía de las doctrinas de la iglesia bizantina. Todos ellos se refugiaron en Persia, donde se dedicaron a cuidar a los enfermos, con base en la medicina que había sobrevivido en el Imperio Bizantino. Protegidos por los árabes, estos sabios no se contentaron con copiar simplemente los libros de griegos y romanos, sino que hicieron más, y las ciencias florecieron en Arabia igual que en Alejandría bajo la égida griega. Se fundaron disciplinas como la química, la geología y el álgebra. En todo el mundo se usan desde hace muchos siglos los números arábigos. Yerbas y sustancias como el alcanfor, la nuez moscada, clavo y almizcle, procedentes de Oriente, junto con las recetas de Dioscórides tuvieron usos medicinales Con el tiempo, la medicina árabe llegó a Europa. Su influencia se advierte muchos siglos después, cuando al rey de Inglaterra Carlos II, a finales del siglo XVII, los médicos le administraron especias como nuez moscada, alcanfor, macis y clavo. El uso de estas especias dio lugar a un tráfico entre Oriente y Occidente. Cuando Colón salió en busca de una nueva ruta hacia la India y llegó a América, las especias que buscaba no eran para la cocina, sino para los médicos. Evidencia palpable de que gran parte de nuestros conocimientos vienen de Arabia está en las muchas palabras que forman parte de nuestro idioma. Los sabios de Europa buscaban datos científicos en libros en árabe, traducciones del griego y sirio y a su vez, utilizaron traductores al latín y por falta de palabras equivalentes (como sucede con el lenguaje científico moderno que nos viene del inglés) muchos de los conceptos en árabe quedaron en forma original apenas modificada. Así tenemos palabras como alcohol, alfalfa, almirante, almohada, cifra, álgebra, cero, cenit, jarabe y julepe, entre muchas otras. En paralelo a los chinos, los árabes también inventaron los fuegos de artificio y fueron los primeros en poner cristales en las ventanas, 77 alumbrado público y el cultivo de frutas. Los químicos árabes descubrieron el alcohol, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el nitrato de plata y el bicloruro de mercurio, aunque lo verdaderamente importante era la filosofía que había detrás de esos descubrimientos. Esta química se combinaba con la astrología y la teoría del elíxir de la vida, que daba juventud eterna y curaba de todas las enfermedades. Según los árabes, los siete cuerpos celestes: El Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno, correspondían a los días de la semana y a los siete metales conocidos entonces: oro, plata, hierro, mercurio, estaño, plomo y cobre. Bajo la influencia de los planetas, estos metales nacían en la tierra de una sustancia común, y los alquimistas trataban de encontrarla, y así, convertir el plomo y hierro en oro; y trataron de disolver el oro para darlo de comer y beber, porque era “el elíxir de la vida”. Ahora nos parecen absurdas, pero hasta hace tres siglos apenas, a estas teorías se les daba la mayor importancia. Muchos fueron los que pasaron toda su vida y gastaron toda su fortuna en tratar de convertir el plomo en oro y encontrar la fuente de la juventud eterna. En esta búsqueda hubo descubrimientos accidentales de muchas sustancias químicas de gran utilidad. De la química árabe salieron las teorías médicas más fantásticas, en particular la de los siete planetas que regían las siete partes vitales del organismo. El Sol regía el corazón; la Luna, el cerebro; Júpiter, el hígado; Saturno, el bazo; Mercurio, los pulmones y Venus, los riñones. Inclusive en la actualidad circulan en ciertos almanaques los grabados tradicionales que representan los planetas que rigen los órganos del cuerpo humano, y es cosa de ver el éxito de los astrólogos en la televisión. En su esplendor, las ciudades dominadas por los árabes se caracterizaban por su activísimo comercio de telas de tejido exquisito, tapices, alfombras, metales delicadamente cincelados, joyas, cristalería, alfarería, confituras secas; bajo los toldos de sus tiendas, los mercaderes sorbían lentamente lo que más tarde iba a ser nuestra gaseosa y nuestro sifón; los árabes fueron los primeros en preparar bebidas aromáticas, con esencias de rosas, limón y especias. En los patios de casas particulares se veía riqueza, lujo y comodidad. Los 78 edificios públicos, escuelas, hospitales y universidades eran de gran belleza. Tiempos de los que se habla en Las mil y una noches, los tiempos del gran Califa Harún Al Raschid. La medicina árabe poseía una particularidad que la distingue de todas las precedentes, que resultaba de una característica oriental: Tanto el árabe como el persa amaban la discusión. La cuestión era discutir, no importa qué; engañarse mutuamente con subterfugios y argucias era una especie de juego en que la habilidad, la sagacidad y la sutileza se admiraban más que la verdad y los argumentos sólidos. Con gran minuciosidad desmenuzaban los detalles más insignificantes, pero en general, sus argumentos en nada alteraban la esencia del tema a discusión. Y algo de este amor por la polémica que sustituía el anhelo de descubrir realidades, llegó a Europa junto con la medicina árabe. Tal ostentación de astucia y superchería causaban también admiración cuando los médicos la ponían en juego y por consiguiente, muchos médicos árabes no eran sino embaucadores que alcanzaban reputación simulando curas maravillosas por medio de individuos –que hoy llamaríamos paleros- que se hacían pasar por enfermos. Pero junto a farsantes los había también algunos discretos, sinceros y austeros y entre éstos, dos destacaron prominentemente: Razis y Avicena. Ambos eran persas y sus nombres reales eran Abu Bekr Mohammed Ibn Zakhariya Ar-Razi y Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina. Razis vivió de 860 a 932. En su juventud estudió filosofía y música y no estudió medicina hasta muchos años después, pero su fama como médico se extendió muy rápido y lo mandaron llamar a su pueblo natal, Raj, para encargarle un nuevo hospital en Bagdad. Se le encomendó seleccionar el lugar para construir el hospital. Se cuenta que Razis recorrió varios lugares donde colgó un gran pedazo de carne. Observó en qué parte la carne tardaba más en pudrirse y ese fue el lugar que escogió para edificar el hospital, en la creencia de que ahí el aire era más puro. 79 Como puede colegirse, Razis nada sabía de microbios ni de infecciones, pero pudo darse cuenta que la putrefacción y la enfermedad tenían algo en común. Por descubrir esta asociación entre putrefacción y enfermedad, Razis fue un personaje legendario. Su contribución fue la descripción de los síntomas de las enfermedades, siendo el primero que describió detalladamente los de la viruela. También escribió un libro sobre el tratamiento de las enfermedades siguiendo de cerca los métodos de Galeno, mismo que se leyó profusamente en Europa hasta el siglo XVII. Avicena, quien fue reconocido como “el príncipe de los médicos”, vivió de 980 a 1037. Según versiones de la época, era una especie de joven superdotado: a los diez años sabía El Corán de memoria y se perfeccionó en filosofía, leyes y matemáticas. A los 16 años se dedicó a la medicina y a los 18 ya era famoso como médico. Recorrió las cortes de los emires, a veces con buena suerte y en otras con mala; en ocasiones era nombrado visir y primer ministro y en otras tenía que salir huyendo para salvar la vida, a causa de revueltas políticas. Influido por Galeno, Avicena escribió extensamente sobre medicina, y al igual que el romano, quería hacer de la medicina un sistema tan exacto y seguro para el tratamiento de las enfermedades, como las mismas matemáticas. Su sistema tenía todos los defectos de Galeno y algunos más, pero como a la gente le gustaban los sistemas, inclusive los malos, sus escritos fueron muy célebres durante muchos siglos posteriores. De hecho, la medicina europea iba a convertirse en forma general, en la medicina galénica interpretada por Avicena. Ningún médico árabe practicó la disección del cuerpo humano por prohibición religiosa, ni utilizó la cirugía, salvo casos extremos. Avicena decía en sus clases que la cirugía era una práctica menor a la medicina y que debía practicarse por gente de rango inferior. En Europa fue ejercicio de barberos y sacamuelas, hasta el siglo XVIII. 81 CAPÍTULO XII La medicina va en pos de las cruzadas Constantino El Grande fundó Constantinopla y trasladó la capital del imperio a Oriente, pero la sede de la iglesia, llamada por algunos historiadores como “constantiniana”, permaneció en Roma, donde el obispo se denominó Papa y se hizo reconocer como cabeza de esa iglesia redefinida como católica y romana. El Imperio de Occidente cayó después en manos de los bárbaros de la Germania, pero el poder papal se mantuvo intacto e, inclusive, se acrecentó con mayores poderes como representante de todas las fuerzas espirituales y materiales de la cristiandad. Del Papa romano emanaba la autoridad que manejaba a los monjes de los monasterios, diseminados en la Europa feudal. Los misioneros propagaban el cristianismo con pocos obstáculos entre los pueblos bárbaros, con la conversión inicial de los reyes y de éstos, la religión prendía en los pueblos, y a su vez, el Papa extendía su autoridad sobre esos reyes cristianizados. De esa forma, el cristianismo en versión romana fue convirtiéndose en fuerza unificadora, la causa común, el poder que gobernaba los dominios feudales extendidos por toda Europa. A la unidad religiosa siguió la unidad política y de ahí comenzaron a formarse las monarquías. Todo el territorio comprendido entre Bélgica y Los Pirineos estaba bajo el poder del reino franco que, sin problema alguno, iba convirtiéndose en dominio cristiano. Empero, los francos omitieron un aspecto toral en el fomento de la unión: a diferencia de los mahometanos, que lograron un idioma universal en su imperio, el árabe, en el reino franco, los habitantes de la mitad Oeste, la actual Francia, hablaban dialectos surgidos del latín, pero en la mitad Este, la Alemania actual, conservaban la lengua bárbara de los germanos. Con el tiempo, la barrera lingüística sería insuperable, lo que impediría la unión europea, pero en la Edad Oscura, del siglo V al IX, predominó el poder de los reyes francos. 82 En el año 800 subió al trono un hombre llamado Carlos, quien el día de su coronación, fue ungido no como rey, sino como emperador de toda la cristiandad. Fue llamado Carlomagno y sólo el Papa tenía autoridad –un tanto virtual– sobre él. Inició guerras por el cristianismo y con la espada logró la conversión de los reductos bárbaros del norte europeo. Así, el cristianismo que en los primeros siglos había predicado la sumisión y “amar a los enemigos”, dio paso al cristianismo guerrero y la espada se izaba como su instrumento. Lo que los adeptos a Mahoma hicieron en Oriente, ahora lo hacían los súbditos de Carlomagno en Occidente. Nunca más la religión de Cristo sería pacifista. Si los musulmanes advertían a los pueblos que conquistaban, “Ríndete a Alá, o muere”, los cristianos de Occidente decían a los paganos del Rhin: “Conviértete al cristianismo, o muere”. Mientras Carlomagno hacía la guerra cristiana en Europa, el Califa Harún Al Raschid gobernaba en Oriente. Hay versiones de que había tal amistad entre ambos, que el gobernante oriental envió a Carlomagno las llaves del Santo Sepulcro. Pero fue la guerra, en nombre de la religión, lo que hizo canalizar la medicina oriental hacia Occidente. Harún Al Raschid permitía a los cristianos visitar Tierra Santa. La intolerancia inicial de los mahometanos se había diluido bajo el peso del lujo, las riquezas y las contiendas políticas. Los árabes habían sido asimilados casi por completo por la civilización que habían conquistado. Pero hacia el Noroeste, en el Turquestán, seguía propagándose el mahometanismo, bajo el sistema de luchas y guerras, porque los turcos eran mucho menos civilizados que los demás musulmanes de Siria, Palestina, Egipto y España. A fines del primer milenio de la era cristiana hubo un considerable intercambio de población por migraciones constantes y en los comienzos del nuevo milenio. A finales del año mil, los turcos cayeron sobre el Medio Oriente y asediaron las murallas de Constantinopla. Se declararon enemigos jurados de los cristianos, que ya no podían ir en peregrinación a Tierra Santa. Así fue como la cristian- 83 dad europea comenzó a unificarse en la causa común de rescatar los Santos Lugares, en una Guerra Santa contra los infieles musulmanes. Príncipes y caballeros vistieron sus armaduras para lanzarse contra los sarracenos y la flor y nata de la caballería europea se batiría en los lejanos desiertos del Asia Menor. Pero un hombre entró en escena para predicar, no una guerra, sino una cruzada. Un tipo estrafalario, vestido con ropas rústicas, descalzo y montado en un asno, con una cruz en hombros, recorrió Francia y Alemania. Se llamaba Pedro El Ermitaño, quien hizo su prédica entre 1094 y 1095, en tanto que en Alemania hacia estragos el hambre y la peste. Un pueblo exasperado por esas desgracias recogió las palabras del predicador iluminado y la exasperación se tornó en locura colectiva. Grandes multitudes emprendieron el camino hacia Jerusalén, sin jefes, sin organización, sin comida. Los primeros grupos llegaron a Hungría, donde fueron diezmados violentamente; el tercer grupo fue desbandado por los húngaros y el quinto y sexto, encabezados por Pedro El Ermitaño, llegaron hasta Constantinopla, cruzaron el estrecho del Bósforo y fueron degollados por los turcos, en 1096. La primera cruzada de tipo militar se organizó en 1097, con Godofredo de Bouillon a la cabeza. Puso sitio a Antioquía y después tomó Jerusalén. Los turcos lucharon los años siguientes y reconquistaron los Santos Lugares, y por consiguiente, se organizaron otras cruzadas, y así pasaron más de 200 años. En la historia de la medicina, las cruzadas tuvieron una influencia más para el retroceso que el progreso de la ciencia médica. Como se ha visto, con la caída del Imperio Romano de Occidente, la medicina quedó en manos de embaucadores, charlatanes y en el mejor de los casos, en monjes y por excepción, había médicos judíos bien preparados, pero los cristianos no acudían a los médicos judíos por prohibición de los sacerdotes. Salvo en Italia, en Salerno, no había lugar en Europa donde estudiar medicina. En toda la Edad Oscura y aún ya entrado el Medioevo, los médicos corrían grandes riesgos, no sólo de fracasar en sus curaciones, sino que frecuentemente pagaban con su vida cuando no podían curar a señores feudales poderosos o a sus familiares. En esta situación, 84 únicamente los sacerdotes quedaban libres de estas represalias en el ejercicio de la medicina; pero en el 1163, la iglesia publicó un edicto que puso límite a su actividad y de paso, marcó a la cirugía con el sello de la ignominia. Los monjes, esporádicamente, realizaban operaciones quirúrgicas rudimentarias, y la iglesia advirtió que esto podría provocar la muerte accidental de algún paciente. Con la buena intención de librar a los curas de este riesgo, se publicó un edicto que comenzaba así: Ecclesia abhorret a sanguine (La iglesia aborrece el derramamiento de sangre). Esto se interpretó como que la iglesia prohibía la práctica de la cirugía. En el año 1300 se publicó otro edicto, también mal interpretado y provocó gran oposición contra la disección anatómica. El Papa Bonifacio VIII decretó que cualquiera que se atreviese a despedazar un cuerpo humano o hervirlo, sería excomulgado, lo que pretendía prohibir una práctica de los cruzados. Cuando uno de los suyos moría en lugar lejano, los compañeros despedazaban el cadáver y lo hervían para obtener los huesos y transportarlos para entregarlos a los familiares. La prohibición de la iglesia pretendía corregir esta costumbre y nada más. Pero un cierto adelanto en la época de las cruzadas fue la fundación de hospitales. Se fundaron órdenes religiosas para cuidar de los enfermos y los heridos en las batallas de cruzados y musulmanes, como la de los Caballeros Hospitalarios y la Orden de los Caballeros Teutónicos, los que vestían hábitos especiales, y como los benedictinos en Los Alpes, también se auxiliaban con perros para localizar a los heridos. En Tierra Santa hicieron una labor valiosa y de regreso a Europa fundaron hospitales. Claro que no eran como los hospitales de hoy en día, ni mucho menos. Eran edificios rudimentarios, con paja esparcida por el suelo en lugar de camas y se daba comida y abrigo a los pacientes, ya que los cuidados médicos eran insignificantes. Enfermos y sanos se amontonaban en la misma sala, pues no se tenía idea del mecanismo del contagio. Ocho enfermedades se consideraban contagiosas: peste bubónica, tuberculosis, epilepsia (que no es contagiosa), sarna, erisipela, la enfermedad del ganado (o ántrax), el mal de ojo (tracoma) y la lepra. 85 La propagación de la lepra fue resultado de las cruzadas, que con el continuo ir y venir a Tierra Santa se extendió de modo general. Los monjes crearon hospitales llamados lazaretos para cuidar a los leprosos y evitar contacto con la gente sana. En Francia llegó a haber dos mil lazaretos y en Inglaterra, unos 200. El aislamiento, puesto en práctica hace 800 años en Europa, acabó con la epidemia, con excepción de unos cuantos focos de infección que aún existían a principios del siglo XX. Así, gracias a las cruzadas se fundaron los hospitales y también las escuelas de medicina. Ningún historiador puede explicar, de momento, cuándo, cómo y por qué se fundó una escuela de medicina en la población de Salerno, cerca de Nápoles. Lo que se sabe de cierto es que esta pequeña escuela de médicos cobró fama en tiempo de las cruzadas, porque estaba dentro de una de las rutas hacia Tierra Santa. Formaba parte de un monasterio y fue en toda la Europa cristiana, el primer centro de enseñanza no eclesiástico. Allí, curiosamente, persistían algunas chispas de la medicina griega y romana, las que con las marchas hacia las cruzadas se reanimaron hasta despedir una llama por un hombre llamado Constantino de África. Nacido en Cartago, alrededor del año 1010, unos años viajó por Arabia y la India, estudiando la medicina de esos países y regresó a Cartago, donde fue visto con recelo y se le acusó de nigromante –practicante de la magia negra- y finalmente lo expulsaron de la ciudad. Escapó a Salerno disfrazado de mendigo. Ingresó al monasterio de Monte Casino, se hizo monje y tradujo del árabe al latín los libros de medicina, y así fue como las obras de Galeno y Dioscórides viajaron de Roma a Salerno, dando la vuelta por Arabia, y llegaron impregnados de aromas orientales: los medicamentos eran especias y la cirugía y las descripciones anatómicas, eran de los médicos persas y sirios del Imperio Musulmán. Bajo Constantino de África, la medicina floreció en Salerno y los médicos egresados escribieron y reescribieron sobre los adelantos logrados en el pasado, además de algunas de sus propias observaciones. Salerno se hizo famosa y caballeros y nobles llegaban a someterse a tratamiento y fundaron escuelas de medicina en sus ciudades con el reclutamiento de médicos de la misma Salerno. De las muchas 86 leyendas surgidas en esa ciudad sobre la escuela de medicina, hay una que nos ofrece un indicio de la clase de medicina que se practicaba en la Europa de los siglos XI, XII y XIII y aún en épocas posteriores. Esa leyenda dice que “entre los visitantes de distinción que honraban a Salerno con su presencia, era uno Roberto, Duque de Normandía (hijo de Guillermo El Conquistador), que habiendo ido con las primeras cruzadas a Palestina, y habiendo recibido ahí una herida en un brazo por una flecha, había venido a Salerno en busca de consejo médico, en el año 1100, en compañía de su esposa, Sibila, hija del Conde de Conversana, dama de extraordinaria belleza y notable discreción, y por la cual Roberto había sacrificado la oportunidad de suceder a su hermano, Guillermo Rufo, en el trono de Inglaterra, ya que a la muerte de éste se dedicó a perder el tiempo con ella en Italia, mientras que debió emprender de inmediato el camino a Inglaterra.” Cabe señalar que la herida de Roberto se había infectado. Continúa el relato: “La herida de Roberto había, por negligencia, degenerado en una llaga supurante, y después de haberse celebrado consulta entre los doctores en medicina de Salerno, se decidió que la única manera de extraer el veneno, que impedía que la herida se cerrase, era chupándolo (chupar heridas formaba parte, en algunas ocasiones, de los deberes del cirujano de aquellos tiempos), en caso que se hallase una persona lo bastante valiente para prestarse a tal menester. El muy generoso y magnánimo príncipe se negó a escuchar tal propuesta, de aplicársele un remedio que de tan grave peligro amenazaba al que lo llevase a cabo; mas el consejo de los médicos llegó a oídos de su esposa, que con su mano le había entregado todo su amor, y que decidió no cederle en generosidad, y aprovechando una oportunidad en que Roberto, dominado por el sopor no era dueño de sus sentidos, extrajo el veneno con su propia boca y así rescató de la tumba, a cambio de su existencia, al esposo sin el cual el don precioso de la vida carecía de todo valor”. Muy romántico el relato, aunque se puede afirmar que aún habiendo hecho tal cosa, Sibila no tenía por qué morir, ya que el pus no es venenoso. 87 Hubo un libro, escrito un siglo después de la partida de Roberto, titulado Regimen Sanitatis Salernitatum (Régimen sanitario de Salerno), quizá el libro de medicina más famoso jamás escrito. Se copió y recopió y cuando se generalizó el uso de la imprenta se publicaron más de 200 ediciones. Sir John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, lo tradujo al inglés y fue libro de cabecera de la familia real inglesa. En una parte de esa obra, se recomienda para el dolor de muelas la limpieza con incienso quemado, con beleño y semilla de cebolla, y soplar el humo por un tubo al hueco de la muela. En esos tiempos se creía que los huecos por las caries eran causados por gusanos, igual que las manzanas podridas, y esa idea procedía de tiempos muy antiguos, probablemente de Egipto. QUINTA PARTE En la calle y en el aula La muerte negra El contagio mental 91 CAPÍTULO XIII En la calle y en el aula En los siglos XII y XIII hubo importantes acontecimientos en Europa que prefiguraron desde entonces, aunque nadie lo hubiese notado ni anticipado, el grandioso fenómeno del Renacimiento, que llegó a su apogeo en el siglo XVI y que se significó por decisivos avances científicos, artísticos, políticos y sociales. En esos tiempos, el sistema feudal clásico había dado paso al poder monárquico centralizado; habían resurgido, finalmente, las grandes ciudades y se vio el nacimiento de las grandes universidades europeas. Cada uno de estos sucesos fue un paso hacia el Renacimiento, donde se origina nuestra actual civilización, y cada uno de ellos tuvo influencia directa o indirecta sobre la medicina. A la caída del imperio romano de Occidente, durante muchos siglos no hubo un poder central con suficiente fuerza para proteger al pequeño propietario de tierras, al campesino, al peón, al mercader, quienes no podían defenderse de ladrones o de invasores y tenían que acogerse a la protección de algún vecino rico y poderoso, caballero o perteneciente a la nobleza, el señor feudal. El precio de la protección lo pagaban los vasallos con servicio militar y los siervos con trabajo manual y parte de la cosecha. Los feudos vivían en conflicto constante entre ellos y así no podía haber suficientes comunicaciones, lo que generaba muy poco comercio y ninguna instrucción general. Con el tiempo, los reyes acrecentaron su poder, conquistando uno a uno, en el curso de siglos, los dominios de los señores feudales, los que debían jurar vasallaje al monarca. Los reyes se convirtieron en el poder supremo del feudalismo. La nobleza, con menos poderío, siguió siendo una clase privilegiada en la estructura social; nobleza hereditaria cuyos derechos y títulos iban de padres a hijos. Y no hubo más siervos, sino 92 campesinos, mercaderes y artesanos independientes, que seguían pagando tributo, ya no en servicio militar ni en trabajo manual, sino en dinero en efectivo y con eso, los señores y los monarcas pagaban soldados mercenarios. Con los gobiernos centrales asentados, aumentaron el comercio y las comunicaciones, hubo más condiciones para viajar y las ciudades se agrandaron y multiplicaron. La vida en las ciudades de los siglos XII y XIII era muy parecida a la de los siglos XIV, XV y XVI y esto tiene importancia en la historia de la medicina, porque nos enseña cómo las enfermedades andan aparejadas con la suciedad y los parásitos. En la Europa medieval, la limpieza no se estimaba gran cosa. Los romanos paganos, al menos los de clase acomodada, eran gente limpia, habían hecho del baño un placer y de la limpieza y del aseo del cuerpo una cuestión de comodidad y satisfacción física. Pero los primeros cristianos, al oponerse a los deleites que consideraban decadentes y corruptos de los paganos, se opusieron también a la cultura del aseo y por el contrario, la suciedad y la porquería eran para algunos de ellos la prueba de que, apartados del mundo y sus tentaciones, no se preocupaban más que de la pureza del espíritu. Hubo santos cristianos que, para demostrar cuánta era su santidad, se jactaban de que jamás habían tomado un baño. Y en la Edad Media se seguía considerando a la limpieza como prueba de flaqueza carnal, de amor al lujo y de inclinaciones mundanas. Hasta que no se hizo el descubrimiento moderno de que los microbios son causa de la infección, no había razón alguna de orden científico a favor de la limpieza, mas en los últimos 200 años, el hombre civilizado ha vuelto a poner en práctica las costumbres de los romanos en cuanto atañe a limpieza e higiene, no sólo por placer y comodidad, sino para conservar la salud. Con las ideas actuales de cómo debe ser el aspecto de una ciudad y cómo debe oler, quedaríamos horrorizados ante el espectáculo que ofrecían, hace 500 o 600 años, aquellas ciudades amuralladas que eran increíblemente sucias. La gente vivía amontonada, las calles eran encorvadas y estrechas, tanto que los rótulos que colgaban de los pisos 93 superiores se tocaban con los del lado opuesto. No había cristales en las ventanas, que sólo estaban protegidas por rejas o con papel untado en aceite, sin que nada protegiera de las moscas que, a millares, corrían sobre las paredes, los techos y la comida en la mesa. No había agua corriente, ni cuartos de baño, ni alcantarillas; la basura se tiraba en las calles que, cada año, con la porquería que se amontonaba, se levantaban de nivel; por ellas corrían los cerdos, husmeando, y se refocilaban en el cieno que burbujeaba a causa de la fermentación producida por las inmundicias que tiraban de tiendas y casas. Todas las mañanas salían las manadas de cerdos que cruzaban la ciudad para ir a las afueras a olisquear en la yerba; cerdos y corrales ocupaban un lugar normal en el panorama doméstico de la ciudad. Las primeras regulaciones que prohibieron los cerdos en las calles se publicaron en Londres, en 1281; y las primeras que prohibieron la cría de tales animales en las ciudades se publicaron en 1481, en Francfort sur Main; Leipzig siguió el ejemplo en 1645. Se dice que en Nueva York, a mediados del siglo XIX, aún podía verse uno que otro cerdo por Broadway. En los señoriales palacios de las ciudades amuralladas, el galante, cortés y devoto señor de la casa y las damas, vivían muy felices en medio de la mayor inmundicia. En el comedor, unos juncos esparcidos por el suelo y unos platos sobre la mesa, ya que la mayor parte de la comida se servía sobre pedazos de pan y se comía con las manos y un cuchillo, pues entonces no había tenedores; las sobras se tiraban al suelo para que las comieran el perro y el gato, o se pudrieran sobre los juncos y así atrajeran a enjambres de moscas del establo. El olor de la letrina abierta, en la parte de atrás de la casa, hubiera quitado el apetito a cualquiera de esta época, si acaso no lo había perdido ya al ver el comedor. Pero la vida comenzó a cambiar bajo la influencia de los avances de la medicina. Para evitar contagios, se prohibió escupir en las aceras y en los edificios públicos; con el paso del tiempo, escupir fue considerado como acto de pésima educación, terriblemente antisocial y extremadamente condenable. 94 Pero en los siglos de que tratamos, no lo era ni con mucho, ni se tenía la menor idea de que pudiera existir relación alguna entre el contagio de las enfermedades y las secreciones del organismo. La saliva se consideraba como un fluido lleno de virtudes curativas. Plinio nos dice de su uso para el tratamiento de muchas enfermedades y Jesucristo, como se sabe, usó saliva mezclada con polvo para devolverle la vista a un ciego. En la Edad Media, escupir donde fuera y en cualquier lugar, no era de peor educación que toser y estornudar, además de que cuando tosían no se tapaban la boca con un pañuelo. En realidad, el pañuelo no estaba de moda en aquellos tiempos, como tampoco lo estaba la ropa interior, camisas de dormir y sábanas. Los hombres en general, vestían ropas de cuero o gamuza y las mujeres, vestidos de telas gruesas. Solamente la gente rica dormía en camas; el resto lo hacía sobre montones de paja. Pero lo que igualaba a ricos y pobres eran los parásitos. Las casas y sus moradores estaban inundados de pulgas y piojos. En comparación con el modo moderno de vivir, las ciudades medievales eran lugares de pesadilla, y en el campo, las casas de aquel entonces no eran mejores. No hay que maravillarse de que en tales condiciones ambientales, las enfermedades florecieran y se multiplicaran. En el siglo XIV, la gran epidemia llamada “La muerte negra”, mató a casi la mitad de la población europea y a la otra mitad la dejó deshecha y desmoralizada, y se acercaba, lenta e implacable, a las ciudades amuralladas. Pero antes que la terrible epidemia devastara al continente, la contribución más grande que la Edad Media hizo a nuestra cultura, se había consolidado: se habían fundado las universidades y la vida intelectual había comenzado a revivir. Con la caída del imperio romano de Occidente, la historia intelectual de Europa cayó al punto más bajo registrado jamás. Del siglo VI al IX, en la llamada Edad Oscura, los europeos estuvieron completamente aislados de la civilización de Bizancio y de todo el Oriente. La cultura sobrevivía precariamente en los monasterios, donde todo se limitaba a leer y escribir. Al caer el oscurantismo sobre Europa, los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir, pero eran muy pocos los que tenían 95 principios elementales de una instrucción general; utilizaban el latín para los oficios religiosos y la Biblia estaba escrita en esta lengua; los dialectos surgidos del latín vulgar de las guarniciones militares, que con los siglos serían las lenguas romances, no eran palabra escrita. Era tan raro saber leer y escribir –como en nuestro tiempo ser experto en física nuclear- en la Edad Media, que quien podía hacerlo tenía derecho a privilegios especiales ante la ley, denominados beneficios del clero, o sea que tenía derecho a ser juzgado en tribunales eclesiásticos, por cualquier crimen que pudiera cometer, excepto el de traición. El beneficio del clero era algo así como un permiso para asesinar impunemente y este privilegio se les concedía a los que sabían leer y escribir. Era evidente que en la Edad Oscura, el individuo con cierta instrucción era un ciudadano de valor inapreciable. Carlomagno fue el primer gobernante europeo de ese período que hizo un esfuerzo por difundir la enseñanza. Él podía leer, pero es muy dudoso que pudiera escribir, no obstante lo cual, ordenó instalar escuelas en los monasterios y en estas aulas monásticas se generó la institución precursora de las universidades. Antes de los tiempos de Carlomagno, los cristianos de Occidente habían sostenido que el mucho saber era incompatible con la virtud, la devoción y la santidad. El emperador no compartió esto e hizo posible que los jóvenes estudiaran las siete artes liberales. Las tres primeras, llamadas el trivium, eran la gramática, la retórica y la lógica, y ésta última, la más estimada. El cuadrivium la conformaban la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, que en realidad era aún la astrología. A cualquier maestro que enseñara estas artes, se le llamaba Doctor Escholasticus, aunque en general el título de doctor era para los maestros de lógica. Al proliferar las universidades, el tratamiento de doctor se dio a los que enseñaban derecho y teología. Hasta el siglo XIV no se dio a los médicos el título de doctor y en América, entrado el siglo XVIII se usó únicamente el de Señor. 96 El término Universitas se aplicó originalmente a la residencia de una corporación o gremio de estudiantes que iban de un lugar a otro. El edificio donde se estudiaba se denominaba studium generale. Acudían a los studia medievales estudiantes de diferentes partes, que hablaban idiomas y dialectos diferentes y por esta razón, pero también por la relación entre enseñanza e iglesia, se usaba el latín, hablado y escrito, como idioma universal de los universitarios. Un muchacho que aspiraba a una universidad tenía primero que acudir a una escuela de latín (lo que ahora se llamaría un “curso propedéutico”) y, en más de una ocasión, su examen de admisión consistía en presentar su caso al rector en latín aceptable y saber responder preguntas en la misma lengua. Ya admitido, se le requería que no hablase más que latín, aún en las horas de recreo; y en algunos casos había espías, llamados lupi (lobos), cuyo deber era descubrir y denunciar a los que hablasen su idioma natal. Los estudiantes tenían prohibido toda clase de juegos deportivos, catalogados entonces, como el baño, por “prácticas profanas”. Como ahora, había estudiantes que tenían que ganarse la vida y lo hacían lo mismo pidiendo limosna que robando…y gozaban del beneficio del clero. Con la fundación de las universidades fue posible estudiar medicina y muy pronto hubo médicos con título oficial, cuyos servicios acaparaba la nobleza y los altos dignatarios eclesiásticos. En general, estos médicos no practicaban la cirugía, sino sólo en casos de gran necesidad, y no usaban anestésicos ni antisépticos y sabían muy poco de la estructura del cuerpo humano. Los médicos despreciaban a los cirujanos y eran pocos los hombres de alguna cultura que quisieran dedicarse a esta profesión. En cuatro siglos, de 1100 a 1500, quizá no hubo más de unas cuantas docenas que fuesen gente instruida y estos pocos, a su vez, menospreciaban a los barberos analfabetos, que eran los que realmente realizaban la mayor parte de las operaciones. El origen del barbero cirujano se debe a dos edictos de la iglesia. En esos tiempos la mayoría de los hombres se dejaba la barba, pero en 1092, la iglesia publicó un edicto para que los monjes anduvieran 97 afeitados. Eso dio lugar al oficio de barbero. Luego vino el ya citado Ecclesia abhorret a sanguine, que prohibía a los eclesiásticos llevar al cabo ninguna operación quirúrgica. Los barberos cuidaron entonces de hacer sangrías, abriendo abscesos, corrigiendo huesos dislocados, entablillando extremidades rotas, o cortando piernas o brazos. También eran dentistas, porque arrancar muelas era el único tratamiento dental conocido. Como no hablaban latín, por no haber pasado por la universidad, eran llamados “cirujanos de toga corta”, para distinguirlos de los de carrera, de toga larga. Tiempo después, ambos entraron en conflicto. El solo hecho de que se volviera a estudiar medicina ya era un adelanto en sí mismo, pero se impusieron limitantes que afectaron el desarrollo de la ciencia médica; se podía estudiar a Plinio y Galeno, a Dioscórides y Avicena, pero sin poner en duda la sabiduría de estos hombres, que habían descubierto todos los secretos y hallado solución a los problemas médicos. Nada nuevo había que investigar ni solución que descubrir ante nuevos hechos. En la Edad Media, la actitud general en cuanto a la medicina estaba casi en un punto medio entre la posición de tiempos primitivos, que la enfermedad era causada por espíritus, dioses y demonios, y la medicina hipocrática, que la enfermedad se debía a causas naturales. Los maestros medievales intentaron combinar ambas posiciones: combinar lo natural con lo sobrenatural. Se ponía énfasis en lo sobrenatural. En las escuelas monásticas, los monjes no tenían otra fuente que las obras de los santos cristianos, que ya formaban parte del Nuevo Testamento. Así, las enfermedades eran obra de la cólera de Dios ante los pecados de los hombres y por lo tanto, había que librarse de ellas por medio de la oración y la penitencia. Todos los escritos antiguos se tomaban como verdades asentadas. Aristóteles tuvo la ocurrencia de afirmar que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Durante muchos siglos a nadie se le ocurrió contar los dientes de unos y otras y comprobar de inmediato la falsedad aristotélica. Las Sagradas Escrituras dicen que Adán perdió una costilla para darla a Eva y que por eso los hombres tenían 98 una costilla de menos. Pero por siglos a nadie se le ocurría contar el costillar de ambos. Galeno, Aristóteles, Plinio, Avicena y algún padre de la Iglesia tenían puntos de vista divergentes, contrapuestos, contradictorios y diversos sobre una epidemia. Entraba en acción el dialéctico medieval, que era el profesor de lógica. Citaba, analizaba, desmenuzaba y concluía: Todos tenían la razón al justificar la proposición general planteada por el dialéctico: “La plaga es un acto de Dios”. Todo era un acto de Dios. Eso era evidente e irrefutable: ¿Quién se hubiese atrevido a ponerlo en duda? La duda planteada por Lactancio, en el capítulo XIII de su obra “La cólera de Dios”, en el siglo I de la era cristiana quizá estaba arrumbada, polvosa y escondida en una oscura biblioteca de un monasterio perdido en la geografía europea. En el Medioevo, los pecados de la carne –frecuentes, siempre presentes entre clérigos, nobles y hombres comunes- podían alcanzar el perdón por medio de la penitencia; eran debilidades propias de mortales deleznables, de quienes Dios tenía compasión. Pero pecar de pensamiento era otra cosa: dudar, discutir, era herejía y ésta, una amenaza para la seguridad de la Iglesia y minaba los principios básicos de la fe cristiana. A los herejes se les excomulgaba y quemaba vivos, además de advertirles que irían al infierno por toda la eternidad. En esas condiciones funcionaban los hombres de pensamiento en la Edad Media. En el terror cotidiano. No había lugar para el pensamiento, sólo para la superchería escolástica. 99 CAPÍTULO XIV La muerte negra Después de la aparición del hombre sobre la tierra, la verdadera maravilla es que haya podido sobrevivir. El homo sapiens llegó a un mundo hostil, aterrador, en donde otros animales más fuertes, con mayor resistencia física, se habían extinguido. Físicamente mal preparado, el hombre se hallaba indefenso ante animales enormes que le acechaban, no podía asegurarse su alimentación y tenía que luchar contra las enfermedades. Pero sobrevivió y se multiplicó por su inteligencia superior. El hombre dominó a la bestia para su beneficio y además, fabricó instrumentos y armas: palos, cuchillos, arpones, flechas y, finalmente, armas de fuego. La misma inteligencia superior que le hizo diseñar armas, le sugirió los medios de asegurarse los alimentos necesarios. Así, domesticó los animales, cultivó la tierra y aprendió los elementos de la agricultura. De los tres grandes peligros que amenazaban la existencia de la raza humana, sólo una sobrevivía: las enfermedades. En su lucha contra las dolencias físicas, el hombre no supo utilizar su inteligencia, como lo hizo contra otros peligros, quizá porque la enfermedad era y es un enemigo invisible, contra el que no valían palos ni flechas, mucho más difícil de atacar que a las grandes bestias que rondaban por selvas y llanos. Resultaba mucho más sencillo aprender a trabajar la tierra que descubrir la esencia de la enfermedad. La adquisición de esos conocimientos ha sido muy lenta. El proceso de aprendizaje pasa por la historia de los falsos senderos que se tomaron y los obstáculos que el mismo hombre se colocó en el camino que lo conducía a la salvación. La idea de las causas sobrenaturales de la enfermedad era una senda falsa y el escolasticismo medieval era un obstáculo para el 100 progreso. Afortunadamente vivimos en una época en que estos conocimientos, tan lenta y difícilmente adquiridos, están venciendo a la enfermedad, y desde nuestra posición actual podemos mirar hacia el pasado y admirarnos de que el hombre haya sobrevivido sobre la tierra. Y podemos mirar hacia el futuro con la convicción de que si el hombre continúa buscando, hallando y descubriendo, sus victorias sobre las enfermedades serán más grandes, victorias que sólo alcanzará con el uso de su inteligencia. Cuando miramos las enfermedades que azotaban a la población en los siglos XIII y XIV, podemos ver que cuando se encontró el modo de curarlas y en qué consistían, en más de una ocasión se debían a algo insignificante y aparentemente obvio después de sabido, y que sin embargo, eran lo bastante para diseminar sufrimiento y muerte. Trataremos de las enfermedades que se presentaron en forma de grandes epidemias, llamadas pandemias, espantosas y que se extendían por el mundo entero. De estas epidemias de la Edad Media, la mayoría de la gente de hoy no ha oído hablar jamás, salvo que sea aficionado a la historia universal. Una de estas epidemias se llamaba “el fuego de San Antonio”, nombre que se daba a la erisipela, pero también a una enfermedad horrible que dejaba al paciente tullido y que era muy frecuente entre la gente pobre. Si durante el verano llovía copiosamente y hacía un calor húmedo, el cielo estaba constantemente nublado y la cosecha de centeno, del que se hacía el pan negro, era escasa, y en las semillas se veían unas manchitas pequeñas, como de moho, en el octubre siguiente, a las puertas de la ciudad no faltaba algún desgraciado que, con piernas y brazos ennegrecidos y encogidos, tratara lastimosamente de arrastrarse hasta el monasterio. Al verlo, la gente huía aterrorizada y sólo los frailes de San Antonio le ayudaban a llevarlo a su monasterio. La ciudad se sumía en el silencio, la gente se encerraba en sus casas y se esparcía el rumor de que “el fuego de San Antonio” andaba suelto por la tierra. La enfermedad se propagaba rápidamente de casa en casa, y era raro que quedase un hogar donde no apareciera un enfermo. Los afectados sentían primero que los brazos y las piernas se les enfria- 101 ban gradualmente y después aparecían dolores espantosos en esas extremidades, las que finalmente se volvían completamente negras. Unos morían y otros se curaban, pero entre éstos, la mayoría perdía un brazo o una pierna, que se secaba hasta desprenderse. En algunos casos un enfermo perdía brazos y piernas y se quedaba con el torso, lo que provocaba auténtico horror a esa enfermedad. Se creía que la humedad envenenaba el aire, de acuerdo con la teoría de que las enfermedades eran resultado de malos olores, idea que persistiría hasta muy entrado el siglo XIX. La malaria, muy conocida en Italia, y que iba extendiéndose hacia el Oeste europeo, debe su nombre a las palabras mala aria, o sea el mal aire. Otros creían que las epidemias eran causadas por eclipses, lluvias de estrellas y temblores de tierra, y otros más la seguían atribuyendo a la cólera de Dios ante los pecados de los hombres, mientras que los había convencidos de que los judíos habían envenenado los pozos. En el año 1161 se condenó a la hoguera a los médicos judíos de Praga, acusados de ese crimen. ¿Qué hacían para librarse del fuego de San Antonio? Rezar, llevar amuletos benditos y tomar las medicinas que Dioscórides recomendaba en su herbario, pero la enfermedad seguía arrasando vidas, lisiando y matando, a pesar de oraciones y amuletos. La epidemia duraba un año, aproximadamente y al año siguiente, con la nueva cosecha, desaparecía, a menos que también hubiera lluvias y humedad. Hasta 1597 no se empezó a adivinar la verdadera causa de la enfermedad, y hasta 1630 hubo seguridad del caso, pero todavía pasaron dos siglos para que se sacara provecho de ese descubrimiento y la enfermedad desapareció por completo. Era que el centeno, debido a la humedad, se cubría de manchitas mohosas, y ese moho era venenoso. Eran hongos llamados cornezuelo del centeno, que como la mayoría de los hongos, son mortales. Al ingerirlos en cantidades bastante grandes, se contraen los vasos sanguíneos al grado que eliminan la circulación de la sangre en brazos y piernas. Los miembros se secan y mueren. Todo lo que había que hacer era no comer centeno envenenado. 102 En la Edad Media, el promedio de vida era de ocho años, debido al azote de las epidemias. Los avances en la medicina en los últimos seis siglos han añadido poco más de 60 años al promedio mundial de vida. Y cuando la vida es corta, difícil e incierta, se le adjudica menos valor. En los últimos 600 años, o en realidad en los últimos 150 años, el hombre se ha vuelto mucho más humanitario de lo que era en el Medioevo y en la antigüedad. La vida humana tiene hoy mucho más valor y se hacen muchísimos más esfuerzos por eliminar los sufrimientos por enfermedades. Cuando el fuego de San Antonio era común, innumerables personas perdieron brazos y piernas, pero muchos otros quedaron inválidos en las guerras y además, algunos delitos se castigaban cortando una mano o un brazo por faltas, a veces, insignificantes. Después de las enfermedades, el hombre ha sido siempre el peor enemigo de su especie. El fuego de San Antonio y la lepra fueron grandes azotes en la Edad Media, pero no los únicos. La viruela, que mató a millones, vino más tarde; la difteria asoló al mundo entero, mató a Josefina, la esposa de Napoleón y a George Washington. Las grandes epidemias de difteria sucedieron entre los siglos XVI y XX. Cabe señalar a la tuberculosis, que en cierta época fue llamada “el capitán de los soldados de la muerte”, la que ha existido siempre, pero no se ha presentado como enfermedad epidémica aguda como otras pandemias. El tifo era una de esas enfermedades pandémicas. La palabra tifo viene del griego y significa humo o nube, ofuscamiento de la conciencia o estupor. En un tiempo se confundió el tifo con la fiebre tifoidea, que es completamente distinta, excepto que también da fiebre con estupor, por lo que tifoidea quiere decir “parecida al tifo”. El tifo es mucho más grave que la tifoidea. Es una enfermedad de guerras y hambre, de cárceles, de barcos y ciudades medievales. En la guerra ha matado más hombres que la lanza, la espada o las armas de fuego. En la Edad Media se creía que era una aflicción que Dios mandaba, pero en la actualidad sabemos que es un germen que 103 se contagia a través de piojos del enfermo al sano. El tifo leve, o tifoidea, se contrae por medio de la comida o por agua contaminada de las cloacas. Esto se descubrió a principios del siglo XX, justo a tiempo de evitar su propagación en la Primera Guerra Mundial, la primera guerra en que el tifo dejó de matar a millones. En Serbia hubo brotes de tifo en esa guerra, pero las medidas sanitarias adoptadas impidieron la propagación en forma de epidemia hacia los soldados en las trincheras del frente Occidental, las que consistieron en establecer unos puestos donde todos los viajeros de Este a Oeste se limpiaban de piojos, en caso que los tuvieran. Una de las epidemias que se presentó repetidamente en la Edad Media fue la influenza o gripe, la más leve de las grandes pandemias. La palabra influenza viene de la causa que se atribuía a la pandemia, que se denominaba como influenza coelestia, influencia celeste. Ocurría en estaciones muy lluviosas, cuando las paredes y la ropa blanca se llenaban de manchas rojas, parecidas a la sangre, que no eran otra cosa que oxidaciones y nada más. Esas manchitas nada tenían que ver con la enfermedad; la gripe se contagia a través de un germen cuando un enfermo estornuda y como no hemos encontrado la forma de evitar el contagio, sigue habiendo epidemias de gripe. Pese a que es la más leve de las pandemias, cuando se recuerda la última, del año 1918, se duda que realmente sea leve. Sólo en Estados Unidos hubo 40 millones de contagiados, de los que murieron aproximadamente 300 mil. Sin embargo, es un número insignificante, tratándose de una pandemia, si se comparan las cifras con las que hubieran tenido lugar si en vez de una pandemia de gripe hubiese sido de peste bubónica oriental, como la del siglo XIV. En ese hipotético caso, en lugar de 300 mil muertos, hubieran fallecido por lo menos 50 millones, familias enteras hubieran desaparecido y no hubiera sido posible enterrar a los muertos, esparcidos en calles, campos y casas. Una pandemia que atacara hoy día a un país determinado, su vida social, comercial e industrial se paralizaría por completo. No habría 104 obreros en las fábricas, no funcionarían los ferrocarriles; se cerrarían escuelas, las calles estarían desiertas y enfermos y moribundos clamarían por médicos, pero la mitad de éstos ya habrían muerto. Se tardaría casi un siglo en reconstruir el país. Esta enfermedad era el azote de la Edad Media, que ante la ciencia impotente, amenazaba exterminar la raza humana. La peste bubónica que azotó Constantinopla en el año 543 d.C., no llegó a penetrar mucho dentro de Europa occidental, porque no había apenas comunicaciones y la enfermedad se detuvo por el aislamiento de las pequeñas ciudades europeas. Pero en el siglo XIV ya se habían restablecido las comunicaciones terrestres y la navegación y los diversos países estaban constantemente invadidos de vagabundos, estudiantes y mercaderes que iban de ciudad en ciudad y contingentes de soldados que frecuentemente cruzaban el continente de punta a punta. Fue un siglo guerrero: la pólvora se usó por primera vez en 1330 y la Guerra de los Cien Años empezó en 1336, esto es, que las condiciones se habían combinado idealmente para propagar la plaga. En la primavera de 1347, la epidemia llegó a Constantinopla procedente de Asia. En el otoño se había diseminado en Sicilia y para diciembre llegó a Nápoles, Génova y Marsella. A principios de 1348 se había expandido por todo el sur de Francia, Italia y España. En junio llegó a París y en agosto alcanzó a Inglaterra e Irlanda. En quince meses, la plaga viajó de Constantinopla a Londres, desde donde, incontenible, se desparramó a Holanda, Alemania, Escandinavia y Rusia. A su paso, la epidemia dejaba a cada país destrozado, desmoralizado y casi despoblado. Muchos abandonaron a sus familias y se escondían en las catedrales, donde les alcanzaba el contagio y morían; otros se embarcaban y morían en los barcos; los menos dedicaban sus últimos días a cuidar y dar consuelo a los enfermos y algunos se entregaban a grandes orgías de bebida, comida y baile. El célebre escritor Giovanni Bocaccio nos dejó este relato en El Decamerón: “Tal fue la crueldad de los cielos y tal vez también de los hombres, que de marzo a julio, se supone, y es casi seguro que 105 en la ciudad (Florencia) solamente, perecieron más de cien mil almas, mientras que antes de tal calamidad no se suponía que tuviera tal cantidad de habitantes. ¡Cuánta morada magnífica, cuánto noble palacio, quedaron deshabitados hasta la última persona! ¡Cuántas familias se extinguieron, dejando riquezas y posesiones vastísimas, sin sucesor conocido que pudiera heredarlas! ¡Cuántos hombres y mujeres llenos de vigor y en el apogeo de la juventud, que a la mañana, Galeno, Hipócrates o el mismo Esculapio hubieran declarado gozar de una salud perfecta, después de haber comido aquí con sus amigos, cenaron en el otro mundo con sus amigos ausentes!” Uno de los problemas más graves era enterrar a los muertos. En Aviñón, el Papa consagró el río Rone para que se pudieran arrojar los cadáveres. En otras partes se arrojaban al mar y la marea, frecuentemente, los traía de regreso. El cisma eclesiástico hizo que durante un tiempo, la sede del papado se estableciera en Aviñón, Francia. El Papa Clemente VI tenía a su servicio al cirujano más famoso de su tiempo, Guy de Chauliac, quien dejó un relato: “La gran mortandad hizo su aparición en Aviñón en enero de 1348, cuando estaba yo al servicio del Papa Clemente VI. La epidemia fue de dos clases: la primera duró dos meses, con fiebre continua y continuo escupir de sangre y la gente moríase en tres días. La segunda duró todo el resto del tiempo, también con fiebre continua e hinchazones en las axilas y las ingles y la gente se moría en cinco días. Era tan contagiosa que no solamente a causa de estar juntos, sino con mirarse uno a otro, la gente la cogía y así sucedía que morían desatendidos y que los enterraban sin sacerdote; el padre no iba a ver a su hijo, ni el hijo al padre, la caridad había muerto y la esperanza apenas respiraba. “Yo la llamo grande porque se extendió por el mundo entero, o poco faltó para que así fuera… y fue tan grande que apenas si dejó una cuarta parte de la población. “Muchos fueron los que estuvieron en grandes dudas sobre cuál sería la causa de esta gran mortandad. En algunos lugares se creyó que los judíos habían envenenado al mundo y en consecuencia los mataron; en otros, que la gente pobre y deforme era responsable de ello y los echaron fuera del pueblo; en otros, que habían sido los 106 nobles y éstos tenían gran temor de salir de sus castillos. Finalmente llegaron a tal estado que pusieron guardas en pueblos y ciudades para que no permitieran la entrada de nadie que no fuera bien conocido y si se encontraban sobre alguien polvos o ungüentos de alguna clase, se los hacían tragar unos u otros, para así estar seguros que no eran venenos”. Las hinchazones en las axilas e ingles eran los ganglios linfáticos que se abultaban e infectaban y se les llamaba bubo, y de ahí vino lo de “peste bubónica”. En muchas otras infecciones, incluso en algunas muy leves, los ganglios se inflaman, como sucede con los del cuello cuando se tiene dolor de garganta. Cuando una persona era atacada por la peste bubónica, no sólo se le hinchaban los ganglios sino que, en caso de que viviera el tiempo suficiente, se le llenaban de pus, reventaban y se formaban llagas supurantes, o llagas pestilentes. Debajo de la piel de cada una de las víctimas, podían verse pequeñas hemorragias que aparecían como puntitos negros y azules, llamadas prendas de la plaga y que dieron lugar al nombre de Muerte Negra. Guy de Chauliac, en su breve descripción, dice algo muy importante sobre cómo acabar con la enfermedad: “Finalmente, pusieron guardas en pueblos y ciudades para que no permitieran la entrada a nadie que no fuera bien conocido”. Esta fue la primera vez que se pusieron en vigor precauciones de esta índole: la primera vez que se puso en práctica la cuarentena. La cuarentena, que fue un resultado de la epidemia, se siguió poniendo en práctica inclusive después que ésta comenzó a declinar. En 1383 se impuso de modo regular; todos los viajeros que llegaban a Marsella a bordo de barcos sospechosos, antes de desembarcar tenían que permanecer 40 días aislados. Un hecho insignificante es el causante de la peste bubónica y el famoso médico Avicena estuvo a punto de descubrirlo. Había observado que, antes que la plaga se extendiera, ratas y ratones salían de su madriguera tambaléandose como si estuvieran borrachos y la mayoría se moría. Hasta finales del siglo XIX no se aclaró lo que significaba. Hoy se puede evitar gracias a que se supo que es una enfermedad de roedores, causada por un germen que transportan las pulgas de los roedores. 107 CAPÍTULO XV El contagio mental El siglo XV fue una época de curiosas contradicciones: en ese siglo nacieron Juana de Arco y el extraño y monstruoso asesino Gilles de Rais; vino al mundo el enorme genio Leonardo da Vinci y también Cristóbal Colón. Comenzó el siglo con la epidemia de un trastorno emotivo espantoso y terminó con los primeros días de la Edad Moderna, con la imprenta, la brújula y el uso generalizado del papel. El siglo XIV fue el de la Peste Negra; el XV, el de la Manía del Baile, el desorden emotivo más extravagante que atacó a un grupo numeroso de seres humanos. Las enfermedades de personajes importantes, de generales en tiempo de guerra o líderes del tipo de Pedro El Ermitaño, generan peculiaridades en su conducta que pueden cambiar decisivamente el destino de una nación, inclusive, de toda una civilización. La indigestión de un rey puede influir más sobre la política que el consejo de sus ministros y un dolor de muelas puede precipitar una guerra civil. La conducta singular de un monarca puede llevar al país a la ruina o al progreso. Siempre podremos preguntarnos qué curso hubiera seguido la historia universal si Alejandro no muere a los 32 años; si Guillermo de Orange no hubiese padecido tuberculosis; Si Ana de Inglaterra no hubiese padecido de la vista; si Luis XIII no hubiese sido débil mental o si Juana de Arco, en vez de visionaria, hubiese sido una campesina común y corriente. Juana de Arco fue a la hoguera acusada de bruja, algo característico de aquellos años. Y el tenebroso asesino Gilles de Rais, con sus actos criminales, hizo que las crónicas de la época nos legaran el cuento de Barba Azul. El barón de Rais quiso reponer la fortuna que dilapidó por medio de la magia y con la invocación del diablo en su auxilio. 108 Muy joven, Gilles heredó grandes posesiones y una gran fortuna en la Bretaña. Financió al rey de Francia en la guerra contra Inglaterra y cabalgó al lado de Juana de Arco. Le dieron el título de Mariscal de Francia. Al concluir la guerra, se dedicó a derrochar su fortuna en festines con cientos de invitados de sus dominios. Al ver que iba a la ruina, llamó a su palacio a los alquimistas y hechiceros más célebres del reino, con quienes celebró ritos misteriosos en busca de la piedra filosofal. Pero en la zona aledaña de su castillo comenzaron a desaparecer, misteriosamente, decenas de niños y niñas entre cuatro y siete años de edad. Cuando las desapariciones se contaron por docenas y después por centenas, vino la desesperación y el terror de las familias, que llegaron a pensar que la comarca estaba embrujada. Con todo y el pensamiento mágico, los rústicos campesinos empezaron a relacionar las desapariciones con el paso de los hombres a caballo del barón de Rais. Comenzaron así a sospechar del corpulento Mariscal de la barba azulada, de tan negra que era. En el siglo XV ya no era posible sacrificar vidas humanas con la impunidad de otras épocas, incluyendo la misma Edad Media, por poderoso que fuera un señor feudal. El barón fue denunciado. Se inició una averiguación, fue arrestado y la autoridad encontró en los sótanos de su castillo los restos mutilados de algunos niños desaparecidos. Gilles de Rais y sus hechiceros se habían entregado a orgías sangrientas en invocación del demonio. Fue juzgado en un tribunal eclesiástico por el delito de herejía y en un tribunal civil, por asesinato. Se le declaró culpable por partida doble, fue excomulgado, condenado a la horca y a ser quemado en la hoguera. Gilles de Rais no mostró temor a la muerte, pero la excomunión, que le condenaba al infierno por toda la eternidad, le aterrorizó. Con lágrimas en los ojos, este guerrero alto y musculoso, nigromante y asesino, suplicó que le mataran, pero que no le excomulgaran. Se accedió a su ruego, se le oyó en confesión y se le absolvió de todos sus pecados, sin más castigo que la horca y la hoguera. Cuando le llevaron al patíbulo, se subió a un alto escabel, le pasaron una cuerda alrededor del cuello y de un puntapié apartaron 109 el escabel, encendieron una hoguera bajo sus pies, el fuego quemó la cuerda y el cuerpo cayó a las llamas. Sucedió algo curioso: los espectadores, que primero estaban sedientos de venganza, tuvieron un cambio repentino; varias mujeres se precipitaron a rescatar el cuerpo de entre las llamas y se le dio cristiana sepultura. En el lugar donde murió se erigió una urna y con el tiempo corrió la leyenda de que esa urna podía hacer milagros. Las mujeres acudían a rezar a ella y así tener leche abundante para criar bien a sus hijos. La historia de Gilles de Rais pasó de una generación a otra. Y con el tiempo se confundió con la de otro monstruo de Bretaña, llamado Camorre el Maldito, que vivió en el siglo VI, pero la barba azulada de Gilles se conservó en la memoria colectiva y pasó, modificada, al cuento de Barba Azul, que escribió el francés Charles Perrault, autor también de La Cenicienta y la Bella Durmiente del Bosque. Paradójico destino de la memoria del monstruoso asesino de niños, que el lugar de su ejecución se convirtiera en urna milagrosa y la historia de su vida, en cuento infantil. La naturaleza humana, su comportamiento y sus reacciones muchas veces son asombrosamente inexplicables. Pero mucho más extraño que el episodio del barón Gilles de Rais, fue el caso de la Manía del Baile, que tuvo lugar en el mismo siglo. Las tumbas de las víctimas de la peste bubónica estaban cubiertas, pero el recuerdo del horror había quedado grabado y perseguía a los sobrevivientes; había una sensación de inestabilidad, de pánico. Las emociones reprimidas se desencadenaron primero en la ciudad francesa de Aix-la-Chapelle, donde una mañana fue invadida por un nutrido grupo de gente extraña llegada de Alemania. En silencio, esta gente llegó a una plaza, formaron un círculo y se pusieron a bailar, un baile muy extraño que nadie había visto nunca. Primero lentamente, luego cada vez más de prisa, los danzantes se contorsionaban, hasta torcerse y retorcerse y saltaban con frenesí, chillando hasta desgañitarse, con la mirada perdida y con espumarajos en la boca. Uno tras otro se desplomaban en el suelo, exhaustos, pero sus puestos los ocupaban gente de la ciudad. Por el solo hecho de verlos bailar, comenzó el contagio mental, por medio de la sugestión. Y la procesión de bailarines tomó los caminos rurales, de pueblo en 110 pueblo y de ciudad en ciudad, arrastrando tras de sí a una muchedumbre, que abandonaba por completo sus hogares, sus negocios, sus talleres. Unos, por curiosidad; otros eran padres que buscaban a sus hijos y se daba el caso de niños llorando, que iban gateando entre los espectadores, buscando a sus padres, que se habían unido a los bailarines. En 1418, este caos mental alcanzó el máximo en la ciudad de Estrasburgo. Los sacerdotes trataban de consolar y calmar a las víctimas de esta manía, que tomaron a San Vito como su santo patrón y a quien rezaban para que los librara de esa pasión que los dominaba. A casi 600 años de distancia, el Mal de San Vito o el Baile de San Vito se aplica a una enfermedad nerviosa llamada corea, que produce contracciones nerviosas en la cara y en las manos. Se llegó a creer que los bailarines habían sido picados por tarántulas, cuyo veneno les hacía contraerse y retorcerse y para curarlos les tocaban la música de “La Tarantela”, un baile italiano. El furor por bailar y bailar era una forma física de expresar una excitación emotiva muy intensa, algo similar a casos de gran exaltación religiosa, en que el individuo es poseído por un fervor paroxístico, se pone a temblar y agitarse hasta que pierde el conocimiento. Hubo otras epidemias mentales, como las cruzadas a Tierra Santa, en particular la organizada por Pedro El Ermitaño y sin duda, la Cruzada de los Niños, que fueron consecuencia de un contagio mental. Y también lo fue la Manía de los Tulipanes, en Holanda, cuando en el frenesí de la especulación, gente aparentemente normal, daba toda su fortuna por unos cuantos bulbos de tulipán. Pero una manía mucho más perjudicial que la de los tulipanes fue la de perseguir a las brujas, que empezó en el siglo XV y duró hasta bien entrado el XVIII. Millares de viejas pobres, inofensivas, fueron acusadas de brujas y a morir en la hoguera o ahogadas. América no escapó de esta locura colectiva. Había individuos especializados en descubrir brujas, quienes inspeccionaban a mujeres sospechosas en busca de unas verrugas llamadas “lunares de bruja”. La exaltación general por esto era terrible. Jueces solemnes presidían tribunales que prestaban oídos, 111 con severidad, a historias fantásticas, propias de tiempos primitivos y condenaban a pobres viejas, en su mayoría dementes. En todas las épocas, en pueblos, ciudades o naciones, la gente ha sufrido el contagio mental. No se transmite por gérmenes patógenos, sino que es una monomanía producto del prurito de imitación. ¿Por qué una idea o un solo ejemplo pueda tener tal influencia colectiva? Muchos años atrás, en un convento, una de las monjas, de pronto comenzó a maullar como un gato. Enseguida, otra la imitó, y otra más, hasta que toda la comunidad acabó maullando. No bastaron las amenazas de castigo para acabar con esa conducta; fueron flageladas y a pesar de eso, siguieron maullando. Tiempo después, esa manía inofensiva fue desapareciendo y cesó por completo. En otros mil conventos, la monja hubiera maullado en vano, sola o simplemente, caído en el ridículo. ¿Por qué se contaminó así ese convento en particular? Condiciones propicias, una actitud mental receptiva. Hemos visto cómo se propagan modas en vestir o hablar, no necesariamente del mejor gusto. Así se explica la oleada de entusiasmo por una canción que se canta y se canta, luego se deja de cantar y al poco tiempo se olvida. De las manías epidémicas, la guerra es quizá la más grande y más nociva. Se levanta una ola de excitación patriótica, el contagio mental se extiende por el país, y allá van hombres a matar a otros hombres que no han visto jamás. Con el tiempo, el espíritu guerrero se apacigua, se apagan los odios y vuelve la paz y las buenas relaciones internacionales. No todos los contagios mentales son perjudiciales o absurdos, ni todos merecen ser calificados de “manías”, que quiere decir excitación sin razón. Algunos contagios mentales, por ejemplo o imitación, son benéficos: grandes reformas humanitarias, tales como el pacto internacional de la Cruz Roja, de cuidar a los heridos en las guerras, de prestar cuidados humanitarios a los dementes y la lucha contra la crueldad hacia los animales, se han dado por el contagio de una idea, que se propaga y se acepta y se establece definitivamente en la vida diaria. Nuestra educación mundana actual tuvo su inicio en una moda, que se puso en boga en Italia, en el siglo XV. A finales del siglo 112 XIV se descubrió por primera vez la belleza de los escritos de la antigüedad clásica. Primero, nadie se interesaba más que por los autores latinos, pero era tanto lo que estos autores encomiaban de la literatura griega, que se empezó a aprender esta lengua y se descubrió la belleza de las obras de Homero, Platón, Esquilo, Sófocles, etcétera. Una ola de entusiasmo por los clásicos se levantó por toda Italia y se pusieron de moda. Ser hombre de mundo significaba que se tenía una erudición clásica. En las universidades, las aulas de profesores de retórica y poética se llenaron de estudiantes que, sin profundizar en nada, aprendían un poco de medicina, filosofía, arte, para tener una cultura extensa, sin llegar a ser expertos en cosa alguna. El objetivo era la conversación de salón y poder escribir con el estilo de Ovidio y Cicerón. Los italianos descubrieron que los griegos concebían la vida en un sentido amplio; su arte representaba a hombres y mujeres de una belleza idealizada, miraban la vida cara a cara, en tanto que el hombre de la Edad Media había envuelto todo en el misterio de lo sobrenatural. Los griegos pensaron que el hombre tenía derecho de gozar los placeres terrenales que la naturaleza le ofrecía, algo diametralmente opuesto a las ideas de los cristianos medievales. El Renacimiento ascendía pujante y se difundía por otros países europeos. Empero, en Italia, la intensa reacción del fenómeno renacentista tuvo efectos sociales nocivos. El hombre se lanzó a toda clase de aventuras sensuales sin el freno que tuvo en el Medioevo, y cedió tanto a lo bueno como a lo malo. Italia cayó en la ignominia de las intrigas políticas, los asesinatos brutales y envenenamientos entre caballeros y damas de la alta nobleza. En la depravación extrema, la gente carecía de principios básicos de decencia. César y Lucrecia Borgia y Lorenzo de Médicis, ensangrentaron las páginas de la historia de esa época, al tiempo que se mofaban de la religión y del pecado y no temían ni al infierno ni a la cólera de Dios. Pero esta corriente accesoria del tiempo renacentista no era mayoría, en tanto que el contagio y el afán de instruirse y del libre 113 pensamiento se extendió por toda Europa, lo que además se aceleró con la invención de la imprenta, que fue el instrumento más importante en la difusión del Renacimiento. Poco después de 1440, la imprenta empezó a utilizarse en Alemania, y en 1462, cuando Adolfo de Nassau entró a saco en Metz, los impresores tuvieron que buscar refugio en otros países de Europa. Los libros salían de muchas partes y entre los primeros, varios eran de medicina. En 1457, se imprimió un calendario de purgas, que indicaba cuándo estaban propicias las estrellas para tomar un purgante y, en 1462, apareció otra obra astrológica similar acerca de las sangrías. Las obras de Avicena se publicaron en 1479 y un año después se imprimió la primera de muchas ediciones del Régimen Sanitario de Salerno. El Renacimiento de la medicina tuvo lugar en el siglo XV; las obras de Galeno e Hipócrates se tradujeron e imprimieron del latín y griego originales, y se empezó a ver cómo las palabras de los maestros se habían confundido al pasar por tantas traducciones de romanos, sirios, persas, árabes y hebreos. Apenas un año después del descubrimiento de América por Colón, nació Aureolo Teofrasto Bombasto von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso. SEXTA PARTE Paracelso, el crítico Vesalio, el observador Paré, el experimentador 117 CAPÍTULO XVI Paracelso, el crítico El tumultuoso a la vez que fascinante siglo XVI, fue el escenario de la exploración, el comercio mundial, la navegación, la política, la guerra y la religión. Casi no había espacio para la ciencia y la medicina. La voz de médicos y sabios era susurro apagado por el estrépito de embarcaderos, el grito de grandes navegantes, el chirriar de cordeles elevando cargamentos, el sonido acerado de cañones y armaduras, de vítores guerreros. Casi totalmente ignorados por sus contemporáneos, vemos a un crítico, a un observador y a un experimentador. A Paracelso, personaje extravagante que cruzaba el escenario con su banda de estudiantes vagabundos; a Vesalio, el cortesano, mirando a hurtadillas por encima del hombro, mientras escondido disecaba un cuerpo robado; y Paré, el barbero, ejecutando proezas asombrosas de cirugía en los campos de batalla de Francia. ¿Y la ciencia? El pobre doctor Gilbert, que escribió sobre el compás magnético, médico oficial de la reina Isabel I de Inglaterra, quien nunca era llamado para atender la salud de la soberana, quien prefería la magia del astrólogo real. Y Galileo, quien subía a la torre inclinada de Pisa para dejar caer pesas y hacer cálculos para establecer una nueva ley de la física y ridiculizar a los eruditos de la época, ya que todo mundo sabía que un problema científico se solucionaba citando en su apoyo a las autoridades en la materia y por medio de la controversia escolástica y no por medio de experimentos directos. Hoy los llamamos los grandes héroes de la medicina y la ciencia, pero en su tiempo fueron hombres humildes, arrinconados, oscurecidos por las hazañas de exploradores, los éxitos del comercio, la política, la guerra y la religión. 118 Pero en rigor, nada había en aquel entonces que indicara, así fuera levemente, que esos hombres llegarían a ser gigantescas figuras de la historia mundial. En fuerte contraste, Cristóbal Colón murió a principios de ese siglo y sin enterarse que había descubierto para los europeos un nuevo continente; después, se precipitaron a las tierras por él descubiertas, millares de españoles, arrogantes y extraordinarios aventureros, que de punta a punta atravesaban el continente llevando a cabo proezas increíbles, explorando y conquistando enormes territorios, en tanto que portugueses navegaban hacia la India costeando África y también desembarcaban en costas americanas. El Papa Alejandro VI avaló el Tratado de Tordesillas, que repartió América como un pastel, dándole a España todas las tierras al Oeste del paralelo 50º y para Portugal el resto. Ante la enormidad de estos acontecimientos ¿quién se ocupaba de un médico errante, un anatomista clandestino, un cirujano militar, un anciano que jugaba con compases y otro que tiraba piedras desde un peligroso edificio inclinado? No menos relevante fue la disputa en el comercio mundial, embrollos, litigios y disputas por la supremacía naval y el comercio marítimo. El dominio de los mares fue la base de la posterior grandeza de Inglaterra y el nacimiento del Imperio Británico. La pequeña ventaja que sacó de esto la medicina fue que las mercancías eran, principalmente, drogas. Los medicamentos era el cargo más ligero, más seguro y de mayor valor que podía llevar un barco. Dos ducados de clavo en las Molucas se podían vender en Londres por 400 ducados. Y se traficaba con canela de Ceylán (Sri Lanka); aloes y pimienta de Cochinchina (Vietnam y Camboya); jengibre y benjuí de Sumatra (Indonesia); nuez moscada y macis de Bando y alcanfor, almizcle y ruibarbo, de China; lo que hoy llamamos especias, pero en ese tiempo eran medicinas. Yerbas de Oriente que Razis y Avicena añadieran a los medicamentos de Dioscórides. También llegaba “momia” pulverizada, pedazos raros de cálculo, que eran formaciones pétreas de los intestinos de las cabras, y cuernos de narval, todo lo cual también se usaba en el tratamiento de las enfermedades. 119 En barcos de exploradores se traía café, té, tabaco y papas; el café y el té se usaban para curar la acidez y en el caso del tabaco, más de un médico de los siglos XVII y XVIII, escribió encendidos elogios sobre sus propiedades curativas, y las papas vendíanse por sumas fabulosas para curar enfermedades y la debilidad. Oro, plata y drogas eran los cargamentos más comunes en aquellos días, y también seres humanos. Las plantaciones ya funcionaban en el Nuevo Mundo y en 1502 llegaron a las Indias los primeros negros africanos. En cuanto a religión, Martin Lutero predicaba la Reforma Protestante y el siglo se ensangrentó con las guerras religiosas: se proscribía, torturaba y mataba, no por el cristianismo, como en tiempos de Carlomagno, sino por la libertad de creencias en el mismo seno del credo cristiano. En política, las intrigas maquiavélicas y la guerra se daban las manos ensangrentadas. En tanto, Solimán El Magnífico ponía sitio a Viena; pero para las casas reinantes europeas el peligro de este poderoso musulmán, que reinaba de Bagdad a Hungría, no les quitaba el sueño, metidos en sus propias intrigas. En Inglaterra, ocupaba el trono Enrique VIII, quien selló el destino de su país al romper con el papado y fundar su propia iglesia anglicana; le sucedió el tuberculoso Eduardo, luego María Tudor (“Bloody Mary”) y finalmente, después de múltiples rejuegos de intrigas, fue coronada su hija, Isabel I. En Francia reinaba el talentoso Francisco I, hecho prisionero y luego rescatado; le sucedió Enrique II, quien murió por la herida en un torneo de caballería; a éste le sucedieron los hijos de la florentina Catalina de Médicis. Carlos V de Alemania y I de España reinaba en ambos países, además de las vastísimas posesiones en América, Italia, Filipinas, Flandes. Reinó en la mitad de Europa y peleó contra la otra mitad. Sus tropas saquearon Roma, porque el Papa Alejandro VI le estafó en el pago de un recate y se salvó de ser colgado al salir huyendo del Vaticano. Ya viejo y enfermo, Carlos abdicó y cedió el trono, sus problemas y sus guerras a su hijo Felipe II, quien mandó su Armada Invencible contra Inglaterra, la que fue diezmada por un temporal en el Mar del Norte. 120 Hubo cuatro pandemias de gripe, la peste bubónica estalló violentamente en cuatro lugares y hubo una docena o más de epidemias menores. El tifo apareció en los campamentos de los ejércitos e hizo estragos también en los tribunales de justicia, de donde se propagó de las cárceles a los jueces, a los miembros del jurado y a los espectadores de los juicios, matando sin distinción de rango o dignidad. A estas sesiones de tribunales se les llamaron las “sesiones negras”. La difteria se propagaba por España y por las tierras a orillas del Rhin; cada año aumentaba el número de los que la viruela había marcado con sus huellas inconfundibles, y la pulmonía, que a mediados del siglo XX tomó proporciones alarmantes, tuvo entonces sus comienzos. El problema era que los médicos del siglo XVI, aunque habían estudiado en la universidad, no sabían en realidad lo que era una enfermedad más de lo que sabía el salvaje. Aprendían muchas teorías y uno que otro tratamiento eficaz, algún remedio valorable, algo útil sobre cirugía, pero, mezclado con todo, no faltaban las teorías falsas del pasado y éstas eran sus guías. Médicos eruditos se sentaban con gran dignidad en cámaras de consulta, sembradas de reliquias extravagantes, que habrían hecho las delicias de un emplumado hechicero primitivo; escudriñaban manuscritos amarillentos y dibujaban planos astrológicos, hacían sus diagnósticos y recetaban una medicina compuesta por cien ingredientes, sin que quizá nunca hayan visto a su paciente. Tales doctores no eran para la gente común, para la que bastaba con encargados de casas de baños, charlatanes ambulantes y viejas, y si fallaban, quedaba el altar ante el cual la esperanza, la oración y la fe aliviaban la mente y el sufrimiento como en los tiempos de Esculapio; aunque cuanto más grande era la fe, más aumentaban y se propagaban las enfermedades. Ni el médico, ni el cirujano ni el curandero sabían de la estructura humana. Ninguno conocía las bases de la fisiología, cómo circula la sangre y por qué el hombre respira; ni habían oído jamás de microbios. 121 El médico del siglo XVI carecía de conocimientos, pero su falta mayor fue el no tratar de adquirirlos; perfectamente feliz con admirar a las autoridades del pasado, con aquellos volúmenes recién adquiridos de Galeno, escritos trece siglos atrás, tenía primero que romper con ese pasado antes de que pudiera mirar al futuro. Era necesario un crítico que lo sacudiera y sembrara la semilla del descontento. El hombre destinado a esa misión, el iconoclasta, era Paracelso, quien nació en las montañas de Suiza, de padre alemán y madre suiza. Su padre era un médico, admirador de la naturaleza, quien puso a su hijo Teofrasto en honor al primer botánico, discípulo de Aristóteles. Cuando tenía diez años, su familia se mudó a Villach, Austria, región minera con fundiciones de hierro. Observando a los mineros aprendió los principios de la metalurgia y la química. Ingresó a la universidad de Ferrara, en Italia, donde aprendió lo mismo que todos los estudiantes de medicina de entonces. Teofrasto no pasaba, como el estudiante moderno, horas y horas en la sala de disección, en el laboratorio y en la cabecera del enfermo, sino que estudiaba las obras clásicas de Hipócrates, Galeno y Avicena; aprendía latín, leía a los poetas, gramáticos, geógrafos e historiadores de la antigüedad. En suma, una cultura clásica con algunos elementos de medicina. Empero, estaba destinado a convertirse en crítico. Teofrasto quería realidades. Estaba hecho de fibra rebelde, para luchar solo, para mandar y no para obedecer. Las aulas lo apresaron unos cuantos años y luego llegó la libertad. En el mundo había mucho que ver, que los antiguos no habían ni soñado. Para el caso, primero se deshizo de sus ropajes académicos y como simple viandante viajó de un lado a otro; algo extraordinario, un erudito que se mezclaba con gente común y la escuchaba: barberos, cirujanos, encargados de casas de baños, viejas llenas de experiencia, todos le confiaban su caudal de sabiduría práctica, cosas que los catedráticos en las aulas nunca oyeran. Muchas supersticiones, pero entremezcladas con erudición profunda, adquirida por medio de la observación hecha con ojos agudos. 122 Mientras viajaba y cambiaba sus ideas, también cambiaba sus modales y lenguaje. Encontró que el habla tosca y simple era de su gusto y que la compañía vulgar en las tabernas era más agradable que los caballeros letrados. Paracelso se convirtió en un ser ordinario y agriado que no discutía, sino que luchaba para demostrar a los eruditos refinados que vivían en la falsedad. No escribía en latín sino en alemán para que le entendieran lo que realmente era la enfermedad y cómo aplicar el tratamiento adecuado. Sin embargo, no obstante su sentido crítico, Paracelso era un producto del siglo XVI: creía en la astrología, en los espíritus y en salamandras que andaban sobre el fuego sin quemarse. Tenía una mezcla de sentido común, don de observación y misticismo absurdo. Se aceptaba entonces que para curar una herida, había que aplicar el ungüento, no a la herida, sino a la hoja del arma que la había causado. Paracelso observó que, efectivamente, funcionaba el tratamiento y las heridas se curaban mejor así. Pero creyó en una fuerza sobrenatural que irradiaba del arma a la herida. Su observación era correcta pero su teoría equivocada. Los ungüentos de aquella época estaban hechos de elementos asquerosos: trizas de animales podridos y estiércol. Por eso, era mejor no aplicarlos a las heridas. Comenzó a prescribir medicamentos a base de minerales, en lugar de las yerbas galénicas. Un siglo más tarde, esto dio lugar a un conflicto entre los médicos fieles a las yerbas galénicas y los seguidores de Paracelso. Las yerbas en general no servían para nada, pero en cambio eran inofensivas, mientras que los minerales eran muchas veces eficaces, pero en ocasiones podían ser venenosos y su uso excesivo era capaz de causar grandes males. Pero la introducción de nuevos métodos de tratamiento médico le hizo un héroe de la medicina; su gran contribución se basa en su crítica de las autoridades, que rompiera con el pasado e inclusive, sus nuevos medicamentos ayudaron a llevar esto a cabo. Esgrimiendo el arma de la palabra escrita, iba a luchar contra las autoridades del pasado, hasta desvanecerlas, con la excepción de Hipócrates, que era su ídolo adorado. 123 Los badulaques con alma de esclavo de la medicina, los graves doctores que creían que la verdad únicamente estaba en las doctrinas tradicionales, vieron cómo un hombre inteligente, que confiaba en sus sentidos y su propia razón, llevaba a cabo la tarea de solucionar los problemas de la medicina. Publicar no era fácil, pero por un tiempo, Paracelso corrió con buena fortuna. Se instaló en Estrasburgo y su fama se extendió a Basilea. Un rico impresor, Frobenio, había sufrido de dolores en un pie y un médico dictaminó cortar la pierna. El paciente decidió consultar al famoso médico de Estrasburgo y le libró de los dolores con su tratamiento. El impresor le publicó sus libros, consiguió el cargo de médico de la ciudad de Basilea e ingresó como maestro a la universidad. Allí comenzó por decirles a los doctores lo que pensaba de ellos en un folleto escrito en alemán, donde decía: “¿Quién es el que no sabe que los doctores de hoy en día cometen equivocaciones espantosas y causan grandes daños a los pacientes?” y afirmaba tajante: “Yo no hago como los otros autores de libros de medicina, que componen tales libros de extractos de Hipócrates y Galeno, sino que con afán sin fin, los creo nuevos sobre la base de la experiencia, maestra suprema de todas las cosas. Si yo quiero probar algo, no trato de hacerlo a base de citar autoridades en la materia, sino por medio de la observación, de pruebas y de argumentos…” El folleto fue un bombazo que explotó en los sosegados recintos de la universidad de Basilea. Los doctores decidieron expulsar a este charlatán camorrista, pero Paracelso se quedó un tiempo y lo peor: impartió sus clases en alemán. Provocador, retó a las autoridades del pasado y se querelló con sus discípulos. Proclamó que él, Paracelso, era el único que sabía medicina y conocía la senda de la verdad. “Todas las universidades –afirmó- poseen menos experiencia que mi barba; la pelusa de mi cogote es más letrada”. Grosero, ordinario, egoísta, megalómano, agresivo y fanfarrón, pero mezclado con sus bufonadas había sabiduría profunda. Durante su corto paso por la universidad, los estudiantes no supieron aprovechar su enseñanza ni el verdadero sentido de sus palabras: se rieron, lo ridiculizaron y lo satirizaron con un poema 124 procaz y difamatorio, al estilo de la época, clavado en la puerta de su clase. Paracelso pidió a las autoridades municipales que le protegieran de sus propios estudiantes. Pero trató a los jueces con el mismo desprecio que a los catedráticos: él era el gran Paracelso y los demás unos seres estúpidos e inútiles. Eso creía sinceramente y se llenó de enemigos. Se dedicó a escribir y murió a los 48 años. Sus numerosos oponentes difundieron la versión de que fue asesinado en una pendencia de borrachos. A nadie le importó que en 1541 muriese un hombre vulgar y grosero, que se jactaba ante sus discípulos y se mofaba de sus superiores. A nadie le importó que el primero de los médicos modernos feneciera. Tenía el espíritu de la verdad, de la observación, de la independencia, pero murió totalmente incomprendido. 125 CAPÍTULO XVII Vesalio, el observador Nacido en 1514 -cuando Paracelso tenía 21 años- Andrés Vesalio se aficionó desde niño a un pasatiempo que para su época se le tenía por muy extraño: hacía la disección de ratones, ranas, perros y gatos. Hurgaba para ver qué había dentro de ellos. Tenía sed de saber y desentrañar los secretos de la naturaleza. Fue hijo de un boticario de la corte imperial del Emperador Carlos V, originario de la ciudad de Wessel, de donde tomó su apellido, latinizado: Vesalio. En el año 1533, en París, se enseñaba anatomía, no a base de disecciones sino como la impartía en la Edad Media el doctor Mondino de Suzzi, conocido como Mundinus. Antes de la era cristiana, el estudio de la anatomía había nacido y muerto en Alejandría, con Herófilo. Galeno escribió un libro de anatomía muy complicado, pero por prohibiciones religiosas, nunca diseccionó un cuerpo humano y sólo trabajó con cerdos, bueyes y monos. Pero Galeno no admitió que nunca diseccionó un cuerpo humano, y al traducirlo los árabes, no dejaron duda que los órganos que describió pertenecían a hombres y que la forma y descripción eran correctas. Durante mil 300 años, las descripciones de Galeno fueron tomadas sin reserva por los doctores europeos. Pero Mundinus llegó a tener el atrevimiento de que una disección, una demostración práctica de vez en cuando, hacía que el conocimiento se grabara mejor en el estudiante. Y a principios del siglo XIV empezaron a hacerse las primeras disecciones humanas, desde los tiempos de Herófilo de Alejandría. Se utilizaban cuerpos de criminales ejecutados, a lo más, uno o dos en todo un año. El profesor de anatomía se sentaba en una plataforma elevada y frente a él, los discípulos. A los pies del maestro estaba el cadáver y al lado un barbero cirujano. El profesor leía el libro de Galeno y 126 a medida que nombraba las diferentes partes del cuerpo, el barbero señalaba. En la época de Mundinus, el cursillo -que no era una disección- se reducía a cuatro clases. Hoy día, un estudiante se pasa cuatro horas diarias en la sala de disección en todo el año escolar. Así continuaba enseñándose en París, cuando llegó Vesalio y calificó la disección que presenció como “un rito execrable”. No era una disección sino, simplemente, una farsa. Vesalio se vio obligado a estudiar como todos, pero él quería estudiar de un modo diferente. Quería hacer lo que nadie había hecho en medicina. Quería especializarse, dedicar la mayor parte del tiempo a un tema: la anatomía, y que haría todo lo posible para que la disección, la descripción y la comprensión del cuerpo humano llegaran a una perfección, igual como los antiguos. Al principio, Vesalio creyó que Galeno realmente se refería a la anatomía humana en sus descripciones. Cuando más tarde se enteró que Galeno nunca había diseccionado a humanos, tal descubrimiento dio origen a la crisis que decidió el curso de su vida. Desde muy joven, junto con otros estudiantes contagiados por su entusiasmo, iba en busca de huesos en los cementerios. Los ataúdes se hacían de madera que se pudría fácilmente. Por lo mismo, periódicamente aparecían cráneos y huesos de brazos y piernas en la superficie. Vesalio llegó a conocer tan a fondo los huesos, que con los ojos vendados los reconocía por el tacto. Pero no tuvo oportunidad de conocer los órganos, ni los músculos, ni los nervios o los vasos sanguíneos. En 1536, la guerra de Francia contra España y Alemania interrumpió los estudios de Vesalio en París y tuvo que continuarlos en Lovaina. Allí tuvo lugar un incidente curioso: Vesalio llegó a las horcas en las afueras de la ciudad para robar el esqueleto de un convicto que habían ahorcado y dejado colgando de acuerdo con la costumbre, para ejemplo y advertencia a los malhechores. Si le hubieran sorprendido, no hay duda que hubiese corrido la misma suerte. Pasó un año en Lovaina y luego en Venecia, donde encontró a un paisano, Juan Calcar, discípulo de Tiziano, y pintaba con tal maestría, que sus obras podían confundirse con las de su maestro. 127 Ambos fueron juntos a Padua, en cuya universidad Vesalio concluyó sus estudios. Al día siguiente de graduarse como doctor, lo nombraron profesor de cirugía y anatomía, a los 23 años de edad. Al año siguiente, en 1538, para ayudar a sus estudiantes, publicó su primer libro de anatomía, con seis grandes láminas representando el esqueleto, los vasos sanguíneos y los diferentes órganos. Su amigo Calcar había hecho los dibujos. Lo curioso de esos dibujos es que la anatomía era igual a la descrita por Galeno: el esternón tenía siete segmentos, el bazo era oblongo y el hígado tenía siete lóbulos. Era imposible que Vesalio hubiera visto tales estructuras en el cuerpo humano, de la manera como las describía. ¿Mas quién era él para comparar su corto aprendizaje con la sabiduría del maestro, la gran autoridad, Galeno? Vesalio podía estar equivocado; Galeno, jamás. En la medida que seguía practicando disecciones, con cuerpos obtenidos en secreto, más grande era su sorpresa y su perplejidad. En todos los cuerpos estudiados, las estructuras de los órganos no eran como Galeno las describía. Un día del año 1541 encontró la respuesta. Vesalio estaba diseccionando un mono y en una de las vértebras de la espina dorsal vio que el hueso se proyectaba hacia afuera, cosa que no había podido hallar en los humanos, pero en cambio era exactamente igual a como Galeno las había descrito. Dedujo que Galeno no había hecho disección de seres humanos, sino de animales. Durante más de un milenio, los médicos y hombres de ciencia no habían visto con sus propios ojos, sino que habían estado cegados por el deslumbrante prestigio de Galeno. ¡Era ridículo! Había querido resucitar la gran ciencia anatómica de Galeno y durante todo este tiempo, él sabía más anatomía humana que el mismo Galeno. A partir de ahí, todo su entusiasmo se dirigió a un nuevo objetivo: dar a conocer la verdadera anatomía humana. Su celo se incrementó más y más, con Calcar a su lado, para hacer los dibujos y grabarlos en madera. Disecó, escribió, describió. Un año y medio de actividad febril, y la gran anatomía estaba lista para la imprenta. 128 Y se fue a Basilea, el centro industrial de los impresores; cruzó los Alpes, con mulas que llevaban en lomos las planchas de los grabados, y con ellas iba Vesalio, quien inspeccionó cada paso de la impresión. En junio de 1543, apareció completo el gran libro: De Fabrica Humani Corporis, de 663 páginas y más de 300 grabados. Vesalio tenía 28 años y ya había hecho su obra. En los 21 años de vida que le quedaban no hizo nada más sobre anatomía. De ahí en adelante habría reposo para él, que había osado rebelarse contra el ídolo. Los médicos eruditos y los catedráticos de anatomía lo difamaron. Si la anatomía del hombre no era tal como Galeno la describiera, entonces era que la anatomía del hombre había cambiado desde los tiempos de Galeno. ¡Ciertamente, es extraordinario cómo los hombres se empeñan en refutar los hechos irrefutables! Esto no fue lo peor: sus discípulos lo abandonaron, sus colegas le retiraron su amistad y las autoridades le pusieron obstáculos en su camino. Lleno de indignación, Vesalio quemó sus manuscritos, se fue de Padua, abandonó la anatomía y aceptó el cargo de médico de la corte de Carlos V. Quizá se precipitó. Vesalio estaba enterrado en vida en su nuevo cargo, pero muchos empezaron a mirarlo tímidamente, pensando si acaso por casualidad no estaría él en lo cierto… y hallaron que si lo estaba. Sin dar crédito a Vesalio, tomaron su misma ruta, donde él la había dejado. Muy pronto Vesalio no fue más que un hombre, médico cortesano retirado, muerto para la medicina. En 1563 dejó la corte y fue a Venecia. De ahí, sin que nunca se supiera por qué, embarcó a Palestina. A toda prisa regresó en 1564, por la invitación para retomar su clase en Padua. Murió en el camino. 129 CAPÍTULO XVIII Paré, el experimentador El rey Enrique II, de la casa de Valois, reinaba en 1559 en Francia. Era afecto a cabalgar, practicar la esgrima y a los torneos de caballería. Era atlético y gustaba impresionar a las damas de la corte. Había firmado la paz con España y Alemania. Daría la mano de su hija Isabel al rey de España y la de su hermana al Duque de Saboya. Para festejar esos acontecimientos se programaron festejos, bailes, cacerías y justas caballerescas. El rey retó a Gabriel, conde de Montgomery, Señor de Lorges, Teniente de la Guardia Escocesa. Nunca se pudo saber por qué Montgomery acometió con tanta decisión al rey, en lugar de permitir ser derribado y dejar al monarca recibir los aplausos. El caso es que acertó al casco de Enrique, la lanza se astilló y un trozo entró por la visera, atravesó un ojo y penetró en el cerebro. Alejandro Dumas, el célebre novelista del siglo XIX, relata el incidente en una de sus novelas. Se llamó de inmediato al cirujano real, Ambrosio Paré, quien a su vez pidió llamar de urgencia a Andrés Vesalio. Éste, prestado por la corte de España, cabalgó noche y día hasta llegar a París. Reconoció al rey. Pidió que le llevaran las cabezas de dos maleantes ejecutados; y en la misma cámara del rey, él y Paré diseccionaron las cabezas para tener la precisión anatómica necesaria para la operación, pero el rey murió de una infección del cerebro. Dumas era, al fin novelista, muy imaginativo. En sus entretenidas novelas frecuentemente, como recurso dramático, inventaba sucesos históricos ficticios. Pero no deja de ser significativo que Paré estuviera al tanto de los conocimientos anatómicos de Vesalio. Es un hecho que Paré aplicó a la cirugía la anatomía descrita por Vesalio y significó grandes adelantos en el campo quirúrgico. Cuando Paré comenzó a dedicarse a la cirugía, ésta era una profesión 130 degradante, pero cuando la dejó, ya era una rama digna y útil de la medicina. Él fue el primero que comenzó a desvanecer el prejuicio instituido por los árabes, que reducía al cirujano a simple sirviente, infinitamente inferior al médico. Paré era muy diferente a Paracelso y Vesalio. Éstos eran hombres instruidos y educados. Ambrosio Paré era simplemente un barbero cirujano. Nació en 1510 y de joven trabajó de aprendiz en una barbería, donde aprendió a cortar el cabello, afeitar y asimismo, a sacar muelas, hacer sangrías y vendar heridas. Después fue a París a trabajar en el gran hospital del Hotel Dieu. El recinto no era sino un edificio de piedra, mal iluminado por ventanas estrechas y polvorientas, con grandes salas con filas de camas de lado a lado, cubiertas por un dosel. Era un refugio para pobres y metían a dos, tres y hasta cuatro y cinco pacientes en una cama, sin cuidado de las enfermedades que pudieran tener; ni los vestíbulos se salvaban de ser ocupados y sobre haces de paja se alojaba a otros enfermos, hombres, mujeres y niños. Las enfermeras eran Damas de la Caridad, sin estudio alguno de medicina y que desarrollaban su trabajo por amor a Dios. La suciedad era indescriptible, estaban invadidos de parásitos y por el olor más insoportable de inmundicia, enfermedad y carne podrida. La única sala de operaciones se ubicaba en cualquier rincón, algún cuartucho o un vestíbulo mal iluminado. Allí Paré estudió, aprendió a vendar heridas, entablillar huesos rotos y donde alguna que otra vez le cortaba una pierna o un brazo a algún desgraciado a quien sujetaban unos hombres forzudos y que daba alaridos espantosos. Muy pocas eran las probabilidades de que pudieran recobrar la salud, ya que la infección los mataba pese a todos los esfuerzos. En 1536, la misma guerra que obligó a Vesalio a salir de París, hizo que Paré ingresara en el ejército. Acompañó al mariscal Montejan en el sitio de Turín, en calidad de cirujano militar. En esa campaña hizo Paré su primera gran innovación acerca del tratamiento de las heridas por arma de fuego, que eran una novedad en la guerra. El arcabuz, que disparaba balas del tamaño de una 131 nuez, causaba heridas horribles, mientras que la espada, la lanza y el machete causaban heridas abiertas, limpias, que en general sólo se infectaban levemente. Pero la herida de arma de fuego era profunda y estrecha, y con la bala entraban trozos de tela y suciedad y se infectaban en gran manera. El erudito más importante de la época sobre cirugía era Juan di Vigo, el médico del Papa Julio II, quien afirmaba que las heridas de arma de fuego estaban envenenadas por la pólvora. Los árabes dijeron muchos siglos antes que “las heridas que no se curan con el hierro, se curan con el fuego”, que si el cirujano no podía aliviar con el bisturí, debía usar el cauterio. Por tal teoría, la primera cura sobre ellas consistía en derramar aceite hirviendo. Paré relata la primera vez que utilizó los métodos de esa época: “En esto, todos los soldados que estaban en el castillo, al ver cómo los nuestros atacaban con gran furor, hacían todo lo que podían por defenderse y mataban y herían a muchos de nuestros soldados con picas, arcabuces y piedras, y así era mucho el trabajo que se preparaba para los cirujanos. Yo era entonces un soldado sin experiencia alguna y nunca había visto aplicar las primeras curas a las heridas de armas de fuego, si bien había leído en Juan di Vigo que las heridas de arma de fuego eran heridas envenenadas a causa de la pólvora y que debían curarse cauterizándolas con aceite de sauco caliente hasta abrasar, en el que debía mezclarse un poco de teriaca, y para estar seguro de no errar antes de usar el aceite, sabiendo que producía gran dolor en el paciente, quería primero saber cómo hacían los otros cirujanos en la primera cura; así, me armé del valor necesario para hacer lo que ellos hacían. Finalmente se terminó mi provisión de aceite y me vi obligado a aplicar en su lugar un digestivo compuesto de yemas de huevos, aceite de rosas y trementina. Aquella noche apenas si pude dormir lleno de temor de que al día siguiente iba a encontrar a los heridos a quienes no había aplicado el cauterio, muertos o envenenados, lo cual fue causa que me levantara muy temprano para ir a verlos y, muy en contra de lo que me esperaba, encontré que aquellos a quienes no había aplicado el aceite, sufrían muy poco dolor, tenían las heridas sin inflamación 132 alguna y habían descansado relativamente bien durante la noche, mientras que a los otros a quienes había aplicado el aceite hirviendo estaban febriles, con grandes dolores y con las heridas inflamadas. Entonces resolví que nunca volvería a quemar de manera tan cruel a los pobres heridos de arma de fuego”. Ambrosio Paré era un cirujano extraordinario para su época, que podía hacer lo que pocos en su oficio: confiar en su propia inteligencia y razón, prescindiendo de las recetas que las autoridades habían sentado. No le importó lo que Juan di Vigo, médico del Papa, pudiera decir. Él vio con sus propios ojos y decidió nunca volver a quemar de manera tan cruel a pobres heridos. Esta compasión llevó a Paré a crear muchos otros métodos importantes en cirugía. Reintrodujo la ligadura para parar la hemorragia, que los romanos ya habían usado muchos siglos antes. En su tiempo, los cirujanos paraban la hemorragia con hierros candentes que abrasaban la carne y producían heridas dolorosas que tardaban mucho en curarse, mientras que Paré usaba bramantes con los que ligaba los extremos de los vasos sanguíneos, mismos que usan los cirujanos hoy en día. Usó prótesis, es decir, ojos, piernas y brazos artificiales de gran perfección, que fueron algunas contribuciones de Paré a la cirugía. Pero las más importantes las hizo a la anatomía que había descrito Vesalio. Con el conocimiento de la anatomía, un nuevo campo se abría ante el cirujano y la cirugía había dejado de ser un oficio, ya que sabiendo qué había debajo del bisturí, el cirujano podía planear las operaciones de modo inteligente y variarlas de acuerdo con las necesidades del momento. Paré transformó la cirugía en un arte de gran habilidad y así permaneció todo un siglo. Introdujo también la implantación de dientes postizos. Ordinariamente, la extracción de dientes se hacía con unos instrumentos llamados pelícanos y llaves, que atenazaban el diente enfermo y uno o dos en perfecto estado; era una forma brutal de dentistería, pero era la única en ese tiempo. Para cubrir el hueco se ponían algunas veces dientes artificiales de hueso o de marfil, sujetos con alambre. 133 El método de implantación de Paré era de arrancar el diente enfermo e insertar en la herida un diente sano, arrancado de algún desgraciado dispuesto a vender su diente. La pieza así colocada comenzaba a adherirse a la mandíbula y la mayoría de las veces duraba varios años. Paré hizo de la cirugía una profesión respetable y la enseñanza de este arte tomó cada vez más importancia en la instrucción médica. La distancia entre cirujanos de toga larga y toga corta iba desapareciendo en la medida que la cirugía se convirtió en una profesión respetable. Paré era un hombre que estaba en su ambiente, tanto en el campo de batalla, como en el campamento y también en medio de las intrigas de una corte refinada; vivió adorado de los simples soldados y respetado por los reyes. Su afán era el mismo que ha inspirado a los médicos auténticamente grandes: el deseo de ayudar, de curar, de librar del sufrimiento a sus semejantes. Paré era un luchador de fibra dura, pero no se avergonzaba de dar muestras de gentileza y humildad como lo demuestran claramente estas palabras, con que terminaba los casos a su cuidado: “Yo cuidé de sus heridas y Dios lo curó”. Algo importante que decir de Paré: fue el primero, en la medicina moderna, en hacer experimentos y aún más importante, el primero en hacer experimentos con control. Un ejemplo sería el siguiente: Estando en el ejército, le llamaron para que atendiera un paciente con quemaduras muy graves y cuando iba a la tienda de abastecimientos en busca de un ungüento curativo, en el camino se encontró con una vieja de las muchas que pululaban entre los seguidores del ejército. Le dijo esta vieja que la mejor manera de curar una quemadura era aplicando sobre la herida cebolla picada, y Paré, que siempre prestaba atención a los consejos de los demás, puso a prueba lo de la cebolla. La cara del herido se curó y el tratamiento parecía eficaz. Pero un hombre que no poseyera, como Paré, el don precioso del escepticismo, hubiera dicho: “La cebolla cura las quemaduras”. Por este tipo de razonamiento, desde los tiempos primitivos, la medicina ha llevado la carga de los medicamentos inútiles. Pero Paré se hizo la pregunta que hacía de él un hombre de ciencia: “¿No pudiera 134 ser que la herida se hubiese curado con la misma rapidez que se curó sin habérsele aplicado la cebolla? ¿Es que la cebolla ayudó a la curación o es que la herida se curó a pesar de la cebolla?”. Y para hallar la respuesta llevó al cabo un experimento. Al poco tiempo acudió a él un soldado con la cara quemada en los dos lados y Paré puso cebolla picada en una mejilla y nada en la otra, que era el control, la medida de comparación, y encontró que el lado de la cebolla se había curado más de prisa que el otro. Así, con evidencia experimental indudable, probó que tal tratamiento era eficaz. Otro de los experimentos de Paré nos da una idea del uso de los medicamentos en la época. Había cuatro medicamentos que inspiraban gran confianza a los médicos: la teriaca (formulado a base de carne de víbora y 63 otros ingredientes, ninguno con el menor efecto medicinal), luego “momia” pulverizada de Egipto, para las heridas; cuerno de unicornio, para descubrir venenos en los vinos y una piedra llamada bezoar, como antídoto para los venenos. Paré escribió demostrando la inutilidad de la “momia” y, como cirujano en jefe del rey, dijo a su Majestad que el cuerno de unicornio que el catador echaba en el vino real no tenía el menor valor, y probó que el bezoar no era antídoto contra los venenos. Una leyenda decía que el bezoar era una lágrima cristalizada de ciervo que había sido mordido por una serpiente, pero en realidad era un cálculo biliar en el estómago e intestinos de cabras. No tenía el menor valor medicinal, pero en esa época se creía firmemente que esa piedra, en caso de envenenamiento, debía tragarse y anulaba el veneno. Lo había hecho mucha gente que se creía envenenada y habíase curado. Mas Paré hizo la siguiente pregunta: “¿Es que estaban realmente envenenados o sólo lo imaginaban?” El rey Carlos IX, quien estaba tan marcado por la viruela, que tenía la nariz dividida en dos partes, poseía un bezoar valiosísimo y que él tenía en gran estima, y Paré sugirió, para probar si realmente era o no un antídoto, se hiciera el siguiente experimento: probar la piedra en un condenado a muerte y a quien se le hubiera previamente administrado veneno. El rey mandó buscar a su Preboste y le preguntó si tenía un preso en tales condiciones y el funcionario le dijo que había un cocinero que por haber robado dos bandejas de 135 plata de su amo, y que de acuerdo con la costumbre cruel de aquel tiempo, iba a ser ahorcado. “El rey –relata Paré– dijo al Preboste que quería hacer un experimento con una piedra que, según se decía, era buena contra el veneno y que le preguntara al cocinero si se avendría a ingerir cierto veneno y que inmediatamente se le daría el antídoto, a lo cual el cocinero accedió con la mejor voluntad, diciendo que prefería morir de veneno en la prisión, antes que lo ahorcaran a la vista de todos. El prisionero ingirió el veneno y se tragó la piedra y murió siete horas después. Se le entregó la piedra al rey y éste la tiró al fuego”. El método de experimento con control, aunque sin usar seres humanos, es el que se acostumbra hoy en día para probar la eficacia de los medicamentos que utiliza el médico moderno. De no ser por el espíritu científico y los resultados prácticos que han surgido de este método, se nos administrarían hoy en día horribles mezcolanzas inútiles, leeríamos nuestro destino en las estrellas y nos retorceríamos de dolor mientras nos mutilaba un barbero cirujano que no sabría nada de anatomía. SÉPTIMA PARTE La ciencia de la medicina Las supersticiones de la medicina La práctica de la medicina 139 CAPÍTULO XIX La ciencia de la medicina En 1581, cuando tenía 17 años, Galileo Galilei fue a Pisa a estudiar medicina. Su padre temía que la marcada afición a las matemáticas de su hijo adolescente le hiciera perder el interés en la medicina; le prohibió estudiarlas y le ordenó que no pensara siquiera en tal tema durante su estancia en la universidad. Muchacho devoto y cumplido, Galileo estaba sentado un día en la catedral de Pisa; comenzó a observar una lámpara que se balanceaba colgada de una cadena, con típico movimiento pendular. Galileo no pudo evitar ser capturado por ese movimiento y observarlo; uno, dos, tres, cuatro. El impulso empezaba a disminuir; cinco, seis, siete, ocho. Galileo comenzó a tomarse el pulso: nueve, diez, once, doce y notó que péndulo y pulso iban al unísono: tantas oscilaciones, tantas pulsaciones. Recordó la prohibición de pensar en matemáticas. Pero tenía que ser muy importante saber que el mismo número de oscilaciones coincidían con el mismo número de pulsaciones, a pesar que la distancia de aquellas disminuía más y más. Nadie había sabido antes que la frecuencia de las oscilaciones del péndulo era en gran manera independiente de la distancia a que se desplazaba. Siguió estudiando medicina, pero las matemáticas prohibidas le salían otra vez al paso. Por casualidad oyó una conferencia sobre geometría. El tema le resultó fascinante: por medio de las matemáticas se podían probar hechos y medirse cosas con completa exactitud; comparada con las matemáticas, la medicina, el curar enfermedades, era una ciencia confusa e incierta. Con aprensión, el padre cedió al entusiasmo y autorizó a su hijo dejar la medicina y emprender el estudio de las matemáticas, con lo que la ciencia se benefició enormemente con este cambio. Galileo descubrió varios principios de la física, la ley del péndulo, la de la 140 caída de los cuerpos y la del movimiento de los proyectiles; mejoró el telescopio, inventó el microscopio y el termómetro. Pero lo más importante fue su método de estudio: determinar los fenómenos de la naturaleza por la medición, de atenerse a pruebas matemáticas en lugar de sujetarse a conjeturas vagas y muchas veces equivocadas. Resulta paradójico decir que fue mucha suerte para la medicina que un gran hombre desertara de sus filas, pero es cierto en el caso específico de Galileo. Cuando un médico toma la temperatura de su paciente, cuanta sus pulsaciones y respiraciones, determina la presión de la sangre en las arterias, lo pesa y lleva al cabo cálculos precisos que hacen de la medicina una ciencia mucho más exacta de lo que era en el pasado, lo hace siguiendo los métodos de Galileo. Hasta entonces, la ciencia médica seguía solamente dos métodos: el de Vesalio, cuando en sus disecciones observaba y describía, y el de Paré, cuando experimentaba con medicamentos, ensayando y comparando. En el siglo XVII entra en acción el tercero, de Galileo, basado en las mediciones y la prueba matemática. El primer médico en utilizar la metodología galileana fue Santorio Santorio, conocido como Sanctorius. En 1582 se graduó en la universidad de Padua y ocupó varios cargos de importancia, como médico de la corte en Polonia, catedrático en Padua, y finalmente se retiró a Venecia a practicar la medicina privada y llevar a cabo estudios científicos que mucho le entusiasmaban. Muchos siglos antes se sabía que la enfermedad va acompañada de fiebre, pero nadie había medido ese aumento de fiebre ni se sabía que en salud, el cuerpo humano mantiene una temperatura constante. Santorio fue el primer médico que usó el termómetro para medir la temperatura del organismo, y su termómetro, muy diferente al que el médico hoy se saca del bolsillo, se componía de un tubo de cristal retorcido que terminaba en una forma de huevo en su extremo superior y cuyo extremo inferior abierto se introducía en un receptáculo lleno de agua. El paciente se introducía el huevo en la boca y el aire en el interior del tubo, al calentarse, se dilataba y 141 escapaba por el agua y cuando ya no salía más aire, se sacaba el huevo de la boca, se dejaba enfriar el tubo y el aire, al enfriarse, se contraía y entraba agua dentro del tubo; la altura a que llegaba el agua era la medida del aire escapado del tubo y por consiguiente, de la temperatura concentrada en el huevo, es decir, la del paciente que lo tenía en la boca. Durante muchos siglos los médicos habían tomado el pulso de los pacientes y habían discernido acerca de la enfermedad de acuerdo con su fuerza y regularidad, pero ninguno había contado sus pulsaciones. Galileo, lo que hizo fue calcular la oscilación del péndulo en relación con el pulso. Santorio fue el primero que contó el pulso; no usaba el reloj, inventado en 1510, pero a principios del siglo XVII no tenía todavía minutero; Santorio usaba un péndulo, cuyas oscilaciones graduaba hasta llegar al unísono con el pulso del paciente. Medía las pulsaciones a tantas por centímetro; hoy día, reloj en mano, se miden por minuto. Santorio llevó al cabo varios experimentos acerca del sistema de medidas y uno de los más famosos es sobre el peso del cuerpo humano: del techo de su comedor tenía suspendida una pesa romana de la que colgaba su silla; al tiempo que comía también se pesaba y ahí permanecía después hora tras hora para observar cómo perdía peso debido a la transpiración insensible. Para los métodos modernos, los sistemas de Santorio eran muy rudimentarios, pero los principios metodológicos son los mismos en los procesos refinados de la ciencia moderna; el principio de medir y pesar, de expresar los hechos con cifras, expresarlos objetivamente. En el siglo XVII este método dio lugar a uno de los descubrimientos científicos más importantes en la medicina: el mecanismo del corazón. El inglés William Harvey demostró que el corazón aspira la sangre y que ésta circula por los vasos sanguíneos. Harvey descubrió estos hechos por medio de la observación, demostró que así era por medio de la experimentación y lo probó por medio de las matemáticas: los tres grandes métodos científicos. En la antigüedad había diversas teorías sobre el funcionamiento de los órganos. Según Galeno, el hígado era el centro del sistema sanguíneo y la comida, que iba a parar al hígado, se transformaba 142 de una forma misteriosa en una sustancia igualmente misteriosa llamada “espíritus naturales” y la sangre que los contenía fluía del hígado, aunque fluir no significa lo que hoy día, sino que más bien, la sangre, lentamente, como el subir de una marea, del hígado se repartía a todo el organismo y así distribuía los “espíritus naturales”. En el cerebro, tales espíritus se transformaban en “espíritus animales” y en tal forma recorrían los nervios hasta volver a introducirse en las venas. Las arterias latían a través de todo el organismo cada vez que el corazón, a su vez, latía; pero el latido del corazón, que podía percibirse contra las costillas, era debido, según se aceptaba entonces, a que se dilataba igual que las arterias. Se sabía que el corazón tenía cuatro cámaras, dos en el lado izquierdo y otras dos en el derecho y que con éstas se comunicaban las venas que contenían sangre negra, azulada, mientras que con las del lado izquierdo, comunicaban las arterias que contenían sangre color rojo brillante. En la pared que dividía los dos lados del corazón había, según Galeno, unos poros minúsculos a través de los cuales la sangre azulada y la roja se mezclaban. Nunca se le ocurrió a Galeno que el corazón era una bomba aspirante-impelente y, como Aristóteles, lo consideraba una especie de batidora y como una hornaza que calentaba sangre y estimulaba la creación de “espíritus vitales”. Los pulmones eran una especie de ventiladores donde la sangre se enfriaba. Esta teoría de Galeno era la base sobre la que se apoyaba la práctica antigua de la sangría, que perder sangre era bueno para el tratamiento de las enfermedades. Esta creencia tuvo su origen en los pueblos primitivos y mereció gran aceptación debido a teorías erróneas. Se practicó desde la antigüedad y en forma intensa de los siglos XV al XVIII y, tristemente, ya avanzado el siglo XIX. Convencidos de la veracidad de las teorías de Galeno, creían que la sangría liberaba al cuerpo de “sangre mala” y que la buena que se formaba sustituía a la otra. Hubo una época en que la sangría era el procedimiento en uso más común para tratar de curar las enfermedades. En la novela picaresca Gil Blas de Santillana, se describe al “doctor Sangrado”. La historia contada por el francés Lesage se basa en hechos reales de la época. En el siglo XVII, un médico famoso de 143 París, llamado Guy Patin, escribió que habíase sangrado a sí mismo siete veces a causa de un resfriado de cabeza que sufría, y veinte a su hijo en el curso de pocos días. Y este caso no era excepcional. La historia del descubrimiento de la circulación de la sangre nos lleva a la Padua de Vesalio y de Santorio. Después de graduarse en Cambridge, William Harvey fue a estudiar medicina a la universidad de Padua y en 1602 se graduó. Allí obtuvo lo que ninguna otra universidad podía darle, un verdadero amor por la observación anatómica. Quizá leyó a Vesalio, en escritos donde daba por buena la idea de Galeno acerca de los poros minúsculos que trasvasaban la sangre de un ventrículo a otro, aunque se podría suponer que Vesalio sospechaba algo, que no podía atreverse a plantear, por los peligros que implicaba. Otro médico, el español Miguel Servet, conocido como Servetius, menos prudente que Vesalio, publicó su descubrimiento de que la sangre pasaba del lado derecho al izquierdo, no a través de los famosos poros, sino pasando por los pulmones; y no se le ocurrió nada mejor que imprimirlo en un libro en que trataba lo que según él, eran errores religiosos y entre éstos enumeraba uno que era la equivocación de Galeno. Miguel Servet murió en la hoguera en 1553. El descubrimiento de Servet no ponía en claro el mecanismo del corazón, lo que estaba reservado a Harvey, quien después de doctorarse regresó a Londres a practicar la medicina. En esos años, Londres tenía poco menos de 250 mil habitantes y era un lugar predilecto para la peste bubónica. Epidemia tras epidemia tenía a la gente en la mayor tortura, hasta que llegó la peor de todas, en 1665, un año antes en que gran parte de la ciudad fuera destruida por un incendio. Entre visita y visita a sus pacientes, Harvey continuaba sus estudios de anatomía, que había empezado en Padua y cuyo interés principal estaba en el corazón. Harvey veía cómo se movía el corazón en peces, tortugas y ranas. Algo había en ese órgano que difería de las descripciones de Galeno y Aristóteles. Se hizo una pregunta: Si el corazón expele la sangre ¿Cómo es que la sangre vuelve al corazón cuando éste deja de contraerse? Era 144 necesario hacer un experimento y Harvey ató una cuerda alrededor del antebrazo de un hombre, comprimiéndolo lo bastante para que la sangre no pudiera fluir a las venas, pero sí a las arterias. Con cada latido del corazón la sangre afluía al brazo y las venas de la mano se distendían y el brazo se hinchaba, mientras que las venas encima de la cuerda, habían desaparecido. El experimento demostraba que, sin lugar a dudas, la sangre fluía del corazón a las arterias, pero que no volvía al corazón a través de las mismas cuando el corazón dejaba de contraerse, sino que iba de las arterias a las venas. Pero no bastaba para dar respuesta a todas las preguntas que Harvey se planteaba. ¿A dónde iba la sangre de las venas? Y si el corazón seguía aspirando sangre ¿De dónde venía ésta? ¿Sería posible que fuera la misma sangre que aspirada y expelida fuera dando vueltas y más vueltas alrededor del organismo? Medidas y matemáticas darían la respuesta. Harvey calculó que cada vez que el corazón se contraía y expelía la sangre que contenía, dos onzas de ésta afluían a las arterias; el corazón de un hombre en reposo late 72 veces por minuto; 72 por dos onzas igual a 144 onzas por minuto, 540 libras por hora, o sea, más de 16 toneladas en 24 horas. Y como era absurdo que el organismo pudiera producir tal cantidad de sangre, la única respuesta era que la sangre tenía que circular. Del lado izquierdo del corazón iba a las arterias; de las arterias a las venas; de las venas al lado derecho del corazón; y del lado derecho, como Servet había demostrado, atravesaba los pulmones y volvía al punto de partida. El corazón era una bomba aspirante-impelente y la sangre circulaba. Harvey hizo este descubrimiento en 1618. Diez años después, cuando estaba seguro de ello sin lugar a duda, las publicó en su libro Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalubus y que es una de las grandes joyas de la medicina. De inmediato brotó una oleada de críticas, pero parece que el grito destemplado de “¿Vois negáis a Galeno?” se había hecho un tanto monótono, incluso para aquella época. Habían pasado 85 años desde que Vesalio había tenido que abandonar Padua. Harvey perdió algunos pacientes, tuvo que soportar alusiones molestas, pero la tempestad no duró mucho tiempo. 145 Continuó en su puesto de médico real de su Majestad el rey Carlos I y vivió lo bastante para ver cómo aceptaban sus descubrimientos. Harvey murió en 1657, cuatro años antes de que fuera posible que la humanidad conociera la respuesta al dilema que le preocupó toda su vida. ¿Cómo pasaba la sangre de las arterias a las venas? ¿Cómo atravesaba los pulmones? El médico italiano Marcelo Malpigio descifró el enigma, también con el método de observación, pero tenía a la mano un nuevo instrumento: el microscopio que Galileo había inventado. Bajo las lentes rudimentarias de ese microscopio, habríase para los médicos un campo de estudio completamente nuevo. En 1661, Malpigio, catedrático de la universidad de Bolonia, informó que en los pulmones e intestinos de la rana había visto vasos sanguíneos minúsculos, tanto, que no podían verse sin la ayuda del microscopio, que unían a las arterias y las venas y que, en animales vivos, veía cómo la sangre se movía dentro de esos vasos capilares, pasando de las arterias a las venas. Harvey, Servet y Malpigio dieron a conocer los hechos más importantes de la circulación de la sangre, y desde su tiempo no se han añadido a su obra más que detalles. Pero ¿Qué cosa era la sangre? En el microscopio podía verse que era un líquido claro, amarillento, con unos discos rojos suspendidos, que Malpigio creyó eran gotas de grasa roja. ¿Pero qué hacía este fluido? ¿Por qué y para qué circulaba? Ninguna de las creencias antiguas ha recibido un trato más cruel de parte de la ciencia moderna. La sangre resultó ni ser la “esencia de la vida”, ni tampoco definía el temperamento, ni las inclinaciones sociales, religiosas ni sexuales. Para el médico moderno, la sangre es el ingrediente menos activo de todos los que componen el organismo. No tiene nada que ver con el temperamento y las habladurías sobre la “sangre mala” son sólo eso: habladurías. Su importancia reside en que es líquido que escapa del organismo cuando recibe una herida, y la sangre es necesaria para llevar oxígeno, nutrientes y productos de la desintegración de una parte del organismo a otra. Es un vehículo. 146 Hasta el siglo XIX esto no se supo del todo, si bien en el siglo XVII ya se había dado el primer paso. Un inglés de Cornwall, llamado John Mayow, demostró que la sangre azulada, que se hallaba en las venas, se convertía en sangre roja al pasar por los pulmones, debido a que asimilaba algo de aire, algo que él no sabía lo que era, pero que llamó “nitro-aerial”, o sea, espíritu del aire, el oxígeno. En el siglo XVII, la ciencia médica estaba en manos de hombres de ciencia que cosecharon de la lucha de los reformadores del siglo XVI: Paracelso, Vesalio y Paré. Trabajaban independientemente, pero ya había cierta cooperación. Harvey siguió a Vesalio y Galileo y continuó la obra de Servet. La obra de Harvey la continuaron Malpigio y Mayow. A partir de ahí, encontramos pocos reformadores, pero muchos grandes hombres, en obra de conjunto. Los hombres de ciencia del siglo XVII fundaron sociedades por medio de las cuales pudieron intercambiar ideas en beneficio mutuo, las revistas científicas comenzaron a aparecer y una de las más importantes fue la Philosophical Transactions, editada por la Royal Society, de Londres, fundada en 1645. Unos años después de su fundación, se publicó en PT una carta del conserje del ayuntamiento de Delft, Holanda, llamado Leewenhoek. Este conserje tenía el pasatiempo de fabricar microscopios y enfocaba cuanto encontrara. En 1683 escribió que el sarro dentario estaba plagado de algo que ahora conocemos como bacterias. Tuvieron que pasar dos siglos para que el descubrimiento del conserje fuera comprendido a cabalidad. La ciencia de la medicina es el conocimiento del cuerpo humano, así en la salud como en la enfermedad, conocimiento que se prueba por medio de la experimentación y que se reduce a reglas precisas, exactas e invariables. En el siglo XVII no se aplicaba a la práctica de la medicina la ciencia que hemos descrito en este capítulo, a pesar de la gran importancia que tuvo para acontecimientos posteriores. 147 CAPÍTULO XX Las supersticiones de la medicina Un hechicero primitivo que de pronto apareciese en la corte del rey de Inglaterra en el siglo XVII, con su desnudez apenas cubierta con pieles, estaría totalmente fuera de lugar; con sus gesticulaciones, gritos, encantamientos, sería algo realmente absurdo y un anacronismo. Sería una aberración, a menos que se tratara de un espectáculo carnavalesco o de baile de máscaras. Pero si el mismo hechicero se vistiese con las elegantes ropas de los caballeros de la época, con calzones ceñidos de raso, capas de terciopelo y pelucas empolvadas y que cambiara la forma, pero no el fondo de sus ritos mágicos, sería un anacronismo, algo fuera de tiempo y de lugar, pero dejaría de ser un absurdo. Con esa idea, se puede leer un fragmento del diario de un escritor inglés del siglo XVII, John Evelyn, caballero de amplia cultura y amigo del rey Carlos II. Alude a un incidente que presenció el 6 de julio de 1660: “Su Majestad empezó a tocar para ahuyentar el Mal, de acuerdo con la costumbre, que era así: Su Majestad estaba sentado bajo el dosel en la sala de los banquetes y los cirujanos dieron señal de que se acercaran los enfermos o de que los llevaran hasta el trono, donde se arrodillaban; el rey entonces dábales una palmada, en la cara o en las mejillas, con las dos manos a la vez mientras un capellán, solemnemente dice: ‘Él pone sus manos sobre ellos y Él los cura…’ Luego que todos hubieron sido tocados, volvieron a adelantarse en el mismo orden y el otro capellán, arrodillándose, dale al rey, una por una, las cintas blancas de las que pende una medalla de oro y que el rey cuelga alrededor del cuello de los que habían sido tocados y mientras éstos van pasando, el capellán va repitiendo: ‘Ésta es la luz verdadera que viene al mundo’.Sigue luego una epístola con liturgia, oraciones por el enfermo y bendiciones perdurables; y entonces, el Lord Camarero Mayor y el Mayordomo de la Real Casa, traen una jofaina, una palangana y una toalla para que Su Majestad se lave las manos.” 148 Exactamente la misma ceremonia que describe Shakespeare en Macbeth, Acto IV, escena 3 y que dice así: Del dolor visitados Hinchados, ulcerosos Que la vista conmueven Lo que la cirugía De curar desespera Él sana; a su cuello Cuelga medalla de oro Con plegarias sagradas. De haberse llevado al cabo en la cañada de una selva cualquiera, por un salvaje que saltara y diera alaridos, y sustituidas las medallas de oro por conchas perforadas colgando de una cuerda hecha de yerbas, no cabría la menor duda de su carácter primitivo. Y así era en la corte de Inglaterra en el siglo XVII, donde, a pesar de la elegancia y etiqueta real de que se hacía gala, se practicaba la medicina primitiva, salvaje y llena de supersticiones. El rey de Inglaterra era uno más, interpretando el papel de hechicero primitivo en la sucesión continuada que ha perpetuado, a través de los siglos, las creencias médicas del salvaje hasta nuestros días. La ceremonia del Mal del Rey era una de las muchas supersticiones del siglo XVII, pero quizá la más sorprendente de todas. El Mal del Rey era la escrofulosis, que según se conoce hoy día, es la tuberculosis de las glándulas del cuello. Se sabe que desde el siglo XI, Eduardo El Confesor ya extendía sus manos sobre los enfermos que sufrían esa dolencia. De Enrique VII, en 1495, hasta Guillermo de Orange, en 1689, la ceremonia del Mal del Rey era un acto oficialmente aceptado en la corte, aunque en el caso de Guillermo de Orange, que nada tenía de supersticioso, la llevó al cabo sólo una vez y contra su voluntad, diciendo cada vez que ponía sus manos en el enfermo: “Que Dios os dé mejor salud y mejor sentido común”. En el siglo XVIII, la reina Ana volvió a instaurar esa costumbre y el doctor Johnson, que fue uno de los últimos enfermos a quien tocó cuando era niño, padeció la escrofulosis toda su vida. 149 También los reyes de Francia, desde Clovis hasta Luis XVI, llevaron al cabo esta ceremonia para curar el Mal del Rey. En 1775, Luis XVI, el último rey antes de la Revolución, puso sus manos sobre dos mil 400 enfermos el día de su coronación. De esos, sólo cinco dieron señales de mejorarse. Ya había mucho escepticismo sobre la eficacia de la ceremonia, pero asombrosamente, en 1824, el rey Carlos X -muy chapado a la antigua- puso sus manos sobre 121 enfermos el día de su coronación. Después de cortarle la cabeza a Carlos I, Oliver Cromwell gobernó Inglaterra como Lord Protector y rechazó tajantemente prestarse a tal ceremonia. En consecuencia, la gente se entregó en manos de uno de esos personajes que en todas las épocas, inclusive la actual, siguen practicando la medicina del hechicero. Se llamaba Valentín Greatrakes, era uno de los soldados de Cromwell y decía que en sueños supo que tenía el poder de curar el Mal del Rey, a lo cual se dedicó con tanto éxito como lo habían tenido los reyes, es decir, con la misma credulidad de parte de los pacientes. Pronto tuvo más sueños que le revelaron que podía curar todas las enfermedades existentes y acudían a él los enfermos por millares, sobre quienes extendía las manos y “curaba”. Más asombro causa que prominentes hombres de la época, como Robert Boyle, “el padre de la química moderna” hicieron grandes elogios de Greatrakes. En tiempos posteriores, los embaucadores iban a valerse de otros medios para practicar la misma medicina: el mesmerismo, la electricidad, el manipular las articulaciones y también filosofías que curan. El principio parece inmutable: el hechicero primitivo, cambiando su apariencia y atavío de acuerdo con la situación, sigue su marcha a través de los siglos para convertirse en un anacronismo en una era de ciencia. La medicina primitiva actúa por medio de la sugestión y si se obtiene la confianza del paciente, de manera que éste pierda el temor, los síntomas pueden aliviarse durante un tiempo, pero la enfermedad en sí misma no mejora. Lo importante de las curas que aplicaban lo mismo los reyes que Greatrakes y todos los curanderos supersticiosos de todas las épocas, es que las aplicaban igual a las enfermedades físicas que a las mentales, sin que hicieran la menor distin- 150 ción, y solamente cuando el entusiasmo de creerse curado alcanzaba el apogeo, sentíanse mejor, pero después las dolencias empeoraban y finalmente estaban más enfermos que antes del tratamiento. La fama de Valentín Greatrakes fue enorme durante unos meses; luego su prestigio comenzó a declinar; los dolores y las molestias que habían cedido ante la confianza que inspiraba volvieron a aparecer y su reputación comenzó a disminuir y los enfermos dejaron de ir a verle. Otra de las supersticiones del siglo XVII eran los maravillosos “polvos de la simpatía”, que explotaba Sir Kenelm Digby, quien en diferentes ocasiones fue estudiante en Oxford, embajador de Inglaterra, delegado de la Marina, partidario de Cromwell y cortesano de Jaime I, Carlos I y Carlos II, todo lo cual da una idea de su habilidad. Era un hombre activísimo, lleno de proyectos extraordinarios que sabía presentar con argumentos convincentes. Dícese que precipitó la muerte de su mujer, tuberculosa y muy cruelmente tratada por él, ensayando un remedio hecho con carne de víbora, que iba a aumentar su belleza de gran manera. Después de viajar un tiempo por Europa, Digby había regresado a la corte de Jaime I con un remedio maravilloso, que eran “los polvos de la simpatía”, una variante del ungüento que usaba Paracelso con las armas que infligían heridas. Como es de suponer, en muchos casos era difícil obtener el arma que había causado la herida, ya que el enemigo podía escapar llevándose la espada o la daga con que había luchado, y en tales casos, los polvos de Sir Digby eran tan eficaces, que ya no se aplicaban al arma, sino a pedazos de ropa manchados de la sangre. Se empapaban las ropas en una solución de los polvos y el dolor desaparecía instantáneamente y la herida se curaba. El rey Jaime I se interesó mucho en estos polvos y pidió que le dijeran de qué sustancias se componían. Ante la real petición, con gran disgusto de Digby, no tuvo más remedio que divulgarlo y la sustancia misteriosa resultó ser sulfato de hierro, es decir, vitriolo verde. Todos los reyes, en aquellos tiempos, tenían sus particulares supersticiones médicas. Enrique VIII tenía gran fe en los “anillos para calambres” que llevaba para los dolores de estómago, pero en 151 realidad se le puede perdonar cualquier superstición, en mérito a la gran contribución que hizo a la medicina, pues él fue quien decretó que debían inscribirse con gran cuidado todos los nacimientos y las defunciones, a las cuales les añadió más tarde la enfermedad que las había causado y así comenzaron las estadísticas médicas. La reina Isabel I de Inglaterra llevaba siempre colgado al cuello un medallón que la protegía de las infecciones; Guillermo de Orange usaba como medicamento contra la tuberculosis ojos de cangrejo secos y después molidos. El rey Carlos II fue víctima de las supersticiones en forma extraordinaria cuando sus médicos trataron de salvarlo de su última enfermedad. Más adelante contaremos la historia. Había supersticiones tales como la de la uña metida en un saco para curar las convulsiones, la de llevar una castaña de indias en el bolsillo para protegerse del reumatismo, la de hacer una hendidura en un árbol, a través de la cual pudiera pasar un niño, para curar el raquitismo, la de usar corales para librar de la malaria y para que los perros no se volvieran rabiosos, la de las telas de araña para parar las hemorragias, la de poner una serpiente negra alrededor del cuello para curar el bocio, la de curar varias enfermedades con la sangre de una gallina negra que debía matarse a la luz de la luna, y así por el estilo, cientos de miles de estos remedios maravillosos, de los cuales algunos continúan usándose hoy en día y que compondrían un volumen interminable. En el siglo XVII hubo, por encima de las centenas que podrían mencionarse, tres supersticiones principales, las más famosas, cuya influencia sobre la salud y la enfermedad se daban por totalmente ciertas: la quiromancia, la astrología y la brujería. La quiromancia es una de las más antiguas artes adivinatorias. Desde tiempos prehistóricos se ha creído que por la forma de las manos, por las ondulaciones y las líneas que se ven en las palmas, se puede adivinar la salud del individuo, cuál es su carácter y qué futuro le espera. Se leía la línea de la vida en la base del pulgar; la línea del hígado, a través de la muñeca y la línea del corazón, que termina cerca del índice. 152 Esas líneas se forman debido a que la piel está firmemente adherida a las capas musculares y no indican nada más que eso. La astrología estaba llena de supersticiones médicas y así se mantendría hasta el año 1758, tan lleno de acontecimientos. Halley, el astrónomo, calculó que el cometa que ahora lleva su nombre, haría su aparición ese año. Sucedió tal como lo dijo y entonces comenzó a verse que los cometas no eran señales que enviaban los dioses para anunciar enfermedades, sino que estaban sujetos a leyes matemáticas. La astrología tuvo sus orígenes, probablemente, en Babilonia o entre los caldeos. En el siglo IV a.C., se extendió a Grecia y en el medio helénico tuvo que ver con las artes, las ciencias y con cada acto de la vida diaria; desde Grecia, la astrología fue siguiendo el curso de la civilización y en Egipto tomó nueva forma bajo los Ptolomeos y llegó a Roma poco antes de la era cristiana, probablemente con Julio César. A partir del siglo VIII se extendió por el Imperio Musulmán y finalmente entró a Europa, donde predominó del siglo XIII al XVII. Hoy en día hay mucha gente ignorante que sigue creyendo en la astrología (en los últimos tiempos, los medios de comunicación han contribuido para incrementar esa superchería). Los almanaques de patentes de medicinas, quizá por seguir la tradición, siguen representando la imagen de un hombre rodeado de constelaciones del Zodiaco, de donde sale una línea que va a parar al órgano que está bajo su influencia. Decidores de la buenaventura confeccionan horóscopos a pedido, aunque hace tiempo que son muy raros los periódicos y revistas de información general que no incluyan un horóscopo y lo peor: de un tiempo a la fecha, los “astrólogos”, quirománticos y brujos, se han convertido en estrellas de los medios masivos; ya es común que los entrevisten a finales de año para que hagan sus predicciones para el año nuevo, se les da tratamiento de científicos y con eso, encarecen sus honorarios a los incautos (para usar un término amable) que los consultan. Hace 300 años, la astrología se aceptaba con toda seriedad como una rama de la medicina. Así, había que saber cuándo estaban propicias las estrellas para sangrar o tomar medicinas, inclusive se 153 decidía de esa forma la clase de tratamiento a aplicar. Por medio de las estrellas se identificaba la enfermedad. El astrólogo real era un personaje de la mayor importancia en la corte. En 1621, el erudito Robert Burton publicó el libro Anatomía de la melancolía, en donde daba a conocer su propio horóscopo, donde se vaticinaba su muerte para el año 1640. Burton murió el 25 de enero de 1640 y corrió la versión de que se suicidó con tal de probar que su horóscopo no estaba errado. Cromwell, poco dado a la magia, inclusive hablaba de sus “días buenos” y el notable astrónomo Kepler dibujaba horóscopos de vez en cuando. Empero, desde el mismo siglo XVII ya muchos comenzaban a dudar de la astrología, precisamente por los nuevos y espectaculares descubrimientos astronómicos, como las órbitas excéntricas del mismo Kepler. Poco después del siglo XVII, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, escribió una sátira sobre la astrología, ridiculizándola y eso contribuyó a que esa práctica, al menos entre las clases ilustradas y en la medicina, se eliminara. El irlandés Swift era un maestro de la sátira, como después lo fueron los franceses, como Voltaire. Escribió un folletito titulado Una modesta proposición, en alusión a la miseria de las familias en Irlanda, y ante los proyectos fútiles de los sociológos de la época, el escritor proponía con fuerte tono sarcástico, que para que los niños dejaran de ser una carga para sus padres y éstos a su vez, tuvieran una fuente de ingresos, que engordaran a sus niños, como pollos, y después comercializarlos en el mercado de carnes. La sátira de Swift hacia los astrólogos se dio en la forma de un hilarante debate. Había un impresor de almanaques, llamado Partridge, muy dado a predecir acontecimientos. Swift imprimió una hoja con un horóscopo donde vaticinaba que el señor Partridge iba a morir el 29 de marzo de 1708. Swift no firmó el anuncio con su nombre, sino como Isaac Bickerstaff, y el día 30 de marzo del año señalado, Bickerstaff publicó otra hoja donde confirmaba su predicción y que Partgridge había muerto. Inmediatamente y con tono airado, Partridge informó al público que estaba vivo; Bickerstaff a su vez, lo negó. Tuvo lugar una controversia de lo más ridícula entre 154 un indignado Partridge y el sarcástico e insistente Bickerstaff. El público se divirtió a carcajadas. Como es muy difícil ver con seriedad algo que es objeto de burlas y parodias, la astrología comenzó a declinar. Sin embargo, se conservan palabras como en un archivo del pasado, dcrivadas de la astrología, como “lunático”, que viene de la leyenda de que el dormir a la luz de la luna generaba locura. Pero de consecuencias mucho peores que la astrología era la superstición, que aún estaba en boga en el siglo XVII, de la brujería. Se creía que se podían echar sortilegios sobre las personas, que enfermaban o eran víctimas de la desgracia; una creencia que persistía desde los tiempos primitivos, cuando se suponía que el hechicero podía hacer magia negra. Tanto en el siglo XVI como en el XVII era muy común tratar de deshacerse de enemigos y rivales por medio de la magia negra y una de las maneras de lograrlo era moldeando figuritas de cera en las que, con la ceremonia debida, se clavaban agujas donde se quería que la persona enfermara, o se derretían al fuego para así llamar a la muerte. Era algo totalmente inofensivo, pese al deseo de venganza. Lo que estaba muy lejos de ser inofensivo era que la gente enferma o infortunada creía que tales desgracias eran causadas por medio de la magia negra y por lo tanto, trataban de encontrar al enemigo que las conjuraba. Así, se acusaba a alguna mujer que vivía sola, algo excéntrica y que quizá deambulaba diciendo palabras sin sentido, se le acusaba de ser bruja y se le quemaba o ahogaba. A pesar de la civilización refinada que había en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, se practicaba la caza de brujas, que no eran otra cosa que dementes, en la mayoría de los casos. Sin embargo, había algunas instituciones donde se cuidaban a los locos furiosos y a otros incurables. La más famosa era el Hospital de Santa María de Belén, en Londres, que los ingleses modificaron a Bedlam, palabra inglesa que actualmente significa un lugar donde todo son discordias y escándalos. Esas supersticiones cobraron una víctima en la persona del rey Carlos II. Una mañana, a las ocho del dos de febrero de 1685, el 155 rey perdió el conocimiento mientras se afeitaba. Inmediatamente se requirió la presencia del médico, que lo primero que hizo fue sacarle 500 gramos de sangre del brazo derecho, después, 250 gramos del hombro izquierdo. (y hacía 57 años que Harvey había descubierto la circulación de la sangre), dióle luego un emético para que vomitara, dos purgas y una enema que contenía antimonio, sal de piedra, hojas de malvavisco, violetas, raíces de remolacha, flores de camamilla, semillas de hinojo, linazas, semillas de cardamono, canela, azafrán, cochinilla y aloes. Después se le afeitó la cabeza al rey y se le produjo una ampolla en el cráneo y se le dieron polvos de estornudar de semillas de eléboro para purgar su cerebro y polvos de prímula para fortalecerlo. Todavía le administraron diez menjurjes más y le colocaron un emplasto de estiércol en los pies. Desesperado, el médico le aplicó 40 gotas de extracto de cerebro humano y se probó ¡la piedra bezoar! El rey murió. 157 CAPÍTULO XXI La práctica de la medicina La práctica de la medicina en el siglo XVII era sin duda anticuada. En la gran Facultad de Medicina de París estaba prohibido a los estudiantes leer o discutir las obras de Paracelso. El gran dramaturgo Moliere ridiculizaba a los médicos ante un público que se desternillaba de risa. En su comedia, llamada L’amour médecin, hay una escena en la que cinco doctores, en su mejor estilo profesional, hacen uso de los dones de la polémica que poseen, arguyendo acerca de si convenía más a su dignidad, ir a casa de sus pacientes montados en un caballo o en una mula. La última comedia que Moliére escribió se llamó Le malade imaginaire, que trataba de un hombre que estaba enfermo en su imaginación, un hipocondríaco que tomaba toda clase de medicinas y que siempre estaba consultando a los médicos. También ridiculiza la ceremonia de graduación, que databa de la Edad Media, y se pasaba una semana de banquetes y discursos antes que los estudiantes recibieran su grado. En forma burlesca, un coro satiriza la ceremonia cantando en latín bufo. El siglo XVII era una época de progreso científico y tenía lugar un contraste extraordinario: por un lado florecía la ciencia en la obra de Vesalio, Santorio, Harvey y Malpigio, y por otro, la práctica de la medicina seguía estacionada en el siglo XIII. Se presentaba una cruel paradoja: la ciencia no prestaba ayuda alguna al médico práctico; el saber que la sangre circulaba no le servía de nada, pues ignoraba cuáles eran las funciones de la sangre en el organismo y el saber tal cosa no hacía más que llenarlo de dudas en cuanto a la eficacia de la sangría, que tanto gustaba de practicar. Las mediciones que utilizaba Santorio no ayudaban al médico en el tratamiento de las enfermedades, pues nadie sabía entonces el significado de tales cálculos y la anatomía de Vesalio ayudaba a los 158 cirujanos, pero no a los médicos, ya que no se había establecido relación alguna entre anatomía y enfermedad. Los médicos prácticos estaban en la mayor confusión; la estructura en la que se basaban sus conocimientos se derrumbaba a su alrededor; Galeno estaba equivocado y la medicina árabe era superstición. Los científicos les decían todo eso, pero no les daban nada que pudiera sustituir lo que destruían. Paracelso había dicho: “Estudiad la naturaleza”; Descartes, el filósofo, que el organismo era una máquina que se tenía que estudiar como una máquina y Van Helmont, que era una reacción química. Los hombres de ciencia ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre sí, a no ser para decir que Galeno estaba equivocado y que los árabes estaban equivocados. La ciencia no hacía más por la medicina que lo que conseguían las sátiras de Moliere: sacar a relucir que la medicina no había marchado al unísono con los progresos de la época. Pero los mismos científicos, cuando practicaban la medicina, dejaban la ciencia a un lado y trataban de curar las enfermedades de acuerdo con las directivas de Galeno. Esta era la situación, muy triste ciertamente, cuando apareció en escena un hombre destinado a poner la práctica médica en la senda del progreso: lo que Hipócrates había hecho por la medicina en el siglo V a.C., lo hizo Tomás Sydenham en el XVII, llevándola a lo que es hoy en día, en que está sujeta a una disciplina y puede beneficiarse con los adelantos que llevan a cabo la ciencia experimental y la ciencia de las matemáticas. Sydenham era un inglés que practicaba medicina y si bien negaba que practicara principio científico alguno, en realidad era un hombre de ciencia, aunque no realizaba experimentos ni se servía de las pruebas matemáticas, observaba, describía y aplicaba a la práctica de la medicina los mismos principios que Vesalio a la anatomía. Nacido en 1624, fue educado en los rígidos principios de los puritanos que apenas cuatro años antes habían desembarcado en Nueva Inglaterra. El mismo año que ingresó a Oxford, estalló la Guerra Civil con la rebelión de los puritanos encabezados por Cromwell. Sydenham dejó la universidad y se enlistó en las fuerzas que luchaban contra el rey. Cuatro años después, cuando se disolvió el ejér- 159 cito, a los 22 años, Sydenham creyó que era demasiado viejo para reanudar los estudios secundarios y se decidió por la Facultad de Medicina de Oxford, pero no aprendió mucho, ya que en sus años en el ejército había casi olvidado el latín. Con influencias políticas consiguió el título de bachiller en medicina, en 1648. La guerra estalló otra vez y Sydenham ingresó de nuevo en las filas puritanas como capitán de caballería. Los sucesos eran vertiginosos: en 1649, Carlos I fue acusado de alta traición y decapitado. Su hijo, Carlos II, que estaba refugiado en París, desembarcó en Jersey y luego en Escocia, donde fue coronado Rey de los escoceses. Fue derrotado por Cromwell y huyó de nuevo a París. En 1653, Cromwell fue proclamado Lord Protector de Inglaterra y Sydenham se dedicó a la medicina en Westminster. Incursionó en la política, pero a la muerte de Cromwell, Carlos II subió al trono de Inglaterra y perdió toda perspectiva. Pasó un año en la facultad de medicina de Montpellier, para completar sus estudios. Tenía 39 años cuando presentó los exámenes para practicar la medicina en Londres; a los 52 obtuvo el grado de doctor en medicina. Los deficientes estudios de Sydenham le dejaban en la condición de un soldado que se había convertido en médico y era un hombre práctico, que veía los problemas con la mente despejada. Sus estudios incompletos le dieron la ventaja de estar liberado de las creencias de los médicos de esa época. La enseñanza da color a nuestros puntos de vista y determina la manera de ver e interpretar los hechos, antes que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, y si tales colores son falsos entonces nos cegamos a las realidades, sin que podamos darnos cuenta de su importancia, porque la realidad se nos presenta a través de los lentes coloreados y desenfocados que la educación ha puesto en nuestros ojos. Sydeham no tenía nada de místico y parece que lo aprendido en el ejército tuvo más influencia que la enseñanza médica. Eso determinó la forma en que iba a enfrentar la solución de las enfermedades. Desde tiempos primitivos se había considerado a la enfermedad como algo común al organismo que se manifestaba de diferente forma. Y desde entonces, se buscaba solucionar el problema como un todo. 160 Sydenham enfocó el problema de diferente manera. Sabía que un buen general no organiza su plan de ataque contra varios enemigos como un todo, sino que lo hace contra cada uno separadamente. En la guerra, el general trata primero de enterarse de todo lo que se refiere al enemigo, y así, tiene que estudiar cuál es su posición, número y armamento, y solamente cuando obtiene la información necesaria, puede planear y llevar al cabo un ataque victorioso. Él vio que los mismos principios eran aplicables a la medicina. Concluyó que las enfermedades deben estudiarse a la cabecera del lecho del enfermo y por medio de la observación y la experiencia podemos llegar a saber cuál es su esencia. Según Sydenham, una enfermedad determinada ataca al organismo, que a su vez, trata de resistir a la enfermedad y dominarla por medio de sus defensas inherentes, y los síntomas son resultado de esta lucha entre el organismo y la enfermedad. Tales síntomas, dolor, fiebre, debilidad, no son la enfermedad, sino simplemente las pruebas de la lucha que tiene lugar y son parte del esfuerzo que hace el organismo para defenderse. Y como en cada enfermedad diferente, el organismo lucha de un modo diferente, los síntomas a su vez son también diferentes. Estudiando con gran cuidado el curso de la enfermedad, desde la aparición de los primeros síntomas hasta la desaparición de los últimos, sería posible formular una descripción de la enfermedad en sí misma, o la historia natural de cada enfermedad. En 1675 hizo la primera descripción exacta y completa de la fiebre escarlatina y del sarampión. También de la malaria, la viruela y la disentería, pero su mayor logro, publicado en 1683, fue la descripción de la gota, enfermedad que él mismo padecía. Sydenham afirmaba que el médico debe ayudar a las defensas naturales del organismo; ayudarlas a vencer la enfermedad y no simplemente a los síntomas de la lucha. Y no se servía en absoluto de las innumerables yerbas y brebajes asquerosos con que proveía al médico práctico la farmacopea de su tiempo, usando sólo los pocos remedios que la observación y la experiencia le habían mostrado que eran realmente eficaces: hierro para la anemia, quinina para la malaria, y sedativos, para hacer reposar y dormir al paciente para reponer las fuerzas. 161 Introdujo innovaciones, como airear la habitación del enfermo, indicar los paseos a caballo a los enfermos de tuberculosis y recetar bebidas refrescantes a los atacados por la viruela. La obra de Sydenham sustituyó la confusión reinante en medicina por un método ordenado y sistemático, y desde su tiempo los médicos han continuado describiendo las enfermedades de la manera como él lo hacía, o sea, separadamente. Una mirada a un libro de medicina antiguo nos hará ver que trata de una discusión de los síntomas; la mayor parte describe fiebres de todas clases: simples, intermitentes, malignas, eruptivas, etcétera. En cambio, un texto moderno no está encabezado por síntomas, sino por los nombres de las enfermedades, clasificadas y descritas de manera que puedan reconocerse. Donde dice viruela, se resume: infección aguda que se presenta de diez a quince días después de haber estado en contacto con un enfermo atacado de esta enfermedad; empieza con escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda, y muchas veces, con vómitos seguidos de temperatura alta y pulso rápido y generalmente, hacia el cuarto día, aparecen unas manchas rojas que se presentan primero en la cara, en los brazos y en las piernas, entonces, la temperatura baja. Al quinto o sexto día las manchas rojas se convierten en pápulas pequeñas y hacia el octavo día se forma pus en las pápulas y la temperatura sube de nuevo. En los casos de curso favorable, la erupción cede, las llagas se curan, dejando cicatrices las más de las veces y lentamente el paciente recobra la salud. Después de leer una descripción detallada de la viruela y de examinar cuidadosamente a un gran número de pacientes, el médico posee mentalmente una concepción clara de la enfermedad en sí misma, conoce su historia natural, sus variaciones y el curso probable y así puede atacar cada enfermedad separadamente y no gasta sus esfuerzos tratando de destruir a la enfermedad en un sentido general. Para llegar a eso tiene que estudiar a cada paciente de una manera completa. Esta concepción de la enfermedad era nueva en medicina. Hipócrates había instigado a los médicos a que estudiaran al enfermo; Paracelso les había dicho que se dejaran de libros y teorías y que 162 estudiaran el estado de la enfermedad; pero fue Sydenham quien les dijo la manera de cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que describir las enfermedades y cómo tenían que clasificarlas. Y esto era algo concreto y práctico para los médicos. Era la historia natural de cada enfermedad por separado. 163 OCTAVA PARTE La medicina europea viene a américa Un siglo en américa Médicos en encajes y volantes 165 CAPÍTULO XXII La medicina europea viene a américa Hemos visto el camino de la medicina, desde los pantanos infectados de espíritus del hombre primitivo, cómo se trasladó a Egipto con su carga de falsas creencias; de ahí pasó a Grecia y con Alejandro se expandió; y más al Occidente a la vera de las conquistas romanas. Al derrumbe del Imperio Romano retrocedió al Oriente, en Bizancio y Siria, y llega al Imperio Musulmán. Con las cruzadas tomó de nuevo la ruta de Occidente, por Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Con marcha lenta, finalmente en el siglo XVII vimos cómo empezó a ensancharse, pese al lastre de ideas disparatadas y supercherías aberrantes. Con los colonos ingleses, que trajeron su medicina a las playas del nuevo mundo, tuvo lugar un contraste: los conocimientos médicos acumulados a lo largo de cinco mil años o poco más, de progreso de la humanidad, volvieron a encontrarse con las fuentes de donde brotaron. La medicina de los indios era primitiva, no había cambiado en 15 siglos, en tanto que la medicina de los colonos era de la Europa del siglo XVII. Los españoles llegaron al nuevo mundo poco más de un siglo antes que los colonos ingleses de Virginia y Plymouth, y trajeron al continente infecciones que nunca se habían sufrido y las epidemias se difundieron amenazando con exterminar a los pueblos indígenas. Se puede colegir que si los indios no hubiesen estado debilitados por esas dolencias, hubieran opuesto mayor resistencia al desembarco de los ingleses, y éstos, poco caritativamente, consideraron los padecimientos de los indios como “una bendición especial de Dios”, para establecerse fácilmente en las nuevas tierras. Las descripciones de parte de testigos de la época sobre “las pestilencias prodigiosas” de los indios, no son lo suficientemente detalladas ni objetivas para que merezcan mucho crédito. Posteriormente, algunos médicos las identificaron con la viruela, algo poco probable 166 porque los blancos no se contagiaron de los indios, aunque años más tarde, la viruela fue un gran azote. Otros dijeron que era peste bubónica, pero no hay duda que los recién llegados la hubieran reconocido inmediatamente; y otros más, que era fiebre amarilla, algo imposible porque brotaban con el invierno cuando no hay mosquitos. Lo más probable es que fuera sarampión, que aunque es una enfermedad leve en la infancia, puede ser también una dolencia muy grave y mortal. Cuando una enfermedad aparentemente leve, brota dentro de un pueblo que nunca la ha padecido, no presenta la menor resistencia orgánica y se vuelve de gran virulencia y casi siempre mortal. Cual haya sido, todos los autores coinciden en que esa epidemia los afectó gravemente. Daniel Gookin, en su descripción de las tribus indias, dice sobre los indios Pawkunnawkutts, lo siguiente: “Este pueblo había sido una nación fuerte en el pasado y podía levantar… cerca de tres mil hombres… un gran número de ellos fue arrasado por una epidemia de una enfermedad insólita. Año 1612 y 1613 (Que eran en realidad, 1616 y 1617). Y así, la divina providencia hizo que los ingleses pudieran colonizar sin trastornos y pacíficamente aquellas naciones”. En cuanto a los Pawtuckets, Gookin escribió; “También habían sido un pueblo considerable en el pasado, cerca de tres mil hombres… mas también fueron destruidos casi por completo por esta gran dolencia… de tal manera que no quedan más que 250 de ellos, sin contar a las mujeres y niños. El viajero inglés John Josselyn, señala cómo manejaban los indios las enfermedades infecciosas: “Sus médicos son los Powaws, o sacerdotes indios, que algunas veces curan por medio de encantamientos o de medicinas, pero como las infecciones rara vez hacen aparición entre ellos, en consecuencia usan sus propios remedios que son sudar, etcétera… su sistema, cuando son presa de alguna forma de plaga, en forma de viruela, es cubrir las chozas con corteza de árbol, de manera que el aire no pueda penetrar… y haciendo un gran fuego, hasta que están cubiertos de sudor, luego van corriendo a echarse al mar o al río y vuelven después a sus chozas y, o bien se curan, o bien dan el espíritu”. 167 John Lawson, quien a finales del siglo XVII era sobrestante en North Carolina, describe cómo hacían los indios Seneca para evitar que se les escapasen los prisioneros: “El indio que nos enseñara el camino había sido hecho prisionero de los Sinnegars (Seneca), pero había logrado escapar a pesar de que le habían cortado los dedos de los pies y casi la mitad del pie, lo cual es una práctica común entre ellos y que llevan al cabo levantando primero la piel, cortan después la mitad del pie y cubren después el muñón con la piel y curan luego la herida. De esta manera, los prisioneros en general no pueden escapar, incapacitados para caminar normalmente, y si a pesar de ello consiguen huir, la huella que dejan de medio pie facilita su búsqueda y captura”. Lawson describe además las ceremonias del hechicero: “Tan pronto como el médico entra en la cabaña, se extiende el enfermo sobre una estera o sobre una piel, completamente desnudo, con la excepción de alguna bagatela… y el paciente está tendido de este modo cuando hace su aparición el encantador y entra también el rey de aquella nación, que viene a atenderlo con un sonajero hecho con una calabaza en la que han metido guisantes y que el rey entrega en manos del médico, mientras otro trae una jofaina llena de agua que pone en el suelo. Entonces comienza el médico y profiere primero unas palabras muy suavemente, y luego huele el ombligo y el vientre del paciente y algunas veces le hace algunas escarificaciones con un instrumento de una materia muy dura, o hecho a este objeto de dientes de serpiente de cascabel; después chupa las escarificaciones y llénase la boca de sangre y de suero… que escupe en la jofaina llena de agua. Empieza después a murmurar palabras entre dientes y a hablar con gran prisa hasta que finalmente se pone a hacer cabriolas y a darse palmadas en los calzones y en los lados hasta que se pone a sudar de tal manera que un extraño creyera que se había vuelto loco, chupando a cada momento las heridas del enfermo, siempre haciendo muecas y posturas tan grotescas que no se ve el igual en Bedlam. Finalmente veréis que el médico está chorreando de sudor y que apenas es capaz de decir una palabra del cansancio a que ha llegado, y entonces cesa por unos momentos y otra vez vuelve a empezar hasta que vuelve a entregarse a los mismos extremos de 168 delirio y locura aparente, como antes. Mientras tanto el enfermo no hace el menor movimiento a pesar de que la lanceta y el chupar de la sangre tienen que castigarle mucho el cuerpo… y finalmente el encantador da la ceremonia por terminada y dice a los amigos del paciente si éste ha de morir o vivir, y entonces, uno que es como un sirviente en la ceremonia se lleva la sangre… y la entierra en un lugar que nadie sabe sino el que la entierra”. El ejemplo más famoso del encuentro entre la medicina primitiva y la medicina del siglo XVII, es el tratamiento que se le aplicó el jefe indio Massaoit, quien había brindado amistad a los colonos. Llegó la noticia a Plymouth de que se estaba muriendo y Edward Winslow, quien fue más tarde gobernador de Plymouth y John Hamden fueron a ofrecer su amistad y sus cuidados al jefe. Winslow lo relata en Buenas nuevas de Nueva Inglaterra: “Allá nos fuimos y encontramos la casa tan llena de hombres que apenas si podíamos entrar en ella, por más que hacían lo mejor por abrirnos paso. Estaban en esto en medio de sus hechicerías para curar al jefe haciendo un ruido tan infernal que nos enfermaba a nosotros que estábamos sanos… alrededor del jefe había como seis u ocho mujeres que le restregaban las piernas y brazos y las caderas para que se mantuviera caliente”. Winslow consiguió finalmente hacerse paso entre los excitados indios hasta llegar al lado del jefe y poderle ofrecer su ayuda. Massaoit accedió con un movimiento de cabeza y dice Winslow: “Y teniendo a mano algunas conservas de buen sabor, le di a comer algunas de ellas con la punta de mi cuchillo, costándome gran trabajo hacerlas pasar por entre sus dientes, y cuando las hubo disuelto en la boca, se tragó el jugo, de lo cual se regocijaron mucho los que lo rodeaban, pues decían que no había tragado cosa alguna en dos días. Quise entonces ver su boca por dentro, que estaba llena de sedimentos y la lengua estaba tan inflamada que no era posible que pudiera comer lo que le estaban preparando, pues tenía la garganta casi obturada. Entonces le lavé la boca y le raspé la lengua de la que saqué mucha corrupción… entonces el jefe pidió de beber y yo disolví de las conservas en agua y le di a que bebiera y, al cabo de media hora, se produjo en él un gran cambio, ante todos los que allí 169 estaban”. Después de esto, Winslow mandó buscar una gallina a la colonia para hacer un caldo. Mientras esperaban al mensajero, Massaoit pidió a Winslow que fuera donde estaban los indios “y me pidió que lavara también sus bocas y les diera lo mismo que le había dado a él… cuya tarea llevé a cabo de buena voluntad, si bien que me causaba gran desagrado, por no estar acostumbrado a tales olores”. Massaoit quedó curado y, en agradecimiento, reveló a Winslow una conspiración de los indios para matar a todos los colonos ingleses. Winslow no era médico, pero en aquellos días cada hombre en la colonia aprendía algo de medicina práctica, igual que carpintería, agricultura, caza y pesca. No hubo facultades de medicina, en la América del Norte, hasta bien entrado el siglo XVIII. El joven que intentaba dedicarse a esa profesión se hacia asistente de un médico; vivía en su casa, cuidaba de su caballo y de su carruaje, hacía píldoras y mezclaba polvos y en los momentos libres leía los libros del médico y así se enteraba de la teoría de la medicina. Pero lo que aprendía realmente era cuando acompañaba al médico en sus visitas a los pacientes y su maestro le enseñaba cuáles eran los síntomas de la enfermedad y su tratamiento. Este tipo de enseñanza era bien diferente de lo que se recibía en Europa, donde en general todo salía de los libros. El aprendizaje práctico de los días coloniales era, en su esencia, igual que a la enseñanza que se da hoy día en los hospitales de las facultades de medicina modernas; o sea, la instrucción clínica. En los tiempos coloniales, los doctores jóvenes aprendían medicina en la gran escuela de la experiencia. 171 CAPÍTULO XXIII Un siglo en américa Dos personajes prominentes en la medicina de las colonias británicas en América no fueron médicos: Cotton Mather, predicador puritano de Boston, y Benjamín Franklin, impresor, diplomático, filósofo e inventor. Cotton Mather era enérgico y vehemente, con el interés principal centrado en la religión, pero su espíritu abierto le llevaba a interesarse por muchos temas de su tiempo. Creía firmemente en la brujería y escribió libros sobre ese asunto y se vio envuelto en los líos de Salem, Nueva Inglaterra, en 1692. También escribió sobre religión, ciencia e historia. Se ocupaba de curar dolencias físicas y espirituales de sus feligreses. Se llegó a decir que su remedio favorito eran “chinches de marrana”, ahogadas en vino. La fama de Mather como letrado y erudito fue internacional y en 1713 fue elegido miembro de la Royal Society, de Londres, lo que, entre otros acontecimientos, propició que tuviese un lugar preponderante en la medicina. Como miembro de esa sociedad de élite, recibía la revista Philosofical Transactions y ahí leyó, en la primavera de1721, que en Turquía, la gente “compraba la viruela”. Se relataba que los turcos se libraban de las consecuencias desagradables de la viruela por medio de la inoculación (que no era vacunación, ya que ésta se descubrió en 1798). Se sacaba pus de las pústulas de un enfermo y se ponía una gota en la escarificación hecha previamente en la piel de un individuo sano. El así infectado se enfermaba de viruela, pero lo importante es que si el mismo individuo se hubiera contagiado por los medios usuales de propagación –vía nasal o bucal- no hay duda que hubiese sido gravísima, ya que morían del diez al 75 por ciento y los que se salvaban no escapaban de las cicatrices. En cambio, por la inoculación, no morían sino del uno al tres por ciento de los 172 inoculados y los sobrevivientes no quedaban marcados, y además adquirían inmunidad. Esto captó fuerte interés en Mather, porque le pareció un excelente remedio contra el azote de la viruela y concluyó que los habitantes de Boston debían inocularse. Obtuvo la colaboración del prestigiado médico Zabdiel Boylston, quien empezó por inocular a su único hijo de trece años y a dos sirvientes negros. Ninguno de ellos enfermó de gravedad y quedaron inmunes. También en ese año, en Inglaterra se llevó al cabo el mismo experimento por iniciativa de Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en Turquía, la que hizo inocular a su hijo y cuando regresó a Inglaterra promovió esa práctica entre los médicos londinenses. Durante la epidemia entre 1721 y 1722, el doctor Boylston inoculó en Boston a 247 personas, mas otras 39 por otros médicos. De éstas murieron seis, mientras que de cinco mil 759 personas que se contagiaron por infección, murieron 844 y la mayoría de los que sobrevivieron quedaron desfigurados. Apenas cedió la epidemia, se desató una violentísima controversia en torno a la inoculación. Los mismos médicos atacaron al doctor Boylston, quien fue fustigado por clérigos y periódicos. Se sostuvo que si un solo paciente moría, se debía ahorcar al médico. Tiraron una bomba dentro de la casa de Cotton Mather, agredieron al doctor Boylston en la calle, incendiaron su casa y tiraron otra bomba en el salón donde se encontraba su mujer. El parlamento de Massachusets prohibió la inoculación. Entre los que se oponían con mayor violencia a la inoculación figuraban los hermanos Franklin, Jaime y Benjamín, quienes habían fundado el New England Courant, en cuyos editoriales se atacaba tenazmente a la inoculación. Benjamín tenía entonces 16 años y con el tiempo cambió de opinión. En 1736 se le murió un hijo de viruela y en su Autobiografía escribió: “Era un espléndido niño de cuatro años que murió de viruela, de la que se contagió de manera corriente. Durante mucho tiempo me ha pesado amargamente, y me continúa pesando, que no le haya dado esa enfermedad por medio de la inoculación. Y esto 173 lo digo para que llegue a oídos de los padres que no llevan al cabo esta operación, temiendo que nunca se lo perdonarían en el caso de que su hijo pudiera perder la vida a causa de ello, ya que, como lo demuestra mi ejemplo, la pena es la misma, sea como sea, y por consiguiente, debe seguirse el curso menos peligroso”. Benjamín Franklin se convirtió en uno de los partidarios más acérrimos de la inoculación, cuya práctica quería que se adoptase en Filadelfia, donde había establecido su imprenta después de separarse de su hermano Jaime. Pero no era cosa fácil, sobre todo entre los que Franklin llamaba “la gente común”. La inoculación ya se había prohibido en Nueva York por el gobernador Clinton. La ley prohibe hoy día la inoculación, pero por razones muy diferentes, ya que desde finales del siglo XVIII la vacunación había reemplazado a la inoculación y los vacunados no propagan la viruela como lo hacían los inoculados. Sin embargo, la inoculación fue implantándose en Massachusets, Connecticut y Pennsilvania. George Washington fue un gran partidario de la inoculación y durante la Guerra de Independencia ordenó que todos los reclutas que no habían tenido la viruela fuesen inoculados. Benjamín Franklin influyó decisivamente para la fundación del primer hospital en las colonias británicas, iniciativa que tomó por sugerencia de su amigo, el doctor Thomas Bond. El hospital se inauguró en Filadelfia, en 1752, en un edificio alquilado, y tiempo después pasó al lugar construido con ese propósito y que aún funciona como Pennsylvania Hospital. También fue en Filadelfia donde se fundó la primera facultad de medicina en las colonias, de donde saldrían los médicos que iban a hacerse famosos en la Guerra de Independencia, los doctores Morgan, William Schippen junior y Benjamín Rush. En 1775 se dieron los primeros pasos para la organización de una sección médica en el ejército, por decisión del Congreso Continental. No obstante de los grandes esfuerzos de los doctores Morgan, Schippen y Rush, el servicio médico durante la revolución de independencia fue ineficaz. Hospitales improvisados eran un foco de infección, apenas si había instrumental quirúrgico y todos los que podían fabricarlos estaban ocupados haciendo municiones. 174 Hubo médicos heroicos, pero no pudieron hacer mucho por las condiciones tan desventajosas que prevalecían. Pero si los pacientes no lograron beneficios, en cambio muchos médicos aprovecharon el contacto que tuvieron con doctores llegados de Europa, con los que hubo intercambio de ideas, se crearon intereses nuevos y se ampliaron conocimientos. La medicina de Norteamérica creció con la revolución, cuando menos en espíritu. Esos médicos dejaron su condición colonial para convertirse en médicos de un país nuevo: Estados Unidos, y como tales, poseídos de una nueva energía y un sentimiento de unión. Pero en el siglo XVIII tuvo lugar “la gran contribución” de Norteamérica a la charlatanería en la medicina. En ese siglo, la ciencia en las colonias había hecho descubrimientos acerca de la electricidad por Benjamín Franklin y una media docena de descripciones de enfermedades que hicieron algunos médicos a la manera de Sydenham. Pero lo que causó sensación en Europa fue el extraordinario timo medicinal del doctor Eliseo Perkins. Perkins se graduó en Yale a finales del siglo XVII y después se dedicó a la medicina, pero en 1798 hizo una invención que parecía acabar con la profesión médica: el tractor de Perkins. Consistía en una especie de compás con un extremo puntiagudo y el otro romo, hecho de combinaciones de diferentes clases de metales, cobre y zinc, oro y hierro, o platino y plata. Se pasaba el tractor por encima de la piel, en la parte dolorida, y el dolor desaparecía. Este instrumento bimetálico sugiere un descubrimiento que, en 1786, hizo Luis Galvani, de Bolonia, cuando observó que las patas de una rana muerta se contraían cuando se las ponía en contacto con dos metales diferentes. En 1792, el famoso Alejandro Volta, de Pavía, inventor de la batería eléctrica, había escrito sobre la electricidad animal y en América, Franklin había extraído electricidad de las nubes. La electricidad estaba de moda, se discutía y especulaba sobre el asunto, aunque muy poco se sabía sobre sus propiedades y esencia. Pero había una tendencia a atribuir milagros a ese efecto misterioso y por lo mismo, a creer en las virtudes de los tractores de Perkins. Quien estaba realmente practicando lo mismo que el he- 175 chicero primitivo. El doctor Perkins era absolutamente sincero en su creencia de los beneficios de sus tractores, como también lo eran millares de personas que los compraron, los usaron y dieron testimonio de su eficacia. En Londres se fundó el Instituto de “Perkinismo”, y el tractor era el acontecimiento del día. Pero en Europa cundía también el escepticismo y un doctor llamado John Haygarth, en Londres probó los tractores por un método que hubiera usado Ambrosio Paré: el experimento con control. Hizo un par de tractores de madera, que pintó de modo que parecieran de metal, y cuando los aplicaba a los pacientes, éstos se libraban de los dolores y se curaban con la misma rapidez que cuando les aplicaban los verdaderos tractores bimetálicos. Haygarth también acumuló gran cantidad de testimonios a favor de la eficacia del tractor y entonces descubrió el engaño. Inmediatamente se desvaneció el entusiasmo por los tractores de Perkins, ya que la gente estaba dispuesta a dejarse sugestionar por algo que sugiriese la electricidad, pero bien sabía que un pedazo de madera frotado sobre la piel no curaba las enfermedades. 177 CAPÍTULO XXIV Médicos en encajes y volantes El siglo XVIII fue “la edad de oro” de la charlatanería médica, y muchos médicos eran petimetres a la moda; del artificio de los ropajes, pelucas empolvadas, chorreras de encaje y etiqueta complicada y, también, de la gran diferencia entre clases sociales, de miseria y brutalidad. Pero también fue el siglo de Lavoisier, quien halló la respuesta a la pregunta de por qué respiraba el hombre; de Morgagni, quien demostró los cambios que tenían lugar en el organismo a causa de las enfermedades; y de Jenner, a quien la humanidad debe uno de los dones más preciosos: la vacunación preventiva de la viruela. La revuelta que tuvo lugar contra las injusticias no se escribió con pluma y tinta, sino con hierro y sangre; con la pica y la guillotina de la Revolución Francesa y con la espada y el mosquete de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Los médicos elegantes de Inglaterra se vestían como convenía a unos aristócratas: casaca roja, calzones de raso, medias de seda, zapatos de hebilla, peluca empolvada y sombrero de tres picos; llevaban bastón con puño de oro y muy a menudo un manguito de piel para protegerse las delicadas manos. Si caminaban por la calle, algo muy raro, a distancia respetuosa les seguía un lacayo llevando sus guantes y su bolsa, pero usualmente iban en carruaje tirado por caballos lujosamente enjaezados. Se decía que muchos médicos paseaban así por Londres para causar admiración y dar la impresión de tener clientela numerosísima. Por lo mismo, resultó fácil a los charlatanes la imitación. El charlatán sólo necesitaba exhibir la misma ostentación, la misma vanidad y la misma impudicia para que, de acuerdo con el concepto de la época, fuese considerado un gran doctor. Y muchos charlatanes hicieron fortunas. 178 El grabador Hogarth nos dejó los retratos de los tres charlatanes más célebres de la época: eran Spot Ward, Chevalier Taylor y Sally Mapp. El grabado tiene estilo heráldico y se titula: “Escudo de armas del enterrador”. Josué Ward, apodado Spot (mancha) por una marca de nacimiento en la cara, había estudiado medicina, pero muy superficialmente. Primero se dedicó al comercio de fiambres salados en que fracasó; luego quiso entrar a la política, pero también fracasó y finalmente inventó una serie de medicamentos que tuvieron gran éxito. Entre sus pacientes estaban Lord Chesterfield, Horace Walpole y Edward Gibbon, el historiador. Luego de tocarle la buena suerte de curar, por medio de un tirón, el dedo dislocado de Jorge II, su fortuna estuvo hecha. Se le dio una habitación en Whitehall, pidió que se le enterrara en la Abadía de Westminster y pasó a la historia cuando el poeta Pope y el lexicógrafo Johnson se dignaron darse cuenta de su existencia. Pope escribió acerca de su persona unos versos célebres en su momento y Johnson dijo: “Taylor es el hombre más ignorante que he visto jamás y Ward el más insípido”. Chevalier Taylor era ayudante de un boticario que se proclamó a sí mismo especialista en los ojos, con lo que al principio no tuvo mucha suerte, pero viajó como saltimbanqui y charlatán, vestido a la última moda, dando conferencias desde su carruaje con frases invertidas para hacer creer que hablaba como Cicerón. Gibbon, que tenía debilidad por los charlatanes era uno de sus pacientes, igual que el compositor Haendel. Taylor obtuvo el cargo de oculista del rey Jorge II. La señora Sally Mapp era especialista en poner huesos en su lugar. Haciendo alarde de gran fuerza física, en una ceremonia parecida a la del Mal del Rey, manipulaba piernas, pies, brazos y la columna vertebral y “volvía a poner los huesos en su sitio”. Hizo una pequeña fortuna y rivalizaba con los médicos en ostentación de su atavío, sus lacayos y sus carruajes. Pero el mayor absurdo médico del siglo XVIII estuvo a cargo de otra inglesa llamada Juana Stevens. Afirmaba tener un remedio para curar los cálculos renales, dolencia común en aquella época. Por una gruesa suma, accedió a publicar su “secreto”. Lo 179 relevante y asombroso es que esa cantidad se pagó mediante un decreto del Parlamento –por considerarse de beneficio público- y, cuando se publicó en la London Gazette, la maravillosa cura resultó ser una mezcla de cáscaras de huevo, jabón y caracoles, junto con un surtido de plantas y yerbas. La charlatanería se extendió a las teorías médicas. Si bien hubo médicos que seguían pacientemente el método riguroso de Sydenham, muchos fueron los que dejándose llevar por las tendencias imperantes, se dedicaban a crear sistemas y a inventar las clasificaciones de las enfermedades, que eran tan artificiales como las costumbres de la época. Un caso por demás curioso fue el del médico, quien pasó a la posteridad como botánico, Charles von Linné, o Linneo. A él se debe la mejor clasificación que hay de las plantas y animales, la que aún se utiliza, con algunas modificaciones, y fue quien clasificó al hombre como un animal mamífero en el orden de los primates, como Homo sapiens, un mono inteligente. Linneo se enamoró de la hija de un médico acaudalado que no consentía que su hija se casara más que con un médico; por lo tanto, tuvo que estudiar esa profesión y una vez casado, volvió a sus investigaciones de botánica, porque su interés por la medicina fue más amoroso que científico. Lo práctico del sistema de clasificación de Linneo sirvió de excusa para que muchos médicos intentaran clasificaciones similares de las enfermedades, de sus síntomas y de todos los aspectos de la vida, y lo que generó fue únicamente controversias, a veces, violentas. El más tonto, pero el más célebre de esos sistemas fue creado por el inglés John Brown, que tuvo una influencia tremenda en la especulación médica. Tanto, que en 1802, en la universidad de Göttingen, las discusiones entre estudiantes brownianos y antibrownianos, llegaron a tal violencia que tuvo que intervenir la milicia. El sistema browniano tenía la ventaja de la simplicidad y sostenía que lo esencial de la vida era la “excitabilidad”, y que el remedio era restablecer el equilibrio normal de la excitabilidad, con dos medicamentos básicos: opio y alcohol. Como el doctor Brown ponía el ejemplo, murió por el abuso de ambas prescripciones. 180 El adelanto más grande en fisiología en el siglo XVIII, equiparable al de Harvey, un siglo antes, fue el descubrimiento del significado de la respiración. Robert Boyle, quien desechó muchos –aunque no todos- los medicamentos inútiles, llevó al cabo un experimento en que demostró que en el vacío no podían vivir los animales ni arder una llama. Otros científicos se dieron cuenta que el aire poseía propiedades importantes, químicas y físicas, y Van Helmont dio el nombre de gases a sustancias parecidas al aire. El químico francés Antonio Laurencio de Lavoisier demostró que tanto el hombre como la llama necesitan del aire por la misma razón, ya que el proceso de vivir es una combustión en el que se queman los alimentos. A lo largo de 150 años se fueron descubriendo indicios que iban revelando el secreto de la respiración. Se descubrieron la mayoría de los gases más comunes como el hidrógeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico y el oxígeno. Se demostró que un animal podía mantenerse vivo si se le soplaba aire con un fuelle sin que el movimiento del pecho y los pulmones le fuera indispensable. Se demostró que, al pasar por los pulmones, la sangre tomaba algo del aire que cambiaba su color de morado a bermellón. Lavoisier agrupó en un sistema estas observaciones aisladas y demostró que cuatro quintas partes del volumen del aire las forman un gas llamado nitrógeno y que no sirve para mantener la vida y que la quinta parte la forma un gas llamado oxígeno y que es indispensable para la vida. Que el oxígeno es el que se combina con la sangre en los pulmones y cambia su color. Cuando el hombre respira, la sangre penetra en los pulmones, la sangre toma parte del oxígeno del aire y a su vez despide otro gas, llamado anhídrido carbónico. Y Lavoisier también demostró que cuando se quema carbón tiene lugar el mismo intercambio, que se usa oxígeno del aire y se forma anhídrido carbónico. En consecuencia, un proceso de combustión tiene lugar en el organismo y la energía de esa combustión aparece en forma de calor que mantiene al organismo y al trabajo que hacen los músculos. Y 181 el aire es indispensable para la vida porque se necesita el oxígeno para la combustión vital y si respiramos no es para enfriar la sangre sino para obtener el oxígeno y despedir el anhídrido carbónico y, si bien la parte mecánica de la respiración es más aparente, la química es esencial. Muy poco tuvieron los médicos que ver con el gran descubrimiento de por qué y para qué respira el hombre, pero sí tuvieron que ver, desgraciadamente, con el descubridor. Lavoisier fue condenado a muerte por un médico y ejecutado en la máquina inventada por otro. Lavoisier era rico, era aristócrata, se entremetía en política y vivía en Francia a finales del siglo XVIII, toda una combinación peligrosa en aquellos convulsos días. Jean Paul Marat, el “fierabrás” de la Revolución Francesa, era médico y fue él quien acusó a Lavoisier de haber oprimido al pueblo cuando se desempeñaba como director general de Agricultura. Lavoisier fue condenado a muerte, en la guillotina del doctor José Ignacio de Guillotin. La medicina le debe a un predicador inglés, Stephen Hales, el primer intento que se hizo por medir la presión arterial. Tampoco en esto tuvieron que ver los médicos. Hales combinaba su trabajo religioso con la investigación científica y fue quien inventó la ventilación artificial. Una ley establecía un impuesto a las ventanas y para no pagarlo, la gente tapió las ventanas de sus casas y de las prisiones, que estaban a cargo de concesionarios privados. Pero brotó una epidemia de tifo, que se atribuía aún a los malos aires y los malos olores. Para purificar el aire de la prisión de Newgate, Hales erigió en su torre un gran ventilador movido por un molino de viento. No alivió la epidemia, porque nada hizo a los piojos, pero el invento fue de utilidad evidente. Hales midió la presión de la sangre, no en un ser humano, sino en su caballo, al que aplicó en una arteria un tubo largo de cristal y la sangre alcanzó en el tubo una altura de más de 180 centímetros, latiendo al mismo tiempo que latía el corazón. Así vemos que los más grandes avances en fisiología en el siglo XVIII fueron por un químico y un predicador, en tanto que los médicos se preocupaban mucho por la moda. 182 Empero, hubo médicos diligentes que lograron grandes avances en la medicina práctica, como Juan Morgagni, Juan Hunter y Edward Jenner. En Padua, la universidad de Vesalio, Santorio y Harvey, Morgagni ocupó el cargo de profesor de anatomía, donde se interesó en las estructuras anormales del organismo, causadas por la enfermedad, y así comenzó el estudio lo que se conoce como patología. Antes de Morgagni, muchos médicos habían notado ciertos cambios en el cuerpo, como tumores, piedras en la vejiga y que los pulmones, en lugar de blandos y encarnados, eran duros y del color del hígado. De todos estos elementos se valió Morgagni para sus descubrimientos y el por qué la enfermedad da lugar a síntomas. En 1761, cuando tenía 79 años de edad, Morgagni publicó la obra de toda su vida en un libro que fue el primero de patología, y gracias a eso aprendieron los médicos lo referente a los cambios en el organismo causados por las enfermedades y los síntomas que las anunciaban. Pero Morgagni no usó el microscopio en sus estudios y se limitó a describir los cambios apreciables a la vista, y fue hasta mediados del siglo XIX, que el gran científico prusiano Rudolf Virchow, continuando la obra de Morgagni, demostró los cambios celulares en los tejidos. La primera rama de la medicina que se benefició de la patología fue la cirugía, que tiene por método corregir, por medio de la operación, los desórdenes internos de las enfermedades. Juan Hunter hizo de la patología y la fisiología las bases de la cirugía, que en sus manos se convirtió en la ciencia moderna que es hoy día. A partir de ese momento, no fue suficiente que el cirujano supiera de anatomía y la técnica de su oficio, sino que además tenía que estudiar patología, fisiología, diagnosis, y en una palabra, tenía que estudiar medicina además de cirugía. Bajo la influencia de Juan Hunter, la cirugía se convirtió en una profesión. Igual que Sydenham, Hunter no poseía más que unos fragmentos de instrucción. Se había negado a aprender el latín y después de fracasar en varias ocupaciones, fue enviado de Escocia a Londres para ayudar a su hermano, William, cirujano y profesor eminente y halló su lugar en la sala de disección. 183 Trabajaba sin descanso y de sus ocupaciones coleccionó un gran museo, conservado en el Royal College of Surgeons. Al último de los héroes de la medicina del siglo XVIII, Edward Jenner, discípulo de Hunter, que fue a practicar como médico de pueblo en Gloucestershire. se le debe la vacuna contra la viruela. Frecuentemente tenía que inocular contra la viruela a los miembros de alguna familia campesina y cuando no prendía la inoculación, los familiares le informaban que había tenido “viruela de las vacas” y que por eso no se contagiaba. La viruela vacuna se presentaba en forma de pústulas pequeñas en gente que cuidaba los animales, y nunca se enfermaban de la otra viruela. En 1796 brotó una epidemia de viruela vacuna en Gloucestershire. Fue la oportunidad para experimentar. Obtuvo pus de una muchacha con viruela vacuna y la inoculó en una pequeña raspadura en el brazo de un niño de ocho años. Repitió el procedimiento dos veces y verificó la total inmunidad. Envió un escrito a Transactions que no le publicaron porque creyeron que era demasiado maravilloso para que fuese cierto. Siguió con sus experimentos y en 1798 publicó un libro con los resultados; se compone sólo de 75 páginas. El mundo pagó tributo a Jenner. Los indios americanos enviaron una delegación a presentarle sus respetos y darle las gracias. La emperatriz de Rusia bautizó como Vaccinoff al primer niño ruso vacunado y le envió un anillo; Napoleón ordenó vacunar a todos los soldados de su ejército. Gracias a Jenner, millones de hombres nacidos en los últimos cien años no sufrimos de viruela. NOVENA PARTE La medicina a la cabecera del enfermo En la sala de operaciones En los cuarteles y en las prisiones 187 CAPÍTULO XXV La medicina a la cabecera del enfermo La enseñanza de la medicina, tal y como la conocemos hoy día, surgió con la Revolución Francesa. Del caos inicial propiciado por la violencia revolucionaria y sus excesos, nació un nuevo sistema de ver los asuntos oficiales, con base en los pensadores liberales precursores de ese fenómeno. En cuanto a la medicina, se crearon nuevas facultades con nuevas ideas. En los días previos a la Revolución, los doctores eruditos mantenían tres siglos atrasada a la ciencia médica; no querían ni oír hablar siquiera de Paracelso, de Sydenham, de Harvey ni de Santorio. En 1782, el joven médico Nicolás Corvisart solicitó una plaza en el hospital Necker, de París. Como no llevaba peluca empolvada, se le negó. Pero a partir de 1793, la escena francesa dio un vuelco en todos los sentidos. Junto con las pelucas empolvadas, fueron al cesto de la basura todas las ideas, creencias y métodos sobrevivientes de la Edad Media. En las facultades parisinas había laboratorios para experimentar con el método científico y los estudiantes tomaban clase a la cabecera del enfermo, como Sydenham les había enseñado. Y el que impartía clase era ahora Nicolás Corvisart, el que no llevaba peluca cuando 11 años atrás solicitó la plaza de médico. Era el profesor más importante y prestigiado. Su consigna era: observad, aguzad vuestros sentidos de manera que percibáis los síntomas de las enfermedades. Corvisart acumulaba todas las observaciones precisas para aprender la historia natural de las enfermedades y siempre que podía seguía el ejemplo de Morgagni y anotaba, de las autopsias y las disecciones, los cambios en el organismo que daban lugar a los síntomas de las enfermedades. Era el espíritu moderno de la educación médica, pero en los primeros años del siglo XIX, escaseaban los medios de diagnóstico 188 moderno con que contaba Corvisart. Como Hipócrates, como Sydenham, no disponía más que de sus manos y sus sentidos para estudiar las enfermedades, si bien era cierto que, más afortunado que Santorio, disponía de un reloj para tomar el pulso. Pero Corvisart quería obtener otros medios para penetrar en el estudio de las enfermedades. Corvisart descubrió que en 1761, el mismo año que se publicó el libro de Morgagni, un médico vienés, Leopold Auenbrugger había publicado un libro acerca de la percusión, de 95 páginas, que no había obtenido mayor relevancia en el medio y estaba olvidado. Pero Corvisart vio en ello la posibilidad de un medio de diagnóstico muy necesario; tradujo el libro y con observaciones propias lo amplió a 400 páginas y dio a Auenbrugger todo el crédito. El libro se titula Inventum ex percussione thoracis humani, y Auenbrugger había escrito: “Aquí hago presente al lector un nuevo signo que he descubierto para averiguar acerca de las enfermedades del pecho. Que consiste en la percusión del tórax humano por medio de la cual, de acuerdo con el carácter particular de los sonidos que se oyen, se puede formar una opinión del estado interno… al hacer públicos mis descubrimientos, no lo he hecho sin conocer los peligros a que me expongo, ya que siempre ha sido el destino de aquellos que con sus descubrimientos han ilustrado o mejorado las artes y las ciencias el ser acosados por la envidia, la malicia, el odio, la destrucción y la calumnia”. Pero Auenbrugger se equivocó en el pronóstico; su descubrimiento pasó casi desapercibido y con el tiempo fue revisado con grandes elogios por Corvisart. La percusión es hoy una de las cosas más comunes en medicina y que identifica todo aquel que ha sido revisado por un médico, quien da unos golpecitos con los dedos en el pecho mientras escucha las ligeras diferencias que hay en los sonidos a medida que percute en un lugar después de otro. Al dar tales golpecitos encima de los pulmones, debido a que están llenos de aire, se obtienen unas vibraciones parecidas a las de un tambor envuelto en una tela, mientras que sobre el corazón y el hígado, el sonido es opaco. Cuando en los pulmones hay áreas enfermas, también se obtiene un sonido opaco sobre estas áreas, o un 189 sonido que a los oídos del médico suena completamente diferente a las vibraciones de un pecho normal. Es uno de los medios indispensables para diagnosticar las enfermedades de los pulmones. En 1807, Corvisart era el médico de cámara de Napoleón Bonaparte y murió en 1821. Los principios que enseñó los mantuvieron sus alumnos y uno de ellos encontró un instrumento que iba a ayudar a descubrir los síntomas de las enfermedades, el estetoscopio, que se usa para la auscultación, tan indispensable como la percusión. Auscultar es escuchar los sonidos que provienen del corazón y los pulmones. El “suiss” ligero de aire que pasa por los tubos bronquiales diminutos puede alterarse cuando la persona está enferma, lo cual puede dar lugar a sonidos como el romper de nueces y burbujeos, y también el latido del corazón normal puede estar envuelto en una nube de murmullos. Estos sonidos permiten que el médico, con su oído aguzado pueda “ver” lo que pasa dentro del pecho, situar la enfermedad y adivinar su naturaleza. Renato Laënnec, médico en jefe del Hospital Necker, puso mucho empeño en la auscultación, pero encontraba dos obstáculos: por un lado, la mayoría de los pacientes llegaban muy sucios y con parásitos y pegar el oído en un pecho plagado de piojos y de olor nauseabundo era muy desagradable. Otro, que algunos eran tan gordos, que algunos sonidos se perdían o eran muy confusos. Laënnec tenía una paciente muy gorda que padecía del corazón y el médico no podía escuchar sonido alguno a través de las gruesas adiposidades. Un día observó a unos niños jugar entre unos tablones. Vio como un niño pegaba su oreja a uno de los extremos del tablón mientras que otro, al otro extremo, daba unos golpes que se transmitían a todo lo largo del tablón de madera. Laënnec vio inmediatamente que ésta era la solución a su problema. Se dirigió de prisa al hospital y en la habitación de la paciente obesa, tomó una revista, la enrolló como cilindro y ante el asombro de los presentes, aplicó un extremo del rollo al pecho de la enferma mientras pegaba su oreja al otro extremo. Y con gran satisfacción, oyó con toda claridad los sonidos del corazón y la respiración. Poco tiempo después, Laënnec fabricó en un torno una especie de “trompetas” pequeñas de madera y de ahí evolucionó el estetoscopio 190 moderno que conocemos: un pequeño embudo que se aplica sobre el pecho, unido a unos tubos de goma que el médico coloca en sus oídos. Ese invento fue de enorme utilidad para diagnosticar la tuberculosis, que mucho interesaba a Laënnec, y que padecían, según reveló el estetoscopio, la mitad de los enfermos que acudían a su hospital. Después de casi mil autopsias, Laënnec sabía casi tanto como se sabe actualmente de esa enfermedad, con la excepción de un dato importantísimo: su causa. Laënnec y un colaborador llamado Boyle, demostraron que la enfermedad se encontraba en cualquier parte del organismo en forma de unos bultos llamados tubérculos, de lo que derivó tuberculosis, pero faltaba aún medio siglo para que el alemán Robert Koch demostrara que esos tubérculos los ocasionaba cierto bacilo. En 1819, Laënnec publicó su famoso libro Traité de la auscultation médiate y en 1826 murió de tuberculosis. Los dos grandes instrumentos de que dispone el médico para llevar al cabo el reconocimiento del paciente, la percusión y la auscultación, se comenzaron a usar en los primeros años del siglo XIX, y el tercero, el más asombroso de todos, los rayos X, se descubrió a finales de ese mismo siglo. El descubridor no fue un médico, sino un físico, porque la medicina ya estaba unida a todas las ramas de la ciencia. Apenas había un descubrimiento científico, el médico inmediatamente veía cómo podía aplicarlo al diagnóstico, tratamiento o terapia preventiva. Wilhem Röntgen era profesor de física en la Universidad de Würzburg, Alemania, y se dedicaba a experimentar con descargas eléctricas con un cable de inducción a través de un tubo llamado de Crookes. Cuando pasaba la descarga eléctrica, el tubo se encendía con una luz amarillenta y si se ponía a esta luz un papel revestido de ciertas sales metálicas, este revestimiento brillaba con una fosforescencia extraña. El 18 de noviembre de 1895, estaba Röntgen trabajando en su laboratorio con las luces apagadas y por casualidad se le ocurrió cubrir el tubo de Crookes con un papel negro para que no hubiera luz alguna y una vez que estuvo bien cubierto, produjo una descarga eléctrica. Todo estaba a oscuras, más el papel revestido, que estaba 191 sobre la mesa, se iluminó con una luz fantasmagórica, brillando con la misma intensidad que había brillado antes de que el tubo estuviera recubierto del papel negro. Röntgen cogió el papel y le dio vuelta de modo que la parte revestida estuviera debajo y continuó brillando, como si un rayo invisible brillara a través del papel; puso un pedazo de metal sobre el papel y se produjo la sombra, puso después sus manos haciendo pantalla sobre el papel y vio lo que nadie había visto jamás, o sea las sombras de los huesos de sus manos. Los rayos invisibles que encendían el papel pasaban a través de la carne humana y lo que era aún más, estos mismos rayos afectaban la película fotográfica y así era posible sacar fotografías de los huesos y las estructuras debajo de la superficie de la piel. A principios de enero de 1896, Röntgen comunicó en Würzburg a un grupo de científicos, su descubrimiento, lo que llamó el “rayo X”. Pero antes de esta presentación, el secreto había salido de la universidad y se daban descripciones del fenómeno en todos los periódicos del mundo; pero las versiones periodísticas precipitadas formaron en los lectores un concepto muy confuso, se creía que se podían usar en cualquier parte y a cualquier hora, e inmediatamente, un comerciante inglés se puso a anunciar telas “a prueba de rayos X” para damas recatadas. En Nueva Jersey se promulgó una ley prohibiendo el uso de los rayos X en los gemelos de teatro y un profesor de Nueva York propuso usar rayos X para penetrar las cabezas duras de los estudiantes obtusos. Pero en la medicina el asunto fue diferente. Apenas un mes después de la presentación de Röntgen, la medicina se apropió del invento y le había dado aplicación. En el siglo XX, los rayos X se convirtieron en el método de diagnóstico de más valor de que disponía el médico, además de la nueva tecnología computarizada. En la época en que se descubrieron los rayos X, la enseñanza médica ya tenía un siglo de grandes progresos, internacionalizados. Después de Francia, las facultades de Viena y Berlín estuvieron un tiempo a la cabeza del progreso médico. En Berlín, la patología hizo grandes progresos gracias a la obra de Rudolph Virchow, nacido en 1821, mismo año que murió Corvisart; 192 en 1843 recibió su título de doctor y el mismo año comenzó como profesor asistente en Berlín. Se enfocó, como continuación del trabajo de Morgagni, en los cambios en los órganos y el por qué de esas alteraciones. Se valió del microscopio, cuyas aplicaciones comenzaban a solucionar el problema de la naturaleza de las enfermedades. En el siglo XIX se comprobó en el microscopio que los diferentes órganos y músculos humanos se formaban de células, la unidad más pequeña de los tejidos. Que un tejido es diferente a otro debido a las células que los componen y que el crecimiento de los tejidos es por la multiplicación de las células. Virchow descubrió que cuando las células se alteran, el tejido se enferma. Descubrió la moderna teoría celular de las enfermedades; vivió hasta 1902. La estructura es uno de los aspectos de los tejidos y los órganos, en tanto que la función es otro. Un humilde médico militar, William Beaumont, a principios del siglo XIX estaba comisionado en un puesto fronterizo llamado Fuerte Mackinac. Nacido en 1785, en el pueblo de Lebanon, Connecticut, en 1806 se lanzó a la aventura en su caballo, un barril de sidra y cien dólares, hasta donde llegase. Después de vagar, se colocó como aprendiz de un médico práctico y luego de dos años de estudio se alistó en el ejército, en la guerra contra Inglaterra en 1812. Después de la guerra lo estacionaron en un fuerte y puerto comercial, en una isla entre los lagos Michigan y Hurón. Todas las primaveras, los comerciantes de pieles, cazadores y tramperos llegaban al fuerte Mackinac desde los bosques de los alrededores para vender pieles y comprar provisiones. En la primavera de 1822, un día con el almacén lleno a reventar, se disparó por accidente una escopeta y dio en el abdomen de un francés de Canadá, llamado Alexis San Martin. Se mandó llamar al cirujano Beaumont. Parecía imposible que le pudiese salvar la vida, porque tenía una herida con abertura enorme en el estómago. La herida, de hecho, no se cerró nunca. A los tres años de cuidados, Alexis, con físico casi cadavérico comenzó a deambular por el fuerte. Tenía un colgajo de piel y carne que podía separarse con la mano y ver el interior del estómago. 193 Beaumont vio la gran oportunidad que eso le brindaba, para observar desde una posición increíblemente privilegiada la digestión y los movimientos del estómago. Lo tuvo bajo observación durante dos meses, viendo lo que tardaban los alimentos en digerirse, obteniendo las secreciones que se formaban y los efectos del alcohol y alimentos indigestos. A los dos meses, Alexis se le escapó, regresó a Canadá, donde se casó y tuvo dos hijos. Beaumont lo encontró después de cuatro años. Llegó a un acuerdo para pagarle una compensación y pudo reanudar experimentos y observaciones durante otros dos años; y en 1833, Beaumont publicó su obra Experimentos y observaciones acerca de los jugos gástricos y de la fisiología de la digestión, la primera contribución de Estados Unidos a la medicina experimental y que fue la base de lo que se sabe acerca de la digestión. Beaumont murió a los 68 años, pero su paciente, a quien aquella tarde en la tienda del fuerte daban por muerto, falleció a los 83 años. Beaumont aprovechó un incidente fortuito y pasó a la historia de la ciencia experimental; pero el gran fisiólogo francés Claude Bernard, el verdadero fundador de la medicina experimental, continuó los estudios y algunos de sus descubrimientos fueron también por accidentes, como el de Beaumont. Por casualidad, Bernard descubrió que el hígado almacena, para usarlo después, el azúcar que recibe por medio de la digestión que tiene lugar en los intestinos. Estudios posteriores a esta observación prepararon el terreno para uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, que dio los medios para el tratamiento de la diabetes. Las investigaciones de Bernard dieron lugar a descubrimiento tras descubrimiento; la digestión intestinal, la manera como está controlado el tamaño de los vasos sanguíneos, los primeros hechos acerca de las secreciones internas (sustancias químicas que rigen las funciones del organismo), la acción de ciertos venenos y muchísimos más. Lo más importante del doctor Bernard, fue que hizo ver a los médicos que los órganos no actúan de modo independiente, sino que están relacionados entre sí, que llevan al cabo una función de conjunto y que hay que estudiarlos juntos. 195 CAPÍTULO XXVI En la sala de operaciones El químico inglés Sir Humprey Davy, en el año 1800, hizo una anotación en su cuaderno de experimentos donde señalaba que el gas conocido como óxido nitroso hacía perder los sentidos cuando se inhalaba y señaló: “Es probable que pudiera usarse con grandes ventajas en las operaciones quirúrgicas”. Pero durante los siguientes 50 años, nadie le hizo caso. Durante unos cuatro mil años, las operaciones de cirugía se realizaban con el auxilio de varios hombres muy fuertes, capaces de inmovilizar al paciente en tanto le cortaban una pierna, un brazo o le abrían el vientre. A lo largo de los siglos, se intentó operar sin dolor por medio de drogas, alcohol, insensibilizando por medio del frío, de la presión y el hipnotismo, sin resultado alguno. Parecía que el dolor fuera inevitable y la operación una verdadera tortura, tanto para el paciente como para el cirujano, el que por compasión operaba a toda prisa a fin de que el martirio durase lo menos posible. El primer médico que usó la anestesia fue el doctor Crawford Long, de Georgia. Usó éter, sustancia que se conocía de muchos años atrás y se sabía que producía una especie de borrachera y sopor. En marzo de 1842, el doctor Long operó a un paciente de un pequeño tumor en la nuca, que inhaló éter mientras era intervenido y no sufrió dolor. Desgraciadamente, el doctor Long no publicó los buenos resultados obtenidos, y no se supo de ellos hasta que se redescubrieron los efectos del éter. Pero antes de que se volviera a usar el éter, el dentista Horace Wells, de Connecticut, experimentó con los efectos del óxido nitroso. Sucedió que un tal Colton, en una conferencia en Hartford, en 1844, difundió “nuevos descubrimientos” en química y llevó al cabo una demostración de las propiedades del óxido nitroso. Después, Wells preparó un saco de óxido nitroso y se hizo arrancar un diente sin que sintiera nada. Fue a Boston, al Hospital General 196 de Massachusets y dio una demostración fallida, ya que el paciente despertó antes que la extracción se llevara al cabo y comenzó a dar alaridos de dolor. Wells regresó a Hartford, descorazonado. Otro dentista, conocido de Wells, William Morton, quien estudiaba en la facultad de medicina de Harvard, continuó experimentando con éter, consigo mismo y con su perro y pudo usar con buenos resultados el éter para la extracción de dientes. Para el siguiente paso, Morton pidió permiso al doctor Warren, cirujano en jefe del Hospital General de Massachusets, para hacer una prueba. Esto pasó a los anales de la historia médica. Se corrió el rumor de que un estudiante de medicina quería demostrar cómo evitar el dolor en las operaciones. La galería del anfiteatro quedó repleta de observadores incrédulos. El cirujano, el paciente y los hombres forzudos estaban listos, pero Morton no había llegado. Pasó un cuarto de hora y el doctor Warren, volviéndose a los espectadores, dijo: “Como el doctor Morton no ha llegado, me temo que otras ocupaciones lo hayan detenido”. Cuando ya Warren se disponía a cortar la piel del paciente, apareció Morton, quien se había tardado completando un aparato para aplicar el éter. Morton administró el éter y al cabo de unos minutos dijo: “Doctor Warren, he aquí vuestro paciente”. El cirujano comenzó a operar y el paciente no dio muestra de dolor alguno, pero se podía ver cómo respiraba. Al concluir la operación, Warren dijo a la concurrencia: “Señores, esto no es una alucinación”. La anestesia era una realidad palpablemente demostrada, pero los que asistieron a la prueba no la llamaron así; se trataba de un fenómeno nuevo y no había palabra en el lenguaje que lo describiera. Oliver Wendell Holmes inventó más tarde las palabras anestesia, anestésico y anestesiador. La sala de operaciones del Hospital General de Massachusets, se conserva exactamente igual que aquel día del año 1846, en memoria de la primera demostración pública de la bendición de la anestesia. Es una sala como todas las de la época: con suelos de madera, alfombras y paredes tapizadas de tela gruesa pintada, sin mosaicos blancos, ni metales relucientes, ni trazas de limpieza escrupulosa de las salas de operaciones modernas. La historia de los cambios que 197 dieron lugar a la desaparición de la infección nos lleva de América a Escocia. José Lister llegó a Edimburgo en 1854 y seis años después ya era profesor de cirugía de la universidad de Glasgow, en la senda que le llevaría a ser el cirujano más famoso de todos los tiempos. El problema que le preocupaba era la infección de las heridas, la formación de pus y la fiebre que se presentaba, de la que morían más de la mitad de los pacientes y que se atribuía a factores climáticos. Una operación en el hospital de Lister o en cualquier otro de la época, era tan peligrosa como la peste bubónica. Ya fuese una intervención importante o insignificante, la infección se presentaba de la misma forma. Lister observó algo curioso. Entre los pacientes, había lesionados que tenían piernas y brazos rotos, pero sus heridas eran internas y no se infectaban. Tales heridas no estaban en contacto con el aire. Lister concluyó que algo en el aire envenenaba la herida y causaba la infección. Otro factor vino en ayuda de Lister, el trabajo de un químico francés, Louis Pasteur, quien trabajaba para una industria de vinos, en el estudio de las “enfermedades” de los mostos que perdían aroma y sabor. Vio que tales padecimientos se debían a bacterias que habían caído dentro de los vinos desde el aire y para contrarrestarlas, aplicó un tratamiento de calor, que fue conocido, por el nombre derivado de su inventor, como “pasteurización”. Lister relacionó la putrefacción del vino y las infecciones de las heridas. Eso que provocaba la infección podrían ser las bacterias del aire. Si tal cosa fuera verdad, entonces tenía que evitar que las bacterias penetraran en la herida y si fuera imposible, entonces tendría que matarlas antes que se multiplicaran. Lister decidió iniciar sus experimentos con una herida infectada, y comenzó a buscar entre las sustancias químicas algo que matara a los gérmenes. Recordó que para evitar malos olores en las cloacas, se usaba ácido carbólico, y decidió probarlo. Después de esperar un caso propicio para experimentar, le llevaron al hospital a un hombre que sufría una fractura compuesta, en que los extremos de los huesos rotos habían atravesado los músculos y la piel, produciendo una herida abierta, las que siempre se infectaban, mientras que las fracturas simples, donde no había exposición al aire, siempre se curaban. 198 Lister aplicó ácido carbólico a la herida, encima de la cual construyó una especie de tienda para que no entrara el aire y a pesar de todas las precauciones, se presentó la infección, se envenenó la sangre y el paciente murió. Lister no se dio por vencido y en experimentos siguientes, lavó los instrumentos en ácido carbólico, sumergió sus manos en el antiséptico, que pulverizó por la habitación y tomó así todas las precauciones posibles para que la herida estuviera limpia. Esta vez logró su objetivo: ni se formó pus, ni se envenenó la sangre. Se había evitado la infección. Inmediatamente se puso a pulverizar el ácido carbólico en la sala de operaciones y a llevar al cabo, en todas las cirugías, el procedimiento que tan buenos resultados le había dado. La fiebre y la infección desaparecieron, las heridas limpias se curaban rápida y seguramente y las defunciones disminuyeron de forma considerable. Lister estaba convencido de que los gérmenes que causaban la infección venían del aire e insistía que se pulverizase el ácido carbólico en todas las salas de operaciones, pero se enfrentó a la oposición de los cirujanos que creyeron que trataba de introducir una nueva forma de medicina. Lister siguió realizando operaciones que otros no se atrevían a hacer y salvaba vidas de los pacientes a su cargo. La noticia se extendió por Europa y muchos cirujanos fueron a estudiar con él los nuevos procedimientos. Estalló entonces la Guerra Franco-Prusiana y se usaron los antisépticos con gran éxito. A medida que se estudiaba más el problema, se vio que los gérmenes no procedían del aire, sino de la suciedad que se metía en las heridas, los instrumentos sucios, las vendas sucias y las manos sucias de los cirujanos. Así, la limpieza o asepsia, se convirtió en la base de la cirugía. La sala moderna de operaciones, la limpieza escrupulosa de los hospitales, las batas blancas esterilizadas que se pone el cirujano, todo ello fue resultado del descubrimiento de Lister, de que la infección de las heridas es debida a las bacterias. Lister murió en 1912, dos años antes que pudiera asistir a la gran reivindicación de sus principios de antisepsia que tuvo lugar en los campos de batalla de Francia y Bélgica. Millares de veteranos de guerra sobrevivieron gracias a Lister. 199 CAPÍTULO XXVII En los cuarteles y en las prisiones En la vorágine de la Revolución Francesa, cuando tantos cambios se operaban en todos los órdenes de la vida, tuvo lugar un acontecimiento escasamente conocido, pero de enorme relevancia; un movimiento humanitario promovido por un médico tímido y delicado llamado Felipe Pinel, un personaje que dio origen a un cambio ético fundamental en la civilización Occidental. Pinel, en plena época de El Terror, tuvo el valor de presentarse ante Couthon, el terrible líder de la Commune, para abogar en favor de los derechos de sus pacientes. Pinel argumentó que si todos los hombres tenían los mismos derechos, también los tenían sus pobres dementes que estaban en la prisión de Bicetre, encadenados en calabozos inmundos y cuya condición era aún más injusta que la del pueblo bajo los aristócratas, antes de la Revolución, y que debían ser llevados a una vivienda decente y gozar de una libertad razonable. El radical Couthon se emocionó cuando Pinel le tocó su fibra sensible, que era la igualdad, y consintió en acompañarle a la prisión. Cuando entró al recinto, por más que estuviera acostumbrado a ver cosas fuertes, se horrorizó por lo que vio en Bicetre: en los corredores húmedos de un subterráneo escuchó los gritos y execraciones de 300 locos, el resonar de cadenas y los golpes de los grilletes contra las barras de hierro. Azorado, Couthon dijo a Pinel: “¿Qué es esto, ciudadano? ¿Es que tú también estás loco, queriendo soltar a estos animales?”. Pero Pinel insistió y mientras salía a toda prisa, Couthon, le dijo: “Haz lo que quieras, mas vas a sacrificar tu propia vida en aras de esta piedad falsa”. Pinel empezó de inmediato su experimento de cuidar humanitariamente a los enfermos mentales. Primero lo hizo con un capitán inglés, encadenado durante 40 años y que, con un golpe de sus esposas, había matado a uno de los guardias de la prisión. Los guardianes se le acercaban temerosos, vigilando sus menores movimientos, pero 200 Pinel entró a su celda solo y, hablándole con dulzura, le ofreció que podría pasearse en el patio de la prisión si prometía portarse “como un caballero”. El capitán dio su palabra y se le quitaron las cadenas, pero por falta de ejercicio por tanto tiempo, no podía caminar. Arrastrándose llegó hasta la puerta y cuando vio los árboles se puso a llorar de felicidad. En pocos días, Pinel liberó a más de 50 hombres que habían sido dementes furiosos y que, al no sentirse aprisionados y ser tratados con humanidad, cambiaron radicalmente. Continuaban siendo dementes, sujetos a vigilancia y ayuda, pero la actitud violenta, exacerbada por las cadenas y el manejo brutal, cedió al buen trato y dejaron de comportarse de modo tan desordenado. El experimento de Pinel comenzó a difundirse y a convertirse en un gran movimiento humanitario y cambió la forma de tratar a los dementes y el concepto de las enfermedades mentales. Pinel había ingresado, primero, en un seminario; después se interesó por la filosofía, luego por la historia natural; hasta que tuvo 30 años no se decidió por la medicina, y en un tiempo, creó una clasificación de las enfermedades. Pero cambiaron sus intereses cuando un amigo se volvió loco y, de acuerdo con las prácticas de entonces, lo encerraron y trataron como animal peligroso. Se escapó y se escondió en el bosque y al cabo de unos días, se encontró su cuerpo semidevorado por los lobos. Esto impresionó a Pinel de forma tan profunda, que con la esperanza de poder ayudar a otros, decidió dedicarse al estudio de la demencia. Gracias a su influencia, los asilos-prisiones de París, la de Bicetre y de la Salpetriére, se convirtieron en hospitales. La brutalidad con que eran tratados los dementes se debía a la creencia de que eran seres llenos de maldad intencionada, y eran considerados no como seres humanos, sino como bestias salvajes que había que traer con cadenas y torturas. Nadie se apiadaba de estos enfermos y si bien a principios del siglo XIX se sentía lástima por los sufrimientos físicos y se protegía a los animales, todavía no se miraba con ninguna simpatía a los enfermos mentales. La actitud hacia los dementes, en general, se determinaba por las causas que se atribuían a la demencia. En algunos pueblos primitivos 201 se tenía mucho respeto por los locos, a quienes se suponía más cerca de los dioses que los seres normales. El loco, en sus alucinaciones, oía voces que los otros no podían oír y hablaba con criaturas invisibles. Era un ser superior a los demás e inclusive hace unas cuantas décadas, en algunos países orientales se trataba a los locos y a los idiotas con cierta deferencia, debido a la creencia de que su entendimiento estaba en el cielo. Pero otra creencia acerca de los locos iba a tener malas consecuencias: la idea de que un loco estaba “poseído” por un espíritu. Esta idea dominó el concepto de demencia por miles de años, persistió después del cristianismo, aunque con la idea de que eran los demonios los que poseían a los hombres. Si la locura se manifestaba en la forma de orar y mortificar la carne, entonces no estaba poseído, y era un posible santo; pero si era blasfemo, violento y rebelde, se aseguraba que estaba poseído por un demonio. Con el paso del tiempo, se fue desvaneciendo la idea de la “posesión”, pero el trato a los dementes no mejoró y en muchos casos, empeoró. Esta era la situación que encontró Pinel cuando pidió permiso para tratar humanitariamente a los dementes. La idea de que la demencia era una enfermedad mental, que debía ser estudiada y medicinada como las enfermedades físicas, se difundió lentamente entre los médicos y comenzaron a fundarse instituciones donde se aplicaba el nuevo tratamiento. Fue en América donde esta reforma se extendió hasta hacerle llegar al público, en general, la idea de que la locura era una enfermedad. A principios del siglo XIX no había más que un asilo, en Virginia, y se supo que en el Hospital de Filadelfia tenían celdas para los locos. Cuarenta años después ya había ocho instituciones donde se cuidaba a los dementes, pero muy pocos eran mantenidos por el Estado. A la mayoría de los dementes, si eran furiosos, se les encerraba en el granero o en algún cobertizo; si eran inofensivos, algunas veces se les ponía en subasta para entregarlos a los cuidados del que lo hiciera por menos dinero, o también se les abandonaba en algún camino rural y seguían vagando por el campo. 202 En esto tuvo lugar un acontecimiento, el 28 de marzo de 1841, cuando una maestra de Boston, Dorotea Lynde Dix, fue enviada a dar una clase de catecismo a las internas de la Casa de Corrección al Este de Cambridge. Allí vio las condiciones espantosas en que estaban las cárceles de aquella época. La señorita Dix vio a 20 mujeres amontonadas en una habitación muy sucia, sin medios para calentarse; no había estufas porque algunas eran locas furiosas y podían lastimarse. Dix salió decidida a hacer algo para cambiar esa situación. Pidió al doctor Howe que en su nombre protestara en los periódicos contra las brutalidades que había atestiguado. Howe envió la carta, firmada con su nombre, pero no causó mayor efecto. Con toda calma, la señorita Dix fue a visitar cada hospital y cada asilo para pobres en Massachusets. Después de dos años mandó una memoria al parlamento estatal, donde pedía una legislación “decidida, rápida y vigorosa” para cambiar el estado de cosas. Detalló las escenas horribles de las cárceles y en las fincas pobres, donde se tenía a los dementes encadenados y donde morían de hambre y frío. La respuesta fue inmediata y el estado votó por unanimidad la provisión de fondos para establecer hospitales, mantenidos por el Estado y para proveer de cuidados humanitarios a los enfermos mentales. Pero los abusos continuaban en otras regiones y la señorita Dix dedicó los 40 años siguientes a recorrer cada estado de los Estados Unidos, así como Inglaterra y Escocia. El mismo procedimiento: investigación primero y luego la memoria. La respuesta era siempre la misma: provisión de fondos para la erección de un hospital. Gracias a su trabajo, se fundaron en Estados Unidos 32 instituciones mantenidas oficialmente; y no menos importante, sus revelaciones hicieron cambiar los sentimientos populares hacia los dementes. Dorotea Lynde Dix es escasamente conocida hoy día, como por mucho tiempo fue ignorada otra gran dama, que apenas avanzado el siglo XX obtuvo reconocimiento a su trabajo: Florencia Nightingale, la “Dama de la Lámpara”. En 1915, en Londres, se erigió la primera estatua para una mujer que no era miembro de la familia real. Era en memoria de Florencia Nightingale, quien durante la guerra de Crimea fundó la profesión de 203 enfermeras graduadas. No inventó el oficio de enfermera, sino que hizo de ello una profesión respetable. Cientos de años atrás, había mujeres que cuidaban de enfermos y heridos, pero muy rara vez tenían los estudios y preparación necesaria para la tarea. En siglos anteriores, las Hermanas de la Caridad habían dedicado su vida al cuidado de los enfermos, pero en el siglo XIX no servían de mucho, en el sentido práctico, en hospitales modernos de Inglaterra y Estados Unidos. Un pudor absurdo, propio de esa época, puso restricciones a las Hermanas de la Caridad que vigilaban a los enfermos y mantenían la disciplina en los hospitales, pero en cuanto a cuidados propiamente dichos, lo hacían mujeres de condición inferior y de inteligencia igualmente inferior, por lo que no se avergonzaban de su oficio degradante de enfermera profesional. Esta era la situación antes que Lister hiciera sus descubrimientos: los hospitales en manos de enfermeras desaliñadas y de malas costumbres; eran lugares de una suciedad indescriptible y a los que sólo acudían enfermos que no podían librarse de ello. Florencia Nightingale era una muchacha inglesa de buena familia, con educación novecentista, pero que a pesar de ello se rebeló a la idea de que las mujeres tenían que estar encerradas en sus casas esperando el día del matrimonio. Soñaba con la independencia de la mujer. Y su deseo manifiesto de ser enfermera fue un ultraje para su familia y amistades. Para quitarle tales ideas, su madre la llevó de viaje a las playas de moda en Europa. Florencia se le escapó y fue a Kaiserwerth, cerca de Düsseldorf, donde el pastor luterano Fliednar, había organizado una escuela para mujeres licenciadas de presidio de las que intentaba hacer enfermeras graduadas. Después de esto, regresó a su país y consiguió el cargo de superintendenta en un pequeño hospital de Londres; pero entre las mujeres no cundió su ejemplo y se le consideró una “excéntrica”. En eso, estalló la Guerra de Crimea, con el choque de Inglaterra, Francia y Turquía contra Rusia, en el Estrecho de Los Dardanelos. Hoy día podemos leer en la poesía de Tennyson “Carga de la Brigada Ligera”, una descripción romántica de aquella guerra, pero, en el año de 1854, las noticias que mandaba a Londres un corresponsal, Rusell, eran menos románticas: denunciaba las condiciones desagradables de los 204 hospitales de guerra, donde no había ninguna clase de enfermeras para cuidar a los soldados ingleses heridos o enfermos. Se pidió la ayuda de voluntarias y muchas mujeres respondieron al llamado, pero únicamente Florencia Nightingale, entre todas, tenía entrenamiento para cuidar enfermos y heridos. Al frente del servicio de enfermeras de todo el ejército inglés, Florencia reunió a 38 mujeres, de las que diez eran monjas que sabían algo de enfermería práctica. El cuatro de noviembre de 1854, desembarcaron en Scutari, un barrio de Constantinopla, donde había un hospital con capacidad para mil pacientes, pero había cuatro mil soldados ingleses heridos hacinados, las ventanas estaban herméticamente cerradas, los suelos podridos, sin lavandería y las puertas sólo se abrían por las mañanas para sacar a los muertos. De inmediato, Florencia se dio a la tarea de organizar todo, aunque topó con la maquinaria burocrática. Pero Nightingale era una muchacha llena de energía y voluntad, con carácter equiparable al del coronel, cuyo sarcasmo era igual al suyo; no aceptó órdenes y dio las suyas. Se consiguieron abastecimientos para el hospital, se abrieron las ventanas y se construyó una lavandería. Para los soldados heridos fue un ángel de la guarda. Ningún sacrificio era lo bastante grande y todas las noches recorría las salas larguísimas atendiendo a los soldados con una lámpara en la mano, que se convirtió en su emblema. En 1856 terminó la guerra, los soldados regresaron y millares de ellos contaron la historia de la “Dama de la Lámpara”, a quien debían la vida y fueron los promotores involuntarios del concepto de la enfermera profesional. Ante su demanda, se desvaneció la gazmoñería y se consiguieron los fondos necesarios para abrir escuelas donde mujeres jóvenes pudieran estudiar la carrera de enfermera. Su inspiración iba a dar lugar a una reforma humanitaria todavía más importante. En 1859, el suizo Enrique Dunant atestiguaba, desde la cima de una montaña, las batallas de Magenta y de Solferino, y lleno de horror ante lo que veía, pensó en la tarea de Florencia Nightingale y reflexionó: ¿Podría esa obra extenderse hasta el campo de batalla? Dunant concibió entonces los principios básicos de lo que es ahora la Cruz Roja Internacional. 205 Dunant vio cómo los ejércitos aliados de Francia e Italia, bajo Napoleón III, luchaban contra el ejército austríaco. En el campo había, entre muertos y heridos, 40 mil hombres y como no existía tratado que protegiera a los médicos militares, éstos debían limitarse a seguir a las tropas aliadas en la medida que obligaban a los austriacos a dejar el campo y los heridos quedaban abandonados, a menos que los campesinos cuidaran de ellos, que los cargaban en sus carros y los llevaban a sus casas, donde no había médicos ni medicinas; pero sólo cuidaban de sus compatriotas, y morían, por negligencia, millares de hombres que pudieron salvarse fácilmente. Dunant bajó a auxiliar a los heridos, ayudándoles en lo que podía y, en los escalones del altar de una iglesia, encontró a un soldado austriaco horriblemente mutilado, que no había probado alimento durante tres días. Le lavó las heridas y le dio de beber un poco de caldo, y el herido le besó la mano. Dunant convenció a las mujeres del pueblo que cuidaran a todos sin distinción, sin distingo de bandera, porque todos eran hermanos. Dunant escribió un libro, Un souvenir de Solferino, donde narra todo lo que vio en esos días y su idea de una alianza internacional. Trabajó sin descanso exponiendo su plan a los Jefes de Estado y en 1863 hubo una reunión en Ginebra, entre 14 naciones, bajo la idea de Dunant, para la alianza internacional en auxilio de heridos en guerras y desastres naturales. El herido, el médico y la enfermera serían neutrales y el hospital sería un santuario. 207 DÉCIMA PARTE El laboratorio Las fronteras de la enfermedad La meta 209 CAPÍTULO XXVIII El laboratorio Los científicos del siglo XIX finalmente identificaron lo que durante miles de años fueron el misterio más grande de la humanidad: los extraños espíritus que eran los causantes de las enfermedades, y los llamaron bacterias. Vieron que tenían un aspecto simple e inofensivo: bastoncitos, esferas o filamentos finísimos, retorcidos en espiral como un sacacorchos. El conserje Leeuwenhoek los había visto, dos siglos antes, en su microscopio rudimentario que él mismo fabricara, en sus ratos de ocio, en el edificio del ayuntamiento de una ciudad holandesa. Fueron considerados una curiosidad, esas figuritas que no podían ser –se pensó más de 200 años– nada peligroso. Las investigaciones sucesivas de Pasteur, Lister y Koch, colocaron a las bacterias en su justa dimensión de diminutos asesinos masivos. Sin embargo, cuando se ampliaron los estudios de las bacterias y sus funciones, pudo verse que la imagen de asesinos encarnizados, era un calificativo algo injusto, ya que estas pequeñitas criaturas en realidad trabajan para beneficio de la humanidad. Ha quedado establecido que sin bacterias, la raza humana no existiría, porque sin ellas nada se transformaría, ni las hojas caídas, ni los animales muertos se desintegrarían para nutrir la tierra y producir sustancias que alimentan al hombre. Paradójicamente, se descubrió que la mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir en carne viva, ya que mueren instantáneamente cuando se colocan sobre una herida y son unas poquísimas las que tienen el poder de vivir y multiplicarse en la carne humana viva; eso las hace causantes de las enfermedades. Pueden introducirse en el organismo millones de bacterias y no representan peligro alguno, pero el que crezcan y pasen a billones y trillones, hasta que lleguen a tal número que el organismo tenga 210 que defenderse de la invasión, es lo que da lugar a los síntomas de la enfermedad. Son bacterias que a lo largo de siglos se han especializado en tomar al ser humano como su presa favorita, con poderes especiales cada una de ellas. Unas son inofensivas salvo cuando encuentran heridas abiertas donde producen supuración y envenenamiento de la sangre. Otras hallan condiciones favorables en la garganta o en los intestinos. Una sola clase de bacteria es la causante de la fiebre tifoidea, y otra completamente distinta, causa la difteria y otra todavía, la fiebre escarlatina. Pasteur fue quien nos describió la historia de la vida de la bacteria; Lister, quien supo que causaban las infecciones en las heridas; y Koch, quien demostró que eran la causa de enfermedades infecciosas específicas. Luis Pasteur no era médico, sino químico, nacido en Dole, Francia, en 1822. Su padre, curtidor de pieles, lo mandó a estudiar a París, en la Escuela Normal, donde pronto fue asistente de uno de sus maestros. Descubrió que el ácido tartárico del vino existía en formas diferentes, cada una compuesta exactamente de los mismos elementos químicos, las mismas cantidades exactas, pero cuando se proyectaba un rayo de luz reflejado en un prisma de cuarzo, a través de los cristales del ácido, unos desviaban el rayo hacia la derecha y otros hacia la izquierda, y otros en ninguna dirección. Y esto era porque los elementos componentes del ácido se combinaban en estructuras distintas. Pasteur comenzó así su carrera con la fundación de una nueva rama de la química: la estereoquímica, basada en la posición de los átomos en la molécula. Su fama se extendió y durante un tiempo impartió cátedras en Dijon, luego en Estrasburgo y al ocupar el decanato de Ciencias Naturales en Lille, en el centro de la industria del alcohol, comenzó a interesarse en la fermentación. Sabía que el azúcar se convertía en alcohol por acción de la levadura, la que se alimenta del azúcar, formándose el alcohol como producto de desecho. Pero la fermentación no era la única transformación, porque el vino se agriaba, igual que la leche; la mantequilla 211 se hacía rancia y la carne se pudría. ¿Eso también lo causaban organismos vivos? El microscopio le hizo ver que en todo eso había bacterias. Se planteó lo siguiente: ¿Era la bacteria la causa o el efecto? ¿La bacteria producía putrefacción o la putrefacción producía la bacteria? He aquí otra vez el eterno problema de la generación espontánea de la vida. En el siglo XVII, el italiano Francisco Redi había demostrado, por medio de la experimentación, que las larvas no se originaban espontáneamente en la carne podrida, sino que provenían de los huevos de las moscas y, en el siglo XIX, Pasteur repetía este experimento con bacterias. Los líquidos tales como el vino y el caldo que habían sido calentados a temperaturas que mataran a las bacterias, ni se agriaban ni se pudrían siempre que no estuvieran en contacto con el aire; pero si se dejaba que el aire, conteniendo bacterias, tuviese acceso a tales sustancias, la putrefacción comenzaba enseguida. Pasteur probó indiscutiblemente que las bacterias son generadas únicamente por otras bacterias. La “enfermedad” del vino era causada por las bacterias y podía evitarse por medio del calor –pasteurización– que mataba las bacterias, descubrimiento de un valor incalculable para la industria vinícola francesa, y guió a Lister en su descubrimiento de las causas de las infecciones en heridas. El mundo diminuto de las bacterias, al que no se le había prestado ninguna atención, quedó en el centro del debate. ¿Es que las bacterias eran la causa de las enfermedades del hombre y de los animales? Pasteur no aplicó sus descubrimientos al ser humano sino al gusano de seda, cuya cría era otra de las grandes industrias francesas y había brotado una epidemia que mataba a todos los gusanos. Pasteur descubrió la bacteria que los mataba y enseñó a los cultivadores cómo podían atacar la enfermedad. Cinco años le tomó el trabajo que salvó las sederías francesas, además de que demostró que las bacterias podían ser causa de la enfermedad. Otros hombres de ciencia comenzaron a investigar sobre los microbios, particularmente un médico rural alemán, llamado Roberto Koch, 21 años menor que Pasteur y que comenzó a ejercer como 212 médico en el distrito de Wollstein. Su pasatiempo era una especie de botánica, que estudiaba ya no las plantas, sino las bacterias. Su joven esposa le regaló un microscopio y se convirtió su consultorio en un laboratorio rudimentario. Entre consultas a sus pacientes, Koch cultivaba sus bacterias con gran entusiasmo, al tiempo que establecía los principios de la bacteriología moderna. En la región donde Koch vivía había una epidemia del ganado llamada “fiebre esplénica” o “ántrax” y que a veces contagiaba a los que cuidaban el ganado o preparaban sus pieles. Experimentos de algunos médicos habían encontrado en animales muertos por ántrax, bacterias en forma de bastoncitos y otro médico inoculó a un carnero sangre con estas bacterias, el animal enfermó de ántrax y murió. Parecía demostrado que la enfermedad era causada por la bacteria, pero se vio que la sangre de animales enfermos causaban el mal aún cuando no se hallaban bacterias. Este problema fue el que Koch tomó en sus manos. Colocó un poco de líquido donde cultivaba las bacterias en un trozo de cristal y lo dejó secar. Los filamentos alargados se encogían y morían, pero había unos puntitos redondos que seguían viviendo. Cuando añadía el caldo de cultivo, crecían como semillas y generaban de nuevo bacterias alargadas. Éstas de nuevo se multiplicaban, y de unas pocas “esporas”, nombre que dio a los puntitos, se obtenía un número de bacterias incalculable. Comprobó que esas bacterias patógenas pueden existir bajo dos formas distintas, que como esporas son muy resistentes a la sequedad, al calor y los antisépticos y que vivían entre la lana de los carneros o en la hierba, durante muchos meses. Al introducirse en los animales con los alimentos o por una herida, se transformaban en filamentos, se multiplicaban y causaban el ántrax. Con ese éxito publicado, Koch llegó a ser director del Instituto para Enfermedades Infecciosas de Berlín, donde en 1882 hizo uno de sus más grandes descubrimientos: la causa de la tuberculosis. Demostró que la tuberculosis no era debido a una “mala herencia” o una constitución débil, sino que era causada por una bacteria, y que las hinchazones que encontró Laënnec eran resultado del crecimiento de esa bacteria. La tuberculosis resultó ser una infección y por 213 primera vez se pudieron tomar medidas para evitar la tuberculosis, dolencia que ha matado más que ninguna otra enfermedad. Siguiendo la escuela de Koch se descubrieron rápida y sucesivamente la mayoría de las bacterias causantes de las enfermedades: la del cólera, la fiebre tifoidea, la peste bubónica, la disentería, la difteria y muchas otras. Se hallaron al fin medios para prevenir enfermedades infecciosas, a base de evitar la difusión de las bacterias patógenas y tanto la higiene como las instituciones de salud pública, fueron resultados de los descubrimientos llevados al cabo en el siglo XIX. Pasteur, por medio de observaciones accidentales, vio cómo podían dar de sí las vacunas. Experimentó con bacterias que causaban el cólera en las gallinas. Vio que si dejaba en el caldo de cultivo un período largo las bacterias del cólera, se multiplicaban de tal forma que el caldo se veía saturado, las bacterias se debilitaban y terminaban por exterminarse. Un día, por casualidad, dio a las gallinas bacterias de un caldo viejo, y las gallinas parecieron estar enfermas unos días pero no murieron. Después les dio bacterias de un cultivo nuevo y activo, y las gallinas no enfermaron. Posteriormente, uno de los discípulos de Koch, Emile von Behring descubrió el funcionamiento de las antitoxinas y desarrolló una eficaz vacuna contra la difteria. Esta enfermedad dejó de ser la enfermedad tan temida que antes era. Pasteur, en 1881, descubrió que la rabia se hallaba en la saliva de los animales infectados. Desarrolló una vacuna, que probó exitosamente en perros, pero casualmente, un niño de nueve años había sido mordido por un perro rabioso y los médicos le aconsejaron que probase su vacuna, lo que hizo con excelentes resultados y desde entonces se aplica en todo el mundo a las personas mordidas por perros rabiosos. 215 CAPÍTULO XXIX Las fronteras de la enfermedad En el siglo XVII proliferaron las leyendas de “buques fantasma”, como el llamado Holandés errante, que se veía, según relatos de marineros, navegar con velas desplegadas por las noches en los mares del Sur, sin capitán ni tripulación. Lo cierto es que sí hubo barcos que iban a la deriva, con toda la tripulación muerta. La fiebre amarilla había aniquilado a todos, tripulantes y pasajeros, sin perdonar a uno solo. La fiebre amarilla, llegada de África, fue el azote de los mares y puertos del Caribe y de las ciudades de la costa Este de Estados Unidos e Hispanoamérica. Aparentemente, la epidemia sólo atacaba a los hombres de raza blanca y no a los negros, quienes se encargaban de enterrar a los muertos. Morían marineros, soldados, mercaderes y viajeros de estirpe europea. Los barcos mercantes llevaron la fiebre amarilla, en el siglo XVIII, a las costas americanas del Atlántico y se presentó como azote en varias ocasiones para los habitantes de Boston, New Haven y Filadelfia. En el verano de 1793, el diez por ciento de la población de Filadelfia murió de la “plaga americana”, como se denominaba a la fiebre amarilla. Esa ciudad ofrecía el mismo escenario que Londres en tiempos de la peste bubónica. La gente huía con la esperanza de escapar del contagio y en Nueva York y otras ciudades se apostaron guardias armados que prohibían la entrada a toda persona procedente de Filadelfia. La resistencia de los negros a la enfermedad se originó de una inmunidad adquirida, ya que en África, la epidemia era universal. En los niños, en comparación con los adultos, tomaba una forma leve y así todos ellos estaban protegidos por la inmunidad. Pero cuando los blancos adultos iban a África, a las Indias Occidentales o a alguna parte de América del Sur, tomaba su forma más grave y la mortalidad era terrible. 216 La fiebre amarilla es ejemplo de algo que podría ser el equilibrio biológico entre el hombre y la bacteria, y así nos muestra los riesgos cuando se altera el equilibrio que crea la naturaleza. Esta verdad se refiere a la fiebre amarilla y a la mayoría de las enfermedades infecciosas. Vistas las cosas con imparcialidad, en realidad son muy pocas las enfermedades infecciosas mortales de necesidad, como la hidrofobia y el tétanos. La mayoría es relativamente leve en niños y casi todas proveen de inmunidad con tenerlas una sola vez. Este era el equilibrio biológico natural cuando las enfermedades eran universales y no había medios de cura. Al nacer, el niño hereda una inmunidad temporal de la madre contra todas las enfermedades infecciosas comunes. Todas las enfermedades, con excepción de la tuberculosis y la malaria, producen inmunidad. Pero este equilibrio biológico, que aseguraba la vida del adulto, tenía un gran inconveniente, ya que a pesar de la relativa levedad de las enfermedades de la infancia, eran más los niños que morían que los que sobrevivían hasta obtener total inmunidad. La naturaleza imponía un alto tributo en vidas humanas. La terapéutica preventiva moderna tuvo sus comienzos con la cuarentena, progresó con los esfuerzos de sanidad pública, a principios del siglo XIX, con la limpieza de ciudades y la expansión de cloacas, y siguió con ímpetu después de los descubrimientos de Pasteur, Lister y Koch. Se salvaron muchos niños que en generaciones anteriores hubieran muerto de enfermedades infecciosas. Durante el siglo XIX se duplicó el promedio de longevidad y aumentó la población. La medicina preventiva tuvo, a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, efectos paradójicos: impidió el contagio, pero a la vez se perdieron los beneficios del riesgo, es decir, la inmunidad. Nuestros antepasados, con la inmunidad que estaban provistos contra las enfermedades comunes de su época, estaban en la misma situación que los habitantes de los trópicos en cuanto a la fiebre amarilla, en tanto que el hombre occidental de los años 30 y 40 del siglo XX, estaba en la misma situación que los marineros, soldados, mercaderes y exploradores que iban a los mares del Caribe y a las costas occidentales de África. En la actualidad, las grandes jornadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de la ONU, han erradicado 217 plagas en África, Asia y las islas del Pacífico y el Caribe. La bacteria de la viruela sólo existe en un compartimiento de alta seguridad en un laboratorio de la OMS. Pero en el siglo XIX se duplicaron las enfermedades tropicales, y azotaron periódicamente a varias ciudades. La fiebre amarilla de Filadelfia se desvaneció con el invierno, ya que el mosquito transmisor, moría con el frío. El anquilostoma de los trópicos, o gusano de los mineros, se extendió a los estados del sur de Estados Unidos y también moría con las heladas invernales. Pero enfermedades que hace mucho se consideran tropicales, como el cólera, la malaria, la peste y la disentería, los antepasados de los europeos actuales las conocieron bien en las regiones nórdicas, pero desaparecieron en las zonas templadas por los adelantos médicos y de ingeniería sanitaria, aunque siguieron poderosas en otros países al amparo del calor y la inmundicia citadina y rural. El mercader o el aventurero del siglo XIX y de principios del XX, iba a las regiones tropicales del planeta, retrocedía en el tiempo en cuanto a la higiene, porque no se encontraba precisamente con enfermedades exóticas, sino con padecimientos que cien o doscientos años atrás azotaban a sus antepasados. Los indígenas de los trópicos vivían de acuerdo al equilibrio biológico, por medio del cual superaban la enfermedad, pero el viajero europeo en cambio, producto de la civilización moderna, había sacrificado la inmunidad. Las ciencias naturales, base de los progresos de la medicina, fueron también las bases del transporte y la comunicación que hicieron posible la ingeniería y la invención tecnológica. El barco de vapor, los canales interoceánicos, el ferrocarril, el telégrafo y el cable, empequeñecieron el mundo que pocos años atrás era inmenso. El viaje de Europa a América, que antes tomaba meses, llegó a hacerse en pocos días. Las regiones tropicales que estaban a distancias fabulosas se acercaron a las zonas nórdicas. Las fronteras de la civilización se dilataron vertiginosamente y quedaron fuera de la protección médica. Colonos y mercaderes llegaron en masa a regiones donde sólo iban, esporádicamente, exploradores, soldados y unos cuantos buscadores de fortuna. 218 El hombre blanco se halló en los trópicos, cara a cara con las enfermedades del pasado. La conquista de los trópicos no se dio luchando contra hombres ni ejércitos, sino contra las enfermedades. Gran parte de las fiebres tropicales que se crían en los pantanos, son malarias en su mayoría. La malaria era una de las enfermedades de los romanos, era muy común en la Francia de Luis XIV y en Inglaterra de Carlos II. Era también causante de los escalofríos y fiebre intermitente de los colonos ingleses de América del Norte. El primer paso en el combate a esta enfermedad se dio con el descubrimiento de la quinina, alcaloide obtenido de la corteza del árbol del quino, de origen peruano. La leyenda cuenta que un indio, medio muerto por la enfermedad, cayó cerca de un charco, donde yacía un tronco de árbol y torturado por la sed se arrastró hasta llegar al agua, que bebió y que tenía sabor amargo de la corteza del árbol. Pero algo tenía esta agua amarga que le disminuyó la fiebre y finalmente se curó del todo. A partir de ahí, los indios usaron la corteza del quino como remedio para las fiebres. En Europa se llamó a esa corteza chinchona, en honor a la Condesa de Chinchón, así como “polvos de jesuita”, porque los jesuitas fueron los primeros que la introdujeron en Europa. Sydenham generalizó su uso. La quinina, en casos leves de malaria es una cura específica: sirve también para prevenir la enfermedad y con su uso, junto con los adelantos en salud pública en Europa y América del Norte, la malaria empezó a desaparecer. Gracias a este medicamento, el mercader, el soldado, el misionero y el aventurero pudieron internarse con menor riesgo en las selvas tropicales, pero la malaria siguió ahí existiendo en sus formas más graves. En 1880, el cirujano militar Alfonso Laveran, en Argel vio que los atacados de malaria tenían en la sangre un parásito microscópico, que no era bacteria, sino una forma de vida animal unicelular. En 1897, Ronald Ross, del servicio médico de la India descubrió el mismo parásito en el estómago de los mosquitos anopheles que habían chupado la sangre de enfermos de malaria. Al año siguiente, demostró que el parásito pasaba a la saliva del mosquito, que lo depositaba en la sangre de los individuos que 219 picaba. Se vio en consecuencia que la malaria no se propagaba por contacto directo de enfermo a sano, como la viruela o la difteria, sino que por medio de un agente transmisor, un mosquito en especial llamado anopheles. Y los mosquitos, considerados sólo como una plaga molesta, tomaron el aspecto temible de portadores de una enfermedad mortal. Gracias al descubrimiento, se pudo luchar contra la enfermedad a base de drenar pantanos y aguas estancadas o cubrir la superficie con petróleo, de manera que los huevecillos muriesen por falta de aire. Pero subsistía una enfermedad que, aunque menos extendida, era mucho más mortal, la fiebre amarilla, contra la cual no servía la quinina y era amenaza constante para viajeros al Caribe y América del Sur y que inclusive llegó en varias epidemias al sur de Estados Unidos. El tráfico y el comercio mundial hicieron proyectar en Europa un canal a través de Panamá. El promotor empresarial francés Fernando de Lesseps, quien había construido el Canal de Suez, en Egipto, emprendió el proyecto. Pero como no era ingeniero, creyó que podía hacer el canal igual que en Suez, a nivel. No hizo caso de especialistas y el fracaso fue estrepitoso. Aparejado a la terquedad del empresario, el azote de la fiebre amarilla complicó mucho más la empresa. Fueron tantos los muertos que se llegó a decir de Panamá que era “la tumba del hombre blanco”. Los franceses se fueron y en 1904, los Estados Unidos recuperaron el proyecto y desempolvaron los planos de ingenieros franceses que habían sido ignorados por De Lesseps, y que proponían un sistema de exclusas, en lugar de la necedad de hacerlo a nivel (cosa que, en estos tiempos, ya es técnicamente posible), pero los norteamericanos tuvieron que luchar también previamente contra la mortal epidemia. Fue una comisión militar, al mando del médico Walter Reed, quien halló la manera de liquidar la plaga, en 1900. La fiebre era común en Cuba en el año 1898, cuando la guerra entre España y Estados Unidos y muchos soldados norteamericanos murieron por esa enfermedad. Inclusive, algunos historiadores consideran que el rey español se precipitó al firmar la rendición, porque si se hubiera esperado otros quince días, las tropas que invadieron Cuba hubiesen quedado aniquiladas por la fiebre amarilla. 220 Los médicos comisionados encontraron que no había ni bacterias ni parásitos en la sangre de los infectados. Era algo no visible al microscopio más potente. Se trataba de un virus filtrable. El doctor Carlos Finlay había dicho en La Habana que el virus era transmitido por un mosquito y Walter Reed se propuso averiguarlo. Se trabajó con voluntarios y se comprobó que el mosquito Aëdes Aegypti era el agente transmisor del virus y lo inoculaba por medio de la saliva al picar. Este mosquito vive en barriles de agua, en latas vacías y cañerías de drenaje verticales. No sobrevive en aguas heladas nórdicas y por eso las epidemias se daban en zonas tropicales y en las regiones templadas sólo atacaba durante los veranos. En 1901, el comandante William Gorgas dio aplicación práctica a los resultados de la investigación del equipo de Reed, para librar a La Habana de la fiebre amarilla. A las habitaciones de los enfermos se le cercaron con malla metálica para impedir el acceso de los mosquitos. Se taparon con tela los barriles de agua y se exterminaron todos los mosquitos. Tres meses después, por primera vez desde los últimos 150 años, no había un solo caso de fiebre amarilla en La Habana. Lo mismo sucedió en Panamá. Los viajeros que van hoy a Panamá, ven un monumento de piedra y hierro que conmemora los progresos de la ingeniería del siglo XX, mientras que la victoria que allí consiguió la medicina no es visible. Las más grandes victorias de la medicina son de orden negativo, son la ausencia de la enfermedad y, sin embargo, sin esas victorias negativas, que se aceptan tan fácilmente como se olvidan, el milagro de ingeniería, de piedra y de hierro, nunca se hubiera cumplido. 221 CAPÍTULO XXX La meta En los capítulos precedentes hemos trazado el curso, a veces acertado y en otras descarriado, seguido por el hombre para librarse de las dolencias físicas. En estos días se pueden señalar victorias resonantes jamás alcanzadas en la historia de la humanidad y de la ciencia médica en la lucha contra las enfermedades. Por lo mismo, se puede volver la mirada llena de piedad y lástima hacia aquellos siglos en que casi a ciegas, el hombre buscaba metas en mucho ya alcanzadas en nuestros tiempos. Y sin embargo, podría ser que con los descubrimientos científicos por venir, las generaciones futuras vean nuestros tiempos con la misma piedad y con la misma lástima. El siglo XX, igual que el XIX, estuvo marcado por grandes avances y que cerró un enorme ciclo de logros en la historia de la medicina. Se erradicaron casi todas las epidemias en África, aunque surgieron otras con las que se tiene que luchar de nuevo. En el siglo XIX, Charles Darwin formuló la teoría de la evolución y padeció los mismos ataques furibundos que otros grandes científicos. Con los basamentos de Darwin, la teoría evolutiva se ha desarrollado plenamente en el siglo XX, sólo para confirmar los planteamientos básicos del joven viajero del Beagle. Darwin nos dijo que somos producto de la evolución. De cómo la vida, que apareció en el mundo hace más de tres mil quinientos millones de años, se fue desarrollando hasta llegar a lo que, con jactancia quizá no del todo justificada, creemos es la cúspide de la vida en la tierra: nosotros, el Homo sapiens, como nos clasificara técnicamente Linneo. En los tiempos primitivos, la medicina era la fuerza social preeminente y el hechicero era el jefe que guiaba a la tribu en su lucha contra el infortunio, y no sólo cuidaba de los pacientes individualmente cuando estaban enfermos o heridos, sino que en ceremonias 222 públicas ahuyentaba a los espíritus que amenazaban a todo su pueblo con enfermedades y pestilencias. Bajo la influencia de la civilización, la medicina perdió su importancia social, tal y como se describió en capítulos anteriores. Se dejó de creer en espíritus causantes de las enfermedades y la religión se separó de la medicina, y ésta se concentró en curar las dolencias físicas, en tanto que el sacerdote oraba por la prosperidad del pueblo, cuyas creencias, conductas y costumbres estaban en sus manos, mientras que el médico no tenía nada que ofrecer por el bienestar general, pues su lugar era la reclusión en la cámara del enfermo; y cuando llegaban plagas y pestes, el pueblo no pedía protección al médico, sino al sacerdote. Los descubrimientos médicos y científicos del siglo XIX sacaron al médico de la cabecera del enfermo para volverlo a poner a la cabeza de la sociedad y esta vez, no para dar una batalla fútil a espíritus imaginarios sino para que, armado con los adelantos de la época, luchara victorioso a fin de dar salud a las naciones. En los pocos años en que la medicina ha recuperado algo de su preponderancia social, ha alterado de manera profunda las costumbres, las creencias y los ideales. Vimos cómo cambió el concepto ético de la civilización gracias a las innovaciones humanitarias del francés Pinel; también de la señorita Dix, de Florencia Nightingale y Dunant. Pero la contribución más grande hecha por la medicina al bienestar general, ha sido la limpieza inteligente que se lleva al cabo para evitar la difusión de las enfermedades, y la sanidad pública moderna tuvo sus orígenes en la obra de Pasteur, de Lister y Koch. Bajo el gobierno del médico, el mundo empezó a vivir en la limpieza y esto disminuyó la mortalidad y aumentó la longevidad. La sanidad se extiende a cada fase de la vida civilizada: el sistema moderno de cloacas, la inspección de los alimentos, la pasteurización de la leche, la purificación del agua, los métodos de recolección de basura, el uso de telas metálicas para impedir el paso de moscas; las neveras, el aseo personal, los antisépticos para evitar la infección de las heridas, los utensilios de mesa individuales e inclusive, la toalla individual, todas las cosas a las que hoy en día no 223 damos gran importancia y que marcan la influencia de la sanidad pública. Los cambios legales y de costumbres son prueba de cómo progresa la higiene y el hecho de que el promedio de longevidad se haya triplicado desde el siglo XVIII es la prueba de sus resultados excelentes, que se traducen por un sentido de seguridad hacia enfermedades que la humanidad nunca había conocido antes. No cabe la menor duda que el descubrimiento de las causas bacterianas de la infección, está a la altura de aquellos descubrimientos fundamentales que se hicieron desde tiempo inmemorial y son la base de la civilización, tales como el fuego, la rueda, la domesticación de los animales, la agricultura y la palabra escrita. La salud es algo más que la simple ausencia de enfermedad; salud, vigor y desarrollo hasta el máximo de las capacidades individuales, sólo se obtienen a base de satisfacer las necesidades del organismo, y uno de los deberes del médico es definir las necesidades orgánicas y educar al público en la manera de satisfacerlas. Los conocimientos modernos acerca del valor nutritivo de los alimentos, han cambiado el régimen alimentario del hombre civilizado. Uno de ellos es el biberón lleno de leche adecuada a las necesidades del recién nacido. Hubo un tiempo en que el biberón era el equivalente a la condena a muerte, e inclusive, en las mejores condiciones, morían del 60 al 70 por ciento de los niños que no eran criados por sus madres. Hace ya muchos años que los niños criados por biberón apenas si corren el menor riesgo y la gran mayoría, hace más de 50 años, son criados así por lo menos de manera parcial, como es más recomendable. Términos tales como calorías, proteínas, hidratos de carbono y la necesidad orgánica de minerales y vitaminas, a principios del siglo XX no eran sino términos técnicos de laboratorio y hace mucho son palabras de uso corriente en la vida diaria. Se ha visto cómo el escorbuto, que mataba a las tripulaciones de los barcos de los grandes exploradores, desapareció con el jugo de frutas. Una enfermedad que generaba deformación de los huesos, llamada raquitismo, casi desapareció cuando pudo saberse que se cura con baños de sol, que sintetizan una vitamina, que también se puede tomar en el biberón del bebé, la vitamina D. 224 La vitamina A, que estimula el crecimiento, está en las verduras; la mantequilla y la leche, también contienen vitamina B, que previene el beriberi y estimula la función del intestino. Casi tan misteriosas en su función como las vitaminas, son unas sustancias extrañas que descubrió Claudio Bernard y que son las secreciones internas (hormonas) que se hallan en el organismo en cantidades minúsculas y que van a parar a la sangre, donde ejercen, según se sabe hoy día, una influencia muy importante sobre el progreso de crecimiento y sobre la salud. Estas sustancias son producidas por las glándulas. Si la tiroides, glándula situada en el cuello, deja de segregar en un niño, éste dejará de crecer física y mentalmente y se convertirá en un débil mental. El gigante y el enano sufren de un desequilibrio en una glándula que está en el cerebro y que se llama pituitaria. El páncreas es la glándula que produce insulina, una hormona que transporta la glucosa al torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde se usa como energía; si la insulina no puede ejercer su función, la persona enferma de diabetes. Las enfermedades cambian. A principios del siglo XX la tuberculosis tenía el primer lugar en mortalidad, y hace ya muchos años que las enfermedades cardíacas ocupan el primer sitio, como una especie de “padecimiento de la civilización moderna” con el consumo de grasas saturadas, estrés y sedentarismo. Los males cardíacos y el cáncer son resultado de vivir más años, de haberse librado de las infecciones. Los niños que a inicios del siglo XX morían de difteria, de fiebre tifoidea o de tuberculosis, viven ahora el tiempo suficiente para llegar a tener cáncer o enfermedades del corazón. El médico de hoy día, sigue luchando a la cabecera del paciente individual como lucharon Hipócrates y Sydenham y todas aquellas generaciones que dedicaron sus vidas a aliviar los sufrimientos de sus semejantes. Sigue teniendo ante sus ojos problemas que solucionar, algunos de ellos complejos y misteriosos, como el problema mismo de la vida, pero que el médico moderno afronta provisto de la experiencia, en el arte de curar y en la ciencia de investigar, que se acumulado durante los doscientos siglos de que hemos tratado en esta narración.