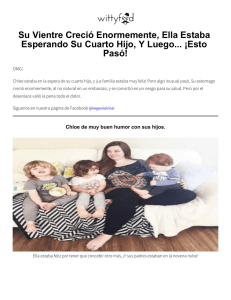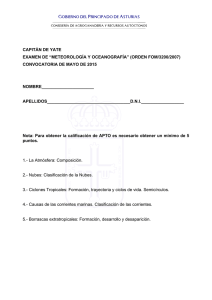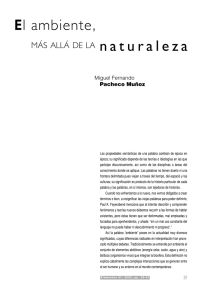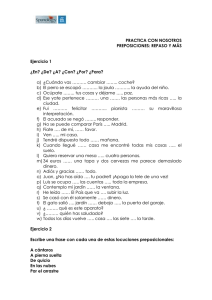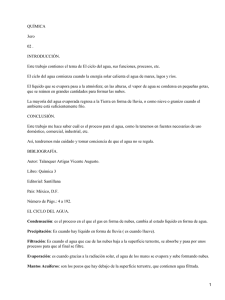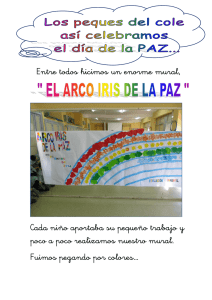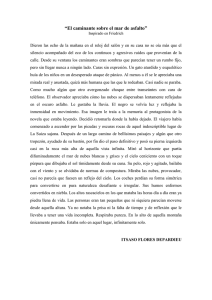chloe aridjis - Fondo de Cultura Económica
Anuncio
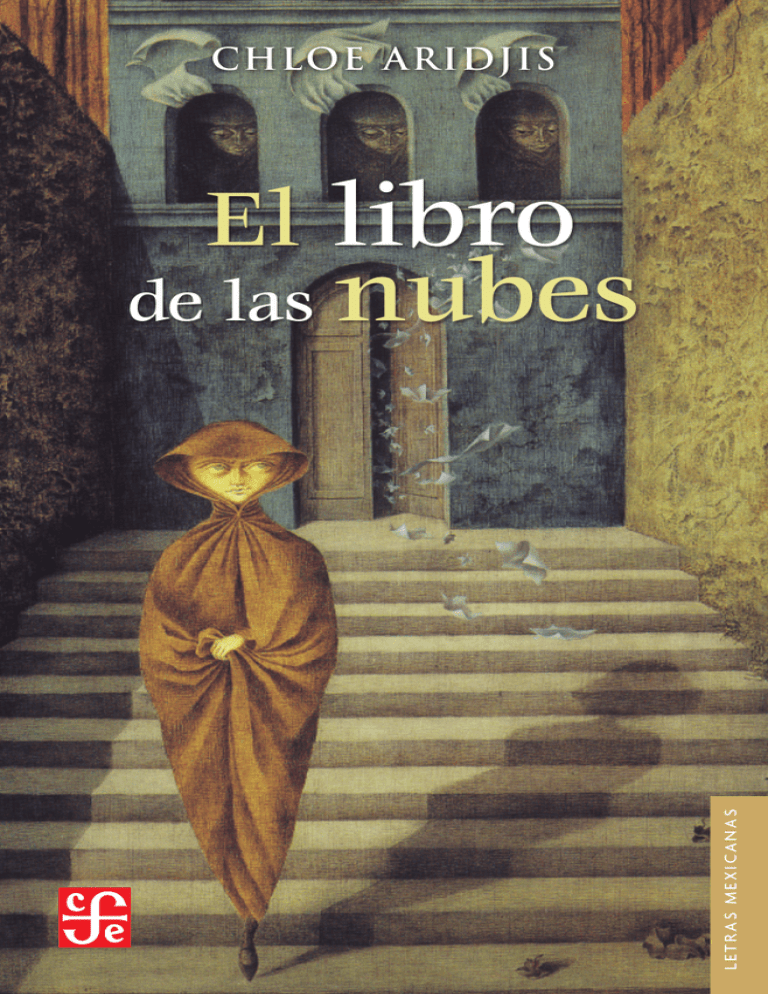
CHLOE ARIDJIS El libro LETRAS MEXICANAS de las nubes LETRAS MEXICANAS El libro de las nubes Traducción Juan Max Lacruz CHLOE ARIDJIS El libro de las nubes Primera edición, 2011 Aridjis, Chloe El libro de las nubes / Chloe Aridjis ; trad. de Juan Max Lacruz — México : FCE, 2011 197 p. ; 21 × 14 cm — (Colec. Letras Mexicanas) Título original: Book of clouds ISBN 978-607-16-0723-2 1. Novela 2. Literatura — Siglo XXI I. Lacruz, Juan Max, tr. II. Ser. III. t. LC PQ7297 Distribución exclusiva para México Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar Imagen de portada: Ruptura (1955), óleo sobre masonita (95 × 60 cm), de Remedios Varo. Col. particular, México. D. R. © Remedios Varo / VEGAP / SOMAAP / México / 2011 © 2011, Chloe Aridjis D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008 Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com www.fondodeculturaeconomica.com Tel. (55) 5227-4672; fax (55) 5227-4640 Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos. ISBN 978-607-16-0723-2 Impreso en México • Printed in Mexico Dewey 863 A769l Para mis padres y para Eva • Berlín, 11 de agosto de 1986 VI A HITLER en un momento en que el Reichstag era apenas la silueta calcinada y esquelética de sí mismo, y la puerta de Brandenburgo impedía el paso antes que concederlo. Fue una tarde en la que los vestigios morales de la ciudad subían a la superficie y flotaban como restos de madera a la deriva, antes de volver al fondo del mar para seguir pudriéndose y astillándose. Berlín era la última etapa de nuestro viaje por Europa —veníamos de España, pasando por Francia, Bélgica y los Países Bajos—, y pronto volveríamos a nuestro país, cruzando de vuelta el Atlántico, para iniciar el año escolar. Mis dos hermanos, aún vibrando de energía, lamentaban tener que regresar. En cada pueblo y ciudad, fuesen grandes o pequeños, se perdían en la noche y no volvían hasta la hora del desayuno, contestando con monosílabos malhumorados cuando se les comentaba algo acerca del dinero despilfarrado en habitaciones de hotel. Mis dos hermanas, en cambio, cargadas de historias y souvenirs, anhelaban poder descargar su fardo, y mis padres también estaban ya cansados y con ganas de volver a casa. Y esto sin tener en cuenta que nos habíamos gastado el sesenta por ciento del dinero que acabábamos de heredar del abuelo, del cual se suponía que el cuarenta por ciento restante debía reservarse para nuestro comercio de delicatessen en constante expansión. La última velada, después de cenar temprano, nuestros padres nos anunciaron que nos llevaban a una manifestación en 9 contra del Muro de Berlín organizada para protestar por los veinticinco años de existencia de ese “icono de la Guerra Fría”. Fuéramos a donde fuésemos, tarde o temprano nos topábamos con el Muro, incluso el día en que visitamos los estudios Hansa, donde Nick Cave y el grupo Depeche Mode grababan sus discos, y la tienda de segunda mano en que se vendía ropa por kilo. Poco importaba a dónde fueras —oeste, este, norte o sur—, no tardabas en darte de bruces contra la intransigente cortina de cemento que te impedía ir más allá. Al menos ésa era la sensación que teníamos, de modo que pensamos que, a pesar de no ser más que siete turistas visitando la ciudad por vez primera, nosotros también teníamos motivos para protestar contra esa estructura que parecía infinita y que limitaba también nuestros desplazamientos. Cuando llegamos, ya había miles de personas congregadas en el lado occidental de la puerta de Brandenburgo, parejas jóvenes o menos jóvenes, niños correteando por todos lados, punks con sus perros, grupos de góticos, mujeres con el pelo rapado, hombres con petos de trabajo azules; un buen muestreo, mirando hacia atrás, de lo que era la población de Berlín occidental en aquel entonces. La mayoría estaba de pie, pero también había numerosos corros de manifestantes sentados en la calzada, cantando y lanzado eslóganes, mientras se pasaban botellas de cerveza. Nos habían comentado, un par de días antes, que se había formado una cadena humana a lo largo del Muro, con el objetivo de abarcar los ciento cincuenta y cinco kilómetros del mismo. En el lado oriental, entretanto, soldados con uniformes grises y cascos de hierro recorrían con paso marcial la Karl Marx Allee. Me imaginaba choques espectaculares entre carne y metal, orden y caos, uniformidad y diversidad, pero bien sabía que, en la vida real, tales enfrentamientos eran en el fondo mucho más abstractos; nuestros padres habían querido llevarnos 10 Chloe Aridjis al otro lado de la frontera para mostrarnos “la verdadera cara del comunismo”, pero surgió un misterioso problema con nuestros visados, y tuvimos que quedarnos toda la semana en la parte occidental, tratando de imaginarnos cómo sería la vida allí, cada vez más intrigados por los conceptos de “este lado” y “del otro lado”. Seguía llegando gente. Los cánticos y eslóganes se hacían más sonoros, y yo apenas podía entender lo que me decía tal o cual miembro de la familia, que se inclinaba hacia mí, como si aquella noche hubiese quedado en suspenso nuestra lengua, y el alemán se hubiese convertido en el único medio de comunicación. Pero había otras maneras de hacerse escuchar, y al poco nos unimos a la larga cadena humana frente al Muro y me encontré de la mano de un hombre con una coleta que llevaba una cazadora negra de cuero, hasta que uno de mis hermanos insistió para intercambiar mi sitio con el suyo. Yo trataba de imaginarme a las miles de personas con las que estaríamos vinculadas en Berlín occidental mediante aquel gesto solidario, pero la idea me causaba vértigo, así que me concentré en los punks que jugaban con sus perros por allí cerca, tirándoles lejos lo que parecían ser zapatillas de tenis gastadas, para que los perros corrieran tras ellas y las trajeran de vuelta. Entonces el punk lanzaba en otra dirección el señuelo, que a veces impactaba por error en la cabeza o en el hombro de alguien, lo que provocaba unas enormes carcajadas. Se hacía de noche. Entre la muchedumbre pasaban los organizadores repartiendo unas velas blancas. Había quien no las quería y prefería prender su propio encendedor. Ese océano luminoso hacía que el Reichstag pareciese más lúgubre y abandonado, y que la puerta de Brandenburgo, con su diosa de la victoria y sus doce columnas dóricas, quedara doblemente silenciada por el crepúsculo. No muy lejos de nosotros, un viejo punk pertrechado con una antorcha se encaramó al Muro y lanEl libro de las nubes 11 zó unos gritos hacia el este, unas enfurecidas palabras que, sin embargo, no logramos entender. Mi madre nos dijo que desde el otro lado unos ojos invisibles estarían espiando sus más mínimos gestos. No parecía que hubiese nadie en los miradores que alcanzábamos a ver, pero nos imaginamos a unos hombres con gorros, observando todo aquel espectáculo con mirada gatuna, prestos a reaccionar si alguno de nosotros penetraba siquiera un centímetro en su territorio. Nos quedamos en la manifestación hasta que se consumieron las velas, se agotaron los encendedores y las voces se quedaron roncas, hasta que nuestros relojes marcaron las doce y la gente recogió sus bártulos y empezó a marcharse. Seguimos a nuestros padres por la avenida, luego por diferentes calles, siguiendo la dirección que tomaba la gente. Era imposible encontrar un taxi, habría que tomar el metro, así que nos sumamos al gentío que se iba metiendo en la estación Gleisdreieck, cual monstruo vociferante de mil cabezas. Era tal la avalancha frenética de gente, que no pudimos acercarnos a las máquinas expendedoras de billetes; así que cuando llegó el siguiente metro, nos subimos en el vagón sin pagar. Sentíamos que era una de esas noches en que todo se permitía. Cientos de personas se agolpaban en el vagón, resultaba imposible darse la vuelta, y debido al calor, mi suéter empezaba a parecerme una camisa de fuerza y apenas había espacio para quitármelo. Después de haber abierto el cierre y logrado sacar un brazo, me di cuenta de que mi familia estaba en el otro extremo del vagón; tuvimos que subir por puertas distintas a causa de los empujones, y ahora estábamos separados por docenas de cuerpos; pero no pasaba nada porque yo sabía dónde tenía que bajarme y, como si fuera una extraña composición cubista, todo lo que veía no eran sino fragmentos angulosos de sus rostros: los labios de mi madre, la nariz de mi padre, el cabello de mi hermana; recuerdo haber pensado que 12 Chloe Aridjis esa mezcla era más atractiva —un ser compuesto por tal o cual parte de cada uno de ellos— que el complejo conjunto de seis personas al que yo estaba unida de por vida. El metro siguió su camino y yo me puse a examinar a los pasajeros sentados y de pie que tenía más cerca. El ambiente era festivo, tenía la sensación de estar metida en una especie de pajarera, si bien poblada con especies menos exóticas que las de nuestro país. Grupos de grandes aves negras y grises con penachos rubios se reían y bromeaban, mientras pájaros morenos de aspecto descuidado y plumaje revuelto enarbolaban botellas de cerveza. Unos pájaros muy serios leían el periódico de la tarde, otras aves lanzaban grititos mientras completaban crucigramas, y los pájaros más pequeños, poco numerosos, emitían a veces un piar, como si fuesen conscientes de la jerarquía y no supieran demasiado cómo participar. Entonces vi a un pájaro con unas plumas muy poco frecuentes que, contrariamente a los otros, no parecía querer llamar la atención. Justo frente a mí estaba sentada una mujer muy anciana, casi centenaria diría yo, con un pañuelo que le enmarcaba la ancha frente, que sobresalía como un planeta en cólera. Tenía unos ojos negros y hundidos, una cara cuadrada, unas mandíbulas macizas, enormemente masculinas. Sentada con rigidez, muy tiesa en el asiento, tenía bien sujeto el bolso con las manos y miraba hacia delante sin mover la cabeza. La cara con papada, la frente grande, los ojos como brasas hundidos en las órbitas, todo resultaba tremendamente familiar, y yo tenía la sensación de haber visto ya aquella cara, pero en blanco y negro. Como la tenía justo en frente, la pude observar perfectamente, y cuanto más la miraba, más convencida estaba de que ella era… sí, sí, ella era… Hitler. Hitler viajando al oeste. “Es Hitler —me dije—, no hay ninguna duda de que es Hitler.” La anciana tenía la misma forma de cara, los mismos ojos negros y la misma frente alta, y ahora que volvía a mirarla, El libro de las nubes 13 hasta tenía un cuadradito sombreado allí donde hubiera debido estar el bigote. No podía dejar de mirar, petrificada, horrorizada, atónita por lo que estaba viendo. De pronto el vagón dio un bandazo en una curva. La mujer, ligeramente desequilibrada en su rígida postura, y como impulsada de vuelta al presente, alzó los ojos, y fue entonces cuando vio mi mirada clavada en ella. No me lo podía creer: mi mirada se cruzaba con la de Hitler. Al menos durante unos segundos. La anciana frunció las cejas y desvió los ojos; luego volvió a mirarme y sonrió levemente, los labios apenas se movieron, probablemente para disimular, cuando en realidad mi mirada la inquietaba. Me latía muy fuerte el corazón. Lo que yo veía, añadido al calor sofocante en el vagón, habría bastado para provocar una crisis cardiaca en cualquier persona, incluso en mí, a mis catorce años. De hecho, era más probable sufrir una crisis cardiaca con catorce años que ver a Hitler en el metro disfrazado de anciana. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que cuarenta años después de la guerra me encontrase cara a cara con el demonio en persona, aquel cuyo sólo nombre arrojaba una sombra sobre casi cada uno de los paisajes de mi joven existencia? Le hice una señal a mi hermano Gabriel, que estaba mirando por casualidad en mi dirección, para que viniera a mi lado, aunque tuviera que abrirse paso como un bulldozer entre la masa humana; pero echó un vistazo a los fornidos alemanes que estaban entre nosotros y se encogió de hombros. Le indiqué con gestos que captara la atención de nuestros padres, pero el muy tonto volvió a encogerse de hombros y giró la cabeza. Nada podía yo esperar de mi madre, metida en su guía turística, ni de mi padre, que intentaba descifrar las indicaciones en las paredes del vagón. Mis dos hermanas tampoco me servían de nada, enfrascadas como estaban en un conciliábulo susurrado, ajenas a todo cuanto las rodeaba, y yo ni siquiera veía a mi otro hermano, eclipsado por al menos una docena de cuerpos. 14 Chloe Aridjis Toda mi familia estaba inmóvil, como media docena de barras metálicas clavadas en ese vagón repleto de gente, mientras yo estaba a un paso de Hitler, sin testigo alguno a la vista. Para mi gran sorpresa, nadie parecía fijarse en la anciana del pañuelo. Todas esas aves estaban simplemente demasiado absortas con sus plumas revueltas y su piar gregario como para prestar atención a los demás pasajeros, sobre todo a los que estaban sentados demasiado abajo, en una percha diferente de la pajarera. ¿Pero cómo no fijarse en esa frente y en esos ojos y en el cuadradito más oscuro entre la nariz y la boca, cuando la combinación de estos elementos parecía tan horrible, tan obscenamente real, palpable y presente? Proseguíamos nuestro recorrido subterráneo en dirección al oeste. El metro se detuvo en Wittenbergplatz, y al cabo de unos pocos minutos, en Zoologischer Garten. Bajaron varias docenas de personas, liberando así bastante espacio, pero mi familia se quedó donde estaba. Ahora que la masa humana era menos densa, aunque quedaba bastante gente entre nosotros, vi a unos tipos robustos, unos sesentones plantados en las cuatro puertas del vagón, todos con el mismo gabán gris, igual que cuatro auténticos buitres. Está claro que en agosto no se necesita este tipo de abrigos, hechos con un paño tan grueso que apenas se ahuecaban, así que no pude evitar preguntarme si ocultarían armas debajo. No perdían de vista a la anciana. De vez en cuando, uno de ellos observaba a los pasajeros que ella tenía cerca, vigilaba sus movimientos con los ojos fruncidos, pero la mayor parte del tiempo se limitaban a mirarla a ella. “Son antiguos SS —pensé en ese momento—, y están aquí para proteger a la bruja que viaja de incógnito, antiguos agentes secretos que sobrevivieron a la guerra y que desde hace cuarenta años viven escondidos con su Führer.” En ese momento, la anciana levantó el brazo para ajustarse el pañuelo. Dos de los guardaespaldas tensaron El libro de las nubes 15 un poco los hombros, malinterpretando el gesto, por un momento, como si hubiera podido ser una orden. No pude soportarlo más, y de nuevo quise hacerle una señal a mi familia, pero todos seguían absortos en lo suyo: mi madre en la guía turística, mi padre en sus desciframientos, mis hermanas en su cháchara y mis hermanos a saber en qué cosa. En Sophie-Charlotte-Platz la anciana se levantó y me rozó al pasar, dándome con el hombro en el mío un poco más fuerte de lo preciso. Me aparté. En unos segundos, los cuatro hombres abandonaron sus puestos junto a las puertas y la escoltaron de cerca, en formación. El metro se detuvo. Se bajaron dos de los buitres y luego la anciana, seguida de los otros dos. El escuadrón gris había desembarcado. Las puertas se cerraron y el metro se puso de nuevo en marcha, considerablemente aligerado. Ningún miembro de mi familia me creyó, ni siquiera mi hermano Gabriel, que era el de espíritu más aventurero de todos ellos. Me dijeron que era absurdo: Hitler se había suicidado en su búnker en 1945. Todo el mundo lo sabía. Los soviéticos encontraron el cráneo, que estaba expuesto en un museo de Moscú. Era una prueba más que suficiente. Punto final. Tres años después, el Muro cayó. Y yo, de una manera u otra, crecí. 16 Chloe Aridjis • EL NUEVO BARRIO estaba felizmente desprovisto de referencias, banales o nostálgicas; el apartamento respondía a todos los criterios habituales —situado a quince minutos de un parque, a diez de un monumento, a cinco de una panadería—, y el resto tenía poca importancia. Desde mi regreso a Berlín en 2002, ya había vivido en Charlottenburg, Kreuzberg y Mitte, y ahora el momento había llegado, quizá tardíamente, dada la velocidad a la que las cosas evolucionaban, de probar en Prenzlauer Berg. Al cabo de cinco años aún sentía la necesidad, cada diez o doce meses, de buscar una nueva vivienda. Los lugares se volvían demasiado familiares, demasiado elásticos, demasiado acomodaticios. El aburrimiento y la exasperación hacían su aparición. Y aunque, evidentemente, nada cambiara verdaderamente entre un sitio y otro, yo albergaba la ilusión de que pequeñas variaciones se producían dentro de mí, de que con cada mudanza algo se renovaba. Mi nueva vivienda tenía un techo dos veces más alto que yo, un entarimado, unas dobles ventanas con tiradores de cobre y una bañera de aluminio soviético de los años ochenta que aún llevaba la etiqueta de la fábrica pegada en un costado. En definitiva, era un buen trato: trescientos euros al mes, y seguramente mucho mejor que mi última dirección, en un cruce insomne de Kreuzberg. Como muchos edificios antiguos, éste tenía una parte —en la que vivía yo— que daba a la calle y, por 17 detrás, un patio interior, el Hof, rodeado en sus tres lados por otros apartamentos. Para esos pisos situados detrás, privados de vistas a la calle, la principal compensación era el silencio y el que tuvieran pequeños balcones. Algunas familias parecían especialmente orgullosas de sus arreglos florales, minúsculos jardines como surgidos de la fachada de cemento; los que no se dedicaban a la floricultura a pequeña escala atiborraban esos espacios colgantes suplementarios con los objetos que no cabían en el interior: mesas de plástico, butacas de oficina, bicicletas, tendederos… Podía ver todos esos balcones desde la ventana de la cocina, que tenía una buena perspectiva sobre el Hof, si bien prefería contemplar el árbol que se alzaba en el centro, un viejo roble cuyo ancho tronco y follaje cambiante tapaban amablemente una fila de contenedores de reciclaje de colores chillones. La tarde de la tormenta, cediendo a la inquietud propia del tiempo excesivo pasado entre cuatro paredes, me puse una chaqueta y cerré la puerta con dos vueltas. En la calle, una ligera brisa movía las más pequeñas ramas de los árboles, pero dejaba a las más gruesas inmóviles. Era finales de agosto y el aire cálido tendía al bochorno. Mientras me detenía delante de mi edificio para decidir qué dirección tomar, noté una cara arrugada y unos ojos que me observaban detrás de unos visillos de encaje en una de las ventanas de la planta baja. También noté detrás otras dos caras, igual de impasibles. Eran mis vecinas de abajo, tres ancianas, probablemente viudas de guerra, los únicos vecinos que había visto hasta ese momento. Aún no habíamos intercambiado ni media palabra, pero estaba segura de que mi llegada les había proporcionado un tema de conversación durante sus largas horas vacías y desamparadas. En cuanto a mis propias horas vacías y desamparadas, la 18 Chloe Aridjis manera de pasarlas variaba de un día para otro, de una semana a otra. El poco dinero que mis padres me iban mandando completaba los ahorros que me quedaban de mi último trabajo: asistenta de dirección adjunta en la redacción de una revista de psicología de segunda fila. Al cabo de seis meses ya no había querido saber nada más de los caprichos de la mente humana, demasiado numerosos para ser contados, o de la manera de tratar las patologías que nos azotaban a todos. Por orgullo, me había ido un buen día, antes de que planearan rescindir mi precario contrato. Me había mareado el olor a naftalina que exhalaba Herr Schutz, mi jefe, inclinado sobre mí mientras yo vaciaba los cajones de mi mesa y borraba los archivos personales del ordenador. Lo había metido todo en una bolsa de Supermercados Aldi mientras él seguía ahí, en una nube de alcanfor, controlando que no me llevase nada que no fuera mío. Delante de mi panadería, en la esquina de la calle, uno de esos sitios donde están alineados en una vitrina innumerables tartas de arándanos o de crema y pastelitos con glaseado rosa radioactivo, vi a cuatro niños apresurándose alrededor de una mujer con sombrero que estaba abriendo una bolsa de papel. Cuatro pares de manos impacientes agarraban panecillos con canela que les distribuía, uno por uno. De repente, una racha de viento se llevó el sombrero de la mujer, pero los niños ni se dieron cuenta. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, un repartidor que pasaba por allí saltó de su bicicleta amarilla y corrió para recuperarlo. Un panadero observaba la escena desde la ventana de su tienda. El tiempo se volvía cada vez más bochornoso; una columna de aire caliente me rodeaba mientras subía la calle siguiente, y otra y otra más. Me detuve delante de las ventanas rajadas del Café Titanic, antiguamente tan animado y ahora desierto; una mata de hiedra ocultaba la mitad del rótulo. Unas puertas más allá, un olor a barniz salía de la tienda de antigüedades, y afueEl libro de las nubes 19 ra se bamboleaban dos mesas enceradas de caoba, inestables en sus bases nuevas. El aire agitado se volvía cada vez más opresivo, así que decidí volver a casa. Una bolsa de plástico, fantasma rechazado del objeto que en su día contuvo, quedó pegada a mi pierna durante unos segundos, antes de que consiguiera quitármela. Pájaros inquietos piaban en los árboles pero no se veía ninguno, ni siquiera un pico, una garra o una pluma cuando yo alzaba los ojos. De repente callaron. El cielo se oscureció un par de tonos, un cumulonimbo gris pizarra taponaba el horizonte. La atmósfera cambiaba rápidamente; el aire parecía animarse con renovado vigor. Las ramas más gruesas de los árboles ahora también se movían. Todo estaba en movimiento. Violentos relámpagos iluminaban el cielo, seguidos, un par de segundos más tarde, por un fuerte gruñido prolongado. Era como si un rebaño de ganado, galvanizado por potentes descargas eléctricas, hubiese sido soltado por las calles de Berlín. Apreté el paso. Empezaron a caer gotas de lluvia. Se volvieron más gordas y numerosas, y muy pronto las calles se convirtieron en un vértigo de figuras apresuradas. Una mujer rechoncha pasó contoneándose, como un hongo mecánico, el tronco escondido debajo del paraguas. Una vez delante de mi edificio, vi a una de las ancianas en su ventana, buscando signos en el cielo, como todos nosotros, pero cuando me vio se escondió inmediatamente detrás del visillo de encaje. De vuelta a mi apartamento, me precipité en cada una de las habitaciones para cerrar con mucha dificultad las ventanas que hubieran podido quedar abiertas; y en efecto había dos: las del dormitorio y la cocina. Debido a la enorme presión en cada punto de entrada, como si los vientos precursores buscaran refugio ante un soberano en plena invasión, tuve que empujar muy fuerte. Desde la sala de estar, veía las 20 Chloe Aridjis copas de los árboles inclinarse y los colgadizos chasquear: el soplo de la tormenta. Todo estaba en movimiento. Una vez cerradas las ventanas, no quedaba nada más que hacer que sentarme en la mesa de la cocina y esperar a que la tormenta pasara. Unos instantes más tarde el edificio entero se bamboleó ligeramente, un centímetro diría yo, quizá menos, bajo el asalto de un vacío furioso. Sentía que intentaba aspirarnos en su caos móvil, en el corazón de su poderosísima energía, una energía suficiente como para alimentar a un pueblo de electricidad durante un año. La lluvia hacía un ruido ensordecedor, un sonido entrecortado como si se vaciaran diez mil acuarios, y por la ventana, con solamente dos placas de vidrio separándome del torrente, veía cómo se llevaba la mugre de los parabrisas de los coches, un pajarito de su nido y el cumplimiento de las promesas… A pesar de todo, mi edificio resistía, con el viento, la lluvia y los truenos. Incapaz de arrancarlo de cuajo, la tormenta terminó alejándose. Era una típica tormenta de verano, una fábrica de aire caliente. Nuestro encuentro fue breve, unos minutos como mucho, y cuando el edificio dejó de temblar, recorrí las habitaciones para ver lo que había podido cambiar. Todo estaba en orden, los objetos en las mesas y las estanterías; hasta el vaso al lado de mi cama parecía no haber derramado ni una sola gota de agua. La tormenta no había dejado nada en su estela o, por lo menos, eso me pareció a mí, hasta que noté la suciedad: líneas y líneas de polvo, salido de entre las rajas de los listones del entarimado. El suelo de cada habitación, salvo el cuarto de baño con su linóleo sin juntas, estaba surcado por largas orugas de polvo. La suciedad y el polvo de varias décadas, imaginé, atraídos a la superficie por la sola fuerza del efecto de succión. Parecía como si un ejército de termitas hubiera causado grandes estragos. Pasé veinte minutos para barrerlo todo y otros veinte deambulando de una habitación a otra, con El libro de las nubes 21 el presentimiento cada vez más intenso de que, aunque la tormenta se hubiese ido, algo en la propia estructura del edificio había cambiado, por poco que fuese, revelando nuevas líneas de falla. Al día siguiente, el cielo lucía despejado, de un azul inmaculado salvo un hilillo blanco dejado por un avión. Cuando el reloj de la cocina dio las dos, decidí ir a dar una vuelta para ver qué cambios habían podido producirse. Era domingo, un día ideal para pasear, mejor aún que el sábado, y necesitaba salir de casa. Desde mi llegada a Berlín me había vuelto una profesional del tiempo perdido. Era imposible dar cuenta de todas las horas. Las manecillas de los relojes atrasaban o avanzaban al azar. La ciudad vivía con su propio ritmo temporal. Al final del día me preguntaba qué era lo que había llevado a cabo, cómo distinguir hoy de ayer o de anteayer. Ello era especialmente obvio cuando estaba entre dos trabajos. Pero en cualquier momento de mi vida en el que estuviera yo siempre prefería la expectativa del fin de semana al fin de semana en sí. Y también estaba el hecho, no podía negarlo, de que después de cinco años en la ciudad aún no había encontrado a alguien con quien pasar mis domingos. Sí, había habido algún extraño compañero para unas pocas semanas o meses, como el estudiante soñador, pero de espíritu confuso, de la Universidad Humboldt, o el exaltado actor del Volksbühne, siempre con su gorra de tweed, pero ninguno había durado y ni siquiera había dejado su impronta; así que cada domingo por la mañana volvía el tema de cómo llenar las horas. No me costaba pasar los días de diario sola, el sábado era neutro, pero había que contar con el domingo. Existe la soledad, pero luego existe el sentimiento de estar solo en la vida. La semana, del lunes al sábado, estaba marcada por la soledad, pero el domingo esta soledad se endurecía. No es 22 Chloe Aridjis que quisiera forzosamente pasar mis domingos con alguien, pero esos días me recordaban, a la manera desagradablemente insistente de los domingos, que yo estaba sola. El día siguiente al de la tormenta fue uno de esos domingos. Me puse una chaqueta y me dirigí hacia el Wasserturm, antiguo depósito de aguas rodeado de tiendas y restaurantes. El aire había refrescado, la ciudad se había acallado y todo transcurría en un tono menor. Me detuve delante del bar Gagarin en la esquina de la calle, preguntándome si entrar o no. Si no me fallaba la memoria, allí servían borscht casero con gruesas rebanadas de pan. Mientras estaba allí, indecisa entre seguir mi paseo o entrar en el local, un perro negro y sin pelo surgió no se sabe de dónde. Era pequeño, con una piel seca y rígida que recordaba la de un rinoceronte, y en la cabeza llevaba una corta y rala cresta negra que iba de la frente a la nuca. Tenía el rabo bajo y hundido, y sus órganos genitales eran tan negros como el resto. Todo el mundo lo vio al mismo tiempo y me hizo gracia observar a los alemanes que estaban almorzando fuera posar los cuchillos y tenedores y mirarlo pasmados, incapaces, probablemente, de clasificar a esa criatura que tenía forma y aspecto de perro, pero que carecía del otro signo distintivo, es decir el pelaje. Ahora bien, yo había reconocido enseguida a ese xoloitzcuintle, xolo para decirlo abreviadamente, miembro de esa antigua raza canina de México que, en la mitología azteca, acompañaba a las almas de los difuntos, a través de Mictlán, el noveno y último círculo de los infiernos laberínticos, hasta el lugar de descanso eterno. Sólo existían, eso se decía, cuatro mil xolos, y aunque pareciera imposible, había uno en una esquina de una calle berlinesa, un fresco domingo del mes de agosto. Inconsciente de todos esos ojos fijos en él, o simplemente indiferente, el perro se interesó por mí y trotó hacia el sitio donde me encontraba. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos El libro de las nubes 23 eran negros y brillantes, y algo insondable, casi prehistórico, emanaba de ellos. Me agaché para acariciarlo; tenía la piel extrañamente caliente a pesar de la frescura del aire, y sentí la textura negra erizada de pelos negros en su carrillo. Le pedí un tazón de agua a la camarera. El perro se bebió el agua en unos segundos, con su lengua sorprendentemente rosa contrastando con lo negro de su cuerpo. —¿Es su perro? —preguntó la camarera. Agité la cabeza contestando que no, al mismo tiempo que tuve la tentación de mover la cabeza para decir que sí. —Vaya —añadió—, a saber de dónde vendrá… Me arrodillé y murmuré unas palabras afectuosas al oído del xolo. ¿Debía llevármelo a casa o darle un paseo? Pero... ¿y si su propietario estaba en la terraza de otro bar de la plaza? Sin embargo, no parecía tener dueño. Decidí dar la vuelta a la manzana de edificios y pensar las posibles opciones. Recordaba haber oído decir que la piel de los xolos era particularmente sensible al viento y al sol y que una exposición prolongada a los elementos podía provocarles todo tipo de erupciones cutáneas. ¿Quién se ocupaba de ese perro en Berlín, y cómo resistía a los inviernos alemanes? Después de haber calentado las almas en vida y haberlas guiado en la muerte durante siglos, ¿era eso todo lo que obtenía a cambio? Me lo llevaría a casa. Pero cuando volví al bar Gagarin ocho minutos más tarde, el perro había desaparecido. Una joven pareja que se estaba besando en una mesa dejó de hacerlo para informarme que se había marchado poco antes, en dirección a Kollwitzplatz. No sabía si creerles, pues parecían demasiado distraídos por sus besuqueos, pero después de haberlo buscado sin resultado por el lado del Wasserturm deduje que sí, que se había ido, y pasé el resto de la tarde recorriendo cada calle y cada plaza del barrio. En un momento dado creí verlo, pero sólo era una sombra bajo el banco de un parque. Al atardecer, me di por vencida y volví 24 Chloe Aridjis a casa, consciente de que el perro quedaría camuflado por la oscuridad. Durante la semana siguiente, volví cada día frente al bar Gagarin, sólo para oír a la camarera confirmar invariablemente, y con impaciencia creciente, que no se había vuelto a ver a ningún perro “de ese tipo”. Le dejé mi número de teléfono por si acaso. El libro de las nubes 25 • DESPUÉS DE LA TORMENTA de verano, la vida sonora de mi edificio cambió. De un día para otro empecé a oír nuevos ruidos, como si la eliminación de la suciedad hubiera creado un vacío entre las juntas del entarimado permitiendo que cada murmullo del piso de arriba se percibiera desde mi apartamento y viceversa. Ruidos de toses y suspiros, chirridos y golpecitos sordos se filtraban a través del techo, cayendo como gotas sobre mi cara, turbando el silencio de mi cuarto. Se alejaban del centro y chapoteaban en las cuatro esquinas, y en los peores momentos, cuando se hacían especialmente fuertes, la bombilla desnuda encima de mi cabeza se ponía a oscilar como un péndulo marcando el tempo de alguien que no era yo. Esos ruidos sólo venían de noche y perturbaban mi sueño. No podía dormir sin silencio, y resultaba que ahora ese silencio huía de mí. Lo que más me trastornaba era que no conseguía imaginar quién hacía esos ruidos —nunca había visto a nadie subir al segundo piso y, que yo supiera, ése y el tercero estaban desocupados—. Las ancianas parecían no abandonar nunca su planta baja, y veía muy poco a las jóvenes familias que vivían al otro lado del pasillo. Me daba la impresión de que el correo sólo llegaba a la planta baja y al primero. Y sin embargo no cabía duda de que esos ruidos venían de arriba, del espacio situado exactamente encima de mi dormitorio. Conforme transcurrían los días, los frutos de mi imagina26 ción se hicieron más precisos y detallados. Acostada en mi cama y maldiciendo la causa de esos ruidos ambientales, pensaba si acaso que un viejo Goth vivía en el piso de arriba, un Goth de pelo negro estriado de gris, con un cuerpo flaco constantemente encorvado, dientes cascados, ojos de hurón, mejillas picadas de viruela, y con una fila de pesados anillos de plata con forma de calavera en los dedos de cada mano. Los ruidos que oía eran los de sus dedos ensortijados contra el entarimado, sus manos iguales a cangrejos proponiendo un duelo de insomnio, una batalla para determinar cuál de nosotros dos podría resistir mejor al sueño, como si éste fuera una carga que se pudiese evitar o aplazar o posponer. O bien, esos ruidos de arriba, ¿vendrían de un hombre de negocios nocturno que realizaba transacciones con sus colegas insomnes como él, en otros puntos de la ciudad, hombres provistos de maletines relucientes en la noche y bolígrafos con lámpara, miembros activos de la “otra” comunidad? Quienquiera que fuese, decidí que un día, cuando me sintiese con suficiente seguridad para protestar, subiría a quejarme. Hubiera tenido que irme a vivir al bosque hacía tiempo, pensaba, quizás a la Selva Negra, aunque el sitio estuviera sin duda mucho menos aislado de lo que pensaba, pero seguro que habría muchas menos caras y voces, sólo los gritos imperceptibles de las hormigas, el eco de los pasos de las arañas y el ruido de los árboles al crecer. Pero la locura que tienden a generar los lugares alejados no hay que tomarla a la ligera y siempre me ha resultado especialmente inquietante aquella que se deja fermentar sola, lentamente; las funciones sociales exigidas de nosotros nos ayudan a conservar por lo menos la ilusión de la normalidad, y por esa única razón me había quedado, hasta ahora, en la ciudad. El libro de las nubes 27 OTRA COSA también perturbaba mi sueño. La tormenta de verano no sólo había modificado la acústica de mi apartamento; también me di cuenta de que, desde entonces, las cortinas de mi cuarto colgaban de manera algo distinta, siempre demasiado a la derecha o a la izquierda, y por más que intentara arreglarlas, algo de luz siempre se colaba a través. Pero era la barra fijada en el muro, más que las cortinas en sí, el responsable de esto, porque ya no estaba exactamente horizontal, y como consecuencia desplazaba todo lo que colgara de ella. Así que resultaba imposible, sobre todo de día, obtener la oscuridad total. Al principio no resultó un problema, ya que no me gustaba echar la siesta, y llevaba una máscara ocular durante la noche, pero al cabo de un tiempo ésta se volvió una molestia opresora y la dejé de lado. Mucho peor que ser cada mañana despertada por la luz del día resultaba la molestia de estar despierta por la luz artificial de la noche. Todo lo que anhelaba, aparte de que hubiera silencio en el piso de arriba, era la oscuridad total, pero noche tras noche, y hasta la madrugada, siempre había un rayo de luz que se colaba. Le daba la espalda a la ventana, me cubría la cara con un brazo, colocaba una segunda almohada sobre la cabeza, pero no había escapatoria. Durante mucho tiempo había deplorado la obsesión humana por la luz, o mejor dicho, por la luz artificial, aun antes de haber aprendido la palabra alemana Entzauberung y estar de acuerdo con todos esos poetas y filósofos que advertían acerca de una modernidad y una tecnología que invadían cada vez más la imaginación. Ahora yo era testigo de un desencanto considerable, el desencanto de la noche, cuando cada día hacia las seis o las siete, dependiendo de la estación, en el crepúsculo, la manía de iluminar el cielo y negar la oscuridad volvían a empezar. Jamás la noche volvería a ser mística, o por lo menos no en las ciudades, y a veces fantaseaba con sobrevolar la ciudad y romper todas las bombillas 28 Chloe Aridjis encendidas, o por lo menos las de las impertinentes farolas de mi calle, extinguiendo esos brillantes y molestos recordatorios del resto de la humanidad, aunque sólo fuera por unas horas, antes de que el día naciera y todo volviera a la vida. El libro de las nubes 29 Con la extraña lógica de un sueño, El libro de las nubes elabora un profundo retrato de una ciudad en continuo flujo y de los mitos a los que el ser humano se aferra para dar forma a su vida. En esta primera novela de Chloe Aridjis, las nubes ofrecen una comprensión del presente y del futuro cercano: su existencia nos recuerda que las estructuras, como las personas, son susceptibles de venirse abajo y que cada una se dirige hacia su muerte a través de la pérdida de su forma, algunas más deprisa que otras, pero todas destinadas a la desintegración antes de haber alcanzado el otro www.fondodeculturaeconomica.com lado del horizonte. 9 786071 607232