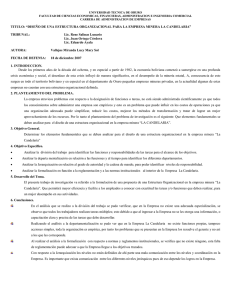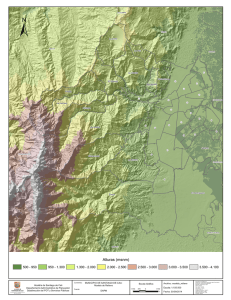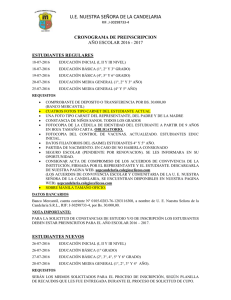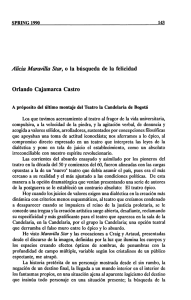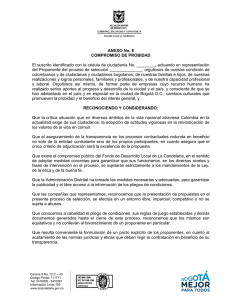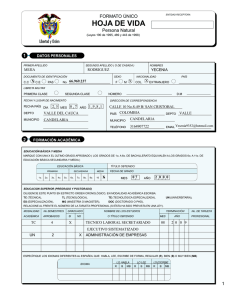Si el río hablara del Teatro La Candelaria
Anuncio

U n estreno en la sede del Teatro La Candelaria en Bogotá es un triunfo de toda una generación de artistas colombianos. Hay una vibración especial, un ambiente de fiesta, de camaradería, de desorden feliz. Nadie se preocupa por puestos numerados, ni por acomodadores furibundos, ni por la puntualidad, ni por grabaciones con instrucciones o propagandas. Al contrario, se llega a La Candelaria como quien va a una rumba de viejos amigos. Y hay que abrirse paso entre la multitud, estar alerta para conseguir un puesto porque, en un descuido, el que llegó temprano se puede quedar por fuera. Son las reglas del juego. El Teatro La Candelaria es una institución única, irrepetible, terca, a contracorriente, que ha hecho feliz a más de una generación de espectadores y colegas, para demostrar hasta la saciedad cómo se inventan las artes escénicas en un país que todavía cree, desde la izquierda o desde la derecha, que la mejor manera de ser artistas es reproduciendo los modelos probados en las antípodas de nuestro mundo. En otros tiempos, parte del espectáculo de La Candelaria era la presentación inicial de Santiago García. Como los prólogos de Borges, las palabras previas a la representación por parte del alma del grupo eran una fiesta de la sabiduría. El público quedaba enganchado, listo para la ceremonia teatral, con ganas de seguir, de que no se acabe nunca. Ahora, son los mismos actores los que se encargan del introito. La noche del estreno de la obra Si el río hablara, fue la actriz, dramaturga y directora Patricia Ariza la encargada de presentar el trabajo. Y lo hizo con franqueza, con una extraña sinceridad que parecía llevarle la contraria a sus cincuenta años de experiencia: “cada vez que nos enfrentamos a un estreno estamos muy nerviosos”. Y sí, estaban muy nerviosos los cuatro actores del grupo. No es para menos. Tras la experiencia colectiva de la obra A manteles, el Teatro La Candelaria quemó sus naves y volvió a empezar. Decidió dividirse en tres grupos, los cuales crearían, cada uno, una experiencia teatral distinta, a partir de la idea del Cuerpo. De alguna manera, suponemos, que dicha propuesta es una continuación de las pesquisas del Taller de Investigación Teatral dirigido por Santiago García, el cual daría como resultado el libro El cuerpo en el teatro contemporáneo, que viese la luz en el año 2007. El resultado se ha visto en las tres obras estrenadas en los últimos meses (finales del 2012, comienzos del 2013) por La Candelaria: Cuerpos gloriosos, creada por Rafael Giraldo “Paletas”; Soma Mnemosine (El cuerpo de la memoria), creada por Patricia Ariza. Y ahora, Si el río hablara, creada por César Badillo “Coco”. Escribo con la cabeza fresca, afectada por la emoción del estreno de un grupo de grandes y queridos cómplices. Así que no puedo ser muy objetivo y debo pasar rápidamente de la tercera a la primera persona. Voy a tratar de dar algunas pinceladas emocionales acerca de lo vivido anoche en La Candelaria (escribo en la madrugada de un 16 de marzo de 2013), entendiendo que es una obra de extrema dificultad y que, como en los otros montajes del grupo, en la medida en que los vemos (porque La Candelaria crea adicción, eso lo saben muchos) una y otra vez, tanto el montaje Si el río hablara del Teatro La Candelaria Sandro Romero como nosotros, los espectadores, estaremos mejor preparados para la experiencia. Vamos por partes. Lo primero que sorprende en Si el río hablara es el título. Y el título sorprende, aún más, cuando vemos la obra. Acostumbrados a nombres trucados (Maravilla estar, En la raya, De caos & Deca caos…), Si el río hablara es una aparente vuelta a la literalidad. Y, efectivamente, en la obra veremos unos cuerpos que parecen flotando en el río de la muerte (sí, hablan), escarbando en una memoria que han perdido quizás para siempre y encontrándose con los fantasmas de lo desconocido. Al estar frente a una obra titulada Si el río hablara, estamos ante una condicionalidad extraña, como si lo que se nos estuviese mostrando fuese un juego que no ha sucedido. Pero sucede, qué duda cabe. Los seres que aparecen en el paisaje acuático del escenario, cubiertos por ramas rojas en las cabezas, deambulando en cámara lenta con los ojos desorbitados están allí, son reales, queremos creerles. Y ellos son los encargados de que el río hable, esa corriente líquida convertida en cementerio de cuerpos escondidos, de cadáveres insepultos, de sombras desaparecidas. En ese orden de ideas, el título es una trampa. No. No es una obra literal, como no lo son las obras del Teatro La Candelaria después de El paso (parábola del camino). Es una aventura plagada de misterios, de sombras, de no dichos. El dispositivo escénico (y, de alguna manera, la estrategia general del montaje) recuerda la tierra de nadie a la que llega un personaje en otra obra del grupo, la tremenda Maravilla Estar. Es el mismo lugar, pero debajo del agua. A ratos, los adictos a La Candelaria imaginábamos que el cuerpo de Aldo Tarazona Pérez aparecería en cualquier momento flotando por ahí. Pero pronto nos olvidamos de la idea. Porque los personajes de Si el río hablara cobran su propia vida y comienza la ceremonia. No entendemos cómo hizo el gran César Badillo para escribir, dirigir y protagonizar semejante catedral sumergida. Nos imaginamos que todas las criaturas de sus dos intestinos debieron haber muerto ahogadas, porque la experiencia debió ser en extremo difícil. Construir una obra con un planteamiento plástico tan fascinante como complejo, en la que debería mirar desde afuera y mirar desde adentro del escenario (y, para colmo, mirar desde afuera y mirar desde adentro de sí mismo), no debió ser una tarea muy sencilla. Pero Badillo es un viejo lobo de la escena y ha salido adelante con sus criaturas. Con Si el río hablara, en La Candelaria están corriendo un riesgo, a todas luces, fascinante: están matando todo lo que han hecho, para poder seguir siendo los mismos. Porque es una obra que no se parece a nada pero, al mismo tiempo, tiene todos los ecos y las referencias del estilo que ha caracterizado al grupo en sus cinco décadas de existencia. Ahora bien: estos cuatro personajes que flotan, entre muñecos de carnaval y de pesadilla líquida, no son muy familiares. Nosotros, los espectadores, tratamos de captar algo, de entender el misterio de sus deformaciones. Pero, por fortuna, no son muy claras las pistas. Entonces, la experiencia se torna extraña. Porque el texto de la obra esconde tanto las informaciones pretéritas que la línea argumental desaparece. Y uno se instala allí. Pero, en la segunda parte del drama, pareciese como si los creadores se hubiesen sentido culpables de mantenernos con los ojos vendados y nos cuentan “todo”, de un solo pincelazo y casi nos gustaría gritarles, por favor, no nos cuenten, déjennos así, en el misterio, no queremos saber nada, somos como el personaje del Poeta, vivimos en nuestra torre de marfil, no nos cuenten, por favor, la historia de Colombia, que vinimos al teatro a escapar, a huir del mundo, a nadar debajo del agua. Pero no se puede. Estamos ante una obra del Teatro La Candelaria, un grupo que, si bien es cierto se encarga de desconcertar con sus propios misterios, también es cierto que insiste en estar comprometido con el presente, con la sociedad, con el país que nos tocó vivir. Entonces intuimos que esa mujer que busca a su hija, ese poeta que busca sus palabras, esa pitonisa que riega a sus muertos, en fin, esas sombras y esos muñecones entre hermosos y terribles, todos ellos pudieron formar parte de un lugar llamado Colombia que, aunque no se nombra, está ahí, con todas sus letras y con todas sus imperfecciones. Ya no es fácil conmoverse con el teatro, como no es fácil creer en algo, cuando los dioses nos han traicionado tantas veces. Pero si se trata de aferrarse al Arte, como última puerta de escape, de nuevo El Teatro La Candelaria nos muestra un camino y seguiremos tras ellos debajo de sus aguas. Así, por desgracia, no hayamos aprendido a nadar nunca. Cada día que pasa, nos sentimos con más ganas de aplaudir a Santiago García y sus continuadores: la ovación final, cuando terminó la representación de Si el río hablara, la repetiremos felices, como dando palmas en una fiesta, cada vez que volvamos a la calle 12 número 2-59, en esa ciudad que alguna vez se llamó Bogotá. m 86 87