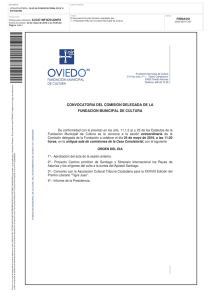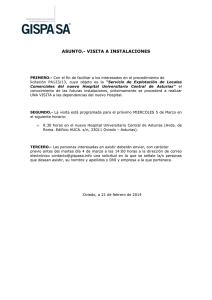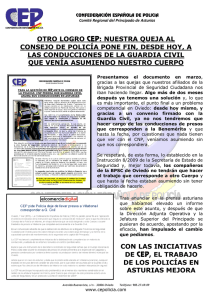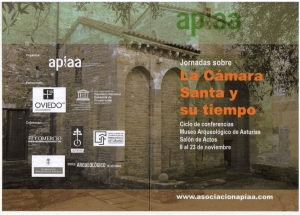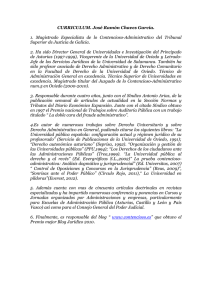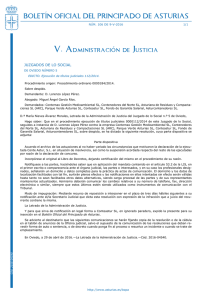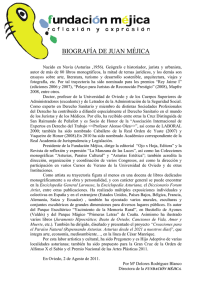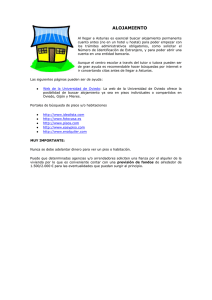1 - Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
Anuncio

PRINCIPADO
DE A S T U R I A S
REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(CECEL)
BOLETIN DEL
REAL INSTITUTO DE
ESTUDIOS ASTURIANOS
N° 157
AÑO LV
OVIEDO
Enero
Junio
2001
CONSEJO DE PUBLICACIONES
Director:
J o s é L u is P é r e z
de
C a str o
Subdirector:
J u a n I g n a c i o R u iz
de la
Peñ a S olar
Director del Boletín de Letras:
I sid r o C o r t in a F r a d e
Presidente de la Comisión Ia (Lingüística, Literatura y Tradiciones):
E m il io B a r r i u s o F e r n á n d e z
Presidente de la Comisión 2a (Historia, Geografía, Antropología,
Folklore y Etnografía):
J u s t o G a r c ía S á n c h e z
Presidenta de la Comisión 3* (Artes, Arquitectura y Urbanismo):
In m a c u l a d a Q u in t a n a l S á n c h e z
Presidente de la Comisión 4a (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas):
R afael A
nes
Á
lvarez
Director del Boletín de Ciencias y Presidente de la Comisión 5a
(Ciencias de la Naturaleza y Tecnología):
M
M
a t ía s
ayor
L ópez
Conservador de la Biblioteca:
Raúl A
r ia s d e l
V
alle
Secretaria General:
O lga C a sa r es A
bella
Esta revista no es responsable de las opiniones expuestas por sus colaboradores.
No se mantendrá correspondencia sobre trabajos no aceptados para su publicación.
PRINCIPADO
DE
ASTURIAS
REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(CECEL)
BOLETIN DEL
REAL INSTITUTO DE
ESTUDIOS ASTURIANOS
N° 157
A N O LV
O VIEDO
Enero
Junio
2001
I .S .S .N . 0 0 2 0 - 3 8 4 X
D e p ó s it o L e g a l: A s . 4 3 - 1 9 5 8
Im p rim e: G r á fic a s S u m m a , S . A . L la n era (A s tu r ia s )
SUMARIO
Págs.
El p o eta D . R a m ón d e C am p oam or y C am p o -O so rio . J o s é M a r ía L a b ó rela y M a r tín
1
U na ap roxim ación al p oeta fe stiv o A lad in o Fuente V ega. J o sé L u is C a m p a l F e rn á n d ez
21
L o s p uentes co m o elem en to s articuladores del esp acio en Asturias: El ejem p lo de lo s de
O llo n ie g o y M ieres del C am ino. S o le d a d B eltrá n S u á r e z .................................................
41
Arte y arquitectura funeraria de los em igrantes a A m érica en Asturias. S ig lo s X IX y X X .
C a rm en B e rm e jo L o re n zo ..................................................................................................................
61
L em as h eráld icos asturianos. E lv iro M a r tín e z..................................................................................
77
El testam en to d el o b isp o fray D ie g o de H ev ia y V a ld és y su actividad c o m o m ecen a s
artístico en N u ev a España. Y ayoi K a w a m u ra K a w a m u r a .................................................
101
El e je r c ic io de la fórm u la « o b ed ecer y no cu m plir» por parte de la Junta G en eral d el
Principado durante el sig lo X V I. J o sé M a ría F e rn á n d ez H e v ia ......................................
123
H istoriografía ed u cativa asturiana. M o n tse rra t G o n zá le z F e r n á n d e z ....................................
151
O rfanato de M in eros A sturianos, O vied o 1931: un proyecto ed u cativo y arquitectónico
de vanguardia. M a ría F e rn a n d a F e rn á n d ez G u t i é r r e z .......................................................
177
El grupo esco la r « G esta de O v ied o » (19 5 7 ): M onum ento a la victoria. M a ría V icto ria
P é re z A r ia s ................................................................................................................................................
247
U n yacim iento inferopaleolítico en tom o al curso m edio del río Tuluergo (A vilés-A sturias).
M a n u el P é re z P é r e z .............................................................................................................................
259
M em oria de la Secretaría G eneral. Curso 1 9 9 9 -2 0 0 0 .................................................................
307
BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS
AÑO LV
ENERO-JUNIO
NÚM. 157
DEL POETA DON RAMÓN DE CAMPOAMOR
Y CAMPO-OSORIO
JOSÉ Ma LABORDA MARTÍN
El hallazgo de su certificación de bautismo. Historias familiares, y la
realidad documental.
Según se desprende de las indagaciones que hemos podido realizar, los
datos más antiguos del apellido Campoamor se localizan entre los años 1624
a 1662.
Don Diego Pérez (“el viejo”), que era natural de Mohías, contrajo matri­
monio con doña Aldonza Campoamor, y de este matrimonio fue fruto don
Diego Pérez Campoamor (“el mozo”), el cual vino a casar con doña Hinés (sic)
González, que también era de Mohías.
Desde entonces se ha “arrastrado” el Pérez Campoamor en prácticamen­
te todas las ramas de esta estirpe hasta el siglo XIX, a lo largo del cual, una
gran m ayoría de sus miembros empiezan a inscribir a su descendencia con
el apellido “Cam poam or”, ya que eran más conocidos por este que por el
“Pérez” ; así se dio cabida al primer apellido de las esposas como segundo de
los descendientes.
Volviendo a la genealogía diremos - a título de curiosidad- que el matri­
monio de don Diego (“el mozo”) con doña Hinés González nació -entre
otros- y en el lugar de La Ponte de Ferreira, don Domingo Pérez Campoamor;
éste fue bautizado en Santa M aría de M iudes y posteriorm ente contrajo
m atrimonio en la misma Parroquia, el 12 de febrero del año 1701, con doña
8
JO SÉ M a LA BO RDA M ARTÍN
Philipa Martínez de Acebedo (Casariego y Presno?). Así figura en el libro
registro parroquial de 1699 a 1718 en su folio número 274 vuelto. Esta doña
Philipa pertenecía a una familia hidalga. El arcón que contuvo su ajuar de
boda lo posee el diplomático y ex embajador de España don José María
Campoamor Elias.
Tal vez el más conocido portador del apellido Campoamor ha sido el
escritor, político y académico que nos ocupa: don Ramón de Campoamor y
Campo-Osorio, pero poco se conocía de sus ascendientes por cuanto, como
venimos reiterando, no se encontraba su fé de bautismo, en la que aparecen
los nombres de sus padres y abuelos así como las localidades de sus respecti­
vas procedencias geográficas, base, para “escarbar” en quienes fueron sus
tataradeudos (ver documento número uno).
Felizmente, existía otro “libro índice” en el que figura que fue bautizado
en la iglesia de Santa María de la Barca de Navia; según nos indica el cura
párroco de la misma en su carta de 2 de julio de 1996, dice así el índice:
“Campoamor Campo-Osorio, Ramón Ma 1817 (libro 4, folio 30)”.
Aunque no consta nada más, la fecha, el número de libro y del folio, son coin­
cidentes con la partida bautismal hallada, como con la copia judicial del texto
del libro.
LAS HISTORIAS FAMILIARES
Nos han transmitido algunos parientes Campoamor, que la familia de los
Campo-Osorio tenía un inmenso poder en la zona, tanto que incluso llegaban
a designar a los alcaldes de Navia.
Da Manuela Campo-Osorio, madre de don Ramón, parece ser que man­
daba y disponía como “un general con mando en plaza” y debió encontrar
“feo” el apellido Pérez y “ordenó” al cura párroco de entonces borrar de las
actas bautismales de sus dos hijos (Ramón y Leandro) todos los apellidos
Pérez que en ellas hubiese y sin embargo añadir su Campo-Osorio (así que­
darían como Campoamor Campo-Osorio, en lugar de Pérez Campoamor).
Se borraron pues los Pérez del padre y del abuelo de los dos bautizados;
sin embargo, subsistió un detalle algo cómico y que se refleja en la compulsa
judicial que a la vista del libro de su razón manuscribió el actuante (anexo
número tres) y que consiste en que se olvidaron de tachar el Pérez del padri­
no de pila de don Ramón, que ni más ni menos era hermano del padre de la
criatura.
De ser cierta la probable manipulación del primitivo texto, tuvo que tener
lugar en el tiempo transcurrido entre el fallecimiento del padre y el 21 de agos­
to de 1847. Esto lo fundamentamos en las suposiciones siguientes: Io existe
D EL POETA D. RAM ÓN DE CA M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
9
una partida bautismal legitimada de fecha de 21 de agosto de 1847, en la que
ya no aparecen los Pérez, y 2o si el padre (don Miguel Pérez Campoamor)
hubiese estado conforme con la desaparición del Pérez que él portaba y la adi­
ción del Campo-Osorio, no hubiera tenido inconveniente en registrar a sus vástagos como más tarde lo hizo su esposa, puesto que esta práctica, durante el
siglo XIX, la venían aplicando ya muchos de sus parientes.
Los hermanos Ramón y Leandro eran muy pequeños cuando se quedaron
huérfanos de padre, el cual pertenecía a una familia de hacendados terrate­
nientes y parece que estuvo emparentado con un tal Alvaro Pérez, quien en el
siglo XVI tenía solar, casa y torre en Coaña y fue el que fundó en el lugar de
Jarrio un albergue-hospital para acoger a los peregrinos que iban de paso a
Santiago de Compostela.
Aunque el concejo de Coaña era de “realengo”, no sabemos por qué
razón nacieron en él unos señoríos vinculados a las grandes propiedades de
los que -entre otros- cabe destacar a los de Trelles y a los Pérez; el apellido
Trelles también enlazó con los Pérez Campoamor.
LOS HALLAZGOS
Por las certificaciones de bautismo que nos ha sido dado encontrar,
hemos venido en conocimiento de quienes fueron tanto el padre como la ver­
dadera madre de don Ramón, toda vez que existieron d o s m a ñ u e l a s C a m p o O s o r i o , y ya nos queda abierto el camino para inquirir en sus ascendientes.
Estas dos Manuelas fueron:
UNA, hija de don Manuel Campo-Osorio y Da Teresa Rodríguez Trelles
(que fue la madre de don Ramón).
y OTRA, hija de don Joaquín Campo-Osorio y de Da Isabel Miranda
Ponce de León, bautizada con el nombre de Manuela de la Trinidad, el 28 de
noviembre de 1795 en Santiago de Villapedre (libro 1787 a 1804, folio 55).
AMBAS eran procedentes de la casa solar de los Campo-Osorio en Piñera
del Concejo, muchas veces conocido entonces como Navia de Luarca. Los
padres respectivos eran hermanos. De don Joaquín ya habíamos encontrado
más datos: fue abogado de los Reales Consejos y del Ilustre Colegio de
Oviedo. Nació en San Salvador de Piñera, y en cierto documento parroquial
pone a la letra: “Señor de la Casa de Piñera y sus Mayorazgos, Subdelegado
de Marina y Juez de Menores de éste Partido” (se refiere a Villapedre). El
palacio de Piñera puede ser visitado; así consta en un folleto turístico edición
1998: “Palacio de Campo-Osorio en Piñera”.
De lo que antecede, se infiere que don Joaquín era el mayor, pues venía
siendo uso y costumbre que el primogénito fuese quien heredaba todo el patri­
10
JO SÉ M a LA BO RDA M ARTÍN
monio familiar (para que no se dispersase y concentrar el poder) y los restan­
tes hermanos por ser “segundones” no heredaban nada.
Por lo que se refiere a la rama “real” de los ascendientes de don Ramón
(el poeta), todavía no hemos podido investigar, tanto por carencia de salud
para ir a los archivos, como por la relativa proximidad del hallazgo de sus
actas bautismales... ¡pues hay dos! Con cierta diferencia en el contenido de
su texto -que ya revelaremos- y, además, un “estracto” de las mismas que
nada aporta (ver documento anexo número cuatro).
Documentalmente al conocer solamente el contenido de tales actas y
aparte de conjeturas sobre la supresión o no supresión del Pérez a que ya
hemos aludido, son en definitiva los datos que habremos de tener en cuenta,
por ser los que están fehacientemente consignados en un documento oficial,
cual es la compulsa por el juzgado a la vista del libro parroquial de Santa
María de la Barca en Navia.
Sin embargo, a la hora de inquirir en el padre de don Ramón y sus ascen­
dientes, SI TENDREMOS QUE ESTAR ATENTOS A CONTEMPLAR, tanto el
mero C a m p o a m o r , como el P é r e z C a m p o a m o r , por existir ambas posibilida­
des de hallazgo.
Al fallecer el padre, la madre (Da Manuela) con sus dos hijos fue a vivir
al palacio de Piñera; allí pasaron los niños su primera infancia, acogidos -sin
duda- por el mayorazgo que tenía su tío D. Joaquín, pues venía siendo un
deber del mayorazgo dar protección a las familias de sus hermanos segundo­
nes, si éstos fallecían.
G E N E A L O G ÍA DE DON R AM Ó N DE C A M P O A M O R Y C A M P O -O S O R IO
Padres de D, R am ón de C am poam or
Abuelos de D. R am ón de C am poam or
4 ).- IQ S É J P é re z ? ) C A M P O A M O R
1).- R A M O N M» C A M P O A M O R Y C A M P O -O S O R IO _
F u e e l t e r c e r h ijo d e l m a tr im o n io h a b id o e n tr e .
M IG U E L ( n ° 2 ) y M A N IJE L A ( n ° 3 )
N a c ió e n N a v i a e l V E IN T IC IN C O d e s e p tie m b r e d e
1817
B a u tiz a d o e n la P a r r o q u i a d e S a n ta M a r í a d e la
B a r c a d e N a v i a a i d ía s ig u i e n te d e s u n a c im i e n to ,
e l 2 6 d e s e p tie m b r e . A s í c o n s ta b a e n el
d e s a p a r e c i d o lib r o d e in s c r ip c ió n d e b a u tiz a d o s q u e
tu v o s u in ic io e n 1 8 1 3 , a s u f o lio n ° 3 0 ( V e r
c e r tif ic a c io n e s b a u tis m a le s : U n a le g a li z a d a y o tr a
t r a n s c r ip c i ó n lite r a l le v a n ta d a p o r el j u z g a d o a la
v is t a d e d ic h o lib r o )
M a t r im o n io .- lo c o n tr a jo c o n IY G U IL L E R M IN A
O G O R M A N V á z q u e z e l 2 3 .d e a b r il d e 1 8 4 9 e n
u n a e r m i ta p r ó x im a a A lic a n te ( e r a f a m i lia d e
p r o c e d e n c ia ir la n d e s a y m u y a c a u d a la d a ) N O
T U V IE R O N D E SC E N D E N C IA .
2).- M IG U E L (Pérez) C A M P O A M O R C asariego
E r a v e c in o d e M o h ia s .
M a t r i m o n i o .- lo c o n tr a jo c o n :
N a c ió e n C o a ñ a , p e r o e ra f e li g r é s d e S a n ta
M a r í a d e la B a r c a ( N a v i a )
F a lle c ió e n e n e r o d e 1821 ( c u a n d o D .
R a m ó n te n ía m e n o s d e tr e s a ñ o s y m e d io ) .
S u s p a d re s e r a n “ r ic o s la b ra d o r e s ” d e la
5).- M A R ÍA C A SA R IE G O
V e c in a d e M o h ia s .
M a tr im o n io e n d ic ie m b r e d e 1 8 1 2 c o n :
1 ) - M A N 1IFI A C A M P O -O S O R IO R o d r íg u e z .
F e lig r e s a d e S a n ta M a r í a d e la B a r c a d e
N a v i a , d e e s c a s o s m e d io s , p e r o e m p a r e n t a d a
c o n la “ n o b le z a d e la z o n a ” .
6 ).- M A N U E L C A M P O -O S O R IO
“ V e c in o d e T a p i a ”
N a c id a e n C o a f ta s o b r e 17 9 3
F a lle c ió - p r o b a b le m e n te - s o b r e e l a ñ o 1 8 6 7 ,
e n N a v ia .
7).- TT RF-SA R O D R ÍG U E Z T rélles
Q u e fue v ecina d e la N av ia (P a rro q u ia c
S a n ta M aría d e la Barca).
F a lle c i ó e l 12 d e f e b r e r o d e 19 0 1 .
N O T A S : I n d e p e n d ie n t e m e n te d e la s s u p o s ic io n e s e x p u e s ta s e n c u a n to a s u s a s c e n d ie n t e s ( s i e ra P é r e z
C a m p o a m o r , o s im p le m e n te C a m p o a m o r )
c o n v ie n e v e r c o n m i n u c io s i d a d , e l te x to d e la s d o s c e r tif ic a c io n e s b a u tis m a le s ( u n a le g a liz a d a ) y o tr a
o lo g r a f a tr a n s c r ita p o r e l j u z g a d o a la v is t a
d e l lib r o o r ig in a l, p o s te r io r m e n te d e s a p a r e c i d o , e n d o n d e c o n s ta e l n o m b r e y a p e lli d o s d e su p a d r in o “ P a tr ic io
P É R E Z C A M P O A M O R ”, q u e e ra
h e r m a n o d e s u p a d re , y p o r e n d e , tío c a m a l d e l p o e ta ) .- H E R M A N O S D E D . R A M Ó N , f u e r o n : I o.- R a f a e la , n a c id a e n 1 8 1 3 ; 2 o.- V ic e n ta , n a c id a e n
1 8 1 5 ; lu e g o é l ( 3 o); y 4 o L e a n d r o , n a c id o e n 1 8 1 9 , e l c u a l p a re c e s e r q u e c u m p lió e l s e r v i c io m il ita r s u s ti tu y e n d o a l p r o p io D . R a m ó n e n 18 3 6 .
D EL POETA D. RA M Ó N DE CA M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
EN A N E X O S
Núm ero 1
SU S F EC H A S
2 de ju lio 1996
11
E X T R A C T O S DE S U S C O N T E N ID O S
Carta del reverendo Sr. Cura Párroco de Sta. M a de la
Barca de N avia, informando de aue ha buscado el libro de
bautizados de aquellas fechas en varias ocasiones y no lo
encontró, pero que sí hay un libro índice en el que consta
que fue bautizado en 1817 (libro 4, folio 30).
N úm ero 2
21 agosto 1847
Certificación parroquial LE G IT IM A D A de su bautizo, en
donde cabe destacar que figura com o padrino Patricio
Campoamor, tío del bautizado. Nota: comparar con el
docum ento número tres en el que figura Patricio Pérez
Campoamor com o tío del bautizado.
N úm ero 3
29 octubre 1881
Constituido el Juzgado en la Rectoral de Sta. Ma de la
Barca, a petición del Jefe E conóm ico de la provincia
procede a la com pulsa del acta del bautizo, A LA V IST A
del libro registro parroquial que contiene las cláusulas
bautismales, que el señor Cura Párroco les pone de
m anifiesto y que “copian la letra”.
Independientemente de los leves m atices de escritura
(com o la anotación del apellido C am po-O sorio en uno de
los docum entos y Cam poosorio en el otro). SO N
DESTACABLES:
1).- Se consigna que el padrino es Patricio Pérez
Campoamor, tío del bautizado (en el docum ento 2 no
aparece el “Pérez”).
2).- Se consigna “cuyo libro V O LV IÓ A recoger el Sr.
Cura Párroco, que firma con el juzgado.
3).- Firman el docum ento el Secretario judicial, el Sr. Cura
Párroco, y com o juez actuante D. SEV E R O OCH O A a
quién suponem os, pudo ser el padre del Premio N obel.
4).- Providencia de rem isión al Sr. Adm inistrador de
Hacienda de la provincia (que es la autoridad que había
solicitado la com pulsa).
N úm ero 4
20 octubre
1881
Extracto de la partida sacramental que nada nuevo aporta.
12
JO SÉ M a LA BO RD A M ARTÍN
LAS DUDAS Y LAS PREGUNTAS QUE NOS FORMULAMOS
Primera: ¿POR QUE se solicita la compulsa del contenido del acta bau­
tismal al juzgado?
Esto no suele ser una práctica normal cuando YA SE TIENE la certifica­
ción bautismal, ADEMÁS LEGITIMADA, máxime habida cuenta de que ésta
ya se encontraba incorporada al expediente que se tramitaba en su folio
número 42 (documento anexo número 2). Pues tal vez estuvo motivado por
haber llegado noticias de que pudiera haber habido algún tipo de manipula­
ción o alteración en el texto primigenio del acta bautismal; pero bien es cier­
to que de ello no se nos aclara nada en la compulsa judicial manuscrita, ni en
ella se alude a que se advirtiesen enmiendas que se encontrasen debidamente
“salvadas”, si es que las hubo.
Por estos hechos reflejados documentalmente es por lo que tenemos que
CEÑIRNOS A LOS DATOS LITERALES DE LA COMPULSA JUDICIAL, si
bien esta extraña petición al juzgado nos da pie para involucrarnos en las
transmisiones orales a que antes aludimos relativas al “mandato” de su madre
al cura párroco de aquel entonces de tachar todos los Pérez (previos al
Campoamor) y añadir su Campo-Osorio.
Segunda: ¿POR QUE causa, una vez devuelto el libro de bautizados de
su razón al cura párroco de Sta. María de la Barca (pues así se hace constar
en la diligencia de los actuantes judiciales y QUE FIRMA DE CONFORMI­
DAD el párroco en 1881), resulta que EL TAL LIBRO HA DESAPARECIDO?
(Ver documento anexo número uno, carta del párroco, 1996).
Esta sospechosa desaparición abona el supuesto sobre la posibilidad para
que no se hurgase más en el asunto, y pudiera llegarse a revelar que hubo
tachaduras en el primitivo texto, ya bien salvadas, o peor todavía, sin salvar.
Hemos de tener en cuenta que en aquellas fechas, ya se había superado la
invasión de la francesada, que pasó y repasó Asturias saqueando y destrozan­
do múltiples fondos documentales.
Abrigamos la esperanza para que estos datos que aportamos, y estas
suposiciones o temores, puedan servir de base para continuar avanzando en
desvelar los ascendientes de este importantísimo asturiano.
En Madrid, en el año 2000
D EL POETA D. RA M Ó N DE CA M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
A n e x o n ° 1.
13
14
JO SÉ M a LA BO RD A M ARTÍN
A nex o n° 2.
D EL POETA D. RAM ÓN DE C A M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
15
16
JO SÉ Ma LA BO RDA M ARTÍN
A n e x o n ° 3.
D EL POETA D. RA M Ó N DE CA M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
17
18
JO SÉ M a LA BO RDA M ARTÍN
D EL POETA D. RA M Ó N DE C A M PO A M O R Y C A M PO -O SO R IO
A n e x o n ° 4.
19
UNA APROXIMACIÓN AL POETA FESTIVO ALADINO
FUENTE VEGA
JOSÉ LUIS CAMPAL FERNÁNDEZ
1. Aladino Fuente Vega1 puede decirse con completa compunción que es un
gran olvidado y desconocido en la cultura asturiana actual. Incomprensiblemente,
su biografía no figura en ninguna de las sucesivas ediciones de la Gran
'y
Enciclopedia Asturiana , donde se recogen, en otros casos, los pormenoriza­
dos trayectos vitales y artísticos/científicos/deportivos/sociales de personas de
menor o similar talla. Nada sabemos de AFV por la GEA, ni en su edición pri­
mera del año 1970, ni en los apéndices que a principios de los años 80 y 90
se editaron para completar el periplo de los incluidos en los tomos primige­
nios; o para incorporar a los llegados después o a los que, por causas diver­
sas, se habían quedado fuera del censo inicial. El nombre de AFV sigue sin
dar señales de vida. Y eso, habida cuenta de que se trata, la GEA, de una
magna empresa en pro del patrimonio asturiano, constituye un considerable
baldón que habría que subsanar. Por no tener, de AFV no tenemos referencias
en los tratados, monografías, historias y manuales que, con mejor o peor for­
tuna, se han confeccionado sobre el estado presente y pretérito de la literatu­
ra escrita en bable. Además, no hay ni una sola composición poética suya
recogida en las distintas antologías de poesía en lengua asturiana que se han
publicado a lo largo de los últimos treinta años.
2. AFV fue -creo que en esto pocas discrepancias existirán- un literato
menor, pero un literato vocacional y vivencial, un literato con todas las letras
que desarrolló sus aficiones con entereza y reconcentrada humildad. Y fue, al
mismo tiempo, un hombre al que Langreo, su concejo adoptivo, mucho me
temo que no le ha agradecido3, de ninguna de las formas, su modesta aunque
largamente sostenida labor durante décadas, todas las que permaneció entre
1 En adelante: AFV.
2 En adelante: GEA.
3 A ladino Fuente V ega
no cuenta con una calle en Langreo que lleve su nombre.
22
JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
sus convecinos, sintiéndose uno más e incluso quizá, en algunos casos, uno
menos, lo que sería sin duda alguna sinónimo de su sencillez y nobleza, al ser
un hombre que al venir de afuera parecía sentirse obligado a ocupar un correc­
tísimo segundo plano, temeroso de levantar suspicacias. AFV fallecería en
Prado de Otero, Pando-La Felguera, el lunes 2 de abril de 1973 a los 69 años
de edad después de una larga enfermedad que “iba minando su salud, no su
carácter que permanecía enhiesto, pleno de optimismo”4. Al día siguiente, a
las seis y cuarto de la tarde, tuvo lugar el funeral en la iglesia de Sama de
Langreo y su posterior enterramiento en el cementerio parroquial.
Oriundo tal vez, según mis noticias, de los concejos de Piloña o Parres5,
fue muchos años vecino del barrio sámense de Cuetos, en el ascenso a La
Huécara; no era, pues, langreano por nacencia, pero sí sobradamente por con­
vivencia, ganándose, con sus continuadas demostraciones de afecto en verso
a la cuenca minera que lo acogió, tal condición de langreano.
En Langreo recaló AFV seguramente impelido por necesidades econó­
micas, esto es buscando trabajo, ya que, hasta su jubilación, desempeñó tareas
de obrero metalúrgico en la fábrica Duro-Felguera, concretamente en el taller
de ajuste. Pero no se dedicaba, profesionalmente hablando, sólo a eso. Los
ingresos para la manutención de su familia, los com pletaba ejerciendo de
barbero, un oficio que también desempeñó Francisco González Prieto
“Pachu’l Péritu”, otro conocido rapsoda de inspiración festiva de principios
del siglo XX. Según Mánfer de la Llera (sobrenombre literario del langreano
Xosé Manuel d’Andrés), que compartió con él barrio y versos, AFV “los
sábados por la tarde y noche afeitaba y cortaba el pelo en una barbería que
tenía instalada en Les Pieces, pueblo de aldea situado encima del pozu
Ponticu, enfrente del parque de Sama. En dicha peluquería, creo que tenía una
popular tertulia entre los parroquianos en la que se hablaba de todos los
temas: poesía, asturianadas, gaita y tambor, de la gueta, de esfoyaces, de
andar a la yerba, etcétera, y también de temas sociales, sobre el trabajo en la
fábrica, en la mina y en el campo; más bien cuestiones laborales porque por
entonces no se podía hablar casi nada de lo político y lo social”6.
En la escueta nota necrológica que publicó el diario gijonés El Comercio,
se dice que AFV fue un “hombre sencillo y cariñoso, profundamente enamo­
4 “¡Ha muerto Aladino Fuente V ega!”, en: Fiestas de San P edro 1973, La Felguera,
5 Carta de X o sé M anuel d ’Andrés Fernández del 6-1-2000. En una antología reciente
tores del río Nalón, se anota que había nacido en el pueblo de H evia (Siero).
6 Ibídem.
1973, s.p.
sobre los can­
U NA A PRO X IM A CIÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
23
rado de Asturias, de su paisaje y de su naturaleza” y que “gozaba de gran
popularidad entre la población, que se sintió apenada por la desaparición de
n
esta (...) simpática figura ” .
3.
AFV escribió poesía rimada en asturiano y castellano8 de un modo
autodidacto, puesto que su formación previa no iba más allá de la escuela pri­
maria. La falta de instrucción posterior y cómo ello no influyó negativamente
en la vocación del poeta la ha puesto de relieve alguno de los comentaristas
de la obra de AFV; así, Luis Llano ha escrito lo siguiente: “Hay en sus versos
más afición que cultura universitaria, más sentimiento que adorno; pero el arte
de hacer las cosas no consiste solamente en la habilidad para vestirlas, sino en
el ingenio para presentarlas, y Aladino es un poeta de vocación contrariada,
fecundo en ideas y escaso de medios”9.
Las composiciones en verso de AFV eran insertadas en publicaciones
locales y regionales, siendo un habitual colaborador, entre otros, del portfolio
de las fiestas de Santiago Apóstol, de Sama de Langreo, y del de las fiestas de
San Pedro, de La Felguera; para el álbum de la Sociedad de Festejos “San
Pedro” envió su colaboración correspondiente al año de 1973 sólo un día
antes de fallecer, por lo que los dos trabajos que aparecen en el citado portfo­
lio, dos poesías en castellano tituladas “Horas de otoño” y “Versos íntimos”,
pueden considerarse, con toda certeza, lo último que AFV escribió o a lo que
dio su visto bueno para ser publicado. En ese mismo álbum festivo se inser­
taron unas palabras de recuerdo y condolencia en las que se declaraba que “se
ha extinguido una vida consagrada al trabajo y al decir melguero del bable
asturiano” 10.
Algunas de esas poesías las reunía luego AFV, junto con otras inéditas,
en cuadernos o plaquettes de características muy parejas: se trataba de peque­
ños libritos de entre veinte y treinta páginas en tamaño octavo, que se vendían,
primero a 3 y luego a 5 pesetas de la época, dependiendo de la extensión, en
unos títulos más generosa que en otros1’, lo cual estaría, suponemos, siempre
a merced de la disponibilidad dineraria del autor, que, sin ningún tipo de
patrocinio o subvención -eran otros tiempos-, debía arañar unas decenas de
7 Ejemplar del 11 de abril de 1973, p. 12.
8 Por razones de concentración, nos ocupam os
9
10
11
en el presente artículo sólo de su producción en
bable, dejando su obra en verso español para una futura ocasión.
“Prólogo”, en: R ellatos de güen hum or y d ’asturianu sabor, p. 3.
Vid. nota 4.
Varias de las entregas de A FV sobrepasaban las 30 páginas, en tanto que, por ejem plo, su segun­
da plaquette llegaba sólo a tener una docena de páginas.
24
JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
duros a su sustento para arriesgarlas en empresas editoriales como éstas, espe­
rando poder recuperar lo invertido, o una buena porción de ello, con la venta.
AFV se vio favorecido, en este apartado, porque la soltura y claridad de su
verso chispeante en un bable que respondía al que diariamente se utilizaba en
la cuenca central de Asturias, conectó con un público que se reconocía inme­
diatamente en ese registro, y que paralelamente se divertía. Y de que sus
opúsculos se vendían, y al parecer muy bien, nos da fe el hecho de que, en la
contraportada de uno de ellos, del año 1960, se señala que las siete publica­
ciones precedentes estaban agotadas en librerías. El gusto que algunas de las
poesías despertaron entre los lectores, o debido a la predilección que el autor
sentía hacia ellas, motivó que algunas se repitieran de un librito a otro; eso
ocurre, por ejemplo, con piezas como las tituladas: “ ¡Non hay otru como yo!”,
“Baxó Antón a La Felguera” o “La gallina con pitinos”.
La buena marcha de las ediciones, esto es que lo gastado por lo menos se
reintegrara, hizo posible que AFV diera a la imprenta, aproximadamente, una
10
quincena de opúsculos ; eso le permitió mantener una cierta presencia en el
dificultoso y restringido mercado editorial en lengua asturiana de los años 50
y 60. La mayoría de esos libritos solía llevar, si bien hay excepciones, unos
breves prologuillos de compañeros escritores, como los ya citados Mánfer de
la Llera y Luis Llano, o los no menos conocidos, en ámbitos locales o regio­
nales, de Sacramento Collado y Luis Aurelio. En realidad, más que aprecia­
ciones rigurosas o analíticas sobre las cualidades del autor, eran palabras agra­
decidas y amicales de colegas en el tajo de la escritura, afirmaciones que des­
tilan muy buenas intenciones y manifiestan su admiración por el tesón y apli­
cación del compañero. De todas las plaquettes publicadas por AFV a que he
tenido acceso, sólo una está escrita íntegramente en castellano; el resto de
ellas, o se ocupan de los asuntos en lengua vernácula o introducen, al lado de
las composiciones en bable, otras en castellano, si bien el número de éstas no
pasa de ser meramente testimonial.
Aunque el acto de plagiar es una lacra y una ofensa para quien se descu­
bre plagiado, es bien sabido también que el plagio envilece al que lo comete
y, hasta cierto punto, enaltece al que lo padece, pues de todo ello se deduce
que frecuentemente sólo se copia aquello que realmente merece la pena ser
copiado. AFV fue, desgraciadamente, víctima de esta clase de apropiaciones
indebidas, si nos atenemos a lo que ha manifestado el escritor lavianés Albino
12 Vid.
nota 5. Otras fuentes dan la cifra de 9 entregas, no obstante, y que son las que nosotros reco­
gem os en la bibliografía del presente trabajo; un número de publicaciones avalado, adem ás, por
los ejem plares depositados en los principales fondos bibliográficos de la región.
UNA A PRO X IM A C IÓ N A L POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
25
Suárez, quien trató personalmente al poeta y compartió con él la picazón del
verso. En un artículo reivindicativo o recordatorio del vate langreano, asegu­
raba Albino Suárez que “a Aladino también le arramblaron con algunos poe­
mas, que después firmaron como propios algunos conocidos suyos, que se
dicen poetas y defensores del ancestro oral/llingüísticu” 13. Albino Suárez no
daba nombres, si bien los insinuaba, como parece quedar medio patente en
sus aseveraciones.
AFV organiza sus composiciones como poemas dialogados en los que
suelen intervenir generalmente dos interlocutores, bien una pareja o matrimo­
nio, bien dos hombres del campo, o un campesino que piensa en voz alta. A
los personajes el autor les cede la voz porque, posiblemente, se identifica con
sus juicios. Los protagonistas nos los presenta AFV según la fórmula popular
de designar a las personas por su relación con los padres o con el lugar de ori­
gen o residencia; así pues, por sus poesías desfilan personajes como Canor de
La Formiguera, Linón de La Pasera, Tomás de la Collá, Antón de Xuan de
Pin, etc; personajes en los que es fácil adivinar la mentalidad aldeana de su
época o la que AFV pudo conocer en su juventud. A los protagonistas de sus
piezas, el autor les atribuye cualidades como la agudeza, la viveza de ingenio
y el sentido pragmático, pero también lanza sobre ellos sus acusaciones, cuan­
do les afloran los defectos, tales como pueden ser la presuntuosidad, la fanfa­
rronería o la tozudez. En este particular, dirige sus dardos contra el endiosa­
miento que padecen, por ejemplo, quienes adquieren el estatus laboral de fun­
cionario; en “Bien empleau”, nos dice:
Trátase de Serafín,
que desde que ye empleáu
non habla a ningún vecín
por que tien más de pollín
que de rapaz educáu.
Fizóse tan orgullosu
de magar llogró el empleu,
tanfatín y vanidosu
que siendo siempre un babosu
crése el amu de Llangréu,14
13
14
“Aladino Fuente V ega, lo que otros no tienen”, en: Tem as de A stu rias, Pola de Laviana, n° 43,
diciem bre de 1988-enero de 1989, p. 31.
Cuentus en versu asturianu fech o s p o r esti paisanu (1950), p. 7.
26
JO S É LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
Las composiciones poéticas de AFV se ajustan a la variante central del
bable de las cuencas mineras, con alguna que otra vacilación en sus composi­
ciones; por ejemplo, en algunos plurales masculinos, en vez de hacerlos en
-o s adopta el autor la forma -u s para la expresión del número, más propia de
la zona occidental. Desde el punto de vista métrico, las poesías de AFV se
amoldan a una estructura acotada férreamente por la rima consonántica; suele
hacer uso el autor de una sucesión no muy extensa y algo descuidada de gru­
pos de cuatro y cinco versos, que generalmente responden a la horma de la
quintilla y la cuarteta.
Hay en los planteamientos versificadores de AFV una pujanza de disten­
dido humorismo que enlaza con una productiva herencia literaria asturiana que
arrancando de Teodoro Cuesta y continuándose en Pepín Quevedo o Marcos
del Torniello, recorre la obra de multitud de autores menores a lo largo de todo
el siglo XX. Es la de AFV una poesía de celebración en la que no están dese­
chados ni el doble sentido ni una moralidad cívica acorde con las convicciones
religiosas que debía profesar el autor y con su condicionada visión de los hábi­
tos y conductas de los nuevos tiempos, a la altura del medio siglo. En “Camín
de la romería”, escribe AFV por boca de uno de sus personajes:
-Aunque entó yera otra cosa,
otra vida diferente;
non yera ansí, tan viciosa
como ye agora la xen te}5
Se verifica en AFV una voluntad de agradar al lector u oyente, captando
previamente su atención. Obsérvese, si no, cómo empieza la poesía “Dimpués
del estrenu” :
Como me gusta escribir
cosines de güen humor,
non paro de descurrir
pa pódete divertir
con mis alcances, Héctor.16
4.
Los títulos de los libritos de AFV suelen ser declaraciones de princi­
pios que dejan traslucir la dirección en que se mueven sus propuestas en
verso. Una nota común a todos ellos, y que los unifica, es el hecho de que los
15 M o n ólogos a stu rianos y
16 Ibídem, p. 10.
otros versos castellan os, p. 14.
UNA A PRO X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
27
títulos sean en realidad pareados agudos, todo lo cual es una novedosa vía en
las formas de titular que no tiene parangón, que nosotros recordemos, con
ninguna de las obras en lengua asturiana impresas durante el siglo pasado.
En los títulos de los cuadernillos se alude, o bien a la materia que se desarro­
lla en su interior, o bien al tono jocoso y desposeído de gravedad con que sue­
len acometerse los asuntos que se abordan. Respecto a lo primero, al contenido,
un título que no engaña puede ser el del cuaderno de 1954: Versos de mina y
amor hechos por un productor. En cuanto a lo segundo, un ejemplo válido
pudiera ser este título de 1958: Coses gracioses d ’aldea pa que ría quien les lea.
En los títulos de sus plaquettes, hace hincapié AFV en el carácter narra­
tivo de sus composiciones; igualmente, dejan bien despejada la atmósfera
asturianista que preside sus inquietudes. Una de las entregas lleva por enca­
bezamiento: Rellatos de güen humor y d ’asturianu sabor, otro de los libritos,
titulado Los seis fracasos d ’Antón con alguna entrodución, viene precedido
por la aclaración en portada de que son Cuentos en verso asturiano.
A través del título de los cuadernos quiere el autor marcar que en su idea­
rio hay una Asturias presente y otra pasada que, aunque se entrecrucen, o la
primera sea heredera de la segunda, sin embargo no se encuentran al mismo
nivel. Los afectos de AFV se decantarán por una Asturias que, tal y como es
concebida y desarrollada, se corresponde con el recuerdo evocado de un
mundo extinto. Esta dualidad y esta predilección por lo que ya no se puede
recuperar se viene repitiendo muy acentuadamente en nuestra literatura autóc­
tona desde com ienzos del siglo XX, y no es algo ni nuevo ni exclusivo de
nuestros límites territoriales o lingüísticos; desde siempre, se tiende a la idea­
lización de lo que ya no existe suponiéndolo más íntegro y organizado, y por
ende menos contaminado, que la realidad tangible de que se disfruta en el
momento presente. Esta circunstancia la hallamos plasmada, al menos, en dos
títulos de los libritos de AFV: uno de 1959 se titula Versos graciosos y sanos
d ’otros tiempos asturianos, y otro de 1964 Relatos interesantes d ’estos tiem­
pos y los de antes. Las propias poesías ponen de manifiesto la asturianía mili­
tante de AFV; éste se aferra a una imagen de Asturias de tipismo armónico,
ya que sus textos son un perpetuo canto de alabanza a aspectos y anécdotas
de una región anegada en la memoria de la que se hace una lectura festiva. De
forma directa y elemental recupera AFV para sus creaciones todo un acervo
cultural de tradiciones, costumbres y leyendas populares. Y es que por enci­
ma de las penurias de un tiempo de privaciones, que nunca el autor esconde,
sobresale una alegría vitalista. Las pequeñas cosas cotidianas diríase que
actúan como eficaz lenitivo.
28
JO SÉ LUIS C A M PA L FER N Á N D EZ
En los títulos de los opúsculos de AFV se puede igualmente detectar la
inclinación insoslayable hacia la faceta lúdica, ocurrente y humorística en
suma, huyendo del envaramiento y la seriedad más al uso, y optando sin
remilgos por la vertiente graciosa. De 1958 data su librito Coses grates de
verdá pa vieyos y mocedá. Las propiedades terapéuticas del verso más jovial
y desenvuelto, el tipo de verso preponderante en AFV, se advierten claramen­
te en rótulos como el del cuaderno titulado Versos graciosos y sanos d ’otros
tiempos asturianos.
No podía faltar en los títulos de sus entregas la alusión al monólogo, una
modalidad de poesía escenificable o compuesta para ser recitada ante un audi­
torio; una clase de poesía que se encuentra, por su veta cómica y costumbris­
ta, muy ligada al mundo literario asturiano y las formas de transmisión oral.
Bueno sería, pues, recordar aquí una acertada definición del monólogo reali­
zada por la malograda catedrática Carmen Díaz Castañón: “El monólogo en
bable es teatro, pues para la representación nació, inseparable durante muchos
años de fiestas, reuniones y juergas asturianas, y con antecedentes desde los
mismos inicios de la literatura bable, cuyos poemas se ambientaban muchas
veces como un relato o una narración” 17. La expresión “monólogo” está pre­
sente en Monólogos asturianos y otros versos castellanos, librito de mediados
de los años 50 donde las poesías en lengua asturiana conviven con las escri­
tas en español, si bien la distribución no es equitativa, ya que reúne 8 compo­
siciones en bable y 2 en castellano. Monólogos más o menos breves, más o
menos extensos, los incluirá, asimismo, el autor en cuadernillos que no llevan
precisamente esa indicación exterior.
También se refiere AFV, en los títulos que coloca al frente de sus breves
compilaciones, a nuestra lengua regional, obviando el término “bable” en
beneficio del más generalizado de “asturiano”, al entender el poeta que el
habla particular y distintiva de las gentes de Asturias no podía ser otra que el
asturiano, de igual modo que el dialecto de los catalanes es el catalán o el de
los habitantes de Galicia el gallego. El filólogo y profesor de la Universidad
de Oviedo Ramón d ’Andrés opina que “asturianu ye la denominación popu­
lar y tradicional, mentanto que bable ye un nome d’orixe llibrescu y erudiio
tu . El primero de los cuadernos editado por AFV se llama precisamente
Cuentus en versu asturianu fechos por esti paisanu.
17 L iteratu ra astu riana en bable. Salinas, Ayalga, 1980, 2a reim presión, p. 180.
18 Llingua y xuiciu (Sobre d elles cuestion es básiques d el d ebate llingüísticu n ’A stu ries).
O viedo,
S erv icio de P u b licacion es del Principado de Asturias, C olección “D o cu m en to s”, n° 14, 1998,
p. 108.
UNA A PRO X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
29
5.
¿De qué nos habla AFV en sus poesías? Una primera respuesta a esta
pregunta la hallaríamos en varias de las estrofas de un poema dedicado a la
memoria de AFV y firmado por M. González Cabeza, publicado el mismo
año de su óbito; las estrofas en cuestión rezan de la siguiente manera:
Con ellos tú pregonabas
el sabor de la tierrina
a la que tanto amabas
con su manto de nieblina.
A la Asturias aldeana,
al campo y sus labores,
a la llosa y quintana.
Asturias de tus amores.
A la moza yendadora
sus idilios amorosos,
y al novio que implora
sus afectos generosos.
Al campo y sementera,
a la fam ilia en el llar,
al hórreo y la panera
en todo tiempo y lugar. 19
El mundo del trabajo mecanizado no cae fuera de los propósitos de AFV
En “La única melecina pa Rebustianu el de Lina” se refiere a las nefastas con­
secuencias para la salud del trabajo en las entrañas de la tierra como minero:
Toy selicosu perdíu,
lo menus n ’el sestu grau,
tol pechu tengo opremíu,
y dizme algún entendíu
que voy morrer afogáu.20
En “Baxó Antón a La Felguera” de lo que habla el poeta es del trabajo
metalúrgico, algo que, por su propia condición de empleado en una fundición,
AFV conocía de primera mano:
19 “Aladino Fuente V ega (En su m em oria)”, en: F iestas de San
20 C oses g ra te s d e verdá p a vieyos y m ocedá ( 1960), p. 26.
P edro 1973, La Felguera, 1973, s.p.
30
JO SÉ LUIS C A M PA L FER N Á N D EZ
Al pocu tiempu de tar
allí mirando extasiáu
ve a dos el Hornu pinchar
hasta que rompe a sangrar
per un senderu arenáu.
Más abaxo hay reguerinos
pa un y pa otru llau...
bien fechos, muy curiosinos
que van quedando enlleninos
de fierru en caldu encarnau.
El Hornu se enfurecía
y con puxos y explosiones
mesmamente paecía
que taba la artillería
disparando sos cañones.21
El medio agrícola, como representante de la Asturias idílica e idealizada,
lo recoge AFV en estampas amorosas, descriptivas y también ligadas a las
faenas propias del campo. Así, tienen entrada, entre otras muchas cosas, el
pastoreo, la venta del ganado o la limpieza y vigilancia de las cosechas. A
propósito de la siembra de la patata, advierte el autor sobre los peligros del
escarabajo patatero y aporta una solución evidente que la desidia de ciertos
campesinos impide en ocasiones llevar a puerto. En “De faena”, leemos:
Aunque non sé nin pa qué
me ocupo de esti trabayu,
ponse ún malu cuando ve
el malditu escarabayu.
De ná me val solfatar
y tar e na tierra al cuidáu...
si se me güelve enfestar
de los tarrenos d ’alláu.
Sábese que ye dañosu
q u ’acaba con la patata...
y tá hay dalgún desidiosu
99
que les plantes non solfata.
21 L os se is fra c a s o s d'A ntón con alguna entrodución, p. 7.
22 Cuentus en versu asturianu fech o s p o r esti paisanu (1950),
p. 5.
UNA A PRO X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EG A
31
El período de ocio o descanso venía en el mundo tradicional asturiano
asociado a la finalización de la recolección de la cosecha o a la conclusión de
la jornada laboral diaria. El esparcimiento solía tener lugar en los chigres y
llagares. Del ambiente que se vivía en uno de estos últimos establecimientos
de esparcimiento nos hace AFV el siguiente retrato:
Ya ’l llagar esti taha animáu,
y unos derechos y otros sentaos
comíen taquinos de hacaláu,
entre culinos bien espichaos.
Non tardó muncho e nenllenase
todu esti sitiu de bebeores,
pos to la xente llegó a enterase
O'X
cuando tiraron los volaores.
A la hora de abordar el asunto sidrero, AFV critica la sidra embotellada y
su coste. En “La pena de Tomás” escribe en su penúltima estrofa lo que sigue:
¡Vaya bebida asturiana!
una sidra embotella
que non tien nin la meta
de zumu de la manzana.24
Y en otra composición, la titulada “Entre campesinos”, vuelve a la carga
sobre idéntico tema:
Y la sidra embotella,
una cosa parecía...;
además de quimicá
ye grande barbaridá
so preciu, so carestía.
Toy viendo que la serpiente
golvió a emplear la manzana,
aunque claro, diferente,
pa facer dañu a la xente
de la tierrina asturiana,25
23 Ibídem, p.
24 F iestas d e
25 F iestas d e
2.
S an tiago 1959. Sama de Langreo, 1959, s.p.
S an tiago 1961. Sama de Langreo, 1961, s.p.
32
JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
Bastantes de las piezas de AFV están consagradas a trasladamos su concep­
to y criterios sobre la mujer, distinguiendo claramente entre la moza soltera y la
mujer casada. Habla el poeta de la implacabilidad de la mujer joven a la hora de
responder cuando se toma a chacota a las de su mismo género: así, en “Dimpués
del estrenu”26 nos presenta a unas muchachas que no se paran en barras ante las
burlas, aunque sean con intención chistosa y para excitar la risa fácil de la con­
currencia; las muchachas, ni cortas ni perezosas, por lo que un monologista aca­
baba de decir inocentemente acerca de las mujeres, se suben al escenario y le pro­
pinan una soberana paliza al autor del monólogo, que ha salido risueño a saludar
al respetable y recibir sus aplausos. En otro monólogo, “Borrachera ensin que­
rer”, refiere un personaje la doblez de las féminas, las argucias que supuesta­
mente ellas ponen en marcha para engatusar al hombre:
Claro, vense tan guapines,
ñaturales o pintaes,
y tienen eses risines
y llancen eses güeyaes...
y paecen tan güenines
y son tan disimulaes...
que ¿quién piensa e nes espines
97
de eses roses arumaes?
El cortejo tiene lugar en celebraciones festivas relacionadas con el traba­
jo y el ocio, y tan arraigadas en la tradición astur, como fueron las esfoyazas.
En “Recuerdo de mocedá”, un joven declama así sus intenciones amorosas:
Oye, né -dixe allí yo
a la mocina en cuestión;
aquí siempre s ’esfoyó
y lo esfoyao se enrestró
y se acabó col montón.
Pero hoy si siete carraos
de maíz hubiera aquí,
todos serían esfoyaos
y por m í solu enrestraos
?o
estando tú xunta mí.
26 M o n ólogos a stu rianos y o tros versos castellan os, p. 11.
27 Ibídem, p. 7.
28 C o ses g ra te s de verdá p a vieyos y m ocedá (1960), p. 8.
UNA A PRO X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
33
Para el cortejo en ritos festivos profanos, adquiere, en ocasiones, rele­
vancia el instrumento musical asturiano por excelencia: la gaita. En “¡Viva la
gaita asturiana!”, escribe AFV:
Con la gaita se amañaron
casamientos a montones;
los que en parexa bailaron
y otros que se entusiasmaron
cortexándose a sos sones.29
De la gaita nos hace, en ese mismo poema crepuscular, una delicada pintura
llena de intimismo que bien merecería perpetuarse entre las loas líricas a la gaita:
Ye de verdá cadenciosa
si la toca güen gaiteru;
ye profunda, melodiosa
y se quexa mui mimosa
cuando él manexa el punteru.
En el cortejo, se manifiesta una evidente preocupación de los contrayen­
tes y sus padres por la dote y el coste de la manutención de la futura esposa.
Si en el transcurso de las negociaciones, el acuerdo inicial de alcanzar el
matrimonio se tuerce, surgen la inquinas y venganzas, tan comunes entre las
recelosas gentes de aldea de principios del XX. Así sucede en “Asuntu d ’encomanar”, y de la siguiente forma se expresa un aldeano resentido:
Agora que Casumiro
que tenga munchu cudiáu
que dalguna vaca d ’él
güelva saltar al mió prau.
Pos como soi Rebustiano
que si les atrapo un día
doi a una un fesoriazu
que i la dexo allí espurría.
Lluego, dimpués, que se quexe
o que me lleve al guzgáu...
que d ’un golpe e nes vidayes
dexoi el xuiciu falláu..?®
29 F iestas d e San P ed ro 1969. La Felguera, 1969, s.p.
30 R ellatos d e güen hum or y d ’asturianu sabor, p. 14.
34
JO SÉ LUIS CA M PA L FERN Á N D EZ
Nos dibuja también el poeta el temor del campesino ante las artes nada
compasivas ni comprensivas de la esposa. La imagen que de ella nos ofrece
no deja lugar para la duda; en “Borrachera ensin querer”, un labriego está a
punto de llegar al domicilio conyugal si bien no sin dificultad a causa de sus
inclinaciones etílicas, todo lo cual no le impide adivinar cómo lo va a recibir
su esposa consorte:
Y agora, ¿quién se presenta
ansina aquella muyer?
Ya barrunto la tormenta...,
truenary a escape llover...
Sí, porque mió Sinforosa
ye abondo mala, per mala...
y juerte como una osa,
oi
que hay que matala o dexala .
Algunas mujeres son presentadas en clave socarrona con perversidad
maledicente, como es el caso de la Sinforosa del citado texto:
Aunque toes les muyeres
son lo mesmo que la yena...,
pos si vos falo deveres,
de dos mil sal una güeña .
Lo lenguaraz también se resalta en el retrato femenino, tal y como
demuestran estos versos de “Cuando yo diba pal prau...”:
-E so de non dar la lluenga
non te lo puedo acetar
porque la que se contenga
tien peligru de reventar.
El ideal de esposa era para el autor el de mujer hacendosa y limpia que
reparte su tiempo entre las atención al marido y el trajín constante en las fae­
nas de la casería, sin que le tienten otras “aficiones”. En “Yo quiero moza
aldeana”34, exclama:
31 M on ólogos a stu rianos y o tros versos castellan os, p. 6.
32 Ibídem.
33 Cuentus en versu asturianu fech o s p o r esti paisanu (1950), p. 10.
34 F iestas d e S an tiago A póstol 1970. Sama de Langreo, 1970, s.p.
U NA A PRO X IM A C IÓ N A L POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
35
Yo quiero moza aldeana,
pero de les de verdá;
la que ya bien de mañana
se ve per la so quintana
dando güeltes atariá.
Quiero que sea garbosa,
dispuesta, trabayaora,
y al tiempu que cariñosa,
colora como la rosa
y siempre madrugaora.
(-)
Que se llava y que se peña
sin la cara entafarrase.
(...)
Y a muches da dolor veles
per d ’ qué cafetería
envigaes per les tayueles,
o con música y noveles
a to les hores del día.
Otra prueba de ello la hallamos en el diálogo escénico “Asuntu d ’encomanar”, donde el padre de una moza hace un catálogo de virtudes de su hija
para casarla, que nos hablan de que, antes que nada, la mujer debe ser “útil” :
Entre les moces del pueblu
non hai una que la iguale,
nin tampocu carreteru
que miyor les vaques fale;
ye entendía pal ganáu
y muncho quién nos llabores...
porqu ’ella pa trabayar
nunca tuvo rescozores...;
lo mesmo i da col carru
que llabrar co nel aráu,
que garrar cualquier preseu,
sallar o segar un prau?5
El matrimonio es visto como un peligro para la tranquilidad y supervi­
vencia del hombre:
35
R ellatos d e gilen hum or y d ’asturianu sabor, p. 7.
36
JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
Yo ju í tres veces casáu
y toes jueron iguales,
de pésimu resultáu...,
¡males, coino, muncho males!
La que mejor resultó,
porque i di un día un sopapu
envenenóme ententó
chándome caldu de sapu...
y grades a que tomé
deseguida gomitivu
y ascape lo gomité
pueo dicer que toi vivu.
No se desecha, en algunos casos, el tópico del odio a la suegra. En “El
desgustu de Colás”, el protagonista celebra sus bodas de plata, mas en vez de
alegrarse se encuentra abatido en el banquete y nos explica el porqué:
-C laro que toy desgustáu...
Bodes, sí, de plata negra.
Mira si soy disgraciau,
veinticinco años casáu
y ta non morrió mió suegra?1
El abandono de los hijos levanta la indignación del poeta, quien emplea
para ello una comparación avícola. En “La gallina con pitinos”, leemos:
Si muches madres tuvieran,
como ella, tiernura y xuiciu
y a los sos fios quixeran,
non habría tantu Espiciu.
Nin tampocu les llaceries
de q u ’elles son les causantes...
y más coses... y tragedies
d ’eses muyeres tunantes.
36 M o n ólogos astu rianos y otros versos castellan os, p. 8.
37 R ella to s d e giien hum or y d ’asturianu sabor, p. 24.
38 Los seis fra c a s o s d ’Antón con alguna entrodución, p. 11.
UNA A PRO X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA DIN O F U E N T E V EGA
37
El problema del bable y su discusión o aceptación lo aborda AFV desde
perspectivas muy personales pero cargadas de cierta razón. En “Demos exemplu de comprensión”, propugna el respeto a la variedad dialectal y cómo la
lengua asturiana se ha ido legando de generación en generación:
Aquél que tome como delitu
cualquier dialetu, sin ser el d ’él,
que me presente dalgún escritu
onde comprebe ser solu aquél.
El bable, siempre fo i por conceyos
de una manera tan hereda
que d ’unos vieyos pasó a otros vieyos
y contagiaose na vecindá.39
“El bable debe vivir” es otra com posición sobre nuestra lengua
autóctona en la que AFV explica la introducción de castellanism os en sus
poesías:
Los que fa i añus que vinis liendo
los mios rellatus en asturianu,
d ’esus escritus, taréis diciendo
que veis pallabres en castellanu.
Fágolo ansina, claro, lletores,
pa q u ’el que quiera me sepia ller.4{)
AFV utiliza indistintamente, como vemos, los vocablos “bable” y “astu­
rianu”, de lo que se desprende que, para él, son términos que no consignan
entidades diferentes; por encima de la nomenclatura, lo importante es la mani­
festación lingüística, lo que le induce, en el mismo poema, a clamar por su
conservación:
Perú, ante todu, ye bable hermosu
y el ricu bable non pué morrir,
por lo humoriste, por lo graciosu
y por más coses... debe vivir.41
39 F iestas d e
40 Ibidem.
41 Ibidem.
S an tiago 1971. Sama de Langreo, 1971, s. p.
38
JO S É LUIS CA M PA L FERN Á N D EZ
En otros lugares, como es el caso de la “Advertencia” que abre su cua­
derno Coses grates de verdá pa vieyos y mocedá, sus lamentos son de deses­
peranza y casi de claudicación:
¡Probe dialetu asturianu!
¡Pocos se alcuerdan de ti!
Sólo queda algún paisanu
que con sentimientu sanu
te lleva dientro de si42.
Y
no se olvida AFV de rendir sentido tributo a uno de los poetas bables
de Langreo más destacados de su época: Valentín Ochoa “Antón el Chiova”.
En “Güecu llastimosu”, refiere su bonhomía y aprecio popular; y en “ ¡Yo te
sientu, compañeru!” recuerda su maestría para, literariamente, transmitirle
sus sentimientos a Cesaría, la amada figurada de sus versos:
Naide como él i dicía
les coses del sentimientu,
que dalgún como él sabía
dicir siempre en poesía,
só tan grande arrobamientu...43
Al lado de composiciones más relajadas o de afirmación asturianista,
tiene en su haber AFV reflexiones de matiz más reconcentrado sobre la moral
convivencial y lo reprobable de determinados comportamientos humanos. En
“La sombra de mió güelu”, el espectro de un fallecido hace cuarenta años se
le aparece a su nieto para aconsejarle sobre la idoneidad de su conducta y la
inevitabilidad de la muerte, apostando decididamente por la vida ultraterrena.
En un momento dado, le dice:
Sólo vengo aconséjate
que pienses que yes mortal
y que te apartes del mal...
que pudiera condenate.
Lo que de vida te resta
tan sólo lo sabe Dios,
mas yo conozco les dos...
y quiero aquélla y non ésta.
42 Página 5.
43 Los se is fra c a s o s
d ’Antón con alguna entrodución, p. 10.
UNA A PR O X IM A C IÓ N AL POETA FESTIV O A LA D IN O FU E N T E V EGA
39
A llí non hay destinción,
pos todos sernos iguales,
en cambiu, ente los mortales
hay clases y corrución,
desavenencies y guerres,
envidies y vanidá
y muncha desigualdá
e nel asuntu de perres44
La vejez inexorable retiene, igualmente, la atención del poeta, quien la
pinta de forma tan gráfica en el cuerpo de una mujer, en “Colasa ant’el espeyu”:
Tengo la vista cuasi perdía
y los mios güeyos feus son.
Toa la boca ta desdentada,
y esta mió cara non tá pa ver:
quedóse prieta y tan arrugada
que non ye cara d ’una muyer.
(...)
Y estes manines tan sarmentoses
tamién ‘spliquen la mió vieyera,
igual que otres munches más coses
lo tan diciendo per dientru y juera.45
La vejez conlleva igualmente sufrimientos, como soportar los gélidos
inviernos. “¡En’l llar...!” recoge este padecimiento de dos ancianos que se cer­
cioran de que ya no pueden valerse por sí mismos:
-Tienes razón, Casimuru,
non val la pena nacer;
esta vida ye un suspiru,
nadem os pa paecer.
Bien lo dicen estes canes...
y tó cabeza nevá;
¡cuántes fatigues y afanes
pa non valinos pa m i../46
44 M o n ólogos a stu rianos y o tros versos castellan os, pp. 17-18.
45 F iestas d e S an tiago 1971 . Sama de Langreo, 1971, s. p.
46 Los seis fra c a s o s d'A ntón con alguna entrodución, p. 8.
40
JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ
Se va a permitir incluso AFV hacer uso de cierto humor negro jugando con
la iconografía religiosa del personaje de la Muerte como una tétrica señora con
poderosa guadaña. Así sucede en “Suañu de siesta”, donde a un personaje, en
medio de un sueño, se le estraga la guadaña, y entonces reclama la presencia de
la Muerte, pero no para que se lo lleve al otro mundo, sino para lo siguiente:
Entonces dixe espantáu
de pánicu, nesti suañu:
Llámete necesitáu
pa que me siegues el prau
o me cambies el gadañu.47
No son, éstos que he enumerado, los únicos asuntos abordados por la poe­
sía de AFV. Nos habla también, entre otras muchas cosas, de las obras munici­
pales del Langreo de su tiempo, del trabajo en la barbería, de la lacra de la emi­
gración, de la corrupción de la villa en comparación con la felicidad de la aldea,
de la esperanza que brinda la lotería, de la inminencia de la llegada del hombre
a la luna, de las fiestas populares y la picaresca de los raterillos, etc, etc.
6.
La bibliografía poética de AFV que hemos manejado se compone de
las siguientes nueve entregas. Para la ordenación cronológica de los títulos sin
datación, tomamos la referencia ofrecida en los años 60 por el propio autor en
la contraportada de alguna de sus plaquettes.
----- Cuentus en versu asturianufechos por esti paisanu. s.l., s.n., 1950, 32 p.
----- Cuentos en verso asturiano. Los seis fracasos d ’Antón con alguna entrodución. s.l., s.n., s.a., 12 p.
------Versos de mina y amor hechos por un productor. Sama de Langreo, s.n.,
1954, 40 p.
----- Rellatos de giien humor y d ’asturianu sabor, s.l., s.n., s.a., 32 p.
----- Monólogos asturianos y otros versos castellanos. Oviedo, Imp. Lux, s.a.,
31 p.
----- Coses gracioses d ’aldea pa que ría quien les lea. Sama de Langreo, Imp.
Cervantes, 1958, 20 p.
------Versos graciosos y sanos de otros tiempos asturianos, s.l., s.n., s.a.
----- Coses grates de verdá pa vieyos y mocedá. Sama de Langreo, Imp.
Cervantes, 1960, 32 p.
----- Relatos interesantes d ’estos tiempos y los de antes. Sama de Langreo, Gr.
Valmen, 1964, 31 p.
47 Cuentus en
versu asturianu fech o s p o r esti paisan u (1950), p. 23.
LOS PUENTES COMO ELEMENTOS ARTICULADORES
DEL ESPACIO EN ASTURIAS: EL EJEMPLO DE LOS DE
OLLONIEGO Y MIERES DEL CAMINO*
SOLEDAD BELTRÁN SUÁREZ
El proceso de despegue económico que experimenta el reino de León
desde comienzos del siglo XI, se produce sin embargo con muy diferentes rit­
mos e intensidades para el conjunto de este territorio que contempló, en lo que
se refiere al menos al desarrollo urbano y comercial, un pronunciado desfase
entre las tierras de la fachada cantábrica y las del interior de la meseta, donde,
ya en el siglo XI, se consolida un sistema urbano plenamente articulado por
un fluido circuito mercantil en el sentido E.W -e l Camino de Santiago-, que
unirá los confines occidentales de la Península con el interior de Europa.
De este temprano desarrollo mercantil quedarían marginadas aún durante
mucho tiempo las comarcas más septentrionales del reino. La atonía de la vida marí­
tima, lastrada por el escaso desarrollo naval y por los peligros de la piratería musul­
mana, y, consiguientemente, el tardío desarrollo de la vida urbana en las regiones
costeras, han sido factores repetidamente señalados por Ruiz de la Peña para expli­
car el lento despertar de las tierras cantábricas a la vida comercial1 que habrían
de esperar al menos hasta los últimos años del siglo XII para asistir al impulso,
entonces decidido, de la actividad pesquera y del comercio marítimo de las nue­
vas villas fundadas en la fachada costera galaico-astur, cántabra y vascongada2 y
* Este trabajo ha sido elaborado en el marco de un Proyecto de Investigación financiado por la
DG IC YT del M inisterio de Educación y Cultura (P B 96-0264-C 03-03) sobre el tema general La
organ ización so c ia l d el espacio en los “a n tig u o s” reinos de León y C astilla, subproyecto A sturias.
1 Entre los m uchos trabajos dedicados por este autor al tema cabe destacar: Las “P olas ” asturianas
en la E d a d M edia. O viedo, 1981 o “La econom ía salinera en la Asturias m edieval” A sturiensia
M edievalia, 1 (1972) (en colab. con I. GONZÁLEZ GARCÍA. Vid. asimismo, IBIDEM, "El desarro­
llo urbano y mercantil de las villas cántabras en los siglos XII-XIII" en El Fuero de S antander y su
época. A cta s d el C ongreso conm em orativo de su VIII centenario. Santander, 1989, pp. 255-291.
2 Vid. J. I. RUIZ D E LA PEÑA, “El desarrollo urbano...”; también J. G AU TIER -D A L C H E; CH. E.
D U FO U R C Q , H istoria econ óm ica y social de la E spaña cristian a en la E d a d M edia. Barcelona,
1983, especialm ente p. 173 y ss, por lo que se refiere al espectacular desarrollo mercantil de la
fachada cantábrica en la baja Edad Media.
42
SOLED AD BELTRÁN SUÁ R EZ
a la reorientación de los ejes mercantiles que, ahora en sentido N-S, y con las
pueblas costeras actuando como centros importadores y redistribuidores de
mercancías, unirán los puertos del litoral atlántico (de Francia, Inglaterra y
Flandes) con las ciudades del interior de la corona de Castilla3.
Sin embargo, este secular retraso en la articulación comercial entre el
norte y el sur de la cordillera no significó necesariamente la incomunicación
entre estas dos regiones geográficas que, por el contrario, por lo menos desde
el siglo X se hallaban interconectadas por una intensa circulación de bienes
producida -a l margen de los intercambios comerciales- en el ámbito de las
grandes propiedades. Cuando, "la reconquista y puesta en valor de regiones
situadas entre la cordillera Cantábrica y el Duero (permita) -según GautierD alché- el establecimiento de relaciones norte-sur, a larga distancia, entre dos
zonas complementarias"4, empezarán a crecer y consolidarse los grandes
dominios del reino asturleonés, que dispersarán intencionadamente sus pro­
piedades por ambos lados de la cordillera buscando el control sobre regiones
de dedicación productiva muy diferente, asegurándose con ello el autoabastecimiento de las materias primas esenciales5. Ya se sabe que ésta fue una forma
de gestión de los grandes dominios común en todo el occidente cristiano6, y
que aparece también como una característica bien acusada en los del reino
asturleonés, tal como hace ya bastantes años pusieron de manifiesto los estu­
dios, hoy clásicos, dedicados a los principales monasterios de este reino7, que
3 Rem ito, de nuevo a la síntesis de J. I. RUIZ DE LA PEÑA: "El desarrollo urbano y mercantil..."
4 ("L'etue du com m erce m edieval a l'echalle lócale, regionale et inter-regionale: la pratique m ethod ologique et le cas des pays de la couronne de Castille" en A ctas de las I Jorn adas de M eto d o lo g ía
A p lica d a d e las C ien cias H istóricas. II. H istoria M edieval. Universidad de Santiago, 1975, p. 342.
5 El autor del C ódice Calixtino nos dejó unas exactas im ágenes de las tierras por las que cruzó a
com ienzos del siglo XII cuando se dirigía a Santiago y que describe así: Castilla y Campos: "es fér­
til en pan, vino, carne, pescado, leche y miel, sin embargo, carece de árboles (...) La tierra de los
gallegos... abunda en bosques, es agradable por sus ríos, sus prados y riquísim os pomares, su buena
fruta y sus clarísim as fuentes; es rara en ciudades, villas y sembrados. Escasea en pan, trigo y vino,
abunda en pan de centeno y sidra, en ganados y caballerías, en leche y miel...": L iber Sancti Jacobi.
C odex Calistinus. Ed. de A. MORALEJO, Santiago de Com postela, 1951, Libro V , cap. 7, p. 523.
6 “uno de los aspectos de la gestión de los grandes patrimonios iba encam inada a la obtención o
adquisición de propiedades o explotaciones en regiones propicias para la producción de artículos
diversos; de ahí las excéntricas p osesiones de las grandes abadías que, fundadas en regiones del
Norte, se hicieron conceder tierras en áreas vinícolas y obtuvieron del rey salinas y propiedades
situadas en regiones ricas en caza o en pesca, o en regiones ganaderas. R. D O EH A E R D , O cciden te
durante la a lta E d a d M edia. E conom ías y sociedades. Barcelona, 1984, p. 147. J. A. G ARCÍA D E
CO R TÁ ZA R también destacó el papel de los dom inios m onásticos y de los obispados en la arti­
culación del espacio cantábrico, fundamentalmente ligado a la organización de los circuitos gana­
deros: vid. La so c ied a d rural en la E spaña m edieval. Madrid, 1990, p. 41 y ss.
7 Es im prescindible citar el de J. A. G ARCÍA DE CORTÁZAR, El dom inio d el m on asterio d e San
M illón d e la C o golla (siglos X a XIII) Introducción a la h istoria rural de C astilla altom edieval.
U n iversid a d d e Salam anca, 1969 el pionero, al que siguieron otros m uchos, entre ellos: B O N A U DO, M., El m on asterio de San S alvador de Oña. Econom ía agraria. S o cied a d rural (1011-1399),
LOS PU EN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA D O R ES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
43
ya demostraron que el pescado de mar, el vino y el trigo, los pastizales, el hie­
rro o la sal, fueron los productos básicos de los que los grandes dominios pro­
curaron autoabastecerse mediante este recurso a la dispersión de sus derechos
y explotaciones.
Los más importantes propietarios asturianos de los siglos X al XII tam­
bién llevarán a cabo una política similar. Al analizar la gestión económica del
monasterio de Corias, E. García comprobó cómo las adquisiciones realizadas
por dicha entidad tuvieron como objetivo prioritario el control de zonas que
ofrecían buenos recursos ganaderos y salineros -en Irián y Camposalinas,
sobre el río O m aña- y otras de dedicación cerealícola, cerca de la ciudad de
o
León y la abadía de Arbas, por ejemplo, extendía su dominio a ambos lados
de la cordillera poseyendo explotaciones vinícolas y cerealícolas que se
extendían por amplias zonas de León y Zamora9.
También la catedral de Oviedo, el principal señorío de la región, llevará
a cabo una política económica semejante. Al menos desde el reinado de
Alfonso III y después con sus sucesores, los obispos ovetenses van a procu­
rarse la disposición de un buen conjunto de bienes situados en tierras de León,
muy fundamentalmente en el valle del río Bernesga10, eje esencial de las
comunicaciones entre ambas vertientes de la cordillera. Dichas propiedades
en C .H .E., LI-LII (1970), 42-122; MORETA, S., El m on asterio de San P ed ro de C ardeña.
Salam anca, 1971; M ÍNG UEZ FER N ÁNDEZ, J. Ma El dom inio d el m on asterio de Sahagún en el
sig lo X. Universidad de Salamanca, 1980; PALLARES M ÉNDEZ, C., El m on asterio de Sobrado:
un ejem plo d e p ro tagon ism o m on ástico en la G alicia m edieval. La Coruña, 1979; E. G ARCÍA
G AR CÍA , San Juan B autista de Corias. H istoria de un señorío m onástico astu riano (siglos X-XV)
Universidad de O viedo, 1980, v p. 238. todos estos trabajos han llegado a la conclusión de que
las principales características de las grandes propiedades del reino asturleonés son la amplitud y
la dispersión.
8 Son fundam entalm ente las adquisiciones efectuadas a fines del siglo XI por el abad Munio: cfr.
E. G A RCÍA G A R C ÍA , ob. cit., p. 145 y ss. En 1131 se exige peaje a los hombres del m onaste­
rio de Corias que vuelven de León con las bestias cargadas de trigo (cit. por J. G AUTIER
DALCH É, ob. cit. 342).
9 Sobre todo a raíz del reinado del A lfonso IX, monarca que más favorecerá la consolidación de la
abadía y su hospital; vid. V. GARCÍA LOBO, Santa M aría de A rbas. P royección social, re li­
g io sa y cu ltu ral d e una canónica. León, 1987.
10 En el año 891 A lfonso III dotaba el monasterio de Tuñón, perteneciente a la Iglesia de O viedo
con varias heredades in territo rio legionensi (S. A. G ARCÍA LA R R A G U E T A , C olección de
docu m en tos d e la ca ted ra l de O viedo. O viedo, 1962, n° 13), y poco después, en 905, donaba a
San Salvador la iglesia de Santa Lucía, junto al río Bernesga, y en Eslonza la de Santa Eulalia
cum sern as et vineas in tegras usque in viam que discu rret a d Legionem ... (Ibid, n° 17); en 1036,
Fernando I dió varias heredades fo r is m ontis, en V illasim pliz, Herm o, Asturianos, y en Gordón
(Ibid. n° 45); en 1076, donaba Maria Frolaz a su sobrina X em ena M oniz, la villa de V illasim pliz,
a condición de que a su muerte fuera para San Salvador (ibid., n° 79); en 1136, el obispo don
Pelayo donó a sus canónigos la villa de Villademor, en el Torio y Trobajuelo (ibid., n° 151) , y
Fem ando II , en 1161, las de San M illán y Villadem or junto a C oyanza (ibid., n° 173); en 1174,
heredades en Sena (ibid., n° 186); en 1180, rentas de Benavente y el diezm o de Gordón (ibid. n°
198) y en 1184 el diezm o de la renta y derechos de la villa de Coyanza (ibid., n° 200).
44
SOLED AD BELTRÁ N SU Á REZ
se extendían desde su misma cima hasta las inmediaciones de la ciudad de
León y más al sur, por el valle del Esla, hacia las ricas tierras zamoranas ambi­
cionadas por su dedicación vinícola y cerealícola, en las que va a penetrar, a
modo de cuña, el territorio diocesano ovetense, formando los arcedianatos de
Gordón y Benavente, los primeros, por cierto -junto con el de O viedo- en
definirse administrativamente11. Evidentemente, en el caso concreto de la
Iglesia de Oviedo, a los intereses puramente económicos se unirían los deri­
vados de la gestión administrativa diocesana, siendo por ello muy grande el
interés de los obispos y otros altos mandatarios eclesiásticos por poseer en el
camino León-Oviedo algunos enclaves que sirviesen para facilitar su fre­
cuente tránsito hacia la capital política del reino12. Y no es de extrañar, por
cierto, que, de acuerdo con esta política económica de los grandes dominios,
el servicio de transporte fuera una de las principales prestaciones serviles que
exigieron, siendo fundamentales los carregadores -ta l como los denominan
1^
los documentos de Corias - para proveer a los centros dominicales de los
bienes que se obtenían en estos variados y dispersos centros de producción.
Desde mediados del siglo XII empiezan a evidenciarse los primeros sín­
tomas claros de una paulatina incorporación de Asturias a un comercio de
amplio radio que va a ser canalizado por los dos núcleos con alguna entidad
urbana, Oviedo y Aviles, que verán confirmado su fuero por Alfonso VII, en
los años 1145 y 1155 -respectivam ente-, contemplando, en ambos casos,
para sus vecinos la exención de portazgos de la mar hasta León.
Es bien sabido que por las mismas fechas empiezan a abundar las men­
ciones a moneda foránea, tanto musulmana como franca, cuya circulación no
hará más que intensificarse en el siglo XIII como síntoma de la plena articu­
lación de Asturias en el gran comercio atlántico, en el que va a desempeñar
un más que discreto papel debido en buena parte al despegue de los sectores
pesquero y salinero. Asturias será durante toda la Edad Media una región fun­
damentalmente de acarreo, que debe importar la mayor parte de los produc­
11
12
13
Se van perfilando docum entalm ente a finales del siglo XII (vid. S. SU Á R E Z BE L T R Á N , El
ca b ild o d e la ca ted ra l de O viedo, p. 51 y ss.).
En 1168 Fernando II donaba a San Salvador el lugar de Cam pomanes, al pie del puerto de Pajares
para que fuese poblado a fuero de O viedo (S. A. G ARCÍA LAR R A G U ET A , ob. cit., doc. n° . 183);
lo será en 1247 convirtiéndose en una de las villas principales del cam ino L eón-O vied o; vid.:
J. I. RUIZ DE LA PEÑA, "Fueros agrarios asturianos del siglo X III" , en A stu rien sia M edievalia,
4. U niv. de O viedo, 1981, pp. 132-196. También a finales del siglo XII la Iglesia de O viedo obte­
nía m ediante donación unas heredades en Moreda, sobre este m ism o cam ino, exigien d o com o
renta a quien las p oseyese en lo sucesivo únicamente el pago de una pequeña cantidad de grano
y 1 mr., a condición de que cuando los canónigos fuesen por allí recibiesen receptacum lum et
om nia n ecessaria n ostri hom ines et n ostre bestie": S. A. GARCÍA LA R R A G U ET A , ob. cit., doc.
n° 218.
Cfr. E. G A RCÍA G ARCÍA, ob. cit. p. 238.
LOS PU EN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO RES D EL ESPA C IO EN A STU RIA S
45
tos de primera necesidad y los mercaderes ovetenses serán bien conocidos en
las principales ferias de las ciudades castellano-leonesas14.
***
El eje que canalizó la mayor parte del tráfico de personas o productos
-fueran o no destinados al m ercado- entre Asturias y la meseta fue durante
toda la Edad Media, como venía siendo de antiguo, el camino entre León y
Oviedo a través del puerto de Pajares; una vía enormemente áspera y la más
dificultosa de cuantas atraviesan la parte asturleonesa de la cordillera -el
puerto de Pajares o de Arbas no fue apto para el tráfico rodado hasta el siglo
X IX 15- que, sin embargo, representa el camino más corto y el más directo
entre ambas ciudades y que, por ello mismo, se convirtió en la principal vía
de peregrinación a San Salvador de Oviedo.
Este camino, sobre el que los poderes señoriales mostraron un interés
muy tem prano16, irá lógicamente ganando en importancia estratégica -e c o ­
nómica y política- a medida que se intensifique el tráfico mercantil. De ello
dejan constancia los muchos puntos de peaje que en él se instalan y el que
tales peajes, que en el siglo XII empezaban a ser una nueva y rica fuente de
ingresos, se conviertan en bazas políticas fundamentales en los tradicionales
enfrentamientos entre los monarcas y la nobleza por un lado y entre ésta y los
municipios por otro; con ellos la corona leonesa va a beneficiar a los señoríos
asturianos, entre los que destaca ampliamente la iglesia de San Salvador, la
más favorecida por estas enajenaciones del realengo realizadas por Alfonso
VII, Fernando II y Alfonso IX, que también cederán parcial o totalmente a los
monasterios de San Pelayo y Santa María de la Vega, de Oviedo, y a la aba­
14 J.
I. R U IZ D E LA P E Ñ A , “El com ercio oveten se en la Edad M edia” , A rch ivu m , X V I, 1966,
p. 343 y ss. En el siglo XIII, las tarifas de portazgo de algunas villas m eridionales muestran que las
mercancías del norte, (paños de importación, pescados...) eran allí corrientem ente vendidas ya en
el siglo XII. A dem ás debe tenerse en cuenta, com o advierte G autier-Dalché, que las exen cion es
de portazgo para todo el ámbito del reino que reciben m uchas ciudades -O v ie d o lo obtiene de
Fernando IV en 1 2 9 9 - pone de relieve que "las villas beneficiarías de esas exen cion es tenían cier­
tamente cam bios que sobrepasaban el cuadro local y regional": vid. sobre circulación monetaria
y amplitud de los intercambios: J. GAUTIER DALCH É, ob. cit. p. 349 -3 5 0 . Sobre el com ercio
de Asturias con el atlántico, vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA, “El com ercio oveten se...”, p. 351 y
ss. y I. G O N ZÁ L EZ GARCÍA , J. I. RUIZ DE LA PEÑA: “La econom ía salinera...”.
15 "No tiene este cam ino sitio don de p o d e r p a sta r un buey en las treze legu as que cuento desd e la
R obla hasta el lu gar de M ié res, p o r lo que, p a ra el tráfico de carretas, no se rá útil" ( “B ista y
recon ocim iento de los cam in os d esde la ziu dad de León hasta la de O biedo y villa de C ijón, en
el P rin cip a d o de A sturias, que pasan p o r los tres p u ertos de Bentana, P a ja res y San Isidro, echo
p o r don M a rco s de Vierna, en el m es de N oviem bre de 1752"), A rchivo de la Real A cadem ia de
la Historia, legajo 108, n° 7.
16 Y a hem os m encionado el de los titulares de la Mitra de San Salvador y de su cabildo catedrali­
cio: vid. su pra nota 12.
46
SO LED A D BELTRÁN SUÁ R EZ
día de Arbas, los portazgos de Benavente, Gordón, Puente los Fierros, Mieres,
17
Olloniego y Avilés . En el curso de muy pocos años -los que van de mediados
del XII al primer cuarto del XIII-, estos señoríos conseguirán, por un lado, par­
ticipar de los beneficios de algunos portazgos existentes al sur de la cordillera
-lo s de Benavente y Gordón, por ejem plo- y, por otro, el monopolio de los
enclavados en la vía que, desde Pajares, se dirige hacia Oviedo y Avilés.
De todas formas, el proceso de enajenación de portazgos, o más bien, de
las rentas derivadas de ellos18, se va a desarrollar al mismo tiempo que la polí­
tica de exención del pago de tales impuestos con que los reyes favorecerán a
los vecinos de las principales ciudades. En su intento por incentivar el desarro­
llo económico de las villas y por liberar el comercio interior de mercancías, los
reyes van a debilitar a la corona, al privarla de un recurso en franca expansión
desde el siglo X II19 y causarán un permanente conflicto de intereses entre las
17
En 1145 A lfonso VII cede el tercio del portazgo de Olloniego, que era del infantazgo de Da Sancha
a San Pelayo (Cfr. F. J. FERNÁNDEZ CONDE; I. TORRENTE FERNÁNDEZ; G. DE LA
N O V A L El M onasterio de San Pelayo. H istoria y Fuentes. Monasterio de San Pelayo. 1978, vol. I,
doc. 12); y en 1154 dona la sexta parte de este mism o impuesto al monasterio de La V ega, recién
fundado por doña Gontrodo (cfr. A. MARTÍNEZ VEGA, El m onasterio d e Santa M aría de la Vega.
O viedo, 1991, doc. n° 5). Las donaciones de portazgos de Femando II son las siguientes: en 1180
da a la Iglesia de O viedo el diezm o de las rentas de Benavente y la mitad del peaje de Gordón (S.A .
G ARCÍA LA R RAG UETA, Colección de docum entos de la catedral de O viedo, O viedo, 1962, doc.
n° 197); 1185: da también a la Iglesia de San Salvador otro sexto del portazgo de O lloniego (ibidem , doc. n° 204)); en 1188, y también a San Salvador, cede la tercera parte de la villa de A vilés
con el tercio de los derechos de su puerto (ibidem doc. n° 209). El 29 septiembre de 1216 A lfonso
IX dona el portazgo de Puente los Fierros a Arvas (Cfr. J. G ONZÁLEZ, A lfonso IX, doc. n° 340);
20 marzo 1220: dona al monasterio de Santa María de Valdediós el "eminagium salis" de A vilés
(cfr. ibidem, doc. n° 397; 8 de febrero de 1222: da al monasterio de San Pelayo de O viedo una renta
de 200 mrs. de la sal de A vilés (cfr. F. J. FERNÁNDEZ CO NDE y otros, El M onasterio de San
P ela yo d e Oviedo. H istoria y Fuentes. Monasterio de San Pelayo, 1978, vol. I, doc. n° 57).
18 Formalm ente la jurisdicción sobre los portazgos sigue siendo de la corona, aunque los reyes no
perciban estas rentas: A lfonso X lo deja muy claro cuando confirm a, en 1260, todos los privile­
g io s de la abadía de Arvas salvo en el del p o rtazgo de los puentes, et la tierras d e Lena que ten e­
m os p a ra nos, et non g e lo confirm am os porqu e el m on asterio sobredich o non avie la ten en cia
d e ello s a la sazón que fin ó el rey don Alfonso nuestro avuelo.. (publ. E.S. X X X V III, pp. 359365). D iez años más tarde el monarca com pensaba a la abadía de Arbas con la con cesión de las
iglesias de sus pueblas de M aliayo, Siero, Portiella y Lena, a cam bio del portazgo de Puente los
Fierros y de las tierras de Lena (Cfr. V. y J. Ma GARCÍA LOBO, Santa M aría de A rbas. C atálogo
d e su a rchivo y apuntes p a ra su historia. Madrid, 1980, reg. n° 525).
19 "El desarrollo de la gama de impuestos indirectos fue lento y desigual, según las áreas regionales
del país. Apareció primitivamente bajo la forma de portazgos y otros derechos de tránsito asimila­
bles al m ism o concepto, en todas partes, pero hay que señalar cóm o este concepto tributario bene­
ficiaba poco a las arcas de la Hacienda monárquica porque los reyes, en su continuo intento por libe­
ralizar el tráfico interior de bienes, concedían cientos y cientos de exenciones del pago de portazgo,
sobre todo a favor de los concejos y grupos asentados en las zonas de conquista reciente y difícil
abastecimiento. El intento regio tropezaba con la continua resistencia de poderes locales -m u n ici­
pios y señ ores- a cuya fiscalidad institucional beneficiaban de manera muy principal los portazgos":
J. A. LADERO, El siglo X V en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal. Barcelona, 1982, p. 22-23.
LOS PU EN TES CO M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO RES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
47
ciudades, con sus mercaderes al frente, principales beneficiarios de estas
exenciones y los señoríos, dueños de su recaudación; ya desde el siglo XII se
pone en evidencia la contradicción inherente a una política económica que
debe satisfacer al mismo tiempo intereses privados contrapuestos y que deri­
vará en continuos enfrentamientos, agudizados en la baja Edad Media. Desde
luego, en el caso asturiano, la exención del pago de los portazgos de
Campomanes, Lena, Mieres y Olloniego otorgado a los vecinos de Oviedo y
Avilés, será, como veremos, motivo de graves enfrentamientos entre estos
concejos y los señoríos eclesiásticos antes citados.
Tan contradictoria como la política de portazgos de la corona resultó la
referida a la deficiente infraestructura viaria que sustentaba materialmente el
tráfico mercantil, muy especialmente, en lo concerniente a los puentes, que
aunque escasos y muy defectuosos, tuvieron, como es lógico, una enorme
importancia económica y política y originaron durante la Edad Media una
problemática muy compleja, debida a multitud de factores, entre otros, a los
problemas técnicos y económicos de su construcción, mantenimiento y repa­
ración y, sobre todo, a la confusión jurisdiccional y continua intromisión o
usurpación de competencias entre las administraciones públicas -real y con­
cejil- y privadas -señoriales-; en suma, los lógicos problemas derivados de
financiar, mantener y gestionar una infraestructura técnicamente compleja
-casi inaccesible a veces- para el desarrollo técnológico de la época, y sobre
90
todo afectada por las contradicciones jurisdiccionales de dicha época.
La legislación de este periodo es todavía muy ambigua, reflejando la pro­
pia inmadurez de la idea de Estado y por tanto de unas competencias estric­
tamente "publicas"21. En Las Partidas, por ejemplo, queda patente esta
contradicción en lo que se refiere a la responsabilidad sobre los puentes y
20 Resaltó
21
este cúm ulo de problemas hace muchos años J. P. M O LE N A T en su clásico estudio:
“C hem ins et ponts du nord de la Castille au temps des Rois Catholiques” (M elanges de la C asa de
Velázquez, t. VII, 1971, pp. 115-162). Más recientemente J. M ESQ UI, y en referencia a Francia,
analizaba la cuestión de la difícil financiación de los puentes en “Grands chantiers de ponts et
financem ents charitables au M oyen A ge en France”: Tecnología y sociedad: Las gran des obras
p ú b lica s en la Europa M edieval. XXII Semana de Estudios M edievales. Estella, 1995, pp. 153-177.
La bibliografía referida a los puentes desde el punto de vista histórico, arqueológico o artístico, es
abundantísima, habiendo crecido su interés en los últimos años. R em itim os a la amplia relación de
obras contenida en el apartado bibliográfico de Tecnología y sociedad: las gran des obras pú blicas
en la Europa M edieval. XXII Sem ana de Estudios M edievales. Estella, 1995.
La legislación en materia de infraestructuras viarias ha sido am pliam ente repasada por C.
G O N ZÁ L EZ M ÍNGUEZ: El p o rta zg o en la E dad M edia. A proxim ación a su estudio en la
C orona d e C astilla. Universidad del País V asco, 1989, pp.93-177 y C. G O N ZÁ L EZ M ÍNG UEZMa DEL C. D E LA HOZ, La infraestructura viaria b ajom edieval en A lava. D ocu m en tos p a ra su
estudio. Universidad del País V asco, 1991.
48
SO LED A D BELTRÁN SU Á REZ
99
caminos ; en ellas se recoge de manera muy acabada la idea de la compe­
tencia del Estado sobre estas infraestructuras: es a los reyes a quienes corres­
ponde mandar labrar las puentes e las calgadas e allanar los passos malos
porque los onbres puedan andar e llevar sus bestias e sus cosas desenbargadamente de un lugar a otro de manera que las non pierdan en passaie de los
rios ni en los otros lugares peligrosos por do fueren23. Y, por lo mismo, la
labor de los muros e de las puentes o de las fortalezas ...queda jurídicamente
definida como una obra pública -com unal- y deben ser los recursos del
común los dedicados a su financiación24. Pero todo ello no pasa de ser una
mera declaración de intenciones, puesto que el mismo texto normativo tam ­
bién recoge la idea canónica de que el mantenimiento de puentes y calzadas,
concebida como una de las más loables obras caritativas, sea beneficiario de
la acción privada, de las limosnas de los fieles alentadas muchas veces por
perdones e indulgencias eclesiásticos y una de las principales responsabilida­
des de las que la Iglesia no se puede excusar25.
Hasta la baja Edad Media en que la monarquía irá aumentando el control
sobre la construcción y financiación de infraestructuras comerciales y que,
sobre todo, los municipios vayan asumiendo algunas atribuciones a este res9 f\
pecto , prevalecerá la promoción individual basada en la idea, por lo menos
en cuanto se refiere a los puentes, de que su construcción, reparación y man­
tenimiento constituyen una loable obra pía, digna beneficiada de donaciones
y legados sobre todo si tales puentes se encuentran en los caminos de pere­
grinación y facilitan el tránsito hacia los lugares de devoción.
22 Con
A lfon so X culm ina la idea romanista del Estado, que si bien, com o tal idea, se va a plasmar
legalm ente quedará bastante lejos de su aplicación práctica, pues "el desarrollo de preceptos lega­
les, m edios institucionales y personal capacitado para la gestión del nuevo sistem a fiscal que se
ponía a punto fue dem asiado lento, lo que provocó la mayor parte de las deficien cias funcionales
que se advierten": M. A. LADERO : ob. cit., p. 35 y ss.
23 Segunda Partida , tit. 11 Ley I: "como deve el rey amar a su tierra". Otra ley insiste en este m ism o
punto, reafirmando que A postu ra e n obleza del reino es m antener los ca stillo s e los m uros de las
villas, e las o tra s fo rta le z a s e las calgadas e las pu en tes e los cañ os de las villas... la gu arda e la
tenencia d esta s la b o res perten esge al rey". Tercera Partida, tit. 32, ley XX.
24 Tercera Partida, ti. XXVIII, Ley V: quales son las cosas d el común de la g ibdad o villa d e que
no p u ed e cada uno usar.
25 P rim era P a rtid a I, tit. VI, ley LIIII. Cfr. asim ism o, P rim era P artida, tit. IV, ley XIV: "de las s o l­
turas en quantas m aneras las fa z e santa eglesia; e a quales aprovech an e a qu áles no. S oltu ras
f a z e san ta eg lesia de d os m aneras: La una dan los clérigos en las pen iten cias a los que se co n ­
fiesa n a ellos. E la otra dan los argobispos a los que han m en ester ayu da p a ra las eg lesia s f a z e r
o p a ra con sagrarlas, o p a ra pu en tes o p a ra otros bienes.
26 Cfr. algunas de las ponencias reunidas en Finanzas y fisc a lid a d m unicipal. V C ongreso de
Estudios m edievales. León, 1977 y especialm ente: M. A. LAD ERO Q U E SA D A . “Las Haciendas
concejiles en la Corona de Castilla”, ibid., p. 9-71 y A. COLLANTES DE TE R Á N y D. MENJOT:
“H acienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad M edia” en H istoria.
Instituciones. D ocum entos, 23 (1996), 213-254.
LOS PUEN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO RES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
49
Esta sigular forma de concebir y ejercer la caridad, muy extendida en
otras partes de occidente27, también estuvo implantada en el norte de la
Península. En Asturias algunas noticias, no muy abundantes pero que salpican
la documentación de los siglos XI al XV, también vinculan la construcción y
el mantenimiento de los puentes con la caridad, ejercida bien en forma de
mandas testamentarias28, o directamente a través de la recaudación de limos­
nas expresamente dedicadas a este fin: todavía en el siglo XV, los obispos
ovetenses seguían considerando como una más de sus muchas responsabili­
dades la de promover, o mejorar en su caso, los caminos y puentes de su dió­
cesis. Así don Guillén de Verdemonte, hacia el año 1408, pedía ayuda a todos
los arciprestes, capellanes y clérigos del deanato para rehacer el puente de
Lugones (Siero), que Fernán Fernandez, "maestre e procurador de la ponte"
había comenzado y no podía terminar por falta de recursos. El obispo justifi­
caría su petición aludiendo a las obras de los puentes como "una de las siete
obras de misericordia" y, por ello, convenientes a la "salud de las ánimas de
nuestros súbditos". Para atraer las limosnas, don Guillén ofrecía incluso la
posibilidad de que les fuera levantada la pena de excomunión a aquellos que
habían sido condenados a ella; así lo anuncia a los vecinos de Llanera que
estaban en ese momento excomulgados29.
27 En el centro y sur de Francia son bien conocidas
las cofradías de fr a tr e s p on tis, cuyo objetivo era
prom over la construcción de puentes (Vid.: D. LE BLEVEC: “U ne institution d ’assistance en
Pays Rhodanien: Les freres postifes” en A ssistance et charité. C ahiers de Fanjeaux, 13-1978, pp.
87-110). Tam bién estuvo muy extendida la costumbre de dejar legados para puentes, reconocidos
desde el siglo XI com o una obra de caridad de la m isma entidad que la construcción de una igle­
sia. Los legados eran alentados también con cartas de indulgencia, siendo al parecer Alejandro III
(h. 1175) el primer papa en otorgar una bula alentando la contrucción del puente F ucecchio sobre
el A m o (Vid.: J. M ESQ UI, ob. cit. pp. 157-159).
28 Se han conservado algunas noticias referidas a la costumbre de hacer legados para puentes: por
ejem plo en el testam ento de Roy D iez, m aestrescuela de la Iglesia de O viedo, que en 1300 manda
a la p o n te d e G odos d ie z m aravedís. A la pon te de M ieres d iez m aravedís. A la p o n te de
O lloniego, d iez m aravedís. A la p on te del Infiesto q u a tro /a n ie g a s de pan descan da e de p a n iz o ."
(Publ. F. J. F E R N Á N D E Z CONDE: La clarecía oveten se en la baja E dad M edia. O viedo 1982,
Ap. doc. IX, p. 109); en 1318, don Gaufrido, arcediano de Ribadeo, lega al cabildo 1.500 mrs. que
son aplicados “los m ili mrs. p era los órgan os que feziero n enna dich a eglesia e los quinientos
mrs. p a ra la p id o ria de a d o b a r la pon te de C orn ellan a” (A.C.O . L ibro Kalendas, III, fol. 45 v°).
29 El docum ento, ilegib le en su mayor parte, debe ser datado, com o opina J. I. RUIZ DE LA PEÑA,
entre 1408 -fe c h a probable de excom unión de los de Llanera- y 1412 (muerte del obispo): Vid.
"Los perxuraos de Llanera. Una resistencia concejil al señorío episcopal oveten se (1408-1412)"
en A stu rien sia M edievalia, 1. U niv. de O viedo, 1972, p. 280. Cfr. el doc. en A.C. O., serie A,
carp. 25, n° 15. Del obispo don D iego de Muros (1512-1525) dirá Jovellanos: "Hizo en su ob is­
pado y fuera dél otras obras pías, y entre ellas la calzada y pedrera que va desde O viedo a León,
obra no m enos costosa que necesaria, por lo áspero y m ontuoso del terreno que hacía casi imprac­
ticable el com ercio y com unicación, tan útil y precisa de Asturias con el resto de España. Hoy
está del todo destruida y clam a a el rem edio la necesidad del Principado y utilidad de las dem ás
provincias": G. M. de JO V EL LA N O S, C olección de A sturias, vol. IV, p. 289.
50
SO LED A D BELTRÁ N SUÁ REZ
Otra manera eficaz de incentivar las donaciones para la construcción o la
reparación de un puente fue, al parecer, asociando su obra a otras receptoras
más "clásicas" de la caridad. Así hay que entender la gran fuerza que adquirió
la asociación puente-capilla y, sobre todo, la asociación puente-hospital que en
el sur de Francia - a lo que parece también en el norte de la Península-, resultó
especialmente eficaz en los caminos hacia Santiago: si por una parte el cuidado
de pobres y peregrinos fue uno de los más poderosos motivos de la caridad, por
otra los hospitales se enclavaban, precisamente, a lo largo de los grandes ejes de
comunicación, ya fuera en las ciudades o en la proximidad de un paso obliga­
do30. Fue éste, según J. Mesqui, un hábil recurso para animar la construcción de
puentes a impulsos de los sentimientos caritativos que despertaban los pobres,
enfermos y peregrinos ya que "la limosna para la contrucción y mantenimiento
de hospitales y hospicios se imponía como obra piadosa mayor".31
En Asturias, acaso el ejemplo más acabado de esta profunda identifica­
ción entre la obra de un puente y la de un hospital lo hallemos en la donación
que hace Alfonso VII, en 1144, de unas heredades en Peñaflor, en el camino
de Oviedo a Santiago. La noticia misma, recogida sólo por referencias muy
posteriores, ya se presta a confusión, porque no se sabe muy bien si la dona­
ción tiene por objeto la fundación de un hospital en Peñaflor o el impulso de
las obras de construcción del puente del mismo nombre, que allí cruza el río
Nalón32; si bien nos inclinamos más por la segunda posibilidad33, tal confu­
sión de datos viene a reforzar más aún esa impresión de íntima asociación
entre ambas empresas, ligadas a un mismo impulso caritativo. Y en cualquier
caso, tanto el hospital como el puente son encomendados a la tutela de la
Iglesia de Oviedo.
30 En
1186 Fernando II concedía a la Orden de Santiago una heredad que doña Sancha había dona­
do al puente del Bernesga a d facien dam in ea ecclesiam a d honorem D ei e t a d fa cien d a m h o sp ita le a d recipiendum p a u p ere s Christi, a d h edificandas dom us e t a d m orandum servien tes ipsiu s
p o n tis... ” Cfr.: J. G O NZÁLEZ, R egesta de Fernando II., Madrid, 1943, doc. 56.
31 J. M E SQ U I, “Grands chantiers de ponts et financements charitables..., p .164 y ss.
32 Según la noticia que recoge C. M .VIGIL (A sturias M onumental, epigráfica y diplom ática, p. 89),
A lfonso VII donó una tierra en Valduno, junto al puente de Peñaflor y otras varias para fundar un
hospital, en 1144, quedando los vecinos sujetos a la obligación de dar una vela grande a San
Salvador de O viedo. Pero no es así com o RISCO (E.S., X X X V III, p.146) recoge la información;
según este últim o , el objeto de la donación del emperador, -u n a tierra llamada “del Carril”- sería
“la fábrica del puente de P e ñ a sieve”; este desajuste ya fue observado por J. URIA: “La funda­
ción de hospitales en los cam inos de la peregrinación a O viedo” en E stu dios de H istoria de
Asturias. G ijón, 1989, p. 180, n. 57.
33 La noticia del P. RISCO vendría a coincidir más bien con la que se inserta en el Libro Maestro
de la catedral que la consigna así: A lfonso VII donó "una tierra en V alduno a favor de la obra del
puente de Peñaflor y otra junto al puente, y los que viven en dicho puente deben ofrecer a San
Salvador el día de San Cipriano una vela, la mayor que tengan” (20 jun. 1144): cfr.: A .C .O ., M s.
53, L ibro M aestro, p. 519.
LOS PU EN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO R ES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
51
Fuera de Asturias, pero dependiente de los cistercienses de Valdediós, el
puente de Boñar es favorecido por Fernando IV al conceder a los monjes los
beneficios del portazgo a condición de que se encarguen de su reparación y
edifiquen en su proximidad un hospital para pobres y peregrinos34.
En 1189 se aludía por primera vez al puente de Mieres del Camino, rela­
cionándolo también con un hospital de peregrinos, la alberguería de illo
ponte de Mieres, que unos particulares ponen también bajo la custodia ecleoc
siástica, esta vez del monasterio de San Vicente de Oviedo .
La financiación caritativa por generosa que fuera se mostró sin embargo
como absolutamente insuficiente para promover obras públicas de tanta
envergadura; la construcción de los puentes se convertía en una lentísima
empresa, que sufría grandes demoras tardando a veces siglos en rematarse
y constituyendo, al fin, una red -la de los puentes asturianos- que seguirá
siendo durante toda la Edad Media y mucho más tarde absolutamente defi­
ciente. Como se sabe, por lo general ni siquiera la existencia de un puente era
garantía suficiente de un tránsito rodado feliz: muchas veces habría que cru­
zar los ríos por sus vados o, en el mejor de los casos, pasando por el puente
únicamente a pie37.
34 1305,
35 30 de
agosto, 25 A .H .N ., Sec. Clero, Valdediós, carp. 1610 n° 1.
marzo de 1180: Ego, G ondisalvus Petri, cognom ento lebelín, una cum uxore m ea dom na
S ancia P etriz et om nibus filiis et filia b u s nostris, ... dam us e t oferim us D eo et om nibus san ctis
eius e t b ea to Vincentio oveten sis... illam nostram albergueríam de illo p on te de M eres, cum tota
h ereditate, cum suis directu ris quam com paravim us ibi in M eres de G on salvo Iohannis, fü io
Iohannis M artini, legionensis, ... Om nia itaque pre d icta sicu t dixim us cum ipsa albergu eria
dam u s e t oferim us Santo Vincentio, ... ut sem per sit su sceptio peregrin oru m in m anu e t p e r
m anum a b b a ti e t m onachorum Sancti Vincentii. Cfr. P. FLO RIAN O LLO RENTE, C olección
d ip lo m á tica d e l M on asterio de San Vicente de O viedo. O viedo, 1968, doc. n° C CCXLIX (1189,
marzo 3 0 ).Vid, sobre asistencia y hospitalidad en el cam ino de Santiago en Asturias: J. URÍA
RIU, “La fundación de hospitales...”, p. 153; J. I. RUIZ DE LA PEÑA, “M ercedes regias a favor
de esta b lecim ien tos b en éfico-asisten ciales en la Edad M edia” en A stu rien sia M e d ie v a lia , 5,
pp. 171-198 y A A .V V ., L as peregrin acion es a San S a lvador de O viedo en la E d a d M edia.
O viedo 1990, p. 152 y ss.
36 A sí por ejem plo, el puente de Lugones, de cuya construcción tenem os noticias a com ien zos del
siglo X V (vid. supra n. 29) es denom inado todavía en 1669 com o “el puente nuevo”. C. M IGUEL
VIGIL, C olección h istórico-diplom ática d el Ayuntam iento de O viedo. O viedo, ed. facs. 1991
Extractos, p. 348); Vid. sobre estos problemas de retrasos y largos periodos de paralización de
este tipo de obras, J. P. M O LENAT, ob. cit., p. 117 y ss,
37 En 1499 el Ayuntam iento de O viedo resolvía: "porque Juan de la P laça e Fernán P elá iz de
C ayés a vían p a sa d o con sus bu eyes e carros p o r la pu en te de C ayés, de que la pu en te resçibya
danpno, m an dáron les en pena, que luego, dentro de IX días, lançasen m edio de la dich a pu en te
d e C a yés una p ie d ra alta que estorbase de p a sa r los carros, so p en a de seysçien tos mrs. p a ra el
rep a ro d e la d ich a pu en te e de a q u í adelan te ellos, nin otra perso n a alguna, non fu esen o sados
d e p a s a r con sus ca rro s p o r la dicha puente..." Libro de acuerdos del A yuntam iento de O viedo,
C. M IGUEL VIGIL, C olección H istórico-diplom ática... fol. 48 v°. C om o afirmó J. P. M O LENAT
"la existen cia de un puente no es suficiente para probar que fuera utilizable sino para pasar a pie.
52
SO LED A D BELTRÁN SUÁ REZ
Con todo, qué duda cabe de que a medida que el tráfico mercantil se fue
intensificando la adecuación de las vías por las que transitaban personas, ani­
males y mercancías se convertirá en un problema prioritario. Es evidente que
se irá haciendo necesaria la adjudicación de recursos fijos y más abundantes
a estos fines, por lo que, desde el siglo XIII, empiezan a darse los primeros
pasos por parte de la corona y de los municipios por controlar unos recursos
fiscales que sólo se irán haciendo sistemáticos en la baja Edad Media38.
***
Lugares de paso obligado en el camino Oviedo-León eran los de
Olloniego y Mieres del Camino, donde se enclavaban los puentes por los que
se salvaban los ríos Nalón y Aller, respectivamente, y que constituyeron dos
pasos vitales para las comunicaciones mercantiles y humanas en este importan­
te eje comercial y peregrinatorio de Asturias. De ambos puntos de paso obliga­
dos han quedado interesantes noticias en la diplomática asturiana que ilustran
de forma acabada toda la compleja problemática que acabamos de exponer.
Las primeras menciones a estos puentes de Olloniego y Mieres proceden
de mediados del siglo XII: en 1150 la ponte de Allionego se cita como límite
meridional del arcedianato de Oviedo fijado por el obispo Martín II39. El de
Mieres, por su parte, se conoce desde finales del mismo siglo, cuando, tal
como quedó diefao, se construye en sus inmediaciones un hospital de peregri­
nos que es donado al monasterio de San Vicente de Oviedo40.
Casi coetánea es la transferencia de los derechos sobre el puente de
Olloniego que hace Alfonso VII a favor de los monasterios femeninos de San
Pelayo (en 1145) y de Santa María de la Vega de Oviedo (en 1154), que comen­
zaban poco a poco su andadura. Pocos años más tarde (en 1185) Femando II
cederá el tercio restante, que aún retenía la corona, a la iglesia San Salvador, dis­
frutando en lo sucesivo cada una de estos señoríos del tercio de ese portazgo41.
H em os encontrado múltiples ejemplos en los que las carretas y las bestias de carga pasaban vadean­
do, al lado de un puente deteriorado o incapaz de soportarlos" cfr. ob. cit. p. 154 y ss. La Iglesia
de O viedo, por ejem plo, percibía en el puente de M ieres todo lo que rindiese el peaje del cruce
del río por el propio puente y p o r los vados cercan os (1383: p u bl.A A .V V ., L as p ereg rin a cio n es
a San S a lva d o r de O viedo, doc. n° VI, pp. 217).
38 "Aunque el interés de los monarcas por los problemas de la infraestructura viaria fuera creciendo,
en líneas generales, a lo largo de la Baja Edad Media, en absoluto puede hablarse de que en cada
reinado asumieran un proyecto de creación de nuevos cam inos y de reparación y mejora de los
antiguos. Es decir, de ninguna manera puede hablarse de la existencia de una m ínima planificación
de este tipo de obras, ni siquiera en la época de los Reyes Católicos...": J. M ESQUI, ob. cit., p. 166.
39 A .C .O . serie A, carp. 3 n° 12 (publ. S. A. GARCÍA L A R R A G U ET A , C olección de docum entos
de la ca ted ra l de O viedo. O viedo, 1957, doc. 160.
40 Vid. supra n. 35. El puente, posiblem ente de origen romano, estaría situado a la altura del
Requexao según B. ÁLVAREZ “BENXA” Una com arca a punta de lápiz. G.H. Ed. S.A. 1987, p. 23.
41 Vid. su pra n. 17.
LOS PU EN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO R ES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
53
Sobre el origen de los derechos de portazgo sobre el puente de Mieres, que
disfrutó íntegramente la iglesia de San Salvador no nos ha llegado noticia algu­
na, lo que resulta curioso teniendo en cuenta que este peaje constituyó una
importante fuente de renta -también de numerosos conflictos- para la Iglesia de
Oviedo. El portazgo no se menciona ni en documentos coetáneos al momento
en que presumiblemente debieron adquirirse tales derechos ni tampoco, lo que
es más extraño, en los solemnes inventarios de bienes y derechos confecciona­
dos a fines del siglo XIV -com o el Libro de la Regla Colorada, el Libro Becerro
o El Libro de las Jurisdicciones- y que siempre remiten a los fundamentos jurí­
dicos de todas las propiedades y derechos de la Iglesia de Oviedo.
Sin embargo no hay duda alguna de que la Iglesia de Oviedo dispuso de
las rentas de este portazgo, de manera indiscutida, hasta finales del siglo XIV
en que San Salvador tendrá que habérselas con algunos serios intentos de
usurpación de sus derechos por parte de otros poderosos.
La responsabilidad de mantener estos puentes transitables y en relativo
buen estado debía de ser naturalmente de estas instituciones señoriales, al fin
y al cabo sus principales beneficiarios y por lo mismo los más interesados en
mantener expeditos estos fundamentales pasos. Nada sabemos de la forma en
que se gestionaba el mantenimiento del puente de Olloniego, cuyas rentas eran
AO
arrendadas por una cantidad fija al año a particulares -aunque es de suponer
que se organizaría de manera coordinada entre San Salvador y los dos monas­
terios fem eninos- San Pelayo y la Vega, que compartían sus rentas43, pero sí
hay más referencias que indican que la iglesia de San Salvador dedicaba una
parte de su renta al mantenimiento del puente, efectuando en él las reparacio­
nes necesarias siempre y cuando éstas no fuesen de una gran envergadura.
Sabemos, por ejemplo, que a comienzos del siglo XIII el puente debía
hallarse muy deteriorado para necesitar una reconstrucción, lo que lleva al
obispo don Juan en 1224 a adquirir unas tierras en las inmediaciones del
puente44 cuyas rentas servirán para pagar los servicios de un maestre, al que
se contrata tres años más tarde, y al que van a ser cedidas dichas heredades a
42 Al m enos así lo hacía San Pelayo con el tercio que le correspondía: vid infra n°. 48
43 Al m enos sabem os que los tres actuaban de perfecto acuerdo cuando se trataba de defender median­
44
te pleitos los derechos del portazgo o su cobro, por ejem plo, cuando en 1267 interponen conjunta­
mente pleito ante A lfonso X, en 1267, contra los evasores de su pago: cfr. 1267, marzo 28 Sevilla,
publ. A. M ARTÍNEZ VEG A, El m onasterio de Santa M aría de la Vega, doc. 35 y F. J.
FER N Á N D E Z C O N D E y otros, El m onasterio de San P elayo...doc. I, n° 121 y E. RO DRÍGUEZ
DÍAZ, El L ibro de La Regla C olorada de la C atedral de Oviedo. O viedo, 1991, fol. 112 r°-v°.
El obispo don Juan compra a María Ordonii su heredad en el valle de Lena, en el lugar de M ieres
"circa illam pon tem et in illa pon te allen de et aquende, cum totis suis directuris, totam a b integritate", que fue de su marido don Pedro Roderici de A m ieves et ego h abeo illam de m eas arras,
la com pra en 200 so lid o s m onete regis. (ACO, serie A, carp.5, n° 14).
54
SO LED A D BELTRAN SUÁ R EZ
condición de poblarlas y de encargarse de reparar y mantener dicho puente45.
Suponemos que este mecanismo indirecto de gestión de los puentes, que
suponía el arriendo de una parte de las rentas del portazgo a cambio de su cui­
dado y mantenimiento, fue el que mantuvo la Iglesia de Oviedo durante toda
la Edad Media, pues a finales de este periodo se dice que desde tiempos anti­
guos el dicho deán e cabildo llevan la renta de los dichos lugares e hereda­
mientos e acostumbraron a tener bien reparada la dicha puente -d e M ieresque está en el dicho término e cerca de los dichos celleros e a las personas
que arrendaban los dichos lugares acostumbraban a ge los dar con tributo
para que toviesen la dicha puente bien reparada46.
Las rentas que reportaba dicho portazgo bastante crecidas si hemos de
juzgar por algunas pocas noticias que nos han llegado47, solían ser arrendadas
por la Mesa Episcopal a miembros del cabildo catedralicio; y esto fue así
hasta el año 1363 en que el obispo don Sancho cede a los canónigos la admi­
nistración y rentas de este puente -que ese año ascendían a 600 mrs.48- con
el objetivo de paliar en alguna medida la grave crisis económica por la que
atravesaba la Mesa Capitular debido a las grandes mortandades que passaran
por las quales los fructos e rentas de la dicha eglesia e de la Mesa del dicho
cabillo venieron afalleger e menguar en gran quantía . . . ”. El cabildo de la
catedral -adem ás de comprometerse a celebrar varios oficios y misas por el
obispo don Sancho49- sería en adelante el responsable de “...mantener la
45
1227: el obispo don Juan da a Juan Peláez el heredamiento del puente de M ieres con condición
de mantener el puente y poblar el término y se constituye en vasallo de la Iglesia (el instrumen­
to está "en el caxón de donaciones" según G. M. JO VELLANOS, C olección d e A sturias, vol. IV,
p. 255; en 1233: se vende una heredad sita en M ieres in loco qui dicunt Duro, cabo una tierra de
la p o n te, citándose entre los testigos Johannes Peláiz, m aestro de illa p o n te ref. de J. I. RUIZ DE
LA PEÑA , "M ercedes regias...", p. 175, nota 15). A .M .S.P., F .S.V . n° 554.
46 1500, marzo 31 (A rchivo General de Simancas, R.G.S. sin fol.): carta del rey al corregidor de
Asturias pidiendo información sobre pertenencia del portazgo de M ieres.
47 vid infra, n. 48.
48 Cfr. S. A. GARCÍA LARRAG UETA, C atálogo de pergam inos..., reg. n° 782; D esde el m omento
en que las rentas del portazgo pasan a la administración capitular las noticias em piezan a m enu­
dear pues com o otras muchas rentas de la mesa Capitular las del puente de M ieres son usufructua­
das por los prebendados del cabildo y deben ser sacadas a subasta cada vez que quedan vacantes.
Los ingresos que obtenía el cabildo catedralicio por el subarriendo de esta renta del portazgo de
M ieres eran de 650 mrs. hacia 1380 y en 1392 consta que ha sido rebajada a 400 mrs.. A.C. O.,
Libro de las Kalendas, II, fol. 115 r° y S. SUÁREZ BELTRÁN, El cabildo d e la catedral de O viedo,
O viedo, 1986, p. 229). También puede conocerse aproximadamente lo que rentaba el de O lloniego
cuya tercera parte es arrendada en 1336 por el monasterio de San Pelayo a A lfonso Pelaiz y a su
mujer María N icolás, moradores en ese lugar, por 550 mrs. al año {El M onasterio de San P elayo, II,
doc. 85), arriendo que les es renovado dos años después por la misma cantidad: (Ibidem , II, doc. 95).
49 Libro de las Kalendas, III, fol. 48 v°: "este dia avernos a f a z e r an iversaria p o r don Sancho, o b is­
po, p o r ciento y veinti e cinco m rs.... p o r la rienda la pon te de M ieres que dich o o b isp o d ejó a l
cabildo).
LOS PUEN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO R ES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
55
dicha ponte de Mieres pera sienpre de madera e de la mantener de refetgión
necesaria de madera per manera que la dicha ponte no venga a peresger e
aya pasage según que lo meyor e maes conplidamente ovo fasta aquí e se el
río levar la dicha ponte que la refeziesen e la manteviesen de madera porque
el pasaje non menguase..."
Sin embargo, en caso de derrumbamiento o de reparaciones de mucha enti­
dad, solían arbitrarse medidas extraordinarias para allegar más recursos. Y éstas
que, por lo general, consistían en la imposición de derramas o sisas extraordi­
narias o en el levantamiento temporal de las exenciones de portazgo a los veci­
nos de las ciudades que tenían este privilegio, dependían de decisiones políticas
de mayor alcance y por lo general necesitaban del concurso de los reyes50.
Cuando, hacia 1380, el puente de Mieres se viene abajo casi en su totali­
dad por una gran crecida del río que lo deja prácticamente inutilizable “para
los romeros que van a Santiago e otras personas (que) peresgen en el dicho
río por mengua de non estar adobada e reparada la dicha puente, Juan I
-probablem ente a instancias del obispo don G utierre- ordenará a los conce­
jos de Mieres y Lena y a todos los de sus reinos y señoríos que entreguen al
obispo de Oviedo todo cuanto rinda el peaje de las bestias que crucen el río
por el puente de Mieres o por los vados cercanos por la bestia mayor dos
dineros, e por la bestia menor hun dinero a la yda e otro a la venida, según
que se cogía e recaldava en el tienpo del conde don Alfonso, nuestro herma­
no, para con ello proceder a la reparación de dicho puente51.
***
Las decisiones políticas de esta naturaleza, a pesar de que adoptaban medidas de carácter extraordinario y transitorio , puesto que dejaban en suspenso sólo
50 Por ejem plo una con cesión
51
52
semejante había hecho Fernando IV en 1305 cuando ordena al m onas­
terio de V aldediós que reparase el puente de San Pedro de Boñar, conced ién d ole para su mante­
nim iento los ingresos del portazgo que se cobraría por todas las m ercancías que pasasen por dicho
puente (cfr. G O N ZÁ L EZ CRESPO; C olección doc. de A lfonso XI, p. 385 -ref. tomada de
M ÍN G U EZ, El p o rta zg o , p. 107), ratificada en 1394 por Enrique III (cfr. G. M. JOVELLANO S:
C olección d e A sturias, vol. II, p. 54). En las Cortes de Valladolid de 1351 Pedro I también con ­
cedía a Belorado el peaje del puente del río Tirón para reparar dicho puente "de canto" que esta­
ba caído. Publ. L. V. DÍAZ M ARTÍN C olección docum ental de P edro I d e C astilla (1350-1369).
Valladolid, 1998. V ol. II, doc. 606. En el siglo X V la concesión de sisas a los con cejos para repa­
rar los puentes y otras infraestructuras es la práctica habitual: por ejem plo en 1486, se autoriza al
concejo de Ribadesella a echar sisa en el vino que allí se vendiese a fin de financiar varias obras:
la iglesia de Santa María del Puerto y el hospital de San Sebastián y para reparar las calzadas y
el puente de acceso a la villa (Cfr. J. I. RUIZ DE LA PEÑA, El esp a cio orien tal de A stu rias en
la E d a d M edia. Llanes, 1989, doc. 30).
1383, sept. 4. S egovia (publ. L as peregrin acion es a San S a lvador d e O viedo, O viedo, 1990, doc.
n° VI, pp. 217 y ss.).
" E esto que lo co ja e m ande c o g er el obispo de O viedo, o quien él m andare, fa s ta que la p on te
sea a ca b a d a de a d o b a r e reparar. E adobada e reparada la dicha ponte, que se non lieve el dicho
trebuto" (cfr. ref. en nota anterior).
56
SOLED AD BELTRÁN SUÁ REZ
durante el tiempo que durase la reparación del puente todos los privilegios de
exención de portazgo que disfrutaban los concejos y era adoptada generalmente
por los monarcas para solventar este tipo de coyunturas, tenían una enorme impo­
pularidad y lograban exacerbar los ánimos contra los usufructuarios de los por­
tazgos, agravando en estos momentos de grave crisis los larvados conflictos sus­
citados en tomo a estos pasos motivados por la oposición tenaz de los mercade­
res de Oviedo -sobre todo- a pagar estos portazgos, de los que por privilegios
estaban exentos y su continuo enfrentamiento contra los tradicionales abusos en
la percepción de estos impuestos por parte de los señoríos beneficiarios53.
Durante todo el siglo XIII tales enfrentamientos habían ido ganando gra­
vedad y están bien ilustrados en la diplomática de Alfonso X que atiende
repetidamente las quejas de unos y otros interesados e intenta arbitrar en un
problema de difícil solución; quejas en primer lugar de los obispos de Oviedo
y los monasterios beneficiarios del portazgo de Olloniego, sobre todo, que
denuncian repetidamente los intentos por parte de los mercaderes de eludir el
pago de dicho peaje dejando el camino principal y yéndose por otros alterna­
tivos lo que intenta reprimir el rey ordenando a su merino en Asturias prender
a los mercaderes y obligarles a pagar el portazgo commo de ornes descami­
nados según que fue usado en tiempo de nuestro avuelo et de nuestro padre...”54
Y quejas, sobre todo, de los vecinos de Oviedo, tenaces en la defensa de sus
intereses y que se apresuran a pedir al rey, no una sino dos veces seguidas (en
1262 y 1264), la confirmación de sus privilegios de exención55.
La nueva orden de Alfonso X a su adelantado mayor para que se exijan
los derechos del portazgo de Olloniego a sus legítimos beneficiarios, que se
produce pocos años más tarde, revela lo errático de la política regia y la
intransigencia de estos señores que se niegan a reconocer los privilegios de los
ciudadanos, pues tal como argumentan en su queja el portadgo de Olloniego
es suyo por donadío que les figo el rey don Alffonso, mió avuelo, por privile­
gio que digen que les end dio en que manda que ninguna bestia que por y
passe non sea escusada de portadgo si non las de Arvas et las de Valdediós.56
53
54
55
56
Los enorm es problemas para el desenvolvim iento del com ercio ovetense por la ruta de enlace con
la m eseta (dificultades m ateriales del propio cam ino, bandolerism o, abusos de los portazgueros y
recaudadores de im puestos, etc...) ya fueron analizados por J. I. RUIZ D E LA P EÑ A , “El com er­
cio oveten se en la Edad M edia”, Archivum , 16 (1966), pp. 337-384.
1259, agosto 27. T oledo. Publ. E. RO DRÍGUEZ DÍAZ, La R egla C olorada de la C a ted ra l de
O vied o ..., fol. 112 r°.
1262, m ayo 10. Sevilla: A lfonso X declara a los vecinos de O viedo libres del pago de derechos
de tránsito en todo el reino (cfr. C. M IGUEL VIGIL, C olección h istórico-diplom ática..., doc. n°.
XXVIII); 1264, m ayo 16 confirm a al concejo de O viedo todas sus p rivilegios de exención de por­
tazgo (Ibídem, doc. n° X X X I).
1267, marzo 28 Sevilla, publ. A. M ARTÍNEZ VEG A, El m on asterio de Santa M aría de la Vega,
doc. 35 y F. J. FE R N Á N D E Z C O N D E y otros, El m on asterio de San P elayo... doc. I, n° 121 y
E. R O D RÍG UEZ DÍAZ, La R egla C olorada..., fol. 112 r°-v°.
57
LOS PU EN TES C O M O ELEM EN TO S A RTICU LA D O R ES DEL ESPA C IO EN A STU RIA S
La denuncia de los de Avilés en este mismo sentido57, pone de manifiesto
que el conflicto irá agravándose a medida que los vecinos intenten librarse de
las exigencias de los portazgueros mediante la violencia . En 1279 el conce­
jo ovetense achacará las dificultades de aprovisionamiento que va a sufrir la
ciudad al hecho de que los mercaderes non osavan andar por los caminos con
pan nen con vino nen con las otras cosas porque avernos a guaresger.
lo
que el rey va a intentar zanjar ordenando a su merino la realización de una
pesquisa que determine definitivamente a quién corresponde la percepción del
portazgo y en qué cuantía debe ser exigido. En la carta real se recogen expre­
sivamente los principales términos del viejo conflicto:
“Sobre querella que me enviaron fazer el concello de Oviedo por muchas
vezes que aquellos que por y pasavan, yo envié mandar mis cartas a los juyzes
de Oviedo et al merino que andava en esta tierra que feziessen aquellos cuyo
es el portalgo, que mostrassen los privilegios per que lo ganaran de los reys
que fueran ante de mí, et que líos non consentissen que tomassen mayor por­
talgo de aquello que dizían los privilegios que avían sobre esta razón; agora
el concello sobredicho inviáronme dizer que aquellos que reciben el portalgo
non quieren mostrar los privilegios et toman el portalgo del que per hy passa
por mayor medida de que lio que deven. Et por esta razón que el concello et
los otros de la tierra et aquellos que passan por el camino reciben gran danno
e menoscabo sen razón et sen derecho; et inviaron me pedir merced que mandasse y lo toviesse por bien.
Onde vos mando que fagades aquello que vos el concejo o so personero
dixier cuyo es el portalgo que muestren los privilegios per que llosfoe dado;
et si en los privilegios dize quánto deven tomar por portalgo al concejo sobre­
dicho, porque sean ciertos quánto deven a tomar de la carga del pan por por­
talgo en lo logar sobredicho; et si los privilegios mostrar non quisieren,
deffended que non tomen portalgo de pan nenguno que per y passe fasta que
los muestren; et entre tanto, fazed recaldar el portalgo del pan a dos omnes
bonos que lo tengan en fieldat fasta que muestren los privilegios o que yo
mande sobrello aquello que tovier por bien; et si los privilegios mostraren et
non dixier en ellos por qual medida debea tomar, enplazeallos que parescan
ante mi con el personero del concejo sobredicho del día que esta carta virdes
..5 9
57
1269, dic. 3 T oledo Orden de A lfonso X a las abadesas de San Pelayo y la V ega de que no e x i­
jan portazgo en O llon iego a los vecinos de A vilés que están exentos: cfr. El m on asterio de Santa
M aría d e la Vega, n° 36 y El M onasterio de San P elayo, vol. 1, n° 125.
58 Los astu rianos que p o r y pasan (por O lloniego) traen bestias en carrera que non quieren d a r y el
p o rta lg o , p o rq u e dizen que nunqua lo dieron. E quando los p o rta g u ero s d e l o b isp o e d el cabillo
e d e las a b b a d esa s e con ven tos sobredich os les tornan el p o rtalgo, que lo an paran p o r fu erga e
q u iérenlos m a ta r so b re ello. Vid, n. 43.
59 J. 1. RUIZ DE LA P EÑ A , ob. cit. p. 356.
SO LED A D BELTRÁN SUÁ R EZ
58
a trinta días, et que tragan la medida per la que agora toman et los privile­
gios per que lo ganaron. Et entón oyrelos he, et mandaré aquellos que tovier
por bien e por derecho. Et de conmo los emplazeardes et del plazo que líos
posierdes enviatme lo dizer per vuestra carta; et non fagades endal”(...) 60
De la ineficacia de la política regia da cuenta el hecho de que en 1308 el
concejo de Oviedo decidiera contratar los servicios de Suer del Dado para que
condujese a salvo las recuas de los mercaderes de Oviedo desde la villa de
Mieres hasta el llano de San Miguel de Premaña, y tratar de librarlas así de
los ataques y robos que recibían, en el coto de Olloniego, de Gonzalo Peláez
de Coalla y de sus hombres, tenentes por el obispo del castillo de Tudela, for­
taleza situada a unos tres km. del punto de peaje y desde el cual interceptaban
el paso de los mercaderes por el valle de Olloniego61.
Llegados a este punto no es de extrañar que cuando el concejo de Oviedo
recibe la orden real de suspensión temporal de sus privilegios de exención del
portazgo de Mieres en tanto el puente no se reparase, proteste airadamente al rey,
exhibiendo de nuevo sus antiguos privilegios y haciendo ver, otra vez, el perjuicio
que ello supondría para el correcto aprovisionamiento de la ciudad y destacan­
do, sobre todo que la Iglesia de Oviedo tenía recursos suficientes para mantener
el puente por sus medios -que la dicha puente ha de su renta que llieva la
eglesia desa gibdat asaz para se reparar sin echar otros trebutos ningunos,...
En la réplica de la Iglesia, que no se hace esperar, obispo y cabildo mani­
fiestan al rey, por una parte, la imposibilidad de la Iglesia de Oviedo de aco­
meter por sí sola la reconstrucción del puente -p o r quanto tan poco es la renta
que la dicha puente ha, que nunqua se podría reparar por ella e se podría
máes perder por ello lo que quedó de la dicha puente, de lo que vernía gran
dampno de la dicha gibdat e a toda la tierra-, poniendo de manifiesto lo evi­
dente, es decir, que los mercaderes de Oviedo eran los primeros perjudicados
por el estado en que aquél se hallaba, y mostrando su extrañeza por el hecho
de que el concejo se negase a pagar a la Iglesia lo que había aceptado pagar al
conde, denunciando así la más que probable parcialidad del concejo ovetense
en favor del conde don Alfonso en su enfrentamiento con la Mitra de San
Salvador, a quien el bastardo de Enrique II había usurpado muchas posesiones
y derechos, entre éstos, seguramente, el portazgo de Mieres. Esto, al menos, es
lo que parece desprenderse de la denuncia de la Iglesia:
"...Lo primero por quanto el dicho concejo e omnes buenos, por las gran­
des avenidas de los ríos que venieron, que llevaron la mayor parte de la dicha
puente, non podían pasar por ella los omnes e las bestias de la dicha gibdat e
60 A H N , clero carp.1601, n° 6 bis.
61 Vid. J .1. RUIZ DE LA PEÑA, ob. cit. p.356 y ss.
62 1383, noviem bre 7. Plasencia (Lib. Becerro, fol. 68-70.
L ibro B ecerro..., pp. 99-101).
Publ. P. FLO RIAN O LLO RENTE, El
LOS PU E N T ES CO M O ELEM EN TO S A RTICU LA DO RES D EL ESPA C IO EN A STU R IA S
59
de otras partes, e por el gran dampno que lies por ello venía, de su veluntad,
que pedieron al conde don Alfonso, nuestro hermano, al tiempo que yera suya
la dicha tierra, que lies otorgase el dicho peaje, e el dicho conde que ge lo
otorgó, e después que tomó el dicho peaje para sí, por lo qual la dicha puen­
te estudo y está oy día cayda; nin dixieron otrosí en commo después que la
dicha tierra fu e nuestra en commo nos pedieron merged que otorgásemos el
dicho peaje por que todas las bestyas que por y fuesen e venieren, pagasen el
dicho peaje e en commo nos mandamos dar nuestra carta firmada de nuestro
nonbre que pagasen el dicho peaje según que lo pagavan al tienpo que la dicha
tierra era del dicho conde, fasta que oviese conplimiento para se fazer repa­
rar la dicha puente por quanto era servigio de Dios e prod de toda la tierra...”
El monarca Juan I, que tiene en el obispo don Gutierre a un firmísimo
partidario, va a ratificar de inmediato su orden del año anterior, dejando en
suspenso los privilegios de exención del portazgo de Mieres, en tanto el puen­
te no se haya reparado, suspensión que afectará no sólo a los mercaderes ove­
tenses, que lo sabrán por carta de septiembre de 1384, sino a todos los que
transiten por el camino de León a Oviedo63.
En estas circunstancia, el hecho de que los recaudadores comiencen a
hacer extensivos, de forma indiscriminada, sus privilegios sobre el puente de
Mieres al de Olloniego y viceversa, confundiéndolos a sabiendas, hará que
resurja con agudeza el viejo enfrentamiento que sale a la luz, como era habi­
tual, por el correspondiente rosario de quejas y pleitos ante los monarcas
sucesores del rey Juan, que como siempre, apoyarán ora a una parte del con­
flicto, ora a la otra64.
La mención siquiera de pasada al conde don Alfonso introduce en esta
63 Todo ello
64
en la carta de Juan I al concejo de M ieres confirmando su orden anterior (de 4 de sep­
tiembre de 1383, vid. n. 50) de exigir la percepción del peaje a los de O viedo en tanto no finali­
ce la reparación del puente: 1384, marzo 12 : publ. P. Floriano, El L ibro B ecerro de la C atedral..,
fol. 68-7 0 , cfr. p. 144.
1391 pleito entre el cabildo de la Iglesia de O viedo y Fernán M artínez, vecin o del con cejo de
M ansilla, que se negaba a pagar el tributo establecido por Juan I para reparar el puente de M ieres,
y confirm ado por Enrique III (cortes de Madrid, de 21 de abril de 1391. Cfr. S. A. GARCÍA
LA R R A G U ET A , C atálogo de pergam in os..., doc. n° 963); en 1393 Enrique III falla en contra de
los v ecin os de León obligándolos a pagar el portazgo de O lloniego al obispo don G uillén, deán y
cabildo de la iglesia de O viedo y a los m onasterios de la V ega y San P elayo (El M on asterio de
Santa M aría d e la Vega, doc. n° 107 y El M onasterio de San P elayo, vol. III, n° 29); pero en 1404
el monarca rectifica y falla esta vez a favor de los vecinos de León y en contra de los m onaste­
rios sobredichos y obispo y cabildo O viedo y contra los portazgueros de O llon iego, puestos por
éstos porque pretendían hacer exten sivo sus derechos de portazgo en O llon iego también a M ieres,
ya que quedaba "...conplidam ente p ro b a d o cóm o los dich os (portazgueros) que tom avan el p o r ­
ta zg o non devidam en te en el dicho lu gar de M ieres... et pu so p erp etu o silen cio a l dich o deán e
ca b ild o e a b a d esa s e po rta d g u ero s que non usasen de tom ar p o rta d g o en el dich o lu gar de
M ieres a lo s vezin os de la dicha gibdat de León, p o r vigor de los p re v ille io s que a s í d ezían que
tenían en O lloniego" (Cfr. El M on asterio de San P elayo..., vol. III, doc. 58, y El M on asterio de
Santa M aría d e la V ega..., doc. 113).
60
SO LED A D BELTRÁN SU Á REZ
complicada escena política de fines del XIV a un actor principalísimo. No
extraña nada el hecho de que este portazgo de Mieres - y quizá también el de
Olloniego-, tan importantes política y económicamente para los planes del
conde, estuvieran entre las muchas rentas forzadas por éste a la Iglesia de
Oviedo, ya que el camino de León a Oviedo, por Pajares "no tocaba en nin­
gún momento tierras que perteneciesen al conde, circunstancia ésta que sin
lugar a dudas debilitó la importancia estratégica de su señorío"65. La Iglesia
va a recuperar pronto sus derechos al confiscar el monarca todos los bienes de
don Alfonso, que pasarán por donación a la Mitra de San Salvador, sellando
así un firme pacto entre el obispo de Oviedo y la Corona66.
Sin embargo la posesión de éstos no va a ser pacífica. En el siglo XV el
poder político en Asturias va a cambiar de manos y ahora serán los Bemaldo de
Quirós, los nuevos hombres fuertes de la tierra y comenderos de la Mitra en
diversas fortalezas del centro de la región, quienes se hagan también con la
tenencia de las torres erigidas en Olloniego y Mieres67, desde las cuales contro­
larán férreamente el tránsito por sus puentes, actuando, no pocas veces, en con­
tra de los intereses de los obispos de Oviedo68. Ellos, como tantos otros vástagos de la nobleza empobrecida, van a encontrar en los portazgos y otros impues­
tos derivados del tráfico mercantil una forma de acrecentar sus menguadas ren­
tas, incrementándolos y exigiéndolos de forma cada vez más violenta69.
En la Baja Edad Media, en fin, en la que ha decaído el auge de las pere­
grinaciones, la vieja asociación entre puente-hospital va cediendo lugar defi­
nitivamente a otro tipo de asociación, la del puente-fortaleza, pues es desde
éstas desde las que la nobleza va a ejercer ahora sus derechos sobre estos pun­
tos estratégicos, paso principal todavía para los peregrinos, pero sobre todo
para mercaderes y soldados.
65 J.
U R ÍA M A Q U A , “El conde don A lfonso”, en A sturiensia M edievalia, 2. Universidad de
O viedo, 1975, p. 191.
66 En 1381 Juan I había tenido que ordenar a los concejos, cotos y lugares de la Iglesia de O viedo
que no pagasen ningún tipo de tributo o pecho exigido por el conde don A lfonso, a petición del
obispo don Gutierre (publ. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, ob. cit, pp. 513-514); en 1383, septiem bre 20.
Cortes de Segovia: Juan I dona a la Iglesia de O viedo el señorío de Noreña y todo cuanto había
pertenecido al conde don Alfonso: Cfr. L ibro Becerro, fols. 15-22, publ. P. FLO RIAN O LLO ­
RENTE, El L ibro B ecerro de la C atedral de Oviedo, p. 27 y ss.
67 Cfr. J. L. A VE LLO Á LV A R EZ , Las torres señoriales de la baja E dad M edia asturiana. León,
1991, p. 153 y pp. 162-166.
68 Cfr. en S. SU Á R E Z BE LT R Á N , “Un nuevo ejem plo de resistencia antiseñorial: El concejo de
Quirós y la Mitra O vetense a com ienzos del siglo X V ” en S cripta, Estudios en H om enaje a Elida
García García. O viedo, 1998, pp. 583-602.
69 Para C. G O NZÁLEZ M ÍNGUEZ las del portazgo son rentas “nuevas” (aunque el impuesto sea
viejo), con las que los señoríos intentarán resarcirse de crisis económ ica, siendo grande "la avidez
que a fines de la Edad M edia despiertan los ingresos procedentes del portazgo y de otros impuestos
que afectan al tránsito mercantil hace que proliferen los portazgos ilegales y otros gravámenes arbi­
trarios contra los que legislarán reiteradamente los Reyes Católicos ...” Vid. El portazgo... p. 205.
ARTE Y ARQUITECTURA FUNERARIA DE LOS
EMIGRANTES A AMÉRICA EN ASTURIAS.
SIGLOS XIX y XX
CARMEN BERMEJO LORENZO
El retorno de los emigrantes, en muchas ocasiones, supuso la renovación
urbanística de los lugares en los que establecieron su residencia. Plazas, casas
consistoriales, escuelas o infraestructuras como el abastecimiento de aguas,
son algunas de las obras en las que invirtieron los capitales de sus fortunas.
Conocido es también su deseo de levantar una vivienda o acondicionar la
familiar de acuerdo con su nueva situación, pero no lo es tanto su interés para
proveerse de una morada para el descanso eterno cuyas características estéti­
cas se asemejan a las de la residencia que disfruta en vida.
En 1787 Carlos III promulgó la real cédula por la que se obligaba a ente­
rrar en cementerios alejados de las poblaciones, modificando así la costumbre
de realizar las inhumaciones en el interior de los templos. Con esta decisión
España se sumaba a los planteamientos adoptados en otras cortes europeas ya
desde mediados del siglo XVIII, compartidos por los hombres de la
Ilustración. Estos, influidos por las investigaciones médicas que consideraban
a los cadáveres agentes de contagio del cólera morbo, defendían la necesidad
de realizar las inhumaciones en lugares específicos, alejados de los vivos. Las
disposiciones gubernamentales que intentaron normalizar la situación tuvie­
ron una irregular incidencia y Asturias fue una de las numerosas provincias
en las que se hizo caso omiso a las reales órdenes que se emitieron. Fueron
escasos los cementerios que se construyeron en nuestra comunidad a finales
del siglo XVIII y los primeros veinte años del siglo X IX 1. A lo largo de aque­
lla centuria fueron levantándose y adecentándose los campo santos asturianos
1
López L ópez, R. J., C om portam ientos religiosos en A stu rias durante el A n tigu o R égim en, ed.
Silverio Cañada, Gijón, 1989. Vaquero Iglesias, J. A., M uerte e ideología en la A stu rias d e l siglo
XIX, ed. Siglo XX, Madrid, 1991. Bermejo Lorenzo, Ma C., A rte y arqu itectu ra fu n eraria. Los
cem en terios en A sturias, C antabria y Vizcaya (1787-1936), ed. Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, O viedo, 1998.
62
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
cuando las necesidades apremiaban, de manera que en 1885 era necesario
intervenir en gran parte de los 691 cementerios de los que da cuenta el esta­
dillo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 20 de febrero de 1885,
y fue la iniciativa privada la que permitió, sobre todo en el ámbito rural, poder
regenerar los lugares destinados a la inhumación.
En el caso de Asturias destaca el aporte del capital de los emigrantes
entre esa iniciativa privada. Bajo su patrocinio se realizaron algunos recintos
de los que habían de renovarse según las disposiciones de las últimas décadas
del siglo XIX y que es una manifestación más de la denominada “obra de los
americanos”.
LA NUEVA CIUDAD
El deseo de mostrar su nueva situación económica y social entre la bur­
guesía asturiana, la necesidad de autoafirmación como miembro integrante de
este grupo social y, sobre todo, ante sus comunidades de origen, son las cau­
sas principales que mueven a los asturamericanos a costear la edificación de
los cementerios. Las inversiones con este fin abarcaron desde la donación del
terreno y construcción del recinto hasta pequeñas intervenciones destinadas a
ampliaciones, limpiezas y ornamentos de estas ciudades de la muerte.
En este sentido la promoción de obras funerarias no se diferencia de otras
propuestas realizadas por la burguesía asturiana en aquel momento. Existen
ejemplos de enriquecidos asturianos, no vinculados con el proceso migratorio,
que igualmente financian la construcción de campo santos, como Fortunato
de Selgas quien costeó el de Santa M aría de Piñera en 1914 o Bernardo
Alfageme, empresario conservero candasino, que dona el cementerio de la
villa en 1927 en memoria de su nieto.
La cronología de las construcciones de cementerios coincide con los
reflujos de emigrantes enriquecidos. Por ello, las financiaciones de campo
santos más numerosas se producen entre la década de los 80 del siglo XIX y
la de los 20 de la pasada centuria, aunque existen ejemplos anteriores y pos­
teriores2. Entre los primeros cementerios financiados por las remesas de la
emigración se encuentra el de Barro en Llanes, situado al lado de la iglesia de
Nuestra Señora de los Dolores. El edificio religioso fue levantado, salvo la
torre, en los últimos años del siglo XVIII gracias a la donación de Anselmo
Martín Carrera, emigrante en Puebla de México. El posterior aporte de 10.000
2 M orales
Saro, M a. C., "El Indiano com o impulsor de cem enterios y cliente de arte funerario.
R egiones de la C om isa Cantábrica, Cuba y Argentina" en Una arqu itectu ra p a ra la m uerte. Actas
del I Encuentro Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, S evilla, 1993. pp. 159 a 169.
A RTE Y A R Q U ITE C TU R A FU N ERA RIA DE LOS EM IG R A N TES A A M É R IC A EN A ST U R IA S
53
pesos otorgados por Pedro Cué García, natural del lugar y emigrante en Lima,
permitieron la conclusión de las obras del templo y emprender otras como las
del cementerio, terminado en 1807, cuyos maestros de obras fueron Juan de
o
Somoano Galguera y Josep Galguera . Otro ejemplo temprano fue el cemen­
terio de Pendueles, obra concluida en 18574 y financiada por Francisco
Mendoza Cortina, conde de Mendoza Cortina.
Los recintos funerarios construidos a expensas del capital americano son
fundamentalmente cementerios rurales relacionados con las localidades más
afectadas por el proceso migratorio. La escasez de dinero en las arcas muni­
cipales y en las parroquias, junto a la presión del Gobierno Civil, permitió
asumir el estipendio de estos hombres. Por otro lado, son escasas las inter­
venciones del capital americano en los cementerios de los centros urbanos
asturianos, debido a que su construcción se produce con anterioridad a la
repatriación masiva de capitales, su coste era superior a la intervención rural,
y menos fructífera para las pretensiones que suelen subyacer en las financia­
ciones de aquellos ámbitos. Sus aportaciones suelen reducirse, en estos recin­
tos, a la construcción de monumentos funerarios. No obstante, en ciertos
casos se constata su participación mediante empréstitos y acciones. Así suce­
dió en el proceso de edificación de la necrópolis ovetense de El Salvador, para
la que en 1878 se decidió crear una sociedad de accionistas a propuesta de
Ignacio Herrero, que se hiciese cargo del gasto del nuevo cementerio. De las
tres propuestas que concurrieron, la oferta pública fue adjudicada, el 22 de
noviembre de 1880, a Emilio Martín González del Valle, primer marqués de
Vega de Anzo, nacido en Cuba e hijo del emigrante y empresario tabaquero
Anselmo González del Valle5. Igualmente nos encontramos con la participa­
ción de capital indiano en la construcción del cementerio de La Carriona en
Avilés, concluido en 1898, donde intervinieron, entre otros, los marqueses de
Pinar del Río6.
Entre los diversos cementerios asturianos financiados con remesas pro­
ducto de la emigración se encuentran, en la década de los ochenta del siglo
XIX, el cementerio de Santa María de Colombres costeado por Manuel
Ibáñez Posada en 1885 y realizado por el maestro de obras Manuel Posada
Noriega, y el de Grases (Villaviciosa) construido a expensas de Manuel
3 San
Em eterio, J. A ., L os 2 0 0 añ os de la P arroqu ia de N uestra Señora de los D o lo re s de Barro,
N iem bro y B alm ori, Tem as Llanes, n° 69, Llanes, 1994.
4 A rchivo del A rzobispado de O viedo. Libro de Fábrica de San A cisclo de Pendueles, 1855 a 1971.
A ño 1857.
5 A rchivo M unicipal del Ayuntam iento de O viedo. Expedientes. Sala 1. Anaquel 1. Legajo 99. doc.
4. El C arbayón . “A yuntam iento de O viedo”, O viedo, 28 de noviem bre de 1880.
6 M orales Saro, M a C., "El indiano com o impulsor de cem enterios y cliente de arte funerario.
R egiones de la Cornisa Cantábrica, Cuba y Argentina"... Op. cit. p. 159.
64
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
Fernández del Valle. En la década siguiente, Emilio Martín González del
Valle financió el campo santo de Castañedo (Grado), mientras que los herma­
nos García López, Ramón, Félix y Francisco, aportaron el capital para ade­
centar el cementerio de San Román de Candamo hacia 1898. Ya en el siglo
XX José Antonio Fonseca, emigrante en México, financió el cementerio de
Ceceda (Nava), en cuyas mejoras participó el también emigrante Juan
Antonio Llamedo7. El conde de Laviana, Alejandro Villar Varela, aportó el
capital necesario para el ensanche del cementerio de Miyares (Piloña). En
Pandenes (Cabranes) el campo santo fue costeado por Máximo Vallina en
1926. Superada la tercera década del pasado siglo fueron financiados los
cementerios de Fíos en Parres, por Angel Abarca en 1940, y el de Triongo, en
Cangas de Onís, por José González Soto, en 1957.
A los mencionados se suman los sufragados mediante suscripciones en
las que participaron las remesas de dinero americano. Así, contamos con
ejemplos tempranos como el de Poo de Llanes creado tras la suscripción ini­
ciada en 1867 por Manuel Romano Gavito, emigrante en México. Nueva de
Llanes también se benefició con un nuevo campo santo en 1875, producto del
aporte de los naturales del lugar residentes en México y, Naves de Llanes,
contó con un nuevo cementerio tras la recaudación por suscripción popular y
las donaciones de Pedro y Juan Cueto y Juan Oveso Carriles. Entre las mejo­
ras que se proponían realizar a comienzos del siglo XX en Llanes se incluía
una nueva necrópolis, para lo que se inició una suscripción popular recla­
mando la participación de los emigrantes llaniscos residentes en México, rea­
lizando el proyecto en 1901 el ingeniero Alberto del Corral8. El dinero ame­
ricano también patrocinó la ampliación y ornamento del cementerio de Pría
(Llanes) llevada a cabo por el maestro de obras Valentín Fontela en 19039. En
Hontoria se comenzó la construcción de un nuevo cementerio en 1908, igual­
mente sufragado por el aporte de los vecinos y emigrantes en Am érica10. Para
el efecto se formó una comisión que presidía el segundo marqués de
Argüelles, Federico Bernaldo de Quirós y Mier, casado con la hija del primer
marqués Ma Josefa Argüelles Díaz. La obra, que se iba a levantar sobre los
terrenos que al efecto había donado Federico Bernaldo de Quirós, se licitó,
según proyecto de Julio Ma Zapata, en agosto de 1908 comenzándose por el
cierre y depósito de cadáveres, para después continuar con la construcción de
la capilla que a su vez sería el panteón de los marqueses de Argüelles. El
7 “Por los pueblos de la provincia. El de Ceceda IV”, La Voz de Asturias, Jueves,
8 Archivo M unicipal del Ayuntam iento de Llanes. Carpeta 114. doc. 1.
9 M orales Saro, Ma C., Llanes, fin d el siglo XIX. Temas Llanes, El O riente
10
1 de agosto de 1929.
de A sturias, n° 65,
Llanes, 1993. En la obra se citan gran parte de los cem enterios edificados con las aportaciones de
los em igrantes en la zona oriental asturiana.
El O riente d e A stu rias, Llanes, 1 de agosto de 1908.
A R T E Y A R Q U ITE C TU R A FUN ERA RIA DE LOS EM IG RAN TES A A M ÉRICA EN A STU R IA S
55
campo santo de El Fondal en Tineo fue producto de una suscripción ideada
por Lorenzo Alvarez Suárez entre 1926 y 1930. A éstos se suman el de Purón
(Llanes), financiado por suscripción de los naturales del lugar residentes en
México; la ampliación del cementerio de Andrín, hacia 1906, por los vecinos
y los residentes en México; los de Viñón, en 1911, y Torazo en 1913, ambos
en Cabranes, por suscripción entre los naturales del lugar y residentes en
Am érica11 y el de Las Rozadas, en 1921, por recaudación entre los naturales
residentes en La Habana.
Un caso peculiar es el del cementerio de Talaren. En esta pequeña loca­
lidad asturiana del concejo de Navia existe un cementerio laico producto de
la inversión de capital americano. Luis Alonso Fernández, natural de la loca­
lidad y emigrante en La Habana, adquirió un terreno anexo al campo santo
católico de Talaren, lugar conocido como Xixín, para levantar allí un cemen­
terio que albergase su enterramiento. En 1914 falleció y por manda testamen­
taria su sobrino y albacea, Arturo Fernández Alonso, llevó a cabo sus deseos.
El espacio, rectangular y de escasas dimensiones, tan sólo cuenta con una vía
principal, al fondo de la cual se levantan las tumbas de Luis y su hermano
Eusebio Alonso Fernández.
Las características de los cementerios mencionados hasta el momento
son comunes a todos los campo santos creados a partir de la real cédula de
Carlos III, y responden a las ideas higiénico-sanitarias que dominan la etapa
ilustrada. Así, son recintos emplazados en lugares ventilados, alejados de las
poblaciones y corrientes de agua, y con fácil acceso desde las diferentes
parroquias a las que sirven. Estructuralmente presentan planta rectangular,
muros que salvaguardan el recinto y capilla en el interior, con el espacio de
inhumación jerarquizado de modo similar a como lo estaba en los templos.
Estas cuestiones son las que se tuvieron en cuenta por vez primera en el
cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, obra de 1785 proyectada por José
Díaz Gamones siguiendo el modelo de estructuras aplicadas en Parma,
Livorno, Módena y Turín. Todas estas propuestas, en definitiva las que con­
forman el cementerio mediterráneo, son deudoras de la planta claustral del
campo santo de Pisa, de 1277.
Los cementerios creados con capital indiano cumplen la normativa con la
mayor simplicidad estructural y ornamental que les era posible. En su mayo­
ría son producto de la factura de los maestros de obras locales, recintos en los
11
La renovación de ambas necrópolis se inició en 1910. El de Viñón fue una obra de nueva con s­
trucción y el de Torazo una intervención destinada a ampliar y ornamentar el existente. En am bos
casos las trazas se debieron al ingeniero Heliodoro G. Balbín. El E co de C abran es, Santa Eulalia,
10 de octubre de 1911 y 26 de mayo de 1912. La lista de los contribuyentes aparece publicada en
el m encionado periódico desde el 10 de marzo de 1911.
66
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
que el trabajo se limita a cercar un terreno, ligeramente resaltado con verjas
de diversa calidad artística y, en caso de tenerlas, pequeñas capillas. En pocas
ocasiones se crean avenidas arboladas, privilegiando así los espacios. Las ale­
gorías a la muerte mediante pequeños elementos iconográficos realizados en
escultura, dedicatorias y placas recordatorio en las portadas aludiendo a la
financiación, completan los conjuntos.
LA RESIDENCIA PARA LA ETERNIDAD
Frente a la austeridad de estos campo santos rurales, son las edificacio­
nes en tumba, panteón o nicho, a las que el indiano dedicará un considera­
ble capital -proporcionalm ente inferior al empleado en la construcción de
los recintos- con el objetivo de dejar patente su posición económica a través
de la obra funeraria. Eligen para su destino los terrenos más privilegiados,
los situados en las avenidas principales o más cercanos a las capillas. Sobre
la tipología funeraria elegida aplican toda una serie de códigos en los que
subyace el deseo familiar de perpetuar la memoria del fallecido, elementos
expresivos del sentimiento religioso dominante y al mismo tiempo produc­
to de la vanagloria que, desde el momento que se sitúan en el espacio sagra­
do, son admitidos por todos. Con ello parece que la muerte, en los casos pri­
vilegiados, supera el tiempo, el cuerpo desaparece de la mente de la colec­
tividad, pero su fama y fortuna se perpetúa en las estructuras y com plem en­
tos escultóricos.
Existen algunas excepciones que debido a las relaciones con la iglesia o
la donación de obras destinadas a fines religiosos, permitieron las inhumacio­
nes fuera de las necrópolis. Florencio Rodríguez, natural de Pola de Siero y
emigrante que se dedicó al comercio de tejidos en tierras cubanas, fue ente­
rrado en una capilla anexa a la iglesia del Asilo de los Ancianos Desamparados
de Pola de Siero, obra financiada por él y que se inauguró en 1886. El espa­
cio de enterramiento se levantó anexo al brazo del crucero siguiendo los pla­
nos realizados por Luis Bellido González, concluyéndose en 1905. La expe­
riencia de este profesional en la edificación de obras religiosas durante el
tiempo que ocupó el cargo de arquitecto diocesano, fue aplicada al proyecto
de la capilla recurriendo al Historicismo medieval y bajo su estructura se
emplazó una sencilla cripta.
Otra excepción lo constituye el panteón de Gabino Alvarez en Somao
(Pravia). Encarnación Valdés, viuda del emigrante, consiguió permiso para
levantar en la finca de su propiedad, conocida como La Casona, una capilla
con cripta donde realizar el enterramiento de su marido. Iniciados los trámi­
tes en 1905, Emilio Fernández Peña, arquitecto diocesano, proyectó la obra
A RTE Y A R Q U ITE C TU R A FUN ERA RIA DE LOS EM IG RAN TES A A M É R IC A EN A STU R IA S
(fj
en enero de 190912, concluyéndose un año más tarde. Este autor diseñó una
construcción siguiendo los planteamientos del Modernismo, al que recurrió
en ocasiones para proyectos de vivienda privada en Oviedo en las dos prime­
ras décadas del siglo XX, sin olvidar el simbolismo funerario de la planta cen­
tralizada y los complementos ornamentales como la bóveda celeste y la ico­
nografía cristiana de las vidrieras realizadas por Maumejean Hermanos13.
A estos ejemplos de enterramientos de emigrantes fuera del recinto fune­
rario se suman: el sepulcro de los marqueses de la Vega de Anzo en su pro­
piedad en Grado, realizado por Cipriano Folgueras Doiztúa14; la capilla de
Urbano y Etelvino González Fernández, anexionada a la iglesia de San Juan
de Priorio que data de 1926; los restos de Segundo Jardón Trelles que están
enterrados en la iglesia de Mohías, fruto de la contribución familiar a la edi­
ficación del tem plo15; las cenizas de Mariano Suárez Pola, que tras ser ente­
rrado en el cementerio de Gijón, fueron trasladadas en 1914 a un nicho en el
costado del altar de la iglesia de Luanco16.
El proceso constructivo de estas obras presenta similitudes con el de la
vivienda en lo que se refiere a las motivaciones sociales y la demanda artísti­
ca, y en el hecho de compartir la actitud adoptada por los capitalistas asturia­
nos de finales del siglo XIX. El común denominador de la clientela es lo que
aporta unidad al grupo de obras funerarias, como en la demanda de obra resi­
dencial, y no la preferencia por un estilo o la intervención de profesionales cua­
lificados. Así en la realización de monumentos funerarios trabajaron arquitec­
tos como Juan Miguel de la Guardia, Julio Galán, Emilio Fernández Peña,
Manuel del Busto o Ricardo Marcos Bausá, compartiendo la primacía con
maestros de obras, marmolistas y escultores como Cipriano Folgueras, Braulio
Alvarez Muñiz, Angel Arias Falcón, Serafín Basterra y Vicente Larrea.
Los enterramientos construidos por los emigrantes abarcan todas las
posibilidades que ofrecía la tipología inhumatoria, primando la preferencia
por los panteones y grandes monumentos funerarios, que a través de los dife­
rentes elementos ornamentales, de indiscutible carácter funerario, sobresalen
del resto de las sepulturas. Ocupan, como la vivienda, lugares privilegiados.
Así, el panteón de los marqueses de Argüelles en Hontoria (Llanes), cons­
12
13
14
15
16
Archivo Familiar Herederos de Dña. Encarnación Valdés. Boletín O ficial E clesiástico d el
O b isp a d o d e O viedo, 15 de noviem bre de 1907, n° 22, p. 359.
A lgunos de los m odelos de las vidrieras fueron presentados en E xposición Nacional de Artes
Decorativas de Madrid celebrada en 1911. M orales Saro, M a. C. El M odern ism o en A sturias.
A rquitectura, escu ltu ra y a rtes decorativas. C .O .A .A ., O viedo, 1989, p. 148.
El C arbayón , "Cipriano Folgueras", O viedo, 21 de septiembre de 1908.
M orales Saro, Ma C., "El indiano com o impulsor de cem enterios y cliente de arte funerario..." Op.
cit. p. 165.
Pando, I., "Mariano y Antonio Suárez Pola. Notas biográficas", A rte e industria en G ijón (18141912). La fá b ric a de vidrios de Cifuentes, P ola y C ía., O viedo, 1991, pp. C X IX -C X X X II.
68
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
trucción del maestro de obras Julio María Zapata, se sitúa en el centro del
recinto funerario; igualmente en la necrópolis de Luarca destaca, en el espa­
cio aterrazado de La Atalaya, el panteón de Ramón García, realizado por Julio
Galán en la década de los 20 del siglo pasado17.
Otro elemento común a la edificación residencial es el carácter monu­
mental de las construcciones, que se observa en sus grandes dimensiones, la
utilización de escalinatas, cúpulas, materiales de calidad y elementos orna­
mentales. El panteón de Concepción Heres en Grado, viuda de Manuel del
Valle, rico comerciante tabaquero establecido en La Habana, es un ejemplo
del empleo de todos estos recursos. Tras intentar financiar en 1905 la capilla
del cementerio18, propuesta que rechazó el cabildo, en 1923 adquirió un terre­
no en el cementerio para la construcción de su panteón. Los artífices de la
obra, situada al fondo del recinto, fueron Anselmo Arenillas, Luis Vega y el
constructor Amado Martínez Cienfuegos.
Por lo que se refiere a los estilos elegidos, son tan diversas como las
propuestas artísticas del cambio entre los siglos XIX y XX. Perviven los
modelos clasicistas que se emplean en el panteón de Víctor Sánchez, em i­
grante en México, en el cementerio de Colombres o de la fam ilia de José
Alvaré en la necrópolis de Avilés, transmitiendo con la pureza de líneas
cierta gravedad y solemnidad acorde con el espacio funerario. Pero serán el
Historicismo, fundamentalmente medieval, y el Eclectismo, los estilos más
demandados para la construcción de enterramientos. El primero tuvo mucho
éxito por su capacidad para transmitir con claridad la confesionalidad del
finado y su familia, frente al paganismo al que supuestamente aludían las
referencias clásicas. El Historicismo medieval en la arquitectura funeraria
finisecular carece de la base filosófica y estética que generó su aparición en
la experiencia artística decimonónica, recurriendo en su lugar a citas sim­
ples de estructuras relacionadas con estos estilos, como son los pináculos,
las arquerías, los capiteles, las cubiertas abovedadas o las vidrieras. Entre
otros, responden a esta propuesta artística, el enterramiento del conde de
Ribadedeva en Colombres; la capilla de la familia Jardón Perissé en el
cementerio de Mohías, en Coaña, o el panteón de Manuel López Pérez en
Villapedre (Navia). Las citas de otros estilos pasados son escasas, encon­
trando en el panteón de Concepción Heres en Grado ciertas analogías con
las propuestas arquitectónicas del barroco.
17
18
Á lvarez Quintana, C., "Gran tienda La Favorita, de García Hermanos. Rosario de Santa Fe.
Argentina", A rte, cultura y so c ied a d en la em igración española a A m érica, ed. Servicio de
P ublicaciones de la Universidad de O viedo, O viedo, 1992, pp. 195 y 196.
Libro de A ctas de S esion es del Ayuntam iento de Grado. A ños 1904-1905. fol. 54 a y ss. y año
1923. Fol. 1 la. Bermejo Lorenzo, C., "Concha Heres. Historia de una mujer en América", Arte,
cultura y so c ied a d en la em igración... Op. cit., pp. 263 y ss.
A R TE Y A R Q U ITE C TU R A FU N ERA RIA DE LOS EM IG RAN TES A A M É R IC A EN A ST U R IA S
59
El Eclecticismo por su parte ofrecía a los enterramientos la prestancia, la
grandilocuencia y el derroche ornamental que mejor transmitía la posición
social que había alcanzado el finado. Por este motivo las obras que recurren
al Eclecticismo son las más abundantes entre el censo de construcciones fune­
rarias en nuestros cementerios, y por ende, entre el colectivo indiano. A este
estilo corresponde el monumento funerario de las familias Zaldúa y Carvajal
emplazado en la necrópolis de La Carriona diseñado por el maestro de obras
Juan de Bolado19, así como el sepulcro de la familia González Sánchez y Junco
en el cementerio de Barro, y en un elevado número, las capillas situadas en la
avenida principal del cementerio de Posada de Llanes.
En las primeras décadas del pasado siglo aparecen en los monumentos
funerarios las propuestas ofertadas por el Modernismo, esencialmente centroeuropeo. Las referencias austríacas y al Art Nouveau son utilizadas en la capi­
lla panteón de Gabino Álvarez en Somao, pero será sobre todo de la mano del
arquitecto Manuel del Busto de quien tendremos un mayor número de obras
siguiendo las propuestas modernistas. Así para las familias Mori y Morán,
ambas emigrantes en Cuba y emparentadas con posterioridad, proyectó la
construcción de su panteón en 1908. Sobre el suelo se eleva una cruz de volú­
menes netos, ornamentada con referencias a la muerte mediante la calavera
envuelta en hojarasca, motivos éstos que ya había diseñado para los panteo­
nes de Bonifacio Heres en Avilés y Gervasio Fernández en Gijón. Esta última
construcción es referencia inevitable en la revisión que podemos hacer del
panteón que del Busto levantó en el cementerio de Noreña para Pedro Alonso
Bobes. También relacionados con el Modernismo centroeuropeo se edificaron
el mencionado mausoleo de Ramón García en Luarca y el de la familia de
Marcelino González en el cementerio de Ceares en Gijón, hacia 1914.
Junto a los diseños arquitectónicos también encontramos enterramientos
en los que se opta por una estructura compuesta por cripta y losa sobre el
sepulcro. En estos casos, es el componente escultórico el encargado de pro­
porcionar a la sepultura la monumentalidad que demandaba el cliente para
transmitir la posición social alcanzada por el finado y su familia. Así apare­
cen los retratos y bustos coronando los enterramientos de diversos emigrantes
como los de Luis Alonso Fernández o la efigie en un medallón de su herma­
no Eusebio en la tumba adyacente, ambas en el cementerio de Talaren.
También son destacables los bustos que Braulio Álvarez Muñiz realizó en
19 El
maestro firma los planos en 1893. Por las sim ilitudes que presenta con la construcción del
cem enterio es m uy posible que en ella hubiese intervenido Ricardo M arcos Bausá, en aquel
m om ento arquitecto m unicipal y autor del proyecto del cem enterio. Madrid Á lvarez, J. C. y V.
de la., C uando A vilés con stru yó un teatro, ed. Casa M unicipal de Cultura de A vilés, Asturias,
1992, p. 129.
70
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
1902, de los hermanos Fausto Eduardo Agosti, emigrante en Cuba, y Virginia20
emplazados a la entrada de su panteón en la necrópolis de El Salvador de
Oviedo.
Otro recurso destinado a la exaltación de la individualidad lo constituye
la representación de los escudos que acreditaban sus títulos nobiliarios obte­
nidos por su labor tanto en España como en América o producto de los matri­
monios con la nobleza asturiana. Este es el caso del panteón de los marque­
ses de Argüelles, donde se esculpió el escudo con las armas de Bernaldo de
Quirós.
La iconografía religiosa y alusiva a la muerte fue la más demandada para
complementar el monumento funerario, pues estas imágenes expresaban la
relación del hombre con la muerte y la religiosidad decimonónica que consi­
deraba el óbito como un tránsito hacia el Paraíso, alejado del contenido maca­
bro y del mensaje terrorífico de épocas anteriores. Por ello, priman en el
monumento funerario las alusiones al viaje al más allá, al sueño, como en las
esculturas yacentes del interior del panteón de Concepción Heres en Grado,
realizadas por Juan Cristóbal, o aquellas que hacen referencia a la vida trun­
cada sin otro presagio. Junto a éstas, el dolor por la ausencia del otro, por la
muerte del ser querido, queda reducido a figuras que custodian los enterra­
mientos, mandan guardar silencio o demuestran su pesar. Las antorchas, las
llamas encendidas, los búhos, las coronas, las columnas clásicas con sus urnas
y las imágenes de ángeles, son los verdaderos protagonistas de la iconografía
funeraria del cementerio contemporáneo europeo o al menos de la cultura
mediterránea, y por tanto, la demanda de estos modelos por parte de la clien­
tela indiana no se diferencia de cualquier otra que comparte sus avenidas y
parcelas en el recinto funerario.
Entre los numerosos ejemplos existentes podemos resaltar el monumen­
to funerario de la familia Menéndez Valdés en La Carriona, enterramiento
cuyo proyecto arquitectónico, siguiendo el Historicismo medieval, fue reali­
zado por Manuel del Busto, y en el que destaca la estatua de un ángel obra del
escultor Ángel Arias Falcón. Precisamente los ángeles, seres capaces de tran­
sitar ambos mundos, custodiar sepulturas, acompañar a los muertos y servir­
les de guías, aparecen en gran parte de los monumentos funerarios de nues­
tros cementerios y por ende en aquellos construidos por emigrantes. En la
necrópolis avilesina de La Carriona un ángel con corona y cáliz remata el
enterramiento del marqués de Teverga; figuración que también aparece en los
sepulcros de la familia Álvarez de la Campa y Galán, y en los de Manuel,
Antonio y Ramón Fernández Valdés, éste último obra del arquitecto Manuel
del Busto y del escultor Ángel Arias Falcón. El enterramiento en Ribadesella
20 El C arbayón .
"Artistas ovetenses. D. Braulio Álvarez Muñiz". O viedo, 13 de m ayo de 1903.
A R TE Y A RQ U ITE C TU R A FUN ERA RIA DE LOS EM IG R A N TES A A M É R IC A EN A ST U R IA S
7J
del emigrante a Cuba Manuel Martínez, está rematado por un ángel que arro­
ja pétalos sobre el sepulcro, obra del escultor Arévalo. Tomando como mode­
lo la tumba de Luici Catti -em plazada en la necrópolis de Milán y obra de G.
Monti en la que proyectó un relieve con dos ángeles uno orando y el otro arro­
jando flores-, se realizaron los enterramientos de Manuel Montes Ruidíaz, en
el cementerio de Colunga; el de José Benito Sánchez-Santa Eulalia, en el de
Boal fechado en 1929, y el de Félix Suárez Infanzón Méndez, en el campo
santo de Navia, obra del marmolista ovetense Ramón Martínez. Tres ángeles
rematan el panteón de Mateo Rodríguez en Boal, dos de ellos con los atribu­
tos que simbolizan la Fe y la Esperanza, realizados en el taller de Sandónigas
en Mondoñedo en 1929. Finalmente, destacar el ángel situado a la entrada del
panteón de Concepción Heres, obra de Juan Cristóbal, titulada La Noche, que
data de 1922 y adquirida después para la capilla.
A estas propuestas se suman otras representaciones religiosas. Así se pro­
ducen figuraciones de la Fe como la que preside el frente de la tumba de Félix
Fernández Avello, en el campo santo de Cadavedo, realizada por Ibargüen en
la década de los 30 de la pasada centuria. Otro ejemplo distinto lo constituye
el sepulcro de la familia Ochoa en Puerto de Vega sobre cuya losa se dispuso
la escultura de un monje. Los autores fueron los escultores vascos Serafín
Basterra y Vicente Larrea, quienes reprodujeron en mármol en 1899 el monje
que pintó en el lienzo de tema histórico “Doña Juana la Loca” Francisco
Pradilla y Ortiz en 1877.
Queda patente pues que los emigrantes, desde una posición económica
holgada, prepararon con celo sus últimas moradas, destacadas obras artísticas
que custodian las otras ciudades, las de la muerte.
72
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
C e m e n te r io p a r r o q u ia l d e B a rro , N ie m b ro y B alm ori. R e a liz a d o en 1 8 0 7 p o r lo s m a e s tr o s d e
o b r a s Ju an S o m o a n o G a lg u e ra y J o se p G a lg u era , a n ex io n a d o a lo s m u ro s d e l tem p lo , tra s e l
a p o r te d e c a p ita l d e P e d ro C u é G a rcía , e m ig ra n te en L im a
C e m e n te rio p a r r o q u ia l d e H o n to ria , V illah orm es y C a rd o so . C o n stru cció n r e a liz a d a en 1 9 0 8
p o r J u lio M a Z a p a ta , p re se n ta n d o unas tra z a s m uy c u id a d a s con e s p e c ia l a te n c ió n a la
e n tra d a a l re c in to y a l p a n te ó n d e lo s m a rq u e se s d e A r g u e lle s
A R TE Y A R Q U ITE C TU R A FUN ERA RIA DE LOS EM IG RAN TES A A M É R IC A EN A ST U R IA S
73
C e m e n te r io d e Viñón en C a b ra n es. C o n stru id o en 1911 p o r e l a p o r te v e c in a l y d e lo s
e m ig ra n te s d e l lu gar, en tre q u ien es d e s ta c ó M a n u el L a g a r M a r tín e z q u e d o n ó e l s o la r
p a r a e l re cin to
&
P a n teó n d e G a b in o A lv a r e z situ a d o en su fin c a c o n o cid a co m o L a C a so n a en S o m a o (P ra via ).
O b ra re a liz a d a p o r e l a rq u ite c to d io c e sa n o E m ilio F e rn á n d ez P eñ a e n tre 1 9 0 9 y 1 9 1 0
74
CA RM EN BERM EJO LO REN ZO
P a n teó n d e C o n c e p c ió n H e re s en e l cem en terio d e G ra d o . O b ra r e a liz a d a en la d é c a d a d e
lo s 2 0 d e l sig lo X X p o r A n se lm o A re n illa s y L uis Vega, y uno d e lo s p a n te o n e s d e m a y o r e s
d im e n sio n e s d e la a rq u ite c tu ra fu n e r a r ia a stu ria n a
B u sto d e l e m ig ra n te F a u sto E d u a rd o A g o sti, r e a liz a d o p o r B ra u lio A lv a r e z M u ñ iz en 1902.
L a o b r a se en cu en tra em p la za d a , ju n to con e l re tra to d e su h erm a n a V irgin ia, en lo s
c o s ta d o s d e l a c c e s o a l p a n teó n f a m ilia r en e l ce m e n te rio d e E l S a lv a d o r d e O v ie d o
A R TE Y A R Q U ITE C TU R A FUN ERA RIA DE LOS EM IG RAN TES A A M É R IC A EN A STU RIA S
75
P a n teó n d e R a m ó n G a r c ía en e l ce m e n te rio d e L u arca. L a o b r a re a liz a d a p o r J u lio G a lá n
h a c ia 1 9 2 0 e s una m a g n ífic a co n stru cció n que, sig u ie n d o la s a p o r ta c io n e s d e l M o d e rn ism o ,
"uawrjii
s e a d a p ta a l e s p a c io a te r ra za d o d e l c e m e n te rio d e L u a rc a
E n te rra m ie n to d e la f a m ilia O ch o a en P u e rto d e Vega. S o b re e l se p u lc r o d e s ta c a e l tra b a jo
r e a liz a d o p o r lo s e s c u lto r e s b ilb a ín o s S erafín B a ste rra y V icen te L a rre a y q u e d a ta d e 1 8 9 9
LEMAS HERÁLDICOS ASTURIANOS
ELVIRO MARTÍNEZ
Primero se dijo fijodalgo o fidalgo; después hijodalgo o hidalgo y era
tanto como "noble, castizo y de antigüedad de linaje"1. Una muy antigua refe­
rencia a la nobleza como estamento la encontramos en don Juan Manuel;
refiere que "los caballeros son para defender et defienden a los otros et los
otros deben pechar et mantener a ellos". El arcipreste de Hita, agudo, punti­
lloso y socarrón, pone en tela de juicio tal aseveración y apostilla que más
prestos estaban para recibir mercedes que para acudir a la lid.
El número mayor de hidalgos correspondía a las regiones del norte de
España y lugares había de Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa en que
todos sus vecinos pretendían gozar del fuero de hijosdalgo.
Espigamos, para el caso de Asturias, algunos testimonios:
"El número de las familias nobles de Asturias excedió casi en todas las épo­
cas a las demás provincias de España. En el censo que se hizo en tiempo de
Felipe II, al finalizar el siglo XVI para la distribución del donativo de ocho
millones, se calculó en más de cuarenta y cinco mil el número de hijosdalgos."2
No cambia la situación en el siglo XVII:
"Ay tan pocos labradores pecheros en Asturias que de más de sesenta mil
vecinos que tendrá el Principado no serán los tres mil labradores; todos los
demás son caballeros hijos de algo de solar conocido y no de privilegio."3
Al tiempo que confirma los datos anteriores, este nuevo texto sexcentista evoca argumentos de índole histórica para pregonar la inmemorial nobleza
de los asturianos:
1 C O B A R R U V IA S, S., T esoro de la lengua castellan a o española, Madrid 1979,
2 SA N G R A D O R Y VÍTO RES, M., H istoria de la A dm inistración d e Ju sticia en
A sturias, O viedo 1879, p. 214.
Nacional (B N ), ms. 11452, f. 82r.
3 B iblioteca
p. 591.
el P rin cipado de
ELV IRO M ARTÍNEZ
78
"Casi todos los naturales de Asturias son hijosdalgo, caballeros de casas
solariegas, los primeros de nuestra España, y esto está claro que en Asturias fue
la restauración de España, en Covadonga, y que según sus proe£as y echos, la
daban los Reies en señal de ellos para su nobleza, señales de armas en escudos,
que significan los que ellos traían embragados quando peleaban y defendiendo
la Santa fe, volviendo por el honor de España y los heredaban en la corta tierra
de Asturias, a do oy se conserban más que en ninguna nación de España, aunque
están muy acabadas in totum algunas y las más son pobres y sobre todo de la
memoria de sus antiguos hechos."4
Aunque hidalgos solariegos o de linaje y cristianos viejos, en el fondo
nuestros mayores ejercieron más de hidalgos de gotera, porque su condición
de tales no iba más allá de los padrones de hidalguía o de los límites del lugar
de residencia. Gozaron, empero, de los privilegios del estado noble, que eran
de varios géneros: ante todo, la inmunidad de tributos y de toda prestación
personal o real. Esta exención tributaria, que era el más claro distintivo de la
hidalguía, resultó muy disminuida durante el siglo XVII con el incremento de
los impuestos indirectos y con otros medios que la monarquía ideó para hacer
contribuir, a veces muy pesadamente, a los nobles.
Más que los privilegios, algunos de gran valor, las exenciones o el perso­
nal provecho, a esta parcela secundaria de la nobleza preocupaba el honor y
la consideración social. "Honra y provecho no cabe en un saco", leemos en
Cobarruvias. Por estos valores nuestros hidalgos estaban dispuestos a todos
los sacrificios.
Desde fechas muy tempranas, algunas familias hidalgas de Asturias,
celosas siempre de su identidad, pregonaron la calidad de su estirpe por medio
de lemas o divisas. Se trata de una palabra, una frase o una breve sentencia
que insertaban en una banderola o listón ondeante, al pie de las armas. De esta
manera lo definía el marqués de Avilés: "Divisa se dice generalmente en el
blasón a las cifras, empresas, caracteres y epígrafes de pocas palabras que por
alusión con los nombres de las personas, o por figuras, hacen conocer la
nobleza, las partes o los empleos que las distinguen"5.
Para los tratadistas clásicos, las divisas o lemas se componen de figuras
(cuerpo) y de palabras (alma). Llámase perfecta a la que consta de cuerpo y
4 B N , ms. 11457, f. 58v.
5 A V IL É S, M ., C ien cia h eróyca
reducida a las leyes h erá ld ica s d e l blasón , T. II, Madrid 1780,
p. 145. Sebastián de Cobarruvias acoge el término en su Tesoro con esta significación: "La señal
que el caballero trae para ser conocido, por la qual se divide y se diferencia de los demás". Más
adelante dice: "De aquí entiendo nacieron las armas de los escudos, porque a tanto que hazían
alguna hazaña en armas la trayan blanca los soldados. Las naves y las galeras acostumbraron a
traer en lo alto de la popa alguna divisa y agora también la traen y toman el nombre della".
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
79
alma; imperfecta la que sólo se compone de uno de estos dos elementos6.
Constituyen uno de los ornamentos exteriores del escudo y se debe colocar
debajo del blasón. Cuando solamente es leyenda, puede figurar también en la
cimera7. Se estima incorrecto acoplarla alrededor del blasón, lo que es fre­
cuente en Asturias.
Como el grito de guerra, la divisa fue en un principio personal, para con­
vertirse luego en hereditaria. O como dice el marqués de Avilés: "la divisa no
es como las armas de familia, que se continúan de padres a hijos, por ser
designio de cada particular, a quien son apropiadas, según las diversas oca­
siones y los diferentes reencuentros, de donde vino que una propia persona
puede tener muchas a un mismo tiempo, o en diversos, habiendo algunos tamo
bién que han tomado letras por divisa" . La heráldica acepta el uso, aunque
considera más académico estimarlas como correspondientes a un solo indivi­
duo del linaje9.
Por lo general las divisas expresan un sentimiento elevado, un orgullo de
familia o simplemente una alusión a las armas de la estirpe que representa. El
P. Menestrier, en su memorable Arte del blasón o pruebas verdaderas del
mismo, impreso en Lyon el año de 1660, abogaba por "signos de amor, de dis­
tinción y de desafío", evocando las que se llevaban en los torneos, "puestas en
unas cintas o listones alrededor del escudo".
En los lemas asturianos, contrastan las frases sencillas con otras de sin­
gular arrogancia. No faltan las citas bíblicas ni las referencias históricas.
Precisamente, Costa Turell dice que son "más honoríficas cuando se compo­
nen por palabras históricas que nos recuerdan memorables hechos". Pero se
contradice a renglón seguido: "Una regla esencial que debe observarse en la
composición de una divisa es que su asunto debe ser tomado de lo venidero o
de lo presente y jam ás de lo pasado. Este principio está fundado sobre la pala­
bra empresa, emprender lo que no tuvo lugar en asuntos pasados"10.
Asegura el P. M enestrier que las más antiguas divisas vienen de los
tiem pos de la caballería y su uso se generaliza a partir del siglo XV.
6 C O STA TURELL, M., T ratado com pleto de la ciencia del blasón, Madrid 1858, p. 172.
7 C A D E N A S , V ., T ratado de gen ealogía, heráldica y derech o n obiliario, Madrid 1961, p.
148. Se
aparta de la general opinión: A LD A Z A V A L , P. J., Com pendio h eráldico, Pamplona 1775, p. 206.
8 AV ILÉS, M„ o. c„ p. 150.
9 PIFERRER, F., T ratado de h eráldica y blasón, Madrid 1992, p. 54; Breve com pen dio de la h erá l­
d ica o a rte d e l blasón p a ra uso de los caballeros sem in aristas d el Sem inario d e n obles d e la
C om pañía d e Jesús, V alencia 1764, p. 32; G ARCÍA CA R R A FFA , A. Y A ., E n ciclopedia h erá l­
d ica y g en ea ló gica hispano-am ericana, T. I, Madrid 1958, p. 185: "las divisas no son heredita­
rias, com o las armas de fam ilia. N o obstante, generalm ente se transfieren de padres a hijos,
teniendo éstos gran cuidado en conservarlas".
10 C O ST A TUR ELL, M., o.c., p. 175.
80
ELVIRO M ARTÍNEZ
Aparentemente, la primera divisa personal fue la adoptada por el santo rey de
Francia Luis IX, en 1234, con ocasión de su boda con Margarita, hija del
conde de Provenza, Raimundo de Berenguer.
Nunca se estimaron privilegio de la nobleza y figuran en arcos triunfales,
sepulcros, sedes de corporaciones y en frontispicios de casonas, principal­
mente de Asturias, Cantabria y País Vasco.
Para la elaboración de este apretado elenco, además de la Biblioteca
Nacional, ya reseñada, nos hemos servido de fuentes documentales del
Archivo Histórico Nacional (AHN), Real Chancillería de Valladolid (RCHV)
y de la Biblioteca del Escorial (BE). Las referencias bibliográficas corres­
ponden a las siguientes obras:
ALDAZAVAL, P. J., Compendio heráldico, Pamplona 1775.
ALONSO DE CADENAS, A. Y CADENAS, V., Heraldario español, euro­
peo y americano, 5 vols., Madrid 1991-1998.
ALÓS, F. Y DUQUE DE ESTRADA, M. D., Heráldica del concejo de Llanes,
Llanes 1896.
ATIENZA, J., Nobiliario español, Madrid 1959.
AVILES, M., Ciencia heróyca reducida a las leyes heráldicas del blasón, 2
vols., Madrid 1780.
AVILES, T., Armas y linajes de Asturias, Oviedo 1956.
BELLMUNT, O. y CANELLA, F., Asturias, 3 vols., Gijón 1895-1900.
BENITO RUANO, E., "Notas de heráldica asturiana rimada", en BIDEA,
núm. 56, Oviedo 1965, p. 118.
BERNALDO DE QUIRÓS, F., Solar de la casa de Olloniego, Gijón 1992.
CABAL, C., Alfonso II el Casto, Oviedo 1943.
CABALLERO, M., Noticias documentales y genealógicas de las Asturias de
Tineo, Tineo 1995.
CADENAS, V., Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, 4 vols.,
Madrid 1987.
CARBALLO, L. A., Linajes asturianos, Gijón 1987.
CARRERA, F., Reseña histórica de Llanes y su concejo, Llanes 1965.
CRESPO POZO, J. S., Blasones y linajes de Galicia, 4 vols., La Coruña 1997.
CHAPARRO D'ACOSTA, L., Heráldica de los apellidos canarios, 2 vols.,
Las Palmas 1979-1980.
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Anales de la nobleza de España, 5
vols., Madrid 1880-1884.
ID., Anuario de la nobleza de España, 10 vols., Madrid 1908-1917.
FERNÁNDEZ POSADA, V., Cabrales, Oviedo 1996.
FERRERO BLANCO DE QUIRÓS, M., Heráldica asturiana. Su difusión en
otras regiones de España, Oviedo 1964.
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
81
GARCÍA CARRAFFA, A. y A., Diccionario de términos del blasón, Madrid
1957.
GARCÍA LINARES, A., La torre del Valledor (Allande), Pola de Allande
1988.
GARCÍA MIJARES, M., Apuntes históricos, genealógicos y biográficos de
Lianes y sus hombres, Torrelavega 1893.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, C., Escudos de Cantabria, 6 vols., Santander
1969-1984.
LLANO, A., Bellezas de Asturias, Oviedo 1928.
MARTÍNEZ VEGA, A., Catálogo de escudos de Piloña, Oviedo 1998.
MEDEL, R., El blasón español, Barcelona 1853.
MENDEZ, Z., Los siglos de oro de Tuña, Luarca 1932.
MIER TORCIDA, J., Los Mier, 200 años en Morelia, Morelia 1978.
MIGUEL VIGIL, C., Heráldica asturiana, Oviedo 1892.
ID., Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo 1887.
MOGROBEJO, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica
y genealogía, 15 vols., Bilbao 1998-1999.
MUÑOZ ALTEA, F., Blasones y apellidos, México 1987.
ORTIZ REAL, J., La torre de Estrada, Santander 1998.
PAZ GONZÁLEZ, A., El monasterio de Santa María de Villanueva de Oseos,
Oviedo 1991.
PEDREGAL GALGUERA, V., Datos inéditos para la historia de Lianes,
Lianes 1986.
PÉREZ DE CASTRO, J. L., "Antigüedad y nobleza de las casas y apellidos
de Rico, Peláez de Villademoros, Paredes y Castrillón", en BIDEA núm.
102, Oviedo 1981, pp. 239-275.
PIFERRER, F., Nobiliario de los reinos y señoríos de España, 6 vols, y 2
apéndices, Madrid 1857-1861.
RICO-AVELLO, C., Miscelánea asturiana, Salinas 1989.
RON Y PARDO, A., La casa de Ron y sus agregadas Ibias, Quirós, Valcarce,
Caballero y otras, Lugo 1932.
SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo 1966.
TRELLES VILLADEMOROS, J. M., Asturias ilustrada, 8 vols., Madrid
1760.
TRESPALACIOS Y MIER, J. A., La nobleza del valle de Peñamellera, Gijón
1981.
VILAR Y PASCUAL, L., Diccionario histórico, genealógico y heráldico
de las fam ilias ilustres de la monarquía española, 8 vols., Madrid
1859-1866.
VILAR PRAYLA, J. J., Linajes nobles de España, Madrid 1867.
EL V IRO M ARTÍNEZ
A este son comen los de Ron.
Bordura de las armas del apellido Ron. Según Tirso de A vilés, "usaban
antiguamente los señores de esta casa una grandeza loable, y era que cada día a
la hora de comer se ponía un hombre a la puerta con una corneta y hazía señal a
todos los que quisiesen ir a comer a aquella casa, y allí se les daba de comer a
mesa tendida"; AVILÉS, T„ 148; MIGUE1 VIGIL, 80; RON Y PARDO, 14, 15
y 20; ATIENZA, 663; SARANDESES, 314 y C A DENA S, III, 102.
A la guerra.
Apellido Guerra, en Asturias; PIFERRER, V, 187; GARCÍA CARRAFFA,
94; BN, ms. 16677, núm. 25 y 18680, núm. 29.
A las aves da descanso la ribera y a mí por señora de ella.
Apellido Rivero, con vetustos solares en Llanes, O lloniego, V illaviciosa,
Colunga y Ribadesella. En el M em orial de la casa de Rivero, de Llanes, se dice
que "la familia y apellido Rivero es inmemorial en la villa y su casa más antigua
que las cercas"; AVILÉS, T„ 140; GARCÍA MIJARES, 53; PEDREGAL, 126;
FERRERO, 63; ALÓS, 174; BN, ms. 18679, núms. 11 y 75 y 18680, núm. 41.
A pesar de todos, venceremos (a los) godos.
Apellido Monasterio; ATIENZA, 544; SAR A N DESES, 240; GONZÁLEZ
ECHEGARAY, V, 138 y 143.
A pesar de todos, venceremos (a los moros).
Bordura de azur del apellido Iglesias; ATIENZA, 444; SA R A N DESES,
193; C A D EN A S, II, 893; BN, ms. 18689, núm. 2.
A quien sigue a este señor,/ se le pone todo esfuerzo/ y quita todo temor.
A pellido Omaña; PIFERRER, Apéndice, I, 78; ATIENZA, 586; SA R A N ­
DESES, 256; AHN, Estado, leg. 1610, núm. 2.
A solis ortu usque ad occasum.
Apellido Carvajal, con viejos solares en Boal y Navia. Para Flórez de
Ocáriz, "este noble linaje de Carvajal desciende de un caballero gallego llama­
do Pelayo, el cual, según lo refiere Ambrosio de Morales, le halló nombrado en
una escritura de la iglesia de Lugo, del rey don Ordoño III, en la cual se dice
com o un caballero de aquella tierra llamado Oveco, hijo de Rudesindo, se levan­
tó contra el mismo rey, apoderándose de algunos castillos; y este caballero
Pelayo acudió y deshizo los rebeldes y aprisionó a Oveco; y deste Pelayo des­
cienden los de Carvajal, Carballos y Carballidos, que es todo uno. Y era de san­
gre real, descendiente del rey D. Bermudo II de León, y de un hijo suyo por varo-
LEM AS H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
83
nía legítima"; ALD A ZA V AL, 207; GARCÍA CARRAFFA, 97; BN , ms. 18679,
núm. 39; BE, H, 11, 21.
8. Adelante Colosía con su valentía que, según es mi seguida, tras la muerte
está la vida.
A pellido Colosía, originario del lugar del mismo nombre, en la parroquia
de Panes. Alcanzam os a conocer las ruinas de la antigua casa torre. Por el expe­
diente del guardia marina Agustín de Colosía, sabemos que, en 1754, su padre
José de C olosía Mier era "dueño y señor de las casas de San Román, juez ordi­
nario por el estado noble, patrono de las iglesias de San Juan de Ciliergo, San
Pedro de Tobes...". El lema corresponde a una inscripción, debajo del escudo de
Mier, de una casona de los Colosía. Aunque con armas propias, que no registra
Sarandeses, usaron con frecuencia las del apellido Mier; GONZALEZ ECHEG A R A Y, IV, 201 y V, 123.
9. Adelante el de la Bárcena, por ser de ilustre casa.
Bordura del escudo de Bárcena, apellido del género de los toponím icos, con
antiguos solares en Cabrales, Peñamellera Alta y Baja y Piloña; SAR A N DESES,
71; FERNÁNDEZ POSADA, 164; BN, ms. 1867, núm. 21.
10. Adelante el de Mier por más valer.
A pellido Mier, con origen en el lugar de su nombre, feligresía de San Pedro
de Mier, en el concejo de Peñamellera Alta; TRESPALACIOS, 41; MIGUEL
VIGIL, 63; BELLM UNT y CANELLA, III, 423; ATIENZA, 535; GARCÍA
CARRAFFA, 93; SARANDESES, 233 y 374; MIER, 39 y 41; GONZÁLEZ
ECHEGARAY, IV, 106, 109, 117, 152 y 193-200; V, 120-121.
11. Adelante los de Mier, por el valer.
A pellido Mier; CARRERA, 132; MIER, lám. 2; M UÑOZ ALTEA, XXI.
12. Adelante los de Mier, por su valer.
A pellido Mier; MIER, 41; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 81.
13. Adelante los de Mier, que caro os cuesta.
Nueva variante; VILAR PRAYLA, 123; GARCÍA CARRAFFA, 93.
14. Adelante mi escudero que mi caballo pie halla.
Ayuntamiento de Piloña; MIGUEL VIGIL, 54; ID., A sturias monumental,
470; BELLMUNT y CANELLA, I, 379; GARCÍA CARRAFFA, 93; MARTÍNEZ
VEGA, 32-33.
g 4
E LVIRO M ARTÍN EZ
15. Adelante y seguir la virtud o morir que, según es mi seguida, tras la muer­
te está la vida.
A pellido Noriega. Evoca la versión rimada de Tirso de A vilés, 73. Cfr.
núm. 8; GONZÁLEZ ECHEGARAY, V, 205.
16. Agua, castillo y león prisionero, armas son de Caballero.
A pellido Álvarez Caballero, resultado de la unión de dos antiguos linajes
de Tineo. La familia Álvarez Cornás tenía asiento en el lugar de Francos, parro­
quia de Santa María de Francos y procedía de la vetusta casa de Cornás, con
solares en el lugar de Folgueras de Cornás y en Bárcena del Monasterio. Los del
linaje Caballero, de larga prosapia en el concejo, eran titulares "de la casa solar
de Bao, en Piedrafita, de la del Campo, en Oteda, de la Casona y Cabo de Miño
y de la de Rifierta, en Cangas"; RON Y PARDO, 216.
17. Aguiar por armas valer.
Apellido Aguiar, procedente del lugar de su nombre, en tierras "de Taboy,
tres legua de Lugo, hacia Mondoñedo, a la parte siniestra del Miño". Algunas
ramas se establecieron en la comarca de Abres; VILAR Y PASCUAL, VI, 41;
G A R C ÍA C A R R A F F A , 93; CRESPO POZO, I, 93; S A R A N D E S E S , 33;
C A D E N A S, I, 41.
18. Águila, porque subí;/ castillo y león, soy fuerte;/ cruz en quien siempre
creí,/ desde el día en que nací/ a la hora de la muerte.
Apellido León, con noble asiento en Laviana y Piloña; VILAR Y P A S­
CUAL, VIII, 410; MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, 464-465; BELLMUNT y CANELLA, I, 382 y II, 57; SARANDESES, 206; MARTÍNEZ VEGA,
40. Abundan las variantes, mas sin gran significación.
19. Al que sigue a este señor/ se le pone todo esfuerzo/ y quita todo temor.
Apellido Omaña. Cfr. núm. 6; BELLMUNT y CANELLA, II, 215.
20. Al son de este cornón comen los señores de Ron.
N ueva versión del lema de la familia Ron; BELLM UNT y C ANELLA,
III, 269.
21. Angelus Pelagio et suis victoriam.
A pellido Noriega, del lugar de su nombre, en la parroquia de los Santos
Mártires de Noriega, municipalidad de Ribadedeva. Cuenta Tirso de A vilés que
"estando un caballero de este linaje retirado en una torre con poca gente, vinie­
ron sobre él los moros, y saliendo de la torre bien armado y animando a su gente,
le apareció encima de ella un ángel con una cruz en la mano, anunciándole la
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STU R IA N O S
85
victoria"; A V ILÉS, T„ 73; TRELLES, III-III, 179; CA BA LLER O , 81;
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Anuario 1882, 138; MIGUEL VIGIL, 67;
GARCÍA CARRAFFA, 95; CADENAS, III 1249; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 198, 201, 209; 213 y 252; BN, ms. 18685, núm. 6.
22. Angelus Pelagio et suis victoriam nuntiavit.
Noriega. Completa el lema; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 199; V, 123.
23. Antes de Pelayo tuvieron uso las armas de Ayuso.
A pellido A yuso, de Oviedo; se extendió por Galicia, Castilla y Andalucía
y pasó a Indias; PIFERRER, Apéndice I, 101; ATIENZA, 205; CRESPO POZO,
I, 237; SA R A N DESES, 63; CADENAS, I, 223; M UÑOZ ALTEA, 31; BN , ms.
18677, núm. 62.
24. Audaces repelieron delante los de Mier por más valer.
Mier; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 202.
25. Aunque no soy toda de oro, so el azur está el tesoro.
A pellido Busto, de Asturias; AVILÉS, T„ 65; PIFERRER, II, 126;
SAR A N D E SE S, 83; BN, ms. 18680, núm. 38; BE, ms. 6-IV-9.
26. Ave María.
En el escudo del apellido García Sala, de Gijón; MIGUEL VIGIL, 48;
GARCÍA CARRAFFA, 97; SARANDESES, 170; C A D EN A S, II, 784. En los
flancos del apellido Jove; AVILÉS, T„ 45; PIFERRER, II, 74; MIGUEL VIGIL,
55; ATIENZA, 461; GARCÍA CARRAFFA, 98; SAR A N D ESES, 197-198;
C A D E N A S, II, 936; ALONSO DE CADENAS, V, 261; AHN, Ó rdenes
M ilitares, Alcántara, exps. 64 y 764; Archivo del conde de Revillagigedo,
Ram írez de Jove, leg. 3, núm. 3. Apellido Pulgar, de Asturias; ATIENZA, 636;
GARCÍA CARRAFFA, 98; SARANDESES, 290.
27. Ave María gratia plena.
A pellido Frera, de Colunga; MIGUEL VIGIL, 46; A TIENZA , 381;
GARCÍA C A RR A FFA, 98; SA R A N D E SE S, 158; C A D E N A S, II, 741. En los
flancos del escudo de Laso de la Vega; TRELLES, III-I, 30; SA L A Z A R Y
C A STR O , I, 614; AV ILÉS, M„ II, 211; MEDEL, 278; PIFERRER, II, 242;
G A R C ÍA C A R R A F F A , 99; GO N ZÁLEZ EC H E G A R A Y , V,
163-165.
A pellido Ramírez de Jove; MIGUEL VIGIL, 77; GARCÍA C A RR A FFA, 99;
BN , ms. 18680, núm. 133. A pellido Sánchez; PIFERRER, V, 82; M IGUEL
VIGIL, 82.
86
ELV IRO M ARTÍNEZ
28. Ayúdeme Dios y la casa de Tormaleo.
Bordura del escudo del apellido Tormaleo, en Ibias, antiguos señores del
coto de Santa Comba; SARANDESES, 344.
29. Bango fue a la guerra y peleó y a los moros venció.
Bordura del escudo del apellido Bango. Abrevia la versión rimada de Tirso
de A vilés, 38; SAR A N DESES, 69.
30. Bien vengáis que con sol is.
Apellido Solís, del lugar del mismo nombre, parroquia de Santa María de
Solís, municipio de Corvera de Asturias; AVILÉS, T., 118; FERNÁNDEZ DE
BETHENCOURT, Anuario 1881, 291; GARCÍA CARRAFFA, 102; BN , ms.
18579, núm. 14; BE, ms. 6-IV-9 y J-l-2.
31. Campillo, pues que subiste/ al campo de las doncellas,/ con razón puedes
pintar/ un lucero y dos estrellas.
Principal variante: Campillo pues que saliste/ al campo de las doncellas,/
seguro puedes pintar/ un lucero y dos estrellas. Apellido Campillo; TRELLES,
III, 19; LLANO, 41; CABAL, III; SARANDESES, 91; GONZÁLEZ ECHEGARAY, V, 184; BN, ms. 20288, núm. 20.
32. Conchas, coronas, castillo y león prisionero, armas son de Cornás y
Caballero.
En la bordura del escudo de Álvarez Caballero, de Tineo. También de
Cornás. Cfr. núm. 16; SARANDESES; 45; ALONSO DE C A D EN A S, V, 295;
BN, ms. 18678, núm. 38.
33. Conchas y castillo y león prisionero, armas son de Caballero y Riego.
A p ellid os Á lvarez Caballero y R iego, de Tineo; C A B A L L E R O , 76;
SAR A N DESES, 85.
34. Conocida valentía/ estas armas que gané,/ así las defenderé/ como noble
Lombardía.
Apellido Lombardía, de Santa Eulalia de Oseos; BELLM UNT y CANELLA, III, 372.
35. Cruz, castillo, pino y león,/ armas de Ordóñez son;/ las coronas y róeles/
armas son de antiguos reyes.
Apellido Ordóñez, del lugar de El Pino, en Aller. Según Tirso de A vilés "se
jactan de su antigüedad, que dicen descender del rey Ordoño segundo de León".
Otros tratadistas, com o Mendoza, Argote de Molina y Piferrer, los hacen des­
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
87
cender "del infante don Ordoño, hijo natural del rey don Bermudo II"; SARAND ESES, 257.
36. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea quae possidet.
A pellido Fuertes, de Cangas del Narcea. Corresponde al evangelio de San
Lucas, 11, 21; TRELLES, II-III, 54; PIFERRER, V, 145; MIGUEL VIGIL, 47;
GARCÍA CARRAFFA, 105; ATIENZA, 383; SARANDESES, 159; CADENAS,
II, 747.
37. Da descanso la ribera a las aves y a mí por señora de Llanes.
A pellido Rivero, de Llanes. Cfr. núm. 3; CARRERA, 126; SA R A N D E­
SES, 308.
38. De esta torre que miráis/ fue bastante defensora/ aquesta fuerte señora.
Apellidos Campo y Caravias, de Llanera; PIFERRER, II, 122; FERNÁNDEZ
DE BETHENCOURT, VII, 13; MIGUEL VIGIL, 29; GARCÍA CARRAFFA, 107.
39. De García arriba nadie diga.
A pellido García, en Asturias; TRELLES, II-III, 305; PIFERRER, II, 156;
MIGUEL VIGIL, 47; GARCÍA CARRAFFA, 106; FERRERO, 40; SA R A N ­
D ESES, 163; C A D E N A S, II, 775; GONZÁLEZ EC H EG A R AY , III, 135;
M UÑOZ ALTEA, 152.
40. De la fragosa montaña/ salió un valiente varón/ que se llama Castrillón,/
con muy lucida campaña/ a favorecer su ley,/ y allí ganó con su rey/ estas
armas y blasón/ que es la casa de Castrillón.
A p ellid o C astrillón, de Asturias; M IGUEL VIGIL, 34; G A R C ÍA
CARRAFFA, 106; con pequeñas variantes, PÉREZ DE CASTRO, 268.
41. De mi Desiderio godo,/ del rey Wamba sobrino,/ procede esta casa en
todo/ por línea recta y camino.
D ivisa en el timbre del escudo de los Alonso, de Asturias, con históricos
solares en Cangas de Onís, Oviedo, Cabrales, A vilés y Cangas del Narcea;
MIGUEL VIGIL, 34; GARCÍA CARRAFFA, 106; C A D E N A S, I, 91; BN , ms.
18677, núm. 10.
42. De mi Sideris godo/ del rey Wamba sobrino,/ procede esta casa en todo/
por línea recta y camino.
En la bordura de azur del apellido asturiano A lonso de Caso; PIFERRER,
IV, 143; VILAR Y PASCUAL, VI, 87; GARCÍA CARRAFFA, 107; con algu­
nas variantes: GONZÁLEZ ECHEGARAY, V, 75.
88
ELV IRO M ARTÍNEZ
43. Del cielo me vino el bien.
Apellido Caso, de Peñamellera Alta; TRESPALACIOS, 43.
44. Después de Dios, a Quirós.
A pellido Quirós; VILAR Y PASCUAL, II, 362; MIGUEL VIGIL, 24;
GARCÍA CARRAFFA, 107.
45. Después de Dios, la casa de Quirós.
En algunos casos, bordura del apellido Bernaldo de Quirós; BERNALDO
DE QUIRÓS, 38, 40 y 48; CABALLERO, 100; TRELLES, II-III, 224; VILAR
Y PASCUAL, II, 362; PIFERRER, I, 141; MEDEL, 127; MIGUEL VIGIL, 23;
ID., A sturias monumental, 483; BELLMUNT y CANELLA, III, 455; FERRERO, 10; SAR A N DESES, 295-296; GARCÍA CARRAFFA, 107; M UÑOZ
ALTEA, XXI, ALÓS, 30.
46. Después de Dios, Quirós.
A pellido Bernaldo de Quirós; BERNALDO DE QUIRÓS, 38; C A BA LLE­
RO, 146.
47. Después del Papa y del Rey es la casa de Pambley.
A pellido Sierra Pambley, de Cangas del Narcea; CABALLERO, 100; BN.,
ms. 18688, núm. 9.
48. Dichosos han sido los Muñices,/ en la fe muy felices,/ poniendo por Dios
la vida,/ en Campomanes, Peñaforada y Casorvida,/ por el Rey y por la
Ley.
Apellido Muñiz, originario del concejo de Carreño; BELLM UNT Y
CANELLA, III, 285; SARANDESES, 245.
49. Do nuevo lugar pusieron, moverle jamás podieron.
Apellido Osorio; GARCÍA CARRAFFA, 108.
50. Dominus sit mihi adjutor, et ego despician inimicos meos.
Bordura de oro del escudo del apellido Rico, del concejo de Valdés;
VILAR Y PASCUAL, IV, 425; MIGUEL VIGIL, 79; BELLM UNT y C A N E­
LLA, II, 358; ATIENZA, 654; GARCÍA CARRAFFA, 108; SAR A N DESES,
305; C A DENA S, III, 1481; RICO-A VELLO, 115.
51. El bien del cielo nos vino.
A pellido Caso y en el primer cuartel del escudo municipal de Caso. Cfr.,
núm. 43; SAR A N DESES, 103.
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STU R IA N O S
89
52. El coco te voló el pie.
En el escudo de los apellidos Carballo y Coque, de Cangas del Narcea;
AVILÉS, T„ 83; PIFERRER, Apéndice I, 213; MIGUEL VIGIL, 31 y 38; BELLMUNT y CANELLA, II, 214; GARCÍA CARRAFFA, 109; SARANDESES, 117.
53. El gótico de Alemania,/ primo del emperador,/ el águila trajo a España,/
que en campo de oro se baña,/ siendo de negro color.
A pellido Estrada; AVILÉS, T„ 70; CARBALLO, 18; CARRERA, 125;
BENITO RUANO, 117; GONZÁLEZ ECHEGARAY, V, 188; ORTIZ REAL,
10 y 57.
54. El linaje de Alonso desciende del Cid y el linaje de él de la estirpe y raíz
de Alonso.
A pellido Alonso; GARCÍA CARRAFFA, 109.
55. El moro que preso está/ y en la cadena suena/ de Villademoros era.
A pellido Villademoros, de Valdés; AVILÉS, T., 106; TRELLES, III-III,
18-19; PIFERRER, IV, 16; BELM UNT y CANELLA; II, 356; LLANO, 254;
SAR A N D E SE S, 366; PÉREZ DE CASTRO, 259.
56. El que más vale no vale tanto como Valle vale.
A pellido Valle, en Asturias; PIFERRER, II, 219; MIGUEL VIGIL, 51 y
89; ATIENZA, 747; GARCÍA CARRAFFA, 110; SAR A N D E SE S, 358 y 388;
M UÑOZ ALTEA, XXI.
57. El que sigue a este señor, se le pone todo esfuerzo y quita todo temor.
A pellido Omaña; AVILÉS, T., 81; PIFERRER, A péndice 1, 78.
58. El secreto de tu pecho/ no lo fies a tu amigo/ que, en perdiendo la amis­
tad,/ te servirá de testigo.
A pellido Hoyos, del género de los toponímicos, del lugar de su nombre,
municipio de Valdeolea, en Cantabria. Aparecen en fechas muy tempranas en
Peñamellera Baja y Alta. Sus principales casas tuvieron asiento en Panes y
Bores, Peñamellera Baja, de donde pasaron a Cabrales, Ribadedeva, Llanes y
Ponga; MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, 461; BELLM UNT y C A N E­
LLA, III, 423.
59. El solar de Valledor/ es antiguo y de gran valor,/ caballeros de este ape­
llido/ no lo echéis en olvido.
A pellido Valledor, originario de la parroquia de San Martín del Valledor,
en el concejo de Allande; BELLMUNT y CANELLA, III, 372; ATIENZA, 748;
90
ELVIRO M ARTÍNEZ
SAR A N D E SE S, 359, GARCÍA LINARES, 15; PAZ GONZÁLEZ, 66; BN , ms.
18686, núm. 14.
60. El truébano y sus abejas,/ el castaño y ramos bellos/ traen por armas los Abellos.
A pellidos Abella y Abello, de Valdés; AVILÉS, T„ 106.
61. El valiente de Cosío/ defendió estos dos castillos,/ a la orilla de estos ríos.
A pellido Cosío, de Peñamellera Alta; TRESPALACIOS, 43; BELLM UNT
y C A N E LLA , III, 423 y SA R A N D E SE S, 121, ofrecen estas variantes: El
valiente de Cosío, peleando entre estos (dos) ríos defendió los dos (estos) castillos.
62. Entre peñas y tormentos soy lanzado; jamás de vencimientos sojuzgado.
A pellido Barreda, de raigambre cántabra, con noble solar en la villa de
Llanes; GARCÍA CARRAFFA, 110; GONZÁLEZ ECHEGARAY, III, 35;
MOGROBEJO, IX, 197. MUÑOZ ALTEA, XXI, lo asigna al apellido Hoz.
63. Esta casa y pino albar/ y esta puerca con su grey/ son las armas del solar/
de la casa de Pambley.
A pellido Sierra Pambley, de Cangas del Narcea; BELLM UNT y C A N E­
LLA, II, 215; SAR A N DESES, 264; variante, 289.
64. Esta es la casa de Estrada,/ fundada sobre un peñasco,/ más antigua que
Velasco/ y al rey no le debe nada.
Apellido Estrada; MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, 287; BELLMUNT y
CANELLA, III, 353; SARANDESES, 139; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 178.
65. Esta es la casa de Pambley/ que no tiene temor ni miedo/ ni a los Cuervos
de Grado/ ni a los Flórez de Somiedo.
A pellido Sierra Pambley; CABALLERO, 100 y 146.
66. Estas armas con su grey son de la casa de Pambley.
A pellido Sierra Pambley; SARANDESES, 263.
67. Estas armas y blasón/ de Pereiras son;/ fuerte las gané/ y así las defenderé.
A pellido Pereiras, con antiguo solar en Beldedo, Grandas de Salime;
SA R A N DESES, 273.
68. Estas armas y blasón/ son de la casa de Mon;/ como fuerte las gané/ y así
las defenderé.
Orla de oro del escudo del apellido Mon; MIGUEL VIGIL, 65; BELLMUNT
y CANELLA, III, 372; RON Y PARDO, 75; GARCÍA CARRAFFA, 111.
LEM A S H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
91
69. Este es Velarde que la sierpe mató y con la infanta casó.
A pellido Velarde, de Santillana del Mar, en Cantabria, señores de las casas
de Velarde y de Rabanillo de Tagle. Entroncó en Asturias por matrimonio de
Pedro de Velarde con Juana María de Prada, señora de la casa de Prada, en
Proaza; PIFERRER, VI, 225; GARCÍA CARRAFFA, 111.
70. Este pino fuerte alvar/ y esta puerca con su grey/ son las armas del solar/
de la casa de Pambley.
A pellido Sierra Pambley. Cfr. núms. 63, 65 y 66; CABALLERO, 102 y
146. El mismo autor ofrece tres versiones distintas.
71. Et suis victoriam.
A pellido Noriega. Cfr. núms. 21 y 22; MIGUEL VIGIL, 67; GARCÍA
CARRAFFA, 112.
72. Evia, en cuya vía,/ los que en tal vía fueron/ pelearon y vencieron,/ y vol­
vieron aquel día.
A pellido Hevia; AVILÉS, T„ 96; SAR A N DESES, 188.
73. Facta, non verba.
A pellido Trespalacios, de A lies, Peñamellera Alta; SAR A N D E SE S, 348.
74. Fernández de Cabo son ellos mismos su blasón.
Apellido Fernández de Cabo, de Riosa; BELLMUNT y CANELLA, III, 285.
75. Franco por el rey, libre por su ley.
M unicipio de El Franco; BELLMUNT y CANELLA, III, 209.
76. Godos a pelear, de todos venceremos.
En algunos linajes asturianos de apellido Fernández; GARCÍA CARRAFFA,
117.
77. Hoc signo tuetur pius; hoc signo vincitur inimicus.
OrJa del escudo de Asturias. La leyenda aparece por primera vez en la cruz
de los A ngeles (808), donada por A lfonso II a la catedral de Oviedo; TRELLES,
I, 533; PIFERRER, II, 167; MIGUEL VIGIL, 20; ID., A sturias monumental,
183; GARCÍA CARRAFFA, 118.
78. Hoc signo vinces.
A pellido Peláez; CABALLERO, 81; RON Y PARDO, 168; MÉNDEZ, 61;
BN, ms. 18^88, núm. 26.
92
ELVIRO M ARTÍNEZ
79. I.H.S.
Apellido Belderraín, titulares del coto de la Vegiña, en la actual parroquia
de Santa María de la Roda, municipio de Tapia de Casariego; GUERRA, 61;
GARCÍA CARRAFFA, 120.
80. Ibias, Ibias, Dios me ayude.
Bordura del escudo del apellido Ibias, señores de la casa torre y coto de
Marentes, con vetustos solares en Cuantas y Cecos; BELLM UNT y CANELLA,
III, 372 y 400; RON Y PARDO, 106; SARANDESES, 192.
81. In hoc signo vinces.
Apellido Noriega; GARCÍA CARRAFFA, 120; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 180. También usada com o divisa por la familia Creus, de Cataluña,
según PIFERRER, II, 198.
82. In motu lumine.
En la bordura de gules del apellido Polo; PIFERRER, V, 120; C A D EN A S,
III, 1420; M UÑOZ ALTEA, 309. El ovetense Juan Luis Polo pasó a M éxico y
casó, en 1740, con Nicolasa María Dorantes Ledesma, natural de San Antonio
del Río, en la jurisdicción de San Jerónimo Aculco. Ambos son tronco de una
distinguida familia, a la que perteneció el coronel José Rafael Polo Díaz de la
V ega (1781-1814), padre de José Felipe Polo Legorreta, fundador, en 10 de
mayo de 1852, del pueblo de Polotitlán, en el estado de M éxico. Como leem os
en las M em orias de Guillermo Prieto, "lo que era un paraje de arrieros se con­
virtió pronto en un pueblo lleno de gente feliz y laboriosa". El 21 de octubre de
1878 fue elevada su cabecera a la categoría de villa con el nombre de Polotitlán
de la Ilustración; GONZÁLEZ POLO, J. F., Polotitlán de la Ilustración, en el
Estado de México, M éxico 1971.
83. Las ramas de mi blasón,/ en quien confío muy de veras,/ por merced del
cielo son/ la cruz y cinco veneras.
Apellido Bolaño; CRESPO POZO, I, 377. Hace referencia a la leyenda de
la aparición de la cruz colorada, con cinco veneras cuando un infante, hermano
de la reina Loba, iba a dar muerte a una doncella y a dos discípulos de Santiago.
84. Las olas, perro y laurel,/ so la torre que aquí vedes,/ son las armas de
Paredes/ y aqueste oso cruel,/ en campo rojo ponedes.
Apellido Paredes, de Valdés; AVILÉS, T„ 106; PÉREZ DE CASTRO, 264.
85. Lo ilustre de los Mirandas publica aqueste blasón.
Apellido Miranda, en Asturias; GARCÍA CARRAFFA, 124.
LEM AS H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
93
86. Los de Ron siempre comen a este son.
A pellido Ron. Cfr. núms. 1 y 20; RON Y PARDO, 18.
87. Los galanes y doncellas/ que bailan en este espacio/ son las armas de
Palacio.
A pellido Palacio; AVILÉS, T„ 103; SAR A N DESES, 262.
88. Los García de Vega/ del infante don Pelayo/ hemos sido servidores,/ con
ánimo muy crecido/ de la fe defensores.
Apellido García de Vega, de Vega, Aller; BELLM UNT y CANELLA, III,
415.
89. Los Varelas y Bermúdez,/ Ulloas y Villalobos,/ tan antiguos en Galicia,/
como en Castilla los godos.
Apellidos Varela y Bermúdez, de ascendencia gallega, con solar en Cangas
de Onís; BELLM UNT y CANELLA, III, 415; SAR A N DESES, 360. Otros dicen
en su divisa: Los Varelas muy nombrados/ tienen por fama y blasón/ ser parien­
tes muy cercanos/ de los reyes de Aragón; CRESPO POZO, IV, 497.
90. Luz van dando.
Apellido Bedia; GUERRA, 239; GARCÍA CARRAFFA, 125.
91. Mi gente tiene esta ley, fiel al amigo y al rey.
A pellido Campoamor, con histórico solar en Navia; RCHV, H ijosdalgos,
leg. 950, núm. 42.
92. Minima urbium, maxima sedium.
En la bordura de oro del escudo municipal de Cangas de Onís.
93. Nada hay que más despierte que velar sobre la muerte.
Bordura del apellido Mestas; ATIENZA, 534; SA R A N DESES, 232.
94. Nembraros eis de mí, a pesar de vos.
En las armas del apellido Nembra, de Aller; CASCALES, 322 y 389;
MIGUEL VIGIL, 66; GARCÍA CARRAFFA, 129; ATIENZA, 570. Bordura del
cuarto cuartel del escudo municipal de Aller. Apellido Castañón; CASCALES,
389; GARCÍA CARRAFFA, 129; C ADENAS, I, 469.
95. No hay cosa que más despierte que dormir sobre la muerte.
A pellidos Hoyos y Mestas. Cfr. núm. 93; ATIENZA, 534; SA R A N DESES,
232.
94
ELV IRO M ARTÍNEZ
96. No hay cosa que más despierte que el vivir sobre la muerte.
A pellido Hoyos; TRESPALACIOS, 43; MIGUEL VIGIL, A sturias
monumental, 462; BELLM UNT y CANELLA, III, 423; GONZÁLEZ ECHEG A R A Y, IV, 197. SARANDESES, 185, lo asigna al apellido Guerra.
97. Noble sois de la montaña, no lo pongáis en olvido.
Apellido Cueto; FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Anuario 1881, 282;
GARCÍA CARRAFFA, 129-130; ATIENZA, 327.
98. Noble Villa Abrille.
Apellido Villabrille; ATIENZA, 759; SARANDESES, 365; MOGROBEJO,
IX, 136.
99. Non nobis, Domine, sed nomine tuo da gloriam.
Bordura del apellido Bárcena; FERNÁNDEZ PO SAD A , 164.
100. Non sunt reges ante nos.
Antiguo lema del municipio de Piloña; BELLM UNT y CANELLA, I,
379; MARTÍNEZ VEGA, 32.
101. Oh cuan bien lo hizo Bellido con su espada en la mano.
Escudo de Páramo de la Focella; bordura del segundo cuartel del blasón
municipal de Teverga; AVILÉS, T., 144; MIGUEL VIGIL 70; ID., A sturias
monumental, 565; BELLMUNT y CANELLA, III, 311; GARCÍA CARRAFFA,
132; ATIENZA, 532; SARANDESES, 231 y 265; C A D EN A S, III, 1354.
102. Omnia vincit virtus.
Apellido Merás, con muy documentados solares en Valdés y Tineo; CABA­
LLERO, 77; PIFERRER, IV, 76; MIGUEL VIGIL, 63; GARCÍA CARRAFFA, 133.
103. Ovantes cruce Pelagii.
A pellido Guanes, de Llanes; CADENAS, II, 844; ALÓS, 50, 96 y 112.
104. Pandi urbem ex inde dico Pando ergo.
D ivisa del apellido Pando; GARCÍA CARRAFFA, 134.
105. Pando dico ego, Pandi urbem ex inde.
A pellido Pando; SARANDESES, 265.
106. Per ignem et aquam palmam reportavit.
En la bordura del escudo del apellido Doriga, de Salas; CABALLERO, 55.
LEM AS H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
95
107. Per ignem et aquam reportavit.
A pellido Doriga; MIGUEL VIGIL, 42; GARCÍA CARRAFFA, 135.
108. Perseguidos, mas no vencidos.
A p ellid o O sorio; G A R C ÍA C A R R A FFA , 135; B N , m s. 18680, núm e­
ro 11.
109. Por ganar el puente, me puse a la muerte.
A pellido Puente; GARCÍA CARRAFFA, 136.
110. Por mi fe moriré.
A p ellid o R ico, de V aldés; MIGUEL VIGIL, 79; BE LL M U N T y
C A N E L L A , II, 358; G ARCÍA C A R R A FFA , 136; R IC O -A V EL LO , 115.
A pellido Calderón; VILAR Y PA SC U AL, II, 205; M EDEL, 139; MIGUEL
VIGIL, 28.
111. Por la ley y por el rey.
Apellido Menéndez, de Entralgo, Laviana; BELLMUNT y CANELLA, II, 57.
112. Por mi rey y por mi fe o morirá o vencerá.
Apellido Buerdo; ATIENZA, 266; SARANDESES, 80; CADENAS, I, 381.
113. Por pasar la puente, me puse a la muerte.
A pellido Puente. Cfr. núm. 109; GARCÍA CARRAFFA, 136.
114. Pro lege et rege si morimur vivimus.
A pellido Heredia, originario del lugar de su nombre, municipio de
Barrundia, en la provincia de Álava, de donde pasó a Navarra y Aragón. Una
rama se estableció en Oviedo en el siglo XVI. La fachada principal del "pala­
cio de Heredia", en la plaza de la catedral, fue construida en 1774, al decir de
Manzanares, "seguramente por el maestro Manuel Reguera González, para don
Antonio de Heredia Velarde". Principal variante: Pro legem et regem si mori­
mur vivimus; VILAR Y PASCUAL, VIII, 403; ATIENZA, 432-433; SA R A N ­
DESES,
187 (error tipográfico: regem et regem); C A D E N A S, II, 865.
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Anuario 1885, 76, 86, 95, consigna: Per
legem et regem...; BN, ms. 11365.
115. Pro patria, rege ac fide, sanguinem atque divitas.
A pellido Villaverde, de Castropol; MIGUEL VIGIL, 94; GARCÍA
CARRAFFA, 139; ATIENZA, 765; SARANDESES, 373; CADENAS, IV,
1863; MOGROBEJO, XI, 10.
96
ELVIRO M ARTÍNEZ
116. Puente, pino y perro son armas de Cañedo.
A pellid o Cañedo, del lugar de su nombre, parroquia de San Martín de
Pereda, Grado, con casas solares en Agüera y La Mata, en Grado; Oviñana,
en Belm onte de Miranda; Grullos y Santa Cruz de Llanera; SA R A N D E SES, 96.
117. Quien bien vela Vela.
A p ellid o V ela, de larga raigambre en Llanes; F E R N Á N D E Z DE
BE TH E N C O U R T , A n uario
1885, 299; G A R C ÍA C A R R A F F A ,
140;
C A D E N A S, IV, 1789; M UÑOZ ALTEA, 372.
118. Quien no procura subir, vive para no vivir.
A pellido V igil de Quiñones, de Santa Eulalia de V igil, en Siero;
A TIENZA , 758; C A D E N A S, IV, 1811. Con parecidas connotaciones el ape­
llido Cubillas: Quien no se esfuerza en subir, vivirá para morir; M UÑO Z
A LTEA, XXI.
119. Quien quiso quitar el oro/ a las armas de Cobián,/ pagan las costas,/ por­
que no se las perdonarán.
A pellido Cobián, con antiguos solares en Villaviciosa, Colunga y Piloña;
MIGUEL VIGIL, 39; GARCÍA CARRAFFA, 141.
120. Quien siguiere al señor, tendrá esfuerzo y se le quitará todo temor.
Apellido Omaña. Cfr. núms. 6, 19 y 57; CARBALLO, 43; ATIENZA,
586; SAR A N DESES, 256.
121. S.E.M.Q.S.
Apellido Trelles. Siglas del núm. 123; VILAR Y PASCUAL, II, 440;
MIGUEL VIGIL, 87; GARCÍA CARRAFFA, 146.
122. Si dices que aquestas armas,/ insignes, reales son,/ bien dices, pero a
Palacio/ se las dió el rey de Aragón.
Apellido Palacio; MIGUEL VIGIL, A sturias monumental, 455; BELLM UNT Y CANELLA, III, 304; SARANDESES, 262.
123. Si ergo me queritis, sinite hos abire.
Apellido Trelles. Corresponde al versículo 18, 8 del evangelio de San
Juan; TRELLES, II, 190-191 y III-II, 45; PIFERRER, IV, 77; AVILÉS, M., II,
299; VILAR Y PASCUAL, II, 440; MIGUEL VIGIL, 87; BELLM UNT Y
CANELLA, III, 229; GARCÍA CARRAFFA, 146; BENITO RUANO, 118;
SAR A N DESES, 347.
LEM AS H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
97
124. Si no soy toda de oro, en lo azur tengo el tesoro.
A pellido Busto. Cfr. núm. 25; ATIENZA, 269; SA R A N DESES, 82;
C A D E N A S, I, 391; MUÑOZ ALTEA, 65.
125. Sin recelo dormirás, pues que yo velo.
A pellido Bayón; MIGUEL VIGIL, 23; GARCÍA CARRAFFA, 147;
ATIENZA, 232.
126. Sin recelo dormirás, pues yo te velo.
Apellido Bayón; AVILÉS, T„ 113; SARANDESES, 73; CADENAS, I, 286.
127. Sin recelo dormiré con tal pastor.
Apellido Bayón; SARANDESES, 73; CADENA S, I, 286.
128. Sin temor dormiré con tal pastor.
Apellido Bayón; AVILÉS, T„ 113; MIGUEL VIGIL, 23; GARCÍA
CARRAFFA, 147; CADENAS, I, 286.
129. Sirviendo al rey en la guerra, he ganado esta bandera.
Apellido Bárcena, de Cabrales; FERNÁNDEZ PO SAD A , 164; BN, ms.
18677, núm. 19.
130. Suficit una fides.
En la bordura de gules del escudo del apellido Cornellana; MIGUEL
VIGIL, 38; GARCÍA CARRAFFA, 148.
131. Tan fuerte como valiente y leal es Cortés.
A pellido Cortés, de Parres y Cangas de Onís; SAR A N D E SE S, 121.
132. Una buena muerte honra toda la vida.
Condado de Revillagigedo; GARCÍA CARRAFFA, 151.
133. Una buena muerte honra toda una vida.
A pellido V illa; ATIENZA, 759; SA R A N D E SE S, 365; C A D E N A S, IV,
1817; M OGROBEJO, IX, 131 localiza amplias variantes fuera de Asturias.
134. Valer o morir.
Apellido Teleña, de Cangas de Onís; MIGUEL VIGIL, 85; GARCÍA
CARRAFFA, 152; ATIENZA, 717; SARANDESES, 349 consigna: Vivir o
morir. A pellido Valero: MUÑOZ ALTEA, XXI.
ELVIRO M ARTÍNEZ
98
135. Valer o morir, porque quien no se esfuerza por subir, vive para morir.
A pellido Teleña; AVILÉS, T„ 127.
136. Velarde el que la sierpe mató con la infanta se casó.
A pellido Velarde. Cfr. núm. 69; BELLMUNT y CANELLA, III, 158;
CA D EN A S, IV, 1790; MUÑOZ ALTEA, XXI.
137. Velarde que la sierpe mató con la infanta casó.
Apellido Velarde; GARCÍA CARRAFFA, 152.
138. Velarde que la sierpe mató con la infanta se casó.
A pellido Velarde; MIGUEL VIGIL, 91; BELLM UNT y CANELLA, III,
372; GARCÍA CARRAFFA, 152; SARANDESES, 362; GONZÁLEZ ECHEGARAY, IV, 67.
139. Vélate Bayona que en Campo-manes sola.
Apellido Bayón. Cfr. núms. 125-128; AVILÉS, T„ 113; MIGUEL VIGIL,
23; GARCÍA CARRAFFA, 153; SARANDESES, 73; C A D E N A S, I, 286.
140. Villa-Amil abante con esta cruz delante.
A pellido Villamil; GARCÍA CARRAFFA, 154.
141. Villamil avante con esta cruz delante.
En la bordura de plata del escudo del apellido Villamil; en el tercer cuar­
tel del escudo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego; PIFERRER, IV, 79 y
V, 212; VILAR Y PASCUAL, VII, 441 y 446; MIGUEL VIGIL, 93; BELL­
M UNT y CANELLA, III, 230; GARCÍA CARRAFFA, 154; ATIENZA, 762;
SA R A N DESES, 367; C ADENAS, IV, 1826; MOGROBEJO, X, 68-69.
142. Villamil avante con la cruz delante.
Apellido Villamil; BELLMUNT y CANELLA, III, 232; CADENAS, IV, 1826.
143. Vindica Domine causam tuam.
En la bordura del escudo del apellido Alas; AVILÉS, T., 32; TRELLES, III,
242; MIGUEL VIGIL, 14; BELLMUNT y CANELLA, I, 248; GARCÍA
CARRAFFA, 154; FERRERO, 64; CADENAS, I, 55. A pellido asturiano
Conlledo; MIGUEL VIGIL, 38; GARCÍA CARRAFFA, 154; CADENAS, I, 526.
144. Virtus et fortitudo vere nobilitas est.
En la bordura del escudo del apellido Malleza; MIGUEL VIGIL, 61;
GARCÍA CARRAFFA, 155; CADENAS, III, 1075.
LEM AS H ERÁ LD ICOS A STURIA N OS
99
145. Virtus omnia vincit.
A pellido Merás. Cfr. núm. 102; CADENAS, III, 1141.
146. Vox clamanti in deserto.
A pellido Valentín; GARCÍA CARRAFFA, 156; C A D EN A S, IV, 1768.
147. Yo soy la casa de Buergo,/ fundada en esta montaña,/ soy tan antiguo
como España./ De estas casas descendieron/ capitanes que vencieron/
las batallas de Gijón.
A pellido Buergo, con solares en Ribadesella y Llanes; CARRERA, 132;
ALÓS, 104 lo asigna a Cuervo.
148. Yo soy la casa de Estrada,/ fundada en este peñasco,/ más antigua en la
montaña/ que la casa de Velasco.
A pellido Estrada. Cfr. núm. 64; MIGUEL VIGIL, A sturias monumental,
288; ORTIZ REAL, 11.
149. Yo soy la casa de Estrada,/ fundada en este peñasco,/ más antigua que
Velasco/ y al rey no le debe nada.
Apellido Estrada; MUÑOZ ALTEA, XXI; ORTIZ REAL, 11 y 56-57.
EL TESTAMENTO DEL OBISPO FRAY DIEGO DE HEVIA
Y VALDÉS Y SU ACTIVIDAD COMO MECENAS
ARTÍSTICO EN NUEVA ESPAÑA
YAYOI KAWAMURA KAWAMURA
I. Introducción: precisión biográfica de fray Diego de Hevia
La figura de fray Diego de Hevia y Valdés (Oviedo?, 1588-Oaxaca,
Méjico, 1656) está estudiada en cuanto persona vinculada con el monasterio de
San Martín Pinario donde tomó el hábito y del cual fue abad, y como funda­
dor de la cátedra de Santo Tomás en la universidad de Santiago de Compostela
y también sus facetas episcopales en Nueva España1, sin embargo, los estudios
de sus actividades como mecenas artístico aún no se han profundizado y úni­
camente hasta ahora poseíamos datos fragmentarios de las mismas. Este breve
estudio tiene por objeto dar luz pública a esa faceta del obispo en relación con
su estancia en Nueva España y aclarar algunos datos puntuales.
Respecto a la fecha de nacimiento, Pérez y Zaragoza Pascual hablan de
4 de octubre de 15982, Rey Castelao, 15893, y Ramírez de Jove y Martínez,
1588, siendo más razonable esta última, teniendo en cuenta que en 1603
tomó el hábito, y que la información procede de una fuente archivística. Por
otro lado, en su testamento del 4 de diciembre de 1656, declara tener 70
años. En cuanto al lugar de nacimiento, Prieto y Pazos le otorga el título de
1 B e l t r á n d e H e r e d ia , V ., «L os benedictinos en la Universidad de Santiago», B oletín R eal
A ca d em ia G a llega, 1926, núm. 179, pp. 263-268 y núm. 181, pp. 12-19. C a b e z a s d e L e ó n , S.,
H isto ria d e la U n iversid a d de S an tiago de C om postela, tom o III, S antiago de C om postela,
1947, pp. 139-145. Z a r a g o z a P a s c u a l , E., L o s gen era les de la O rden de San Benito, tom o IV,
S ilo s, 1982, pp. 208 y 4 7 1 -4 7 2 . Z a r a g o z a P a s c u a l , E., «Libros de gradas de los m onjes de San
Martín Pinario de S antiago de C om postela (1 5 0 2 -1 8 3 3 )» , E stu dios M in don ien ses, Ferrol, 1991,
pp. 4 7 1 -5 5 7 . M a r t ín e z , Elviro, «Fray D iego de H evia y V ald és, O bispo de Durango y de
O axaca en N u eva España», B .R .I.D .E .A., n° 145, O viedo, 1995, pp. 183-203.
2 P é r e z , E., R ecu erdos h istóricos d el episcopado oaxaqueño, Oaxaca, pp. 21-23. Z a r a g o z a
P a s c u a l , E., L o s g en erales ..., tom o IV, p. 471.
3 R f.y C a s t e l a o , O ., «La Edad M oderna», Santiago. San M artín P inario, Santiago de Com postela,
1999, pp. 35-44.
102
YAYOI KAW AM U RA KAW AM U RA
hijo ilustre de Siero4, y usando como fuente a Prieto, Vigil Álvarez y la
Enciclopedia Asturiana dan correcta esta procedencia5. Efectivamente, el
apellido Hevia pertenece a una familia muy vinculada con Siero. Por otro
lado, Rodríguez y García afirma que Méndez Silva le cita en su Claro origen
de la Casa de Valdés6. Todas estas biografías parecen fundamentarse única­
mente en los apellidos del prelado, Hevia y Valdés, y desde una perspectiva
localista sierense se viene contando entre los hijos ilustres de Siero a Diego
de Hevia y Valdés.
Sin embargo, el Libro de profesiones, estudiado por Zaragoza Pascual7,
afirma que era natural de «Oviedo». Dicho libro registra a todos aquellos que
tomaron el hábito con claras anotaciones del lugar de nacimiento; a título de
ejemplo, «Bernardo Navarra, natural de Alfaro, La Rioja»; «Dionisio de
Armesto, de Chantada, Lugo»; «Pedro de la Quadrada, del valle de Salcedo,
Vizcaya»; etc., por lo que la expresión «Oviedo» la entendemos como refe­
rencia a la ciudad y no a la diócesis. Pues Zaragoza Pascual también llega a
la misma conclusión. A favor de esta tesis, tenemos una nota marginal en una
carta fechada en 1670 y adjunta a su testamento conservado en Oviedo, que
dice que sus padres están enterrados en la parroquia de San Juan el Real de
Oviedo. De ahí surge la posibilidad de que sea pilongo de dicha parroquia,
comprobación imposible por no conservar los libros de bautizados tanto en la
parroquia ovetense como la sierense.
Otro aspecto a tener en cuenta es su verdadero apellido. Según la men­
cionada anotación marginal, «El padre del señor obispo se llamava Pedro
Diaz Quintanilla, natural del qoncejo de Aller, y su madre, doña María de
Prendes, natural del qoncejo de Gozón, y señora de la cassa y torre de la
Pola, sita en dicho qoncejo». En el testamento el prelado confirma los nom­
bres de sus padres; dice ser «hijo lexítimo del lizenciado Pedro Diez de
Quintanilla y de Doña María de Hebia, mis padres». Fray Diego es conocido
por el apellido Hevia y Valdés, probable segundo apellido de la madre, tal vez,
por pertenecer a una familia de mayor rango de la nobleza asturiana que la
paterna, y casi toda la bibliografía asturiana le cita como Hevia y Valdés. Sin
embargo, el Diccionario Porrúa, que por haber sido editado en México usa­
ría otras fuentes biográficas, cita como el tercer obispo de la diócesis de
4 P rieto y P a z o s , R ., «Siero», en A sturias de F. C a n e lla y O. B el l m u n t , Gijón, 1895, tom o I, pp.
345-359.
5 V igil Á l v a r e z , F., N otas p a ra una bio-bibliografía de Siero (Asturias), Santander, 1949, p. 162.
E n ciclopedia A sturiana, Gijón, 1970-75, tom o 8, p. 113 (Cita erróneamente a Prieto Bances en
lugar de su padre Prieto y Pazos com o fuente de información).
6 R od r íg u ez y G a r c ía , F., Ensayo p a ra una galería de astu rianos ilustres, Cebú, 1893, tom o 3, p.
1.209.
7 Z a r a g o z a P a s c u a l , E., «Libros de gradas».
EL T E ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY DIEGO DE H EV IA Y V ALDÉS
103
Durango a «Francisco Diego de Quintanilla de Hevia y Valdés», presentán­
dole con el apellido paterno8. Además, según el testamento, sabemos que el
licenciado Toribio Diez Quintanilla, del apellido paterno, era uno de sus
sobrinos y estrecho colaborador del obispo, quien recibió un trato especial
como sobrino predilecto y fue nombrado albacea. Estos datos ponen en duda
su origen sierense. Siendo hijo de un padre de Aller y de una madre de Gozón,
difícilmente encontramos la razón para haber nacido en Siero. Lo que podía
ser cierto sería que su familia materna procediese de algún linaje oriundo de
dicho concejo. El error pudo haber partido de Prieto, cuyo dato fuera repeti­
do sucesivamente.
Su biografía es bastante conocida a través de varios autores9. Tomó el
hábito en San Martín Pinario el 16 de abril de 1603 junto con Isidro Merino,
también de Oviedo, según el Libro de Profesiones que se dieron en el
Monasterio de San Martín de Santiago de Compostela conservado en el archi­
vo de San Paio de Antealtares. Fue calificado de gran ingenio y muy lúcido
por el general de la orden, fray Antonio Cornejo, y tuvo una destacada carre­
ra dentro del ámbito académico y eclesiástico, puesto que fue maestro gra­
duado por Oviedo y por Santiago en teología y artes, predicador mayor de San
Claudio de León, catedrático de artes en la universidad de Oviedo (1615) y de
prima de teología en la de Santiago (1633-1639), lector de teología en Oviedo
y Salamanca, y regente de pasantes en el colegio de Eslonza en León. Tras
ocupar el cargo de abad de San Martín Pinario durante dos cuatrienios (162529 y 1633-37) y de ser definidor de la congregación de San Benito (1637-39)
y calificador de la Inquisición, pasó a tomar posesión del obispado de
Durango (1639-54) en Nueva Vizcaya y, posteriormente, de Oaxaca (16541656) en Nueva España, falleciendo en esta última ciudad en 6 de diciembre
de 1656 dejando testamento dos días antes de dicha fecha. Durante su estan­
cia en Oaxaca escribe un libro sobre las costumbres de los indios10.
Respecto a la fecha de la presentación, confirmación y toma de pose­
sión del prelado, existe cierta confusión entre los distintos biógrafos11.
8 D iccio n a rio
Porrúa. H istoria, B iografía y G eografía de M éxico, 3 vols., M éxico D. F., Editorial
Porrúa, 1964, vol. 1, p. 936.
9 Z a r a g o z a P a s c u a l , E., L o s gen erales de la Orden de San Benito, tom os III y IV , S ilos, 1979 y
1982; en especial, tom o IV , pp. 4 7 1 -4 7 2 . Z a r a g o z a P a s c u a l, E., «A badología benedictino galle­
go (siglos X V I-X IX )» , Studio m onastica, vol. 2 7 , 1985, pp. 6 9 -1 3 2 . Z a r a g o z a P a s c u a l , E.,
«Libros de gradas». B e l t r á n d e H e r e d ia , Oviedo, pp. 2 4 4 -2 5 8 . B e l t r á n d e H e r e d ia , « L os bene­
dictinos ... », op. cit., núm. 179, pp. 2 6 3 -2 6 8 . D iccion ario de la H istoria E clesiástica de España,
Madrid, 1973. A l c e d o , A ., D iccion ario geográfico h istórico de A m érica, Madrid, 1 7 8 6 -8 9 .
10 H e v ia y V a l d é s , D. de, R elación auténtica de las idolatrías, su persticion es, varias o b se rv a c io ­
nes d e los indios d e l o b ispado de Oaxaca, M é x ic o , 1 656. Z a r a g o z a P a s c u a l , L o s g en erales de...
op. cit., to m o IV . p. 4 2 8 . P é r e z , op. cit.
11 A l c e d o , A ., D iccion ario geográfico... op. cit. R o drígu ez y G a r c ía , F ., op. cit. D iccion ario de
H istoria E clesiástica ... op. cit. Z a r a g o z a P a s c u a l , Los gen erales de la ... op. cit. P ér e z , op. cit.
104
YAY O I K AW A M U RA K A W A M U RA
Consideramos que los datos que ofrece Zaragoza Pascual son generalmente
correctos, es decir; el 17 de marzo de 1639 fue presentado como obispo de
Durango por Felipe IV y posteriormente el 8 de agosto de 1639 fue confir­
mado por el Papa Urbano VIII, siendo consagrado en las Descalzas Reales de
Madrid por Juan de Palafox (Juan de Pelajes y Mendoza, según Pérez), asis­
tido de Cristóbal Pérez de Lazárraga y Mauro de Tovar, tres obispos de
América Virreinal. Tomó posesión en enero de 1640. En 1640 ya se encon­
traba en Durango, cuya diócesis la gobernó durante trece años, según Alcedo,
y fue promovido a la de Oaxaca en principios de 1654. La toma de posesión
de la nueva diócesis se produce el 14 de mayo de 1655 (febrero de 1654,
según Pérez) cumpliendo su cargo hasta su muerte que le sobrevino el 6 de
diciembre de 1656.
Fue retratado por Juan Carreño de Miranda y dicho retrato, actualmente
desaparecido, se encontraba en el convento de Santa Clara de Oviedo, según
el padre del pintor en una carta fechada el 12 de septiembre de 1640, quien
declaró ser su pariente . En efecto ambos pertenecen a la familia Prendes. El
retrato del prelado realizado por el pintor de cámara asturiano debe estar rela­
cionado con el nombramiento del obispo. Por lo que la desaparecida obra
podemos datarla entre marzo de 1639 y principios de 1640. Esto significa que
el desaparecido retrato es el primer trabajo retratístico documentado de Carreño
de Miranda, ya que los retratos conocidos del pintor asturiano son tardíos,
después de 166013.
En relación con este hecho, cabe una reflexión, en especial sobre el por­
qué de la presencia de dicho retrato en el convento ovetense de Santa Clara.
El padre del prelado se apellidaba Díaz de Quintanilla. No estaríam os
desacertados al plantear la relación de parentesco entre Alonso de Quintanilla,
contador mayor de Isabel la Católica entre 1469 y 1494, y la familia del nuevo
obispo asturiano. Alonso de Quintanilla hizo una importante donación a Santa
Clara, renovando la fábrica y realizando una fundación en beneficio de sus
padres y sus suegros14. Cabe la posibilidad de que desde entonces los
Quintanilla estuvieran ligados con este cenovio y que Diego de Hevia, al ser
nombrado obispo de Durango, le enviara su retrato. Además no podemos des­
1 SJ
12 S u á r e z d el V il la r , F ., El «P rivilegio de los Vestidos» de la casa de C arreño, O viedo, Centro
Regional de B ellas A rtes-M useo de Bellas Artes de Asturias, 1985, A péndice II. G o n z á l e z
S a n t o s , J., «Una hipótesis acerca del nacim iento de Juan Carreño de Miranda y otras notas carreñistas», Liño, 6, O viedo, 1986, pp. 33-57. Apéndice I.
13 PÉREZ SÁNCHEZ, A., Juan C arreño de M iranda. 1614-1685, A vilés, 1985.
14 F u er te A r ia s , R., A lfonso de Quintanilla. C on tador M ayor de los R eyes C atólicos, O viedo,
1909. M o r a le z M u ÑIZ, M . D. C., A lonso de Quintanilla. Un astu riano en la corte de los R eyes
C atólicos, Madrid, 1993. A l o n so , R., La arquitectura fran ciscan a en A sturias. D e la fun dación
a la d esam ortización , O viedo, 1995, pp. 56-58.
EL T E ST A M EN TO DEL O BISPO FRAY DIEGO DE HEV IA Y V ALDÉS
105
cartar la hipótesis de que la promoción a obispo en América de fray Diego
tuviera algo que ver con la condición de ser descendiente de Alonso de
Quintanilla, una figura muy influyente que apostó, al lado de Isabel la
Católica, por el viaje de Colón, que desencadenó, como sabemos, las amplias
acciones de los españoles en tierra americana. Para esta conjetura tenemos un
dato a favor. En 1674, Flórez de Ocariz en su Genealogía15 afirma como des­
cendiente colateral de Alonso de Quintanilla a Pedro Díaz de Quintanilla,
padre de fray Diego, aunque en 1909 considera erróneo ese dato Fuertes
A rias16. Entendemos más fiables los datos de 1674, por considerarlos recogi­
dos por fuentes directas o muy próximas a fray Diego de Hevia.
II. Análisis de la figura de fray Diego de Hevia como mecenas artístico
La existencia de su testamento, que vamos a analizar, era conocida y cita­
da hasta ahora por varios historiadores de modo fragmentario. Tanto Beltrán
de Heredia como Rodríguez y García, e incluso Miguel Vigil, quien debió de
leer el mismo documento que aquí se estudia, lo fechan el 14 de diciembre de
1656. Mientras tanto, Zaragoza Pascual lo data el 4 de diciembre del mismo
año. Efectivamente, el testamento conservado en el archivo del monasterio de
San Pelayo, perteneciente a la orden de San Benito, está fechado el 4 de
diciembre de 1656 en la ciudad de Antequera, valle de Oaxaca, ante el escri­
bano de número Jerónimo de Abdrete y fue transcrito a petición de Antonio
Fernández Machuca, mayordomo de la santa iglesia catedral de la misma ciu­
dad, institución heredera del obispo, el 29 de enero de 1657, fecha inmedia­
tamente posterior al acaecimiento de su muerte. Dicho testamento se trasladó
a la audiencia y chancillería de la Ciudad de México con fecha 17 de marzo
de 1672, quince años después, con la firma de tres fedatarios, Pedro del
Castillo, Nicolás del Guijo y Francisco de Ribero, todos escribanos reales. Un
año después, el 20 de marzo de 1673, el traslado llegó al monasterio de San
Martín Pinario de Santiago de Compostela, firmado por Antonio de Castro
Xaspe17, escribano de número de esta última localidad.
El documento que ahora publicamos se conserva en buen estado en el
antedicho archivo ovetense18. Se trata de una copia del que llegó al monaste­
rio compostelano trasladada posteriormente a Oviedo debido a que uno de los
15 F lórez d e O c a r iz , Y ., G en ealogía d el N uevo Reyno de G ranada, Madrid, Joseph Fernández de
Buendías, 1674, (edición fascím il, Bogotá, 1955).
16 F u er tes A r ia s , op. cit., p. 2 3 7 .
17
18
M iguel V igil hace lectura de «A ntonio de Castro Juspe», en A stu rias m onum ental. E pigrafía y
d iplom ática, O viedo, 1887, tom o I, p. 140.
A. M. S. P., caja 11-7.
106
YAYOI KAW AM U RA K AW AM URA
apartados del testamento hace referencia al envío de cierta cantidad de dine­
ro y de plata a dicho cenobio ovetense, como veremos. El documento está
acompañado de una serie de cartas, notas marginales en las mismas y resu­
men de gastos y cuentas relacionados con todo el envío de Oaxaca a España.
El testamento se inicia invocando a Dios todopoderoso, la Virgen María,
santos apóstoles y otros santos; dentro de ellos nos llama la atención el recuer­
do de santo Tomás de Villanueva y san Ignacio de Loyola, dos figuras de
canonización muy reciente, uno, agustino, obispo de Valencia (1488-1555), y
el otro, fundador de la Compañía de Jesús (1491-1556). En este detalle se
aprecia la personalidad del testador, un obispo de fe contemporánea, hombre
contrarreformista, y a su vez, activo en el mundo de la universidad a través de
las cátedras de artes y de teología.
Su relación con el monasterio de San Pelayo de Oviedo es algo confusa.
Siendo benedictino y natural de Oviedo, parece que tuvo mucha devoción al
niño mártir de Córdoba, y en el primer ítem del testamento, indica que le
entierren en la capilla de la Cruz o en el Sagrario de la catedral de Oaxaca19
como un pobre sacerdote, pero con una identificación para que «si de mi
patria los monxes de mi padre san Benito me mudaren a San Pelayo el Real
de Obiedo, donde tengo prebenido entierro delante del cuerpo santto de san
Pelayo y embiadole una arca de plata para sus santos huesos, no pueda haver
equibocazión ni duda». Además declara que tiene enviado cantidad de pesos
y otras preseas para dicho entierro y para renovar el entierro de sus padres
junto a la pared donde está una de las hidras del milagro de Cristo. Como
sabemos la mencionada hidra se encuentra en el templo catedralicio de
Oviedo, lugar diferente que el monasterio de San Pelayo. Por la proximidad
de las dos instituciones, que comparten una misma manzana, pudo crear esa
confusión. Ahora bien es cierto que un arca de plata llegó a las manos de las
monjas benedictinas de Oviedo, sin tener más datos de otros envíos a dicho
monasterio ni a la catedral. Además, según la nota marginal de una de las car­
tas que se conservan junto con el testamento del obispo, antes ya referida, los
padres del prelado no estaban enterrados ni en la catedral ni en el monasterio
benedictino; dice que «están enterrados en la yglesia parroquial de San Juan
el Real de Oviedo», datos que no se ha podido confirmar por la falta de docu­
19 A ctualm ente
la catedral de Oaxaca de Juárez cuenta con la capilla de Santa Cruz, la tercera en la
nave sur, y con el Sagrario en el lado septentrional de la cabecera del templo; pero es inútil bus­
car su enterramiento allí ya que la actual fábrica catedralicia data de la época del obispo fray
A ngel M aldonado (1 702-1730) tras el temblor de 1696 y la dem olición casi total de la fábrica
anterior. Aunque los muros y cim ientos se habrían aprovechado, los lugares de las capillas se
habrían alterado. G arc ía G r a n a d o s , R. y M ac G regor , L., La ciu dad de O axaca, M éxico, 1933.
B en íte z , J., L as ca ted ra les de Oaxaca, M oralía y Z acatecas, M éxico, 1934.
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEGO DE HEVIA Y V ALDÉS
107
mentó en dicha parroquia20. Por lo que queda en incógnita el destino de esos
pesos y preseas que el obispo declara haber enviado, e igualmente incógnito el
porqué de esta convicción de fray Diego de Hevia de que finalmente podría
estar enterrado delante de las reliquias de San Pelayo. Cabe la posibilidad de
que desde la sede episcopal de Nueva España, donde parece que tenía un ingre­
so importante relacionado con la riqueza del nuevo mundo, mandara trasladar
el enterramiento de sus padres y preparase el suyo en el monasterio de San
Pelayo a través de alguien, cuya orden no se canalizó correctamente por la gran
distancia que les separaba y la lentitud y, a veces, confusiones que eran nor­
males en tomo a este tipo de gestiones. Pero eso es una simple hipótesis.
A través del testamento, en su cuarto ítem, el prelado manifiesta la volun­
tad de fundar la cátedra de santo Tomás en la universidad compostelana con
un montante de tres mil ducados de Castilla, y en el siguiente, alude la fun­
dación de otra cátedra de «Instituía» sin precisar la cantidad; y más adelante,
aclara que tiene enviado el dinero para fundar las dos cátedras a través de Juan
de Valdés Somonte, canónigo de hábito de Santiago, y Bartolomé de Estrada,
contador del Tribunal Mayor de Cuentas de la ciudad de México. La parte del
texto del testamento relacionada con dichas fundaciones, transcrita por
Vicente Beltrán de Heredia21, no coincide exactamente con la copia del
mismo del archivo del monasterio del San Pelayo. Ya que dicho autor no acla­
ra la fuente de información, ese texto transcrito pudo ser copiado de otro
documento relacionado con la fundación de las cátedras que llegó al monas­
terio de San Martín Pinario, y no directamente de una otra copia del testa­
mento, que también pudo haber llegado a dicho monasterio.
Al analizar los distintos capítulos de su testamento, se recupera la figura
de un obispo destacado en tierra americana, muy activo y muy comprometi­
do con las empresas de la Corona, es decir, facilitar la explotación minera de
plata y oro, y como promotor de distintas actividades artísticas; desde la
arquitectura hasta el arte de platería y herrería. Como apoyo para sus amplias
actividades, le acompañaban, por lo menos, tres sobrinos suyos: Toribio Diez
Quintanilla, Batolomé de Estrada y Andrés de Estrada, que son los que figu­
ran en el testamento.
Durango, capital de Nueva Vizcaya, perteneció al obispado de Guadalupe
hasta 1620, cuando Pablo V decidió la creación de la nueva diócesis. Fue una
localidad estratégicamente importante, situada en la vía de comunicación
entre el norte y la Ciudad de México, y entre el noroeste costero y el centro.
Además en su territorio se hallaban muchos «Reales de Minas» que producían
20 El
libro de defunciones del archivo parroquial de San Juan el Real de O viedo se inicia en 1638,
y en él no figuran los datos de sus padres.
21 B el tr á n de H e r e d ia , op. cit., núm. 181, p. 12.
108
YAYOI KAW AM U RA KAW AM U RA
el oro y la plata. Desde que se descubrió la mina «La Negrita» en El Parral en
1629, Durango también va a ser un centro administrativo de esta importante
fuente de riqueza. Según Alcedo, «hay cajas reales con dos oficiales, que son
contador y tesorero, que el uno reside en el Real del Parral, y se muda alter­
nativamente para llevar la cuenta y razón de la plata que se saca de las muchas
minas que tiene este reino»22. Diego de Hevia, que vino a ocupar la sede de
Durango, debió de ser un hombre activo e ilusionado al frente de un joven
obispado, que «anduvo más de 1.000 leguas para visitar su obispado» según
Alcedo23. Este prelado, retratado como un vitalista, pudo estar relacionado
con las actividades de esos numerosos Reales de Minas de su obispado.
En el testamento, declara el obispo haber abierto un camino desde
Durango hasta «el Real y Minas de Cópala». La mina de Cópala está en la sie­
rra de Nayarit en Sinaloa, a la orilla de un afluente del río Chamata; es decir,
a unos 180 kms. hacia el suroeste de la ciudad de Durango. Esta zona contaba
con otras Reales de Minas en su inmediación como Charcas y Cósela. Estas
minas no tuvieron la envergadura de la de Zacateca o la de Guanajaro, ambas
situadas al norte de la Ciudad de México, pero tuvieron suficientes dimensio­
nes para ser rentable su explotación24. Sabemos que los hombres destacados
en Nueva España, sin distinción de laico o religioso, estaban involucrados de
modo igual en el asunto de las venas argentíferas, y vemos que fray Diego de
Hevia, en calidad de obispo de Durango, hizo abrir un camino que unió las
minas de Cópala con Durango, con lo que las minas quedaron comunicadas
con la arteria terrestre que conduce a la Ciudad de México y al puerto de
Veracruz, en el golfo de Méjico. Así dotó de la infraestructura básica y nece­
saria para transportar primero el azogue de Almadén que llegaba a ese puer­
to hasta Cópala, y luego la plata, producto ya refinado, desde las minas al
mismo punto de embarque para la Península. A lo largo de la segunda mitad
del siglo xvi y la primera del siguiente, esa red terrestre, llamada Reales
Caminos, fue consolidada y ampliada con iniciativa de distintas personas
como la de nuestro prelado. Debido a esta actividad muy ligada a la explota­
ción minera, se supone que el obispo de Durango tuvo un nivel de ingresos
más que suficiente; las numerosas fundaciones, aparte de las citadas cátedras,
capellanías y otras obras pías que deja constituidas hablan por sí solas de esa
privilegiada situación económica de Diego de Hevia.
Estando en la ciudad de Oaxaca, el último destino del obispo, a pesar de
su breve período episcopal, se dedicó a la construcción de una serie de edifi­
cios y obras. En uno de los capítulos del testamento, el prelado benedictino
22 A lc e d o , op. cit., tom o II, pp. 31-33.
23 Ibídem.
24 R especto
a las explotaciones mineras en America, véase El oro y la p la ta de las Indias en la
ép o ca d e los A ustrias, catálogo de exposición, Madrid, Fundación ICO, 1999.
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY DIEG O DE H EV IA Y V ALDÉS
109
declara haber erigido un edifico en la plaza con tiendas y habitaciones altas.
Se referiría a una construcción de dos plantas en la plaza de la catedral de
Oaxaca, es decir la plaza de la ciudad; en aquella ciudad está muy difundido
el edificio de dos pisos robustos motivado por las frecuentes actividades sís­
micas: la planta baja para actividades comerciales y la planta noble, habita­
ciones. La plaza de la ciudad de Oaxaca, gracias a su promoción, renueva su
cara. Además, en ese edificio nuevo funda una cátedra de Artes «para la luci­
da jubentud de esta ciudad», reservando su balcón principal de piso alto para
el cabildo de la catedral de Oaxaca, su heredero, para poder asistir desde allí
a las fiestas públicas. Eso quiere decir que su contribución no se limita a una
mera actividad constructora sino que su proyecto abarca la faceta educativa y
la ceremonial: reservar un lugar destinado para la enseñanza de la cátedra por
un lado y, por otra, asegurar un lugar privilegiado para la asistencia eclesiás­
tica en las celebraciones oficiales junto al poder civil en la plaza de la ciudad,
las cuales en el período barroco asumen tanta importancia dentro de la vida
social. Dicho edificio sigue en pie a un costado de la catedral, usándose
actualmente como dependencia federal25.
La actividad constructora promovida por el prelado benedictino debió ser
muy amplia; otro testimonio de la misma es la declaración referente al gasto
de mil pesos «en el Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora en la
avitación y morada del padre confesor y en la cerca del convento». Aquí
vemos el apoyo del obispo a las concepcionistas, uno de los cuatro monaste­
rios femeninos de la ciudad26, quienes guardan con celo el dogma de la
Inmaculada Concepción, uno de los más característicos de la Iglesia contrarreformista, cuyo culto será definitivamente aprobada por el Papa en 1661.
Sería la prueba de su fidelidad a dicha tesis y a las nuevas premisas de la
Iglesia y, una vez más, de su compromiso con la renovación de la fábrica ecle­
siástica en Oaxaca. Este afán edificador de fray Diego de Hevia se aprecia
también en un pequeño detalle de su testamento. Resulta que el obispo poseía
por lo menos nueve esclavos (dos en Durango y siete en Oaxaca): tres de raza
negra, un mulato, una mulata, una chichimeca, y otros tres más; uno de ellos,
llamado Manuel de raza negra, era oficial de manipostería. Por este detalle se
aprecia el interés del prelado de poseer entre sus esclavos la mano de obra
directa de construcción. Además el prelado hace referencia a la obra, sin con­
cretar, asistida por sus esclavos oficiales en la fábrica catedralicia de Durango;
como se trataba de una sede episcopal reciente fray Diego debió de promover
su construcción.
25
26
Información facilitada por el director del Archivo Histórico de la A rquidiócesis de Oaxaca, don
Humberto M edina V illegas (24 de abril de 2000).
Según A l c e d o , había m onasterios de Santa M ónica, la C oncepción, Santa Catalina de Sena y de
las capuchinas.
110
Y AY O I K A W A M U RA KAW AM U RA
Teniendo en cuenta que fray Diego de Hevia fue quien más impulsó la
remodelación de la fábrica del monasterio de San Martín Pinario en la Edad
Moderna, ya que durante sus años abaciales el arquitecto Bartolomé
Fernández Lechuga dio la forma definitiva a la iglesia (1627) y también ini­
ció la obra del claustro (1633), no son de extrañar estas obras y probable­
mente otras más aún desconocidas de Durango y Oaxaca promovidas por él.
Debemos señalar que en otro capítulo del testamento se hace referencia a
otras obras más de construcción: «he hecho algunas obras en esta ciudad así
de platta como de hierro, madera y cantería».
Otro campo artístico en que el obispo actuó como mecenas fue la plate­
ría, como indica el texto citado anteriormente. La abundancia de la materia
prima en tierra americana y la vinculación personal de él con las minas duran­
te su período episcopal en Durango nos hacen muy razonable su contribución
en este campo. A través del testamento ordena la realización de un baldaquín
de plata para una custodia que ha construido para la iglesia de El Parral. San
José de El Parral, actual Hidalgo del Parral, fue un centro minero de gran
importancia como referimos anteriormente. A esta localidad, el obispo donó
piezas de orfebrería para el culto. Dicho baldaquín de plata tenía que medir
tres cuartos de vara (62,7 cm.) de alto y dos tercios (55,7 cm.) de ancho con
su peana y cielo. Interpretamos que el obispo había donado una custodiaostensorio de tipo sol y, a la hora de testar, cercana su muerte, estaba aún pen­
diente de rematar la obra con un digno envoltorio, baldaquín, para remover un
mayor culto al Corpus Christi, como una de las identidades de la Iglesia
Triunfans del siglo x v i i . Imaginamos un modelo con cuatro soportes esquina­
les apoyados sobre una peana de dos o tres peldaños, aplicándose algún orden
clásico y terminándose con una estructura de arcos cruzados o en forma de
una cúpula. Aparte de dicha donación a la iglesia de El Parral, debieron de
existir más obras de plata promovidas por él, según se juzga del texto testa­
mentario, ya que hace referencia al genérico «obras» en Oaxaca.
El campo del arte de herrería también fue promocionado por el mismo
obispo. Aun ahora la abundancia de obras de hierro forjado en Oaxaca llama
poderosamente la atención a quien visita la ciudad. Los balcones del primer
piso, piso noble, de las casas oaxaqueñas están adornados con rejas de diver­
sas formas; y el hierro forjado constituye uno de los capítulos del arte tradi­
cional de esta tierra27. Durante el gobierno de fray Diego de Hevia, según se
juzga por el breve texto de su testamento, fue otro aspecto artístico que no se
escapó de la mano de dicho prelado, empezando, por suponer, por el balcón
del edificio que mandó construir en la plaza de la ciudad.
27 G a r c ía G r a n a d o s , R., La ciu dad de Oaxaca, M éxico D.F., 1933. T o u s s a in t , M ., O axaca y
Tasco, M éxico D .F., 1967.
EL T E ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEG O DE H EV IA Y V ALD ÉS
111
Entre las alhajas que relaciona el obispo como suyas dos días antes de
morir se encuentran una colgadura de terciopelo y damasco de color carmesí
con la cenefa de terciopelo y fleco de oro, vestiduras pontificales coloradas y
tres o cuatro mitras como objetos textiles, y un báculo de carey guarnecido de
plata dorada, una jicara de treinta marcos, un juego de palangana y jarro y
otras piezas de plata labrada. No son numerosos los enseres, pero entendemos
que son piezas de calidad. Siguiendo el análisis de la platería, el mencionado
báculo es un objeto característico de la producción novohispana. La concha
de tortuga es un material frecuentemente utilizado dentro del arte de platería.
Aquí hace referencia a una combinación de dicho material con la plata sobre­
dorada en el objeto simbólico episcopal, el báculo. Por otra parte, la jicara y
el juego de palangana y jarro forman parte de la platería civil. Es digno de
mención esa jicara -objeto de origen americano, que indica una pequeña vasi­
ja o taza-, que declara que pesa alrededor de treinta y tantos marcos, es decir:
cerca de 7 kg. Desde luego, por ese peso, su uso no sería el de taza, sino que
se trataría de una vasija de plata maciza para abluciones rituales y litúrgicas.
A través del testamento conocemos más obras de plata donadas a distin­
tas comunidades benedictinas. Por un lado, al monasterio de San Martín
Pinario de Santiago de Compostela, donde tomó el hábito y del que fue abad
durante varios años, dona un báculo de plata dorada, un conjunto de vestidu­
ra de color morado y blanco que incluye tunicelas, demás «recaudos» de pon­
tifical y tres mitras, o el valor equivalente a estas alhajas. El citado báculo
puede que sea el mismo de carey combinado con plata dorada antes mencio­
nado. Sabemos, como veremos más adelante, que estas alhajas llegaron a su
destino en especie y no en forma de numerario.
En otro capítulo expresa su preocupación por el envío que ya hizo ante­
riormente al mismo monasterio de una lámpara de plata que pesó ciento cin­
cuenta marcos (34 kg. y medio), un peso fuera de lo normal. A su vez, la
donación estaba acompañada de mil pesos de dinero para aceite y cera de la
lámpara y seis candeleros. Si el peso de 150 marcos fuera el total de la lám­
para y de los candeleros todavía sería razonable, pero el texto es claro en ello.
El documento sin fecha, posterior a febrero de 1660, que acompaña a la
copia del testamento conservado en el archivo del monasterio de San Pelayo
dice: «consta y presupone que respecto de que dicho señor obispo remitió
para el dicho conbento de San Martín el Real una lámpara de plata puesta a
toda costa en la ciudad de Sevilla y 50 pesos para la conducción de ella a
Santiago y 1000 para fundar y dotar la luz de azeite y cera que ha de arder
en dicha lámpara, y un báculo de plata sobredorado, y un ornamento mora­
do y blanco y tres mitras con los recados de pontifical, y 3000 ducados para
fundar renta de una cátedra de Theología y lo restante para fundar otra de
Instituía en la Universidad». Por lo que sabemos que junto al dinero destina­
112
YAY O I KAW AM U RA KAW AM U RA
do a la fundación de dos cátedras en la universidad de Santiago, llegaron efec­
tivamente parte de las alhajas y dinero destinado al monasterio de San Martín
Pinario por la voluntad del prelado: es decir, báculo, ornamentos y vestidura
pontifical, lámpara de plata y el dinero para el aceite y cera. Zaragoza Pascual
confirma también esta dotación por fuentes documentales28.
En la actualidad, en San Martín Pinario se conserva una lámpara de pro­
ducción novohispana. Los estudios realizados hasta ahora29 atribuyen esta
pieza a un taller de Ciudad de México en el primer tercio del siglo x v i i i . La
marca de localidad que se halla en ella (una O y el perfil de una cabeza mas­
culina encima flanqueados por las columnas de Hércules y coronados) debe
corresponder a la ciudad de Oaxaca. Dicha lámpara, de 205 cm. de altura, no
pesa, de ninguna manera, 150 marcos, por lo que no coincide con el peso indi­
cado en el testamento, pero partiendo de la realidad de que sería muy difícil
producir una lámpara que pese 34 kg., y de la posibilidad de que la mencio­
nada cifra pueda ser un error de transcripción, ahora se recobra la hipótesis de
que esa lámpara sea la misma que mandó fray Diego de Hevia y Valdés desde
Oaxaca poco antes de morir. En tal caso, la datación de la obra se remontaría
a 1654-1656.
Respecto a los candeleros destinados al mismo monasterio, parece que no
tuvieron la misma suerte. Una de las cartas anónimas adjuntas a la citada
copia del testamento, fechada en Sevilla a 12 de agosto de 1670 y dirigida al
padre abad de San Pelayo el Real de Oviedo30, habla de los candeleros.
Parece que una carta anterior del monasterio de San Pelayo a Sevilla, de fecha
26 de julio del mismo año, cuyo contenido se desconoce, habla de la presen­
cia de los candeleros en Oviedo, ya que la contestación a dicha carta, fecha­
da el 12 de agosto dice: «en quanto a los candeleros que Vuestro Padre dize,
deseo entienda Vuestro Padre que estos eran para el convento de San Martín
de Santiago; ay carta expresa de su Illustrísima y su testamento en que puede
Vuestro Padre quietarse». Parece que por algún error o confusión, en lugar de
remitirse al monasterio de San Martín Pinario, llegaron al de San Pelayo, pero
sobre estas piezas no existen más noticias.
Ahora vamos a retomar la vinculación del prelado asturiano con el
monasterio de San Pelayo. En el primer ítem de su testamento, donde se refie­
re a su entierro, dice «San Pelayo el Real de Obiedo, donde tengo prebenido
entierro delante del cuerpo santto de san Pelayo, y embiadole una arca de
28 Z a r a g o z a P a c u a l , E ., «Libro de gradas».
29 E st e r a s M a r t ín , C., «Lámpara votiva», S an tiago y A m érica, Santiago de C om postela, 1993,
30
p. 341. L a r r ib a L e ir a , M ., «La orfebrería», San M artín Pinario, X a c o b e o ’99, Catálogo de ex p o ­
sición, Santiago de Com postela, 1999, p. 416. L a r r iba L eir a , M ., «Orfebrería». San M artín
P inario. Inventario, Santiago de Com postela, 2000, p. 109, núm. 253.
El autor de la carta d esconoce que el monasterio está regido por una com unidad fem enina.
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEG O DE H EV IA Y V ALDÉS
113
plata para sus santos huesos». El obispo benedictino, por su devoción, envió
una nueva arca de plata para guardar dentro las reliquias del niño mártir y, a
su vez, quería obtener el privilegio de ser enterrado delante del santo. Sin
embargo, esa voluntad no llegó a cumplirse ya que no hubo tal traslado del
cuerpo del obispo a Oviedo. Pero sí es cierto que el obispo dejó un legado
artístico al monasterio, ya que efectivamente el arca llegó al monasterio, pero
tuvo un destino totalmente diferente de lo que el prelado había deseado31.
Según una de las cartas fechadas en Sevilla el 8 de julio de 1670, el anó­
nimo gestor de las últimas voluntades del obispo pregunta al monasterio ove­
tense si recibió un arca de plata y dinero que el fallecido benedictino había
enviado para renovar el entierro de sus padres delante del cuerpo de san
Pelayo. En la siguiente carta del mismo, fechada el 12 de agosto, insiste en
preguntar lo mismo: «lo que yo deseava saver de Vuestro Padre era y es si se
a renovado el sepulcro de los padres del señor obispo don fray Diego de Evia,
y del recivo de la arca; a éste último me responde Vuestro Padre; no a lo p ri­
mero, y que deseo saver para la dispossión que se deve hager en horden al
cumplimiento de la voluntad de su Ilustrísima». Por lo que sabemos que el
arca de plata llegó al monasterio de San Pelayo antes de 1670.
Las monjas que recibieron el arca consideraron que se trataba de una
dádiva de un bienhechor, y no relacionaron ese envío para preparar el entie­
rro del obispo allí ni para renovar el sepulcro de sus padres, puesto que los
padres no estaban enterrados en dicho monasterio sino en la parroquia de San
Juan el Real de Oviedo; los datos marginales en la segunda carta de Sevilla,
que parecen corresponder al borrador de la contestación, revelan ese lugar de
entierro. Pues como a las monjas les resultaba un regalo no esperado, la guar­
daron unos años esperando su mejor uso, ya que, según ellas, el arca de las
reliquias del santo fue renovada a expensas de las mismas monjas en 1652, y
no había lugar en ese momento a trasladarlas al nuevo arca que llegó de
América.
La oportunidad más idónea para dicha arca llegó unos años después. La
abadesa Catalina de Granda solicita al general de la orden de San Benito de
los reinos de España e Inglaterra, fray Benito Salazar, la licencia para cons­
truir una custodia de altar en los términos que a continuación se transcribe,
cuya licencia fue concedida con la fecha 30 de noviembre de 1677. «La aba­
desa, monjas y convento de San Pelayo el Real de esta ciudad de Oviedo,
humildes decimos que el Ilustrísimo señor don fray Diego de Hevia, obispo
de Guaxaca, remitió a esta casa por vía de limosna y como bienhechor de
ella, entre otras cosas, una arca de plata de quarenta marcos para encerrar
31 M ig u e l V igil , A stu rias m onum ental, tom o I, p. 140. K a w a m u r a , Y., A rte de la p la te ría en
A sturias, p e r io d o barroco, O viedo, 1994, pp. 76-78.
114
Y AY O I K A W AM U RA K A W AM U RA
en ella las reliquias de nuestro patrón san Pelayo, y es así que se hubiera
cumplido la voluntad del fundador si cuando llegó dicha arca no estuvieran
ya colocadas dichas reliquias en una urna de plata que se hizo a expensas de
esta casa y devoción de muchas religiosas que a ella concurrieron. La inten­
ción de este convento, Padre Reverendo, era que de esta plata se hiciera una
custodia ,..»32. También otro documento sin fecha del mismo monasterio con­
firma que el 23 de junio, día de la onomástica del santo, de 1652 se traslada­
ron las reliquias a un nuevo arca, y la que dio el obispo de Oaxaca se fundió
para la custodia que se construyó33.
Se trataba de una custodia fija proporcionada con el nuevo altar cuyo pro­
yecto las benedictinas estaban iniciando en ese momento, y que llevaría a
cabo el arquitecto José de Margotedo y el escultor Alonso de Roza34. El
maestro platero contratado para acometer la obra de la custodia de altar fue
Antonio Andía Varela, de probable procedencia y formación leonesa, que tra­
bajaba en Oviedo para una selecta clientela35. Según la estimación dada por
el maestro, para dicha obra se precisaba ciento cincuenta marcos de plata y
mil ducados para la hechura36. Para este propósito el arca que envió fray
Diego de Hevia, de cuarenta marcos de peso, proporcionaría una gran parte
de la materia prima, para lo cual pidieron las monjas la autorización. El pro­
yecto de la custodia llegó a buen término en 1680. Se invirtieron 163 marcos
de plata y 28.587 reales de coste total37. De esta manera, el legado del obis­
po de Oaxaca quedó formando parte de la suntuosa custodia barroca esmalta­
da y rematada con la figura de pelícano38. Lamentablemente, ese legado indi­
recto de fray Diego de Hevia desapareció del monasterio ovetense durante la
invasión francesa en 1810.
32 A . M. S. P„ núm. 673, ff. 70-72.
33 A . M. S. P., núm. 681, f. 57. S it g es , J. B., El M onasterio de R eligiosas B enedictin as de San
P ela yo el R eal de O viedo, Madrid, 1913, p. 124.
barroca en Asturias, O viedo, 1985, pp. 290-294.
140. K a w a m u r a , Y ., op. cit., pp. 76-78.
36 A . M. S. P., núm. 673, ff. 70-72.
37 A . M. S. P., núm. 681, f. 57.
38 Para mayor detalle, véase K a w a m u r a , Y., op. cit., pp. 46-47.
34 R a m a l l o A s e n s io , G., E scultura
35 M iguel V igil , op. cit., tom o I, p.
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEGO DE H EV IA Y V ALDÉS
115
APÉNDICE DOCUMENTAL
1656, Diciembre, 4, Oaxaca (Méjico)
Testamento del Sr. Obispo de Oaxaca, don fray Diego de Hevia y Valdés.
Archivo del M onasterio de San Pelayo, caja 11-7.
«En el nombre de Dios todopoderosso, Dios verdadero, y de la gloriossa siempre Virgen M aría Madre de Dios, conzebida sin pecado origi­
nal, y de los santos apóstoles, san Pedro y san Pablo, san Chrisóstomo,
santo Thomás de Villanueba, san Ygnacio de Loyola mis patrones y abo­
gados; se dan quantos esta carta de testamento y última voluntad vieren
como io, el m aestro don fray Diego de Ebia y Baldés, por la divina gracia
y de la sancta sede appostólica, obispo de Antequera de la Nueba Hespaña,
del consejo de su M agestad, hijo lexítimo del lizenciado Pedro Diez de
Quintanilla y de doña M aría de Hebia, mis padres, estando como estoi
enfermo y en mi entero juicio, a los setenta años de mi edad, y creiendo
como creo y confiesso todo quantto tiene, cree y confiessa la Santa y
Gloriosa Cathólica Romana Madre, y maestra de la verdad en cuia fee he
bivido desde que la resciví en el bautismo sin haber faltado un ápize y en
que espero morir, y estoi dispuesto a dar la vida por ella; y porque el morir
es ynfalible y es ynzierta la hora y debe todo hombre cathólico estar prebenido para su fin y tener echo su testamento, hago y otorgo este mío y
declaro mi últim a voluntad en esta manera.
Primeramente, encomiendo a Dios mi alma que la crió y redimió con su
pasión y muerte, y puesto a los pies de su clemencia con yntenso dolor de mis
pecados, le suplico me los perdone, que aunque ellos an sido grandes es maior
su piedad, y jam ás he faltado a la fee de sus divinos misterios y creiendo en
el Padre e Hijo y Spíritu Santo, en quien espero por su misericordia de resu­
citar a la gloria de los santos.
Ytten, mando que si fallesciere en esta ciudad donde soi yndigníssimo
obispo, me entierren en la cathedral, en la capilla de la Cruz, o en el Sangrario
como un pobre sazerdote sin túmulo ni luzillo como hombre que no lo mereze,
o donde el benerable cavildo fuere serbido, pero con particular señal y distinzión para que si de mi patria los monxes de mi padre san Benitto me muda­
ren a San Pelayo el Real de Obiedo, donde tengo prebenido entierro delante
del cuerpo santto de san Pelayo y embiádole una arca de plata para sus santos
huesos, no pueda haver equibocazión ni duda.
Yten, declaro que tengo embiado a los reinos de Hespaña cantidad de
pesos y otras preseas para dicho entierro y para renobar el de mis padres y
abuelos haziéndoles altar pomposso y zelebrándoles cada año fiesta a los dos
patrones de Hespaña, Santiago y San Millán, cuio es la adbocazión, leban-
116
YAY O I KAW AM U RA K A W AM U RA
tando de la tierra el sepulcro una bara de alto en dos cuerpos y sus rétulos,
arrimándolo a la pared donde está colocada una de las siete hidras en que obró
Christo el milagro de combertir el agua en bino.
Ytten para las misas del aguinaldo y las tres de la Noche Buena tengo
remitido dinero bastante.
Ytten para fundar una cáthedra de prima de santo Thomás, que la aian y
sirban en la yllustre Unibersidad de Santtiago, siendo benemérittos y haziendo los actos que para las demás cátheras y solemnidades acostumbradas hacen
la Unibersidad. Quiero y es mi voluntad se funde con tres mil ducados de
Castilla.
Ytten otra cáthera de ynstituta que libremente probeerá la dicha uniber­
sidad por ser nescessaria y no aberse fundado en ella.
Ytten sea de dar al yllustrísimo cavildo de la santa yglesia metropolitana y
appostólica de Santtiago para la fiesta de Santa María Salomé mili ducados de
Castilla; porque aunque es verdad que mis deudos la an fundado, no pusieron la
rentta bastante y así no ba la processión con la solemnidad que se requiere.
Yttem declaro que demás de que montarán los gastos que hecho por mi
y por mis esclabos oficiales que asistieron a la obra de la santa yglesia cathedral de la ciudad de Durango y el gasto que hize en abrir el camino nuevo de
dicha ciudad al Real y minas de Cópala que todo montará seis mili pesos poco
más o menos. Me restaron veinte mili que aplicándoles seis mili pesos poco
más o menos de lo que me toca antes de pasar la gracia de su santidad del
obispado de Oaxaca, montará todo veinte y seis mili pessos. Declaro que esto
pertenesce a la dicha santa yglesia de Durango y a la obra pía que de dicha
canttidad tengo fundada con las calidades y condiciones que en el poder e
dado al cappellán Alonsso de Baldés, vecino de la Ciudad de México, que se
expresan a que me refiero. Quiero y es mi boluntad que dicha fundación de
obra pía se aga y tenga cumplido efecto y si para ello fuere nescesario el balor
de dos esclabos mios que están en dicha ciudad de Durango: el uno mulatto y
a de hedad llamado Martín; y el otro, un negro llamado Manuel, de menos
hedad, oficial de manpostería. Quiero y es mi bolunttad se bendan para dicho
efecto, lo qual se haga por mano y disposición del señor arzediano don
Francisco de Rojas, a quien doi todo mi poder cumplido para el dicho efecto.
Yttem declaro que un colgadura carmesí de terciopelo y damasco con su
senefa de lo mismo y flecadura de oro que está colgada en la sala principal de
estas cassas de mi morada, y un báculo de carei con guarneción de platta dora­
da y tres o quatro mitras y las bestiduras pontificales coloradas y una xícara
de plata que pesará treinta y tanto poco más o menos, y toda la platta labrada
que tengo; todo lo referido compré con dinero que traje de dicho obispado
menos una palangana y jarro de pico y lo demás que está en una memoria del
maestro Juan de Ribera que está entre mis papeles a que me refiero.
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEG O DE H EV IA Y V A LD ÉS
117
Ytten declaro que io soi deudor a la yglesia del Parral de un baldaquín de
platta, que es para una custodia que io hize. Mando se aga de tres quartos de
alto y de dos tercias de ancho con su peana y cielo, queste lo que costare, y
esta cantidad a de salir de la de los veinte y seis mili arriva dichos sin menoscavarse el cuerpo principal de los seis mili por no aver oi número de doze
capellnes, y los veinte mili pesos para dicha fundación están en poder del
dicho capellán Alonsso de Valdés como constará de ynstrumentto y así lo
declaro.
Ytten declaro quiero. Tengo en el baile de San Bartholomé, obispado de
Guadiana, una cassa y guerta sobre que tengo fundada una capellanía con
ciertto número de misas, que an de decir el cura que, es y los que fueron, con
las condiciones que en la fundación se conttienen. Quiero y es mi boluntad
que así se execute, lo qual está con bastantes recaudos en poder del licencia­
do don Ygnacio de Porras, clérigo presbítero.
Ytten declaro que soi. Encargo a mi Real Monasterio de San Miguel39 de
Santtiago de Galicia de un báculo de platta dorado que tengo y de un orna­
mento morado y blanco con tunizelas y demás recaudos de pontifical. Mando
se remitta al dicho Real Monasterio o el justo balor de lo que puede montar
el dicho báculo y pontifical y tres mitras que traje.
Ytten digo que por aver sido prelado del dicho Real Monasterio muchos
años, le he remitido con ánimo agradecido y debotto, y por lo que por mi des­
cuido y omisión le pude aber defraudado, una lámpara de platta que pessó
ciento y cinquenta marcos poco más o menos y mili pesos para azeitte y zera;
atento a llebar seis candeleras para que uno y otro arda en dicha lámpara.
Ytten le tengo remitido por mano de mis corresponzales las cantidades
para fundar las cáthedras arriva dichas, los quales corresponzales son don
Juan de Baldés Somonte, canónigo del ávito de Santtiago, y el cappellán don
Bartholomé de Estrada, contador del Tribunal Mayor de Quentas de la Ciudad
de México.
Ytten declaro que Nicolás Romo, clérigo presbítero y doctrinero que fue
del Valle de San Bartholomé, me es deudor de canttidad de pessos que cons­
tará por los bales que están en poder de Martín Alonsso, vecino y mercader
de la Ciudad de Durango. Quiero que dé su procedido, se paguen las cantida­
des que al dicho Martín Alonsso le escribirán, a las personas que se le seña­
lare. Y si la cantidad de los dichos bales no se ubiere cobrado quiero que de
los vienes que quedaren se paguen las dichas cantidades que son cinquenta
pesos a una perssona y cinquenta a otra que los alba§eas avisarán quien son.
Ytten declaro que en quanto a las renttas que e rescivido después que soi
obispo de Oaxaca, que la tercia parte de la bacante la he gastado en mi sus­
39 Claramente se trata de un error a la hora de redactar o transcribir. D ebe decir San Martín.
118
Y AYOI K AW AM URA K AW AM U RA
tentó y de mi familia y obligaciones del oficio y en obras y reparos necesarios
de la cassa episcopal, y a todo mi entender abrán costado los quartos y repa­
ros dichos tres años setecientos pesos.
Ytten declaro quiero. E tenido quatro mili pesos depositados en poder de
Martín Alonsso reduzidos a platta, consignados para obras pías y meter mon­
jas o casar huérfanas y parientas más a de dos años, y aunque me prometo de
su puntualidad, lo abrá remitido. Pido y ruego a mis albaceas que si no lo
hubiere executado, agan lo cunpla y execute, y se apliquen a las parientas más
pobres de mi tierra.
Otrosí declaro que un religiosso grave pasando a Hespaña me dejó por
superintendente de algunas cantidades de pesos, los quales paran en poder del
cappellán Alonsso de Baldés parte de ellos y los otros en poder de don Phelipe
de la Cueba y Montaño con recaudos bastantes y fiador Balerio Cortés de esta
última parttida que corrió por mano del licenciado don Toribio Diez Quintanilla,
y de don Bartolomé de Estrada la de Alonsso de Baldes. Pido a mis albazeas
que estas partidas se ajusten y aseguren con los susodichos para que el dicho
religiosso no quede defraudado.
Otrosí declaro que io he hecho algunas obras en esta ciudad así de platta
como de hierro, madera y cantería, todo lo qual passó por mano de don
Torivio Diez Quintanilla. Encárgole pague y ajuste lo que se debiere.
Ytten cada una de las mandas forzosas mando un pesso a cada una, con
que las aparto de mis vienes.
Ytten mando que en cada conventto se me recen dos nobenarios, y que al
tiempo y quando se dijere el primero sea quando llegue la hora de mi muerte
para que Dios me la conzeda en su divina grazia y me defienda del enemigo
común que tan vigilante se halla en aquella ocassión contra la salud y salbación del alma, y el segundo nobenario se dirá el día siguiente y se acavará en
todo el día habiendo religiosos, y si no después.
Ytten declaro que io debo mucha suma de misas las quales se han de ir
pagando por los doze capellanes que dejo fundados a razón de una missa cada
semana, por lo qual an de aver la dicha congrua substentación y título para
hordenarse y en el ynterín que no se llega a cunplir el número. Ordeno y
mando que todo el fruto de los veinte mili pesos se digan de missas en el altar
previlejiado de México a como corre la limosna ordinaria.
Ytten declaro que io e dado título y congrua para hordenarse de sazerdote a Nicolás de Silva y que el cappellán Martín Alonsso salió por fiador.
Mando que se le pague la congrua de este principal de los veinte mili pessos
con que le reliebo de aquella obligazion para siempre, y declaro debersele dos
años con éste de cinquenta y seis.
Ytten por quanto el lizenciado don Ygnacio de Porras a tenido graves
pleittos sobre los vienes y herencia de su tío, el canónigo Porras, y que no
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY D IEG O DE H EV IA Y V ALDÉS
119
savemos con zerteza en qué an parado ni la justificazión que an tenido y por
otros gastos y regalos que a hecho. Desde luego le consigno cien pesos cada
año que le dará y pagará el señor cappellán Alonsso de Valdés mientras el
dicho lizenziado vibiere, y le encargo tenga mucho cuidado de encomendar­
me a Dios porque he sido siempre su amparo y defenssa.
Y en quanto al segundo obispado que obtengo por merced del Rey
Nuestro Señor y gracia de su santtidad, digo que yo tengo gozado la tercia
parte de la bacante y un año y medio poco más o menos de la renta episcopal.
Declaro haver labrado el edificio de la plaza, con las tiendas y avitaciones
altas con algunas limosnas y donatibos graciosos que la clerecía noble y honrra da de este obispado acostumbra hazer a los prelados por la cortedad de sus
renttas, y aplicándolo como lo aplico para la cáthedra de artes que e fundado
con sus renttas para la lucida jubentud de esta ciudad, cuio patrón señalare
abajo con cargo y obligación, que el principal balcón se quede para el yllustre cavildo de esta ciudad en las fiestas públicas.
Ytten declaro haver gastado en el monasterio de la Concepción de
Nuestra Señora en la avitación y morada del padre confesor y en la cerca del
convento cerca de mili pessos.
Y declaro haverle ympuesto mili pesos a zensso en la Ciudad de México
por mano de Sebastián Alvarez, vecino y mercader de México, cuia escriptura remitirá con brebedad.
Ytten declaro que he ympuesto mili pesos a zensso sobre la hazienda de
don Rodrigo de Olibera, a donde yo tengo fundado censso de mili y seiscien­
tos pessos de principal, de los quales le aplico de limosna los mili pesos, y
mando que los aia y cobre como hazienda suia porque me encomienden a
Dios. Y lo restante aplico para que se me digan de missas día de Nuestro
Padre san Benitto, pagada la missa a pesso de tal manera que ninguno pueda
dezir dos sino una; de dicho resto a los quales seiscientos pessos se le an de
arrimar otros quatrocientos pessos de mis renttas y fundarlos sobre los trapi­
ches de dicho don Rodrigo de Olibera obligándose él y su muger y su herma­
no don Pedro a la perpetuidad y saneamiento de la finca, y desde luego elijo
por capellanía y elijo por patrón a los señores obispos y por ser defecto al
deán de la santa ylgesia o al más antiguo sino lo ubiere.
Ytten fundo otra capellanía de los vienes que he junttado de algunos tes­
tamentos por las benditas ánimas de purgatorio de cantidad de dos mili pes­
sos de principal, cuio nombramiento pertenesce al señor obispo y la aia siem­
pre y goze en ynterín y en propiedad cappellán suyo y de su cassa, y estando
en sede vacante se vaian diziendo las misas por los sazerdotes subzesivamente, a pesso cada una, por la yntenzión del fundador que es de que las gozen
las benditas ánimas, y declaro estar este dinero en poder del capellán Miguel
de Sabala, a quien yo se lo entregué en este jénero y no en otro, y con otras
120
YAYOI KAW AM U RA K AW AM URA
circunstancias christianas que él confesara como tan honrrado y principal
vezino, y lo que sobrare de mis rentas para misas y entierro, limosnas y ves­
tidos de pobres, que mando se haga todo con la pompa funeral, que sea cos­
tumbre con los prelados de la yglesia.
Ytten declaro que a treinta años que me sirbe el lizenciado don Toribio y
hasta el día de oi no tiene gratificación ninguna mía, y así pido y suplico al
benerable cavildo usen con él de toda liberalidad y grandeza que es justicia.
A todos los demás dejo acomodados más o menos con forme e podidio.
La negra Cathalina compró don Andrés y es suia; la negra Tomasa, el
lizenziado don Toribio, y a cada uno de los tres sobrinos, don Bartolomé y
don Andrés de Estrada y don Toribio Díes Quintanilla, a cada uno dejo un
esclavo. Y a Juana, mulata, y a Getrudiz, chichimeca, las dejo a don Bartolomé
de Estrada, y a su piedad y lo mesmo harán de las muías que tengo menos una
o dos que no son mías.
Ytten declaro que este escritorio con sus dos piezas y la mesa es del
bachiller don Pedro de la Torre, beneficiado de Jalatlaco, que se le de.
Y asimismo, los de la sala se den a sus dueños, lo demás que está com­
prado se le quede a la yglesia.
Ytten declaro que algunas preseas han entrado por una mano y an salido
por otra, por ser muchas las obligaciones de la patria y del oficio no se me
acuerda, otra cosa remítome a mis albazeas y en particular a don Toribio Díes
Quintanilla.
Yten mando que se ajusten las quentas con mi mayordomo, que es el
licenciado Balthasar de Brito, las quales ajustará el licenciado don Toribio
que es el que las entiende.
Y nombro por mis albazeas executores de esta última voluntad, obras
pías y de charidad, al lizenciado don Ygnacio de Porras Farfán y al lizencia­
do don Toribio Díes Quintanilla y al lizenciado don Joséph Escudero, benefi­
ciado de Inquila, y a qualquiera de los susodichos ynsolidun, y por tenedor de
vienes, al lizenciado don Toribio, a quienes doi poder cunplido el que puedo
de derecho y cunplido y pagado este mi testamento, mandas y fundaciones.
En el remaniente de todos mis vienes derechos y acciones, dejo por mi here­
dera a la santta yglesia cathedral de esta ciudad.
Y reboco y anulo otros qualesquier testamentos o disposiciones que aia
hecho para que no balgan ni hagan fee en juicio ni fuerza de él salvo esta dis­
posición mía, que quiero que balga por tal última boluntad con que en aque­
lla bía y forma que más aia lugar de derecho; en testimonio del qual, otorgué
la presente que es fecha en esta ciudad de Antequera, baile de Oaxaca, en quatro días del mes de diziembre de mili y seiscientos y cinquenta y seis años. Y
el dicho señor obispo, a quien yo el escribano doi fee, que conozco y que a lo
que paresce está en su memoria y juizio caval, lo otorgó siendo testigos el
EL TE ST A M EN TO D EL O BISPO FRAY DIEG O DE H EV IA Y V ALDÉS
121
bachiller don Lorenzo de Mendoza, bachiller Manuel del Gordo y don
Antonio Callejas, presentes. El obispo de Oaxaca. Ante mí, Jerónimo de
Abdrete, escribano público, concuerda con su orijinal que queda en mi rexistro a que me refiero, y de pedimiento de Antonio Fernández Machuca, mayor­
domo de la santa yglesia cathedral de esta ciudad como heredera del señor
obispo maestro don fray Diego de Hebia y Baldés, hize sacar el pressente que
es fecho en esta ciudad de Antequera, valle de Oaxaca, en veinte y nuebe días
del mes de henero de mili y seiscientos y cinquenta y siete años. Hago mi
signo en testimonio de verdad.»
EL EJERCICIO DE LA FÓRMULA "OBEDECER Y NO
CUMPLIR" POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO DURANTE EL SIGLO XVI
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ HEVIA
1. INTRODUCCIÓN
Los diversos estudios dedicados al "obedecimiento y no cumplimiento"
de disposiciones reales, han permitido conocer mejor las características de
esta fórmula originada en el derecho castellano bajomedieval, así como deter­
minados aspectos en relación a su pervivencia temporal y a la generalidad de
su uso; especialmente destacable a este respecto es el trabajo realizado por
González Alonso, que puso de manifiesto la cambiante significación de la fór­
mula durante la Baja Edad Media, interpretada en ocasiones como una decla­
ración de nulidad de aquellas disposiciones reales consideradas "contra fuero
o derecho", y en otras, meramente como un veto suspensivo1. Son conocidas
las limitaciones para su ejercicio, fundamentalmente en relación al tipo de
disposiciones a las que podía aplicarse; pero también, las derivadas de la con­
solidación del absolutismo real, que a inicios de la Edad Moderna habría con­
seguido como norma general imponer la versión más limitada del "obedeci­
miento y no cumplimiento", dando lugar a que éste acabara convirtiéndose ya
por entonces en el "mero trámite inicial del recurso de suplicación" .
Como es sabido, la puesta en práctica de la fórmula se realizaba tras la
recepción y lectura de una disposición real, mediante la distinción entre el
acatamiento inmediato a las órdenes de la Corona -el "obedecimiento"-, y un
"cumplimiento" posterior o puesta en ejecución condicionado a un acuerdo
previo de los destinatarios; acuerdo centrado en que las referidas disposicio­
nes no supusiesen "desafuero" o entrañasen daño o "deservicio" alguno al
1 G O N ZÁ L EZ A L O N SO , B.: "La fórmula 'obedézcase, pero no se cumpla' en el derecho castella­
no de la Baja Edad Media", A nuario de H istoria d el D erech o Español. Tomo L, 1980.
2 Ibídem, p. 487.
124
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ H EVIA
monarca. Contemplada en cualquiera de sus variantes o interpretaciones cita­
das, amplia o limitada, la fórmula supuso un medio de defensa de los súbdi­
tos frente al decisionismo regio, invocándose su uso "como freno a la arbitra­
riedad o ilegalidad de los actos del rey o de sus oficiales"3; de esta manera, su
ejercicio dio lugar a una suerte de facultad de control de determinadas dispo­
siciones emitidas por la monarquía, con la intención de evitar que ésta trans­
grediese normas y principios de legalidad tradicionales, fundamentados en la
costumbre, y de garantizar a la vez la participación de la comunidad en las
tareas de gobierno.
En el presente trabajo se intentará estudiar el uso de esta fórmula por
parte de la Junta General del Principado durante el siglo XVI, identificando
para ello los órganos ejercitantes y las características de las disposiciones
sujetas a control, así como la fundamentación y procedimiento de los recur­
sos consiguientes y las consecuencias prácticas de su uso4.
3 C O R O N A S G O NZÁLEZ, S. M.: "Las leyes fundamentales del A ntiguo Régim en", E stu dios de
H istoria d el D erech o Público. Valencia, 1998, p. 200.
4 Queda fuera de su ámbito el estudio de su uso en Asturias por otras instituciones, aunque la gen e­
ralidad y vigen cia de su uso parece fuera de duda: FER N Á N D E Z M ARTÍN, S. J.: "Provisiones
reales a favor de Asturias durante la regencia de los R eyes de Bohem ia (1541-1551)" , B oletín d el
Instituto d e E studios A sturianos, n° 84-85. O viedo, 1975, pp. 283-286, recoge su em p leo en 1549
por el con cejo de Colunga com o m odo de suspender una provisión real pedida por los vecin os de
Lastres para la construcción del puerto. Con anterioridad, su utilización por el obispo de O viedo
aparece también docum entado en A G S, Consejo Real, Leg. 9-1, fs. 6, 10, 20, bajo el epígrafe de
"suplicación": la fórmula es em pleada por D iego de Muros en un pleito de 1515 con la m esa ep is­
copal ante el C onsejo Real: "...el dicho señor obispo, respondiendo a la provisyón real que le fue
presentada por parte de los dichos deán e cabildo, e al requerimiento por su parte fecho, cuyo thenor ávido por repetido, d ixo que o b ed ecía la d ich a p rovisyón con la reb eren^ ia e a ca ta m ien to
q u e d evía; e q u a n to al cu n p lim ien to d ella, que no d evía fazer lo p ed id o p or p arte d el d ich o
ca b ild o , p o r ser la d ich a p rovisión gan ad a con syn iestra relación , quel nunca rebebió ni mandó
recebir cosa alguna de los dichos casos, lo qual es notorio e saben todos los de su Iglesia". Consta
también la respuesta del cabildo: "...ni en tiem po ni en forma, ni las rrazones en ella contenidas
son jurédicas ni verdaderas, ni de la dicha provisyón ovo ni a logar súplica; e respondiendo a ellas,
d igo la dicha provisyón de que por parte del dicho obispo de O viedo se suplica, es buena, justa e
derecham ente dada, e los oydores de vuestro real consejo probeyeron conform e aju sticia, syendo
sobre ello ordinariamente oydo el procurador del dicho obispo, la dicha provisyón pasó en cosa
juzgada; e así, no a logar la dicha suplicación por ser fuera de tiempo. A Vuestra A lteza suplico,
que en caso que la dicha suplicación aya logar, que no a de derecho por ser com o dicho es fuera
del tiem po, e aver pasado en cosa juzgada... la mande confirmar e dar della su sobrecarta con
m ayores penas para el dicho obispo, que la obedesca e cunpla..."
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
125
2. EL EJERCICIO DE LA FÓRMULA DE "OBEDECER Y NO
CUMPLIR" POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO
2.1. Antecedentes historiográficos
Aunque la Junta General surge en la Baja Edad Media como asamblea
representativa de los municipios asturianos, la regularización en sus reuniones
sólo puede datarse de un modo inequívoco en la segunda mitad del siglo XV,
cuando se testimonia su presencia en relación a una serie de funciones de
gobierno y administración del Principado5. El hecho de que los fondos docu­
mentales generados por la Junta General sólo empiecen a conservarse de un
modo seriado a partir de 1594, dificulta sin embargo un análisis pormenoriza­
do de sus características institucionales hasta esta fecha6. Pese a estos proble­
mas, puede no obstante apuntarse que aquélla entró en el siglo XVI con unas
características formales comparables -aunque no totalmente equivalentes- a
las de otros órganos representativos territoriales mejor conocidos, con los que
guarda bastante similitud: las Juntas Generales vascas7; en efecto, y ciñéndose
estrictamente a la estructuración institucional, los paralelismos son notorios: se
trata en todos los casos de asambleas originadas en la Baja Edad Media, fruto
del acuerdo entre hermandades o juntas y el soberano, quien sanciona su exis­
tencia mediante el otorgamiento o confirmación de las correspondientes
o
ordenanzas ; presididas por un representante real -corregidor, gobernador o
5 RUIZ DE LA PEÑ A , J. I.: "Poder central y 'Estados' regionales en la baja Edad M edia castellana.
El ejem plo del Principado de Asturias", Astura, N uevos cartafu eyos d'Asturies, n° 2, O viedo, 1984,
p. 23.
6 Una visión general de los fondos docum entales de la Junta General actualm ente conservados en
el A rchivo H istórico de Asturias, en M ARTÍNEZ SU Á R E Z, G.: "Fuentes docum entales para el
estu d io de la historia de Asturias en el A rchivo General de la A dm inistración del Principado",
I C o n g reso d e B ib lio g ra fía A stu rian a, Vol. I, O viedo, 1992, pp. 2 1 5 -2 3 6 . Las razones de que no
se con serve apenas docum entación anterior son diversas: por un lado, la tardía creación del archi­
vo institucional -estructurado definitivam ente en el últim o tercio del sig lo X V II-, que apenas
recogerá docum entación anterior a las ordenanzas de finales del siglo X V I, que adquieren así un
carácter constituyente; por otro lado, la desaparición de los archivos que fueron el antecedente de
aquél, adscritos a la Escribanía M ayor de la Gobernación. Una visión general de las característi­
cas de la Junta General que em pieza a surgir en Edad M oderna, antes de las ordenanzas de 1594,
en: F E R N Á N D E Z H EV IA , J. M.: "Aproximación a la estructura institucional de la Junta General
del Principado (1500-1594)" , M em orana. R evista de E stu dios H istóricos. O viedo, n° 4, 200 0 (en
prensa).
7 M E N É N D E Z G O NZÁLEZ, A.: Élite y poder: la Junta G en eral d el P rin cipado de A stu rias
(1 5 9 4 -1 8 0 8 ). O viedo, 1992, desarrolla un análisis com parativo general. Tam bién, en: M U Ñ O Z
DE BU ST IL LO ROM ERO, C.: "Asturias, cuerpo de provincia. D e la corporación provincial en la
Castilla Moderna", A n u ario de H istoria d el D erech o Español, T om o LXII, 1992, pp. 355-475.
8 M E N É N D E Z G O NZÁLEZ, op. cit., p. 786.
126
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
diputado general-, y conformadas fundamentalmente por representantes
concejiles, se reúnen de acuerdo a pautas similares en un plenario -Juntas
G enerales- y en asambleas más reducidas de comisionados para tratar sobre
todos los asuntos concernientes al "servicio" del rey y de los naturales del país.
Frente a estas similitudes, han sido apuntadas a menudo las diferencias exis­
tentes; algunas, meramente temporales, fruto de diferentes ritmos de desarro­
llo institucional, como la mayor complejidad institucional que caracterizó a las
asambleas vascas, que contaban ya a inicios del siglo XVI con órganos cole­
giados permanentes, y una normativa interna sistemática y codificada -cuya
iniciativa corrió preferentemente a cargo de los propios representantes-, fren­
te a un cierto retraso del Principado de Asturias en todos estos aspectos, que
sólo se saldará parcialmente en los últimos años del siglo XVI9; otras diferen­
cias se mantendrán a lo largo del tiempo; entre ellas, y siguiendo con un aná­
lisis estrictamente institucional, que no competencial, lo que parece una mayor
personalidad jurídica de las asambleas vascongadas, manifestada en aspectos
procedimentales y documentales y en su libre disposición de los escribanos,
que siempre fueron propios y diferentes a los del corregimiento; la mera exis­
tencia de sellos institucionales propios, validatorios de la documentación emi­
tida, no es sino muestra de esta capacidad jurídica plena, frente a la dependen­
cia de la Junta General del Principado respecto al gobernador y su escribanía
mayor, por otro lado tempranamente patrimonializada10.
9 A pesar de que existan durante buena parte del siglo XVI reuniones de diputados realizadas con
cierta periodicidad, que actúan com o com isiones sectoriales, y de las que se levantaban actas:
F ER N A N D E Z H EVIA, op. cit. Sin embargo, la diputación com o tal, es decir, com o órgano per­
m anente com pletam ente institucionalizado, no se originará hasta 1594. A lgo sim ilar parece haber
tenido lugar en Guipúzcoa, cuya diputación no aparece estructurada sino hasta m ediados de siglo:
RUIZ H O SPITAL, G.: El gobierno de G ipuzkoa a l servicio de su rey y bien de sus n aturales: la
D ipu tación P rovin cial de los fu e ro s al liberalism o (siglos XVI-XIX). Diputación Foral de
G ipuzkoa, 1997. Una visión com plementaria en ORELLA U N Z Ú E , J. L.: "Estudio iushistórico
de las Juntas de Gipuzkoa hasta 1550", Las Juntas en la conform ación de G ipuzkoa hasta 1550.
D onostia-San Sebastián, 1995, pp. 143-258.
10 Ya hacia 1916, Fernández de Miranda -representante político de un neoforalism o a la búsqueda
de una genealogía adecuada- se veía obligado a hacer de la necesidad virtud en su resumen h is­
tórico sobre la Junta General: "Siempre fue la JUNTA m odesta en sus m anifestaciones, avara de
ostentación; nunca usó enseñas, banderas o divisas, ni los Procuradores vistieron uniform es, ni
lucieron veneras, bandas ni fagines, que dieran muestra de la respetabilidad de su cargo. Quizás
pecaron de m odestos, de sencillos, no percatándose de que esas ostentaciones, son gala, no de los
Diputados o de su persona, sino del país que representan": FER N Á N D E Z D E M IR A N D A , A .,
vizconde de Campogrande: "La Junta General del Principado de Asturias. Bosquejo histórico",
La Junta G en eral d el P rincipado. Gijón, 1989. Con anterioridad, ya Caveda había m anifestado,
en diferente tono, cuestiones sim ilares en el fondo: "...la Junta General cuyo mérito consistía no
ya en una vana y deslumbradora grandeza, sino en la influencia poco apreciada y conocida que
gradualmente egercía sobre el espíritu y la suerte de los pueblos ..." C A V E D A Y N A V A , J.:
"Memoria histórica sobre la Junta General del Principado de Asturias", La Junta G en eral del
P rin cipado. Gijón, 1989. ( I a ed., 1834).
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO CU M PLIR »
127
La posibilidad de que la Junta General del Principado hubiese gozado en
algún momento de la capacidad de poner en ejecución la fórmula del obede­
cimiento y no cumplimiento ha sido contemplada de un modo diverso; esto es
debido en buena manera a la usual identificación de esta práctica con el "pase
foral", caracterizado además éste como la facultad de vetar indefinidamente
las disposiciones reales recibidas, lo que llevaba implícita la nulidad de las
actuaciones que las juntas considerasen, de acuerdo a su propia interpreta­
ción, como no sujetas a derecho11.
Las declaraciones favorables a una facultad explícita de control de las
disposiciones reales por parte de la Junta General fueron ya alegadas por
Trelles en 1760, quien en su afán de justificar la falta de representación del
Principado en las Cortes Generales, contemplaba la Junta General como unas
verdaderas "Cortes Provinciales", puesto que:
"... atenta la distancia, p o r ahorrar gastos a los naturales y a m ayor a p re­
cio del Principado, usan los reyes de benignidad y singular favor, que no
practican con otra provincia alguna de sus dominios; y es que todo lo que
se trata en las Cortes (en cuanto conduce á Asturias) se le comunica; y el
Principado convoca sus Cortes con el nombre de Junta general, á la cual
concurren todos los concejos y jurisdicciones; y ju n tos todos estos
11 D ebe recordarse lo planteado por GÓM EZ R1VERO, R.: "Un derecho histórico no actualizado:
el uso o pase foral", II C on greso M undial Vasco. Los derech os h istóricos vascos. Oñati, 1988,
pp. 7 4 -7 5 , en relación a que los términos de "uso" o "pase foral" no surgieron sino a m ediados
del siglo XVIII, com o elaboración doctrinal de las Juntas vascas, para designar el ejercicio de la
fórmula del obedecim iento y no cum plim iento para con las d isposiciones reales contrarias a fuero
o derecho, una vez evolucionado y estructurado este ejercicio de acuerdo a procedim ientos per­
fectam ente delim itados por las propias asambleas. Vid. también, del m ism o autor, El p a se fo r a l
en G u ipú zcoa en el siglo XVIII. San Sebastián, 1982. El derecho a ejercercitarlo venía dado, bien
por su inclusión desde finales del siglo XV en el Fuero Viejo (V izcaya) y en las O rden anzas guipuzcoanas, bien por la vigencia de la fórmula en el derecho com ún -c a s o de A la v a -, que no incor­
pora explícitam ente tal derecho en sus ordenanzas hasta el siglo XVIII, cuando una real cédula
del año 1703 sancionó el que las d isposiciones que incurriesen en contrafuero se ob edeciesen,
pero no se cum pliesen: GO M EZ RIVERO, R.: "La fórmula 'obedecer y no cumplir' en el País
V asco (1452-1526)" , E stu dios d edicados a la m em oria del p ro feso r L. M. D iez de Salazar. V. /.
Bilbao, 1992, pp. 337, ss. En el caso vasco, y al m enos para finales del X V y parte del X V I, su
significación parece haber sido la general y restrictiva; sin embargo, en el Señorío de V izcaya
parece haberse contem plado -a l m enos inicialm ente- la interpretación am plia, coincidente con la
posibilidad de dictar la nulidad de las normas sin necesidad de recurso posterior, lo que m otiva­
ría la posterior prohibición estipulada en el denominado "Ordenamiento de Chinchilla" (1487),
articulado por otra parte de aplicación no general en el Señorío, e incluso, no observado en la
práctica según M O N R E A L ZIA, G.: Las instituciones p ú b lica s d el S eñ orío de V izcaya (hasta el
sig lo XVIII). Bilbao, 1974, p. 422. En esta línea, GÓM EZ RIVERO, en "La fórmula 'obedecer y
no cumplir...'", p. 337, plantea cóm o la Ley CCXIII del Fuero V iejo de V izcaya disponía que no
se apelase a la Corte, y que aquellas cartas que se obtuvieran concediendo la apelación a ella, fue­
sen obedecidas y no cum plidas.
128
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
poder-habientes, conferida la materia ó el negocio que se les propone, y
atendida la m ayor parte de los votos, en nombre de todo el Principado se
aprueban ó discuten de lo que po r el rey y el reino se les hizo saber, repre­
sentando (con el debido respeto á la Magestad) los motivos de no diferir
á la propuesta é inconvenientes que de su ejecución le seguirán al públi­
co; y en esta posesión inalterable se conserva hasta hoy, siendo una rega­
lía sin ejem plar en todo lo que comprenden los vastos dom inios de esta
monarquía. ”12
Similar argumentación es puesta de manifiesto aún más abiertamente por
Jovellanos y por el marqués de Camposagrado con motivo de la primera
supresión de la Junta, llevada a cabo violentamente en 1809 por el marqués
de la Romana:
"... no sólo ha representado el Principado contra las providen cias em ana­
das de la soberanía (real), sino que ha resistido abiertam ente la ejecución
de las que eran contrarias a sus fueros (...). Cuando el Principado vea aten­
dido su decoro, reparadas sus injurias y preservados sus derechos, no sólo
no se deberá dudar de su obediencia, sino que debe esperarse que concu­
rrirá a la más plena ejecución de vuestras soberanas providencias; y si nos
fu ere lícito tom ar su voz, no dudaremos de prom eter a su nombre la más
sumisa obediencia. M as si, p o r el contrario, viese que a V.M. no mueven sus
clamores, y que desestim a la pronta reparación de sus agravios, nosotros
no responderem os de las consecuencias. Sabemos los derechos que da al
Principado su antigua constitución; sabemos que tiene el de no obedecer
12 Reseñado por CANELLA: C artafueyos d ’Asturies, Gijón, reed., 1984 ( I a ed., 1886), p. 107.
URIA RIU, en su artículo "Respuesta de los Reyes Católicos a las p eticiones de la Junta General
del Principado de Asturias en el año 1475", E studios sobre la Baja E d a d M edia A sturiana,
O viedo, 1979, pp. 133-134 y ÁLV A R EZ ÁLVAREZ, en "Asturias en las Cortes M edievales",
A stu rien sia M edievalia, n° 1. O viedo, 1972, pp. 257-258, aceptan parcialm ente, si bien atem pe­
rándolas m ucho, algunas de las ideas de Trelles: Uría resalta la diversidad y cercanía de los asun­
tos que podían tratarse en las Juntas, planteando que su mera existencia haría "menos necesaria
la presencia de los Procuradores asturianos en las Cortes de Castilla ... con una institución que
atendía debidam ente los intereses regionales, no echaría mucho de m enos su representación en
aquéllas, aunque no dejaremos de recordar que formuló algunas reclam aciones para conseguirlo";
Á lvarez se inclina por observaciones similares, ya que en las Cortes "no todas las cuestiones ...
tratadas afectaban directamente a la región, sus frutos resultaban m uchas veces prácticamente
negativos ... Afirmar categóricam ente que el no asistir a cortes se debió en exclu siva a la e x is­
tencia de esta Junta, parece excesivo. M áxim e, cuando una de las metas de su actividad en la Edad
Moderna, fue precisam ente, el no cesar en sus gestiones, hasta obtener el voto en las Cortes
N acionales. Sin em bargo, estos objetivos tardíos de la Junta no im piden el que, en sus com ien ­
zos, fuese un obstáculo para la participación de la región en las Cortes".
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO CU M PLIR »
129
y reclam ar toda providencia que fuese contraria a ella, y de resistirlas
hasta donde perm itan su fidelidad y respeto... "13
Algunos años después, en un trabajo publicado tardíamente, Alvarez
Valdés se mostraba menos explícito, contraponiendo unas atribuciones "ili­
mitadas" de la asamblea hasta 1594 frente a otras tasadas por las ordenanzas
de este año, aunque la Junta seguiría desempeñando un derecho de represen­
tación, "recurriendo al Soberano cuando las leyes generales atacaban por
medios directos o indirectos los fueros del Principado", y oponiéndose a las
"resoluciones del Trono contrarias a los fueros y libertades de sus habitan­
tes"14. Se trata, por lo tanto, de unas manifestaciones ambiguas, en las que es
difícil deslindar el derecho de representación del ejercicio efectivo de unas
atribuciones de veto suspensivo.
Aún son menores las noticias que Caveda ofrece al respecto, a pesar de
recoger diversas referencias documentales vinculables a la función de control
que la Junta mantuvo, al menos en época bajomedieval, sobre los nombra­
mientos de delegados y oficiales reales, dentro de la concepción contractualista entonces imperante en las relaciones entre rey y reino; caso de los reci­
bimientos de Pedro de Tapia como justicia mayor en 1445 -y a recogidos a su
vez por Risco-, o el del conde de Luna como merino mayor pocos años des­
pués, en 1462; también, los memoriales y capitulaciones que la Junta General
mantuvo con Enrique IV, sobre la necesidad de ajustar el "buen gobierno" al
respeto de los "fueros y costumbres buenos, y privilegios y libertades y franquizias y usos..." de las villas, concejos y lugares de Asturias15.
13
14
15
JO V EL LA N O S, G. M. de: M em oria en defensa de la Junta Central. 2 vol. O viedo, 1992,
A péndice número X. V ol. 11, pp. 87, ss.: Recursos contra el marqués de la Romana. Recordar a
este respecto las ideas de Jovellanos sobre la Junta General com o unas "Cortes Provinciales", eri­
gida "con arreglo a las leyes m unicipales de la provincia conform e a la antigua inmemorial co s­
tumbre y a las franquezas del país..." Los recursos de Jovellanos y el marqués de Cam posagrado
contra la violenta disolución de la Junta General participan aún en fechas tan tardías del espíritu
de la fórmula del obedecim iento y no cum plim iento, protestando de la nulidad de las actuaciones
llevadas a cabo sin legítim a autoridad, y que atentaban contra la inviolable "constitución históri­
ca" del Principado, y sus "fueros y libertades". Cita reproducida por S A N M ARTÍN A N T U Ñ A ,
P.: A sturianism u p o líticu (1790-1936). U viéu, 1998, pp. 54-56.
Á L V A R E Z V A L D É S, R.: M em orias d el levantam iento de A stu rias en 1808. Gijón, 1988 ( I a Ed.,
1889), pp. 34-37.
C A V E D A N A V A , J., op. cit. Vid. también RISCO, M.: E spaña Sagrada. T om o XX X V III.
Asturias. (Ed. facsim ilar, Gijón, 1986), pp. 328, ss. Para el recibim iento de Pedro de Tapia, la
Junta General, tras o b ed ece r el mandato real, discute su cum plim iento, em plazando al justicia
mayor al día siguiente: "...é que dándoles traslado de la dicha Carta, darían para otro día á ella su
respuesta". Al día siguiente, los procuradores manifestaban su consentim iento siempre que se
garantizase el m antenim iento de "sus buenos usos e costum bres, é libertades, é privilegios, que
habían e tenían cada Concejo". La recepción finalizaba con la promesa del justicia mayor, y la
realización del pleito hom enaje de éste ante el gobernador de León, tras lo cual los procuradores
130
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ H EVIA
Sangrador y Vítores asume sincréticamente las cuestiones hasta ahora
enunciadas: recoge de Trelles, Jovellanos y Camposagrado el carácter parla­
mentario de la institución y su carácter complementario y sustitutivo de las
Cortes de Castilla, puesto que la Junta General era "...por sus formas...un fiel
remedo de la representación nacional en las cortes del reino"; también el ori­
gen y razón de ser de la Junta como unión de los concejos en defensa de sus
"fueros y libertades", reuniéndose a tal efecto inicialmente "en circunstancias
críticas y extraordinarias, en que de algún modo pudiera temerse la violación
de sus derechos y prerrogativas". Plantea, como ocurría con Alvarez Valdés,
un derecho de representación del Principado sin alusión explícita al ejercicio
de la fórmula de obedecimiento/cumplimiento, en tanto que:
"... los acuerdos de esta numerosa asamblea, cuando versaban sobre vio ­
lación de sus fueros, se ejecutaban acudiendo al rey en respetuosa queja
reclam ando pronto y eficaz remedio del agravio recibido, y los m onarcas
de Castilla, p ara quienes pesaba mucho en la balanza po lítica la fidelidad,
adhesión é im portantes servicios que tenían recibidos de los asturianos, no
dem oraron nunca la reparación del desafuero.”16
Los autores ubicados cronológicamente durante la Restauración suelen
ya plantear las analogías y diferencias históricas entre el Principado y los
territorios vasconavarros, en los que la problemática foral había saltado a un
primer plano. De este modo, para Canella la función de la Junta General, que
" ... en defensa de los concejos representó con tesón a la Corona, sosteniendo
usos y autonomías, costumbres y libertades..." era del todo comparable a las
instituciones forales vasconavarras, al ser aquélla "manifestación especial y
como soberana en el antiguo régimen foral de la provincia"17.
También Miguel de la Villa afronta hacia 1909 esta comparación, en la
que, tras negar la existencia en Asturias de un pase foral "al menos del modo
absoluto con que la disfrutaron las otras provincias <vascas>", acaba afir­
mando un cierto control de la Junta General sobre las disposiciones regias,
16
17
formalizaban la aceptación de la recepción. El procedim iento se repetía para el nombram iento y
recepción de otros oficiales, com o los merinos, tal y com o se recoge en el m encionado docu­
m ento, citado por Caveda, op. cit., p. 53 y reseñado o aludido por la mayor parte de los autores
que se han acercado al tema. Cuestiones sim ilares han sido ambién recogidas por el marqués de
A lced o en su obra L os M erin os M ayores de A stu rias y su descen den cia. Madrid. 2 vol., 1925.
pp. 9 9 -1 0 3 , 121-132.
SA N G R A D O R Y VÍTO RES, M.: Historia de la adm inistración de ju stic ia y d el antiguo g o b ie r­
no d el P rincipado. Gijón, 1989. ( I a Ed., en 1866), pp. 122.
C A N E LLA , F.: M em orias asturianas del año ocho. O viedo, 1988, pp. 41-42. Idem. "El libro de
Oviedo", p. 143.
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
131
mediante la posibilidad por parte de aquélla de "rechazar una disposición que
18
atacara directa e indirectamente sus franquicias y libertades" .
Opinión más tajante y explícita fue la manifestada pocos años más tarde
por Fernández de Miranda, para quien el primer deber de la Junta General era
"...la defensa de los fueros, cuando algún Poder o las leyes del Reino, los daña­
sen, amagando con su oposición o veto de no ser atendida", apostando además
bastante apriorísticamente por una capacidad legislativa de la asamblea19.
El problema fue con posterioridad abordado parcialmente por Uría Ríu,
quien en su descripción del procedimiento de recepción de los corregidores
por parte de la Junta General y del regimiento ovetense a inicios del siglo XVI,
reseñó ya la aplicación de la fórmula del obedecimiento y cumplimiento de
las provisiones de nombramiento20.
Frente a la mayor parte de las concepciones citadas con anterioridad, que
plantean el ejercicio de la fórmula como mecanismo de defensa frente a posi­
bles "contrafueros", Tuero Bertrand ha mantenido una interpretación más
estricta, al vincular de un modo necesario el control de las disposiciones emi­
tidas por la monarquía con la existencia de un verdadero régimen foral, enten­
dido como derecho territorial peculiar, excepcional y sistematizado, contra­
puesto al derecho común. De esta manera, el autor ha negado la
"... imaginaria facu ltad de oponer el veto, o 'pase foral' a las leyes o disposi­
ciones del Reino cuando contrariasen en alguna form a los llamados 'fueros
asturianos' bajo la supuesta fórm ula 'se obedece p ero no se cumple. '21"
18 V ILLA ,
19
20
21
M. de la: "La Junta General del Principado de Asturias", La Junta G en eral del
P rin cipado. G ijón, 1989 (reed.), p. 138: "Hay no obstante, un punto interesantísim o en el que las
provincias vascongadas aventajan a Asturias, y es el referente al uso o pase foral ( ...... ); era uno
de los derechos de que más celosos se mostraron siempre los naturales de aquella región, con m i­
nando, aún con la muerte, al que se atreviera a ejecutar d isposiciones em anadas fuera de la pro­
vincia, sin el otorgam iento del uso. Asturias, no tuvo esa facultad, al m enos del m odo absoluto
con que la disfrutaron las otras provincias; podía, sí, rechazar una disposición que atacara direc­
ta e indirectamente sus franquicias y libertades, suplicaba se derogasen las órdenes atentatorias a
sus fueros, negaba los servicios que se le pidieran, cuando no estaban conform es con las c o s­
tumbres y tradiciones del país, pero si el Poder soberano instaba una y otra vez, si enviaba a la
Junta com isionado tras com isionado, si quería, en fin, ser obedecido, Asturias cum plía con lo que
se la mandaba, aún cuando protestara de la vilencia (sic), pero tales protestas, de qué servían una
v ez ejecutado lo que se le pedía?".
FE R N Á N D E Z DE M IR A N D A , A ., op. cit., pp. 157-168. El autor plantea una capacidad legisla­
tiva de la Junta, entendiendo esta capacidad com o la facultad de dictar normas: "Media la JUNTA
su poder con el de los Reyes; daba disposiciones o expedía mandatos en consonancia con sus
facultades legislativas, com o si fuera independiente, o poco m enos, el territorio asturiano".
UR ÍA RÍU, J.: "Los corregidores y su recibim iento por la Junta General del Principado de
Asturias y el m unicipio ovetense", E studios de H istoria de A sturias, Gijón, 1989, pp. 187-195.
(Editado originariamente en 1971).
TUERO BER TR A N D , F.: La Junta G eneral del P rincipado de Asturias. Salinas, 1978, pp. 37, ss.
132
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Tal afirmación aparece sin embargo matizada en otras ocasiones, al precisar
la imposibilidad de un veto a leyes y "disposiciones generales del reino"; es
decir, a las disposiciones de cumplimiento general, como las pragmáticas, pero
sin aludir a otras disposiciones particulares, al tiempo que desaparece la mención
explícita a la inexistencia de la fórmula del obedecimiento e incumplimiento22.
Por su parte, Muñoz de Bustillo plantea la redacción de las ordenanzas
generales de 1781 como un momento clave: previamente a su establecimiento,
Junta y Diputación habrían carecido de cualquier mecanismo para evitar la apli­
cación de disposiciones reales de carácter general que afectasen al Principado en
su conjunto; ante ellas, la Junta "... prácticamente poco o nada tenía que alegar y
discutir", desempeñando así una función meramente coordinadora y de puesta en
ejecución, frente a otra más activa, ya plenamente consultiva y deliberante, para
9^
las propuestas realizadas por los propios procuradores . Sin embargo, advierte
de la introducción en las citadas ordenanzas del reconocimiento de "... la posible
utilización, para temas muy concretos, de una especie de 'pase foral' desconoci­
do hasta estas fechas en el Principado", concretamente en lo referido a la trami­
tación de las ejecutorias de hidalguías, para la obtención efectiva del estado de
hidalgo, o la fiscalización del cobro de tributos municipales -esta última con
carácter provisional-24. Nada menciona en relación al posible ejercicio de la fór­
mula de obedecimiento/cumplimiento como precedente.
Una última aproximación al asunto en Asturias ha sido la realizada por
Menéndez González, quien basándose en los trabajos de González Alonso y
Gómez Rivero, plantea la necesidad de profundizar en el estudio de estas
cuestiones, aún poco tratadas, aunque indica que "... en Asturias se atisba un
'uso foral', que por su escaso desarrollo se atrofia y consume a lo largo del
siglo XVI, y del que aún quedan vestigios en las primeras décadas del XVII",
"uso" del que aporta algunos ejemplos de inicios del siglo XVII25.
22 TUER O
23
24
25
BE R T R A N D , F.: Instituciones tradicion ales en A sturias. Salinas, 1976, p. 40. Vid. tam ­
bién, del m ism o autor: La creación de la Real A udiencia en la A stu rias de su tiem po (siglos
XVH-XVIII). O viedo, 1979, p. 93, y el D iccion ario de derech o con su etu din ario e instituciones y
u sos tra d icio n a les en A sturias. Gijón, 1997, p. 68.
M U Ñ O Z D E BUSTILLO , op cit., pp. 406-408.
Ibídem, pp. 398, 427, 434, 435, 439, 440. En lo referente al primer caso: "Las Executorias de
Valladolid que se ganan por los que solicitan en Estado de H ijos D algo, se han de p re se n ta r p a ra
su p a se a la D iputación de el P rincipado, sin cuya fo rm a lid a d tam poco se d a rá esta d o a l que la
obtuvo". Vid. arts. 58 a 60. Tit. II: O R D EN A N ZA S G ENERALES DEL PRINCIPAD O DE
A ST U R IA S. Edición a cargo de F. Tuero Bertrand. Luarca, 1974.
M E N ÉN D E Z G O NZÁLEZ, op. cit., pp. 802-804, para quien en Asturias sería posible: "rastrear
la existencia de un 'uso foral' en su primera fase, pero que no llega a consagrarse form alm ente
- c o m o estereo tip o- en las Ordenanzas que conocem os. S í quedan vestigios, en las denuncias de
'contrafuero' que se invocan, con éxito desigual". El autor reseña alegaciones de "contrafuero" a
determ inados nombram ientos, com o el de merino mayor (1630), o las ventas de procuraciones
(1 620) y alguazilazgos de m unicipios (1635).
EL EJERCICIO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO CU M PLIR »
133
2.2. Disposiciones sujetas a la fórmula
El recurso directo a las fuentes documentales permite establecer que el
ejercicio de la fórmula de obedecimiento e incumplimiento se realiza por la
Junta General ya desde la Baja Edad Media; especialmente visible para con
aquellas disposiciones más documentadas -la s de nombramiento de gober­
nadores-, su uso pervive durante buena parte del siglo XVI, a pesar de los
cada vez más evidentes intentos de la monarquía de afianzar su "poderío
real absoluto".
Pero este ejercicio, lejos de estar restringido a este ámbito, parece
haber sido también de aplicación general para todo tipo de asuntos, al
menos los contem plados en determinadas disposiciones de gobierno -m is i­
vas, cédulas, provisiones...- y justicia; y es precisam ente en estas cuestio­
nes donde alcanza una mayor pervivencia temporal, que va mucho más allá
0f\
del nuevo ordenam iento legal establecido en 1594 para el Principado . A
continuación se estudiarán algunos casos documentados durante el siglo XVI,
aunque debe señalarse que la no conservación de unas actas con carácter
seriado para el período dificulta un análisis más sistemático. En todos
ellos, la diferenciación entre obedecimiento y cumplim iento suele aparecer
explícita y perfectam ente estereotipada con ocasión de la lectura pública de
las disposiciones.
2 .2 .1 . D is p o s ic io n e s d e g o b ie rn o
2.2.1.1. Provisiones de nombramiento de gobernadores del Principado
La fundamentación de su ejercicio es la función fiscalizadora que la Junta
General, como agrupación confederativa de los concejos del Principado, y
especialmente de los de realengo, debía mantener para garantizar que el nom­
bramiento real se ajustase a derecho, de acuerdo al criterio de un correcto
"servicio". De hecho, esta función de "control del poder del titular del
26 Adem ás
de lo ya m encionado por M ENÉNDEZ G ONZÁLEZ (vid. supra) en relación al siglo
XV II, la fórmula aparecerá periódicam ente en otras ocasiones: JU N T A G EN E R A L D EL PRIN­
C IPA D O D E A ST U R IA S. AC TA S HISTÓRICAS, 1, 2 Vol. Edición a cargo de la Junta General
del Principado de Asturias: J. V elasco Rozado, J. Tuñón Bárzana, M. J. Sanz Fuentes, A. Iravedra
Valea, J. M. Casado Izquierdo, R. G onzález Delgado. O viedo, 1997, p. 341. Junta G eneral, 1616,
m ayo, 19: es utilizada en 1635 para negar un servicio de soldados: Idem, p. 715, Junta General
1635. m ayo, 15. D el m ism o m odo, en el siglo XVIII se acusaba de "ruidosa" la gobernación de
Altamirano (1 6 7 8 -1 6 8 1 ), multado en dos ocasiones por juez de la chancillería "por no aber ob e­
decido provissiones": TUERO BERTRAN D, F.: "Corregidores del Principado", B oletín del
Instituto d e E stu dios A sturianos, n° 77. O viedo, 1972. p. 668.
134
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Principado, condicionando su reconocimiento al respeto de los privilegios y
fueros tradicionales de la tierra de Asturias" fue según Ruiz de la Peña la prin­
cipal función de la Junta General en época bajomedieval27.
El órgano competente para ejercitar la fórmula era el destinatario de las
provisiones de nombramiento, en este caso la Junta General como asamblea
plenaria, aunque las peculiares características del Principado hacían que el des­
tinatario no fuese único, al formar parte también el Ayuntamiento de Oviedo
del procedimiento de aceptación y recibimiento de los nuevos gobernadores.
Lo habitual fue la recepción de los gobernadores tras discusión previa y
utilización de la fórmula estereotipada como cláusula de reserva, de acuerdo
a un procedimiento normalizado por la costumbre. Uría Ríu describe su uso
en los recibimientos de los gobernadores o tenientes de los años 1500, 1521
y 1524, a los que deben añadirse otros ejemplos también documentados, tanto
anteriores como posteriores .
Esta función de control ejercida defacto por la Junta se observa con clari­
dad en diferentes aspectos: era necesaria la presencia personal ante ella del
gobernador - o de su teniente, en casos de absentismo del titular del
cargo-, quien debía además exhibir públicamente la documentación probatoria
de su nombramiento -provisión real, y carta de poder y procuración en caso de
delegación del cargo en un teniente-. La fórmula de obedecimiento y cumpli­
miento se ejercita tras la lectura pública del nombramiento con su obedeci­
miento o acatamiento explícito e inmediato "con el respeto debido", seguido de
la invocación a una necesaria "comunicación" por parte de los procuradores,
"usando de la hermandad que la gibdad e Prengipado tienen en semejantes ju n ­
tas"29; es decir, de una apelación a la disposición al cumplimiento, previa dis­
cusión de que las disposiciones reales se ajustaban a lo que aparece de un modo
27 RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: "Aproximación a los orígenes...", p. 399.
28 1500, recibim iento de Pedro de Lodeña; 1521, Pero Zapata, 1524, Fernando
de Rojas y teniente
Basurto. Tam bién, en 1538, enero, 30. O viedo. Carta de poder de la Junta General del Principado
a A lon so G onzález de la Rúa. A. G. S., Consejo Real. Legajo 702, 1: "...Estando todos juntos, lla­
m ados a Junta General en esta gibdad de O viedo por el m agnífico señor mariscal de León, corre­
gidor deste Prencipado, para veynte e cinco días del m es de henero deste año para rrecibir por
ju ez de resydengia al muy noble señor el licenciado Aybar, por vertud d'una provisyón real de Su
M agestad, firmada de su real nonbre e sellada con su real sello, e refrendada de Juan V asquez de
M olina, su secretario, que por el dicho licenciado en la dicha Junta fue presentada. L a q u al p or
n os, en n o n b re d e n u estras villas y con cejos, fu e o ved escid a y cu n p lid a , e recib id o p or ju e z
d e resid en cia el dicho licenciado Aybar por ( . . . ) e por virtud de los poderes que tenem os de
nuestras villas e concejos, segund que los presentamos signados d ’escrivanos públicos con los
señores de la Junta infrascriptos, e quedan originalmente en su poder".
29 1554, A .G .S., Consejo Real. Legajo 94-7. fs. 8.40 vto. [1554, diciembre, 2 1 J. Oviedo. Acta de Junta
General del Principado de Asturias, por la que se acuerda el recibimiento del corregidor Francisco
de Córdoba, se ordena repartimiento general para contribuir a la reparación del puente de Villarente
(León), se solicita autorización real para importar pan de Francia y se ordena el cum plim iento de
diversas provisiones reales. Se nombran procuradores para llevar a cabo estos asuntos.
135
EL EJER C IC IO DE LA FÓRM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
reiterado en la documentación como "servido a Dios, a Sus Altezas y al bien
de la tierra"30; la deliberación se realizaba previa invitación al nuevo corregidor
-aún no aceptado por la Junta General-, a abandonar la asamblea . Debe des­
tacarse que la pervivencia de ambas prácticas, tanto la mera discusión del nom­
bramiento, como la ausencia obligada del corregidor nombrado y apoderado
por el monarca, contravenían ya lo estipulado por la normativa regia vigente
-presente en los mandamientos particulares contenidos en las sucesivas provi­
siones de nombramiento o en las instrucciones generales de corregidores-, que
impedía cualquier discusión sobre la idoneidad del nombramiento "no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que gerca dello tengades " .
-i i
30 RUIZ
31
32
H O SPITAL, G.: op. cit., p. 163, advierte que "...durante el A ntiguo R égim en, am bos con ­
ceptos son inseparables, de m odo que no puede entenderse el servicio del Reino en d eservicio del
Rey y viceversa, siendo el propio monarca el últim o intérprete en la identificación de aquello que
es conveniente a su real servicio". La justificación de las provisiones de nom bram iento de los
corregidores eran el entender "...ser conplidero a nuestro servigio e a la hexecugión de nuestra justigia, e a la paz e so syego de la dicha gibdad e villas e valles e su tierra...": A G S, Cámara Castilla,
120-119, f. 7 vto.
A .G .S ., C onsejo Real. Legajo 94-7. fs. 8.-10 vto. Finalizada la deliberación o com unicación, se
invita al gobernador a com parecer de nuevo en Junta General para com unicarle su aceptación y
bienvenida. Form alizado el recibim iento, el procedim iento habitual proseguía con la presentación
del gobernador en el consistorio ovetense, donde realizaba juramento. Portador de su título de
nombram iento, era acom pañado del corregidor saliente, que aún mantenía la vara de justicia
com o atributo de su cargo; sólo una vez finalizado el ceremonial en el ayuntam iento y retom ados
a la Junta G eneral, aparecía el nuevo corregidor investido con los atributos de mando. Ya presi­
diendo la asam blea, nombraba públicamente sus oficiales, pues la Junta General había con segu i­
do en 1550 provisión real im pidiendo que "de hecho y contra derecho" los nombram ientos se rea­
lizaran fuera de ella, tal y com o recoge Fernández Martín, op. cit., pp. 232-233: "...de aquí ade­
lante nombraredes los oficiales en la dicha Junta general y en absencia de la dicha Junta en el
ayuntam iento de la cibdad de Oviedo..."
A G S, Cámara Castilla, 120-119. La provisión real de nombramiento obligaba a su acatamiento y
cum plim iento "syn otra luenga ni dilagión alguna, e syn nos más requerir ni consultar ... ; e que
en ello ni en parte dello, enbargo ni contrario alguno le pongades ni consyntades poner, que nos
por la presente le regibim os y avernos por regibido al dicho ofigio, e le dam os poder para lo usar
y hexecutar, e para conplir y hexecutar la nuestra justigia, en caso que por vosotros o por alguno
de vosotros no sea regibido, por quanto cunple a nuestro servigio quel dicho conde de V alenzia
tenga el dicho ofigio por el dicho un año, no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que
gerca dello tengades". Determ inaciones sim ilares aparecen en la m ism a provisión para actuacio­
nes com plem entarias del gobernador: "...nos por la presente, m andam os que luego syn nos más
requerir ni consultar sobre ello, ni esperar otra nuestra carta ni mandam iento e syn yn (sic) adpo­
ner dello apelagión ni suplicagión, lo ponga en obra, segund que lo él dixere e mandare de nues­
tra parte, solas penas que les él pusiere de nuestra parte; las quales, nos por la presente, les pone­
m os e avernos por puestas, e le damos poder e facultad para la hexecutar en los que rem isos y
novedientes fueren, y en sus bienes". La fórmula estaba ya presente en otras provisiones de nom ­
bramiento, com o la de Gutiérrez T ello en 1500, o la de Alvarez de T oledo en 1504: A .A .O ., Libro
de Pragmáticas. La lectura y notificación pública de la sobrecarta confirmatoria del nombra­
m iento, rechazado inicialm ente por el concejo ovetense, y los requerim ientos presentados en
Junta para el obedecim iento y cum plim iento de las provisiones de nombram iento, incurriéndose
en caso contrario "en aquellas penas a que yncurren los que no ovedesgen y conplen manda­
m ientos de sus reys e señores naturales", eran testim onios añadidos en este m ism o sentido.
136
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Si, como ya se ha apuntado, la práctica habitual fue la del consenti­
miento o "cumplimiento" previo acuerdo en común, en algunas ocasiones
éste no llegó a producirse: el incumplimiento fue plenamente ejercitado en
diversas ocasiones, documentándose al menos las que se llevaron a cabo en
1500, en oposición a la prórroga de Pedro de Lodeña, y en 1506 y 1517, para
tratar de impedir el nombramiento de Enrique de Acuña como gobernador
del Principado.
Incumplimiento de la prórroga de Pedro de Lodeña (1500)
El nombramiento de marzo de 1500 por el que se prorrogaba a Pedro de
Lodeña como corregidor no fue aceptado por los procuradores, quienes se
negaron a su recibimiento incumpliendo la orden y entablando un recurso a la
espera de una resolución real definitiva; el hecho de que el corregidor prorro­
gado se diese por recibido a pesar del rechazo de los procuradores, oculta el
vacío real de poder: de hecho, la resistencia de éstos provoca la emisión casi
simultánea de dos reales provisiones de 11 y 21 de mayo reiterando el nom­
bramiento de Lodeña, que sin embargo, acabará siendo sustituido pocos días
después por Juan Gutiérrez Tello, de acuerdo a una nueva provisión justifica­
da por el monarca en el cumplimiento "a nuestro servicio e a execugión de
nuestra justigia ", a la par que "a la paz e sosyego de la dicha gibdad e villas
e logares e Prengipado", ordenándose el juicio de residencia a Lodeña que
había sido solicitado por los procuradores33.
33
Del m ism o m odo, las instrucciones para corregidores de 1500, en su artículo n° 44, obligaban a
la presencia continua y obligada de los corregidores en los plenarios, bajo pena de nulidad de los
acuerdos en contrario. Vid. M URO OREJÓN, A.: "Los capítulos de corregidores de 1500",
A n u ario d e E stu dios A m ericanos, n° XIX, 1962, Sevilla, pp. 699, ss.
A. A .O ., Libro de Pragmáticas, fs. 54, 54 vto., 1500, m ayo, 11 . Ibídem, 1500, m ayo, 21, " ... e
que suplicastes de la dicha gédula diziendo que ya el dicho com endador Pedro de Lodeña avía
seydo corregidor dos años, e que no devía ser más corregidor syn fazer residengia, e allegando
otras razones, segund más largamente en vuestra respuesta se contiene. E el dicho com endador
Pedro de Lodeña syn enbargo de todo ello, se dió por resgibido al dicho ofigio, e al uso e exergigio
dél, segund todo paregió por su testim onio sygnado de escrivano público; e visto en el nuestro
consejo, fue acordado que devíam os mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón; e nos, tovím oslo por bien, porque vos mandamos que luego que con ella fuerdes requeridos, sin nos más
requerir nin consultar sobrello nin esperar otra nuestra carta nin m andam iento nin segunda nin
tergera juzión, e syn enbargo de la dicha suplicagión, resgibays al dicho com endador Pedro de
Lodeña por nuestro corregidor del dicho Prengipado, segund e de la manera que en la dicha nues­
tra gédula se contiene".
Ibídem, 1500, junio, 9 "... por que vos mandamos a todos e a cada uno de bos, que luego vista esta
nuestra carta, sin otra luenga ni tardanza alguna e syn nos más requeryr ni consultar, ni esperar otra
nuestra carta ni mandamiento ni juzión resgibades del dicho nuestro corregidor el juramento e solenidades que en tal caso se acostunbra; ( . . . ) e que antello ni en parte d ello enbargo ni contrallo
EL EJER C IC IO DE LA FÓRM U LA «O BED ECER Y N O C U M PLIR»
137
Incumplimiento del nombramiento de Enrique de Acuña (1505)
El procedimiento, similar al anterior, se inició también con la negativa a su
recibimiento por parte de los procuradores reunidos en Junta General, a pesar
de la provisión de nombramiento de 30 de julio de 150634; el monarca emitió
dos provisiones durante el mencionado incumplimiento; una, de diciembre de
1506, prorrogando en su oficio al antiguo corregidor, Alvarez de Toledo; otra,
de enero del año siguiente, por la que se suspendió a Acuña en el oficio hasta
oc
que se examinase el problema en el Consejo y se decidiese definitivamente .
El asunto se resolvió, tras la actuación de un pesquisidor, con la salida
definitiva de Acuña del cargo y el nombramiento de un nuevo corregidor
letrado, el licenciado Francisco de Cuellar; su mención como sustituto de
34
35
alguno le no pongays ni consyntays poner danos, por la presente le resgebim os e avernos por
resgevido al dicho ofigio, e le damos poder para lo usar exerger e para conplir e executar la nues­
tra justigia, caso que por vosotros e por alguno de vos non sea resgebido por quanto cunple a nues­
tro servigio quel dicho nuestro corregidor tenga el dicho ofigio por el dicho un año, non envargante qualesquier estatutos o costunbres que gerca d ello tengades, e por esta nuestra carta, m an­
dam os a qualesquier persona o personas que tienen cargo de la nuestra justigia e de los ofigios de
alcaldía e alguazilazgos dese dicho Prengipado e villas e logares que luego las den e entreguen al
dicho nuestro corregidor e que no usen más dellas sin nuestra ligengia, solas penas en las que caen
las personas privadas que usan ofizios públicos para que no tienen poder ni facultad; e a nos, por
la presente los suspendem os e avernos por suspendidos ..."
Ibídem, f. 119, 120, vto., 1506, julio, 30.
Ibídem, fs. 114, 115. 1506, diciembre, 24. Provisión prorrogando el oficio de corregidor a
Hernando A lvarez de Toledo. "...Bien sabeys que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro ser­
vigio e a la execugión de la nuestra justigia e a la paz e sosiego deste dicho Pringipado, ovim os proveydo del ofig io de corregim iento con la justigia e jurdigión gevil e creminal e con los ofigios de
alcaldías e alguaziladgo del por tienpo de un año a Hernando Á lvarez de Toledo para que los oviese e usase dellos por sí e por sus lugartenientes...el qual dicho tienpo de un año es conplido o se
cunple muy presto, e porque a mi servigio cunple que el dicho Hernando Alvarez tenga el dicho
ofigio de corregim iento por tiempo de otro año cunplido prosim o siguiente, mi merged es de lo
proveer del dicho ofigio de corregim iento... es mi merged de le prorrogar el dicho ofigio ...".
Ibídem, f. 121 vto, 1507, enero, 27. Tras mencionar el requerimiento a Alvarez de Toledo para que
presente al Consejo su nombramiento, se pide también a Acuña lo propio: "... que... vengades ante
los del mi consejo e trayays con vos las provisiones que aveys para el dicho corregimiento de governagión, para que vistas en el mi consejo se vos mande lo que en ello aveys de fazer, e entretanto e
fasta que lo susodicho se determine, vos mando que no useys de dicho ofigio de govem agión del
dicho Pringipado por vos ni por vuestros ofigiales y lugarestenientes ni en otra manera alguna ni per­
sona alguna sea osado de usar ni exerger en nuestro nonbre, no enbargante que de algunas partes del
dicho Pringipado ayays seydo regebido al dicho corregidor, so aquellas penas en que caen y yncurren
de ofigios públicos syn tener poder ni facultad para ello, e mando a las personas del dicho Pringipado
e veginos e moradores dellos que no usen con vos ni con vuestros ofigiales al dicho ofigio ni vayan
ni parescan ante vosotros a vuestros llamamientos ni enplazamientos sola dicha pena". Ibídem, f 122.
1507, enero, 27. Provisión para que, dada la suspensión del corregidor, los concejos del Principado
elijan jueces, según acostumbraban a hacerlo "...non aviendo corregidor, a los quales mando que
hagan y administren justigia entre tanto e fasta que yo provea de corregidor o juez de resydengia del
dicho Pringipado, e por la presente mando y defiendo que persona ni personas algunas no sean osa­
dos de yr ni paresger a juizio antel dicho conde ni sus ofigiales syn mi ligengia e mandado..."
138
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Álvarez de Toledo supone que el nombramiento de Acuña fue considerado
finalmente como nulo36.
Incumplimiento del nombramiento de Enrique de Acuña (1517)
En este caso, se conserva documentado el procedimiento completo: actas
de la Junta en las que se rechaza el nombramiento, con abundante inserción
de documentación de carácter probatorio -provisiones de nombramiento y
sucesivos apoderamientos-, poderes para realizar la suplicación37 y el consi­
guiente memorial de suplicación38.
36 Ibídem,
37
38
f. 125 vto, 126 vto., 1507, marzo, 29. Provisión nombrando corregidor al licenciado
Francisco de Cuellar. Con posterioridad, referencias al asunto en: [1517] M em orial de A lonso
V ázquez de H evia, en nombre de los procuradores de la Junta General del Principado de Asturias
opuestos al recibim iento de don Enrique de Acuña com o gobernador del Principado, solicitando
la revocación del nombram iento de éste. A G S, Cámara Castilla, 120-119, fs. 18-20 vto.: "el qual
(Enrique de A c u ñ a )... ha procurado e procuró otras vezes de ser corregidor del dicho Prengipado,
p u ed e a v er d iez a ñ os p o co m ás o m en os, e ovo p rovision es p ara ello; las q u a les, com o q u ie­
ra q u e fu ero n o b ed esgid as, el d ich o P ren gipad o su p licó d ella s e n o lo resgib ió p or co r r e g i­
d o r, p o rq u e no con ven ía a servicio d e V u estra A lteza; e com o quiera que el dicho conde, por
dos v ezes so color de las dichas provisiones de corregidor entró poderosam ente con gente en el
dicho Prengipado, e llam ó por valedores e ayudadores a los veginos del dicho Prengipado que son
de su afegión e pargialidad, le fue resistido por los otros veginos del dicho Prengipado e fue ech a­
do dél, e no fue resgibido al dicho ofigio, pues mande ver Vuestra A lteza, si en tiem pos pasados
no fue resgibido e fue ávido por bien que no fuese resgebido, si sería agora su servigio que fuese
resgibido el dicho conde al dicho ofigio ..."
1517, enero, 19. O viedo. Carta de poder de los procuradores de la Junta General opuestos al reci­
bim iento de don Enrique de Acuña com o gobernador del Principado, en favor de D iego
Fernández de Posada, Juan de D iego de Rivero y Lope de Junco, para que negocien la revocación
del nombram iento de aquél. A G S, Cámara Castilla, 120-119, fs. 18-20 vto.: "... gerca d e una
su p lica ció n q u e p or n u estra p arte p or n os y en el d ich o n on b re fu e fech o e su p lica d o gerca
d e u n a p ro v isió n , e gerca que los muy reberendísimos señores cardenal e enbaxador e algunos
de los señores del C onsejo de Sus Altezas an dado, que mandaban quel dicho señor conde de
Valengia fuese probeydo del ofigio de govem agión e corregim iento desta dicha gibdad e
Pringipado de Asturias de O viedo por espagio de un año, segund más largamente en las dichas
cartas e probisiones de Sus A ltezas se contenía, las q u ales p or n u estra p arte fu eron ob ed esgid as; y en cu a n to al co n p lim ien to d ellas, su p lican d o., por vertud de los poderes a nos dados e
otorgados por la dicha gibdad, villas e concejos de suso nonbrados, segund por nos fueron pre­
sentados en la dicha Junta General ..."
[1517] M emorial de A lon so V ázquez de Hevia, en nombre de los procuradores de la Junta
General del Principado de Asturias opuestos al recibim iento de don Enrique de Acuña com o
gobernador del Principado, solicitando la revocación del nombramiento de éste. A G S, Cámara
Castilla, 120-119, fs. 18-20 vto.: "...beso las reales manos de Vuestra A lteza, a n te q u ien m e p r e ­
sen to p o r vía d e su p lica ció n , o en aq u ella form a qu e m ejor aya lu g a r d e d erech o , e d igo que
la provisión que Vuestra A lteza mandó dar para que el conde de Valengia fuese por un año corre­
gidor e governador del dicho Prengipado de Asturias, fue y es en d es servigio d e V u estra A lteza,
y en m a n ifiesto d añ o y a g ravio del d ich o P ren gipad o e d e tod os los vegin os e m o ra d o res d él.
Porque puesto quel dicho conde sea cavallero, hablando con la reverengia e acatamiento que devo
e sin perjuizio del dicho conde, no concurren en él las calidades e condigiones que de derecho se
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
139
El proceso se inició con el precedente del rechazo por parte del
Ayuntamiento ovetense; la primera negativa al recibimiento dentro de la Junta
General reunida al efecto fue la manifestada por el anterior teniente de gober­
nador, quien alegó falta de unanimidad entre los procuradores; se dispuso
entonces la necesidad de realizar una votación, previo aplazamiento de la
sesión; el resultado final fue la ya mencionada "falta de concordia", con cier­
ta ventaja de los opuestos al nombramiento39. Una vez tomada la decisión,
requieren para que pueda ni deva ser juez en el dicho Prencipado, ni podría servir a D ios ni a Vuestra
A lteza en el dicho oficio, porque los que han de ser juezes, han de ser elegidos por Vuestra Alteza
que sean sin par§ialidad e sin sospecha, e que no tengan afeción a unos e odio y enemistad a otros,
e no han de esperar ynterese en los lugares que han de govem ar ni pretender derecho a alguno
dellos, e com o sea público e notorio, en el dicho Pren§ipado, e por tal lo alego. ( . . . . ) e porque todos
los vecinos e moradores del dicho Prencipado, com o leales e fieles vasallos e servidores de Vuestra
Alteza e de su Corona Real han sienpre obedes^ido su justigia y han estado en paz y sosiego con el
corregim iento que agora tenía, e con todos los otros que han tenido el dicho ofi 9Ío por vuestra alte­
za, e lo estarán con el corregidor que les mandare dar que sea juez sin parcialidad ni afe^ión e que
no pretenda derecho alguno a las cosas del dicho Prencipado, pues son todas <de> su corona real,
suplico a Vuestra A lteza, pues que el dicho conde no puede ni deve ser juez en el dicho Prencipado
ni pudo enbiar desde la villa de Valladolid teniente quen su nonbre fuese resab ido al oficio, quel
no tenía ni puede tener, m and e an u lar e revocar la d ich a p rovisión e tod os los au tos e m an d a­
m ien tos fech o s p or el b ach iller P ero Á lvarez de V ald és, su p rocu rad or, e las p en as p or él pues­
tas, que d e d erech o son nin gun as; e m and e elegir e n on b rar p ara el d ich o oficio d e corregi­
m ien to otra p erson a qu e sea su servicio, p orque el d ich o P ren cip ad o está p resto d e o b ed ecer
e cu n p lir co m o leales servid ores el real m and am ien to de V u estra A lteza, y estará en toda paz
y sosieg o a servicio d e V u estra A lteza com o hasta aq u í han estad o con el corregid or q u e agora
tenía; y en ello, recib irán bien y m erced todos los vecin os e m orad ores d el d ich o P ren cip ado.
Y para ello, inploro el real oficio de Vuestra Alteza, y otra vez le suplico lo mande [projveer y reme­
diar, porque conviene mucho a su servicio, y a la paz y sosiego del dicho Prencipado y de toda su
tierra. E fago juramento a Dios e a Santa María e a las palabras de los Santos Ebangelios e a la señal
de la Cruz por m í y en anima de los dichos mis partes, que no digo ni alego esto m aliciosam ente,
[.....] porque conviene a servicio de Vuestra Alteza, e porque es verdad que el dicho conde es odio­
so e sospechoso al dicho Prencipado, e no puede ser juez ni podía administrar la justicia com o con­
venía al bien de la tierra y paz y sosiego della y al servicio de Vuestra Alteza".
39 La provisión librada en 8 de noviem bre de 1516 fue inicialm ente recurrida por el concejo o v e­
tense, aunque la sobrecarta librada el 13 de diciem bre del m ism o año ratificaba el nombram ien­
to. El proceso de recepción en Junta General, en: 1517, enero, 16 a 18. O viedo. Acta de Junta
General de recibim iento de Enrique de Acuña com o corregidor del Principado, en la que la mayor
parte de los procuradores rechazan su nombramiento. A G S, Cámara Castilla, 120-119. Referencia
docum ental ofrecida por C U A R T A S RIVERO, M.: O viedo y el P rin cipado de A stu rias a fin e s de
la E d a d M edia. O viedo, 1983, p. 279: "...El dicho bachiller Juan G onzález, teniente, respondien­
do a la noteficación de la dicha provisyón de Sus Altezas d ixo que la besaba e besó e ponía e puso
sobre su cabeza con aquel acatamiento que devía e hera obligado com o a carta e mandado de sus
R eyna e Rey e señores naturales, a quien D ios nuestro señor guarde e dexe vibir e reynar por muy
largos tienpos con acrecentam iento de m uchos más reynos e señoríos; e en q u a n to al con p lim ien to , d ix o q u e sy e n d o el d ich o señ or con d e recib id o en co n co rd ia p o r esta cib d ad e
P rin cip a d o , está p resto d e h azer lo qu e Sus A lteza s p or ella le m an d an . ( ... ) E los procura­
dores de la dicha cibdad de U viedo e A lonso Perez de Baldés, en nonbre del Prencipado, e los
procuradores de la villa de A villés, tomaron la dicha carta e provisión e cédula de Sus A ltezas en
sus m anos, e las besaron e pusieron sobre sus cavezas; e dixeron que las ovedezían e oved ecieron con d evid o acatamiento e reberenzia; e q u an to al con p lim ien to d ella , d ix ero n q u ello s ab ían
140
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ H EVIA
tuvo lugar la presentación de sucesivos requerimientos por los delegados rea­
les; en primer lugar, por el nuevo teniente -apoderado por el gobernador
nombrado por el rey-, que tras poner de manifiesto cómo los procuradores
rehusaban "el obedecimiento de la provisión por causas e r a i n e s e yndu^imientos ynjustos...", pedía su recibimiento "so pena de muerte y perdimiento
de bienes" a los remisos, y ordenaba al escribano que no actuase sino con él,
amenazándolo con la pérdida de su oficio; a continuación, fue el antiguo
teniente quien realizó otro requerimiento similar, rechazando la toma de pose­
sión "fasta que Sus Altezas tomen a probeer e mandar en el dicho nego§io lo
que fueren servidos, so pena de caer en las penas en que caen los que usan los
dichos ofigios de ju sti^ a syn tener poder para ello".
En cuanto a las consecuencias del ejercicio de la fórmula, utilizada por el
antiguo teniente de gobernador y por los procuradores -lo s favorables al reci­
bimiento, como mera fórmula de control, otorgando su asentimiento, y los con­
trarios, manifestando su incumplimiento-, la alegación no suponía una decla­
ración de nulidad, sino el paso previo al establecimiento de un recurso de súpli­
ca en el que se pide la anulación de la disposición real objeto de recurso. Para
su puesta en ejecución, no sólo no es necesaria unanimidad de la Junta General,
sino que ni siquiera parece que fuese requerida una mayoría clara.
Aunque no hay constancia segura de que la actuación trajese consigo la
suspensión del nuevo nombramiento, ésta se alega como necesaria por el
teniente de gobernador saliente, negando la validez de los nombramientos al
estar "todo devaxo de suplicación"40. Lo turbulento de la situación parece
su a cu erd o los u n os con los otros, e ab larían en el n egocio, e farían lo q u e fu ese se rv icio de
D io s e d e S u s A lteza s e vien d e la d ich a gibdad e P ren gipad o; e contanto, dixeron al dicho
señor bachiller Pero Alvarez de Baldés que, pues hera tarde, e para mañana se tomarían a juntar
e fablarían en ello e darían su respuesta. (...) El dicho bachiller Juan G onzález de Castro, d ixo que
pues avía la dicha discordia, e veya que asy conplía al servicio de Sus A ltezas e a la paz e sosy ego desta cibdad e Prencipado, que asy lo entendía de hazer, e que mandava e mandó al dicho
bachiller Pero de Baldés no se entremeta a tomar bara ni usar de juredición fasta que Sus A ltezas
tom en a probeer e mandar en el dicho negocio lo que fueren servidos, so pena de caer en las penas
en que caen los que usan dichos oficios de justicia syn tener poder para ello; e que mandava e
mandó a mí, el dicho escrivano, no use con él so pena de privación de oficio, e a los vecin os e
moradores deste Prencipado, que no usen con él fasta que Sus Altezas sean ynformados e probean
lo que sea su servicio. E con tanto, todos se salieron de la dicha Junta".
40 Ibídem: " ... e porque en ello, la Reyna e Rey nuestros señores serían deservidos, e toda la tierra
recibiría mucho daño y se porná en mucha discordia y se dará ocasyón a que m uchos que biven
bien, se desconcierten a matar e robar por los montes, com o otras vezes se solía hazer; que por
yvitar el daño que dello se pueden seguir, e quitar los dichos ynconvenientes, de parte de la Reyna
e Rey nuestros señores, le pido e requiero com o dicho tengo, que no se entremeta a usar ni use
del dicho o ficio , ni tom e vara de juzgado en nonbre del dicho señor conde, puesto que por algu­
nos les sea dada, pues que la mayor parte del Prencipado está suplicando para ante Sus A ltezas;
al m en o s, h a sta q u e ven ga segu n d a ju zió n ; p orq u e ven id a, sería recib id o en m u ch a p az e
co n co rd ia d e todos; lo qual si haze rehará lo que deve e es obligado e con vien e al servicio de la
Reyna e Rey, nuestros señores, e a la pacificación e sosyego desta cibdad e Prencipado".
EL EJER C IC IO DE LA FÓRM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
141
haber dado lugar al establecimiento de dos magistraturas paralelas: las de los
oficiales salientes, que se habían negado a entregar las varas de justicia, y la
del nuevo teniente de gobernador, quien realizó sus nombramientos en Junta
General una vez sus opuestos la dieron por finalizada41. En el caso de que el
nombramiento de Enrique de Acuña hubiese tenido validez efectiva, ésta se
habría producido durante escasos meses, pasados los cuales una nueva provi­
sión dio lugar a su sustitución.
2.2.1.2. Otras disposiciones de gobierno
Ya se ha apuntado que el empleo de la fórmula, como mecanismo de
control de disposiciones reales, pudo haber sido generalizado; M enéndez
González rastreó su presencia testimonial en el siglo XVII para con algunas
disposiciones sobre ejército y milicias, en algo quizás extensible a momentos
anteriores, aunque la carencia de documentación hace que no se cuente con
ejemplos claros al respecto42. Sin embargo, no hay que olvidar que la propia
esencia de algunos procedimientos, como los de concesión de "ayudas" o
"servicios", responden a una concepción similar a la transmitida por la fór­
mula del obedecimiento/cumplimiento, en tanto que las disposiciones de esta
índole eran acatadas u obedecidas por principio, aunque sometidas a una dis­
cusión previa a su concesión y ejecución efectiva, sujeta siempre -a l menos
form alm ente- a un acuerdo o pacto43.
41
42
43
Sobre el papel sim bólico de las varas y del traspaso de poderes, vid G O N ZÁ L EZ A LO N SO , B.:
El co rre g id o r castellan o. Madrid, 1970, p. 138: "El corregidor 'representa' al rey, constituye en
cierto m odo su reproducción en el lugar donde ejerce el oficio, y de tal representación se des­
prende el sim bolism o de la vara que se le entrega, 'simulacro y efig ie del cetro real'".
Es posible que la convocatoria extraordinaria de Junta General del año 1589 para evitar la pre­
sencia en Asturias de un tercio de tropas, y que dio lugar a la consiguiente súplica, se amparase
en la fórmula del obedecim iento/cum plim iento; por entonces se alegaba la exen ción tradicional
que el Principado tenía para estos asuntos, cuya ejecución iba "en perjuicio y m enoscavo de sus
hidalguías"; finalm ente, se logró cédula real para que el tercio, una vez dividido, se estableciese
definitivam ente en G alicia y Santander. JUNTA G ENERAL DEL PRINCIPAD O DE A S T U ­
RIAS. A C TA S H ISTÓRICAS..., Junta General, 1594, diciem bre, 19.
Vid. por ejem plo C O R O N A S GONZÁLEZ, op. cit., pp. 209, ss., sobre el carácter pacticio y con­
sideración com o "ley fundamental" de la obligación de consultar al reino, por m ediación de las
Cortes, la im posición de nuevos tributos o la concesión de servicios extraordinarios. M E N ÉNDEZ
G O N ZÁLEZ, op. cit., pp. 381, ss.: "Los trámites de los 'servicios de armas', o de hecho, de solda­
dos, presentan una cierta uniformidad (...) Discusión, aceptación o rechazo son aspectos com unes
a los debates con m otivo de las distintas peticiones ( ... ) pero -sa lv o raras ex cep cio n es- no hay
abierta negativa a la concesión de los cupos (...) Las reducciones o rebajas en los cupos asignados
son fuente constante de negociaciones y representaciones, de m odo que no todas las peticiones de
soldados obtienen sin más el beneplácito de la Junta". El autor m enciona cóm o, de entre todas las
alegaciones planteadas en las negociaciones, la invocación a los fueros y privilegios del Principado
en orden a la exención de quintas y m ilicias no fue ni la más utilizada ni la más efectiva.
142
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Algo similar podría plantearse respecto a las disposiciones referentes a
la imposición de nuevas cargas fiscales; un ejemplo al respecto fue lo ocu­
rrido en una junta extraordinaria de febrero de 1544, convocada para tratar
sobre el impuesto de "los derechos tres por ciento", decretado por la Corona
con motivo de la guerra con Francia. En este caso, los ejercitantes de la fór­
mula son los procuradores de los diferentes concejos, reunidos en junta
Particular al efecto. No hay diferencia alguna respecto a lo anteriormente
expuesto en cuanto a la fundamentación del empleo de la fórmula: se alega
una vez más la "falta de servicio" que suponían las nuevas cargas impositi­
vas, por los grandes "daños e inconvenientes" que según los procuradores
originarían aquéllas; en este caso concreto, existe no obstante otra fundamentación paralela, también de importante calado: al haberse procedido a
una convocatoria restringida y no general -en contra de la costumbre y usos
tradicionales-, se alega que debía ser una Junta General stricto sensu, for­
mada tras una convocatoria general al conjunto de los concejos, la com pe­
tente en la resolución del asunto, y la que por lo tanto entendiese y aproba­
se o se opusiese a lo pedido:
"...y dixeron que pedían a su m erged que pues la gédula de Su M agestad y
príngipe nuestro señor abla con todo el Prengipado, pedían que fuesen lla’
m ados todo el Prengipado conforme a la dicha gédula, protestan do que no
lo aziendo no sean obligados a cosa algu na...'44
En cuanto al procedimiento, son los diversos procuradores los que mani­
fiestan sucesiva e individualmente su postura, previa discusión mancomuna­
da45; la exposición se realiza mediante la fórmula consabida: acatamiento y
negativa razonada al cumplimiento, que debía supeditarse al correcto servicio
44
45
1544, febrero, 24-25. O viedo. Acta de junta extraordinaria de concejos del Principado de Asturias
con puerto de m ar-ju n to con O v ied o -, convocada para tratar sobre el im puesto de "los derechos
tres por ciento", decretado por la Corona con m otivo de la guerra con Francia. A G S. Estado.
Castilla. Leg. 65-143. Referencia citada por C U A RTAS RIVERO, op. cit., pp. 344, 357.
Ibídem "...Y lu ego, los dichos procuradores de la ?ibdad, después de aver platicado sobre razón
de lo su sod ich o con los otros procuradores, dixeron que ello s avían ob ed ecid o la dicha carta y
provisión del príncipe nuestro señor; y platicado con los otros procuradores de los d ich os puer­
tos, dixeron que por la dicha cibdad ya tenían obedecida la dicha carta y provisión; y q u a n to
al c o n p lim ie n to d ella , e sta v a n p restos d e co n p lir y h a zer lo q u e Su M a g esta d p o r ella les
m a n d a b a ; co n q u e si el m o d o y m an era d e cóm o se ha d e co n p lir sea c o m o el P ren g ip a d o
a co r d a r e , a n sí ello s lo co n p lirá n y harán para que en lo de adelante no quede y para sobrello
ynbiar a suplicar a Su M agestad todo lo que más conbenga, para que los d ich os derechos no
queden ni se lieben m ás dem ientras tocare esta guerra con Francia, y todo lo dem ás que
paresciere a los d ich os procuradores de los dichos puertos, que presentes están. Esto dieron por
su respuesta en nonbre de la dicha cibdad, estando a junta públicam ente en presencia de los
otros procuradores..."
EL EJER C IC IO DE LA FÓRM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR»
143
al rey y al "bien y procomún" de las villas y pueblos del Principado46. Al igual
que ocurría respecto a las provisiones de nombramiento de gobernadores del
Principado ya vistas, el paso siguiente a la resolución de incumplimiento era
la formalización de una carta o memorial de súplica; aunque en este caso no
existe constancia documental directa de su existencia, sí se menciona la inten­
cionalidad de realizarla:
"... estando ajuntados entendiendo en la dicha junta ... los dichos Alonso de
las A las y Juan Cuerbo, procuradores de la villa de Avillés, dieron y p r e ­
sentaron esta respuesta de suplicación, y pidieron y dixeron lo en ella con­
tenido; su m erged lo hoyó...”47
En cuanto a las consecuencias finales de la resolución, en este caso con­
creto es posible que incluso el recurso no se llegase a tramitar, puesto que la
46 Ibídem
47
"...Y estando ansí juntos... el muy noble señor ... teniente general en este Prengipado, les
hizo plática en cóm o avía recibido una carta m esiba para el dicho Pren^pado del príncipe nues­
tro señor, con otra provisión ansim ism o firmada del príncipe nuestro señor, e para el efeto dellas
fueron llamados; la qual carta m esiba para el Prencipado y [es tratava] y m odo cóm o se avían de
pagar los derechos tres por ciento conform e a la dicha provisión y carta m esiba (...) y después de
leydas, por el dicho señor teniente fueron obedecidas y besadas y puestas sobre su cabera, y q u esta b a p resto d e las co n p lir en lo que a él tocaba, com o por Su M agestad era mandado. Y los
dichos procuradores de la dicha gibdad y Pero Albarez de Vanduxo, escrivano del P r e n d a d o y
por el Prencipado, y A lonso de las A las y Juan Cuerbo por la villa de A villés, cada uno dellos
tomaron las dichas carta y provisión en sus manos, y besáronlas y pusiéronlas sobre sus cabecas,
y dixeron que las obedecían y obedecieron con el acrecentam iento (sic) d eb id o; e los d ich o s p ro ­
c u ra d o res d e ju n ta s su so d ich o s, qu e q u an to al con p lim ien to d e lo q u e p or la d ich a carta y
p ro v isió n se m a n d a , q u e p laticarán sob rello y h arán lo q u e b ieren q u e co n b ien e a Su
M a g esta d y al bien y p rocom ú n d e su s p u eb los y villas..." .
Ibidem. "... vezin os de la billa de A villés, dezim os que la provisión de Su M agestad que la obedezem os con aquel debido acatamiento que debem os a nuestro rey y señor, a quien D ios nuestro
señor dexe bibir y reynar m uchos años con mayor acrecentam iento de reynos y señoríos y bitorias, com o Su M agestad desea; y q u an to al con p lim ien to d ella, la d ich a villa y v ezin o s d ella
está n p resto s d e se rv ir a Su M agestad con su s p erson as, vid as e h a zien d a s, com o sien p re lo
a n h ech o y h a rán d e aq u i ad elan te; e q u an to a los tres p or cien to q u e les m an d a p agar, qu e
a u n q u e p a rezca q u es servicio d e Su M agestad p agarlos, visto e p la tica d o so b re ello , p arece
q u e d ello resu ltan g ra n d es d añ os e yn con b en ien tes y d es servicio d e Su M agestad y en d añ o
d e su rep ú b lica , p or lo qual a cord am os d e su p licar e su p lica m o s a Su M agestad ten ga por
bien d e lo m a n d a r sob re seer asta ser y n form ad o d e los d ich o s d a ñ o s e y n co n b en ien tes o
co m o Su M a g estad sea servid o; e para que Su M agestad sea ynform ado, dam os poder enonbre
de la dicha villa a Luys de Baldés por lo que toca a la dicha villa e con cejo A lon so de las Alas.
Juan de Cuerbo". Del m ism o modo: "...dixeron quellos tenían obedecido la dicha carta y provi­
sión del príncipe nuestro señor; e quanto al conplim iento, que la villa de A villés cu yos procura­
dores ello s eran, eran y estaban muy pobres y necesitados los vezin os y moradores de la dicha
villa, todos pobres y gastados; atento esto, que protestaban de suplicar a Su M agestad por su pro­
curador les aga merced de les alibiar destos derechos que se piden. Y esto davan y dieron por su
respuesta..".
144
JO S É M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
labor de intermediación del gobernador habría, al parecer, logrado para el
monarca la aceptación final de las medidas propuestas48.
2.2.2. Disposiciones de justicia
Junto a las disposiciones de gobierno hasta ahora analizadas, también las
de justicia fueron sometidas a la consabida fórmula de control: el ejemplo que
se documenta a continuación no sólo manifiesta la presencia de la figura este­
reotipada de acatamiento y puesta en ejecución condicionada, como cláusula
de reserva, sino que también incluye una resolución explícita de incumpli­
miento. Aunque el paralelismo es casi absoluto respecto a lo ya planteado res­
pecto al control de las disposiciones de gobierno, existen también algunas
peculiaridades, aunque éstas están motivadas más por la propia estructuración
institucional de la Junta General en la época que por la diferente naturaleza
de la orden recurrida.
En este caso, se trata de un incumplimiento ordenado en 1554 que atañe
a una ejecutoria del Consejo Real, fechada en Madrid el nueve de abril de
1552, por la cual los vecinos de Llanes quedaban exentos de contribuir a un
repartimiento para la reparación del puente de Villarente (León), reparación a
la que el Principado estaba obligado a colaborar49. La principal diferencia, en
este caso concreto, consiste en que el órgano encargado de efectuar el control
y resolver el incumplimiento no es la Junta General, sino el gobernador del
Principado, a iniciativa del procurador general:
"...que aunquel dicho nuestro corregidor del dicho Prengipado abía sido
requerido con la dicha nuestra probisión, e la abía obedesgido, no la abía
querido conplir, dando a hella giertas respuestas..."50
La explicación es sencilla: si el gobernador es la figura en quien descan­
sa en buena medida toda atribución ejecutiva en el Principado -incluso duran­
te el período de sesiones de la Junta-, esta responsabilidad se pone especial­
mente de manifiesto durante el período ordinario "inter juntas", por la inexis­
tencia de una diputación estructurada institucionalmente con anterioridad a
48 C U A R T A S RIVERO, op. cit.
49 Los antecedentes a la resolución
50
de incumplim iento habían sido el recurso del concejo de Llanes
a la d ecisión de embargo de bienes tomada por el teniente de gobernador del Principado ante su
negativa a contribuir al repartimiento. La ejecutoria em itida por el Consejo Real aceptaba todas
las alegaciones llaniscas, anulando el citado embargo y reconociendo el derecho de Llanes a no
contribuir en el repartimiento.
A G S, C onsejo Real, Leg. 94-7.
EL EJERCICIO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y NO C U M PLIR »
145
1594; de esta manera, las decisiones cuando la Junta General no está convo­
cada son tomadas por aquel, junto a un número reducido y variable de perso­
nas, entre las que aparece ya claramente a mediados del XVI la figura del
Procurador General, quien viene a ejercer a todos los efectos una represen­
tación permanente de la Junta General, con todas las limitaciones que la unipersonalidad de esta representación lleva consigo. Su carácter de letrado acen­
túa además su protagonismo, por lo que el Gobernador puede delegar en él en
la toma de decisiones de carácter jurídico, tal y como ocurre en este caso, aun­
que la decisión formal corriese a cargo del delegado real;
"el muy m agnífico señor D otor Carrillo, corregidor, abiendo bisto este
progeso y la probisión real de su m agestad presentada p o r p a rte de la villa
e congejo de Llanes, dixo que mandaba e mandó que se notefique el dicho
ligengiado Ramírez, procurador < general> deste Prengipado, e responda
a la dicha probisión lo que quisiere...
La fundamentación de la negativa al cumplimiento es la falta de ade­
cuación a derecho de la ejecutoria, alegándose indefensión del Principado
en tanto que aquélla habría sido dictada sin haber sido oídos sus representantes . Sin embargo, no hay que perder tampoco de vista que lo que en el
fondo se discute es la capacidad de intervención de la Junta General en el
control de los repartimientos y en la promoción y conservación de las infra­
estructuras viarias, es decir, de sus competencias institucionales en esta
materia, negadas por el partido de Llanes en su ámbito territorial53. Por ello,
el representante del Principado advertirá del peligroso precedente que
supondría la aprobación definitiva de la exención, por su posible efecto para
con otros concejos que podrían seguir el ejemplo de Llanes, que había ale­
gado una "falta de aprovechamiento" de las infraestructuras para las que se
recaudaba.
51 Ibídem.
52 El procedim iento
53
aparece resumido en la ejecutoria final de 24 de agosto de 1552, inserta a su
vez en el conjunto del pleito. A G S, Consejo Real, Leg. 94-7.
La capacidad de la Junta General en este ámbito, sancionada en las ordenanzas de 1594, era pre­
via, y amparada en la costum bre, quizás confirmada por acuerdos de juntas hoy desaparecidos.
Entre las m uchas referencias que se podrían ofrecer al respecto, destaca la datada en 1538, en la
que el representante de la Junta General, G onzález de la Rúa, se opone a un repartimiento gen e­
ral para la edificación de un puente en N avelgas "...porque el Principado de Asturias, e a las villas
e lugares del, nyngún ynterés les va en que se haga la dicha puente, ni tienen a que pasar ni con ­
tratar por ella; y el dich o P rin cipado de A sturias tiene espigial cu ydiado de h a zer las pu en tes que
le son n ecesarias, e a n sí las a fech o, e tanhién hiziera ésta sy viera n esgesidad d ello ..." A G S, L.
702 —1: Inform ación y autos hechos por el concejo de Tineo por la licencia que pide para ed ifi­
car un puente en el río de N avelgas, y repartir entre los concejos 1.400 ducados.
146
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Tras resolver en este sentido a iniciativa del procurador general, el
siguiente paso fue la elaboración de un recurso de súplica por parte de Alonso
González de la Rúa -que debía desempeñar por aquellos años el cargo de
representante o agente del Principado en la Corte-, con la pretensión de que
el monarca ordenase "rebocar y suspender el hefeto della" hasta que se vol­
viese a resolver sobre al asunto, en lo que se ha de interpretar como la petición
de que se confirmase la suspensión inicialmente resuelta por el gobernador
del Principado54.
Desde el punto de vista administrativo, las consecuencias finales de los
efectos de la suspensión de la sentencia fueron contrapuestos: por un lado,
permitieron al Principado incluir al Partido de Llanes en los nuevos reparti­
mientos que se fueron realizando; por otro, prolongaron y complicaron el
pleito ya existente: posteriores ejecutorias sobre el asunto revocaron la inicial,
obligando al concejo de Llanes a contribuir, aunque poniendo límites a las
cantidades que debía sufragar, por debajo de las inicialmente aprobadas en
Junta55. La no especificación de lo que se debía de hacer en el futuro, dará sin
embargo lugar a que el problema se reavive en 1555, con la aprobación de un
tercer repartimiento.
2.3. El caso de las pragmáticas
Diversos estudios, entre los que destacan los de González Alonso y
Gómez Rivero, han puesto de manifiesto que el ejercicio de la fórmula de
obedecer y no cumplir no se contemplaba en el caso de las pragmáticas; sin
embargo, esto no quiere decir que el cumplimiento de aquéllas fuese siempre
inmediato y carente de problemas: en efecto, y a pesar de su carácter univer­
sal, la ejecución efectiva de algunas pragmáticas pudo obviarse mediante dos
vías diferentes, dando así lugar incumplimientos temporales o parciales; la
primera, se fundamentaba en la inhibición de los propios gobernadores a la
hora de hacer guardar determinadas pragmáticas, sobre todo en aquellos casos
en que la normativa real chocaba con la costumbre, suponiendo de hecho la
suspensión "de oficio" de una norma ya promulgada; la segunda, era iniciada
por aquellos destinatarios que se viesen perjudicados por su ejecución efecti­
va; el procedimiento que se ponía entonces en marcha era el de una "repre­
54 A G S, C onsejo Real, Leg. 94-7.
55 Ibídem. La sentencia definitiva es
finalm ente obedecida y cum plida por el gobernador con cierto
retraso; la tardanza es justificada por una supuesta falta de notificación previa: "y en cuanto al
conplim iento, es p re sto de a ze r lo que p o r ella le es m andado; e que la dich a p ro b isió n no le abía
sid o noteficada, ni requerido con ella hasta agora
EL EJER C IC IO DE LA FÓRM U LA «O BED ECER Y N O C U M PLIR»
147
sentación" por vía de cámara, realizada mediante carta suplicatoria con carac­
terísticas formales equiparables a las de los recursos que seguían al ejercicio
de la fórmula de obedecimiento y no cumplimiento para las disposiciones par­
ticulares.
Ejemplo de lo aquí indicado es el incumplimiento efectivo de una prag­
mática dictada a finales del siglo XV que establecía limitaciones en diversas
celebraciones públicas, como bodas, bautizos y misas nuevas. Las fuentes
(1514), resaltan el choque entre costumbre y legislación real, así como el
desigual empeño por parte de los gobernadores en llevar a efecto este cum­
plimiento, hasta el punto de que algunos de ellos habrían incluso contravenido
la pragmática a título personal, tal y como se alega por entonces para evitar la
imposición de penas de cámara:
"...porque com o quiera que la dicha proybigión fuese fecha, nunca fu e praticada, usada o guardada en todo el dicho Prengipado ante los co rregido­
res que p o r tienpo fueron fasta agora, e sus lugarestenientes (...) lo sufrían
e toleravan e nunca lo proyhieron hasta agora. "56
El intento por parte del corregidor de poner en ejecución la norma
hacia 1514 dio lugar a la convocatoria de una junta general extraordinaria
para tratar de hacer frente al problema, dando como resultado la consi­
guiente "representación"; hay, sin embargo, diferencias de fondo en el pro­
cedim iento seguido respecto al que se advertía tras el ejercicio de la fór­
mula de incum plim iento, pues no parece existir veto suspensivo, ni se pre­
tende la anulación de la norma: cabe a lo sumo solicitar la condonación de
las penas derivadas de la no observancia de la pragm ática, así como la
negociación del modo en que aquélla debía cumplirse, aspecto con el que,
por otro lado, la m onarquía parece mantener una actitud bastante flexible;
prueba de ello es el desarrollo de los acontecim ientos, con una condona­
ción de las penas de cámara existentes hasta 1537 dictadas mediante acuer­
do de Cortes como resultado de las cartas de suplicación redactadas por la
Junta General; esto, unido una vez más a la inhibición de los gobernadores
del Principado, habría dado lugar con posterioridad al m antenim iento de
las prácticas tradicionales de inobservancia de la norma, hasta que el asun­
to se reactiva años más tarde: en 1545 vuelve a solicitarse la suspensión de
las actuaciones del gobernador y la anulación de las penas de cám ara acu­
m uladas desde 1537, m anifestando la disposición a cum plir de un modo
efectivo a partir de entonces la citada pragmática, o lo que el m onarca dis­
56 A G S, Cámara,
Pueblos, Leg. 14, D oc. 418.
148
JO S É M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
pusiese al efecto57. La ya apuntada flexibilidad de la Corona se advierte en
la aceptación de lo pedido por la Junta General, de tal manera que incluso la
definitiva puesta en vigor de la norma se supedita a una discusión y resolu­
ción previa en junta, que debía remitirse al Consejo Real para que el monar­
ca estuviese lo suficientemente informado a la hora de proveer justicia:
"... e nos, tuvím oslo p o r vien, porque vos mandamos (...) no p ro ced á is con­
tra los vezinos del dicho Pincipado(sic) y lo suspendáis asta tanto que p o r
nos se os enhíe a m andar otra cosa; y de aqu í adelante, guardéis la dicha
prem ática y platiquéis con los procuradores < d el> dicho Principado la
horden de que se deve tener para que de aqu í adelante se guarde la dicha
prem ática, y en que cosas; y lo que a sí acordardes y p la tica rd es ge rea
dello, lo en bía< reis> ante los del nuestro Consejo, juntam ente con vuestro
p a rescer de lo que en ello se deve hacer, para que nos lo m andem os ver e
p ro b e er sobre ello lo que sea justigia. ”58
El asunto seguirá no obstante dando problemas con posterioridad: en
1554 se comisionó a algunos procuradores para discutir el tema en una junta
general, y sólo al año siguiente se sabe del traslado efectivo de copias de las
provisiones reales existentes sobre el asunto, junto a otras de temática cerca­
na, a los concejos para su cumplimiento59. A pesar de ello, aún en 1560 se
57
A G S, Cámara, Pueblos, Leg. 14, D ocs. 418, 444. Cámara, M em oriales, Leg. 295-38. Las alega­
cion es se centraban en aspectos de interpretación, com o cuando se afirma la creencia de que el
monarca "avía mandado alear la dicha proybición, com o la de las m uías, e sedas e brocados"
(1 5 1 4 ), o cóm o "de algunos años a esta parte, an dado nuebos entendim ientos a la dicha carta e
probisión todos los vezin os del dicho Prencipado, e an cayido e yncurrido en las penas en ella
contenidas" (1548). Se alega también que, en caso de que se continuase con la reclam ación, la
monarquía debía de "hacer merced" al Principado de las penas, en pago a diversos servicios de
carácter militar y por la deuda en que aquélla estaría aún con el Principado, al haber éste adelan­
tado el dinero para los m encionados servicios, sin que hasta entonces hubieran recibido "pago ni
satisfación alguna", todo ello, además, con la obligación que la reina tenía, por su posición , de
"mirar por sus vasallos e súbditos, e mandar que sean sustentados e no fatigados", y por lo tanto,
de hacer un correcto servicio a D ios y al Principado.
58 1545, diciem bre, 16. Madrid. Provisión del Emperador don Carlos, junto a su madre doña Juana,
por la que se ordena al gobernador del Principado la suspensión temporal de la pragmática e x is­
tente sobre la forma de festejar bodas, bautizos y misas nuevas, debiendo no obstante de d iscu ­
tirse en junta general las condiciones para que aquélla se cum pla en el futuro. A G S, Cámara
Castilla M em oriales, Leg. 295-38.
59 Junta General de 1554, diciem bre, 21. En AG S, Consejo Real, Leg. 94-7, fs. 8 a 10 vto.:
"Ansimysno, se trató sobre los que beben e juegan en las tavemas, e pasan contra las probisiones de
Su Magestad, las quales probisiones tiene el señor licenciado Ramirez; con juramento, se le mandó
las busque y traya. E para la hexecución dellas dichas probisiones, e dar la horden cóm o se guarden,
nonbraron a los señores Sancho de Miranda e Sebastián Vem aldo, e Juan de Argüelles e licenciado
Ramirez, para dar la mejor horden que se pueda dar para que los hexecutores no hecedan, segund se
acordare con el yllustre señor govem ador don Francisco, y aquello se hordenare se hefetue.
EL EJER C IC IO DE LA FÓ RM U LA «O BED ECER Y N O C U M PLIR »
149
volvían a remitir peticiones a las Cortes del Reino para que la aplicación de
la pragmática no tuviera carácter retroactivo60.
3. CONCLUSIONES
Del análisis de la documentación reseñada cabe plantear las siguientes
conclusiones:
El cumplimiento de las disposiciones reales de gobierno no fue llevado a
cabo en la Asturias de los siglos XV y XVI de un modo automático e inme­
diato. El procedimiento de recepción de aquéllas diferenciaba su obedeci­
miento -acatam iento como testimonio de respeto a la autoridad regia- y su
cumplimiento o puesta en ejecución efectiva, que se subordinaba siempre a un
examen previo de que la norma recibida fuese acorde a derecho.
La fundamentación de este ejercicio no descansa en un privilegio especí­
fico, ni tiene carácter alguno de originalidad. Aunque no parece probable que
el derecho a ejercer la fórmula de obedecimiento/cumplimiento llegase a inte­
grarse dentro del ordenamiento específico del Principado bajo la forma de
alguna ordenanza aprobada en junta y hoy desaparecida, sí fue ejercitado de
un modo efectivo y continuo durante buena parte del siglo XVI. La aproba­
ción de las ordenanzas de 1594 parece haber propiciado el desuso de la fór­
mula, que en el futuro aparecerá de un modo esporádico.
El ejercicio de la fórmula no trajo aparejada la existencia de un "uso
(foral)" completamente institucionalizado, entendido éste como la necesidad
de una corroboración expresa y documentalmente formalizada de las disposi­
ciones analizadas por parte de la asamblea para que éstas tuviesen "uso" o
vigor pleno, dando lugar así a la redacción de los consiguientes documentos
confirmatorios. El "uso" tiene lugar una vez discutidas las disposiciones y
manifestada la "disposición" al cumplimiento, y parece ser el gobernador -en
su doble papel de delegado real y presidente de la asam blea- quien sanciona
el acuerdo. Debería además destacarse que el protagonismo de los concejos
que integran la asamblea parece ser mayor que el de la propia Junta General,
considerada como cuerpo político.
- A nsim ysm o, que los m esm os señores, juntamente su merced del señor governador, platiquen e
traten sobre lo de las bodas".
Ibídem, fs. 16, 18 vto. 1555, febrero, 5-6. O viedo. Acta de junta de diputados del Principado,
sobre repartimiento general para la reparación del puente de Villarente y notificación a los con ­
cejos de provisiones reales sobre bodas, tabernas, quemas y plantaciones.
60 M em orial de las peticiones que los procuradores de cortes de la ciudad de León presentan al rey
en nombre del Principado de Asturias a las Cortes de Toledo de 1560: M ARTÍN FUERTES, J. A.:
"El Principado de Asturias en la documentación leonesa de Cortes del siglo XVI", A stu rien sia
M edievalia, n° 5, O viedo, 1985. pp. 252, ss.
150
JO SÉ M ARÍA FERN Á N D EZ HEVIA
Durante el período analizado, no parece existir duda sobre la verdadera
significación del ejercicio de la fórmula del obedecimiento y no cumplimien­
to: se trata de la resolución que fundamenta la posterior interposición de un
recurso de apelación o suplicación, que llevaba aparejado un veto suspensivo
de la norma hasta la posterior revisión de ésta por parte del monarca. El
procedim iento debía ser impulsado por parte de los destinatarios de las
normas, mediante la remisión al órgano adecuado -Cám ara, Consejo Real,
Chancillería...-, del consiguiente recurso. Siempre se alude a la disposición al
cumplimiento en caso de que la sobrecarta sea confirmatoria de la disposición
inicialmente recurrida.
Las normas recurridas son disposiciones de gobierno y de justicia, soli­
citándose en todos los casos su revocación. Aunque se llegaron a establecer
procedimientos similares para con algunas pragmáticas, se desconoce si éstos
fueron precedidos del ejercicio de la fórmula, aunque para estos casos no se
pide la revocación de la norma, sino de sus consecuencias prácticas -conde­
nas, penas de cámara.
Los órganos ejercitantes de la fórmula fueron variados; lo usual es que el
control corriese a cargo de los procuradores que formaban la asamblea, confi­
gurada de un modo variable de acuerdo al tipo de junta existente en cada
momento: general de concejos de realengo -para el recibimiento de goberna­
dores-, o general del conjunto de concejos del Principado -para asuntos de inte­
rés general, como repartimientos generales o asuntos de guerra y milicias-. La
inexistencia de una diputación permanente regulada como tal hasta 1594 hace
que la recepción de las disposiciones en aquellos momentos en que no estaba
convocada la asamblea se realizase mediante convocatorias de juntas generales
extraordinarias para casos de importancia, o de otras particulares o reducidas
para los concejos a quienes en principio pudiera afectar la norma -algo que cho­
caba con el propio ordenamiento tradicional del Principado-. En otros casos, el
ejercicio de la fórmula de control se llevaría a cabo por una embrionaria repre­
sentación permanente de la asamblea, configurada por el gobernador y alguna
figura diputada al efecto, caso del procurador general letrado o de algún "dipu­
tado", de entre los que destacarán algunos representantes de los "linajes princi­
pales" que actuaban en estrecha vinculación con el gobernador.
Las causas de los recursos hacen referencia a cuestiones variadas: pre­
suntas vulneraciones del derecho común, de derechos particulares o de irre­
gularidades procedimentales. Las representaciones conocidas suelen ampa­
rarse entonces en un "deservicio" mutuo, tanto para el monarca -resaltándo­
se los presuntos daños que comportaría la ejecución efectiva de sus nor­
m as-, como para los propios súbditos, sin que se mantenga el protagonismo
explícito bajomedieval de las alusiones a la vulneración de "fueros" y "privi­
legios" privativos de los concejos asturianos o del Principado en su conjunto.
HISTORIOGRAFÍA EDUCATIVA ASTURIANA
MONTSERRAT GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Desde los comienzos de la transición democrática española y a partir de
la constitución del estado de las autonomías ha aumentado el interés de la his­
toriografía española por los estudios de carácter regional. Así, si en comuni­
dades como la catalana existía ya una historiografía regional consolidada
-fruto de los viejos planteamientos nacionalistas que habían impulsado desde
antiguo su desenvolvimiento-, en otros lugares ha sido debido al intento de
promover una identidad regional mediante la conciencia de un pasado histó­
rico común y diferente del de los territorios vecinos. Se veía, en suma, que era
un buen momento para arrinconar las visiones estrechamente centralistas, que
no globalizadoras, existentes hasta entonces.
En efecto, la historia regional, como ámbito preferente de la investiga­
ción, se ha impuesto en estos últimos años por varias razones: el paulatino
aumento de las universidades que ha favorecido el interés por los estudios
"locales", necesarios para impulsar la historia regional; el progresivo avan­
ce de la "microhistoria", de sus supuestos epistemológicos y metodológicos,
sustentados en el más fácil acceso a los archivos y depósitos documentales
que le son propios; el apoyo de las instituciones -locales, regionales y auto­
nóm icas- a esta forma de trabajo, antes muy desasistido. Sin embargo, con­
viene superar las limitaciones de las historiografías regionales que, acosa­
das por el fantasma del provincianismo y del regionalismo, están en peligro
de no aspirar a saber nada que no se refiera a su propio territorio y, por esa
vía, acabar dedicándose a un tipo de trabajo que puede hacer patria pero no
hacer historia1.
1
V éase PRO RUIZ, J.: "Sobre el ámbito territorial de los estudios de Historia" en BA R R O S, C.
(Ed.): H istoria a deb a te, La Coruña, actas del C ongreso internacional, t. III, 1995, p. 63.
152
M O N TSERRA T G ON ZÁ LEZ FERN Á N D EZ
En cuanto a la historia de la educación regional2 hemos de decir que se
ha impuesto en los nuevos planes de estudio de las facultades de ciencias de
la educación, si bien como materia obligatoria sólo la encontramos en el
currículum de las universidades del País Vasco y de Barcelona (con las asig­
naturas Historia de la educación en el País Vasco e Historia de la educación
en la Cataluña Comtemporánea), como optativa está presente en otras muchas
universidades3. Asimismo, conviene resaltar que recientemente han salido
titularidades e incluso cátedras con estos perfiles regionales, lo que incidirá en
un mayor desarrollo de estas materias.
En las páginas que siguen abordamos la temática de la historiografía edu­
cativa haciendo una revisión de lo investigado en Asturias hasta el presente
(comienzo del año 2000) y aportamos el repertorio bibliográfico correspon­
diente, con el fin de que esta recopilación -d e costosa elaboración por lo dis­
perso de la inform ación- sirva de ayuda a los futuros investigadores tanto de
temática histórico-educativa como de otros campos afines.
Balance historiográfico
En este balance historiográfico que presentamos hacemos mención de lo
investigado sobre historia educativa asturiana a través de los trabajos que se
han venido publicando y aludimos también, en la medida de lo posible, a
aquellos que permanecen sin editar. Hay que dejar constancia, antes de seguir,
que apenas existen en nuestra región estudios sobre aspectos documentales,
bibliográficos o de fuentes sobre educación en Asturias4, de ahí que lo aquí
2 Sobre
un análisis de la Historia de la Educación regional puede verse el artículo de ORTEGA
E ST E B A N , J.: "Hacia un m odelo historiográfico de las historias de la educación nacionales y
regionales", R evista ln teru n iversitaria de H istoria de la E ducación, n° 6 (1987), pp. 353-370. Y
los más actuales de G R A N A , I.: "La Historia de la Educación regional en los nuevos planes de
estudio", en La fo r m a d o inicial i perm anent deis m estres. A ctes de les XIII Jorn ades d'H istória
d e l'E ducació a is P aisos C atalans, Vic-Barcelona, Eumo Editorial, 1997, pp. 5 2 7-536, y
FERRAZ, M.: "La Historia de la Educación regional y sus eq u ívocos con la M icrohistoria", en La
U n iversid a d en el siglo X X (España e Iberoam érica), X Coloquio de Historia de la Educación,
Murcia, S.E.D.H .E-Depart. de T 3e Ha de la Educación, 1998, pp. 681-688.
3 A sí, H istoria d e la E ducación en A ndalucía está presente en M álaga y Sevilla; H istoria y ed u ca ­
ción en C anarias, en La Laguna; H istoria de la E ducación en C astilla y León, en Salamanca;
H istoria d e la E ducación en C ataluña además de obligatoria en la Universidad de Barcelona, está
presente com o optativa en la Autónom a, la de Girona y la Rovira y Virgili de Tarragona; H istoria
d e la Educación en G alicia, en Santiago y La Coruña; H istoria de la E ducación en la com u n idad
d e M adrid, en la Com plutense; H istoria social de la educación valenciana, en Valencia.
4 S ólo cabe citar com o trabajos publicados la relación bibliográfica aparecida en 1985 en el Boletín
d e H istoria d e la E ducación, n° 8-9 (1985), pp. 95-100, número que presentaba com o tema m ono­
gráfico la "Información bibliográfica sobre la Historia de la Educación de las distintas com unida­
des autónom as de España"; la correspondiente al Principado de Asturias fue elaborada por los pro­
H IST O RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU RIA N A
153
presentado, aunque se trata de un primer esbozo necesitado de futuros traba­
jos de desarrollo y síntesis, esté dotado de cierta exhaustividad en el censo de
lo publicado, por más que ello suponga la incorporación al mismo de trabajos
y estudios de muy desigual entidad y calidad5.
Si aludimos a la historia general, ya Jorge Uría, en su trabajo sobre his­
toriografía contemporánea asturiana6, comenzaba advirtiendo al lector que, si
bien el desarrollo de los estudios de historia contemporánea de Asturias era un
fenómeno más bien reciente -fechando su floración en los años 60 de este
siglo-, su aparición no podía entenderse sin un sustrato previo de erudición
histórica regional, que ya había conformado, con anterioridad, una historio­
grafía de cierto interés a pesar de lo limitado de su desarrollo. En cuanto al
tema de la historia social del ocio, de la evolución ideológico-cultural o de la
propia cultura popular señalaba: "es sin duda uno de los apartados que más
ayuno ha estado de un tratamiento historiográfico adecuado y suficiente",
lamentándose de la escasa fortuna que había tenido la historia de las mentali­
dades en el contemporaneísmo regional e indicando que el tema de la educa­
ción disponía ya "de ciertas investigaciones de valor"7.
fesores Julio Ruiz Berrio y Aida Terrón. D e esta pequeña relación bibliográfica hem os tom ado las
obras que consideram os más directamente vinculadas con el cam po educativo. A sim ism o, es de
destacar -aun q u e en esta revisión no se aborde el tema de las publicaciones p eriód icas- el estudio
realizado por A ntonio Checa G odoy sobre "Aportaciones para un cen so de la prensa pedagógica
en España", de las distintas com unidades autónomas, publicado a lo largo de varios números de la
R evista in teru n iversitaria de H istoria de la Educación, siendo el que trata sobre Asturias el n° 5
(1 9 8 6 ), pp. 5 13-519.
5 En cuanto a lo trabajado sobre este tema en otras com unidades es de reseñar la existen cia de guías
para la investigación histórico-educativa en las com unidades de Cataluña, V alencia, Baleares,
A ndalucía, País V asco y C astilla-León. Véanse: C O R TA D A , R., D E L G A D O , B. y otros: Guía
d id á ctica p e r a /'in vestig a d o r de la historia de la p ed a g o g ía catalan a, Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1978; E ST E B A N , L. y VILLALM ANZO , J.: G uía did á ctica p a ra el estudian te en la
in vestigación h istórico-pedagógica valenciana. M etodología y fu en tes, V alencia, Ñau Llibres,
1981; CO LO M , A. y SU R E D A , B.: B ibliografía p e r una h istoria de l'edu cació a M allorca,
M allorca, Fund. B. March, 1980; VICO, M., et al.: G uía p a ra la realización de tra b a jo s de in ves­
tigación en T eoría e H istoria de la Educación, M álaga, Universidad de M álaga, 1986; D A V IL A ,
P. et al.: G uía tem ática y bibliográfica p a ra la investigación de h istoria de la edu cación en el P aís
Vasco, San Sebastián, Caja de Ahorros, 1986; H ER NA NDEZ, J. M.: B ibliografía p ed a g ó g ica de
C a stilla y León, Salam anca, Universidad de Salamanca, m icrofichas, 1993.
6 URÍA, J.: "Sobre Historia e Historiografía en la Edad Contemporánea asturiana", Bulletin d'H istoire
C on tem poraine d e l'Espagne, na 20 (dic. 1994), pp. 267-306.
1 Ibídem , p. 300. Cita aquellos trabajos que le son más conocidos, bien por su representatividad o
por su cercanía, dejando en el tintero otros m uchos que también configuran el panorama historiográfico educativo asturiano.
A sim ism o, Enrique M O RADIELLO S en su artículo "Las investigaciones sobre la Historia del
siglo X X en Asturias", P erspectiva C ontem poránea, n° 1 (oct. 1988), pp. 2 9 3-296, cita - e n el
ámbito de las investigaciones sobre cultura e ideología en la Asturias de esta cen tu ria- y en aras
de la brevedad com o él m ism o señala, una única contribución al cam po de la educación, la por
aquel entonces reciente tesis de Aida Terrón, citada con un título aproxim ativo.
154
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FERN Á N D EZ
Si, como es nuestro caso, nos referimos a una historia sectorial concreta,
la historia de la educación, cabe decir que en Asturias, al igual que en otros
contextos culturales, se han venido desarrollando diversas prácticas y proce­
sos educativos desde los albores de la Edad Media. Sin embargo, la realidad
histórica concreta de la educación en nuestra región no ha sido objeto de estu­
dio y análisis hasta el presente siglo XX.
En efecto, comenzó el siglo con algunos acercamientos esporádicos a
esta realidad hasta llegar a la década de los setenta, momento en el cual apa­
recieron trabajos -dedicados, fundamentalmente, al estudio de la universidad
ovetense- que continuaron desarrollándose en la de los ochenta, influencia­
dos tanto por la renovación historiográfica que imperaba como por la presen­
cia de la historia de la educación en la reciente facultad de Filosofía y Letras.
Tales estudios trajeron un cambio decisivo para la investigación y producción
en el campo de la historia de la educación, comenzándose a conformar tra­
yectorias investigadoras concretas que dieron lugar a temáticas de estudio
diversas sobre la realidad educativa asturiana.
Entre los escasos trabajos sobre historia de la educación en Asturias pre­
vios a la década de los setenta destacamos, sobre todos, el clásico estudio de
Fermín Canella de finales del pasado siglo (Historia de la Universidad de
Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito, 1876),
en el que aborda -tam bién en su edición actualizada de 1903- todo tipo de
institución educativa existente en el distrito (Asturias y León) tanto de prima­
ria, secundaria como superior.
Las enciclopedias aparecidas en Asturias en las dos últimas décadas8
supusieron una puesta al día de los conocimientos existentes sobre la historia
regional: Historia de Asturias (Salinas, 1977), Historia General de Asturias
(Gijón, desde 1978 a 1984), Gran Enciclopedia Asturiana (Gijón, 1981) y
más recientemente los volúmenes de la Historia de Asturias (Oviedo, 1990)...
Además, en algunas de ellas aparecen determinadas voces relativas al campo
educativo, que son tratadas por distintos autores con cierta experiencia en el
tema y cuyos trabajos relacionamos en la sección bibliográfica correspon­
diente. Voces tales como misiones pedagógicas, colonias escolares, analfabe­
tismo, escuela neutra, etc.
8 Debidas
a la presencia en la región de una infraestructura editorial propia; básicam ente, las edito­
riales A yalga y S ilverio Cañada proporcionaron el cauce necesario para la aparición pública de una
gran parte de las nuevas investigaciones sobre historia de Asturias. Al m ism o fin contribuyeron las
publicaciones periódicas sobre ciencias sociales que com enzaron a existir en Asturias: El B asilisco
desde 1977, L os C uadernos d el N orte a partir de 1980, Á stu ra desde 1983, Á b a co desde 1986, etc.
D ebem os también m encionar el Boletín d el Real Instituto de E studios A stu rian os (B .I.D .E.A.) que
viene publicándose desde 1947, si bien han sido más bien escasos, en com paración con otros
m om entos históricos, los artículos referidos a la época contemporánea.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU RIA N A
155
Los estudios sobre la escuela primaria comenzaron siendo los primeros
temas abordados por los investigadores que realizaban sus tesis doctorales en
la década de los ochenta, tesis dirigidas por el recién incorporado catedrático
de historia de la educación, Julio Ruiz Berrio, como el trabajo pionero de
Aida Terrón (La enseñanza primaria en la zona industrial de Asturias (18981923), 1990), al que siguieron dos trabajos complementarios entre sí, el de
Angel Mato que estudia la escuela primaria en el período inmediatamente
posterior (La escuela primaria en Asturias (1923-1937). Los procesos de
alfabetización y escolarización, 1992) y el de Leonardo Borque que analiza,
para el mismo período, la condición socioprofesional del magisterio (El
magisterio primario en Asturias (1923-1937). Sociedad y educación, 1991).
Asimismo, es de destacar el libro escrito por los dos primeros autores citados
(Los patronos de la escuela, 1996) en el que ofrecen una síntesis de la evolu­
ción de la escuela primaria asturiana durante la época contemporánea.
Además, son ambos los coordinadores del equipo de investigación que ha lle­
vado a cabo el estudio de una escuela primaria concreta (Un modelo escolar
integrador y reformista: La fundación Escuelas Selgas, 1992), trabajo que
trasciende el contenido monográfico para ofrecer una visión de conjunto de
los planteamientos educativos en Asturias a principios de siglo y en el que se
analiza el papel jugado por la universidad ovetense en la configuración de
centros modélicos de enseñanza primaria.
La recuperación histórica de determinadas figuras del magisterio asturia­
no también ha sido motivo de recientes publicaciones. Así, la figura de
Alejandro Casona ha sido tratada en varios artículos del B.I.D.E.A., por ejem­
plo, además de los publicados en el número 57 del año 1966 dedicado a él,
del que destacamos el de Manuel A. Arias ("Casona pedagogo", 1966) y Juan
Santana ("Maestro y misionero", 1966), podemos ver los editados, más
recientemente, por Raquel Lebredo ("La pedagogía en el teatro de Alejandro
Casona", 1976), José Manuel Feito ("La pedagogía libertaria de «Nuestra
Natacha» en el 50 aniversario de su estreno", 1986), Antonio Fernández ("A
propósito de Alejandro Casona y la guerra civil", 1995) y Ma Teresa C. Alvarez ("El «homenaje a Alejandro Casona» y la Sirena varada 60 años después",
1996). Dentro de esta temática se incluyen también el artículo publicado por
Antonio Diego Llaca sobre otro maestro asturiano ("Daniel Alvarez
Fervienza (1857-1951), maestro y fotógrafo", 1996), el realizado por Carmen
Diego (“Luis Huerta Naves: maestro eugenista y paidólogo”, 1999) y el estu­
dio hecho por Agustín Guzmán sobre otra figura relacionada con la educación
(Acisclo Fernández Vallín: Consejero de Instrucción Pública, 1994).
Finalmente, hay que mencionar la clásica obra de Constantino Suárez -E l
Españolito- (Escritores y artistas asturianos. Indice bio-bibliográfico, 19361959), la cual, si bien no es una obra sobre educación, incluye numerosas
156
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
referencias a protagonistas del magisterio asturiano en el repertorio de escri­
tores que recoge en sus volúmenes.
Por lo que se refiere a la educación de adultos, una aproximación a la misma
ha sido realizada por Jorge Una en su artículo ("La originalidad de las
Universidades Populares. Notas para una historia de la educación de adultos en
Asturias", 1982). Relacionado con este tema, la lectura y las bibliotecas han sido
tratadas en sendos libros, uno de Angel Mato (La lectura popular en Asturias
(1869-1936), 1991) y otro de Leonardo Borque (Bibliotecas, archivos y guerra
civil en Asturias, 1997). Autor, este último, que abordó también, en un pequeño
trabajo, una forma de educación de adultos concreta: las misiones pedagógicas
("Las Misiones Pedagógicas en Asturias", 1982). En cuanto al tema de la edu­
cación obrera y la formación profesional, pueden verse la comunicación presen­
tada por Violeta Alvarez ("Intervención patronal en el ámbito de la educación
obrera", 1998), además de su tesis doctoral inédita (Realizaciones educativas
promovidas por el empresariado minero asturiano, 1997); la también tesis doc­
toral inédita realizada por Enrique Gudín (Los colegios de La Salle en Asturias
durante el primer tercio del siglo XX, 1996) y su artículo de idéntico título
(1999); el trabajo de Agustín Guzmán (Instituto Politécnico de Gijón. Cien años
de Formación Profesional, 1988) y el publicado por este último junto con José
Sancho (El Instituto de Jovellanos, 1993). Además, los estudios de dibujo y artes
y oficios han sido abordados en los años sesenta por Ricardo Casielles en varios
artículos publicados en el B.I.D.E.A ("Fundación de la Escuela de Dibujos de
Oviedo", "Escuela de Artes y Oficios" y "La Sociedad Económica de Amigos
del País y la Escuela de Dibujos", 1962 y 1963) y más recientemente ha sido
abordado por Ángel Sánchez en el artículo ("Los estudios de las artes y los ofi­
cios en Oviedo (1802-1924). Embrión de una enseñanza técnico-profesional",
1990) y en su libro, fruto de su tesis doctoral (Las enseñanzas de las artes y los
oficios en Oviedo (1785-1936). La Escuela Elemental de Dibujo, la Academia
de Bellas Artes de San Salvador y la Escuela de Artes y Oficios, 1998).
Si nos referimos a la enseñanza religiosa o al papel de la Iglesia en la edu­
cación hay que citar -si bien la enseñanza privada y religiosa en Asturias está
por hacer- los artículos de aproximación al tema de Julio Vaquero ("Escuela
e Iglesia en la etapa de la Restauración: el pensamiento del Obispo Fray
Ramón Martínez Vigil sobre la libertad de enseñanza", 1984) y Jorge Uría
("La enseñanza del catecismo en Asturias en los inicios del siglo XX", 1988).
Mientras que si nos centramos en la relación entre los emigrados ameri­
canos e indianos con la educación contamos con algunos trabajos9, bien los
9 Es
de destacar la clásica obra del inspector de Ia enseñanza Benito Castrillo (El a p o rte d e los
Indianos a la Instrucción Pública, a la Beneficencia y a l p ro g reso g en eral de E spaña y su h isto ­
ria hecha en la P ren sa de Buenos A ires, 1926) en lo que supone de fuente im prescindible para el
análisis de este tema, dedicando la mitad de sus páginas a lo hallado en Asturias.
H IST O RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU RIA N A
157
que ofrecen panorámicas generales como el de Jorge Uría ("Los indianos y la
instrucción pública en Asturias", 1984) o el reciente de Angel Mato (Las
Escuelas de indianos en Asturias, 1999), bien los referidos a fundaciones con­
cretas, como la comunicación sobre escuelas de emigrantes presentada por
Angel Mato y Aida Terrón ("Las escuelas de emigrantes: respuesta a una nece­
sidad social", 1998). Asimismo, se puede citar en este apartado la obra, de
temática más general, coordinada por Jorge Uría (Asturias y Cuba en tom o al
98. Sociedad, economía, política y cultura en la crisis de entresiglos, 1994) en
la que incorpora, entre los distintos estudios de investigadores españoles y
cubanos, un interesante estudio sobre la universidad de Oviedo en el 98.
Sobre la universidad ovetense son, precisamente, numerosos los estudios
de los que disponemos, siendo de obligada referencia comenzar por el clásico
trabajo ya citado de Fermín Canella (Historia de la Universidad de Oviedo y
noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito, 1876). La génesis
o preproyecto de universidad podemos verlo en el estudio de Justo García extra­
ído de su tesis doctoral (Un primer proyecto de Universidad en Asturias. 15701572, 1991) o en los distintos artículos publicados en el B.I.D.E.A. por José
Cuesta, Moisés Díaz y el citado Justo García, respectivamente ("Don Juan
Asiego de Ribera y la fundación de la Universidad de Oviedo", 1954; "La
Universidad de Oviedo, su segunda fundación", 1958; "Notas referentes a la
fundación de la Universidad de Oviedo", 1992). En relación con la forma de
provisión de cátedras puede verse el artículo de Santos Coronas ("Reforma del
método de provisión de cátedras de la Universidad de Oviedo (1769-1778)",
1997). Si buscamos trabajos de síntesis sobre la universidad, uno que llega hasta
la época franquista es el realizado por Lluís Xabel Alvarez (La Universidad de
Asturias, 1987). Si nos referimos a una parte concreta, puede citarse el libro de
Siró Arribas (La Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo (Estudio
Histórico), 1984) y si aludimos a una época determinada hay que mencionar los
estudios que giran en torno a la labor destacada de divulgación cultural de la
universidad de comienzos de siglo, citando en primer lugar el trabajo ya clási­
co de Santiago Melón (Un capítulo en la Historia de la Universidad de Oviedo
(1883-1910), 1963), incorporado -junto a otros seis trabajos por él publicados
sobre la universidad- al reciente libro aparecido para conmemorar el primer
Centenario de la Extensión Universitaria, titulado (Estudios sobre la
Universidad de Oviedo, 1998). Sobre este mismo perído de la historia de la uni­
versidad se puede citar el trabajo de Leontina Alonso y Asunción García
("Extensión Universitaria de Oviedo (1898-1910)", 1974) y los artículos de
Maryse Villapadierna ("Les clases populares organisées par l'Extensión
Universitaire d'Oviedo -début du XXé siécle-", 1986) y Begoña Idígoras
("Oviedo. Extensión Universitaria (1897-1908)", 1987). También ha sido trata­
do el tema de la "extensión" -tem a estrella como vem os- desde un enfoque par­
158
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
ticular de alguno de sus protagonistas como el ofrecido por Jean Louis Guereña
("Clarín en la Extensión universitaria ovetense (1898-1901)", 1987) o el pre­
sentado por David Ruiz ("Rafael Altamira y la extensión universitaria de
Oviedo", 1987). Sobre el mismo período puede verse también el capítulo de J.
Velarde ("Primera aproximación al estudio de la Universidad de Oviedo como
enlace entre la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto de Reformas
Sociales", 1974), la comunicación presentada por Irene Palacio ("La
Universidad de Oviedo y su programa americanista (1900-1910)", 1985) y el
trabajo de Aida Terrón ("La Institución Libre de Enseñanza en Oviedo", 1994).
Sobre la época franquista contamos con lo aportado por Luis Alfredo Lobato en
su reciente libro (Dos décadas del movimiento cultural y universitario en
Asturias (1957-1978), 1999). Por último, para finalizar con el tema de la uni­
versidad, cabe citar el documentado estudio de Ramón Rodríguez sobre la
biblioteca universitaria (La Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 1765-1934,
1993), la somera aproximación a la vida de la universidad a través de las noti­
cias ofrecidas por un periódico local durante un quinquenio, trabajo realizado
por Ma Carmen Suárez (La Universidad de Oviedo desde el Carbayón (18981902), 1990) y mencionaremos también nuestra comunicación sobre la relación
que esta institución mantuvo con las fundaciones ("Universidad de Oviedo y
fundaciones benéficas: historia de una colaboración", 1998).
Son, como podemos observar, la educación primaria y la universidad los
temas que han merecido mayor atención por parte de los historiadores de la
educación, no habiendo estudios sobre la segunda enseñanza o secundaria que
no sean aquellos realizados con motivo de efemérides o aniversarios, tales
como el de Ma Josefa Lobo (Historia del Instituto Marqués de Casariego de
Tapia de Casariego, 1992), el encomiástico libro (Curso centenario Colegio
San Luis: Cien años de Pravia, 1993), los de las dominicas (Colegio Ntra Sra
del Rosario. Centenario 1897-1997, 1998; y Dominicas de la Anunciata. 75
Aniversario 1923-1998, 1999) o el encabezado por Francisco Diego de recien­
te aparición (Instituto Alfonso II: siglo y medio de historia, 1999). Si bien una
institución en concreto, el colegio de la Inmaculada de Gijón de los jesuítas, ha
merecido ciertos estudios con perspectiva histórica, como el realizado hace
años por Victoriano Rivas (Un colegio que saltó a la historia, 1966), el publi­
cado por Bonifacio Lorenzo (Cien años después, 1989) o el reciente estudio de
Angel Mato y Aida Terrón desde una dimensión de análisis del espacio ("Un
ejemplo de espacio escolar cerrado: el Colegio de «La Inmaculada» de Gijón",
1994). Otra institución que destacamos, en este caso de educación superior, y
que ha sido profusamente tratada es la Escuela Normal, a la que se han dedi­
cado tres tesis doctorales -dos editadas y otra en m icroficha- y un trabajo
específico sobre el alumnado. Las tesis pertenecen a Ma del Valle Moreno
(Historia de la Escuela Normal Masculina de Oviedo (1844-1901), 1988),
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
159
Ma Carmen Fernández, que continúa con el período de estudio (La Escuela
Normal masculina de Oviedo y su incidencia en la formación de maestros
(1900-1940), 1997) e Ignacio Nosti (Historia de la Escuela Normal Femenina
en Asturias. 1859-1931, 1991), y a Rosario Piñeiro el estudio sobre los alum­
nos (El alumnado de la E. U. de Magisterio de Oviedo (1931-1980), 1995).
Trabajos, todos ellos como vemos, centrados en la época contemporánea
y concretam ente en el período que va de la Restauración a la segunda
República. También hay algunos estudios sobre períodos históricos anteriores
centrados en personajes o instituciones. Entre éstos estarían los artículos publi­
cados sobre instituciones eclesiásticas de beneficencia docente como los tres
colegios, fundados en el siglo XVI, de San Pedro, de San Gregorio y de San
Matías. Sobre el primero, fundado por el canónigo Pedro Suárez y conocido
como San Pedro de los Verdes debido al color de la beca que portaban los cole­
giales, encontramos publicado el artículo de Enrique Alvarez ("Fundación del
Colegio del Glorioso San Pedro Apóstol, Príncipe de la Iglesia -S an Pedro de
los Verdes-", 1998). Sobre el segundo, primera institución docente fundada por
el inquisidor Valdés y popularmente conocida como "de los pardos" en aten­
ción al color del traje colegial, pueden verse el artículo de Eloy Benito ("La
fundación del Colegio de «San Gregorio» de Oviedo", 1970) y los trabajos de
Justo García ("Notas sobre la provisión de las becas del Colegio de San
Gregorio de Oviedo, durante el siglo XVII", 1985; Noticias de los expedientes
de incorporación de colegiales en el Colegio de San Gregorio durante el
S. XVIII, 1987; y "El Colegio de San Gregorio de Oviedo -prim era fundación
valdesiana en Asturias-", 1998). Este último autor también ha publicado varios
trabajos sobre los jesuitas (hasta su expulsión en 1767), destacando su obra
(Los Jesuitas en Asturias, 1991), en la que, además de las escuelas de prime­
ras letras, analiza el Colegio de San Matías, del que publicó recientemente un
pequeño artículo ("El colegio de San Matías de Oviedo y la beneficencia",
1997). Colegio éste, asimismo, estudiado por José Ma Patac y Elviro Martínez
(Historia del Colegio de San Matías de Oviedo, 1976) y difundido por José
Luis González Novalín en su ya lejano artículo ("El Colegio de San Matías",
1963). Otro colegio, en este caso fundado en el siglo XVII por el arcediano de
Villaviciosa D. Pedro Díaz de Oseja, puede verse en el artículo de Raúl Arias
("El colegio-seminario de San José de Oviedo", 1998).
Otros trabajos tienen como motivo figuras representativas de la Ilustración,
especialmente los dedicados a Jovellanos: como los artículos publicados en el
B.I.D.E.A. por Sabino Alvarez ("Jovellanos didáctico", 1947), Francisco
Galindo ("Ideas y planes de Jovellanos sobre la instrucción pública", 1971),
Manuel Antonio Arias ("Jovellanos, pedagogo", 1974) y Martín Domínguez
("Ideas educativas de Jovellanos", 1986) o la comunicación de Julio Ruiz
Berrio ("Jovellanos y las escuelas públicas de Oviedo", 1984) y el estudio de
160
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FERN Á N D EZ
José Miguel Caso (El pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real
Instituto Asturiano, 1980)10. Igualmente es de destacar, sobre períodos no
contemporáneos, el pequeño avance del estado de la escolarización y ense­
ñanza primaria a mediados del S. XVIII realizado por Baudilio Barreiro, a
partir de la información proporcionada por las respuestas al catastro de la
Ensenada y ordenanzas municipales ("Alfabetización y lectura en Asturias
durante la Edad Moderna", 1989); y la comunicación de Margarita Nieto
sobre la educación en un ayuntamiento concreto ("Escuelas parroquiales en
un concejo asturiano: Villaviciosa (S. XVIII y XIX)", 1986).
Períodos posteriores, es decir, franquismo, transición, democracia, están
a la espera de ser estudiados por los historiadores de la educación que apenas
han hecho incursiones en estas etapas.
Otros temas hasta ahora escasamente tratados y que han comenzado a
investigarse son aquellos relacionados con el ámbito de la educación no for­
mal e informal, ámbito éste en el que caben citarse los estudios de Jorge Uría
y Jean-Louis Guereña, aunque desde la perspectiva de la sociabilidad. El pri­
mero de ellos analiza en su obra ( Una historia social del ocio. Asturias 18981914, 1996) diferentes formas de cultura popular: desde el paseo y el café,
hasta la extensión universitaria, la lectura obrera o sociedades instructivo
recreativas, pasando por el deporte de masas, el teatro, etc. El artículo del
segundo ("Una aproximación a la sociabilidad popular: el caso de Asturias
bajo la Restauración (1875-1900)", 1989), por su parte, trata sobre las socie­
dades de socorros mutuos, cooperativas, ateneos y casinos obreros así como
las tabernas en cuanto espacios de sociabilidad informal. Además, habría que
mencionar nuestro reciente trabajo (La atención socioeducativa a los margi­
nados asturianos (1900-1939), 1998), que abre vías en torno a la educación
social y la relación entre pauperismo y educación.
En esta revisión historiográfica se pueden incorporar - y a modo ya de
colofón- las actividades que se han venido desarrollando en Asturias desde el
ámbito universitario relacionadas con la historia de la educación. Éstas han
tenido lugar bajo la dirección del profesor Julio Ruiz Berrio, la primera de
ellas, y de la profesora Aida Terrón Bañuelos las restantes, y han sido lleva­
das a cabo por los integrantes del seminario de Historia de la Educación de la
facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de Oviedo, del cual
formamos parte.
10 La
figura de Jovellanos en su vertiente pedagógica ha sido m otivo de num erosos trabajos, entre
los que destacam os los realizados por dos reconocidos historiadores de la educación de nuestro
país: Ma A n geles G ALINO CARRILLO: Tres hom bres y un p roblem a: Feijoo, Sarm iento y
J o vellan os ante la educación m oderna, Madrid, CSIC-Instituto "S. José de Calasanz", 1953, 423
pp. y A lfonso CAPIT Á N DIAZ: L as teorías edu cativas de Jovellan os, Granada, U niversidadICE, 1979, 103 pp.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
161
- C oloquio sobre "La sociedad asturiana y las M isiones pedagógicas",
dentro del Encuentro cultural en Castropol, organizado como homenaje de
Asturias a Manuel B. Cossío en su cincuentenario. Fue celebrado del 3 al
6 de junio de 1985, e intervino Julio Ruiz Berrio también como conferen­
ciante.
- Jornadas sobre "Los nuevos analfabetismos en las sociedades escolarizadas" celebradas en la facultad de Ciencias de la Educación de Oviedo. Las
actividades desarrolladas incluían cuatro temas-eje en torno al analfabetis­
mo (uno de ellos centrado en Asturias), más una exposición titulada "El
Ayer del aula, una mirada hacia el pasado", con una muestra documental y
fotográfica sobre la escuela primaria de principios de siglo en Asturias, una
muestra de libros escolares del mismo período y una reproducción de una
aula-escuela con mobiliario y material escolar de época. Fueron celebradas
del 13 al 16 de noviembre de 1990.
- Exposición en el Centro de Escultura de Candás -m useo A ntón- de una
muestra organizada en torno a dos núcleos temáticos complementarios: una
colección de dibujos de infancia de Antonio Rodríguez García -A n tó n (famoso escultor de la villa) correspondientes a los años 1921 a 1924; y un
conjunto de materiales escolares (mobiliario, objetos, libros, etc.) proce­
dentes de las escuelas Selgas, con el que se reconstruyó el ambiente de un
aula de época. La muestra pudo visitarse entre los días 19 de mayo y 15 de
septiembre de 1992. Posteriormente se trasladó la exposición al museo
Evaristo Valle de Gijón, mostrándose desde el 25 de septiembre al 18 de
octubre de 1992.
- Exposición en el aula del claustro de la universidad de Oviedo del
"Patrimonio Pedagógico de las Escuelas Selgas", desde el 1 al 25 de octu­
bre de 1994, con motivo de la inauguración del curso académico 94/95. La
muestra fue el final del proceso de inventario y catalogación del fondo
pedagógico de esta institución, llevado a cabo por encargo del Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales entre junio y septiembre de 1993. A su vez se
publicó un folleto divulgativo de dicha labor.
- El próximo evento relacionado con Asturias y la historia de la educación
será la celebración en el año 2001 del XI Coloquio Nacional de Historia de
la Educación, cuyo tema girará en torno a La acreditación de saberes y
competencias. Perspectiva histórica.
Bibliografía sobre historia de la educación en Asturias
A la hora de relacionar los trabajos y estudios sobre "Historia de la
Educación en Asturias" hemos optado por agruparlos en tres apartados, a la
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
162
espera de que resulte más intuitivo y clarificador. Asimismo, hemos decidido
no incluir memorias, reglamentos, estatutos, etc. de instituciones u organis­
mos concretos, pues si bien son fuentes importantes para investigar en histo­
ria de la educación no son propiamente trabajos de investigación y harían,
además, una relación muy prolija. Los epígrafes contemplados son los
siguientes:
A) Estudios sin publicar: memorias de licenciatura, de investigación y
tesis doctorales.
B) Bibliografía sobre educación en Asturias anterior a 1970.
C) Bibliografía sobre historia de la educación en Asturias aparecida
desde la década de los setenta.
A ) Estudios sin publicar: memorias de licenciatura, de investigación y tesis
doctorales
* M E M O R I A S D E L I C E N C IA T U R A :
HERGUEDAS ESTEBAN, Ma Carmen: Situación escolar en el Principado de Asturias
a m ediados del siglo XIX, Universidad Pontificia de Salamanca (dirigida por
V icente Faubell), 1989.
LANTERO VALLINA, Silvino: La enseñanza prim aria en Asturias de 1931 a 1933,
Universidad Complutense de Madrid (dirigida por Julio Ruiz Berrio), 1978.
PÉREZ MORETA, E.: La Extensión U niversitaria en la U niversidad de O viedo:
aspectos po líticos y pedagógicos, Universidad Complutense de Madrid (dirigida
por Ma Á ngeles Galino), 1977.
RODRÍGUEZ ROJO, Martín.: Los Ateneos en Asturias durante la II República
E spañ ola (1 9 3 1 -1 9 3 6 ), U niversidad de Barcelona (dirigida por A lejandro
Sanvisens), 1979.
TA U R Á REVERTER, Consuelo: D atos para el estudio de la educación p o p u la r en
Asturias (1910-1937), Universidad de Barcelona (dirigida por Buenaventura
Delgado), 1979.
VÁZQUEZ SANZO, M. I.: Jovellanos y el Real Instituto Asturiano de N áutica y
M in eralogía, U niversidad P ontificia de Salam anca (dirigida por V icente
Faubell), 1984.
* M E M O R I A S D E I N V E S T I G A C IÓ N :
BEDIA GAYOL, Ma José: Contribución al estudio de la educación en España entre
1900-1935. N otas sobre la educación en Asturias en este período: el caso astu ­
riano, Universidad de Oviedo (dirigida por Ma del Carmen Ruiz Arias), 1996.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
163
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Ana María: Los centros de alojam iento de m enores en
Asturias. H istoria de una transición, Universidad de O viedo (dirigida por José
Luis San Fabián), 1997.
GÓMEZ GONZÁLEZ, Ma Jesús: El orfanato de mineros asturianos, Universidad de
Oviedo (dirigida por Aida Terrón), 1998.
RODRÍGUEZ M ORENO, Eva: H istoria reciente de la educación especial. Su
situación en A sturias (1936-1990), Universidad de Oviedo (dirigida por Aida
Terrón), 1996.
* T E S IS D O C T O R A L E S :
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Ma Violeta: Realizaciones educativas prom ovidas p o r el
em presariado minero asturiano, Universidad de Oviedo (dirigida por Julio Ruiz
Berrio), 1997.
GUDÍN, Enrique: Los colegios de La Salle en Asturias durante el p rim er tercio del
siglo XX, U.N .E.D . Facultad de Geografía e Historia (dirigida por Feliciano
Montero García), 1996.
NOSTI CUESTA, Ignacio: H istoria de la Escuela N orm al Femenina en Asturias.
1859-1931, Universidad de Oviedo (dirigida por Julio Ruiz Berrio), 1991.
B) Bibliografía sobre educación en Asturias anterior a 1970
AA. VV.: Los viajes de estudio de los m aestros asturianos en el extranjero (1928-29),
Oviedo, Imp. La Cruz, 1930?, 32 pp.
AL V A RA D O ALBO, F.: Crónica del III Centenario de la U niversidad de O viedo
(1608-1908), siendo recto r F. Canella y S ecades, Barcelona, Imp. O liva de
V ilanova, 1925, 187 pp.
ÁLVAREZ GENDÍN, Sabino: "Jovellanos didáctico", B.I.D.E.A., n° I (1947), pp. 3-19.
- "El m ovimiento cultural en Asturias com o antecedentes del Instituto de
Estudios Asturianos", B.I.D.E.A, n° 2 (1947), pp. 3-15.
- "Notas históricas sobre la Universidad de Oviedo", B.I.D.E.A., n° XV (1952), pp. 3-23.
ARIAS, Manuel Antonio: "Casona pedagogo", B.I.D.E.A., n° LVII (1966), pp. 73-84.
A Y USO, D ionisio M.: P or las escuelas de Oviedo, Oviedo, La Cruz, 1905, 67 pp.
BARENO Y ARROYO, Felipe: Ideas pedagógicas de Jovellanos, Gijón, Imp. "La
Fe", 1910, 86 pp.
BELLO, Luis: Viaje p o r las escuelas de Asturias, Oviedo, Servicio de Publicaciones
del Principado de Asturias, 1985, 89 pp. (editado en 1926).
BUYLLA, Adolfo: "La Escuela de Artes y Oficios de Oviedo", B.I.L.E, t. XX, n° 431
(1896), pp. 37-41.
- "Sobre la Universidad de Oviedo", B.I.L.E., t. XXI, n° 450 (1897), pp. 257-260.
- "Leopoldo Alas: sus ideas pedagógicas y su acción educadora", B.I.L.E, t.
X X V , n° 498 (1901), pp. 263-274.
164
M O N TSERRA T G ON ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
- "La Universidad de Oviedo en la actualidad", B.l.L.E, t. X X VI, n° 508 (1902),
pp. 206-10.
CAM PA, Hermógenes de la: La caridad pública y la limosna, Oviedo, Tip. del
Hospicio, 1909, 63 pp. Segunda edición ampliada: La caridad pú blica y la
lim osna, Covadonga, Tip. "Editorial Covadonga", 1923, 69 pp.
CANELLA SECADES, Fermín: H istoria de la U niversidad de O viedo y noticias de
los establecim ientos de enseñanza de su distrito, Oviedo, Imp. de Eduardo Uría,
1873, 507 pp. (2a edición revisada: Oviedo, Imp. Flórez, Gusano y cía., 1903,
791 pp.; reeditada en 1985 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad).
CARRERA DÍAZ-IBARGUEN, Fernando: "Reivindicación del Maestro de Cátedra
española D. Gumersindo Laverde Ruiz para Asturias", B.I.D.E.A., n° 22 (1954),
pp. 60-91.
CASIELLES, Ricardo: "Nace en Oviedo la Sociedad Económ ica de A m igos del País
de Asturias", BJ.D .E.A., n° XL (1960), pp. 263-268.
- "Estatutos de la Sociedad Económica de Am igos del País de Asturias (año
1781 y resumen de su obra)", B.I.D.E.A, n° XLII (1961), pp. 151-160.
- "Fundación de la Escuela de Dibujos de Oviedo", BJ.D .E .A., n° XLV, XLIX
y L (1962-1963), pp. 124-128, 367-374 y 205-210.
- "La Sociedad Económica de Am igos del País y la Escuela de Dibujos",
B.I.D.E.A, n° XLVI (1962), pp. 307-314.
- "Escuela de Artes y Oficios", B.I.D.E.A, n° XLVII (1962), pp. 459-467.
C ASTRILLO SAGREDO, Benito: El aporte de los Indianos a la Instrucción Pública,
a la Beneficencia y al progreso general de España y su historia hecha en La
Prensa de Buenos A ires, Oviedo, Imp. Región, 1926, 192 pp.
COTARELO VALLEDOR, Armando: El Seminario de Educación en la Vega de
Ribadeo, hoy Vegadeo, y su fun dador D. Jacinto Valledor y Presno, O bispo de
Osma, Madrid, Edit. Magisterio Español, 1950.
CUESTA, José, y DÍAZ CANEJA, Moisés: "Don Juan Asiego de Ribera y la fundación
de la Universidad de Oviedo", B.I.D.E.A., n° XXIII (1954), pp. 425-437.
- "La Universidad de Oviedo, su segunda fundación -U n as cuartillas inéditas de
González de Posada: el Arzobispo V aldés- El Arzobispo Valdés Salas en las actas
del Cabildo", B.I.D.E.A., n° XXXV (1958), pp. 347-382.
GALLEGO C ATALÁN, Juan Teófilo: La educación po p u la r en Gijón, Gijón, La
Escolar, 1907, 169 pp.
GARCÍA MOLINA-MARTELL, M.: Jovellanos y la pública instrucción, Gijón,
Imp. del Comercio, 1891, 124 pp.
G O N ZÁ LEZ A R IA S, Pedro: G uía d el M aestro de In strucción P rim a ria d el
P rin cip a d o de A stu ria s, O viedo, Impr. de la Vda. de Pedregal e H ijos, 1865,
55 pp.
GONZÁLEZ NOVALÍN, José Luis: "El Colegio de San Matías", B.I.D.E.A., n°
XLIX (1963), pp. 207-236.
H IST O RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU RIA N A
165
- El inquisidor G eneral D. Fernando de Valdés (1483-1568). I Su vida y su
obra. Oviedo, Universidad, 1968, 394 pp.
LAMA Y LEÑA, Rafael: Reseña histórica del Instituto de Jovellanos de Gijón, Gijón,
Imp. de Lino V. Sangenís, 1902, 153 pp.
MAESTROS ASTURIANOS (LOS): Asturias. Libro E scolar de Lectura, Oviedo,
1930, 220 pp.
MARTÍNEZ, José Ma; SELA, Luis; PRIETO, Ramón: H omenaje a Rafael Altamira
en su C entenario (1866-1966), O viedo, Servicio de P ublicaciones de la
U niversidad, 1967, 62 pp.
MARTÍNEZ ELORZA, Jesús: Orígenes y estado actual de la biblioteca del Instituto
Jovellanos, Gijón, Imprenta de L. Sangenís, 1902, 196+6 pp.
MELON FERNANDEZ, Santiago: Un capítulo en la H istoria de la U niversidad de
O viedo (1883-1910), Oviedo, Imp. La Cruz, 1963, 100 pp.
MERIMEE, M. E.: "La extensión universitaria de Oviedo", B.I.L.E., t. XXXII, n° 584
(1908), pp. 321-324.
MUÑIZ VIGO, Acisclo: Nom enclátor de las escuelas nacionales de Asturias, Oviedo,
Imp. La Cruz, 1918, 219 pp.
- Asturias: nom enclátor escolar, s.n, s.l., 1930?, 25 pp.
PALACIOS ALVAREZ, J. M.: Colonia escolar Jovellanos establecida durante el
verano en el fron doso paraje de Somió, Gijón, Imp. La Fe, 1912.
PO SAD A , Adolfo: Fragm entos de mis memorias, Oviedo, Servicio de Publicaciones
de la Universidad, 1983, 363 pp.
PRIETO ÁLVAREZ BUYLLA, Paulino: El Colegio de niñas huérfanas Recoletas de
O viedo, Oviedo, Tall. Tip. "La Cruz", 1958, 16 pp.
PRIETO NORIEG A, José Ramón: Tribunal T utelar de M en o res-O vied o . XXV
A n iversario de su fun dación , Gijón, Imp. "La Versal", 1952, 38+7 pp.
REMIREZ M UNETA, J.: Recuerdos históricos del P atronato de San José, Gijón,
Tip. Escuela de Peritos Industriales, 1956, 125 pp.
RIVAS AN DR ES, Victoriano: Un colegio que saltó a la historia, Gijón, C olegio de
la Inmaculada, 1966, 157 pp.
RODRÍGUEZ ARANGO Y MURIAS, J.: Reseña histórica de la Biblioteca de la
U niversidad de O viedo, Oviedo, 1878.
RODRÍGUEZ CASTELLANO, L.: "Las bibliotecas en las Cuencas Mineras de
Asturias", Boletín de la D irección G eneral de A rchivos y Bibliotecas, n° 12
(1953), pp. 19-22.
R ODRÍGUEZ SA L A S, Manuel (M enendo de Piloña): La obra p ía de P iloña:
opúsculo, Gijón, Compañía Asturiana de Artes gráficas, 1913, 47 pp.
- La obra p ía de Piloña: Institución benéfico-docente a expensas del Alférez
Real D. Juan Blanco, La Coruña, Moret, 1962, 157 pp.
SAN GREGORIO: Colegio m ayor universitario de San Gregorio. 1535-1959, Oviedo,
"La Nueva España", 1959.
166
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FERN Á N D EZ
SA N T A N A , Juan: "Maestro y misionero", B.I.D.E.A., n° LVII (1966), pp. 111-114.
S A N T U L L A N O , Luis: Jovellanos. Siglo XVIII, Madrid, M. A guilar editor, s.d.,
263 pp.
SELA, Aniceto: "Las excursiones escolares en la Universidad de Oviedo", B.I.L.E.,
t. XVIII, n° 412 (1894), pp. 196-203.
- "Sobre la universidad de Oviedo", B.I.L.E, t. XXI, n° 450 (1897), pp. 257-260.
- "Extensión universitaria en Oviedo", B.I.L.E, t. X X V , X X VI y X X IX, n° 497,
512 y 549 (1901, 1902 y 1905), pp. 228-234, 321-326 y 359-367.
- "El tercer centenario de la universidad de Oviedo", B.I.L.E, t. XXXII, n° 584
(1908), pp. 332-333.
VIJANDE Y FERNÁNDEZ LUANCO, José Ma: La Facultad de Ciencias de O viedo
durante su prim era etapa, Oviedo, Sucesor A. Brid, 1917, 78 pp.
VIÑA YO, Antonio: El Seminario de Oviedo: Apuntes para el p rim er siglo de su vida
(1851-1954), Oviedo, Gráf. Lux, 1955, 248 pp.
- "El Colegio Asturiano de «Pan y Carbón», primer Colegio Secular Universitario
de Salamanca", B.I.D.E.A., n° XX (1953), pp. 500-522.
C) Bibliografía sobre historia de la educación en Asturias aparecida desde
la década de los setenta
A A .V V .: Patrim onio P edagógico de las Escuelas Selgas, Oviedo, Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales-Universidad de Oviedo, 1994, 29+2 pp.
A LO N SO IGLESIAS, Leontina, y GARCÍA PRENDES, A sunción: "Extensión
U niversitaria de O viedo (1898-1910)", B.I.D.E.A. Separata, Oviedo, Impr. La
Cruz, 1974, pp. 119-169.
Á LV A REZ, Lluís Xabel: La U niversidad de A sturias, Salinas, A yalga Ediciones,
1978, 295 pp.
ÁLVAREZ, Ma Teresa Cristina: "El «homenaje a Alejandro Casona» y la Sirena
varada 60 años después", B.I.D.E.A., n° 147 (1996) pp. 49-90.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Violeta: "Intervención patronal en el ámbito de la educa­
ción obrera" en Educación popular, VIII Coloquio Nacional de Historia de la
Educación, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de publicaciones Universidad de La
Laguna, 1998, V ol III, pp. 65-73.
ÁLVAREZ PINEDO, Blanca, y RABANILLO ESCUDERO, Rosa: "Aproximación
a la documentación de fundaciones benéficas privadas del Archivo Histórico
Provincial de Asturias", en M em oria E cclesiae, X, O viedo, A sociación de
Archiveros de la Iglesia de España, 1997, pp. 151-207.
ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: "El Seminario de Santo Tomás de Aquino de
Oviedo" en Campus del Milán, Oviedo, Ediciones Paraíso, 1993, pp. 3-14.
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Enrique: "Fundación del Colegio del Glorioso San Pedro
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
167
A póstol, Príncipe de la Iglesia (San Pedro de los Verdes)", en M em oria
E cclesiae, XII, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, 1998,
pp. 287-300.
A N SÓ N CALVO, Ma del Carmen: Asturias en 1787 según los datos del censo de
Floridablanca, Oviedo, Servicio Publicaciones de la Universidad, 1992, 246 pp.
ARIAS, Manuel Antonio: "Jovellanos, pedagogo", Bd.D.E.A. n° LXXXII (1974), pp.
323-373 y n° LXXXIII, pp. 561-623.
ARIAS DEL VALLE, Raúl: "El Colegio Seminario de San José. El penúltimo
Cuaderno (1897-1927). El Personal", en Studium O vetense, n° VII (1983), pp.
135-151.
- "El colegio-sem inario de San José de Oviedo", en M em oria Ecclesiae, XII,
Oviedo, A sociación de Archiveros de la Iglesia de España, 1998, pp. 423-440.
ARRIBAS JIMENO, Siró: La Facultad de Ciencias de la U niversidad de O viedo
(Estudio H istórico), Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1984,
100 pp.
BARREIRO MALLÓN, Baudilio: "Alfabetización y lectura en Asturias durante la
Edad Moderna", Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la F acultad de G eografía
e H istoria - UNED, n° 4 (1989), pp. 115-134.
BÁ R ZA N A BÁRZANA, J.: "Notas sobre la instrucción pública en Asturias desde
septiembre de 1936 hasta la caída del norte" en AM BOU, J.: Los com unistas en
la resistencia nacional republicana, Madrid, 1978, pp. 209-224.
BENITO RUANO, Eloy: "La fundación del C olegio de «San Gregorio» de Oviedo"
en Sim posio "Valdés-Salas". Conmemorativo del IVo Centenario de la muerte de
su fu n dador D. Fernando de Valdés (1483-1568). Su personalidad. Su obra. Su
tiem po, Oviedo, Gráficas Summa, 1970, pp. 233-252.
- "Rentas del Colegio de San Gregorio", B.I.D.E.A., n° 75 (1972), pp. 3-11.
BERMEJO LORENZO, Ma del Carmen: "Concha Heres: historia de una mujer en
América", en MORALES, Ma Cruz, y LLORDÉN, Moisés: Arte, cultura y so cie­
dad en la em igración española a Am érica, Oviedo, Servicio de Publicaciones de
la Universidad, 1992, pp. 233-269.
Bodas de O ro del Colegio de La Salle: Turón 1919-1969, Oviedo, Edit. "La
N ueva España", 1969.
BOGAERTS MENÉNDEZ, Jorge: "El argumento de la función. El C olegio de niñas
del poblado de Ensidesa de Llaranes (1954-1956)", B.I.D.E.A., n° 152 (1998),
pp. 93-102.
BO R Q U E LOPEZ, Leonardo: "M isiones Pedagógicas", en G ran E n ciclo p e d ia
Asturiana, Gijón, Ed. Silverio Cañada, 1981, t. XXVII, pp. 14-16.
- "Las M isiones Pedagógicas en Asturias", Cuadernos del N orte, n° 11 (1982),
pp. 83-87.
- "II República. Notas sobre el movimiento Pedagógico en Asturias", Andecha
P edagógica, n° 6 (1982), pp. 25-27.
M O N TSERRA T G ON ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
168
- El m agisterio prim a rio en A sturias (1923-1937). S o cied a d y educación,
Oviedo, Dirección Provincial del M.E.C., 1991, 444 pp.
- Bibliotecas, archivos y guerra civil en Asturias, Gijón, Ediciones Trea, 1997,
149 pp.
BU STO , Marino: H istoria de las escu elas e instrucción p rim a ria en el con cejo de
C arreña, Candás, Centro de Escultura-M useo Antón, 1994, 105 pp.
CABALLERO SANCHEZ, Blas: Cincuenta años de M agisterio, Oviedo, Gráficas
Summa, 1970, 362 pp.
C A PITÁ N D ÍA Z, A lfonso: Las teo ría s ed u ca tiva s de J o vella n o s, Granada,
Universidad-I.C.E., 1979, 103 pp.
CASO GONZÁLEZ, José Miguel: El pensam iento pedagógico de Jovellanos y su
Real Instituto Asturiano, Oviedo, I.D.E.A., 1980, 62 pp.
- "El Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía", en A sturias y la
Ilustración, Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1996,
pp. 161-185.
COLEGIO DE LA INM ACULADA: M emoria del curso centenario 1890-1990,
Gijón, C olegio de la Inmaculada, 1992, 181 pp.
COLEGIO SA N LUIS DE PRAVIA: Cien años de Pravia (Curso centenario Colegio
San Luis), Salas, Asociación de Antiguos Alumnos del C olegio, 1993, 314 pp.
CONCHA MARTÍNEZ, Ignacio de: Algunas notas sobre la historia de la Universidad
(D iscurso de apertura del curso 1978/79), Oviedo, Servicio de Publicaciones de
la Universidad, 1978, 34 pp.
CORONAS GONZÁLEZ, Juan Ramón: "La nueva administración: la Escuela espe­
cial de Administración de 1843. Posada Herrera, profesor", B d.D .E .A., n° 138
(1991), pp. 487-514.
CORONAS GONZÁLEZ, Santos M.: "Jovellanos ante el plan de estudios ovetense
de 1774", en D octores y escolares. II Congreso Internacional de H istoria de las
U niversidades Hispánicas, Valencia, 1995, pp. 93-100.
- "Reforma del método de provisión de cátedras en la Universidad de Oviedo
(1769-1778)", B.I.D.E.A., n° 150 (1997), pp. 7-35.
CRESPO CARBONERO, José A.: "Reforma social y educación en A dolfo Álvarez
Buylla", El Basilisco, n° 21 (1996), pp. 43-45.
CUENCA, Cosm e y otros: H istoria y rehabilitación del Instituto Jovellanos de Gijón,
1794-1897-1994, Oviedo, Ediciones Nobel, 1995, 188 pp.
CHAMIZO VEGA, Carmen: La Gota de Leche y la Escuela de Enfermeras, s.l.,
Impr. Gráficas Covadonga, 1999, 215 pp.
CHECA GODOY, Antonio: "Aportaciones para un censo de la prensa pedagógica en
España. Asturias", H istoria de la Educación. R evista In terun iversitaría, n° 5
(1986), pp. 513-519.
CHIQUIRRÍN AGUILAR, Regino: "Don Domingo Fernández Vinjoy, su vida y su
obra", Studium Ovetense, vol. XXIV (1996), pp. 15-76.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STURIA N A
169
DIEGO LLACA, Antonio: "Daniel Álvarez Fervienza (1857-1951), maestro y fotó­
grafo", Ástura. N uevos Cartafueyos d'Asturies, n° 10 (1996), pp. 87-124.
DIEGO LLACA, Francisco y otros: Instituto Alfonso II: siglo y m edio de historia,
Oviedo, KRK ediciones, 1999, 294 pp.
DIEGO PÉREZ, Carmen: “Luis Huerta Naves: maestro eugenista y paidólogo”, en
RUIZ BERRIO, J. y otros (Eds.): La Educación en España a examen (18981998). Jornadas Nacionales en conmemoración del centenario del noventayocho,
Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura-Institución “Femando el Católico”,
1999, pp. 423-434.
DÍEZ, Asunción: "El abandono de niños en la Asturias rural del siglo XIX. Avance
sobre una investigación", B.I.D.E.A., n° 140 (1992), pp. 453-471.
DOMÍNGUEZ LÁZARO, Martín: "Jovellanos. Reformador", Campo A bierto, n° 1
(1982), pp. 121-137.
- "Noticias del Real Instituto Asturiano", B.I.D.E.A., n° 112 (1984), pp. 621 652.
- "Ideas educativas de Jovellanos", B.I.D.E.A., n° 117 (1986), pp. 217-234.
- "Ideas pedagógicas en la Ley Agraria", B.I.D.E.A., n° 125 (1987), pp. 49-58.
- "Jovellanos, figura señera de la Ilustración española", Cam po A bierto, n° 12
(1995), pp. 35-48.
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA: Colegio N1^ SnL del Rosario. Centenario 18971997, Gijón, Imp. Mercantil Asturias S. A., 1998, 203 pp.
D om inicas de la Anunciata. 75 Aniversario 1923-1998, s.l, C olegio "Dulce
Nombre de Jesús" Dominicas de la Anunciata [1999J, 111 pp.
E.L.M.: "Escribanos del concejo de Valdés", B.I.D.E.A., n° 111 (1984), pp. 381-383.
ESCANDELL BONET, Bartolomé: "El Inquisidor Valdés en la creación de su
«C olegio de San Pelayo» de Salamanca: 1556-1568", en Sim posio "ValdésSalas". Conm em orativo del IVo Centenario de la muerte de su fu n dador D.
Fernando de Valdés (1483-1568). Su personalidad. Su obra. Su tiem po, Oviedo,
Gráficas Summa, 1970, pp. 197-232.
FEITO, José Manuel: "La pedagogía libertaria de «Nuestra Natacha» (en el 50 ani­
versario de su estreno)", B.I.D.E.A., n° 119 (1986), pp. 985-1015.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ma Aurora: Analfabetism o en Asturias y sus relacio­
nes con el movim iento obrero a finales del siglo XIX (1870-1900), Oviedo,
R.I.D.E.A, 1992, 119 pp.
FERNÁNDEZ INSUELA, Antonio: "A propósito de Alejandro Casona y la guerra
civil", B.I.D.E.A., n° 145 (1995), pp. 427-446.
FERNÁNDEZ RUBIO, Ma Carmen: La Escuela N ormal M asculina de O viedo y su
incidencia en la form ación de m aestros (1900-1940), Oviedo, Universidad de
O viedo, 1997, 358 pp.
- "La Escuela Normal de maestros de Oviedo (1914-1931)", M agister, n° 12
(1994), pp. 125-142.
170
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
FLECHA ANDRÉS, Francisco: Antropología y educación en el pensamiento y la obra
de Jovellanos, León, Secretaría de Publicaciones de la Universidad, 1990, 212 pp.
Forja (La) de un carácter. Historia del Colegio de Ingenieros Técnicos de M inas
del Principado de Asturias, Oviedo, Gráficas Summa, 1998, 190 pp.
FRIERA SUA R EZ, Florencio: "Las coordenadas históricas de un ilustre langreano: D. Jerónimo González", B.I.D.E.A., n° 88-89 (1976), pp. 493-507.
GALINDO GARCIA, Francisco: "Ideas y planes de Jovellanos sobre la instrucción
pública", B.I.D.E.A., n° 74 (1971), pp. 595-615.
G A LINO CARRILLO, A ngeles: Tres hom bres y un p ro b lem a : F eijoo, Sarm iento
y Jovellanos ante la educación moderna, Madrid, C.S.I.C.-Instituto "S. José de
Calasanz", 1953, 423 pp.
GARCIA SANCHEZ, Justo: "Notas sobre la provisión de las becas del Colegio de San
Gregorio de Oviedo durante el siglo XVII", en B.I.D.E.A., n° 116 (1985), pp.
947-965.
- N oticias de los expedientes de incorporación de colegiales en el Colegio de San
G regorio durante el S. XVIII, Oviedo, I.D.E.A., 1987, 394 pp.
M elquíades A lvarez: profesor universitario, Oviedo, Servicio de publicaciones
de la Universidad, 1988, 239 pp.
- Los Jesuítas en Asturias, Oviedo, I.D.E.A., 1991, 372 pp.
- Un prim er proyecto de Universidad en Asturias ( 1570-1572), Oviedo, Servicio
de Publicaciones de la Universidad, 1991, 207 pp.
- Los Jesuítas en Asturias: documentos, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la
Universidad, 1992, 600 pp.
- "Una visión «distinta» de la Institución Libre de Enseñanza", B.I.D.E.A., n° 132
(1989), pp. 715-792.
- "Notas referentes a la fundación de la Universidad de Oviedo", B.I.D.E.A., n° 139
(1992), pp. 69-91.
- "El Colegio de San Matías de Oviedo y la beneficencia", M emoria Ecclesiae,
XI, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, 1997, pp. 155-160.
- "El Colegio de San Gregorio de Oviedo (primera fundación valdesiana en
Asturias)", M emoria Ecclesiae, XII, Oviedo, Asociación de Archiveros de la
Iglesia de España, 1998, pp. 277-285.
- "La Facultad de Medicina de Oviedo del siglo XVIII", B.I.D.E.A., n° 152
(1998), pp. 85-92.
GÓM EZ-TABANERA, José Manuel: "La «conversión» de Leopoldo Alas «Clarín»:
ante una carta inédita a D. Francisco Giner (20-X -1887)", B.I.D.E.A., n° 115
(1985), pp. 467-482.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat: "«Corte y confección» de un currículum
para hospicianas", en El currículum: historia de una m ediación social y cultu­
ral, IX Coloquio de Historia de la Educación, Granada, Ediciones Osuna, 1996,
vol. 2, pp. 57-65.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
171
- "Universidad de Oviedo y fundaciones benéficas: historia de una colabora­
ción", en La U niversidad en el siglo XX (España e Iberoam érica), X Coloquio
de Historia de la Educación, Murcia, S.E.D.H .E-Depart. de Ta e Ha de la
Educación, 1998, pp. 158-163.
- La atención socioeducativa a los marginados asturianos ( 1900-1939), Oviedo,
Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1998, 607 pp.
GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Eduardo: "Jovellanos o la vocación educadora", M agister,
n° 3 (1985), pp. 219-228.
GONZÁLEZ NOVALÍN, José Luis: El inquisidor general Fernando Valdés (14831568). II C artas y Docum entos, Oviedo, Universidad, 1971, 419 pp.
G UDÍN DE LA LAM A, Enrique: "Los colegios de La Salle en Asturias durante el
primer tercio del siglo XX", Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria,
n° 18 (1999), pp. 267-300.
GUEREÑA, Jean-Louis: "La projection sociale de l'Université à fin du X IX e siècle:
l'Extensiôn Universitaire", en Higher education and Society. H istorical p e r s­
pectives, VII Congreso Internacional de la ISCHE, Salamanca, Departamento de
Historia de la Educación, 1985, Io vol, pp. 208-218.
- "Clarín en la Extension universitaria ovetense (1898-1901)", en Clarín y La
Regenta en su tiempo, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1987,
pp. 155-176.
- "Una aproximación a la sociabilidad popular: el caso de Asturias bajo la
Restauración ( 1875-1900)", Estudios de Historia Social, n° 50-51 ( 1989), pp. 201 -222.
GUZM ÁN SANCHO, Agustín: Instituto Politécnico de Gijóm. Cien años de Formación
Profesional, Gijón, La Industria, 1988, 209 pp.
- y SANCHO FLÓREZ, José: El Instituto de Jovellanos, Gijón, Gráficas Apel,
1993, 567 pp.
- A cisclo Fernández Vallín: Consejero de Instrucción Pública, Gijón, Taller
Artes Gráficas del MEC, 1994, 284 pp.
HURLE M ANSO, Pedro: Antecedentes históricos de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Gijón, Oviedo, I.D.E.A., 1983, 118 pp.
IDÍGORAS GUTIÉRREZ, Begoña: "Oviedo. Extensión Universitaria (1897-1908)",
en Rafael Altamira (1866-1951), Alicante, Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert",
1987, pp. 61-87.
INSTITUTO DE JOVELLANOS: Bicentenario del Real Instituto Jovellanos (17941994): M em oria, Gijón, Real Instituto Jovellanos de Gijón, 1994, 125 pp.
INSTITUTO PADRE FEIJOO: XV años de historia, Gijón, A sociación de Antiguos
Alumnos del Instituto "Padre Feijoo", 1987, 58 pp.
JUNCEDA AVELLO, Enrique: H istoria del Real H ospicio y H ospital Real de la
C iudad de O viedo, Oviedo, I.D.E.A., 1984, 316 pp.
LEBREDO, Raquel: "La pedagogía en el teatro de Alejandro Casona", B .I.D .E.A.,
n° 87 (1976), pp. 13-22.
172
M O N TSERRA T G ON ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
LOBATO BLANCO, Luis Alfredo: D os décadas del m ovim iento cultural y universi­
tario en A sturias (1957-1978), Gijón, Trea, 1999, 333 pp.
LOBO FERNÁNDEZ, Ma Josefa: Historia del Instituto M arqués de Casariego de
Tapia de C asariego, Oviedo, Instituto Marqués de Casariego, 1992, 193 pp.
LÓPEZ-CUESTA EGOCHEAGA, Teodoro: "La Universidad de Oviedo. El nuevo
papel de la Universidad" en VELARDE, Juan (Ed.): Pensando en Asturias,
Oviedo, Fundación San Benito de Alcántara y Ediciones Nobel S.A ., 1998, pp.
113-139.
LOPEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús: U nfdántropo asturiano: el B rigadier Solís, s.l.,
El autor, 1991, 219 pp.
LO RENZO SO M O N T E, B onifacio: Cien añ os d esp u és, G ijón, El autor, 1989,
304 pp.
LUIS M ARTÍN, Francisco, y ARIAS GONZÁLEZ, Luis: "Mentalidad popular y su
literatura política durante la guerra civil: el concurso de cuentos antifascistas de
Gijón (1937)", Bulletín Hispanique, T. 93, n° 2 (1991), pp. 403-421.
MATO DÍAZ, Ángel: "Educación y cultura durante la guerra civil en la Asturias
Republicana" y "La evacuación infantil", en H istoria G eneral de A sturias, T. X,
Gijón, Silverio Cañada, 1978, pp. 273-286 y 367.
- Las voces: "Cantinas escolares", "Colonias escolares", "Ateneos", "Casas del
Pueblo" y "Analfabetismo", en Gran Enciclopedia Asturiana, T. XV, Gijón,
Silverio Cañada, 1981, pp. 207, 277-278, 110-112, 227-228 y 60-62.
- La lectura popular en Asturias (1869-1936), Oviedo, Pentalfa Ediciones, 1991,
197 pp.
- La escuela prim aria en Asturias (1923-1937). Los p ro ceso s de alfabetización
y escolarización, Oviedo, Dirección Provincial del M.E.C., 1992, 570 pp.
- "Bibliotecas populares y lecturas obreras en Asturias (1869-1936)", en ESCOLANO. A. (dir.): L eer y escribir en España: doscientos años de alfabetización,
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones Pirámide, 1992, pp.
335-362.
- y TERRÓN, Aida: "Un ejemplo de espacio escolar cerrado: el C olegio de «La
Inmaculada» de Gijón", H istoria de la Educación. Revista Interuniversitaria, n°
12-13 (1993-94), pp. 245-272.
- y TERRÓN, Aida: "Cien años de escuela (1850-1950): el pasado de nuestra
realidad escolar", Boletín de Ciencias Sociales. G eografía e H istoria, n° 12
(1994), pp. 5-8.
- y TERRÓN, Aida: "Las escuelas de emigrantes: respuesta a una necesidad
social", en Educación popular, VIII Coloquio Nacional de Historia de la
Educación, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de publicaciones Universidad de La
Laguna, 1998, vol. III, pp. 191-202.
- Las Escuelas de indianos en Asturias, Historia vivida n° 20, El Comercio y
Ábaco, 1999, 16 pp.
H ISTO RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU RIA N A
173
MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago: Estudios sobre la Universidad de O viedo, Oviedo,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 1998, 266 pp.
M ENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso: "Sociedad y cultura del libro en el s. XVIII. El
ejemplo de Asturias", Bd.D .E.A., n° 128 (1988), pp. 805-829.
MORENO M EDINA, Ma del Valle: "La Escuela Normal de Maestros de Oviedo: sus
orígenes" y "La Escuela Normal de Maestros de Oviedo: valoración social",
Bd.D .E.A., n° CXI y CXII (1983), pp. 653-663 y 597-604.
- H istoria de la Escuela N orm al Masculina de O viedo (1844-1901), Oviedo,
U.G.T., 1988, 318 pp.
MUÑOZ M ARTÍN, Ma Elvira: "Jovellanos. La enseñanza y las Academias",
B d.D .E .A., n° 124 (1987), pp. 1055-1061.
NARBAZA, Javier: El día en que volvimos a la Universidad Laboral, Madrid, Libros
de la memoria, 1999, 301 pp.
NIETO BEDOYA, Margarita: "Escuelas parroquiales en un concejo asturiano:
V illaviciosa (S. XVIII y XIX)", en Iglesia y educación en España. P erspectivas
h istóricas, Universität de les Ules Balears, 1986, pp. 240-254.
- "Leopoldo Alas «Clarín» y la educación", Tabanque, n° 1 (1985), pp. 71-76.
NIETO FERNÁNDEZ, N.: "Repertorio bibliográfico del Real Instituto Asturiano de
Náutica y Mineralogía de Gijón (1794-1994)", Cuadernos de Estudios d el Siglo
XVIII, n° 3 y 4 (1993 y 1994).
OVIES RUIZ, J. R.: "La enseñanza estatal en Oviedo a com ienzos de siglo", Aula
A bierta, n° 49 (1987), pp. 209-216.
PALACIO, Daniel (compil.): Ateneo Obrero: 1881-1981. Ayuntam iento de Gijón,
Gijón, Gráficas Am ez, 1981, 54 pp.
PALACIO LIS, Irene: "La Universidad de Oviedo y su programa americanista (19001910)", en H igher education and Society. H istorical p erspectives, VII Congreso
Internacional de la ISCHE, Salamanca, Departamento de Historia de la Educación,
1985, vol. I, pp. 525-534.
PATAC DE LAS TRAVIESAS, José Ma, y MARTÍNEZ, Elviro: H istoria del Colegio
de San M atías de O viedo, Gijón, Monumenta Histórica Asturiensa, I, 1976; y
Gijón, Auseva, 1991 (2a ed.), 131 pp.
PESET, Mariano, y PESET, José Luis: "Jovellanos y la educación ilustrada", en
Jovellanos, M inistro de G racia y Justicia, Barcelona, Fundación "la Caixa",
1998, pp. 57-67.
PIÑEIRO PELETEIRO, Ma del Rosario: "La Escuela Universitaria del magisterio y
la sociedad asturiana (1931-1980)", M agister, n° 12 (1994), pp. 97-112.
- El alumnado de la E. U. de M agisterio de O viedo (1931-1980), Oviedo,
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1995, 246 pp.
RECIO, Pilar; PANDO, Ignacio, y FERNÁNDEZ, Emiliano: "Historia y estado actual
de la biblioteca del Instituto «Cristo del Socorro» y de la Fundación SuárezPola", en A ctas 1er Congreso de Bibliografía Asturiana. Oviedo, 11 a l 14 de abril
174
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FER N Á N D EZ
1989, Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1992, Vol.
II, pp. 826-851.
REVUELTA, Manuel: "Los Colegios de los Jesuítas en la época fundacional del
C olegio de Gijón", Boletín del Centenario. Colegio de la Inmaculada "Simancas"
Jesuítas, n° 6 (1991).
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón: La Biblioteca de la U niversidad de Oviedo.
1765-1934, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1993, 444 pp.
- "El fondo histórico de las bibliotecas universitarias españolas. El fondo de la
biblioteca de la Universidad de Oviedo", en El libro antiguo en las bibliotecas
españolas, Oviedo, Universidad-Vicerrectorado de Extensión Universitaria,
1998, pp. 111-135.
RODRÍGUEZ NEIRA, Teófilo: "Jovellanos: político ilustrado y teórico de la educa­
ción", Aula Abierta, n° 74 (1999), pp. 111-127.
RODRIGUEZ ROJO, Martín: "Los Ateneos asturianos en la II República", Cuadernos
de Pedagogía, n° 59 (1979), pp. 49-52.
RUIZ BERRIO, Julio: "La escolarización de Asturias en el sexenio democrático.
Sus medidas, miserias y conflictos a través de la prensa profesional", en
Escolarización y Sociedad en la España C ontem poránea (1808-1970), 2o
C oloquio de Historia de la Educación, Valencia, 1983, pp. 719-739.
- "El Instituto Asturiano, primer centro moderno para la enseñanza de las cien­
cias en España", Cuadernos del Norte, n° 27 (1984), pp. 55-58.
- "Jovellanos y las escuelas públicas de Oviedo", en Educación e Ilustración en
España, III Coloquio de Historia de la Educación, Universidad de Barcelona,
1984, pp. 297-308.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Alvaro: "El Instituto de Gijón: un paraíso perdido", en
Jovellanos, M inistro de Gracia y Justicia, Barcelona, Fundación "la Caixa",
1998, pp. 80-89.
RUIZ GONZÁLEZ, David: "Rafael Altamira y la extensión universitaria de Oviedo",
en ALBEROLA, Armando (ed.): Estudios sobre Rafael A ltam ira, Alicante,
Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", 1987, pp. 163-174.
SACO COYA, R.: "La enseñanza en Tineo durante la Segunda República (notas)",
Andecha P edagógica, n° 4 (1981), pp. 53-55.
SA N M ILLÁN FERNÁNDEZ, Elvira: "El archivo de las Colonias Escolares
Universitarias de Salinas en el Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo.
Análisis del fondo documental y de su germen institucional: el grupo de
Oviedo", AABADOM , n° 4, año VI (oct.-dic. 1995), pp. 8-13.
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Ángel Leandro: "Los estudios de las artes y los oficios en
Oviedo (1802-1924). Embrión de una enseñanza técnico-profesional", M agister,
n °8 (1990), pp. 165-175.
- Las enseñanzas de las artes y los oficios en O viedo (1785-1936). La Escuela
Elemental de Dibujo, la Academ ia de Bellas A rtes de San Salvador y la Escuela
H IST O RIO G RA FÍA ED U CATIVA A STU R IA N A
175
de A rtes y O ficios, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1998,
278 pp.
SA N Z FUENTES, Ma Josefa: "La biblioteca del C olegio de San Vicente de Oviedo
a través de los «libros de depósito» (1746-1832)", en A ctas 1er Congreso de
Bibliografía Asturiana. Oviedo, 11 al 14 de abril 1989, Oviedo, Servicio de
Publicaciones del Principado de Asturias, 1992, Vol. II, pp. 852-861.
SUÁREZ RODRÍGUEZ, Ma Carmen: La U niversidad de O viedo desde el Carbayón
(1898-1902), Oviedo, Universidad, 1990, 161 pp.
TA U R Á, Consuelo: "Escuela Neutra" y "Escuelas laicas en Asturias", en A péndice de
la Gran E nciclopedia Asturiana, T. XVI, Gijón, Edit. Silverio Cañada, 1981, pp.
96-97 y 98-99.
TERRÓN BAÑUELO S, Aida: "Las topografías médicas, una fuente regional para la
historia de la escolarización", en Escolarización y sociedad en la E spaña co n ­
tem porán ea (1 8 08-1970), 2o Coloquio de Historia de la Educación, Valencia,
1983, pp. 867-880.
- Las voces: "Álvarez Santullano, Luis" y "Sela y Sampil, Aniceto", en ESCOLANO BENITO, A. (Dir.): H istoria de la educación II. D iccionario de Ciencias
de la Educación, Madrid, Anaya, 1985, pp. 8-9 y 334-335.
- "El sentido de la educación popular com o educación de las necesidades (Las
funciones de la escuela en la Asturias industrializada)", en Clases populares,
cultura, educación. Siglos XIX y XX, Madrid, 1989, pp. 143-158.
- La enseñanza prim aria en la zona industrial de Asturias (1898-1923), Oviedo,
Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1990, 326 pp.
- y MATO, Angel (Coords.): Un modelo escolar integrador y reform ista: La
fundación Escuelas Selgas, Oviedo, KRK Ediciones, 1992, 244 pp.
- "La Institución Libre de Enseñanza en Oviedo", en DELGADO, B. (Coor.):
H istoria de la Educación en España y Am érica, Vol. III, Madrid, Fundación
Santa María-S.M. 1994, pp. 476-479.
- y MATO, Angel: "Modifications des programmes et inertie institutionnelle:
tradition et changement dans le modèle scolaire des classes homogènes",
P aedagogica H istórica, Vol. X X X I-1, 1995, pp. 125-150.
- y MATO, Angel: Los patronos de la escuela. H istoria de la escuela prim aria
en la Asturias contem poránea, Oviedo, KRK Ediciones, 1996, 181 pp.
- "Pedro Rodríguez de Campomanes" y "Luis Alvarez Santullano", en RUIZ
BERRIO, J. (Dir.): La Educación en España. Textos y D ocum entos, Madrid,
Actas, 1996, pp. 103-105 y 278-280.
URIA GONZALEZ, Jorge: "La originalidad de las Universidades Populares (Notas
para una historia de la educación de adultos en Asturias)", Los Cuadernos del
N orte, n° 11 (1982), pp. 70-82.
- "Los indianos y la instrucción pública en Asturias", en Indianos. M onografías
de Cuadernos del Norte, n° 2 (1984), pp. 102-119.
176
M O N TSERRA T G O N ZÁ LEZ FERN Á N D EZ
- Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el I.D.E.A, Oviedo,
Servicio Publicaciones de la Universidad, 1984, 213 pp.
- "La depuración de maestros asturianos en los años 40", Andecha P ed a g ó g ica ,
n° 12 (1984), pp. 9-11.
- "La enseñanza del catecism o en Asturias en los inicios del siglo XX", en
E cole et E glise en Espagne et en Am érique Latine. A sp ects id éo lo g iq u es et
institutionnels, Tours, 1988, pp. 61-88.
- (Coord.): Asturias y Cuba en torno al 98. Sociedad, economía, p o lítica y cu l­
tura en la crisis de entresiglos, Barcelona, Labor, 1994, 237 pp.
- "Mutualismo y Sociedades de Socorros Mutuos en Asturias. Una vision de
conjunto (1898-1936)", en CASTILLO, Santiago (Edit.): S olidaridad desde
abajo, Madrid, UGT-Centro de Estudios Históricos y Confederación Nacional
de Mutualidades de Previsión, 1994, pp. 225-243.
- Una historia social del ocio. Asturias 1898-1914, Madrid, UGT, Centro de
Estudios Históricos, 1996, 302 pp.
U TA N DA MORENO, Luisa y FEO PARRONDO, Francisco: "La enseñanza agraria
en Asturias en la segunda mitad del siglo XIX. La encuesta de 1862 y las con­
ferencias agrícolas", B.I.D.E.A, n° 148 (1996), pp. 205-229.
VAQUERO IGLESIAS, Julio A.: "Escuela e Iglesia en la etapa de la Restauración:
el pensamiento del Obispo Fray Ramón Martínez V igil sobre la libertad de ense­
ñanza", Aula Abierta, n° 41-42 (1984), pp. 197-215.
VELARDE FUERTES, J.: "Primera aproximación al estudio de la Universidad de
O viedo com o enlace entre la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto de
Reformas Sociales", en TU Ñ Ó N DE LARA, M. y BOTREL, J. F. (dir.):
M ovim iento obrero, política y literatura en la España contem poránea, Madrid,
EDICUSA, 1974, pp. 223-240.
VELÁZQUEZ, Flavia Paz: Proyectos pedagógicos, Madrid, Narcea, 1987, 123 pp.
(Cuadernos biográficos Pedro Poveda, n° 4).
VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Concepción: “El pensamiento educativo de Jovellanos:
los programas de la escuela pública”, en La Ilustración y los orígenes de la
industrialización en Asturias (Actas de las V Jornadas Culturales de Aller),
Mieres, Imprenta Fila, 1987, pp. 49-55.
VIESCA IGLESIAS, Ana María: "Enseñanza y cultura en Asturias durante la Segunda
República", B.I.D.E.A., n° 139 (1992), pp. 219-276.
VILLAPADIERNA, Maryse: "Les clases populares organisées par l'Extensión
Universitaire d'Oviedo (début du X Xé siècle)", en L'ensegnement prim aire en
Espagne et en Amérique Latine du XVIIIé siècle a nos jours. Politiques éducatives
et R éalités scolaires, Tours, 1986, pp. 225-245.
ORFANATO DE MINEROS ASTURIANO S, OVIEDO, 1931:
UN PROYECTO EDUCATIVO Y ARQUITECTÓNICO DE
VANGUARDIA*
MARÍA FERNANDA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
A. QUÉ HA SIDO Y QUÉ ES EL ORFANATO DE MINEROS ASTURIANOS1
El Orfanato de Mineros Asturianos2 ha sido y es hoy una institución
pedagógica y social, que surge en el segundo cuarto del siglo XX en nuestra
región y se radica en Oviedo. Su creación como fundación benéfica y docente
tiene lugar en el año 1929, fruto de varios años de acción sindical y política
ejercida por el Sindicato de Obreros Mineros Asturianos y de una coyuntura
de diálogo con el régimen de Primo de Rivera. Pero su ideario, sus principios
rectores y su organización entroncan con el clima de desarrollo educativo,
sanitario y cultural experim entado desde fines del XIX en varios países
europeos, en diferentes instituciones y con variados protagonistas.
Su objetivo era recoger y educar a los hijos de los mineros del carbón
muertos o incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
un grupo numeroso y desasistido que innegablemente precisaba del respaldo
de un organismo oficial que superase medidas aisladas de caridad o ayuda (las
únicas que hasta entonces subsanaban sus abultadas carencias).
La idea era sencilla y justa: se trataba de hacer revertir sobre la masa de pro­
ductores parte de los beneficios obtenidos con su trabajo. Por eso se decide enton­
ces que el Orfanato sea sostenido con la aportación patronal de una cantidad fija
* A mi tío, Em ilio García M enéndez, un buen hombre y un buen maestro, com o dem ostró a su paso
por el Orfanato.
1 La autora desea agradecer al personal del OMA, especialmente a su director Etelvino G onzález López,
y a la secretaria Flor, las facilidades prestadas para realizar este trabajo. Asim ism o, desea expresar que
este artículo surge del encargo del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias, para la elaboración de un registro de arquitectura industrial
DO.CO.M O.M O. (1925-1965), en que participa junto a Ana Piquero, Clara Rey-Stolle, Enrique
Escudero y Natalia Tielve. A ellos agradece la ayuda brindada en la elaboración del mismo.
2 Esta institución se conoce, indistintamente, con dos denominaciones: Orfanato de Mineros Asturianos
y las siglas que se derivan (O .M .A .) y Orfanato Minero.
178
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
por tonelada de hulla producida, el comúnmente llamado “canon del carbón”. Se
organiza mediante un régimen de patronato (lo habitual en fundaciones benéficodocentes) y estaba regido por una junta en la que quedaban representados cargos
públicos, patronos, sindicalistas y obreros. Todos ellos reunidos para colaborar en
el bienestar del frágil y crecido colectivo de huérfanos de la minería.
En ese sentido, la composición del patronato que regía su destino y la
redacción de los estatutos que pautaban su funcionamiento son reflejo del
auge de la izquierda política y sindical de España y de Asturias, en vísperas
del estallido de la guerra civil.
Sus fundadores fueron personalidades destacadas de la vida cultural y
política en la España de su tiempo. Nombres como Winter y Llaneza están en
el origen del proyecto, y ellos propusieron como principio básico rector de la
institución el siguiente lema: “educar en la tolerancia y la perfección, con
una refinada educación integral y moderna, de acuerdo con la más selecta
pedagogía, imprimiendo los más sensibles matices de un refinado ambiente
fa m ilia r”. Este sigue siendo hoy su objetivo primordial.
El sentido de estas líneas que siguen es recordar los aspectos esenciales
de esta institución, desde un punto de vista histórico y pedagógico, y dete­
nerse en su expresión arquitectónica que lo convierten en un conjunto urba­
nístico y constructivo de gran valía.
Pretendemos centramos en su etapa más interesante, la de constitución y fun­
cionamiento previos a 1936, por ser también la que se corresponde con la redacción
de la memoria, confección de planos y ejecución de la mayor parte de sus piezas.
En una Asturias dinámica, progresiva, en que fuerzas diversas se oponían
aún en el marco pacífico de la democracia de la II República, se materializa esta
fundación que nos atrae por esas facetas mencionadas pero también por su con­
tinuidad, porque aún hoy la región conserva el Orfanato como parte integrante
de su patrimonio más reciente. En último término aspiramos a contribuir a la
difusión y al reconocimiento de una pieza singular de nuestra arquitectura,
pedagogía e historia contemporáneas que aún es desconocida para muchos.
A .l. La gestación y la creación del Orfanato Minero (1915-1931)
La idea original de creación de un centro de asilo y educación para niños
huérfanos se debía a José de la Fuente, uno de los primeros y más activos
miembros del SOMA, tempranamente fallecido. Es anterior en unos años a su
fundación: Manuel Llaneza reconocía como suya la idea y el primer impulso,
en un texto del año 19173. No obstante no pudo materializarse en aquel pri­
3
M anuel L L A N EZ A , El m inero de la hulla, marzo 1917.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
179
mer momento por diferentes circunstancias de tipo social y político. Pero el
germen ya existía, habiendo sido bien acogido en el medio sindical: sólo cabía
esperar el momento propicio para llevar el proyecto a cabo.
En abril de 1929 el congreso del SOMA se reúne y acuerda dirigirse al
gobierno solicitando una serie de reivindicaciones entre las que figura la
creación de un orfanato sostenido mediante la aportación de cuotas empresa­
riales. Fruto de la línea (discutida por muchos, entonces y después) concilia­
dora, del diálogo y la negociación, mantenida por Manuel Llaneza al frente del
sindicato cara al gobierno de Primo de Rivera, se consigue materializar este
anhelo social y cultural asturiano4.
De esta forma, por real decreto de fecha 27 de diciembre de 1929 se crea
el Orfanato Minero de Oviedo con régimen de fundación. El texto aprobado
decía así:
“Se establece en Oviedo, con el nombre de Orfanato de Mineros
Asturianos una institución benéfico-docente, sometida a la jurisdicción del
Ministro de Fomento y bajo la dependencia inmediata del Director General
de Minas y Combustibles. Es misión primordial de esta institución acoger a
los hijos de los obreros de las minas de carbón de Asturias que hayan pere­
cido a consecuencia de accidentes de trabajo, o que, por tal causa, sufran
incapacidad total permanente, y atender a sus necesidades físicas, morales e
intelectuales, ajustándose a las normas vigentes en los establecimientos del
Estado. Constituyen los ingresos del Orfanato de Mineros Asturianos (apar­
te de subvenciones del Gobierno, aportaciones, donativos y legados que even­
tualmente se hagan en su favor) un canon de 0 ’25 pesetas por tonelada de
carbón en estado de venta extraído de las minas de Asturias, que se crea por
disposición del R.D. y que se entiende a devengar desde I o de Julio de 1929y 5
Será también mediante una disposición legal -e l real decreto de 25 de
febrero de 1930- como se establezca que el gobierno del Orfanato incumbe a
un patronato constituido por el presidente de la Diputación provincial de
Oviedo, el ingeniero jefe del distrito minero, un representante del Consejo
Nacional de Combustibles, tres vocales patronos propuestos por el Sindicato
Carbonero Asturiano y tres vocales obreros designados mediante votación por
los trabajadores de las minas de carbón de Asturias.
El presidente nato del primer patronato constituido fue el director gene­
ral de Minas y Combustibles, Rafael G. de Ormaechea. Fueron los integran­
tes del primer patronato Rafael G. de Ormaechea, en su calidad de director
4 Francisco TR IN ID A D , El Orfanato M inero, Gijón, El Com ercio-Ábaco,
5
1998 (colección “Historia
vivida”, n° 26), pp. 3 y 4.
El texto figura reproducido en la memoria del distrito minero de O viedo redactada por M iguel de
A ldecoa, ingeniero jefe del distrito y miembro del patronato del O M A , incluida en la E stadística
M inera d e España del año 1930, p. 534.
180
M A RÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉRR EZ
gereral de Minas y como presidente del mismo; José de Argüelles, por la
Diputación, su vicepresidente; el ingeniero Miguel de Aldecoa en representa­
ción del distrito minero; Eugenio Cueto Ruidíaz, por el Consejo de
Combustibles; José Cabrera Felipe, Rafael Belloso y Gerardo Berjano como
representantes de la patronal, y como vocales representantes de los obreros, los
líderes sindicales Manuel Llaneza, Amador Fernández y Belarmino Tomás6.
Desde la decisión tomada para su creación en 1929, los pasos se suce­
dieron con agilidad para llevar a efecto el proyecto. Siguiendo unos principios
educativos, sociales y constructivos claros de Ernesto Winter Blanco, el
impulso político de Manuel Llaneza (especialmente), Amador Fernández y
Belarmino Tomás, como dirigentes del SOMA-UGT y representantes en el
patronato del Orfanato, se va configurando un sistema de actuación en las
vidas de huérfanos y niños desasistidos, con lo que se perfecciona y toma
cuerpo un diseño global que estructural y formalmente es tan moderno como
el programa docente. Suponía la plasmación de las ideas filosóficas y peda­
gógicas de Winter, que conectaban con el espíritu igualitario, solidario y
humanista de los institucionistas españoles y con la práctica de vida que
ansiaba el sindicalismo asturiano.
Desde la configuración del proyecto para las instalaciones, fechado en
1931 y rubricado por los arquitectos asturianos Enrique Rodríguez Bustelo y
Francisco Casariego Terrero, hasta su ejecución en los cuatro años siguientes,
se fueron perfilando estas novedosas ideas sociales, culturales y pedagógicas,
que rigieron la organización del centro.
Ahora bien: mientras se ejecutaban las obras no decaía la actividad. Desde
la creación legal hasta el fin de los trabajos, el cumplimiento del cometido del
OMA fue desarrollándose en lo posible, a la espera de alojar debidamente a
niños y niñas. Se iniciaron las colonias de verano, marítimas y de altura, se aco­
gieron a los primeros niños particularmente desvalidos, se puso en marcha un
preventorio y se elaboró la lista de inscritos, con encuestas e informes detallados
para priorizar su acceso al centro. El método seguido para la formación de este
registro fue el de la encuesta en el domicilio (investigación in domo). Consta que
el propio Belarmino Tomás, junto con Winter, visitó a los niños inscritos hacien­
do un informe de cada caso (características, situación en que se hallan, medidas
a tomar)7. Esta valoración, sistemática y sensible, demostraba el rigor con que se
pretendía abordar el problema de la orfandad en el medio minero.
Tal ideario y funcionamiento fueron mantenidos hasta el fin de la guerra
civil, vivida con especial intensidad en el centro por su cercanía a la línea de
6 Francisco TR IN ID A D , op. cit., p. 4.
7 Etelvino G O N ZÁLEZ LÓPEZ, “Orfanato de
y agosto de 1989, sin paginar.
Mineros Asturianos”, E l M inero, suplem ento, junio
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
181
fuego y el carácter marcadamente republicano de ocupantes y fundadores. A
los daños materiales producidos en las instalaciones8, sumaremos los físicos
y espirituales: las heridas que en toda la sociedad dejó el conflicto. Podemos
decir que el centro se había organizado, institucionalizado y construido, pero
aún no había llegado a desarrollarse plenamente. Las ideas originales fueron
transformadas de inmediato, casi sin haberse llevado a efecto.
A. 2. Breve nota sobre la evolución histórica del Orfanato Minero
Puesto que este trabajo se centra en los hechos relacionados con el
Orfanato en cuanto realidad arquitectónica, subrayando lo relativo al proyecto
y ejecución en la década de 1930, parece oportuno ahora repasar la trayectoria
histórica del centro que ha permitido que hoy (en el siglo XXI) el Orfanato siga
siendo una realidad que nos invita a acercarnos a su pasado.
Los acontecimientos políticos y el nuevo régimen militar supusieron un
cambio radical en la posguerra. El Orfanato Minero se vio sacrificado al dedi­
car la autoridad buena parte de sus instalaciones a hospital provincial, ante la
destrucción del antes existente en Llamaquique y el deterioro del psiquiátrico
de La Cadellada, mientras se levantaba la nueva ciudad sanitaria9. Por oficio
del general Aranda, en octubre de 1937, se produce la incautación de siete de
los pabellones del OMA; esta ocupación que se preveía provisional se pro­
longó, no obstante, durante 25 años. En concreto, entre 1937 y 1961 la histo­
ria del hospital provincial de Asturias y del Orfanato Minero corren parejas y
se desarrollan en los mismos escenarios.
La consecuencia directa de esta medida fue un cambio en la organización
de la enseñanza y el régimen del Orfanato, una transformación de las depen­
dencias (quedando un mínimo de ellas para uso de la institución) y la reduc­
ción del número de internos. Permanecieron al servicio del OMA la escuela,
el pabellón de puericultura, así como el chalet: fue Jesús A. Graña (director
entonces del OMA) quien logró disuadir a los obreros de la Diputación, cuan­
do se disponían a efectuar obras para convertir este último en quirófano del
8 En docum entación
procedente de la antigua Diputación Provincial de Asturias, hoy conservada en
el A rchivo General de la Adm inistración del Principado de Asturias (A G A P A ), figura una
“R elación de desperfectos en el Orfanato Minero de O viedo”, fechada en 1938, en que se reseñan
las diferentes partidas y presupuestos de obras de rehabilitación: A G A P A , C onstrucciones C iviles
X II-226, R econstrucciones, n° 1495, año 1938. Las partidas son de electricidad, carpintería, pin­
tura y albañilería.
9 L os ya citados gastos de reparaciones se explican en función de esta rápida adaptación para
Hospital Provincial. Sobre este período, remitimos al trabajo del doctor M elquíades C A B A L
GONZALEZ, O rfanato M in ero-H ospital Provincial, O viedo, ed. del autor-imprenta Gofer, 1994,
del que tom am os ahora algunos datos.
182
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
hospital. Lo rescató para el Orfanato y en él se instalarían durante años las ofi­
cinas, la vivienda del director y de algunas niñas estudiantes10.
Superando cualquier inicial previsión (ocupación durante la guerra o
inmediatamente después del conflicto), la situación se perpetuó durante dos
décadas. Años en que no se pudo superar la cantidad de 150 acogidos, y el
número restante de niños y niñas inscritos en su censo (en torno a un millar)
eran atendidos mediante subvención en sus casas, con cantidades variables, en
relación con la cuantía de la pensión que percibían; disfrutaban todos de asis­
tencia médico-farmacéutica gratuita. En el centro escolar se procuraba ense­
ñanza a éstos y otros niños, mediante un grupo de maestros y maestras del
cuerpo nacional: funcionarios por oposición.
Pero la coyuntura impedía la prestación de buenos servicios a un número
creciente de huérfanos, así como el desarrollo de los principios originarios de
educación integral y laica1’.
Hacia 1962-64 irán siendo trasladados los diferentes servicios médicos al
nuevo hospital, pero el deterioro de los edificios (debido a daños de la guerra,
alteraciones para los usos sanitarios y el paso del tiempo) obligará a una cam­
paña de reparaciones que finalizarán en 1969. Entonces se produce la “res­
tauración” o devolución por parte de la Diputación Provincial al Orfanato,
comenzando una etapa de normalización del centro. La escuela se mantuvo
entonces, abierta ya a otros niños de la ciudad de Oviedo en régimen externo,
con régimen concertado.
La actualidad adquiere connotaciones positivas. Desde 1988 dirige la ins­
titución Etelvino González López, que pretendió recuperar los valores huma­
nos que en la educación y la sociedad había ideado Winter. Las pautas de
actuación que se han mantenido en los últimos años pretenden que en admi­
nistración, gestión, pedagogía y desarrollo se recupere el espíritu originario
del Orfanato, restableciendo ideas pioneras en su estatuto aprobado en 1991.
En 1996 se renueva para su adaptación a la nueva ley de Fundaciones,
momento en que pasa a denominarse Fundoma: Fundación Docente de Mineros
Asturianos. Se mantienen así la referencia minera y pedagógica más caracte­
rísticas, pero se abre la institución a las nuevas demandas sociales12.
10 Inform ación
recogida en los álbumes fotográficos de Pilar Álvarez G onzález (“Pilu”, antigua
alumna y trabajadora en el Orfanato), custodiados en A rchivo Fundoma. M ayo 1982.
11 D irección General de Minas y Com bustibles, La E spaña M inera y M etalúrgica. A c tivid a d es p r o ­
fesio n a les. El d istrito m inero de O viedo, hacia 1946. Sin paginar.
12 C om o resumen de carácter histórico, remitimos al ya citado trabajo de Francisco TR IN ID A D , El
Orfanato M inero, Gijón, El Comercio-Ábaco, 1998 (colección “Historia vivida”, n° 26), 16 pp. Es
una síntesis de los aspectos políticos y un repaso de los personajes de su historia, cuya mayor apor­
tación se sitúa en el enjuiciamiento de la devolución al OM A de las instalaciones y en el comenta­
rio de su línea de trabajo actual. En los demás puntos, reproduce informaciones ya publicadas por
Etelvino G onzález y M elquíades Cabal, y otras que veremos en la publicación de M iguel A. Areces.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
183
Por eso hoy Fundoma reúne residencias infantiles, residencias juveniles
para estudiantes de medias (ESO, bachilleres y módulos), residencias univer­
sitarias y para opositores, un colegio con los ciclos de primaria y ESO, un aula
de informática, biblioteca y salas culturales, polideportivo y terrenos de
deporte, convirtiéndose en un área privilegiada por su entorno de actividades
educativas, en un auténtico campus que preserva muchos de los rasgos ideo­
lógicos y aspectos constructivos originales.
En su sostenimiento colaboran en la actualidad los recursos aportados por
Hunosa, los del MEC correspondientes al mantenimiento del centro concer­
tado y la escuela-hogar, y los de la propia fundación (recursos generados en
sus residencias). Ya nada queda de aquella primitiva fórmula que ideara el
SOMA de aportación de una suma fijada por cada tonelada de hulla produci­
da por las empresas mineras de la región, tan bien representado y documen­
tado en el archivo del Orfanato.
Tanto las instalaciones, documentos físicos de su interesante historia,
como los fondos de archivo de esta fundación, nos permiten recorrer los 60
años transcurridos desde la gestación de esta idea sobresaliente por su pro­
yección pedagógica, social y arquitectónica.
B. BASES Y CONTEXTO DEL ORFANATO MINERO. PEDAGOGÍA,
POLÍTICA Y ARQUITECTURA
B .l. Influencia y marco pedagógico
Las teorías pedagógicas contemporáneas: higiene, naturaleza y educación
integral
La influencia de los postulados higienistas del XIX, aplicados a diferentes
repertorios arquitectónicos, se aprecia también en la educación. En España se
advierte su eco en un conjunto de normas legales, como la primera instrucción
relativa a escuelas, denominada “técnico-higiénica”, o en la creación de la ins­
pección médica en las escuelas, tanto de locales como de alumnos13.
Años después, esta corriente se enjuiciaría14 como el primer paso para la
mejora de las condiciones escolares, por la racionalización formal del mobi­
Tam bién destacam os la síntesis efectuada recientem ente por Etelvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ,
director en la actualidad del O M A, titulada “El Orfanato de M ineros A sturianos”, e incluido en
A A V V , A stu ria s y la Mina, Gijón, TREA, 2000, pp. 184-190.
13 R em itim os al trabajo de Purificación LAHOZ A B A D , “H igiene y arquitectura escolar en la
España contem poránea (1 8 3 8 -1 9 3 6 )”, R evista de Educación, n° 298, 1992, pp. 89-1 18.
14 Pasquale C A R B O N A R A , E difici p e r l ’istruzione, M ilano, Antonio Vallardi, 1947, pp. 32-37.
184
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
liario escolar, la insistencia en la amplitud de ventanas y su adecuación al
tamaño del aula, el impulso de la eduación física, etc., y por haber consegui­
do la aprobación de minuciosos reglamentos, aunque sin alterar en lo sustan­
cial ni la forma del aula (rectangular) ni el tradicional sistema de enseñanza
(pasivo).
En conexión con esta tendencia están las escuelas al aire libre, ideadas
por Lemonier y Beginski, cuyos postulados arraigaron en casi toda Europa y
fueron recogidos en España por Domingo Barnés, reverendo padre Andrés
Manjón (escuelas del Ave María) y Hermenegildo Giner de los Ríos, en las
escuelas del Bosque y del Mar de Barcelona15. Arquitectónicamente, estas
escuelas resultaban simples: un terreno sano, permeable, elevado respecto a la
vía pública y rodeado de huertos o edificaciones bajas. La finca destinada a
escuela permanecería en su mayor parte descubierta, para zona de patio de
recreo, jardín con pozo, retretes y fuente y, como elemento construido, senci­
llas clases cubiertas, de materiales hidrófugos, con iluminación bilateral,
fachada principal al jardín, de amplios vanos, muy ventiladas16.
Otros modelos, como los postulados por Friedrich Froébel (1782-1852)
para los kindergarten, añadían a este repertorio áreas abiertas y ajardinadas,
con el fin de educar integralmente a la infancia17. También son de interés las
teorías del pedagogo francés Célestin Freinet (1896-1966), en especial sus
indicaciones arquitectónicas, su “método natural”, basado en las motivaciones
afectivas del niño, y el uso de la imprenta como instrumento de aprendizaje
1R
en grupo .
La propuesta del pedagogo y médico belga Ovide Decroly (1871-1932)
también logró una amplia difusión en Europa, a la que España no fue ajena:
el propio Winter se inspiraría en sus formas de enseñanza y en sus principios
arquitectónicos, que conoció en sus viajes de estudios. Consideraba que la
escuela debía preparar a los niños para la vida en sociedad y debía organizar­
se para estimular a la infancia hacia tendencias favorables, de ahí que preten­
diese captar el interés a través de lo que es cercano, familiar, a la infancia (los
15
16
17
18
V éase Eloy V A Q U E R O CANTILLO, Las escu elas al a ire libre. A tm ósfera pura, luz, flo res, p a ra
los n iñ os, Córdoba, M inerva Artes Gráficas, 1926. Aún años más tarde, avanzada la década de
1940, este tipo de escuela, apta para sistem as educativos que calificaríam os de activos, sea en el
m edio rural o urbano, era defendida por Pasquale C A R B O N A R A com o el idóneo: permitían un
gasto m oderedo, destruía la distribución de clases tradicionales, permitía la interacción con el
m edio natural, etc (o p . cit., pp. 25-27).
El m odelo en su tiem po lo constituía la escuela obrera de Córdoba, graduada, diseñada por
Francisco Azorín Izquierdo, de 1923 o el proyecto de grupo escolar del Cam po de la M erced, de
Córdoba, dirigido por Rafael de la H oz Saldaña, de 1926 (Eloy V A Q U E R O CANTILLO , op. cit.,
pp. 3 9-42 y 113 y ss.).
P urificación LA H O Z A B A D , “El m odelo froebeliano de E sp acio-E scu ela”, H isto ria d e la
E ducación, n° 10, 1991, pp. 110-117 (p. 113).
E lise FREINET, N acim iento de una p edagogía popu lar, Barcelona, Laia, 1977.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
185
denominados centros de interés primarios), para extenderse paulatinamente
hacia lo más complejo19.
En cuanto a la organización espacial que impone tal sistema, el paradig­
ma lo hallamos en el Instituto de Enseñanza Especial creado en 1901, en las
proximidades de Bruselas, y descrito como “dos chalets de instalación senci­
lla, aunque limpios y confortables, rodeados de un extenso jardín y campo de
cultivo, parte fundamentalísima para la vida y la educación de los alumnos
del Instituto, cada uno de los cuales está encargado del trabajo agrícola de
90
una parcela de tierra'1'1 .
Este repaso, abreviado en nombres y extensión, de algunos de los profe­
sionales a quienes se debe la renovación de la pedagogía en nuestro tiempo,
nos permite comprender el clima en que Europa, España e incluso nuestra
región se desenvolvían en materia educativa. Frente a tradicionales limitacio­
nes y formas repetitivas llevadas a cabo en la escuela, se proponía un cambio
acorde con los nuevos tiempos en que naturaleza, salubridad y adaptación al
desarrollo psicomotor de la infancia eran lo prioritario. Y a través de publica­
ciones, viajes y congresos estas ideas innovadoras trascendían los muros de
los centros piloto.
Es Ernesto Winter el catalizador de esta innovación en el proyecto peda­
gógico del OMA. Aprende de Ferriéres, Claparéde (con quien coincide en la
Conferencia Internacional de Psicotécnica, en 1930), de Le Chatelier e inclu­
so recibe influencia británica, pues conoce el trabajo llevado a cabo en el
internado del profesor Cecil Reddie y la coeducación que pone en práctica
Hadden Badley. Se inspira también en los centros infantiles de la italiana
91
María Montessori .
De unos y otros toma elementos, inspiración, la idea básica de crear un
centro docente alejado de los tristes claustros que eran tantos orfelinatos, en
que el medio natural participase del programa docente, en que niños y niñas
se desarrollasen en igualdad atendiendo a las posibilidades y capacidades de
19 V éase
O vide D EC RO LY, P roblem as de p sico lo g ía y p ed a g o g ía , Madrid, Francisco Beltrán,
1929 (traducción, prólogo y notas por R odolfo Tom ás y Samper); O vide D EC RO LY y M ONCH AM P, La iniciación a la activid a d intelectual y m otriz p o r los Juegos Educativos. Contribución
a la p ed a g o g ía d e los niños y los irregu lares, Madrid, Francisco Beltrán, 1932, 3a edición corre­
gida (traducción y notas de Jacobo Orellana Garrido); Antonio BA L LE ST ER O S, El m étodo
D ecro ly, Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1933. La existen cia de estos manua­
les antiguos en los fondos de la biblioteca de la universidad de O viedo ratifica el conocim iento
del m étodo entre los docentes asturianos.
20 Gerardo BO O N (colaborador del doctor D ecroly), A plicación d el m étodo D ecro ly a la enseñan­
za p rim a ria y la instrucción ob lig a to ria , Madrid, Francisco Beltrán, 1926 (traducción, prólogo
y notas de R o d o lfo T om ás y Sam per), pp. 7-8, y tam bién A ntonio B A L L E ST E R O S , op. cit.,
p. 88 y ss.
21 E rn esto W in ter B lan co. S ólo la vid a in qu ieta es vid a , G ijón, A ten eo O brero de G ijón , 1993,
pp. 23 -2 7 ..
186
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
cada uno, en que existiera flexibilidad y adaptación a cada caso... Un espacio
de educación integral en la linea de la escuela nueva.
Organismos pedagógicos renovadores en España: la ILE
También debemos analizar la obra de ciertos organismos estatales, de
carácter pedagógico, que tuvieron su responsabilidad en la renovación del
parque escolar español. Hablamos de la Institución Libre de Enseñanza (en
adelante, ILE) y del dependiente Museo Pedagógico Nacional, los cuales
alcanzaron su mayor trascendencia entre 1930 y 1936, aunque su trabajo ya
tuviera débiles ecos durante el m andato de Primo de Rivera. En A sturias
tuvieron gran importancia y, en buena medida, se puede considerar el Orfanato
Minero heredero de estas premisas.
La ILE, que ha sido objeto de numerosísimos estudios22, se nos presenta
como eje de toda esta renovación pedagógica. Si el krausismo puede consi­
derarse el primer intento de crear en España una intelectualidad renovadora y
laica, la formación de las personalidades de la ILE obedece a ese estímulo:
será un acicate, una actitud y no tanto un programa de acción.
En una primera fase, calificada de orientación y consolidación23, limita­
da por las fechas de 1876 (fundación de la institución) y 1881, su talante es
krausista abierto, confluyendo profesores e intelectuales de diversa proceden­
cia ideológica, como Salmerón, Azcárate, Labra o Joaquín Costa.
En la segunda etapa, entre 1881 y 1907, se produce un trabajo paralelo
en la universidad y la ILE, culminado con la creación de la Junta de Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas.
A partir de 1907, hasta su disolución en 1939, logrará sus mayores éxitos,
no sólo en la experimentación pedagógica, sino también por la influencia cul­
tural, modelando en distintos ámbitos personalidades punteras. Es decir, pre­
tende la “form ación de élites dirigentes” acompañada por las campañas a
favor de la educación popular. La etapa más fecunda se corresponde con la II
República, cuando hay una incorporación masiva y entusiasta de los intelectua­
les a la vida política, trabajando en el ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, o en otros organismos, gentes como Cossío, Castillejo, Luzuriaga, de los
Ríos, etc.
22 V icente
23
C AC H O , La Institución L ibre de Enseñanza, Madrid, Rialp, 1962; Á n gel M OLERO
PIN TA D O , La Institución L ibre de Enseñanza: un p ro yecto españ ol de renovación p ed a g ó g ica ,
Madrid, Anaya, 1985; Antonio JIM ENEZ LAN DI, La Institución L ibre de E nseñanza y su
am bien te, Madrid, Editorial Com plutense, 1996.
Seguim os la periodización ofrecida en la primera parte de Herminio BARREIRO RODRÍGUEZ,
Lorenzo Luzuriaga y la renovación educativa en España (1889-1936), Sada, Ediciós do Castro, 1989.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
187
Esta labor política incidirá directamente en la organización escolar, dise­
ño y realización de edificios-escuela. Se ve complementada por una labor cul­
tural, al margen de las aulas universitarias, ejercida mediante las misiones
pedagógicas24, el teatro universitario La Barraca, la universidad popular, las
bibliotecas circulantes, etc.
El OMA recibe a través de Winter esta savia nueva de la ILE, foco principal
de la renovación pedagógica del país. Femando García Arenal, ingeniero director
de la Junta de obras del puerto de Gijón entre 1875-89, era cuñado de Winter y
mantenía una fuerte relación con la ILE. En sus numerosos trabajos aborda cuestiones sobre enseñanza técnica y profesional, de análisis social y laboral, etc. Su
madre, Concepción Arenal, también residió entonces en Gijón y desde allí siguió
escribiendo y haciendo irradiar su tarea humanista y científica.
Gracias a ambos, Ernesto Winter se aproxima a la ILE, participa de las
actividades de la Junta de Ampliación de Estudios, hace amistad, fructífera,
con los ya citados Francisco Giner, Bartolomé Cossío y Fernando de los Ríos.
Este último prologará, entusiasta, el ensayo sobre pedagogía que Winter escri­
be en 1923 (como veremos más adelante).
B.2. El contexto del proyecto educativo. El marco político y legislativo
español
Serían necesarios algunos años más para que ideas como las expuestas,
que habían surgido ya a fines del XIX, tanto de renovación de contenidos
pedagógicos como de construcciones escolares, se llevasen a término.
Centrándonos en la época en que se gesta el Orfanato, diremos que ya
durante la dictadura de Primo de Rivera se pretende dar un impulso a la cons­
trucción de centros educativos, como demuestran algunas normas, y éste se
manifiesta (como expone Mato Díaz26) en tres aspectos: la ampliación de las
dotaciones escolares y presupuestarias, la renovación y el control de los ayun­
tamientos y la imposición de una ideología conservadora, marcada por la reli­
giosidad y el patriotismo. Indudablemente, hubo un incremento de los pues­
tos escolares (tanto en centros públicos como privados) pero éste no alcanzó
a cubrir el déficit existente.
24 En
Asturias hubo cam pañas en Degaña y Besullo, en las que intervino Juan Antonio O nieva,
junto a m édicos, maestros y representantes de la ILE. V éase María D olores C A B R A LO REDO
(coord.), M ision es ped a g ó g ica s. Septiem bre de 1931-D iciem bre de 1933. Inform es 1, Madrid, El
M useo Universal, 1992, p. 18-20, p. 26, pp. 4 3-44 y p. 80.
25 E rnesto W inter Blanco. S ólo la vida..., pp. 14-16.
26 Á ngel M ATO DÍAZ, La escu ela prim aria en A stu rias (1923-1937). Los p ro c e so s de a lfa b etiza ­
ción y esco la rización , O viedo, D irección Provincial de Asturias - MEC, 1992.
188
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR REZ
La instauración del nuevo régimen republicano afectó profundamente al
sistema educativo, tanto en la plasmación de nuevos postulados teóricos como
en la alteración de las infraestructuras, reorganización administrativa y crea­
ción de nuevas experiencias de extensión cultural. Ideológicamente, su política
nace de la triple confluencia de liberalismo, institucionismo y socialismo,
según ha explicado Puelles Benítez27. Su plan se sustentaba en la necesidad
de la “educación para todos”, para borrar las desigualdades históricas en el
acceso a la cultura. En este criterio confluyeron tanto republicanos como
socialistas, herederos todos de la tradición pedagógica española (liberal,
krausista, ILE, escuela nueva), así como la opinión pública que otorgó su
decidido apoyo mediante sindicatos, sociedades, etc.28
En el ejercicio docente la mejora fue clara: ascenso económico, mejora
del sistema de selección, labor de apoyo pedagógico (cursillos y reuniones
profesionales , revistas, inspección de tipo orientativo), ampliación de servi­
cios sociales (comedores, colonias y roperos), potenciación de viajes forma­
do
tivos y excursiones, etc.
El lapso de la guerra civil no sólo paralizó la construcción, sino que tam­
bién supuso la destrucción o deterioro de muchas de las escuelas erigidas con
anterioridad (algo que había sucedido también durante la Revolución de
Octubre del 34).
Por eso no debe extrañarnos que el clima para la creación del OMA fuese
favorable, habida cuenta del impulso expemientado con Primo de Rivera y la
expansión educativa debida al régimen republicano.
Las bases políticas y sindicales del Orfanato:
socialismo y educación en España
De forma menos precisa, algunos sistemas políticos se interesaron por
esta cuestión educativa, siendo el que más nos interesa el pensamiento socia­
27
M illán de PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideología en la E spaña Contem poránea, Barcelona,
Labor, 1980, p. 316.
28 Á ngel M ATO D ÍAZ, “El im pulso republicano a la primera enseñanza”, op. cit., pp. 119-158.
29 C om o la Sem ana P edagógica Asturiana de Escuelas Graduadas {La Voz de A stu rias, O viedo, 11
enero 1932) o el Cursillo p edagógico en Salas (La Voz de A stu rias, O viedo, 7 de abril de 1933):
Á ngel M ATO DIAZ, “Sem anas pedagógicas”, Gran E n ciclopedia A sturiana, G iión, Silverio
Cañada Ed„ 1980.
30 Ya se había iniciado esta práctica durante la dictadura, participando desde el primer m om ento
maestros de distintos puntos de la región (P rovincia de A sturias, C inco A ñ os de N uevo R égim en,
O viedo, Talleres Tipográficos Región, 1929, pp. 297-299) y se m antuvo esta actividad en la
República. V éase LOS M AESTRO S A STU R IA N O S, Los Viajes de estu dios de los M aestros
A stu rian os, O viedo, 1932.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
189
lista, personificado en Lorenzo Luzuriaga. El PSOE, desde su fundación en
1879, aprecia la realidad adversa de la enseñanza primaria, que supone la
ignorancia y falta de cultura del proletariado. En sus programas máximo,
mínimo y municipal reivindica la alimentación, el vestido y la higiene en los
centros escolares, subyaciendo en ellos la idea de que la escuela existente fun­
cionaba como aparato ideológico, al servicio del sistema capitalista.
Consideraba que servía a la reproducción del método de trabajo, cualificando
la mano de obra y, por otra parte, lograba la integración social del individuo.
En la transformación de la escuela ven los socialistas la posibilidad de
superar ese sistema de producción. Así, en 1918, en el congreso IX del PSOE,
se presentan las “Bases para un programa de instrucción pública”, una ponen­
cia de Lorenzo Luzuriaga que iba en esta línea, con ideas tales como la coe­
ducación, la educación física, tratamiento médico, bibliotecas populares en
conexión con las escuelas primarias, etc. Tales tendencias pudieron plasmarse
en la II República, ya que entonces ocuparon cargos en el ministerio de
Instrucción Pública algunos de estos pensadores socialistas, relacionados con
la ILE.
Más que por su incidencia en el espacio escolar, sus ideas interesan por
haber posibilitado que muchas teorías modernas se llevaran a cabo y fueran
más conocidas y, mediante la labor de concejales y alcaldes, en varios muni­
cipios algunas de estas propuestas se llevaron a la práctica o recibieron un
definitivo impulso31. Será Luzuriaga el principal teórico, discípulo de la ILE,
de Giner de los Ríos y M. B. Cossío, vinculado al Museo Pedagógico
Nacional (dependiente de la ILE32), profesor y pedagogo, director y fundador
de la Revista de Pedagogía en 1922 (con cargos en el período republicano),
oo
quien trabajará y publicará en esta línea .
Ejemplos de la importancia que adquieren las ideas educadoras socialis­
tas las tenemos en la actividad pedagógica y formativa de las diferentes casas
del pueblo dispersas por el territorio nacional, así como en la creación de cen­
tros cercanos en sus objetivos y formas al que nos ocupa en este trabajo, como
la Fundación Cesáreo del Cerro (1928), obra del arquitecto Bernardo Giner de
los Ríos34. Presenta algunas características en común con el OMA: la radica­
31
V éase Mariano PÉREZ G A LÁ N , “Socialism o y escuela pública (Notas históricas)”, L os Socialistas
y la escu ela p ú b lica , O viedo, Fundación José Barreiro, 1987, pp. 11-29.
32 V éase Á ngel G A R C ÍA DEL DUJO, M useo P edagógico N acion al (188 2 -1 9 4 1 ), Salamanca,
E diciones Universidad de Salamanca-Instituto de Ciencias de la Educación, 1985.
33 Vitorino M A Y O R A L , “La escuela pública en la obra de Lorenzo Luzuriaga”, L os so c ia lista s y la
escu ela p ú b lica , O viedo, Fundación José Barreiro, 1987, pp. 31-39.
34 Sobre este particular, recomendamos vivamente la lectura del trabajo de Francisco de LUIS
M ARTÍN y Luis ARIAS GONZÁLEZ, Las Casas del P ueblo socialista en España (1900-1936).
Estudio so cia l y arquitectónico, Barcelona, Ariel Historia, 1997. En él puede consultarse una rese­
ña sobre la castellana y socialista Fundación Cesáreo del Cerro, pp. 28-29 (especialm ente, nota 1).
190
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉRR EZ
ción en una amplia finca, con espacios de recreo; la distribución en más de un
inmueble; la compartimentación espacial atendiendo a la pluralidad de fun­
ciones (aulas, comedor, roperos, duchas y baños, etc.), y la formulación con
una sobriedad y racionalidad que preconizan el movimiento moderno.
En la creación del Orfanato fue decisivo el impulso dado por destacados
socialistas de la región, así como por el sindicalismo minero liderado por
Llaneza. En la redacción del estatuto fundacional35 que organizó el funciona­
miento del centro en sus primeros años se recogían los principios pedagógi­
cos en la línea de la escuela nueva, del higienismo y contacto con la naturaleza,
del krausismo y del pensamiento humanitario del socialismo. Se configura el
OMA con una sensibilidad especial por los temas de la formación de los hijos
de los obreros y de los mineros, como seres humanos y como futuros trabaja­
dores con más posibilidades u opciones que sus padres. Una idea progresista,
abierta a las innovaciones europeas, en que se cubría la enseñanza primaria,
profesional, doméstica y la cultura general, en un clima de laicismo y con una
voluntad de mantener relaciones con los familiares y alentar un clima similar
al del hogar en el centro. En suma, un centro que permitiese educar integral­
mente a los niños sin sujetarlos a una dura disciplina.
Un lugar en que se plasmaban aspiraciones de varios años de lucha por
mejorar la condición de estos grupos de trabajadores e hijos de trabajadores,
limitados por la falta de medios y de formación adecuada.
C. 3. EL CONTEXTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: LA
RENOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA
(1920-1936)
En las páginas anteriores hemos perfilado las coordenadas ideológicas,
tanto de teorías pedagógicas como de tipo legislativo e institucional, en que
se incardina el nuevo espacio escolar. Desde fines del XIX y en el primer ter­
cio del XX, la construcción escolar en nuestro país muestra la oscilación entre
las tendencias internacionales y la afirmación del estilo español, en un movi­
miento paradójico de admiración y voluntad de diferenciación.
Nos interesa señalar cómo, desde la creación de la Oficina Técnica para
la Construcción de Escuelas, existe un pensamiento sobre las cualidades que
35 M anuel
RICO AV E LLO , E statuto y reglam ento d el O rfanato M inero, O viedo, Imprenta del
Carbayón, 1931. Cabe recordar, no obstante, que ya había redactado para la primera reunión del
patronato, el 13 de m ayo de 1930, el proyecto de estatuto fundacional que había sido acogido muy
favorablem ente por los restantes m iembros de la junta. Con pocos cam bios fue aprobado d efini­
tivam ente en ju lio de ese año, y aprobado de real orden el 25 de septiem bre de 1930.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
191
debe tener la construcción escolar en el país, que pone las bases a la evolu­
ción experimentada justo antes del estallido de la guerra civil.
Si a fines del XIX, a través de viajes, exposiciones y libros, llegan las
novedades extranjeras y sirven de acicate para la transformación de nuestras
escuelas, diremos también que se asumen las propuestas sin crítica, mante­
niéndose aún el ideal arquitectónico cifrado en edificios sólidos, de grandes
dimensiones, estilo ecléctico con concesiones al ornato en fachadas, y una
prestancia urbana comparable a las casas consistoriales u otro edificio oficial;
éstas serán las características de las escuelas de cierto presupuesto.
Con la creación por R. D. de 23 de noviembre de 1920 de la Oficina
Técnica36, la situación varía. Supuso un ejercicio de racionalización en la
erección de edificios, la tutela directa por parte del Estado y la proyección de
escuelas por arquitectos especializados37. Entre sus logros destaca la creación
de modelos de edificios escolares, adaptados a distintos climas, distintos tipos
de escuela (rural, urbana, unitaria, graduada), así como a los diversos estilos
arquitectónicos, y la revisión y adaptación de la instrucción técnico-higiénica
(1923). Se pretendía asimismo un diseño racional, en función de la pedagogía
y la higiene escolar.
La singladura histórica de la Oficina Técnica abarca dos períodos marca­
dos por el signo político: la dictadura de Primo de Rivera, de relativa activi­
dad, y la II República, en que se crearon muchos edificios. La crisis surge en
1933, por un debate entre los vanguardistas arquitectos del GATEPAC38 y los
OQ
de la Oficina , y su punto final lo establece el estallido bélico. Antes de su
36 El estudio más exhaustivo y brillante sobre este organism o es el llevado a cabo por Purificación
LAH O Z A B A D , “Los m odelos escolares de la O ficina T écnica para la construcción de escu elas”,
H istoria d e la edu cación , n° 12-13, enero-diciem bre 1993-94, pp. 121-148.
37 S e trabajaba con libertad en la creación, sólo requiriéndose el respeto por las normas ped agógi­
cas y técn ico-h igién icas y con el criterio de “m odestia en el coste y austeridad en la traza”.
Leopoldo TORRES B A L B Á S , “Los ed ificios escolares vistos desde la España rural” , en Oficina
Técnica p a ra la C onstrucción de E scuelas, Madrid, M. de Instrucción Pública y B ellas Artes,
1933, pp. 56-57; “N uevas escuelas en España. Obras de la O ficina T écnica”, A rqu itectu ra, n°
104, diciem bre 1927, pp. 427-434.
38 S iglas del Grupo de Arquitectos y T écnicos Españoles para el progreso de la Arquitectura
Contemporánea, una asociación fundada en Zaragoza en 1930 y disuelta con la guerra civil, en la
que se reunieron los arquitectos interesados en la integración social de la arquitectura de una
forma racional, en sintonía con los postulados defendidos por Le Corbusier o la Bauhaus en
Europa.
39 T uvo su reflejo directo en sendas exp osicion es de arquitectura escolar, organizadas por am bos
organism os, siendo las conferencias leídas con tal m otivo las integradoras del texto ya citado:
O FICIN A TÉ C N IC A PARA LA CO NSTRU CCIÓ N DE E SC U E L A S, Madrid, M inisterio de
Educación y Ciencia, 1933, y su réplica la hallamos en sendos números de la revista : A C GATEPAC,
n° 9, Io trimestre d e l9 3 3 , Núm ero dedicado a escuelas, y A C GATEPAC , n° 10, 2a trimestre 1933,
La escu ela en la “c iu d a d fu n c io n a l”.
192
M A RÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉRR EZ
desaparición publicará una nueva normativa, similar a la anterior aunque ten­
dente al abaratamiento de costes40.
La valoración de este organismo es muy positiva, por su racionalización
de modelos y la adaptabilidad de los mismos, así como por el interés arqui­
tectónico de sus realizaciones, como ha demostrado en su excelente artículo
Lahoz Abad41. Sin embargo, sufrió la crítica y el desprecio de los profesio­
nales adscritos al racionalismo en boga.
La década de los treinta supuso el fin de la preponderancia de la Oficina
en nuestro país y la instauración de las ideas de depuración y racionalidad
en el ámbito escolar. El GATEPAC, al igual que los restantes renovadores
europeos42, se interesó por esta tipología y sus postulados de adhesión al
estilo internacional influyeron en las realizaciones de la época.
Para comprender su posición podemos consultar la revista A. C. del
GATEPAC, n° 9, dedicada monográficamente a escuelas, en la que estos inno­
vadores profesionales afirman: “la urgencia de dar instrucción al mayor
número posible de alumnos, dentro de los medios de que dispone el Estado,
obliga a construir escuelas estrictamente funcionales”.
Su propuesta se basaba en un plan conjunto que debía determinar una serie
de tipos y de elementos “standard”, adaptables a los distintos climas de España.
Los planteamientos pedagógicos no son ajenos a su dictamen, pero se centran en
principios espaciales. Perduran las ideas higienistas, relativas a la orientación,
iluminación y ventilación, calefacción y “soleamiento”, pero aparecen ideas tales
como “que el conjunto de todos los elementos que forman la escuela, ha de
ligarse de una manera orgánica y racional (funcionalj\ una crítica de la monumentalidad, las fachadas presuntuosas y la ordenación de la planta sin coheren­
cia con el uso. No obstante, parte de la crítica era infundada: existen elementos
idénticos en ambas doctrinas, como la adecuación al clima, pero indudablemen­
te los racionalistas dieron un paso más en la renovación del modelo escolar.
La construcción escolar en Asturias. Los años 30
El ambiente arquitectónico de Asturias en el albor de los años 30 es com­
parable al de otras regiones periféricas españolas. La evolución desde fórmu­
las déco, regionalistas o revestidas de otros ropajes más o menos m odernos
40 M IN ISTE R IO D E IN ST R U C C IÓ N PÚ BLIC A Y B E LL A S A R T E S, O ficin a T écn ica p a r a
C onstrucción d e E scuelas, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1934.
41 Purificación LAH O Z A B A D , “Los m odelos escolares...”, pp. 121-148.
42 Prueba de este interés es el tratamiento en el IV CIAM , en 1933, del tema escolar, fundam ental­
m ente en lo relativo a su relación con la ciudad moderna. V éase “La escu ela en la ciudad fun­
cio n a l”, en A. C. G A T E P A C , n° 15, 1933 y W. M. M O SER, “La escu ela en la ciudad”, en A.
C. GATEPAC , n° 28, 1933.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
193
se iba efectuando, suave pero imparablemente, hacia los postulados del
racionalismo. Ahora bien, como ya han puesto de relive varios autores, esta
construcción funcionalista es “marginal” y para distinguirla de un purista
movimiento moderno se ha denominado “estilo salmón”43.
La pregnancia de los postulados racionalistas en el ámbito de la ense­
ñanza asturiana es clara y ofrece algunos de los mejores ejem plos de este
estilo y manera de trabajar. Por disposición funcional, apariencia formal e
innovación estructural, este conjunto está en la línea de otros trabajos de su
tiempo de éstos y otros arquitectos.
En el caso del concejo de Mieres podemos adscribir a esta tendencia de
sobriedad y despojamiento los proyectos de escuelas de Santa Cruz, según
los planos de Jesús Álvarez Meana (h. 1932)44, y de pabellones escolares en
Villapendi, Turón, según proyecto de Francisco González López Villamil
(h. 1935)45. Los planos remiten a esquemas similares a los del período ante­
rior, pero se tratan los volúmenes con mayor sencillez: sólo hay planos que se
cruzan, líneas rectas, ningún detalle meramente ornamental y los vanos se
recortan con nitidez. Se opta por edificios de planta baja, siguiendo el mode­
lo de construcción en pabellones independientes, que acogiesen cada uno tres
secciones, según se postulaba por los renovadores.
Enrique Rodríguez Bustelo, arquitecto participante del proyecto del OMA, se
ocupa entonces (1934) del proyecto para instituto de enseñanza media de Mieres,
resuelto con estos principios y nunca llevado a efecto, así como el de Avilés (1932).
Son obra de este mismo autor las comúnmente denominadas escuelas Blancas, en la
ovetense calle Padre Suárez, del año 1935, compuestas con estos modernos crite­
rios; puede destacarse también el grupo escolar de la calle General Elorza, de 1934,
y puede citarse asimismo a José Avelino Díaz con el instituto Alfonso II de Oviedo
(1934)46. Otra obra destacable en esta misma línea es la de la escuela graduda de
Noreña, obra de un joven Joaquín Vaquero Palacios, proyectada en 193247.
43 José Ramón A L O N SO PEREIRA, “Racionalism o al margen: el estilo salm ón”, Q A rq u itecto s,
C olegio Superior de los C olegios de Arquitectos, Madrid, n° 65, Marzo 1983, pp. 38-47.
44 A rchivo General de la Adm inistración, Alcalá de Henares, Sección Escuelas y Construcciones,
caja 6 3 5 7 , expediente para la subvención de cuatro escuelas unitarias en Santa Cruz; Archivo
M unicipal de M ieres, en adelante AM M , Sección licencias de obra, sig. 163 7. 2, escuelas de
Santa Cruz, 1925-1932; R egión, O viedo, 8 diciem bre 1933.
45 AM M , Sección Educación, sig. 7. 3. 4 / 69, Edificios escolares construidos por este Ilustrísimo
A yuntam iento con subvención del Estado, antecedentes, 1938; AM M , S ección licencias de obra,
sig. 162 J. 7, Villapendi, E scuelas, 1934.
46 Véanse las breves pero interesantes reseñas que aparecen en María José CUESTA RODRÍGUEZ et alii,
Guía de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Oviedo, Oviedo, COAAS-Cámara de ComercioFundación Caja de Arquitectos, 1998, pp.166 y 171. Existe asimismo una reciente monografía,
Francisco DIEGO LLACA et alii, Instituto Alfonso II: siglo y medio de historia, Oviedo, KRK, 1999.
47 V éase José A ntonio PÉREZ LASTRA, Vaquero P alacios, arqu itecto, O viedo, C O A A S, 1992,
capítulo dedicado a la producción del arquitecto en los “Años 30”, pp. 31 -55 y fotografía en p. 257.
194
M A RÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
Pero parece que la obra más próxima a esta que nos ocupa del OMA es el
Instituto Provincial de Higiene, levantado según proyecto de Rodríguez Bustelo
en Oviedo en 1935: “gran pureza formal, y una construcción determinada por
el vidrio, ladrillo y paramentos enlucidos alternando. Cubierta en terraza y
amplio desarrollo horizontal con una planta asimétrica en U y un aspecto bien
AO
diferente del actual, después de varias reformas de los años 50” .
En síntesis, Asturias experimenta entre 1930-1934 una renovación en los
principios que regían la arquitectura en general y la escolar en particular, ten­
diendo en proyectos de mayor o menor envergadura hacia el mismo ideario de
funcionalismo (en el sentido de adaptación rigurosa al programa de usos), al
racionalismo (en cuanto a formulación de volúmenes, composición de facha­
das) y a la incorporación de nuevos materiales. Una construcción austera esté­
ticamente, económica constructivamente y radicalmente moderna49.
El Orfanato Minero es deudor, así, del contexto constructivo y estético de
su tiempo. No surge de ninguna de las instituciones existentes para la cons­
trucción de escuelas, pero, como en ellas, los arquitectos experimentan la
necesidad de avanzar hacia postulados racionalistas, inclinándose por fórmu­
las más tradicionales en algunas piezas.
Sin duda, la singularidad de su carácter, como institución benéficodocente; la trascendencia social que tenía el proyecto; la magnitud de los
recursos que (al menos, en principio) respaldarían esta institución y, por últi­
mo, la complejidad del proyecto, que reunía un centro de acogida, de cuida­
do sanitario y de formación escolar para niños y niñas hizo que se apartara de
los cauces habituales para su construcción.
Sobre unas bases redactadas ex profeso y un complejo programa se abre
un concurso de proyectos infrecuente entonces en la región; tras el debate, se
opta por el presentado por Bustelo y Casariego. Estos arquitectos trabajan en
la línea de ese racionalismo periférico de su tiempo, elaborando su propuesta,
y lo hacen además alentados por un Ernesto Winter que conoce y defiende
esos postulados.
Con su formación de arquitecto (aunque no llegara a titularse), con su
bagaje experimentado en viajes a instituciones europeas, con su conocimiento
48 María Cruz M O RALES SARO , “Un arquitecto centenario: Enrique Rodríguez B ustelo”, Vetusta,
Ayuntam iento de O viedo, n° 10, Marzo 1985, p. 7 y fotografía antigua p. 8.
49 Sobre arquitectura asturiana en la década de 1930, puede consultarse José Ramón A L O N SO
PEREIRA, “La arquitectura asturiana de los siglos XIX y X X ”, E n ciclopedia T em ática de
A stu rias, Gijón, Silverio Cañada ed., 1981, volumen 5, pp. 258-263; José Ramón A L O N SO
PEREIRA, H istoria gen eral de la arquitectura en A stu rias, O viedo, C O A A S , 1996 (pp. 302310); Joaquín A R A N D A IRIARTE, Los arqu itectos de Gijón a lre d ed o r d el racionalism o: los
añ os 30 , O viedo, C O A A S, 1981; Rosa FAES, “A lgunos aspectos sobre la arquitectura asturiana
de los años 30”, A cta s d el IV C ongreso CEHA, Zaragoza, Universidad de Zaragoza-CEH A, 1983.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
195
personal de Le Corbusier en Barcelona, en 1928, este ingeniero demuestra su
cercanía a las formas nuevas y su reflexión crítica en un trabajo de gran inte­
rés: “La arquitectura racionalista”, que publicó en El Constructor en 192850.
Así, el Orfanato se relaciona con otros centros escolares, con otras fun­
daciones de carácter benéfico-docente de su tiempo (como la gijonesa
Fundación Honesto Batalón51), pero en su implantación en el medio, en su
composición mediante pabellones, en su articulación espacial-funcional y en
su disposición formal demuestra una mayor ambición y novedad, que la con­
vierten en modélica.
C. ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL ORFANATO MINERO
C .l. Los artífices del proyecto
En todo, Ernesto Winter Blanco, Manuel Llaneza y los arquitectos que
plasman su programa, Enrique Rodríguez Bustelo y Francisco Casariego,
consiguen implantar un moderno sistema educativo global, en sintonía con los
postulados de la Institución Libre de Enseñanza.
Parece difícil escoger un solo adjetivo para calificar la trayectoria vital de
Ernesto Winter Blanco52. En las reseñas biográficas que le ha dedicado
Miguel Angel Alvarez Areces, tan ricas en información como entusiastas, la
lista incluye pedagogo, ensayista, inventor y humanista. Formado como inge­
niero de minas, este gijonés de ascendencia francesa se caracteriza por una
inquietud y variedad de intereses, que podemos sintetizar en su voluntad de
adquirir para sí y fomentar en su trabajo la formación integral del ser huma­
no, atendiendo a su máxima: “educar con la razón, con el afecto, con la ju s ­
50 Ernesto W INTER BL A N C O , “La Arquitectura Racionalista”, El C on stru ctor, Barcelona, n° 54,
junio 1928. Reproducido en E rnesto W inter Blanco. Sólo la vida inquieta es vida, Gijón, A teneo
Obrero de G ijón, 1993, pp. 121-129.
51 A rchivo M unicipal de Gijón, sign. 16/1934, Cesión a la Fundación Batalón de un terreno en Santa
Catalina para la construcción de un edificio-escuela para niñas pobres y sig. 4 1 8 /1 9 3 4 , Licencia
a la Fundación H onesto Batalón para construir un ed ificio escuela en el cerro de Santa Catalina
(incluye el proyecto de José A velin o Díaz Fernández Omaña, fechado en octubre de 1934, con
m em oria y planos). Sobre su funcionam iento, es útil la consulta de FU N D A C IÓ N H O NESTO
BA T A L Ó N , R eglam en to ap ro b a d o p o r la Junta del P atron ato en sesión celeb ra d a el día 7 de
setiem b re d e 1943 en las con sistoriales..., Gijón, Imp. la Versal, 1944.
52 E rnesto W inter Blanco. S ólo la vida inquieta es vida, Gijón, A teneo Obrero de Gijón, 1993.
Incluye una biografía de Ernesto Winter elaborada por M iguel A ngel A lvarez A reces, pp. 13-39;
referencias bibliográficas con citas de sus diferentes escritos, pp. 41-43 y reproduce algunos de
estos textos a continuación. Una biografía más sintética fue incluida por este m ism o autor en la
últim a entrega de los apéndices (1981-1992) de la Gran E n ciclopedia A stu rian a, G ijón, Silverio
Cañada ed., 1993 (t. X X , p. 411). También le dedica una reseña José Ramón TO L ÍV A R FA ES,
N om bres y co sa s de las calles de O viedo, O viedo, Imprenta Gofer, 1992, pp. 238-239.
196
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
ticia”. Su padre había llegado a Gijón desde Alsacia para trabajar en la fábri­
ca de vidrios de Cifuentes, Pola y Cía., abriendo un bazar de productos ópti­
cos en la calle Corrida: así que desde joven estuvo relacionado con la indus­
tria, la técnica y el devenir de la activa vida gijonesa. Entonces ya traba cono­
cimiento con Magnus Blikstad53 y otras figuras señeras de la vida cultural,
como los Hevia, Figaredo, Bustelo y Orueta.
Tras realizar sus estudios primarios en Francia, continúa en nuestro país
los de bachillerato, bellas artes y parte de la carrera de arquitectura en Madrid,
donde toma contacto (mediante vínculos familiares y amicales) con la
Institución Libre de Enseñanza. En 1895 abandona los estudios de arquitectu­
ra para cursar los de ingeniería en la universidad politécnica de Lieja, en
Bélgica, donde obtiene el título de ingeniero de minas hacia 1901. Trabajó
como asistente técnico y analista de laboratorio para algunas industrias espa­
ñolas en este período, colaborando como corresponsal de revistas profesiona­
les, redactando ensayos sobre el trabajo en la industria y regresa a España en
la década de 1910. Sabemos que trabajó hacia 1912 con obreros pensionados
por la Junta de Ampliación de Estudios, en Barcelona, desarrollando cursos de
enseñanza técnica y prosiguiendo sus publicaciones sobre formación laboral54.
En 1922 regresa a su Asturias natal, para ejercer como ingeniero en las
minas de Coto Musel, en Pola de Laviana, dependientes de la empresa del
puerto de El Fomento de Gijón, donde permaneció hasta 1925. Será entonces
cuando trabe relación con los sindicalistas mineros de la región, que respetan
y admiran su talante, su formación y sus inquietudes. Aunque todavía trabaja
como delegado de la Sociedad Industrial Asturiana en Barcelona, coordina
revistas técnicas y participa en eventos pedagógicos, en el verano de 1930 se
resuelve su vuelta a Asturias al ser nombrado por consenso director del recién
formado Orfanato Minero.
Desempeñará ese cargo hasta febrero de 1936 en que dimite, a conse­
cuencia del cambio político experimentado en las elecciones de este mes,
vuelco que se acusaba también en el seno del patronato que regía la institu­
ción. No obstante, se mantiene hasta septiembre de ese año en el OMA, dando
ese margen para la incorporación del segundo director, Eleuterio Quintanilla,
maestro y anarquista, que no llegó a tomar posesión55.
53 El propio Sr. Blikstad había auspiciado una fundación de carácter caritativo, algo que le acerca al
O M A . V éase Institución benéfica Blikstad, fun dada p o r Don M agnus B likstad y Haujf, Gijón,
Imp. de Mauro, 1906 (11 pp. in 8o).
54 Un par de fotos, conservadas en A rchivo General de Fundoma, serie 5.1.0.1, caja 560, docum en­
tos 1 y 2 ratifican estos puntos.
55 Sobre su carisma, sus ideas pedagógicas y sus viajes por Europa, véase el trabajo del actual direc­
tor del O M A , Etelvino GO NZÁLEZ LÓPEZ, “Orfanato de M ineros Asturianos”, El M inero,
Suplem ento, junio y agosto de 1989.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
197
Ni siquiera el enrarecido clima político y social de ese tiempo explica el
asesinato de Winter el 6 de noviembre de 1936. Cuando permanecía al frente
del Orfanato, cuidando de su propia familia, de los trabajadores y los niños alo­
jados, fue detenido por un grupo de militares y civiles sublevados contra la
República y, junto a su hijo Ernesto, asesinado en las vías del ferrocarril que
pasan junto a Pando. Su mujer, Carlota Flesch, y sus hijos Anita y Juan se exi­
lian poco después.
Como pedagogo y experto en formación profesional, Winter cuenta con
una dilatada experiencia y diversas publicaciones. Realizó diferentes viajes de
estudio por Europa central, asistió a exposiciones, congresos y eventos peda­
gógicos e industriales; familiar y personalmente, estaba relacionado con
Fernando García Arenal y su madre, Concepción Arenal. Y a través de ellos
se había aproximado, conociendo y participando de sus postulados, a la
Institución Libre de Enseñanza. Así que el institucionismo, el taylorismo y la
formación técnica, y las ideas de escuela nueva que conoce a través de la
bibliografía y sus viajes, forman el bagaje con que Winter cuenta para orga­
nizar el OMA. Pero una aportación decisiva será la experiencia y las obser­
vaciones del viaje emprendido en septiembre de 1930 a Bélgica, donde se
celebra una exposición universal. Aprovecha esta oportunidad para visitar ins­
tituciones docentes en áreas mineras, como Suresnes, Charleroi y Mancieulles,
con el objeto de aplicar las novedades y mejoras allí descubiertas al nuevo
centro, omitiendo ciertos aspectos de disciplina y reglamentación contrarios a
sus principios56.
En resumen, sus ideas novedosas, humanitarias e integrales de la educaen
ción al servicio de los obreros están expuestas en su Elogio de la inquietud :
cuya lectura permite comprender la singularidad de su pensamiento, la liber­
tad en que creía y la riqueza de su cultura.
Si el Orfanato Minero nace de un ambiente cultural e intelectual vivido en
Asturias y en las cuencas mineras con especial intensidad, no es menos cier­
to que su impulso definitivo lo ejercieron políticos y sindicalistas de tenden­
cia progresista de la región, destacando la figura de Manuel Llaneza Zapico,
aunque acompañado en su gestión por Amador Fernández y Belarmino Tomás
como dirigentes coetáneos del SOMA-UGT.
La biografía de M. Llaneza, nacido en Langreo en 1879 y muerto en
Mieres en 1930, está marcada por una incansable actividad sindical y política
a favor del obrero. Hubo de abandonar los estudios a una edad temprana para
comenzar a trabajar en las minas de Palencia, trasladándose ya en 1902 a
56 E telvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ, art. cit.
57 Ernesto W INTER B L A N C O , E logio de la inquietud, Barcelona, Neotipia, 1923. P rólogo de
Fernando de los Ríos (reedición: Madrid, la productora de ed icion es, 1993).
198
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉRR EZ
Mieres, donde pretendía trabajar y cursar los estudios de capataz de minas.
Tras una breve estancia en las minas de Puertollano y en las francesas de
Lens, en la región de Pas de Calais (1907-1909), regresa a España y se afin­
ca en Asturias. Comienza en ese momento su labor de propagación de la nece­
sidad de constituir un fuerte sindicato minero con caja centralizada, según el
modelo extranjero. En 1910 funda el SOMA, en el que ejercerá el puesto de
secretario del comité ejecutivo hasta su muerte.
Su acción política vinculada al socialismo se manifestó en su elección
como concejal en Mieres a partir de 1911, el puesto de alcalde en 1918 y,
finalmente, como diputado en Cortes por la circunscripción de Oviedo en el
año 192358.
Se advierte una particular preocupación por la elevación del nivel cultu­
ral de los trabajadores, manifiesta en varias iniciativas: la creación de centros
obreros y casas del pueblo (en las que se solía habilitar biblioteca, escuela de
adultos y clases para hijos de los mineros), la publicación del diario socialis­
ta La Aurora Social, el proyecto de universidades obreras para Langreo y
Mieres, y las obras educativas impulsadas por el sindicato minero como ésta
que nos ocupa59.
Ya hemos expuesto en el apartado anterior cómo el Partido Socialista
Obrero Español dedicó desde su fundación una especial atención al tema de
la educación, en la que intuían un eficaz modo de conducir al obrero hacia una
sociedad mejor. Consideraban que el sistema de instrucción contemporáneo
tendía al mantenimiento de una desfavorable situación para la clase trabaja­
dora, asegurando el sistema capitalista. En los distintos pueblos y ciudades de
España, políticos locales de tendencia socialista impulsaron las iniciativas que
favorecieran la instrucción. Manuel Llaneza y sus compañeros de izquierda en
Mieres ejemplifican este punto en lo relativo a la construcción del grupo esco­
lar Aniceto Sela, en esta villa60.
La pretensión genérica de Llaneza era la ilustración del proletariado, que
le permitiría una capacitación necesaria para llevar a cabo la lucha social y le
liberaría de su condición de opresión. En concreto, en uno de sus escritos apa­
recidos en El Socialista manifestaba la necesidad de establecer mediante el
mutualismo “centros de enseñanza donde nuestros hijos se hagan fuertes,
58 V éase Gabriel SA N T U L L A N O , “Manuel Llaneza Zapico”, Gran E n ciclopedia A stu rian a, Gijón,
S ilverio Cañada ed., 1970, vol. IX, p. 172 y “Datos biográficos”, en M anuel Llaneza. E scritos y
discu rsos, O viedo, Fundación José Barreiro, 1985.
59 Armando LÓPEZ ROCA, “La labor cultural del Sindicato M inero”, en A A V V , M ineros, sin d i­
ca lism o y p o lítico , O viedo, Fundación José Barreiro, 1987, pp. 503-512.
60 María Fernanda FER N Á N D E Z GUTIÉRREZ, Memoria del Trabajo de Investigación de Tercer
C iclo, G rupo E sco la r A n iceto Sela, M ieres. Innovación p ed a g ó g ica e in qu ietud so c io p o lítica
a p lica d a s a la a rqu itectu ra, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de O viedo, sep ­
tiembre 1998 (inédito).
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
199
vigorosos, instruidos y capacitados para que en bien suyo empujen esta obra
que nosotros hemos empezado y que ha de labrar su dicha”61.
Tanto en sus numerosas intervenciones en materia educativa en Mieres ,
como concejal y alcalde, como en el Orfanato, Llaneza fue un importante per­
sonaje o impulso, pero no el único artífice. Diremos que este sindicalista tra­
baja en un tiempo en que intelectuales y políticos comienzan a presentar
inquietudes sociales, por fomentar la educación y la cultura para mejorar la
vida del pueblo. Llaneza consideraba el OMA la más grande obra del sindi­
cato, que protegería y enseñaría a esos niños que parecían condenados a la
marginalidad o la miseria.
Los técnicos: arquitectos e ingeniero
u s t e l o (1885-1983, tit. 1913)63.
La obra de este arquitecto es suficientemente conocida y nos permite
apreciar claramente la evolución experimentada por tantos profesionales
españoles en la primera mitad del siglo XX: un paso desde posturas historicistas, déco, hacia postulados funcionalistas, para decantarse en la posguerra
por formas tradicionales, sin riesgos, con gran calidad constructiva. Pero den­
tro de la nómina de los que en la región actúan en esta línea, podemos afirmar
que Bustelo se enfrenta “al racionalismo como vía científica o experimental
para escapar de la crisis arquitectónica anterior, obteniendo reinterpretacio­
nes libres del Movimiento Moderno ” de gran interés, consiguiendo algunos
resultados de gran calidad64.
Tras su titulación en la escuela madrileña, Bustelo desempeñó una carre­
ra cuajada de puestos públicos: arquitecto municipal de Langreo (1915),
E n r iq u e R o d r íg u e z B
61 “La fuerza del Sindicato M inero”, El S ocialista, 6 M ayo 1917; recogido en M anuel Llaneza.
E scrito s y ..., pp. 94-101.
62 Ésta ha sido la interpretación de Ángel MATO DÍAZ, en su trabajo La escu ela prim a ria en
A stu ria s (192 3 -1937). Los p ro c eso s de alfabetización y escolarización , O viedo, D irección
Provincial de Asturias-M EC, 1992 y la de Aida TERRÓ N B A Ñ U E L O S, La enseñanza prim a ria
en la zona in du strial de A stu rias (1898-1923), O viedo, Servicio de Publicaciones del Principado,
1990, y de los textos de am bos autores en colaboración, com o Un m odelo e sc o la r in tegrador y
reform ista.
63 Sobre este arquitecto puede consultarse: María Cruz M ORALES SARO , “Un arquitecto centena­
rio: Enrique Rodríguez Bustelo”, Vetusta, Ayuntamiento de O viedo, n° 10, Marzo 1985, pp. 4-8;
ídem , “Enrique Rodríguez Bustelo: escritos sobre arquitectura”, H om enaje a Juan U ría Ríu (volu ­
men II), O viedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de O viedo, 1998, pp. 867-895.
Existen otras referencias aisladas en publicaciones sobre arquitectura contemporánea de la región.
64 V V A A , A sturias. 5 0 añ os de arquitecturas. O ctubre 1990. C atálogo de la exposición, O viedo,
C O A A S-C onsejería de Educación, Cultura y Deportes, 1990, p. 26.
200
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
Oviedo (desde 1923) y diocesano en ese mismo año, logrando reconocimien­
to público con premios y cargos académicos. El número de sus obras es ele­
vado, tanto en Oviedo como en otros puntos de la provincia, demostrando la
evolución desde postulados nacionalistas/historicistas, en la década de 1920,
hasta posturas más racionalistas propias de la década de 1930, para tender
desde 1940 hacia formas propias de la autarquía. En su madurez procede a
revisar y crear obras más personales, pero distantes de la renovación de su
tiempo. Como indica Morales Saro, quien ha estudiado detalladamente su
obra, “con excepción de un interesante intermedio racionalista, en donde
tampoco abandonaría la dedicación a los monumentos históricos, la mayor
parte de su obra (...) hasta avanzados los años 50, alcanza su mayor grado
de identificación en la propuesta d ’Orsiana de lo que no es tradición, es pla ­
gio ”. Por eso calificamos su trabajo de tradicional, heredero en la teoría y en
la práctica de postulados y sistemas del siglo XIX, pero resuelto con calidad.
De su producción racionalista pueden destacarse la oficina para el ferro­
carril de Langreo en El Musel, las escuelas del Natahoyo en las que colabora
con Casariego y el cine Toreno65. En el campo de la teoría del arte, en con­
creto de la arquitectura, un Bustelo que también se caracteriza por esa faceta
de reflexión y ensayo contribuye al debate en torno al funcionalismo con
algún trabajo de interés, aunque sea a nivel regional: es el caso de “Algunas
consideraciones sobre Arquitectura Moderna. ¿Con alero o sin alero?”66
Este artículo redactado en 1932, en que partiendo de problemas particula­
res progresa hacia planteamientos generales, aborda los postulados de estas
corrientes llegadas desde Francia adhiriéndose a ellos. En él califica incluso a
Le Corbusier de “apóstol de la moderna arquitectura ”. Una arquitectura que
debe atenerse a las necesidades, ser útil o esencial, adaptada a la vida cotidiana
(luz, higiene y comodidades), aludiendo a la dificultad de su comprensión/acep­
tación por el cliente, en nuestra Asturias, por la carga de la tradición67.
P. C a s a r i e g o T e r r e r o (1890-1958, tit. 1916)68.
Arquitecto y pintor nacido en Oviedo en 1890. Inició sus escarceos dibu­
jísticos con Arturo Sordo; después hizo la preparación para el ingreso en la
F r a n c is c o
65 María Cruz M O RALES SA R O , “Un arquitecto centenario”, pp. 6-7.
66 Fue publicado en A vance, O viedo, 1932.
67 Figura reproducido y someramente com entado en María Cruz M O RALES SA R O , “Enrique
Rodríguez Bustelo: escritos sobre arquitectura”, H om enaje a Juan U ría Ríu (volum en II),
O viedo, S ervicio de P ublicaciones de la Universidad de O viedo, 1998, pp. 886-7 y 892-895.
68 Jesús VILLA PA ST U R , “Casariego, Francisco”, Gran E nciclopedia A stu rian a, Gijón, S ilverio
Cañada ed., 1980. Otra interesante reseña biográfica figura en José Ramón TO LIVAR FA ES,
N om bres y co sa s de las calles de O viedo, O viedo, imprenta Gofer, 1992, pp. 500-501.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O VIEDO , 1931
201
Academia de Artillería y luego en la Escuela de Arquitectos de Madrid. En
1916 termina la carrera de arquitectura en Madrid. Casado con Milagros
Hernández Vaquero, la hermana de Joaquín Vaquero Palacios, mantuvo rela­
ciones con este otro profesional de la arquitectura y la pintura; es hermano de
Fernando, ingeniero de caminos con obra en nuestra región, y padre del tam­
bién arquitecto Francisco Casariego Hernández-Vaquero, con lo que su círculo familiar estará clara y estrechamente vinculado a la profesión .
Adquirió cierta fama como pintor, eminentemente paisajista, consideran­
do algunos que con Eugenio Tamayo crea escuela en nuestra región; los
expertos afirman su inspiración en el impresionismo y destacan sus vistas
rurales. En la década de los 70 se valora la calidad de su trabajo mediante la
organización de exposiciones retrospectivas70.
En el ámbito de la construcción, faceta de nuestro interés, cabe indicar
que durante varios años presidió el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias
y León. Desempeñó el puesto de arquitecto de la delegación de Hacienda en
Oviedo (1921), así como el de arquitecto municipal en Sama de Langreo y
Oviedo (1922-1940). En este puesto colabora con el ingeniero municipal,
Ildefonso Sánchez del Río, en empresas tales como la redacción y puesta en
vigor de las “Ordenanzas de Construcción de la ciudad de Oviedo'’’’ del año
1925 o el proyecto de ensanche de la ciudad para las calles Elorza, Marcelino
Fernández, Martínez Vigil y la Vega, en terrenos de la Fábrica de Armas
Portátiles en ese mismo año71.
Su obra profesional extensa y dispersa por la provincia, así como por bas­
tantes lugares fuera de Asturias, demuestra el buen gusto y la solidez cons­
tructiva. Aunque cuenta con ejemplos de la modestia del barrio oculto para
obreros de la calle la Lila en Oviedo (1919)72, destaca ya en los años 20 por
decantarse y manejar con soltura estilos regionalistas e historicistas, con algu­
nos ejemplos de cierto interés como la casa del Arco Iris, junto al consistorio
ovetense (1922), el edificio de viviendas en la calle Uría 25, el desaparecido
69 Puesto que firma com o Francisco P. Casariego sus escritos, es muy posible que tenga otro ape­
llido del que sólo deja la inicial. Por eso puede ser el hijo de Francisco Pérez Casariego (18381899), un ingeniero de cam inos tapiego que alcanzó la jefatura de Obras Públicas en Asturias,
reputado cien tífico y técnico (Gran E nciclopedia A sturiana, Gijón, S ilverio Cañada ed., 1970).
70 En su calidad de pintor fue merecedor de una m onografía redactada por Pedro C A R A V IA , edi­
tada por el m useo de Gijón en 1979. También reseñam os el artículo que le dedica Juan
RAM IREZ DE LU C A S, “Francisco Casariego, o cuando el arquitecto pinta a su tierra”, en
A rqu itectu ra, Madrid, n° 149, mayo 1971, pp. 56-57, con m otivo de la exp osición de su obra en
la galería B iosca. Esta contó con un catálogo prologado por Luis Felipe V IV A N C O , editado en
Madrid en 1971. Tam bién se realizaron exp osicion es en el IDEA, en la Caja de Ahorros de
Asturias o la galería B otticelli (véase J. R. TOLIVAR, op. cit., p. 501).
71 María José C U E ST A RO DRÍGUEZ et alii, Guía de A rqu itectu ra y U rbanism o de la ciu dad de
O vied o , O viedo, CO AAS-Cám ara de Comercio-Fundación Caja de Arquitectos, 1998, p. 120.
72 Ibídem , p. 142.
202
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
cine Principado en la calle Cabo Noval (1927) y su colaboración con Enrique
R. Bustelo en la colonia Ladreda, en esa misma época73.
Como otros tantos profesionales de su tiempo, el paso de los años le incli­
na hacia posturas más próximas a la modernidad racional, como atestiguan
trabajos en edificios de vivienda burguesa: calle Marqués de Santa Cruz, n° 6,
o Fray Ceferino, n°l, del inicio de la década de 193074.
Consta su colaboración con Joaquín Vaquero en casa Bemardino, en la calle
Una n° 34, y en el edificio en Fray Ceferino n° 26, que demuestra justamente la
evolución y maestría con que se desenvuelve en esta línea racionalista75.
Los años 40 le hacen volverse a líneas históricas y nacionales, en sinto­
nía con los lenguajes oficiales, como se aprecia en sus trabajos, en colabora­
ción con Bustelo, en el edificio de cerámicas Guisasola o el bloque del banco
Herrero, obras ambas de 194776. En 1958 gana el primer premio del Concurso
para el monumento a la gesta de Oviedo, con un proyecto titulado “Amén”,
en colaboración con Pedro Casariego y Genaro Alas como arquitectos y el
escultor Amadeo Gabino, que no fue llevado a efecto77.
El ingeniero de cam in os Ildefonso S ánchez
del
R ío
y
P isón (1 8 9 8 -1 9 8 0 ).
Una vez terminados sus estudios se traslada a Asturias, como ingeniero
del puerto de San Esteban de Pravia. Desempeñó el cargo de ingeniero muni­
cipal en Oviedo entre 1924 y 1940, período en el cual demostró su capacidad
proyectando y supervisando la ejecución de diferentes obras públicas no sólo
de la capital sino de otros puntos del Principado. Pero su quehacer ha sido,
indudablemente, uno de los más decisivos e influyentes de la región y es, aún
hoy, una figura por estudiar y reivindicar como precursora de la modernidad78.
Ingeniería, arquitectura y urbanismo se dan la mano en sus trabajos tanto
públicos como privados, siendo colaborador y asesor de diferentes arquitec­
73 Ibídem , pp. 146-149.
74 Ibídem , p. 160.
75 Ibídem, pp. 165, 170 y 174. A pesar de que José Ramón A lonso Pereira sostiene que colaboró con
Vaquero en el Instituto Nacional de Previsión, 1934, no existe por ahora constancia documental
sobre este punto.
76 Ibídem , pp. 191-192.
77 “M onum ento a la gesta de O viedo”, R evista N acional de A rqu itectu ra, Madrid, n° 204, d iciem ­
bre 1958, pp. 37-41.
78 Sobre este interesantísim o artífice de obras absolutamente modernas, por técnica y por forma,
cabe mencionar en primer lugar la ausencia de un buen estudio m onográfico. Hay una reseña bio­
gráfica breve incluida en la G ran E nciclopedia A sturiana, Gijón, S ilverio Cañada ed., 1980, t. 17,
p. 250 y existen estudios aislados sobre algunas de sus obras. D estacam os el de Ramón M a
A LV A R G O N ZÁ L EZ, “D os obras del ingeniero Sánchez del Río en O viedo: el cuarto depósito
de aguas y la plaza del Paraguas”, Ástura, O viedo, n° 3, 1985, pp. 90-94 o los com entarios que
se incluyen por parte de M iguel Ángel GARCÍA POLA, “Asturias, la épica del desarrollo”,
Q u a d em s d ’a rqu itectu ra, n° 215, 1997.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
203
tos en cuestiones técnicas y problemas constructivos. Aunque no pretendemos
recoger toda su obra, sí indicaremos como recordatorio que a Sánchez del Río
se deben algunas actuaciones urbanísticas y, sobre todo, varios depósitos de
aguas: en Oviedo, el 3o y 4o de la ciudad; el de Trubia y, en Mieres, el de
Villapendi en Turón y el de Aguilar. En Oviedo levanta la plaza del Paraguas,
una tribuna ya desaparecida del estadio de fútbol de Buenavista y el palacio
de los deportes; en Pola de Siero, el notable mercado cubierto79.
Destaca sin duda por su maestría en el empleo del hormigón armado: dis­
cípulo de J. Eugenio Ribera, con quien inició su formación en las calidades y
posibilidades de este material, él mismo se compara y relaciona con el maes­
tro Eduardo Torroja en sus escritos80 y él mismo destaca también las superfi­
cies nervadas, de difícil cálculo y ejecución, dentro del conjunto de su obra.
De hecho, su colaboración se centra en cuestiones técnicas puntuales del con­
junto del Orfanato (empleo del hormigón armado).
Estos tres profesionales, Bustelo, Casariego y Sánchez del Río, colaboran
en determinadas ocasiones (como ya hemos reseñado), algo que no debe de
extrañar en un tercio central del siglo XX en que la plantilla de técnicos cua­
lificados en la ciudad es reducida y el trabajo no escasea. La necesidad de
reconstruir edificios tras los episodios del 34 y la guerra, las nuevas edifica­
ciones y su confluencia en el consistorio ovetense (pues fueron arquitectos e
ingeniero municipales) explican que firmen juntos diversos trabajos, entre los
que destaca el proyecto que con el lema “Igualdad” presentaron los dos pri­
meros para el Orfanato Minero, que informó el tercero y en el que participa­
ron todos. Pasemos ahora a estudiarlo en detalle.
C. 2. El proyecto urbanístico y arquitectónico del Orfanato
El emplazamiento: campo y ciudad
Una idea básica en la creación de esta institución fue la elección de un
marco apropiado, saludable, ventilado y bien soleado, para su instalación. De
hecho, allá por 1917 (cuando surgió la idea de su creación) Manuel Llaneza
79 V éanse los estudios incluidos en C elestino G ARCÍA B R A Ñ A y Fernando A G R A SA R QUIROG A (eds.), A rqu itectu ra m oderna en Asturias, G alicia, C astilla y León. O rtodoxia, m árgenes y
tra n sg resio n es, C olegios O ficiales de Arquitectos de Asturias, G alicia y Castilla León, 1999, pp.
5 2 -5 9 (m ercado Pola de Siero y depósito aguas de O viedo).
80 Ildefonso SÁ N C H E Z DEL RÍO, “El hormigón armado en las construcciones públicas urbanas:
las superficies nervadas en las construcciones de hormigón armado”, P u blicacion es de la
A so cia ció n d e Ingenieros de Cam inos, C anales y Puertos. V -U rbanism o. C on ferencias pron u n ­
cia d a s en el Instituto de Ingenieros C iviles de E spaña, 1942, pp. 103-124.
204
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
ya pensaba en un emplazamiento rural, que él situaba en los puertos que
median entre Mieres y Langreo, por creer en los beneficios de la vida en el
campo para los muchachos81.
En 1929 las consideraciones sobre su ubicación habían variado: el propio
Llaneza se planteaba la necesidad de mantener la salubridad e higiene, pero
también tiene presente los beneficios de la proximidad a las vías de comuni­
cación. Por eso no es de extrañar que el patronato del OMA adquiera terrenos
amplios en las cercanías de Oviedo, en un entorno rural y con buenos acce­
sos: se combinaban así las bondades del campo y de la ciudad.
En palabras de Miguel de Aldecoa, miembro de la junta del patronato,
“los huérfanos tomarán parte activa en todo lo que al Orfanato afecte y en
toda la vida dinámica cultural de la ciudad... Lo esencial es que la luz y aire
defuera oreen a los niños y que esta visión del exterior traiga elementos renovadores y vivificantes .
La finca Clavería ( Villamejil, Oviedo) y sus construcciones
El Orfanato está emplazado en un conjunto de fincas (del área de
Villamejil, carretera de Pando) que se benefician de las proximidades de una
aglomeración de rango medio, la ciudad de Oviedo, pero en una de las faldas
del monte Naranco, servida por una carretera que asciende hacia Fitoria. En su
extensión se ve limitado también por el tendido férreo (F.C. del Norte), tangen­
te al área de talleres. Las condiciones de exposición al sol, buena ventilación y
entorno natural son idóneas para un conjunto en que luz y aire conviven y
modelan la arquitectura.
La idea de potenciar la relación entre la institución y la ciudad era clara:
permitiría salvar el enclaustramiento al que se veían sometidos muchos niños
en centros docentes. Winter quería “evitar la tara de reclusión característica
de hospicios, asilos... por medio de un contacto con el exterior saliendo el
orfanato de su órbita reducida, entrando en la ciudad y a la vez internando
o-)
la ciudad... en las actividades del orfanato .
En origen, la finca principal era la llamada Clavería84, por corresponder­
se con la residencia familiar de los médicos de este apellido de ilustre recuer­
do en Oviedo y Colloto (especialmente notable don Julián Clavería y
81 Francisco T R IN ID A D , op. cit, p. 5.
82 M iguel de A L D E C O A , “Provincia de O viedo”, E stadística M inera de E spaña, 1930, p. 534.
83 Etelvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ, art. cit., recogiendo datos del acta de la junta del patronato de 3
de octubre de 1930 y del Boletín de Educación de O viedo, mayo - junio 1934.
84 En el archivo de Fundoma pueden consultarse, en la serie 2.1.2.1, expedientes de adquisición de
bienes, los docum entos (escrituras de compraventa) de las fincas de esta zona: la de Julián
Clavería G onzalo, la finca “La Parada” y otros necesarios para el d esvío de la carretera de Pando:
caja 3, docum entos 1 al 3, fechas extremas 1931-1988.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
205
Gonzalo85). De esta primitiva finca se conserva parte del cierre, de manipos­
tería de piedra algo grosera y de gran potencia, así como dos construcciones:
la casa de los Clavería, conocida popularmente como “Casa Vieja” hoy recrecida, remodelada y adaptada como residencia universitaria , y dos naves que
serían de servicios, luego empleadas como vaquerías del Orfanato (cuando
éste contaba con ganado, huerta, etc.) y en la actualidad destinadas a almacén
y aula cultural (llamada El Portón). Estas unidades se encuentran en el límite
del área de Fundoma. En ellas descubrimos hoy, como elemento original man­
tenido, la presencia del lambrequin de madera en el alero, renovado, que
denota un diseño y un gusto anterior al predominante en el conjunto.
La Casa Vieja funcionó desde la adquisición de la finca para solventar las
necesidades más apremiantes de la institución: sirvió para alojar al director y
su familia, así como a los niños y niñas en situación más desfavorecida. Desde
1932 pasó a servir como “preventorio”: un lugar en que niños delicados, o
huérfanos de padre y madre, o necesitados de pequeñas operaciones quirúrgi­
cas de amígdalas, eran albergados permanente o temporalmente, mientras
convalecían de las intervenciones. Además, algunos niños huérfanos de padre
cuyas madres residían en Oviedo, acudían a pasar el día, recibiendo asisten­
cia e instrucción, pero volviendo a dormir a sus casas87.
En este espacio, una finca rural con escasas construcciones, la ejecución
del conjunto requería un movimiento de tierras grande, para “acomodar su
natural topografía a las exigencias del desarrollo de los diferentes pabello­
nes que le integran y la creación de calzadas, plazas y lugares de esparci­
miento y recreo”, según reza la memoria.
85 V éase la reseña biográfica en el trabajo de José Ramón TO LIVAR FA ES, op. cit., pp. 368-369.
86 Proyecto de Juan José Pedrayes Obaya, hacia 1993. Este edificio primitivo de la antigua quinta
Clavería, de carácter y datación finisecular, se opone a la imagen del racionalism o de los restantes
edificios y enriquece la imagen global de la institución. En la intervención el arquitecto Pedrayes
mantuvo esa imagen diferente: el edificio consta de dos pequeños volúm enes, uno menor corres­
pondiente a la antigua casa, y otro de mayor tamaño, en forma de pabellón, donde se ubicaban las
antiguas cuadras y alm acenes, que anteriormente tenía una imagen más industrial, perdida tras la
reforma a la que fue som etido tras la guerra civil. Entonces se añade una altura más para atender a
las nuevas necesidades que la incautación de la institución demandaba. El edificio había llegado a
un estado de semirruina, por sus características constructivas, que le impedían soportar el nuevo uso.
Se optó entonces por su vaciado y el diseño de nueva estructura portante; funcionalm ente, estratifi­
cación de usos por niveles y volúm enes. En la planta baja, más pública, se encuentra la recepción,
sala de estar, el com edor y la cocina. La escalera se macla con la antigua vivienda, establece una
conexión entre la arquitectura racionalista e “indiana”, crea el único añadido respecto al edificio pri­
m itivo. En las plantas superiores, se da un uso polivalente al volumen de la antigua vivienda, dis­
poniendo habitaciones pareadas en el pabellón. Exteriormente, se mantiene y potencia la imagen
“indiana”, reponiendo guardamalletas, óculo azulejado, galería, forma de huecos y colores de car­
pinterías y paramentos. Información tomada de la conferencia del arquitecto Juan José PEDRAYES
O B A Y A , La residencia C lavería en el contexto de la ciu dad escolar, discurso leído el 28 de enero
de 1993 con m otivo de la inauguración del inmueble (original mecanografiado en Fundoma).
87 E sta d ística M inera de España, 1932 (p. 326) y 1933 (p. 563).
206
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
Aunque impera una idea de desarrollo más bien horizontal, en pabellones
que se adecúan a una suave ladera y no rompen la armonía de prados y bos­
ques de la zona, fue preciso amoldar este terreno al proyecto arquitectónico.
En julio de 1931 comenzaron los desmontes en la finca, dándose principio a
las primeras construcciones en noviembre de ese mismo año88.
El taylorismo como principio de organización espacial
El taylorismo ha sido definido como un sistema de organización del trabajo,
de control de los tiempos de ejecución y de remuneración del obrero, según lo
estableció el ingeniero norteamericano Frederick Winslow Taylor (1856-1915).
Como explica José Sierra Álvarez89, este modelo racionalizador reúne
una miscelánea de prácticas patronales que pretenden una administración
científica de la empresa. Se trata de una intervención patronal de gestión y
control “desde dentro” de la cadena de trabajo. Una modalidad intensiva,
según la denomina la historiografía francesa, para distinguirla de otra más
habitual y bien representada en España: el paternalismo industrial. Aunque su
difusión inicial data del primer tercio del siglo XX, desde Norteamérica hacia
Europa, en estas décadas su impronta es superficial, al menos en el caso de
nuestro país: es un planteamiento teórico que suscita debates, pero que ape­
nas cuenta con aplicaciones. Los canales de transmisión de esa tendencia son
revistas, congresos, viajes...
En suma, la práctica española en esta época inicial es escasa y desvirtúa
el modelo americano (más pobre, menos articulada), centrándose en el apar­
tado de pago de salarios por primas (que es más o menos lo mismo que el des­
tajo tradicional), dejando de lado aspectos tales como la separación de tareas
(dirección/ejecución), control de saberes y prácticas profesionales (gestualidad, medición de tiempos, etc.), higiene y seguridad, nuevas formas de orga­
nización del espacio de trabajo, etc. Los estudiosos de este tema en España
son Juan José Castillo, Julio Fernández y Carlos Arenas.
En sintonía con esa primera fase de expansión de los principios de este
método patronal de control del trabajo tenemos la fortuna de comprobar que
tanto Ernesto Winter como el Orfanato participan de ese planteamiento, al
menos desde un punto de vista teórico, sentimental y -eso s í- algo difuso,
como sucedía entonces en España.
88 E sta d ística M inera de E spaña, 1934, p. 484.
89 José SIERRA Á LV A R EZ , “Paternalismo industrial”, conferencia dictada el 12 de m ayo del
2 000, en el Curso de A rqueología Industrial celebrado en la Casa de la B uelga, Ciaño (Langreo).
Es una interesante síntesis de estos planteamientos la que realiza este profesor en el prólogo al
recientem ente publicado trabajo de Jorge R. BOGAERTS M E N EN D E Z, El m undo so c ia l de
E nsidesa. E stado y p atern alism o industrial (1950-1973), A vilés, A zu cel, 2000, pp. 11-16.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IE D O , 1931
207
E. Winter escribe en 1907 Los factores del rendimiento industrial9Ü, una
reflexión sobre el trabajo, la formación del obrero, en que aborda el tayloris­
mo. Su planteamiento es la posible combinación de esta forma de mejorar la
productividad industrial con la idoneidad de la vida laboral del operario, com­
binando rendimiento industrial y suerte del trabajador. Se interesa por los
avances científico-técnicos, cómo repercuten en las empresas españolas de su
tiempo, abordando la situación y calidad de la vida del operario: cómo a éste
le afecta el desarrollo y la estrategia industrial.
Cuando Ernesto Winter marca las bases a las que se ajustan los proyec­
tos del concurso para el Orfanato de Mineros Asturianos, esboza una distri­
bución de todos los servicios de la institución: él mismo consideraba hacerla
“atendiendo en cierto modo a una concepción taylorista. Es decir, a un repar­
to de servicios aislados, con funciones concretísimas limitadas para el per­
sonal y responsabilidad bien definida”9].
La idea quedaba algo reducida, perdiendo las connotaciones negativas de
control patronal y limitándose a ensalzar sus aspectos científicos o racionales:
distribución, delimitación de las tareas, con fines y procedimientos claros para
su evaluación objetiva. Transforma así un principio bien conocido por él, de
ordenación de empresa y trabajo, en un principio educativo y constructivo,
que aplica al Orfanato.
Las diferentes facetas de la vida del alumnado se desenvuelven en diver­
sos inmuebles, dispuestos con orden y en función a sus criterios pedagógicos
globales y liberales. Y esa razón se manifiesta en edificios sobrios y sencillos,
de función claramente definida, enlazados entre sí como íntimamente se rela­
cionan las distintas componentes de la vida de los acogidos, formando un todo
armónico, funcional y ordenado. Así se funden principios pedagógicos, arqui­
tectónicos e industriales en un conjunto científicamente organizado.
Q9
El proyecto de 1931. Características generales :
Según se dijo ya, fue el proyecto firmado conjuntamente por Rodríguez
Bustelo y Casariego el que guió la construcción. Este diseño, denominado
90 Ernesto W INTER B L A N C O , Los fa c to re s del rendim iento industrial, Madrid, Adrián Rom o ed.,
1909, 575 pp. (B ib lioteca T ecnológica); no obstante, había sido escrito en 1907.
91 Estas frases entrecom illadas proceden del informe que Ernesto W IN TER B L A N C O titula “Cinco
años de labor”, facilitada en 1935 al ingeniero jefe del distrito minero de O viedo, Constantino
A L O N SO , para su inclusión en la E stadística M inera de E spaña del transcurrido año 1934, en el
cual figura reproducido (pp. 483-488).
92 A rchivo M unicipal de O viedo, en adelante AM O , cuerpo de estante 10, estante 5, legajo 41, docu­
m ento 3 (en las citas posteriores se indicarán las cifras del topográfico que forman la signa­
208
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
“Igualdad” solución A y firmado en Oviedo en octubre de 1931, fue el ven­
cedor del concurso que se abrió para solucionar las diferentes necesidades de
la institución.
Sobre la estructuración del conjunto ya había expuesto sus ideas el pro­
pio Llaneza en 1929, cuando aludía a un terreno extenso y bien comunicado,
indicando que “dentro de este campo deben construirse los pabellones nece­
sarios para enseñanza, dormitorios, aseos, talleres, gimnasio, campo de fú t­
bol y una pequeña granja agrícola”93. Algo que se asemeja al resultado final
y demuestra el grado de consenso que se había alcanzado.
Cuando el 12 de septiembre de 1930 se incorpora Ernesto Winter como
director del OMA comienza a trabajar sobre el proyecto pedagógico pero tam­
bién, en aquella primera reunión, informa sobre el emplazamiento, disposición
de los edificios y usos. El viaje que realiza por Europa en la segunda quincena
de ese mes aumenta su información sobre las novedades en construcción y currí­
culum escolar94. Con este bagage sienta las bases del proyecto del Orfanato, a
las que se ajustan los arquitectos presentados al certamen. Ya entonces estaba
claro lo ambicioso del proyecto: emplazamiento, articulación en varios edificios
independientes pero relacionados mediante pasos, la integración de la arquitec­
tura en un entorno natural y, más genéricamente, de la institución con la ciudad.
Parece que fue el propio Ernesto Winter quien dio las pautas para el con­
curso (texto y plano) que se celebró entre varios arquitectos para crear el pro­
yecto de este centro educativo que se planteaba para un total probable de
niños no superior a 40095. Un plano topográfico de Ayuela, sobre el que el
propio Winter trazó con líneas rojas el núcleo de las instalaciones, fechado el
11 de noviembre de 1930, es la prueba de su participación en la organización
espacial y arquitectónica96.
El jurado, compuesto por los arquitectos Cárdenas y Cruz, así como por
Argüelles, Rico Avello (entonces secretario del Patronato) y el propio Ernesto
Winter, dedicó tres días al examen y deliberación para adjudicar en abril de
Q7
1931 el primer premio a “Igualdad” . Queda indicar que fueron ellos tam­
93
94
95
96
97
tura, exclusivam ente; en este caso: 10-5-41-3). Año 1931, expediente instado por Valentín A lvarez, presidente de la com isión gestora de la Diputación Provincial. Objeto: construcción del
Orfanato M inero en la finca de Clavería, Diputación Provincial. Una colección de planos del pro­
yecto original, en papel vegetal, se conserva también en el A G A P A , Fondo Diputación
Provincial, Construcciones C iviles, Proyecto del Orfanato Minero, 1128/15, año 1931.
Etelvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ, art. cit.
Etelvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ, art. cit.
E sta d ística M inera de E spaña, 1934, p. 484.
El plano acotado y dibujado fue localizado por el director del Orfanato, Etelvino L ópez, quien
procedió a restaurarlo y se expone hoy en el despacho de dirección del centro com o docum ento
singular de su historia.
La R evista Industrial M inera A sturiana, 16 abril 1931, com enta el resultado del concurso, según
recoge M iguel Á ngel A. ARECES, op. cit.
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
209
bién quienes asumieron la dirección facultativa de las obras, según acredita la
firma al margen de la solicitud de licencia de obra conservada en el AMO.
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Zubizarreta e Hijos, controlan­
do el desarrollo el arquitecto vasco Valentín Zubizarreta desde la primavera
QQ
de 1931, momento en que se inicia la explanación de terrenos .
El proyecto ganador cubría todos los servicios previstos mediante edificios
independientes pero conectados entre sí. Estaba integrado por dos anillos con­
céntricos de edificaciones, quedando en situación próxima pero marginal las
construcciones primitivas de la finca Clavería. El conjunto, en sintonía con los
postulados del movimiento moderno en cuanto a formas y materiales, ofrece inte­
rés por su composición racional, adaptada al terreno, claramente acomodada a
diferentes funciones y posibilitando recorridos cómodos entre las distintas piezas.
Consta de un núcleo central, con pabellones enlazados y un anillo o coro­
na de pabellones exentos, de funciones complementarias en torno a aquéllos,
ofreciendo una ordenación ideal del centro de enseñanza y vida para los huér­
fanos. Esta organización ha llevado a calificar el centro por parte de Pedrayes
como “ciudad ideal”, en la línea de las utopías que estudia Helen R osenau".
Técnica constructiva y materiales
Las características constructivas de este conjunto deben reseñarse ahora.
Estructuralmente, destaca por el empleo del hormigón armado “no sólo en las
diferentes plantas y en la cubierta, sino en entramados verticales de todas las
fachadas y muros, cerrándose la cuadrícula de hormigón con fábrica de
ladrillo ”, como indican los arquitectos en la memoria del proyecto.
Parece que en este punto se contó con la colaboración de Ildefonso
Sánchez del Río, a la sazón ingeniero municipal de Oviedo, para solventar
cuestiones técnicas y problemas materiales100.
Los muros de cierre, con cámara de aire, se construían con ladrillo maci­
zo; los pavimentos embaldosados o continuos, sin tarima, reduciéndose así el
empleo de la madera a la carpintería interior y exterior.
98 Etelvino G O N ZÁ L EZ LÓPEZ, art. cit. y álbum fotográfico de Pilar Á lvarez G onzález (“Pilu”),
custodiado en archivo Fundoma. M ayo 1982.
99 H elen R O SE N A U , La ciu dad ideal. Su evolución arqu itectón ica en E uropa, Madrid, A lianza,
1999 (2o ed; Io edición en inglés, 1983).
100 María Cruz M O RALES SA R O , “El Orfanato Minero: la vanguardia arquitectónica de los años
30 en Asturias” y A A V V , M ineros, sin dicalism o y política, O viedo, Fundación José Barreiro,
1987, p. 520. D e hecho es Sánchez del Río quien redacta el informe para la con cesión de la licen ­
cia de obra para la totalidad de los edificios, indicando también que debería estar exenta del
abono de derechos (A M O , sign. 10-5-41-3). Cabe indicar asim ism o que el capítulo que acaba­
m os de citar es el único trabajo m onográfico sobre el Orfanato com o conjunto arquitectónico,
que maneja el proyecto original, lo caracteriza y se ocupa fundam entalm ente de incardinarlo en
las tendencias racionalistas europeas de su tiempo, con acierto.
210
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
En cuanto a los acabados de los pabellones, la sobriedad y despojamiento de ornamentación son las máximas imperantes en la composición de sus
fachadas: ladrillo prensado visto, parcialmente cargado y enlucido en algunos
paños, y zócalos de chapa caliza, se combinan con amplias cristaleras en los
vanos apaisados y de sobresalientes dimensiones (algo factible con el empleo
del esqueleto de hormigón portante).
Descripción y análisis de las diferentes construcciones
Describiendo las unidades diseñadas en 1931 que componen el Orfanato,
indicaremos en primer lugar las características del núcleo central. Se trata de
un conjunto de pabellones enlazados mediante pasarelas aéreas, que permiten
un paso cubierto entre las diferentes construcciones, que delimitan un rectán­
gulo marcadamente apaisado y que se disponen aterrazadamente, en diferen­
tes niveles, adaptándose a un terreno en suave pendiente.
En los ángulos de este espacio se levantan cuatro residencias o dormitorios
para acogidos: en origen, dos para niños y dos para niñas, que albergarían unos
400 huérfanos internos que eran educados en la institución. Algunos cuentan
con un semisótano, pero se mantiene un esquema idéntico en su estructura y
forma para atender a 100 niños: edificios de planta rectangular irregular,
desarrollados en sótano o semisótano, planta baja y tres pisos, con servicios
comunes en los sótanos de calefacción, traída de aguas y alcantarillado.
En la planta baja se dispone un vestíbulo, que organiza los principales
huecos: sala de conferencias con 60 plazas sentadas con estancia aneja para
el conferenciante; equipamiento higiénico (lavabos, urinarios con retrete
independiente y sala de duchas), roperos y un amplio gimnasio de 100 m2.
Cada uno de los tres pisos estaba ocupado por secciones de alojamiento,
para 16 niños (parece que luego se aumentó a 30 ó 35 niños su capacidad).
Cada dormitorio tiene una dotación de duchas, lavabos, retretes y urinarios;
roperos y dependencias para la ropa blanca (almacén), gabinete y dormitorio
para el vigilante. Aunque no figura en el diseño original, debieron dotarse
después de servicio de lavadero independiente.
Son probablemente las construcciones más sencillas, las menos moder­
nas en su configuración externa y las que menor interés ofrecen hoy al estu­
dio. Cabría destacar el volumen más desarrollado, próximo a una torre y con
tejadillo independiente, que se dispone en uno de sus costados. En la compo­
sición de fachadas se juega con los contrastes cromáticos del ladrillo macizo
visto (planta baja, con dos niveles de vanos y bandas que recercan algunos
vanos), aplacado de piedra en zócalos, puertas y algún vano y los lienzos car­
gados y enlucidos, pintados en blanco. Las ventanas de las residencias se
recortan variada y ordenadamente en sus limpios muros: en su mayor parte
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
211
rasgados con montantes fijos, en menor medida en fajas horizontales e inclu­
so amplios ventanales con carpintería de cemento, que permiten iluminar
excepcionalmente la planta baja y se explican por la estructura de hormigón
armado. Tal vez aisladamente resultarían de menor interés, pero su repetición
en los ángulos de la composición del OMA, su sencillez y el cumplimiento
del programa al que se destinan nos hacen valorarlos como ejemplos dignos
y acordes con la calidad del conjunto.
El edificio de comedores y cocina adopta una planta cruciforme, de nota­
bles dimensiones, desarrollada en varios niveles con un pórtico perimetral en
parte de su planta baja, simple estructura adintelada sobre pilares de ladrillo
macizo. Así adquiere una forma próxima al rectángulo.
Durante la fase de construcción pasó a convertirse en el edificio de mayo­
res dimensiones, acogiendo dependencias y servicios auxiliares en el sótano,
cocina (planta baja) y comedor en el piso, con un bajocubierta practicable.
Deteniéndonos en su distribución, indicaremos que el sótano carece de
accesos directos y se caracteriza por la acusada compartimentación: median­
te finos tabiques se articulan, en torno a un pasillo, dependencias para la cal­
dera de la calefacción y carbonera; compresor para servicio de la cámara fri­
gorífica; depósitos de provisiones y otras dependencias para productos ali­
mentarios, lavadero, cuarto de plancha y aseos.
En la planta baja dos puertas comunican con este nivel, accesibles desde
el pórtico, permitiendo también llegar cómodamente a las plantas superiores
por la proximidad de las escaleras. El espacio principal es la cocina, que cuen­
ta con montacargas para su servicio, con dependencias anejas: comedor para
el servicio, preparación de carnes y pescados con frigoríficos, armarios y salas
para la ropa de mesa, vajilla y cubertería. Como siempre, lavabos y retretes
demuestran la atención prestada a la dotación higiénica del edificio.
La planta del piso está ocupada por el comedor, con capacidad para unos
130 niños, en torno al cual se deja un espacio de circulación o galería para una
posible ampliación del mismo, facilidad en los accesos, así como en el repar­
to y control de la comida. Además de las mesas, existen dependencias para su
servicio: fregaderos, armarios, aseos y percheros, que permiten un trabajo
cómodo por parte del personal de la institución.
Del interior destacamos sin duda la luminosidad: los amplísimos venta­
nales abiertos en su fachada hacia el sur-este permiten contar con una luz
extraordinaria en los comedores infantiles. Estas condiciones se ven enfatiza­
das por la diafanidad de sus huecos, sólo interrumpidos por esbeltos pilares
de hormigón y animados por los colores blanco/amarillo del baldosín de los
suelos, zócalos y muros.
Una pasarela, o pasillo cubierto, enrasa con el primer piso de este pabe­
llón de comedores y comunica con una estructura aterrazada que remata una
212
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
monumental escalera doble: en este caso, no facilita recorridos hacia otros
edificios del conjunto, es sólo un elemento decorativo, bien diseñado, que
entronca con otros pasadizos que sí relacionan la escuela con algunas de las
residencias infantiles.
El edificio escolar es el que se enfrenta al anterior, en el mismo eje cen­
tral de la composición, destacando por sus características estéticas. En origen,
era el mayor del conjunto, aunque (como veremos) sus dimensiones se redu­
jeran en la fase de ejecución. Destinado a escuela en régimen mixto, adopta
planta rectangular de acusado desarrollo longitudinal, que cuenta con
bajo/semisótano y dos pisos. Cubría en origen con una terraza101 que, junto
con las pasarelas que lo vinculaban a cocina102 y residencias, hacían de este
inmueble uno de los más “racionalistas” e innovadores del conjunto. Su
estructura se ve envuelta por un pórtico perimetral, idóneo para juegos infan­
tiles en días de lluvia (tan frecuentes en nuestra región) y sostiene una terra­
za que bordea el piso alto, enlazando con las pasarelas que salva el desnivel
del terreno y comunican con los dormitorios infantiles.
Deteniéndonos en su distribución espacial, observamos que el espacio se
distribuye funcionalmente: cuatro accesos, en los cuatro ejes de la composi­
ción (con estructuras porticadas en el exterior) que se corresponden con otras
tantas puertas, que comunican con el vestíbulo y pasillos respectivamente.
Esta cruz interior de pasillos articula las estancias en la planta baja y piso.
En la planta baja figuran, en el cuerpo central, dependencias auxiliares
(dotación sanitaria, lavabos, retretes y percheros), portería y dependencia para
el servicio, y dos aulas para clases de confección. En el costado meridional
encontramos cuatro aulas con amplios ventanales; en el lateral norte, come­
dor y cocina, salón de profesores y sala de estudio-dibujo. En la planta del
piso apreciamos que, mediante el juego de cubierta, la superficie útil es menor
y apenas se desarrolla el lienzo norte. Al sur, de nuevo localizamos las aulas
(en este caso, cinco) de similares dimensiones, colocando una de ellas en el
cuerpo central entre dos salas de profesores. Al norte, junto a la escalera, se
repiten los aseos y roperos infantiles. En la planta del ático sólo se aprovecha
el cuerpo central: un gran salón de actos ocupa la mayor parte de esta super­
ficie disponible, con dependencias auxiliares como el cuarto para material de
proyecciones, aseos y guardarropía, y acceso al desván.
101 Ahora bien: la planta de la cubierta del proyecto original presenta una d isposición de tejado a
varias aguas, cubriendo independientem ente el cuerpo central a cuatro y tres los brazos. La
m odificación debió producirse durante las obras, puesto que las fotografías antiguas (hasta 1946,
aproxim adam ente) muestran la citada cubierta aterrazada. Una foto de esta época: Archivo
Fundoma, caja 560, foto 58.
102 Esta pasarela figura en el plano de conjunto, pero no en los de la escuela. Sin em bargo, fue con s­
truida en la primera cam paña de trabajos, lo que supone una diferencia más entre proyecto y
fase de ejecución.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IE D O , 1931
213
Cabe indicar también que, en la composición de fachadas, se juega con
la alternancia de franjas de ladrillo visto y otras enlucidas, sobre las que se
recortan ventanales de varias formas y tamaños. Pero los pórticos, con colum­
nas tradicionales y sencillas (con basa, fuste y capitel); las hornacinas previs­
tas en el piso alto de la fachada al sur, la carpintería e incluso una voluta que
aparece, tímida, en uno de los planos, nos hacen pensar que el proyecto
“Igualdad” era más conservador, tradicional, que la obra ejecutada en el
Orfanato: hubo una depuración y progresión hacia postulados más funciona­
les durante la campaña de trabajos, que explica las diferencias (mejoras, en
nuestra opinión, por avanzar hacia formas más modernas) entre proyecto y
obra construida.
En los espacios liberados en esta composición se situaban los dos patios
de recreo del alumnado, hoy parcialmente transformados en instalaciones
deportivas al aire libre (cancha de baloncesto).
En una corona exterior localizamos edificios complementarios, plantea­
dos también en el proyecto original y que suplen necesidades afines a las
puramente escolares, residenciales y de servicios. Se trata del chalet del direc­
tor, pabellón de enfermería y los talleres.
El que fuera chalet del director, en origen segregado del resto de las pro­
piedades del Orfanato por el paso de la antigua carretera y hoy ya incluido en
el perímetro de la propiedad, fue ideado desde el principio por los arquitectos
como una obra diferente. Indicaban en la memoria que de la disposición gene­
ral adoptada en la construcción se excluía el chalet, que se “desarrollará den­
tro de normas más corrientes” : es decir, madera en el entablonado de pisos,
vigas y pies derechos de hierro, cubierta enrasillada con teja árabe... en lugar
del hormigón y pavimentos continuos previstos para las restantes piezas. El
chalet fue estrenado en el verano de 1932 por el que fuera primer director de
la institución, Ernesto Winter Blanco, y sus allegados.
Una delicada vivienda unifamiliar, más próxima a las convenciones cons­
tructivas y formales de su tiempo, pero en sintonía con el espíritu de sencillez y
funcionalismo del conjunto. Planta cuadrangular, dos alturas (bajo y piso) y un
ático parcial, cubiertas a varias aguas con teja curva y algún balcón nos hablan
de tradición: pero la combinación de vanos, rasgados, horizontales, desigual­
mente recortados en los muros sin molduración, así como el juego del ladrillo
visto (bandas en planta baja y altillo, tiro de la chimenea) y los lienzos carga­
dos, nos hablan de planteamientos modernos. Una adecuación de forma y fun­
ción ponderada, que aún hoy se advierten al ser una de las piezas mejor con­
servadas y con un entorno más cuidado (jardín vallado con árboles decorativos).
A pesar de pretender ser una construcción secundaria en el conjunto,
cuya ejecución pensaba posponerse hasta el final de las obras, el chalet
demuestra unas calidades que lo identifican con una situación de privilegio
214
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
dentro del Orfanato: la superficie construida, la riqueza de sus estancias
(número, función y tamaño), la singularidad del proyecto y el entorno ajardi­
nado, independiente, del que disfruta, muestran mediante datos materiales
(como en tantos otros repertorios arquitectónicos, particularmente en el
im
medio industrial ) la calidad del ocupante.
En la planta baja se sitúa el acceso principal, con pórtico servido por esca­
leras, que conduce a un vestíbulo y a un amplio hall. Este da acceso a las esca­
leras que conducen al piso, al área destinada al servicio y a las dependencias para
la familia: despacho y comedor, comunicados fluidamente mediante la disposi­
ción de una mampara. En el área destinada al servicio, con su propia entrada
independiente, se sitúan carbonera, trastero, despensa, office, cuarto de plancha,
cocina, retrete y otras escaleras, para su comunicación independiente con el piso.
El piso noble cuenta con dormitorios (en número de cuatro, todos ellos
dobles), dos aseos completos y un gabinete con balcón; la distribución se con­
fía al vestíbulo en que desembocan las dos mencionadas escaleras.
En la planta del ático, de menor superficie útil, localizamos tres dormito­
rios de reducidas dimensiones (individuales), un ropero y un baño completo,
todos ellos bajocubierta, que nos hacen pensar en el alojamiento para el ser­
vicio doméstrico.
Probablemente la disposición planeada para el exterior era la más deudora
de la tradición: rejería y carpintería (aspectos menores) pretendían en origen
hacer de un bloque sobrio o volumétricamente más moderno una construcción
más clásica. Por eso es fácil comprender que, con unas mínimas modificaciones
durante la ejecución (en lo tocante al trabajo de la madera y de la fundición), se
haya obtenido un edificio más moderno, que apenas desentona con el conjunto
y que en la actualidad se caracteriza por ser uno de los mejor conservados.
El pabellón de enfermería, en que se dispensaba atención médica a los
residentes (grupo de mujeres que atendían y residían), se sitúa en uno de los
ángulos, detrás de una residencia y en las proximidades del solar en que se
levantaría la iglesia años después (ver plano general). No cabe duda de su
interés funcional, pero su desarrollo es menos interesante: de planta rectan­
gular, con la fachada principal en su lado largo hacia el sur, se desarrolla en
sótano, bajo y dos pisos.
En el sótano (parcial, puesto que en buena parte de su planta se localiza
relleno) se disponen con buen criterio servicios para el edificio: cocina, con
despensa y office; calefacción y carbonera; área para la desinfección, lavade­
103 V éanse los trabajos m odélicos de Jean Pierre FREY, especialista en este tema; La ville indus­
trielle et se s urbanités. La distinction ouvriers-em ployés. Le C reusot, 1870-1930, BruxellesLiège, Pierre Mardaga, 1986; S ociété et urbanistique pa tro n a le, Thèse d ’État, U niversité de
Nanterre-Paris X, 1987; Le rôle social du patronat. Du p atern alism e à l ’urbanism e, Paris,
l ’Harmattan, 1995.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
215
ro y dependencia para la ropa sucia, aseos (lavabos y retretes). En el bajo se
dispone el pórtico de acceso, que conducía al vestíbulo: éste cumplía el come­
tido de ser también la sala de espera, para quienes venían a consulta. En el
lateral este se dispone el archivo médico, un pequeño servicio para el perso­
nal, sala de consulta y de inspección. En la zona oeste se encuentra el come­
dor para los convalecientes y un salón para su uso, así como los necesarios
servicios auxiliares (office, aseos, lavadero y almacén de ropa sucia y limpia).
El piso noble era el destinado a los dormitorios de los enfermos: 8 en
total, de dimensiones variadas, que requerían de servicios comunes como la
farmacia, enfermería, baños, office y zona para la ropa blanca. Un pequeño
balcón y una amplia terraza, que apoya en el pórtico de ingreso y salón de ins­
pección, aumenta las cualidades de una zona de reposo, restablecimiento y
cuidado perfectamente aireada, iluminada y bien distribuida. En el piso ático
se repite aproximadamente esta misma distribución, pero disminuye el núme­
ro de dormitorios (cuatro) por el menor espacio útil de la planta, en que una
terraza ocupa parte del forjado al oeste.
Es uno de los edificios en que proyecto y ejecución han variado, aumen­
tando los cambios a medida que pasaban las décadas. Por eso, de su imagen
final, destacaríamos el porche acristalado que permite una transición gradual
hacia el interior y se corresponde con una terraza ante el piso noble. Como
sucede en otros pabellones, las terrazas se convierten en espacios de recreo
para los residentes y de enlace con el entorno. Sencillamente recortadas, con
una simple imposta y barandillas metálicas, en este edificio cumplirían ade­
más cometidos higiénico-sanitarios en consonancia con la recuperación de los
niños enfermos: algo característico de una etapa de modernización, aún algo
ingenua, de los principios médicos del primer tercio del siglo X X 104.
Los talleres, en el extremo este de la finca y en la zona más próxima al
tendido férreo, han sido más fuertemente alterados por el paso del tiempo y
sólo la revisión cuidada del proyecto original y las fotografías antiguas nos
permiten reconstituir cómo fue formulado. De planta tendente al rectángulo,
con varios pisos, recibe cubiertas independientes en su superficie: una original
aterrazada en la parte central (que se ha visto alterada, por problemas de hume­
dades, disponiendo en parte cubiertas con pendiente a las que se ha colocado
teja curva) y dos peines de “shed”, teja plana y cristal, sobre las zonas de taller
laterales (al interior no pueden apreciarse porque están ocultos por escayola; el
lienzo de vidrio ha sido cegado con chapa de fibrocemento ondulado)105.
104 Véase com o ejemplo el cuidado trabajo de Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, “Breve historia de la
vida breve del sanatorio antituberculoso del Naranco”, H omenaje a Carlos Cid, O viedo, Universidad
de Oviedo, 1989, pp. 29-45, en que se explica el tema de la tenaza en la arquitectura sanitaria.
105 Una buena im agen es la conservada en Archivo Fundoma, caja 560, foto 46, en que se aprecian
las formas originales.
216
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR REZ
En origen, se había pensado disponer en su planta baja talleres para la
enseñanza de oficios metalúrgicos. Un amplio vestíbulo, que servía como
ropero, daba acceso a los tres recintos de vastas dimensiones que ocupaban
este nivel, destinados a cerrajería (con espacio anejo para montaje y pruebas),
ajuste y carpintería. Existía una dotación con urinarios, lavabos y retretes para
uso del alumnado, en el muro posterior.
Del mismo vestíbulo partía una escalera, que conducía a la estancia dedi­
cada a despacho del director y vigilancia, con su propio aseo: esta planta
intermedia no cuenta con otras estancias, puesto que la altura de los talleres
ocupa este nivel superior y así eran vigilados, mediante ventanales, por el
director de la institución.
El piso alto se corresponde con terrazas y lucemarios, para los talleres de
cerrajería y carpintería, que se formularon con cubiertas a dos aguas (alternan­
do vidrio y perfiles metálicos, según parece en los planos) y se construyeron
en “shed”, tipo realmente acorde con el uso del espacio. Las ventajas del shed
o diente de sierra han sido reiteradamente puestas de manifiesto, y por ellas
aplicado en innumerables espacios de trabajo: luz cenital para el trabajo, ven­
tilación natural (ascenso aire caliente, introducción de aire limpio y frío).
En el cuerpo central se dispone todavía de superficie útil, de ahí que la
misma escalera que conexiona este cuerpo de ingreso conduce al vestíbulo,
con percheros y que pensaba destinarse también para “galería de copias al
sol”, aunque sus dimensiones reducidas y la compatibilización con los accesos
harían difícil este ejercicio. Un pasillo cubierto da acceso a tres salas de dibu­
jo, que cuentan con un almacén de papel y dotación sanitaria para su servicio.
Sin duda la imagen de este edificio es la que de forma más radical apues­
ta por la innovación: perfiles recortados con pureza, planos lisos y composi­
ción mediante volúmenes prismáticos, vanos de enormes dimensiones acristalados, desaparición de cornisas y cubierta en terraza. Nada queda de conce­
siones a la tradición, ni siquiera en la carpintería. Todo el lenguaje del racio­
nalismo se aplica, sin prejuicios, al edificio más industrial del conjunto, en
que las tareas se reparten en el interior bajo la vigilancia del director, con
accesos fáciles y buenas condiciones para el trabajo... como en una fábrica
que siguiera los principios ya mencionados del taylorismo.
Destacaríamos la presencia de un pilar simple que acompaña la cons­
trucción, convirtiéndose en un hito visual pero carente de función: un ele­
mento repetido en esta época, de connotaciones escultóricas que sólo sirve
para cerrar la fachada principal en su extremo. Podría hacernos pensar en
construcciones que apuran al máximo sus posibilidades, como la torre del
reloj de la Escalerona, en la playa de San Lorenzo en Gijón, obra de José
Avelino Díaz poco posterior (1933).
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
217
C. 3. El Orfanato construido: 1931-2000
Modificaciones del proyecto: cambios durante ¡a construcción (1931-1935)
Apreciando ciertas carencias y nuevas necesidades advertidas por
Ernesto Winter mientras se organizaba el Orfanato en sus primeros años de
andadura, los diseños originales y la marcha de los trabajos sufrieron algunas
transformaciones106.
En primer lugar, atendiendo a las reducidas dimensiones y a su emplaza­
miento, se procedió a construir como primera pieza del conjunto el chalet del
director: aunque la idea original era de retrasar su edificación hasta una última
fase, al poder construir sin desmonte previo se decidió comenzar por este blo­
que que fue ocupado por Ernesto Winter y su familia en septiembre de 1932.
Ante las observaciones realizadas por el director, tanto en las colonias de
verano como en las visitas domiciliarias a huérfanos inscritos en el censo del
Orfanato en los años 1931 y 1932, se dedujo “que muchos de los huérfanos
estaban en malas condiciones de salud, por desnutrición, y que ya a la edad
de cinco años se hallarían demasiado delicados, siendo conveniente acoger­
los en el Orfanato antes de esa edad".
Fue éste el origen de la construcción de un pabellón adicional, el de pue­
ricultura, “no comprendido en el primitivo proyecto" pero sí incluido en el
plano de situación de marzo de 1931 de los arquitectos. Cabe pensar que no
figuraba en la idea primigenia de Winter, pero que ya se pensaba en él cuan­
do se dieron las bases para el concurso. El pabellón de puericultura se opone
al de enfermería, en un ángulo del conjunto, y ambos fueron finalizados en
1933: durante la obra fue modificado, añadiendo una planta a su configura­
ción original. También conocido como casa-cuna, fue destinado a los niños
de cuatro a seis años e inaugurado recién sofocada la Revolución del 34.
Hasta 1968 puede considerarse que fue el principal centro de la actividad del
Orfanato, habida cuenta de la ocupación de otras muchas piezas por el hos­
pital provincial, como ya comentamos en las primeras páginas.
El edificio adopta una planta rectangular, en que se destacan cuerpos
formando un eje menor perpendicular a su desarrollo. En la planta baja
localizamos como espacio de mayor tamaño el salón de juegos infantiles,
accesible mediante dos puertas desde la fachada trasera, a cuyos lados se
dispone una sala de descanso y una escuela (suponemos que un recinto para
dar una primera enseñanza a los menores de seis años). Existen también: un
106 Son com entados en el ya citado informe de Ernesto W INTER, reproducido en la E stadística
M inera d e E spaña de 1934, p. 486. Las citas entrecomilladas siguientes son tomadas de este texto.
218
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
comedor (con su cocina, office y despensa), inspección médica y aseo, sala
de visitas, despacho de la dirección, aseos y cuarto de ropa. Este edificio
contaba, además de la escalera, con un ascensor junto a la puerta principal
(en la fachada norte). En el piso se encuentran tres dormitorios amplios, con
sus aseo-baños dependientes y el cuartín para el vigilante de cada uno de
ellos; además se disponen cocinas, aseos y cuartos para la ropa, existiendo
una pequeña terraza al sur accesible desde el vestíbulo. En el ático existe
una menor superficie útil, que se corresponde con el cuerpo central, en la
que tenemos tres dormitorios, aseo, servicio, armarios y en la cual se aloja
la máquina del ascensor. Es de suponer que serviría al servicio o empleados
del pabellón.
Uno de los espacios destinados a ducha/aseo infantil fue transformado
hacia 1939-40 (desmontando el “tinglado” de cañerías) en comedor, estudio
y sala de juegos107. En esa misma época se habilita el oratorio en este pabe­
llón, en lo que había sido uno de los dormitorios para niños; más tarde sirvió
como clase para las enseñanzas de corte y confección impartidas a las chicas
1OR
internas .
Junto a este cambio sustancial, la inclusión y construcción de puericultura,
podemos informar de otros de menor calado: se amplió el pabellón de enfer­
mería, añadiendo lavaderos que permitían mejorar el servicio para un censo
creciente de huérfanos (hacia 1934 ya se estimaban en 800). Se prescindió del
sótano del edificio comedor, convirtiéndolo en un bajo de mayor importancia
que redundaba en beneficio de la prevista “escuela de cocina”, con un fun­
cionamiento autónomo respecto a los demás servicios. Así sucederá que luego
el sótano se transformará en lavandería, la cocina ocupará planta baja y parte
de la primera, y comedores lo que resta en la primera y la segunda: puesto que
se añadirá una planta a la estructura original.
Se aumentó un piso en el edificio de talleres, en cuya planta baja se ins­
taló una panadería y pastelería; se habilitó en un espacio anejo un almacén de
ropas, que funcionando como tienda estaba destinado a la formación de per­
sonal para la dependencia de comercio, disposición de escaparates y viajan­
tes. La escuela, por su parte, fue reducida a “dimensiones más ponderadas”
para dar paso de aire y luz a los patios de recreo; en su instalación provisio­
nal mixta acogió a niños y niñas atendidos por cinco maestras admitidas
mediante concurso-oposición.
107 Álbum fotográfico de Pilar Álvarez González (“Pilu”), custodiados en A rchivo Fundoma. M ayo
[982.
108 Álbum fotográfico de Pilar Álvarez González (“Pilu”), custodiados en A rchivo Fundoma. M ayo
1982.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
219
Alteraciones posteriores del conjunto: la bolera y la capilla (años 50)
No es el momento éste de ocuparse de los cambios que afectaron a los
pabellones incautados y destinados a acoger las diferentes dependencias del
hospital provincial, entre 1937 y 1961. Sólo debemos recordar la profunda
remodelación que se llevaría a cabo en los interiores, con el objeto de adecuar
los inmuebles a estos nuevos usos, y la limitación espacial en la que se desen­
volvía entonces el OMA.
El Orfanato había reducido su vida al antiguo pabellón de puericultura,
en que se desarrollaba buena parte de la actividad cotidiana de los internos; la
escuela, para continuar la docencia; el chalet del director, que mantuvo éste y
otros usos afines, y es de suponer que parte del terreno para juego y esparci­
miento de los niños.
En esta etapa se levanta un par de nuevas obras: una bolera, que aumen­
taba la dotación deportiva, y una iglesia, que demostraba el cambio de rumbo
en la orientación pedagógica del centro.
De 1953 data la bolera, y es de presumir que también el terreno de fútbol
o al menos su sencilla tribuna, que en todo nos recuerdan al quehacer de
Ignacio Álvarez Castelao en su iglesia de San Juan de Nieva o la de San
Esteban de Pravia. En origen, ambos espacios estaban unificados por un muro
y por el césped, representando una unidad deportiva hoy fragmentada. La pre­
sencia de arcos parabólicos, recubiertos en su trasdós por loseta, es singular,
como singular es su imagen: una bolera con dos áreas a techo, la del jugador
y la de los bolos, con un lateral bien delimitado suponemos que para el públi­
co, en buen estado aunque fuera de uso, que se sitúa entre el campo de fútbol
y la residencia del director. Su imagen moderna, poco convencional, nos atrae
por los arcos parabólicos, por los perfiles irregulares de la cubierta, por la
resolución de algo tan sencillo y tan abierto como un espacio de juego de
bolos con maestría constructiva y pocos medios. Es obra de Julio G alán109, en
nada semejante a su intervención en la capilla.
La segunda obra citada es la capilla dedicada a Santa Bárbara110, advo­
cación bien apropiada a un centro de ascendente minero. Este elemento es el
único que rompe la disposición original de los pabellones en el ya menciona­
do núcleo de las instalaciones: se introduce en el primitivo anillo central, rom­
piendo su simetría, localizada entre la cocina/cantina y una de las residencias.
Es un edificio moderno, sin estridencias, pero ni por porte, ni por estructura,
109 Juan José PED R A Y E S O B A Y A , La residencia C lavería en el con texto de la ciu dad escolar,
discurso leído con m otivo de la inauguración de la residencia, 28 de enero de 1993. En el AM O
no localizam os el expediente. Foto de interés, de 1957: Archivo Fundoma, caja 560, foto 24.
110 A M O , Orfanato M inero de Asturias, iglesia en Villam ejil, n °3 1 0 , 13 diciem bre 1957. Signatura:
13-1-694-8.
220
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
ni por forma está acorde con el conjunto racionalista. Su objeto era, según
reza la solicitud de licencia de obra presentada por el secretario del OMA,
Francisco Alonso-Graña Basurco, “atender a los servicios religiosos de los
niños acogidos y personal del Orfanato de Mineros Asturianos, y a los que
también podrán concurrir los vecinos del barrio de Villamejil, en donde esta­
rá sita la Iglesia proyectada ”.
Cabe recordar que, entre 1932 y 1936, los niños del centro habían vivido
ateniéndose a los estatutos, en un clima laico compatible con el respeto a
las creencias de cada uno111. La aconfesionalidad de la institución no era
obstáculo para el cumplimiento de sus preceptos religiosos asistiendo a los
oficios en iglesias de la ciudad: se recuerda al propio Winter acompañando a
los niños a la iglesia de San Juan el Real112. Después, con el cambio de orien­
tación educativa, se había procedido a instalar un oratorio en el pabellón de
puericultura (como ya dijimos). El último paso sería la creación de un verda­
dero templo, exento, que tuviese la misma importancia arquitectónica y fun­
cional que las demás construcciones del centro.
Es obra de Julio Galán hijo, proyectada en 1957 y ejecutada poco des­
pués: hasta 1960 se prolongaron los trámites y poco después fue construida,
más o menos cuando tuvo lugar la restauración del OMA.
Julio Galán Gómez (1908-1975, t. 1940)113, hijo de otro conocido
arquitecto (Julio Galán Carvajal), se asocia a una generación de arquitectos
que con profesionalidad se enfrentan a una recuperación de lo moderno de
modo “acrítico” : una aproximación formal y epidérmica al informalismo
europeo que empieza a ser conocido en la España de los 40 y 50. Es un tra­
bajo en la línea academicista, que se aprecia en el detallismo y la atención
a aspectos constructivos que le permiten aunar lo clásico y lo popular. Este
autor perfeccionista trabaja fundamentalmente en Langreo y Oviedo en este
período, destacando en su hacer el conjunto de viviendas y cine Felgueroso
en Sama de Langreo o la misma sede del Colegio de Arquitectos de Oviedo,
del año 1967114.
Se presenta como una pastilla simple, dispuesta sobre un pedestal con
escaleras en su parte anterior y del que apenas podemos destacar más allá de
111 Etelvino G O NZÁLEZ LÓPEZ, art. cit., cita los artículos 31 a, 34 y 47 del Estatuto del O M A de
1930.
112 M iguel Á ngel Á L V A R E Z ARECES, op. cit., p. 31.
113 Juan José PED R A Y E S O B A Y A , La residencia C lavería en el contexto de la ciu d a d escolar,
discurso leído con m otivo de la inauguración de la residencia, 28 de enero de 1993.
114 Fernando N A N C L A R E S, “Julio Galán G óm ez”, Gran E nciclopedia A sturiana. A pén dices,
G ijón, S ilverio Cañada, 1981, T. 2, p. 161 y V V A A , A sturias. 5 0 añ os de arqu itectu ras. O ctu bre
1990. C a tá lo g o de la exposición, O viedo, COA As-Consejería de Educación, Cultura y D eportes,
1990, pp. 34 y 35.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
221
la simplicidad y el poco acierto de su radicación en el conjunto. En palabras
del arquitecto en su memoria descriptiva, “se pretende llevar a cabo las
obras de construcción (...) con la mayor sencillez posible dentro de la digni­
dad que requiere un edificio que se destina al fin de prácticas religiosas”. Y
así lo hizo.
Accedemos al interior por los tres vanos adintelados (decorados con huecorrelieves en su dintel), pero cuenta con dos puertas secundarias. Consta de
una sola nave, de gran anchura y un presbiterio amplio de cabecera plana; su
capacidad se estimaba en 600 plazas para niños sentados. Cuenta con una
sacristía, con su aseo, en este muro posterior. En los muros laterales, dientes
de sierra sirven para iluminar claramente su interior y animan la estructura:
sería una simplificación, en último término, de motivos antiguos como las
capillas laterales, reducidos ahora a prismas acristalados en uno de sus lados.
De la fachada, bastante sencilla, destacamos el cuerpo alabeado en que se
abren las puertas, ligeramente combado hacia el exterior como invitando el
acceso al fiel; sobre este cuerpo se abre un rosetón, motivo tradicional de las
iglesias y que además de procurar luz, es un elemento decorativo. Este frente
remata con tres cruces simples, de cemento. La cubierta original, de teja, ha
sido renovada y sustituida por uralita.
Los últimos trabajos: desde la devolución al patronato hasta la actualidad
Desde la década de 1960, en que el Orfanato Minero recupera su auto­
nomía y el hospital provincial abandona sus instalaciones, es necesario afron­
tar una campaña de obras de cierta envergadura. Progresivamente, sobre todo
en la etapa en que el centro estuvo bajo la dirección de Simón Sánchez (19691978), se va interviniendo mediante campañas de rehabilitación en los dife­
rentes pabellones.
Será entonces cuando se inaugure una residencia de enseñanza media,
titulada Santa Bárbara, en los antiguos talleres al haberse abandonado la idea
original de formación profesional en el centro. Cuenta con un amplio salón de
actos, capacitado para representaciones teatrales y dotado para proyecciones
cinematográficas, así como áreas de uso común (sala de lectura, hall) y ser­
vicios (administración) en la planta baja. Los pisos están ocupados por cuar­
tos y aseos para los internos.
En la escuela se modifica la cubierta, que pierde su terraza original por
una armadura con teja a varias aguas.
El pabellón de puericultura pasa a ser una residencia femenina, para jóve­
nes que han terminado la educación primaria, y años después se renovará para
servir como residencia universitaria.
222
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
El chalet del director se transformó en residencia infantil, destinándose
hoy a alojamiento de niñas de primaria.
En los cuatro dormitorios o residencias infantiles se produjeron algunos
trabajos para adecuarlos de nuevo a estos usos. Uno de ellos, el más próximo
a la entrada en el recinto del OMA, sirvió desde hace tiempo también para
alojar la administración, secretaría y dirección de la fundación en su planta
baja. En la actualidad, ésta y otra están en funcionamiento (residencia de
muchachos de enseñanza primaria) y otras dos se encuentran cerradas.
Se demostraba con esta actividad, por un lado, la necesidad de acometer
trabajos de renovación y mantenimiento de las instalaciones tras dos décadas
de usos intensivos sanitarios; pero también, la de amoldar los antiguos pabe­
llones a las nuevas necesidades de la sociedad.
Una sociedad en la que el número de huérfanos de la minería había dis­
minuido, existían nuevas necesidades educativas en una ciudad volcada en los
servicios y la formación universitaria y los hijos e hijas de mineros asturianos
requerían atención, pero por otro tipo de carencias, problemas o situaciones
familiares. Esta adecuación se mantiene desde entonces, desarrollándose en
paralelo dos líneas de trabajo en Fundoma: la atención integral a la infancia
de las cuencas mineras, su prioridad y razón de ser, y la rentabilización de su
dotación mediante la adaptación a nuevos usos, residenciales y educativos.
Una forma de evolucionar sin perder la referencia a las raíces.
Un buen ejemplo lo tenemos en la transformación, en el año 1990, del anti­
guo pabellón de enfermería en una residencia para médicos que preparan el con­
curso MIR, con sus salas de estudio y 22 habitaciones individuales, habiendo pro­
cedido a vaciar y renovar por completo su interior. En esta renovación absoluta
apreciamos, no obstante, el mantenimiento de la caja de escalera y escalera pri­
mitivas, de los huecos tal y como fueron abiertos en su día, manteniendo la pre­
sencia de la madera pintada en las carpinterías aunque hoy con doble acristalamiento. El exterior conserva la imagen original, sobria y moderna, en sintonía con
el conjunto y el medio natural en que se enclava. La remodelación ilustra (imagen
tradicional, nuevos contenidos) el espíritu que preside la fundación minera.
Otras renovaciones efectuadas con el tiempo: hacia 1980-85 se procedió
a montar un pabellón de deportes, cubierto, como complemento a las canchas
que se localizan en distintos puntos de la finca, muy sencillo y sin apenas inte­
rés arquitectónico.
D. APÉNDICE: LAS COLONIAS ESCOLARES
De la importancia que han tenido las colonias de vacaciones en la reno­
vación de las premisas pedagógicas de nuestro siglo ya se han ocupado varios
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
223
estudiosos. De su importancia en la región existen algunas notas publicadas,
pero falta aún el trabajo que analice y sintetice su importancia sociosanitaria
sin soslayar su faceta arquitectónica115.
Por lo que respecta al Orfanato Minero, diremos que no quedó a la zaga
de tal innovación y que prácticamente desde su instauración promovió la
organización de estas actividades de recreo, de restablecimiento de salud y de
educación no formal para niños y niñas del medio minero.
En 1931, sirviéndose del censo de huérfanos inscritos y de las recomen­
daciones médicas, se produjo por vez primera el envío de niños a colonias. En
dos turnos de un mes cada uno se atendió a 98 niños en la colonia de Salinas,
instalada en el edificio de la Escuela de Comercio de la localidad, frente a la
iglesia (había sido cedido, gratuitamente, por el Patronato de las escuelas
Álvarez Galán). Fue atendida por el matrimonio de maestros nacionales Jesús
García Méndez y Matilde Pérez Bances, y Jesús Graña y Elisa Méndez.
También en ese año (1931) hubo una colonia de campamento para 59
niños/as (en otros dos turnos) atendida por el también maestro Eduardo
Leperut, en Veverino, Pola de Gordón (León). Por estar emplazada en una lla­
nura muy batida por los vientos, Cabornera, e instalada mediante tiendas de
campaña se decidió trasladarla al año siguiente.
En 1932 pasa a situarse junto a la carretera de Barrios, cerca de Pola de
Gordón, en un alto donde se levantan tiendas para dormitorios y almacén de
víveres; comedor (refugio) y la única parte construida con ladrillo, la cocina.
En esta ocasión es José Riera, maestro nacional, quien se ocupa de los tres tur­
nos en que se atiende a 140 huérfanos. La de Salinas, en ese mismo año, reci­
be a 200 niños y es atendida por Jesús Graña y su esposa.
Con un número creciente de niños y niñas atendidos en turnos de casi un
mes de duración, las colonias se mantuvieron en Salinas y Pola de Gordón en
las mismas condiciones.
En 1942 la colonia de altura se desarrolla en Nocedo y Pola de Gordón,
en esta ocasión en casas alquiladas. Luego se arrienda un edificio en Huergas,
en la misma zona, y finalmente, en un piso alquilado en Pola de Gordón. Así
se llega al año 1946116.
115 Aunque ya existían los precedentes de colonias escolares en Salinas (instalada en 1894) y La
Isla, C olunga (instalada en 1926), será en la década de 1930 cuando la Diputación adquiera una
finca en Villam anín para “colonia de altura”, que com plem entaría las prestaciones de la maríti­
ma instalada en Candás (A va n ce, O viedo, 6 y 11 de mayo de 1932) y aparecen otras en Celorio,
Navia, Bedón, Vegacervera, Pola de Gordón y Villamanín. Á ngel M ATO D ÍA Z, “C olonias
escolares”, G ran E n ciclopedia A sturiana, Gijón, Silverio Cañada Ed., apéndice, 1980.
116 Inform ación contenida en el álbum fotográfico de Pilar Á lvarez G onzález (“Pilu”), custodiados
en A rchivo Fundoma. M ayo 1982.
224
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
D. 1. La colonia del Orfanato en Villamanín (León), 1942-48
Pero la década de 1940 nos interesa porque la colonia de altura pasa a
tener un carácter más permanente y mayor interés para nosotros, puesto que
el Orfanato de Mineros Asturianos decide construir un inmueble para alojar a
los huérfanos. Esta obra se instala en Villamanín, lugar idóneo por sus condi­
ciones de luz y aire, con un proyecto de Julio Galán fechado en agosto de
1942 y otros planos de septiembre 1945117. Las obras se prolongan varios
años y la colonia funciona por vez primera en el verano de 1948, garantizan­
do días de descanso a los niños del Orfanato y otros externos a él, pero de
ascendencia minera, en buenas condiciones de salubridad e higiene. En la
plantilla de la colonia se encontraba César Ayuela (administrador), César
Aldecoa (jefe administración) y Francisco Graña (secretario).
Cabe comparar esta iniciativa con otra llevada a cabo en las mismas
fechas por la Diputación Provincial de Oviedo: la construcción de un inmue­
ble con destino a colonia infantil en Pola de Gordón, por las mismas razones
de salubridad y para atención de otros niños desasistidos de la región118.
También cabe ponerla en relación con una práctica de las grandes compañías
minerometalúrgicas de Asturias, manifiesta en la adquisición por Fábrica de
Mieres, S. A. de un chalet en Villamanín con destino a colonia de verano de
hijos e hijas de productores, en 1959119, o el campamento e instalaciones pro­
piedad de Ensidesa en Boñar.
El diseño de la colonia nos recuerda el de otras obras de montaña, como
el parador del puerto de Pajares. Es un edificio de vastas dimensiones, que se
emplaza en un terreno llano, despejado, adoptando una planta en “L” desarro­
llada en planta baja y un piso con cuerpos bajos anexos, rodeada de jardines.
Junto al acceso a la finca se sitúa la casa del guarda con el transformador, de
características formales similares a la colonia.
El edificio se levanta con manipostería de piedra: acabado almohadillado
en el zócalo, piedra vista hasta los alféizares de las ventanas del primer piso;
el resto de la obra es de ladrillo cargado y enlucido, cubriendo a dos aguas sus
dos cuerpos con teja árabe. Ante la fachada principal se dispone, aprovechando
el desnivel suave del terreno, una fuente rodeada de una sencilla composición
de piedra, como punto de encuentro y recreo infantil. La fachada principal
cuenta con un cuerpo destacado en altura, en el que se encuentra la puerta y
117 Archivo General de Fundoma, materiales cartográficos, caja 1007, docum entos 1 al 3, 1942-45
(en mal estado doc. 1).
118 Sobre este particular, existen fondos docum entales que permiten un buen estudio en A G A P A ,
fondo Diputación Provincial, serie Construcciones C iviles, de varias fechas.
119 “La colonia infantil de nuestra empresa en Villam anín estrena chalet propio este año”, P ico
P olio. B oletín de Inform ación de F ábrica de M ieres, S. A., n° 34, marzo 1959.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
225
se corresponde con los espacios de distribución. Consta de un porche abierto
en arcada, sobre el cual vuela un mirador sobre ménsulas, entre cortafuegos
moldurados, que remata en un cuerpo abuhardillado abierto en triple arcada
sobre el que figuraba en origen una orla pintada con la inscripción “Orfanato
de Mineros Asturianos”. Da acceso esta puerta al amplio hall, que cuenta con
un espacio abovedado que se corresponde con la chimenea y donde se locali­
zaba una imagen de la Virgen de Covadonga. El ala corta, resuelta en su extre­
mo mediante un cuerpo curvo, es la de los espacios auxiliares y servicios; en
la planta baja había una galería, comedor y servicios, y en el piso una terraza
(que después fue cerrada y suprimida), otra galería y la enfermería, botiquín
y aseo. Siempre la exposición al sol de las terrazas está asociada a funciones
curativas, en este período.
El lado largo es el de los dormitorios comunes (uno en cada piso, con las
camas adosadas a los muros largos y un pasillo central), con sus dependencias
de ducha, retretes, lavabos, etc., así como los de quienes dirigían y velaban
por los niños y niñas residentes.
En el extremo que cerraría la “L” se dispone una construcción sencilla,
cubierta y abierta en tres de sus lados mediante arquería, que serviría como
patio cubierto infantil.
En suma, una composición sencilla, funcional, en que existen rasgos de
las formas más tradicionales que se impusieron durante el franquismo pero
resuelta con gusto y bien adaptada a su entorno.
A guisa de conclusión
La idea de cerrar estas páginas sintetizando los aspectos más notables de
este conjunto benéfico y docente es la más obvia de cuantas conclusiones
finalizan los trabajos; pero nos gustaría aquí llevarla a efecto equiparándola y
relacionándola con el otro orfelinato de la minería que gestó nuestra región:
la Universidad Laboral. Idea que ya formuló, honra el precedente, Juan José
Pedrayes Obaya y reprodujo Francisco Trinidad.
Y lo llamamos con propiedad orfanato porque, cuando el 6 de octubre de
1945 se constituyó mediante escritura pública ante notario la fundación benéfico-docente “José Antonio Girón”, su objetivo era la “formación cultural, moral,
patriótica y profesional de niños huérfanos cuyos padres hayan sido víctimas de
accidentes de trabajo en la minería” bajo la égida de los padres salesianos120.
120 Fundación José Antonio Girón, Institución de form ación pro fesio n a l y so c ia l p a ra huérfanos de
m ineros, G ijón, Imp. La Industria, 1948 (16 pp.) y Luis M O Y A BL A N C O , La obra a rq u itectó ­
nica d e l O rfanato M inero de Gijón, Gijón, Imp. La Industria [1948], sin paginar [38 pp.].
226
M A RÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉRR EZ
Así surgió el Orfanato Minero de Somió-Gijón, iniciándose los trámites para
su ejecución en 1946.
No obstante, en el año 1950 se gesta una nueva idea educativa, la de la
Universidad Laboral121 ( “universidades para el pueblo, custodiadas por la
iglesia y liberadas del yugo materialista” 122) en la cual se transforma en
varias fases el precedente proyecto.
La Laboral, una auténtica ciudad ideal surgida de la mente del catedrático
de arquitectura Luis Moya Blanco (1904-1990, titulado en 1927), se materia­
liza en Gijón entre 1948-54, aunque hasta 1965 prosiguieron algunos trabajos y
nunca llegó a concluirse. Se resuelve también en los límites de la ciudad, en
un medio rural, autónoma pero en este caso encerrada o retraída. Pretende
también cubrir las necesidades de formación en un sentido integral de los
niños y jóvenes; capacitarlos para poder trabajar dignamente y atenderlos
(dormir, comer, jugar) en su vida cotidiana, como internos.
Ideas similares en sociedades distintas, adquiriendo en lo político, peda­
gógico y arquitectónico formas diferentes. Pero la misma base que demues­
tra, justamente, la importancia que la minería ha tenido en la región, la nece­
sidad de paliar las deficiencias socioeconómicas que se derivaban de los fre­
cuentes accidentes y enfermedades que provocaba la mina, la voluntad de
corregir esa desigualdad social ofreciendo a los más débiles, niños y niñas,
una oportunidad de crecer, aprender y trabajar con unos medios y calidades
que tal vez no tendrían de otra forma.
En ambos casos, el resultado estuvo a la altura de la inspiración: conjun­
tos ambiciosos, implantados en áreas que participaban de los beneficios del
campo y de las ventajas de la proximidad a la ciudad, concebidos para pro­
vocar una relación especial con el entorno (adaptación al terreno en el OMA,
imposición en la Laboral), articulados en una serie de construcciones que
albergan las diferentes funciones o necesidades del programa benéfico y
docente, y en ese sentido adquiriendo una componente urbanística determi­
nada que ha permitido hablar de “ciudad-ideal” o de utopía a Pedrayes,
resueltos con maestría técnica y constructiva y, por último, debidos a grandes
121 Sobre la Universidad Laboral puede consultarse: Antón CAPITEL, “La Universidad Laboral de
Gijón o el poder de la arquitectura”, A rqu itectu ras Bis 12 (marzo 1976), pp. 25-31; J. Z A T O N
y J. C. A LV A R EZ , G uía H istórico-A rtística del C.E.I. de Gijón, A ntigua U n iversidad L aboral,
Gijón-M adrid, 1993; Sergio RÍOS GONZÁLEZ y César G ARCÍA D E C A STR O V A L D É S , La
U n iversid a d L aboral de Gijón, Gijón, Trea, 1997 (70 pp.). Sobre el artífice de este m onumental
conjunto, rem itim os a la recientem ente publicada síntesis en forma de catálogo de la exp osición
desarrollada en la sala de las Arquerías del m inisterio de Fom ento, de gran calidad en textos y
fotografías: Antonio GO NZÁLEZ-CAPITEL y Javier G ARCÍA-G UTIÉRREZ M O STEIRO,
Luis M oya Blanco, arqu itecto. 1904-1990, Electa-m inisterio de Fom ento, 2000.
122 Antón CAPITEL, “Ciudad ideal, ciudad soñada”, en Luis M oya Blanco, arqu itecto. 1904-1990,
Electa-m inisterio de Fom ento, 2000, p. 71.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
227
artífices de la arquitectura de su tiempo, por lo que espacio, forma y cualidad
estética ilustran el espíritu histórico que los animó.
Dos capítulos esenciales de la reciente historia del arte quedan ilustrados
en estas dos obras, el racionalismo y el clasicismo de la autarquía, que hoy
deben ya haber perdido otras connotaciones y demostrar, sólo, cómo la buena
arquitectura es documento histórico de cualidades artísticas.
Dos piezas claves de nuestra historia reciente que debemos juzgar, en este
siglo XXI, desapasionadamente.
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Fuentes:
Archivo Municipal de Oviedo, sign. 10-5-41-3. Año 1931, expediente instado por
Valentín Alvarez, presidente de la comisión gestora de la Diputación Provincial.
Objeto: construcción del Orfanato Minero en la finca de Clavería, Diputación
Provincial. AMO, signatura: 13-1-694-8. Año 1957, expediente instado por el
Orfanato Minero. Objeto: construcción de una iglesia en Villamejil.
Archivo General de la Administración del Principado de Asturias, fondo Diputación
Provincial, serie Construcciones Civiles, sign. 1128/15(año 1931) y 1495 (año 1938).
Archivo General de la Fundación Docente de Mineros Asturianos, Inventario de
Fondos (vol. I y II) e índices (vol. III), Angel Argüelles Crespo y Vicente Siegrist
Trelles, Oviedo, 1999. Del conjunto reseñamos las series de mayor interés:
Patrimonio, 2 .1 .2 .
Escuela Taller Ernesto Winter, 3.2.5., no tiene páginas.
Fotografías y planos, materiales prácticos no proyectables.
Avance, Oviedo, 17 de noviembre de 1932 y otros números de ese mes.
E stadística M inera de España, Provincia de Oviedo, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934.
Bibliografía:
D
ir e c c ió n
G eneral
de
M
in a s y
C o m b u s t ib l e s ,
La España M inera y M etalúrgica.
A ctividades profesionales. El distrito minero de Oviedo, hacia 1946.
Dr. A. H. H. van Liere, Mijnen en Mensen in Spanje: de Praktijk van het nationalsyindicalism e, Utrech, Deuker & van de Vegt, N. V. Nijmegen (1951), 392 pp.,
ilustraciones.
Luís
M
A
daro y
e l q u ía d e s
R u iz - F a l c ó ,
“Prólogo”, Bibliófüos Asturianos, Luarca, 1973, p. 158.
C a bal G onzález,
Orfanato M inero-H ospital P rovincial (1937-1961),
Oviedo, ed. del autor-imp. Gofer, 1994.
228
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
“El Orfanato Minero. La vanguardia arquitectónica de
los años 30 en Asturias”, en VVAA, Mineros, sindicalism o y p o lítica, Oviedo,
Fundación José Barreiro, 1987, pp. 513-528.
E t e l v i n o G o n z á l e z L ó p e z , “Orfanato de Mineros Asturianos (O.M.A.)”, El M inero,
UGT, Suplemento junio y agosto 1989 (sin paginar).
E t e l v i n o G o n z á l e z L ó p e z , “ E l Orfanato de Mineros Asturianos”, AAVV, Asturias
y la Mina, Gijón, TREA 2000, pp. 184-190.
M
a r ía
C ruz M orales S a r o ,
J u a n Jo s é P e d r a y e s O b a y a ,
La residencia Clavería en el contexto de la ciudad
escolar, discurso leído con motivo de la inauguración de la residencia, 28 de
enero de 1993 (original mecanografiado, depositado en Fundoma).
F r a n c is c o T r i n i d a d , El Orfanato Minero, Gijón, El Comercio-Abaco, 1998 (colec­
ción Historia vivida, n° 26).
O r f a n a t o d e M i n e r o s A s t u r i a n o s , Normas internas y de convivencia, Oviedo,
Baraza, 1979.
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
V ista g e n e r a l d e la s in sta la c io n e s d e l O rfa n a to M in e ro h a ce a lg u n o s añ os.
S e a p r e c ia e l e n c la v e en un m a rc o rural, p e r o en la s p r o x im id a d e s d e O vied o .
A la d erech a , la c á r c e l m o d elo . A r c h iv o F u n dom a
V ista g e n e r a l d e la s in sta la c io n e s d e l O rfa n a to M in ero en la a c tu a lid a d .
E l c e n tr o c o n se rv a h o y su in terés a rq u ite c tó n ic o y ed u c a tiv o .
D e: F u n dom a, f o lle to in fo rm a tivo p u b lic a d o p o r e l cen tro
229
230
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
E l e s m e ro d e l d ise ñ o d e l O rfa n a to lle g ó a d e ta lle s co m o é ste : la c a r p e ta en q u e se
p re se n ta b a n lo s p la n o s d e lo s p a b e llo n e s, b a jo e l lem a Igualdad, en 1931.
L a tip o g ra fía , e l c o lo r id o y la c o m p o sic ió n tien en in te ré s c o m o p ie z a a rtís tic a .
A M O . sign. 1 0 -5 -4 1 -3
O R FA N A T O D E M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
231
E l n ú cleo d e c o n str u c c io n e s d e l O rfa n a to ta l y c o m o lo id ea ro n B u ste lo y C a s a r ie g o
sig u ie n d o la s p r e m is a s d e E. W inter. A rc h iv o M u n icip a l d e O v ie d o , en a d e la n te A M O ,
sign . 1 0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
P la n o d e situ a c ió n d e la s d ife re n te s c o n stru c c io n e s d e l O rfa n a to M in e ro hoy.
J u n to a l n ú cleo o rig in a l, la s o b ra s d e lo s a ñ o s 5 0 y la ú ltim a d é c a d a .
A rc h iv o F u n dom a
232
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
V ista d e la c a s a C la v e ría ta l y co m o se u tilizó p a r a p r e v e n to r io d e l orfa n a to .
A rc h iv o F u n dom a
D e la f in c a d e C la v e ría se c o n se rv a a lg u n a co n stru cció n an tigu a, co m o e l c h a le t d e lo s
p ro p ie ta r io s . S irv e co m o re sid e n c ia u n iversita ria , tra s h a b e r sid o re h a b ilita d o p o r
J. J. P e d r a y e s (1 9 9 3 ). F oto: M a F ern an da F e rn á n d ez G u tié rr e z 1 6 .1 0 .0 0
O RFA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
233
La v a q u e r ía d e l O rfa n a to , con su la m b req u in d e m a d e ra y su teja p la n a , a te s tig u a una
c o n str u c c ió n a n te r io r a la d e l O rfan ato: es una d e la s p ie z a s d e la f in c a C la v e ría ,
m a n te n id a y h o y re h a b ilita d a p a r a u sos cu ltu ra les. A r c h iv o F u n dom a
L a d is tr ib u c ió n en p la n ta d e l p a b e lló n d e d o rm ito r io s e s c o m p le ja y c u b re d ife re n te s u sos,
b ien d istrib u id o s. A M O , Sign. 1 0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
234
M A RÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
E l in te r io r d e un d o r m ito r io d e l O rfan ato: a m p litu d , lu m in o sid a d y v e n tila c ió n h a c ía n d e
Ú &i
e s te e s p a c io un lu g a r a g r a d a b le a lo s niños. A r c h iv o F u n dom a
U n o d e lo s c u a tro d o rm ito r io s d e l O rfan ato, q u e c o n se rv a su im agen o rig in a l.
P e rm ite a p r e c ia r la c a lid a d d e su en torn o, su re la ció n m e d ia n te la p a s a r e la
co n la e sc u e la y la se n c ille z d e su s fa c h a d a s. F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
235
L o s p la n o s d e l p a b e lló n d e c o m e d o r e s y co c in a n o s d an id e a d e la im p o rta n c ia fu n c io n a l y
a rq u ite c tó n ic a d e e sta p ie z a en la v id a d e l cen tro. A M O , Sign. 1 0 -5 -4 1 -3
2 3 6
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR REZ
E x istiero n o tr o s c o m e d o r e s en e l O rfan ato, co m o é s te h a b ilita d o en e l p a b e lló n d e
p u e ric u ltu r a tra s la g u erra . A r c h iv o F u n dom a
E l p a b e lló n d e s tin a d o a co cin a , c o m e d o r e s y lu eg o la va n d ería . A tr a e p o r su s a m p lísim o s
v e n ta n a le s y se en fa tiza en e sta vista con la p r e s e n c ia d e la m o n u m en ta l e s c a le ra .
F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
237
E l in te r io r d e l c o m e d o r d e l O rfa n a to sig u e a tra y e n d o p o r su lu m in o s id a d y a s p e c to d e
lim p ieza . F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
P la n ta y a lz a d o d e la e sc u e la segú n f u e p r o y e c ta d a . La d e u d a con e s tilo s tra d ic io n a le s e s
aún p a te n te . A M O , Sign. 1 0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
238
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
E sta v ista a n tig u a d e la e sc u e la d e l O rfa n a to n o s d a id e a d e la m o d e r n id a d d e su im a g en y
su co n stru c c ió n : e s una d e la s p ie z a s m á s ra c io n a le s y m e jo r re su e lta s d e la in stitu ció n .
A rc h iv o F un dom a
E l p a b e lló n e s c o la r d e l O rfa n a to hoy. T ras re d u c ir su e s c a la re sp e c to a l p r o y e c to o rig in a l y
a lte r a r su c u b ie r ta en e l tra n sc u rso d e lo s añ os, su im agen a c tu a l n o s a tr a e p o r la se n c ille z,
la a p e r tu r a d e h u eco s y la p re se n c ia d e p a s a r e la s q u e circu n d a n su s fa c h a d a s.
F o to M .F .F .G . 1 6 .1 0 .0 0
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
239
E l ch a let, una c o n stru c c ió n m á s co q u e ta y d e m e n o r tam añ o, f u e la p r im e r a o b ra
r e a liz a d a en e l O rfan ato. A M O , Sign. 1 0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
U na v ista a n tig u a d e l ch a let, q u e sir v ió co m o a lo ja m ie n to p a r a la f a m ilia d e l d ire c to r,
o fic in a s d e l ce n tro y re sid e n c ia infantil. A r c h iv o F u n dom a
E l c h a le t d e l d ir e c to r e s a c tu a lm e n te una d e la s p ie z a s m e jo r c o n s e r v a d a s d e l o rfa n a to .
D e s d e e l d ise ñ o o rig in a l, m a te ria le s y c o m p o sic ió n lo d ife re n c ia b a n d e l r e sto d e
c o n stru ccio n es. F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
240
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
L o s ta lle r e s d e l O rfa n a to en lo s qu e c o la b o r ó S á n ch ez d e l R ío son sin d u d a la p ie z a m á s
in n o v a d o ra d e l con ju n to. En e llo s se h a b ía p r e v is to in sta la r la en se ñ a n za p r o fe s io n a l p a r a
lo s c h ic o s d e l O rfan ato. A M O , Sign. 1 0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
L o s ta lle r e s en su a s p e c to o rig in a l: se a p re c ia la cu b ie rta en sh ed y a te r ra za d a , la a m p litu d
d e lo s v e n ta n a le s y la so b r ia co m p o sic ió n d e fa c h a d a s. A r c h iv o F u n dom a
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
241
L o s ta lle r e s se re m o d e la ro n p a r a a c o g e r la re sid e n c ia S an ta B á r b a ra y é s te e s su a s p e c to
a ctu a l. A rc h iv o F u n dom a
Un d e ta lle d e la c u b ie r ta tip o sh ed d e l p a b e lló n d e ta lle re s : te ja p la n a y c r is ta l (h o y o c u lto )
p e r m itía n c u b r ir e s ta a rm a d u ra , id ó n ea p a r a e s p a c io s d e tra b a jo . F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
242
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U T IÉR R EZ
L a n e c e s id a d d e p r e s ta r a ten ció n sa n ita r ia y e d u c a tiv a a lo s n iñ o s d e m e n o s d e se is a ñ o s
im p u lsó a in c lu ir e s te p a b e lló n en e l p ro g r a m a d e u sos, y d o ta r lo g e n e ro sa m e n te , co m o
m u e stra la p la n ta d e l p r o y e c to o rig in a l. P la n ta b a ja d e l p a b e lló n d e p u e ric u ltu ra .
A M O , Sign. ¡0 -5 -4 1 -3 , a ñ o 1931
En e l p a b e lló n d e p u e ric u ltu r a se h a b ilitó una c a p illa en la p o sg u e r ra , a l h ilo d e l n u evo
rég im en in sta u ra d o . A r c h iv o F u n dom a
O R FA N A T O DE M INEROS A STURIA N OS, O V IED O , 1931
243
E l p a b e lló n d e p u e ric u ltu r a su rg e d e la n e c e s id a d d e a te n d e r a n iñ o s a n te s d e la en se ñ a n za
p rim a r ia , a n te la s c a r e n c ia s a d v e r tid a s p o r E. W in ter en su s p r im e r o s m e s e s d e tr a b a jo con
h u érfa n o s. H o y sir v e co m o re sid e n c ia u n iversita ria . F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
L a b o le ra , o b ra d e J u lio G a lá n d e l a ñ o 1953, es ta l v e z e l e s p a c io m á s in n o v a d o r d e l
co n ju n to . A q u í la v e m o s aú n en uso, en una f o t o a n tig u a c o n se rv a d a en e l A r c h iv o F u n dom a
244
M ARÍA FERN AN D A FERN Á N D EZ G U TIÉR R EZ
L as d e lic a d a s e s tru c tu ra s d e h o rm ig ó n y
la d rillo d e la b o le ra , co n su s a r c o s
p a ra b ó lic o s , e stá n f e liz m e n te a d a p ta d a s a la
p a r c e la ; sig u en la o n d a d e l fu n c io n a lis m o .
F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0 .
L a fa c h a d a d e la ig le sia d e l O rfan ato, según e l p r o y e c to d e J. G a lá n G ó m ez.
A M O , Sign. 1 3 -1 -6 9 4 -8 , a ñ o 1 9 5 7
O R FA N A T O DE M INEROS A STU RIA N O S, O V IED O , 1931
245
L a ig le s ia s ig u e sie n d o h o y un e d ific io se c u n d a rio en e l orfa n a to , cu ya im a g en re su lta m en o s
a tr a c tiv a q u e la d e l re sto d e la s in sta la cio n es. F o to M .F .F .G . 3 0 .1 0 .0 0
V ista d e l in te r io r d e la ig le sia d e S an ta B á rb a ra , c u a n d o se u tiliz a b a en c e r e m o n ia s
re lig io s a s d e l O rfan ato. A r c h iv o F u n dom a.
EL GRUPO ESCOLAR “GESTA DE OVIEDO” (1957):
MONUMENTO A LA VICTORIA
MARÍA VICTORIA PÉREZ ARIAS
No hay ninguna obra que analice las escuelas anejas “Gesta de Oviedo” 1,
a pesar de tratarse de una obra de gran interés por lo que supuso en su época,
una escuela pública de nueva construcción, con modernos equipamientos,
amplias instalaciones (salón de actos, comedor, cocina), espaciosas aulas y
gran capacidad. No había en aquellos momentos en Oviedo colegio público ni
privado que se le pudiera comparar, un grupo escolar que además contaba con
la doble dimensión de monumento conmemorativo del episodio bélico de la
“Gesta de Oviedo”, de ahí que se le quisiera infundir esa grandeza a la que
aludimos.
Se estudia el edificio ante la inminente fusión en un solo centro de los dos
colegios en que ha estado dividido este grupo escolar desde su construcción.
Esta unión planteada por el ministerio en 1998 supondrá una serie de cambios
en el inmueble tanto morfológicos como de funciones: se prevé eliminar el
pasadizo que divide en dos el patio sur, destinar “Gesta I” para educación
infantil y primer ciclo de primaria, “Gesta II” para segundo ciclo de primaria
y ceder los pabellones al IES Aramo para secundaria.
El colegio “Gesta de Oviedo” se construye con la idea de acabar de una
vez por todas con el peregrinaje que durante más de un siglo sufrieron las
escuelas anejas a la Normal, de edificio en edificio por el centro de Oviedo,
sin que ninguno reuniese las condiciones adecuadas de espacio, higiénicas ni
equipamientos. Edificios la mayoría antiguos, adaptados para escuelas y no
erigidos ex profeso.
1 Aunque aparecen unas líneas sobre ellas en la E n ciclopedia tem ática de A stu rias, en el capítulo de
José Ramón A lon so Pereira titulado “La arquitectura asturiana de los siglos X IX y X X ” . Sin
em bargo las escu elas anejas a la Normal antes de la construcción de la G esta aparecen tratadas en
la obra de Carmen Fernández Rubio, La E scuela N orm al M asculina de O viedo y su in ciden cia en
la fo rm a ció n d e m aestros (1900-1940), y en el libro de María V alle M oreno M edina, H istoria de
la E scuela N orm al M asculina de O viedo (1844-1901), donde aportan datos desde su fundación en
1842 en relación con la Escuela de Magisterio.
248
M ARÍA VICTO RIA PÉREZ ARIAS
Fig. 1. C o le g io “G e s ta d e O v ie d o ” en e l a ñ o 1960. F o to g ra fía p u b lic a d a en c o le g io p ú b lico
m a scu lin o “G esta d e O v ied o ” . X X V aniversario (1 9 5 7 -1 9 8 2 ), O vied o , G r á fic a s E u joa, 1982
Con la “Gesta” se quieren subsanar todos estos problemas construyendo
definitivamente un gran colegio, con capacidad para 700 alumnos, aulas
amplias, bien ventiladas e iluminadas, grandes patios de recreo, bibliotecas,
salón de actos, comedor. Un edificio por fin al lado de la Escuela de Magisterio
que solucionaría los problemas que la separación entre ellas creaba y un edifi­
cio que, además, era concebido como símbolo y monumento a la “Gesta”.
En la segunda mitad de los años 50 se construyen un gran número de
colegios: en 1957 el ministerio de Educación Nacional preveía levantar al
menos 25.000 escuelas en cinco años y Asturias no es ajena a esta eferves­
cencia constructiva. Durante la visita a Asturias en abril de 1958 del director
general de Enseñanza Primaria destina parte de su estancia a inaugurar escue­
las en distintas localidades, visita otras en construcción o erigidas ya como la
“Gesta de Oviedo” o revisa los planos de otras que empezarán a levantarse.
Este empuje de construcciones escolares se explica, por una parte, por la
escasez de centros padecida tras la guerra civil, contienda en la que fueron
destruidos la mayoría y por otra parte por la importancia que se le da a la
enseñanza primaria como instrumento de adoctrinamiento en la ideología del
2 “Importante discurso del señor Rubio, en el pleno del Consejo Nacional de Educación”, La N ueva
E spañ a, O viedo, 31-3-1957.
EL G RU PO ESCO LA R «G ESTA DE O VIEDO » (1957): M ON U M E N T O A LA V IC TO R IA
249
régimen. Son significativas las palabras del ministro de Educación Ibáñez
Martín (1939-1951): “La salud espiritual de España, el germen de su fecun­
didad y grandeza, está en los millares de escuelas, los primeros y fundamen­
tales laboratorios humanos, donde han de forjarse, en el yunque de una edu­
cación cristiana y española, los hombres del mañana histórico. Allí es donde
se impone a todos el deber mínimo de una cultura obligatoria, donde hay que
exigir para ser español el conocimiento y amor de Dios y de la Patria”3.
HISTORIA DE LAS ANEJAS4 Y SU IMPLANTACIÓN
URBANÍSTICA
La historia de la “Gesta” empieza antes de su construcción cuando como
escuela de prácticas Aneja a la Escuela Normal se abre en 1842 en la capilla
del convento de San Francisco, aunque la Normal no se inaugura hasta 1844
en el edificio del colegio mayor San Gregorio de la calle San Francisco. En
1849 se establece en la calle Salsipuedes, mientras la escuela aneja se trasla­
da al Fontán, a un edificio compartido con tiendas y almacenes, falto de ven­
tilación e iluminación, reducidos patios y afectado por el ruido del mercado.
Después, durante treinta años (1858-1888), están por primera vez juntas en el
edificio del hospital de San Juan. Las clases se impartían en el piso principal
y en la parte superior estaban las viviendas del personal del centro, pero una
vez más vuelven a imponerse restricciones de espacio porque el ayuntamien­
to destina también el inmueble a otras escuelas, almacenes, administración de
consumos y talleres de carpintería.
El plan de renovación de la ciudad de 1879 tiene como uno de los obje­
tivos mejorar los lugares de enseñanza y para ello se construyen unas escue­
las nuevas en la calle Quintana. Por primera vez el edificio se podía planifi­
car y levantar de acuerdo a la legislación, pero la promulgación del real
decreto en 1898 por el que las escuelas de prácticas debían ser graduadas con
cuatro secciones, hace que entre a funcionar como graduada sin haber sido
concebida para ello. Esto ocasionará de nuevo carencias de espacio, por lo
que en 1906 las escuelas de prácticas se trasladan a las escuelas del Postigo.
Estas sí reunían las condiciones higiénicas necesarias de orientación, capaci­
3 CÁ M A R A VILLAR, G., N acional-Catolicism o y Escuela. La Socialización P olítica del Franquismo
(1 9 3 6 -1 9 5 1 ), Jaén, ed. Hesperia, 1984, p .l 13.
4 Para este apartado véase F E R N Á N D E Z RUBIO, C., La Escuela N orm al M ascu lin a de O viedo y
su incidencia en la form ación de m aestros (¡9 0 0 -1 9 4 0 ), O viedo, S ervicio de Publicaciones
Universidad de O viedo, 1997, pp. 220-240, y M ORENO M E D IN A , M .V., H istoria de la E scuela
Norm al M asculina de O viedo ( IS44-1901), Oviedo, Unión General de Trabajadores, 1988, pp. 65-89.
250
M ARÍA V ICTO RIA PÉREZ A RIAS
dad, luz y mobiliario adecuado. El problema ahora era la distancia con la
Normal que afectaba a los alumnos de magisterio a la hora de realizar las
prácticas. Por ello en 1913 se trasladan de nuevo al edificio citado del Fontán,
más cercanas a la Normal, pero las aulas y el patio resultaban pequeños, lo
que se agudiza con el plan de estudios de 1914 que creó dos grados nuevos
(5o y 6o) que se instalaron en Quintana. Finaliza la separación de secciones
reuniendo todos los grados en Quintana, ubicación que se mantendrá hasta la
inauguración de la “Gesta” que concluye también con los problemas de dis­
tancia de la Normal al construirse contiguos colegio y Escuela de Magisterio
en el campo de Maniobras.
La construcción del colegio “Gesta de Oviedo” en los terrenos del campo
de Maniobras supone cambiar el casco histórico de la ciudad, donde hasta
entonces había estado la aneja, por la periferia, en una zona poco poblada,
donde podrían levantar un edificio con el espacio suficiente5 para que incluso
llegado el momento permitiese una ampliación.
La “Gesta”, la Escuela de Magisterio, la Facultad de Ciencias y la Escuela
de Comercio fueron el principio de la urbanización de una zona de Oviedo que
ha llegado a estar altamente poblada. Esto ha influido en el colegio tanto en el
aumento de matrícula al ser el único centro público de la zona hasta casi los
años 70 (llegando a tener más de 50 alumnos por aula6), como en el aumento
del ruido exterior por el tráfico que afecta a las clases y llevó al concejal de
Educación a proponer, en 1991, la insonorización de algunas aulas7. El tráfico
ya mucho antes motivó que se cambiase, por razones de seguridad, la entrada
principal primitiva por Padre Vinjoy, a la calle Aniceto Sela.
La “Gesta”, aunque externamente contrasta con las construcciones que la
rodean y que fueron edificadas en la misma época, mantiene una conexión en
su función educativa, pero a distintos niveles docentes y de especialidades
(Facultad de Ciencias, Magisterio, Escuela de Comercio).
5 La superficie de “Gesta I” es: solar, 4.350 m2; edificación en planta, 1.222 m 2; solar no edificado,
3.128 m2; porches, 206 m2. “Gesta II”: solar, 3.168 m2; edificación en planta, 1.071 m 2; solar no
edificado, 1.256 m2; porches, 185 m2. Estas medidas contrastan enorm em ente con las dim ensio­
nes de las anteriores escuelas, com o por ejem plo las escuelas del Fontán con un patio de unos 203
m 2 y una superficie edificada de aproximadamente 793 m2 que adem ás debía compartir con tien­
das y alm acenes.
6 Mientras Á N G EL J. PÉREZ FER N Á N D E Z, maestro en “G esta II” desde 1974 a 1988, ha llegado
a tener clases con más de 50 alumnos, FRANCISCO FIDALGO V IL L A V E IR Á N , director de
“Gesta II” desde 1945 a 1985, en la entrevista concedida a FER N Á N D E Z-PE LLO , E., “En la ESO
no se cultiva la inteligencia y la memoria se muere”, La N ueva España, O viedo, 14-1-1997, cuen­
ta cóm o incluso el colegio m asculino llegó a tener 60 ó 70 alumnos por aula.
7 A rchivo M unicipal de O viedo (en adelante AM O), sección contratación, 2/1 /1 5 9 /4 , “Lim pieza
fachadas y com plem entarios ‘Gesta I y II’”.
EL G R U PO ESCO LA R «G ESTA DE O VIEDO » (1957): M O N U M EN TO A LA V IC TO RIA
251
ASPECTOS HISTÓRICOS DEL CENTRO
Las obras del grupo escolar “Gesta de Oviedo” comenzaron en 1956 cos­
teadas por el ministerio de Educación Nacional con la colaboración del ayun­
tamiento que donó los terrenos. Entra en servicio la escuela masculina el 28
de octubre de 1957 y la femenina al año siguiente8.
Consigue pronto enorme prestigio en un momento en que los centros públi­
cos carecían de él y a este colegio acuden niños en su mayoría de clases pudien­
tes, en contraste con los alumnos que tenían las anejas cuando estaban en el
casco histórico que “procedían de los barrios menos atendidos y pertenecientes
a familias pobres.”9 Se convierte en un colegio al que todo el mundo quiere lle­
var a sus hijos enviando incluso para conseguirlo cartas de recomendación10.
En 1961 se solicita la puesta en funcionamiento del comedor que comien­
za a utilizarse el 27 de enero de 1962, siendo la inauguración oficial el 17 de
marzo de 1962 con el nombre de comedor piloto de niñas y comedor piloto
de niños. Su puesta en marcha supone obras de acondicionamiento de coci­
nas, armarios, mesas de servicio, compra de menaje y utensilios de cocina11.
Aunque comienzan a funcionar por separado el de niñas y el de niños, el
29 de septiembre de 1962 se unifica en un solo “comedor piloto del grupo
Gesta”, “con una dirección única, un solo fondo, un solo menaje y una sola
administración” 12, dirigido por el colegio de niñas, subvencionado por el
ayuntamiento, con ayudas del ministerio y del Fondo Nacional de Igualdad de
Oportunidades y asesorado por el Instituto Nacional de Nutrición. Con estas
subvenciones y ayudas se crean tres tipos de plazas de comedor: las contribu­
yentes, las semigratuitas y las gratuitas, adjudicadas por una junta de selec­
ción entre las solicitudes presentadas.
Se resalta en todo momento el carácter educativo y no benéfico del come­
dor piloto, en el que se ensayaba “la posibilidad de dar de comer bien y bara­
to a los niños españoles (...), de enseñarles a comer en la cantidad y calidad
que su organismo les exige y además en darles una educación en la mesa com1^
plementaria a las otras enseñanzas que reciben en la escuela” .
8 “Inauguración de escuelas del grupo escolar “Gesta de O viedo”, La N ueva E spaña, O viedo,
27 -1 0 -1 9 5 7 .
9 M O RENO M E D IN A , M .V ., op. cit., pp. 277-279.
10 F E R N Á N D E Z-PE LLO , E„ lbídem .
11 C o leg io público “Gesta I”, L ibro de A ctas de com edor, 24-1 -1962.
12 C o leg io público “Gesta I”, lbídem ., 29-9-1962.
13 “C iento quince niños del grupo escolar ‘Gesta de O vied o’ com en todos los días de clase en la pro­
pia escu ela”, La N ueva E spaña, O viedo, 18-3-1962.
C o leg io público “G esta I”, lbídem , 13-4-1964. Aquí se recoge la visita al co leg io del delegado
provincial del SEA N que resalta también el carácter educativo del comedor, lo califica com o uno de
los mejores de España y aboga porque se enseñe a los niños a comportarse en la mesa con corrección.
252
M ARÍA V ICTO RIA PÉREZ ARIAS
De 115 niños con que empezó el comedor en 1962, pronto alcanzó los
300 comensales. Actualmente sigue en activo con casi 600 niños, pero desde
su creación han cambiado algunas cosas, como la forma de dirigirlo o su
carácter educativo, que ha quedado en segundo plano. Con la incorporación
de la mujer al mundo laboral, el comedor, con una función más cercana a la
de guardería, es usado por muchos alumnos cuyos dos progenitores trabajan.
También ha cambiado desde entonces el tipo de educación. En aquellos
años la separación habitual de sexos en distintos edificios se reflejaba en los
libros de texto en algunos aspectos: mientras los niños tenían lecciones como
“La fam ilia”, “El sindicato” , “El honor” , “El trabajo” , a las niñas se les
impartían normas de etiqueta y cortesía, de la limpieza y el orden y cómo
vestir correctamente14. A cada uno se le enseñaba el papel que deberían repre­
sentar en el futuro.
En “Gesta I”, además de clases de labores que se iniciaban en segundo
curso, se impartían clases de juguetería, trabajos manuales y cursos de inicia­
ción profesional para antiguas alumnas que practicaban en telares, máquinas
de tricotar y de coser, mecanografía y taquigrafía para completar su formación
y poder colocarse en el comercio15.
También es interesante destacar el tipo de fiestas que se celebraban en el
colegio, con gran intensidad en las de tipo religioso. En la biblioteca se cele­
braba el día de la Hispanidad (12 de octubre), con lectura de poesías, el 8 de
diciembre el día de la Inmaculada y día de la madre con exposición de traba­
jos, poesías y cantos a la Virgen y en mayo el mes de la flores con la coloca­
ción de altar a la Virgen, cantos de las alumnas, lectura de poesías, oraciones
en común.
En el salón de actos se celebraba la fiesta de Navidad y la de fin de curso
con representaciones de las niñas. En Marzo de 1963 se celebró el día del
cumplimiento pascual en el salón de actos donde se ofició una misa para niñas
y niños tras la cual se repartió un desayuno. Pero a partir de 1967 esta misa
se celebra en la recién terminada iglesia de San Francisco de Asís por su cer­
canía al centro16.
El gran aumento de alumnos en los años sesenta, debido a la creciente
población de la zona y la ley de 1965 que amplía la escolaridad obligatoria
hasta los 14 años creando dos grados más (7o y 8o), obliga a convertir en aulas
los roperos del segundo piso, las bibliotecas y la casa del conserje. En 1972 se
construyen los pabellones adosados al salón de actos que aumentan considera­
blemente la capacidad del centro, tanto en aulas como en patios cubiertos.
14 Á L V A R E Z PÉREZ, A ., E n ciclopedia. T ercer G rado,Valladolid, ed. M iñón, 1962.
15 C olegio público “Gesta I”, L ibro de A ctas de Inform es de Inspección, 1-10-1962.
16 C olegio público “Gesta I”, L ibro de A ctas, septiembre de 1962 a ju lio de 1968.
EL G R U PO ESCO LA R «G ESTA DE O VIEDO » (1957): M ON U M E N T O A LA V IC TO RIA
253
Fig. 2. “G e s ta / ”. P a tio n orte. P a b e lló n co n stru id o en 1972. E l p a tio c u b ie r to d e la p a r te
in fe rio r f u e c e r r a d o en 1 9 9 7 p a r a h a c e r un n u evo g im n a sio
Seis años más tarde el pintor peruano Francisco de Espinoza, por media­
ción de un padre de un alumno de “Gesta II” que posee un cargo diplomático
de Perú en Oviedo, viene a la ciudad a realizar una pintura mural en el vestí­
bulo del colegio masculino. El pintor propone a los alumnos y profesores que
cada uno pinte en la pared lo que quiera, reservándose para él las últimas
correcciones. El resultado en la pared oeste del vestíbulo es la obra “Dios no
está enfermo” que desgraciadamente en 1988, en el transcurso de unas obras
de acondicionamiento del colegio, se cubrió con pintura y años más tarde ese
muro fue modificado con la construcción de unos servicios. No queda nada
de él, ni siquiera se ha encontrado ninguna fotografía, pero sí queda otra obra
de Francisco de Espinoza en Oviedo: en el mismo año, en el mes de mayo
pintó otro mural, éste de menores dimensiones y sobre madera para el cole­
gio “Baudilio Arce”, que se inauguró en ese mismo año (1978)17.
El proceso de conversión en colegios mixtos de ambos centros durante los
años ochenta, supuso el cambio en su denominación, pasando de ser “Gesta
femenino” y “Gesta masculino” a llamarse “Gesta I” y “Gesta II”. Acarreó
también adaptaciones en los servicios y construcción de otros nuevos.
17 El mural conservado en el Baudilio Arce tiene una inscripción en su parte superior: “Esta
‘Fantasía’ me hace ver mil cosas nuevas, sentir sensaciones sublim es que dejo com o regalo de
amor a los niños del C olegio Baudilio Arce/E SPIN O ZA /O viedo 12-5-78” .
254
M ARÍA V ICTO RIA PÉREZ A RIAS
Fig. 3. Plano18 de la planta baja del grupo escolar donde puede observarse la simetría del
edificio, sólo rota por el aula absidiada del lado este que se corresponde con el colegio
femenino
La última intervención importante se realizó entre 1997-1999 en que se
cerraron los patios cubiertos bajo los pabellones de los dos centros para con­
vertirlos en nuevos gimnasios de los colegios.
TRATAMIENTO FORMAL DEL EDIFICIO
El edificio presenta planta en forma de “T” con un cuerpo principal de 4
pisos (semisótano, planta baja, primer y segundo piso) de tipo paralepipédico y
cubierto a dos aguas.
En el centro del lado norte se adosa un cuerpo cuadrangular (salón de
actos) y a cada lado un elemento rectangular de una sola planta. Es práctica­
mente simétrico de no ser por el cuerpo de extremo absidiado19 que surge del
lado este, actuando las instalaciones comunes como eje de simetría.
Presenta amplios ventanales que permiten una excelente ventilación y
entrada de luz natural, favorecido esto último por la orientación de la fachada
18 Extraído de M INISTERIO D E EDU CACIÓ N Y CIENCIA. Evaluación de centros escolares,
co leg io público “Gesta de O viedo I y II”, García García, M., Caicoya R odríguez, J. M ., O viedo,
2 9 -1 1 -1 9 8 3 , escala 1: 250.
19 Este cuerpo absidiado originariamente era un aula de maternales que tenía adem ás de la profeso­
ra a una cuidadora que cambiaba los pañales a los niños.
EL G RU PO ESC O LA R «G ESTA DE O VIEDO » (1957): M ON U M E N T O A LA V IC TO R IA
255
Fig. 4. Vista general del grupo escolar desde la calle Calvo Sotelo
principal al sur. De esta orientación se beneficia el vestíbulo de la planta baja
que, además de articular las entradas al comedor y salón de actos y el acceso
a los pisos superiores, funciona como patio cubierto en los días de lluvia. Los
grandes ventanales-puerta que tiene en el muro del patio meridional le apor­
tan una gran iluminación y sensación de apertura.
En origen sólo había aulas que daban a la fachada sur, que era la más lumi­
nosa, mientras al norte se disponían en el primer piso los despachos y en el
segundo los roperos, que se convirtieron posteriormente en aulas, más peque­
ñas y estrechas que las otras porque no habían sido concebidas como tales.
El colegio no tiene una gran riqueza espacial ni al exterior ni al interior,
donde los pisos constan de un pasillo central con aulas o distintas estancias a
uno y otro lado.
Al exterior las fachadas tienen un zócalo de revestimiento de piedra
seguido de una imposta en voladizo que acentúa más el contraste con el resto
del param ento pintado de blanco y articula la fachada horizontalmente,
articulación horizontal que sigue en las ventanas de los pisos superiores al
estar enmarcadas en grupos de tres por una moldura rectilínea de granito gris
que acentúa la división en pisos.
Las ventanas alternan con contrafuertes revestidos de piedra que articu­
lan la fachada verticalmente, al interior coinciden con los muros que dividen
las clases y aparecen coronados en la cornisa en una especie de estípites.
En el eje de simetría de la fachada aparece la estatua conmemorativa de la
“Gesta de Oviedo”, nueva interpretación de una “niké” clásica, una victoria alada
en memoria del triunfo que había supuesto la resistencia de Oviedo ante el ase­
256
M ARÍA VICTO RIA PÉREZ ARIAS
F ig. 5. E sta tu a c o n m e m o ra tiv a d e la “G esta d e O v ie d o ”.
P u b lic a d a en A lo n s o P e re ira , J. R., “La a rq u ite c tu ra
a stu r ia n a d e lo s s ig lo s X IX y X X ”, en E n ciclop ed ia tem ática
d e A stu rias, G ijón , S ilv e rio C a ñ a d a ed ito r, 1981, p. 2 6 5
dio del bando republica­
no, episodio que da
nombre al colegio y lo
convierte en su conjunto
en un monumento con90
memorativo .
Aunque al observar
la fachada pensem os
que es un edificio
público por las amplias
ventanas, el estilo con
cierto gusto regionalista
asturiano en el revesti­
miento de piedra y la
cubierta de teja a dos
aguas, lo hace parecer­
se a un edificio de
viviendas, sobre todo
por la similitud con el
modelo de casa asturia­
na en el que se adelan­
tan los muros de los
extremos para permitir
la colocación de un
corredor. También hay
recuerdo de la arquitec­
tura más oficial en la
estatua y en los estípites
clasicistas de la cornisa,
mezcla de estilos que da
al conjunto un aspecto
peculiar.
20 Es muy interesante destacar la inauguración en 1958 de un colegio en Gijón llam ado “Héroes del
Sim ancas”, también con función conm emorativa, pero en este caso por la resistencia de los n acio­
nales en el gijonés cuartel de Simancas que ocurrió en la mism a época que la “G esta de O vied o”,
aunque con final trágico en Gijón para los asediados. “Próxima inauguración del grupo escolar
“H éroes del Sim ancas”, La N ueva E spaña, O viedo, 12-9-1958.
EL G R U PO ESCO LA R «G ESTA DE O VIEDO » (1957): M ON U M E N T O A LA V IC TO R IA
257
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Fuentes primarias:
----- C olegio público “Gesta I”, Libro de Actas de com edor, enero de 1962-marzo de
1969, Oviedo.
----- C olegio público “Gesta I”, Libro de Actas, septiembre de 1962-julio de 1968,
Oviedo.
----- C olegio público “Gesta I”, Libro de Actas de Informes de Inspección, octubre
1962-octubre 1978, Oviedo.
----- C olegio público masculino “Gesta de Oviedo” X X V aniversario (1957-1982),
Oviedo, Gráficas Eujoa, 1982.
----- Ministerio de Educación y Ciencia. Gabinete técnico. Evaluación de centros
escolares. C olegio público “Gesta de Oviedo I y II”, 29-11-1983.
----- Archivo Municipal de Oviedo, sección contratación, expedientes de reformas:
2/1/48/3; 2/1/60/3; 2/1/55/4; 2/1/159/4; 2/1/92/6; 2/1/115/1; 2/1/115/3; 2/1/213 II/2.
Fuentes hemerográficas:
----- “Importante discurso del señor Rubio, en el pleno del Consejo Nacional de
Educación”, La Nueva España, Oviedo, 31-3-1957.
----- “Labor de asombrosos resultados, es la que el Ayuntamiento de Oviedo está lle­
vando a cabo”, La Nueva España, Oviedo, 18-7-1957.
----- “V isita Oviedo el Ministro de Educación Nacional”, La Nueva España, Oviedo,
11-9-1957.
----- “Inauguración de escuelas del grupo “Gesta de O viedo”, La Nueva España,
Oviedo, 27-10-1957.
----- “El director general de Enseñanza Primaria, camarada Joaquín Tena Artigas, se
ocupó ayer de los problemas escolares de la provincia”, La Nueva España,
Oviedo, 18-4-1958.
----- “Próxima inauguración del grupo escolar ‘Héroes del Sim ancas’”, La Nueva
España, Oviedo, 12-9-1958.
----- “Ciento quince niños del grupo escolar ‘Gesta de O viedo’ com en todos los días
de clase en la propia escuela”, La Nueva España, Oviedo, 18-3-1962.
----- “Los problemas de la Enseñanza Primaria, a exam en”, La Voz de Asturias,
Oviedo, 22-1-1967.
258
M ARÍA V ICTO RIA PÉREZ A RIAS
Fuentes planimétricas:
----- Archivo Municipal de Oviedo (AMO), 1-1-117-4, “Plano de la ciudad de Oviedo
y sus arrabales”, Landeta, A. y López Doriga, M., Oviedo, 1917, escala 1: 5000.
----- AMO, 1-1-117-10, “Plano de Oviedo”, sin firmar, Oviedo, 1955, sin escala.
----- C o leg io “G esta I”, sin ordenar, “Estado actual del grupo esco la r ‘G esta de
O v ie d o ’”, el arquitecto m unicipal s/fir., O viedo, ju n io 1982, esca la 1:100.
(4 planos).
Fuentes orales:
GARCÍA GARCÍA, Carmen, maestra en “Gesta II” desde hace 18 años.
GARRIDO, Bernardo, maestro en “Gesta II” desde hace 8 años y actual director.
GUTIERREZ PÉREZ, Fresia, directora de “Gesta I”.
PÉREZ FERNÁNDEZ, Ángel J., maestro en “Gesta II” desde 1974 a 1988.
Bibliografía:
ÁLVAREZ PÉREZ, A., El Parvulito, Zamora, ed. Elma, 1957.
ÁLVAREZ PÉREZ, A., Enciclopedia. Tercer grado, Valladolid, ed. Miñón, 1962.
CÁM ARA VILLAR, G., N acional-catolicism o y Escuela. La socialización p o lítica
del Franquismo, Jaén, ed. Hesperia, 1984.
COLEGIO GESTA II, “Revista Colegio Público Gesta II. 1997-1998”, Oviedo.
COLEGIO GESTA II, “Revista Colegio Público Gesta II. 1998-1999”, Oviedo.
FERNÁNDEZ PELLO, E., “En la ESO no se cultiva la inteligencia y la memoria se
muere", La Nueva España, Oviedo, 14-1-1997.
FERNÁNDEZ RUBIO, C., La Escuela Normal M asculina de O viedo y su incidencia
en la form ación de maestros. (1900-1940), Oviedo, Servicio de publicaciones
Universidad de Oviedo, 1997.
LLORENTE, A., A rte e ideología del Franquismo (1936-1951), Madrid, ed. Visor,
1995.
MORENO M EDINA, M. V., H istoria de la Escuela N orm al M asculina de Oviedo.
(1844-1901), Oviedo, edita UGT y Caja de Ahorros de Asturias, 1988.
UN YACIMIENTO INFEROPALEOLÍTICO EN TORNO AL
CURSO MEDIO DEL RÍO TULUERGO (AVILÉS-ASTURIAS)
MANUEL PÉREZ PÉREZ
I. INTRODUCCIÓN
La zona en la que hemos descubierto este nuevo yacimiento que hoy
damos a conocer se localiza en el límite noroccidental del casco urbano de
Avilés (figura 1) y a unos 1.000 m., en línea recta, de su antiguo recinto amu­
rallado, al pie de cuyo paño NO. discurría entonces el tramo final del cauce
del río Tuluergo. Se trata de una vaguada innominada, en la que actualmente
se asienta la urbanización conocida como “Campas del Quirinal” y cuyas
coordenadas geográficas son 43° 33’ 40” latitud N. y 5o 56’ 10” longitud O .1
Limita al N. con los lugares de Valgranda y El Montán, al E. con El Quirinal,
al O. con La Cantera y El Cardel y al S. con El Vallao, una colina que alcan­
za una cota máxima en torno a los 60 m. y cuya base bordeaba el río Tuluergo
por su cara N., mientras que por la ladera S. ascendía y aún asciende la carre­
tera comarcal denominada Subida al Caliero.
Conviene advertir que lo que hoy podemos ver del llamado río Tuluergo
no es otra cosa sino un arroyo de escaso caudal que, naciendo en las proxi­
midades de El Caliero (parroquia de Entreviñas), desciende hasta El Cardel
para, a continuación, cruzar la vaguada antes aludida, en la que traza una
curva, cuya cuerda sigue una dirección aproximada de oeste/este. Hacia la
mitad de esta curva y al pie de El Vallao es donde actualmente se sume en un
conducto artificial, por el que continúa bajo el casco urbano de Avilés hasta
su desembocadura en la ría, por su margen izquierda. Esta canalización subur­
bana se inició allá por el último cuarto del siglo XIX, cuando en un proceso
de expansión de la villa se desecaron las marismas que separaban a ésta del
barrio de Sabugo, continuando río arriba con los rellenos realizados en Las
Meanas para la ubicación del entonces llamado “Parque de Invierno” y, más
1 Mapa topográfico nacional, hoja 13-IV, edición 1982.
260
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
F ig u ra N ° 1 : L o c a liz a c ió n g e o g r á fic a d e la zo n a d e l y a c im ie n to ( re c tá n g u lo en e l c u e r p o
su p e rio r)
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
261
tarde, en el campo de la Exposición, finalizando (por el momento) en 1997,
durante los trabajos de acondicionamiento e infraestructura de la parcela en la
que aún se esta edificando la urbanización citada en el párrafo anterior.
Precisamente fueron los primeros movimientos de tierras realizados en la
mencionada urbanización los que mostraron los inconexos indicios que lla­
maron nuestra atención y nos llevaron a investigar, tanto el entorno general,
como los cortes que iban quedando en los desmontes que allí se practicaban
y que, al final, nos permitieron localizar y confirmar la existencia del yaci­
miento inferopaleolítico objeto de este trabajo, el cual es, inequívocamente, el
primero con tal atribución crono-cultural identificado dentro de los límites
geográficos del concejo de Avilés.
Como es sabido, el único punto de relación establecido, hasta ahora,
entre tal período de la Prehistoria y el concejo en cuestión es la pieza que, con
el núm. 9 de inventario, se conserva en el Museo Arqueológicor \ Nacional, al
que fue donada por J. Fernández Trelles hace más de un siglo , con la refe­
rencia explícita de haber sido hallada en los “alrededores de Avilés”, pero sin
precisión alguna acerca del lugar exacto en que fue recogida; y aunque Solís
Santos (1985, p. 6) dice que el lugar del hallazgo fue La Maruca, creemos que
tal afirmación carece de fundamentos consistentes. Otros indicios que venían
apuntando la posibilidad de tal relación son los derivados de algunos artefac­
tos líticos recogidos en Llaranes durante el seguimiento arqueológico de las
obras del gasoducto (Estrada García, 1989), así como los que, de forma aisla­
da, nosotros mismos hemos ido localizando a lo largo de varias décadas en
distintos puntos del concejo, incluso dentro del propio casco urbano de la
villa, todos ellos atribuibles de una forma genérica al Paleolítico inferior o
medio, pero sin que en caso alguno sirviesen, como en el presente, para con­
firmar la existencia real de un yacimiento arqueológico.
II. UBICACIÓN DEL YACIMIENTO
Las evidencias arqueológicas recogidas lo han sido en cuatro áreas dis­
tintas3, aunque, como después veremos, fueron tres de ellas las que propor­
cionaron el mayor número de artefactos, situándose, además, muy próximas
entre sí y sobre ambas márgenes del primitivo cauce medio del río Tuluergo,
inmediatamente aguas abajo de la desembocadura en él, por la izquierda, de
2 Aunque la primera referencia bibliográfica que conocem os para esta pieza se debe a Obermaier
(19 2 5 , p. 191), ésta no fue estudiada en detalle hasta 1974 (Querol y Santonja, 1975).
3 Por razones de m étodo, hem os ido identificando estas áreas con ordinales su cesivos, los cuales no
tienen otra significación que no sea el orden en que aquéllas fueron localizadas.
262
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
F ig u ra N ° 2 : A m p lia c ió n d e l re ctá n g u lo tra z a d o s o b r e e l c u e rp o s u p e r io r d e la fig u r a n ° 1,
en e l q u e se u b ica n la s á re a s, a n te s (a rr ib a ) y d e sp u é s (a b a jo ) d e q u e la zo n a d e l y a c im ie n to
fu e s e u rb a n iza d a
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
263
la riega de La Cantera, en un espacio que hoy se corresponde, casi exacta­
mente, con el que limitan las dos rotondas que presenta la prolongación a la
calle José Cueto, en el acceso principal a la repetida urbanización.
Dada la gran modificación que ha sufrido el paisaje de esta zona, el ubi­
car dichas áreas únicamente sobre el actual entramado urbano permitiría una
inequívoca identificación del lugar, pero supondría una sustracción de la
información inherente al entorno natural en que éstas se asentaban. Así pues,
con objeto de dejar constancia de ambos extremos, en la referencia que segui­
damente haremos de ellas las iremos situando, primeramente, sobre la topo­
grafía que ofrecía el espacio en cuestión antes de su transformación y, de
forma inmediata, precisaremos su localización actual. Los dos cuerpos de la
figura 2 cumplen el mismo objetivo, pero con las ventajas que proporciona
una perspectiva gráfica.
Il.a. Area 1: Como puede verse en la figura 2 (arriba), este área estaba
situada en la margen derecha del río, a unos 10 m. de su cauce y en la cota de
10 m. por encima de él, en un rellano de unos 1000 m2 conformado en la parte
baja de la ladera nororiental de la colina antes aludida. Sobre este espacio se
alza hoy un edificio de varias plantas que se encuadra entre las calles Dolores
Ibárruri, José Cueto y María Zambrano (figura 2, abajo).
En torno a este área hemos determinado dos columnas estratigráficas
(figura 3, c-1 y c-2) que, aún presentando diferencias entre sí, a los efectos
que nos ocupan son exactamente iguales: sobre un paquete de depósitos triásicos (margas rojas abigarradas, arcillas gris-azuladas muy plásticas y arenis­
cas blancas de estructura tabular y muy fracturadas) se sitúa un depósito coluvial de arcillas amarillentas y probable edad cuaternaria, al que se superpone
un nivel de tierras húmicas.
Todos los artefactos localizados aquí estaban situados en la superficie de
las arcillas amarillentas e inmediatamente debajo de las tierras húmicas. No
presentan pátina alguna y todas sus aristas se conservan frescas, de lo que se
deduce que, si su posición no era arqueológicamente primaria, el desplaza­
miento sufrido no pudo ser muy extenso.
Il.b. Area 2 : Situada en la margen izquierda del río, a unos 30 m. de su
cauce y en la cota de 10 m. sobre él (figura 2, arriba), conformaba un peque­
ño escalón en el lateral de la vaguada que, como puede verse, coincidía en
altura con el rellano del área 1. Este área se corresponde, aproximadamente,
con la que ocuparán los números 8 y 10 de la calle Dolores Medio, en la zona
en que ésta, en leve nivel ascendente, se incurva y toma dirección N/NE.,
aproximadamente (figura 2, abajo).
En este punto concreto hemos tenido ocasión de tomar una nueva colum­
na (figura 3, c-5) en la que, de muro a techo, hemos podido apreciar la emer­
gencia de margas rojas abigarradas que se infraponen a 108 cm. de arcillas
u rb a n ístic o
Figura N° 3: Columnas estratigráficas tom adas en ambas márgenes del río sobre los cortes que se iban produciendo
durante el a c o n d ic io n a m ie n to
264
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O A L C U R SO M ED IO D EL RÍO
265
amarillentas coluviales y, por encima de ellas, una brecha de matriz arenosa
y compuesta por cantos cuarcíticos angulosos que presentan señales de gelivación (45 cm.), a la que se superpone un depósito de cantos rodados de cuar­
cita, englobados en limos negros de iluviación (45 cm.) y, finalmente, un nivel
de tierras húmicas (25 cm.).
Precisamente entre los cantos rodados englobados en limos negros, los
cuales conformaban un lentejón de unos 500 m2 y arrojaban un índice de
redondeamiento (1,0/1,2) que permite suponerlos de origen fluvial, es donde
hemos localizado 7 de los 13 artefactos procedentes de este área y que, en su
conjunto, presentan distintos estados de conservación. Los seis restantes apa­
recieron integrados en la brecha del estrato inferior y en puntos no muy leja­
nos de éste. Los cortes estratigráficos representados esquemáticamente en las
columnas c-4 y c-6 de la figura 3, corresponden a dichos puntos de hallazgo.
II.c. Area 3 : Situada en la margen derecha del río, a unos 15/25 m. de su
cauce y en la cota de 10/15 m. sobre él (figura 2, arriba), conformaba un esca­
lón de unos 3000 m2 en la falda de la colina, a unos 50 m. del área 1 y leve­
mente más alto que esta. Dicho escalón se corresponde, aproximadamente,
con el espacio que actualmente ocupan las parcelas edificadas en la acera de
los impares (números 9 a 25) de la calle María Moliner (figura 2, abajo). El
corte que cierra dichas parcelas por su parte trasera es el que, por el momen­
to, limita la urbanización hacia el SO. y en él hemos hallado aún varias pie­
zas, lo que evidencia que una porción del yacimiento, no determinada pero
muy probablemente importante, se conserva intacta en el subsuelo de las par­
celas aún sin urbanizar y constituidas por praderías que se extienden colina
arriba.
La estratigrafía observada en esta zona es la que se representa esquemá­
ticamente en la columna c-3 de la figura 3 que, de muro a techo, muestra la
emergencia de un paquete de arcillas gris-azuladas que se infrapone a 30 cm.
de areniscas blancas con estructura tabular y muy fracturadas; sobre éstas apa­
recen las arcillas coluviales (180 cm.), a las que se superponen limos pardos
de granulometría muy fina (100 cm.) y un nivel de tierras húmicas (25 cm.).
Todos los artefactos localizados en este área presentan un aspecto muy
fresco, salvo un pico bifacial que muestra leves señales de eolización. Todos
ellos estaban situados en la base de los limos pardos, detectándose la máxima
concentración tanto en el entorno inmediato como en el interior de un lentejón,
de unos 100 m , con forma no bien definida y un espesor de entre 2 y 6 cm.,
en el que dichos limos mostraban un color negruzco4. Una muestra tomada
hacia el centro de dicho lentejón y sometida a un proceso de combustión con­
4 Su situ a ció n ap ro x im a d a era ha cia el cen tro d e la que ahora ocu p an lo s n ú m eros 13 a 21 d e la c ita ­
da c a lle M aría M o lin er.
266
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
trolada, sufrió una merma del 13 %, lo que denota una importante acumula­
ción de materia orgánica que muy bien podría ser de origen antròpico.
Il.d. Area 4 : La revisión del entorno nos ha llevado a la localización de
5 artefactos más en la superficie de una parcela dedicada a labrantío y situa­
da en el lado opuesto de la colina, inmediatamente a la izquierda de la Subida
al Caliero (figura 2).
III. INVENTARIO DE ARTEFACTOS Y MÉTODO PARA SU
ESTUDIO
El total de artefactos localizados en las cuatro áreas señaladas fue de 85
que, a nivel primario y con indicación de las áreas de procedencia, se recogen
en el cuadro N° 1. Aunque más adelante se precisará en detalle, queremos
dejar constancia aquí de que, salvo cuatro restos de talla y dos útiles, cuyas
materias primas son silex de distintos tipos y colores, todos los demás fueron
obtenidos a partir de cantos rodados de cuarcita.
Conviene precisar que en esta colección de artefactos no existe selección
voluntaria alguna, ya que se ha incluido en ella hasta el más insignificante
resto de talla detectado. No obstante, no debe olvidarse que, a excepción de
los del “Area 4”, no se trata de materiales hallados en superficie ni proceden­
tes de una excavación controlada sobre un espacio restringido y previamente
determinado, sino el fruto de una recolección que, aún siendo cuidadosa, fue
realizada en condiciones bastante desfavorables, durante exámenes exhausti­
vos de los múltiples y sucesivos cortes dejados por los desmontes de tierra
practicados en toda la extensión de la obra. Así pues, la integración de cada
artefacto en la colección fue puramente fortuita y, por ello, podría conside­
rarse que ésta cumple la condición básica de un “muestreo al azar” que es la
premisa principal de una “muestra aleatoria”; no obstante, no podemos con­
siderarla como tal porque desconocemos su representatividad real, ya que
entre los miles de m3 de tierras extraídas por las palas mecánicas e inmedia­
tamente dispersadas con camiones por toda la región, sin duda se perdió un
número de piezas imposible de determinar, pero presumiblemente importan­
te, las cuales no tuvieron probabilidad alguna de formar parte de dicha mues­
tra, fuese cual fuese su posición original.
Esto unido a que el número total de artefactos correspondientes a cada
una de las áreas resulta insuficiente para un estudio analítico-estructural e
incluso en su conjunto tampoco alcanzan una cifra mínima aconsejable para
la confección de un gráfico acumulativo que pueda ser aceptablemente signi­
ficativo, nos ha llevado a tomar la opción del método descriptivo, pese a ser
conscientes de su aridez y limitaciones.
UN Y A C IM IEN TO IN FE R O PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
Artefactos
Raederas
Raclette
Escotaduras
Truncadura
Raspadores
Rabots
Buriles
Punta burinante
Perforador atípico
Cuchillo de dorso
Cuchillo de dorso + buril
Hachereaux sobre lasca
Picos bifaciales
Bifaces
Bolas poliédricas
Punta Levallois
Lascas retocadas
Total útiles
Láminas (incluidos fragmentos)
Lasca Levallois atípica
Lasca Kombéwa
Otras lascas
Núcleos
Total restos de talla
TOTAL ARTEFACTOS
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
10
1
1
1
2
1
30
2
6
6
3
1
1
1
1
9
11
5
2
2
2
3
3
14
7
17
5
20
13
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267
Total
3
1
5
1
2
1
2
1
1
1
1
6
2
11
2
1
3
44
4
1
1
26
9
41
85
C u a d ro N ° 1: In ve n ta rio d e a rte fa c to s
Por tanto, siguiendo una pauta semejante a la que ya hemos marcado en
otros estudios anteriores en los que se presentaban problemas de esta misma
índole (Pérez Pérez, 1990, 1991 y 1996), iremos viendo los artefactos halla­
dos en cada área y, siempre que sea posible, los agruparemos por tipos pri­
marios y en cuadros sinópticos que complementaremos con descripciones o
comentarios referidos a variables o rasgos concretos, así como con observa­
ciones acerca de paralelos o asimilaciones posibles. Después realizaremos un
análisis del conjunto, en el que trataremos de discernir si existe o no alguna
diferencia entre los materiales de las distintas áreas, lo que unido a lo anterior,
nos permitirá matizar los aspectos más notables de esta industria y, al mismo
tiempo, disponer de una serie de elementos, en base a los cuales establecer
para ella una hipótesis crono-cultural razonable.
268
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
VI. ARTEFACTOS D EL “ÁREA 1”
Tal como puede verse el cuadro N° 1, los artefactos correspondientes a
este área son 20, de los que 6 (30 %) se integran en el concepto general de úti­
les, mientras que los 14 restantes incluyen 2 núcleos, 1 fragmento de lámina
y 11 lascas de distintos tipos.
Vl.a. Útiles del “Área 1” :
Pese a su escaso número, estos útiles muestran una heterogeneidad tipo­
lógica que parece propia de un conjunto destinado a cubrir un amplio espec­
tro funcional. Veámoslos en detalle.
Escotaduras retocadas: Corresponden a este tipo dos piezas que, aun cuan­
do su morfología y el tipo de cuarcita utilizada sean distintas, presentan sor­
prendentes coincidencias. Son las siguientes: a) Ambos soportes son lascas de
decorticado secundario, b) Las dos conservan una porción de cortex en el
borde izquierdo5, c) En ellas, el talón fue eliminado voluntariamente, d)
Ambas presentan sobre el borde derecho más de una escotadura retocada (2 en
la una y 3 en la otra), formando todas ellas un arco con radio de, aproximada­
mente, 10 mm. e) Sus proporciones son tan semejantes (80 x 56 x 18 mm. y
88 x 62 x 20 mm.) que el valor de sus índices de alargamiento y carenado
(IA = 1,43 y 1,42; IC = 3,11 y 3,10, respectivamente) varían tan solo en un 0,01.
Cuchillo de dorso: En sílex con tonalidades rojo-amarillentas, es una
lasca de decorticado con sección transversal triangular y forma en “gajo de
naranja”, pero con planos de fractura muy irregulares debido a la falta de
homogeneidad interna del nodulo originario; condición ésta que impide
apreciar con claridad sus caracteres de extracción y crea en el borde derecho
un filo un tanto sinuoso, aunque agudo y resistente. Una serie de diminutos
esquirlamientos de los tipos “LD” y “SD” de Keeley (1980, p. 24, fig. 10.a
y b), así como brillos de fricción en éste, evidencian su utilización en fun­
ciones de corte, al mismo tiempo que una serie de retoques escamosos y
semiabruptos sobre la zona menos roma del cortex que conforma el borde
opuesto denotan su acondicionamiento como “dorso” . Sus dimensiones
máximas son: 79 x 50 x 23 mm.
5 Esto que aquí pudiera parecer meramente anecdótico, puede no serlo tanto si tenem os en cuenta
que en distintos n iveles del abrigo de A xlor (V izcaya), pero especialm ente en el 3, ha sido detec­
tado un número importante de raederas que, al igual que estas dos piezas, han sido elaboradas
sobre lascas planas de decorticado y que, en oposición al borde activo, conservan una zona corti­
cal (Baldeón, 1999, p. 22).
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
269
Raspador atipico: Su soporte es una lasca con silueta acodada, en cuarci­
ta de color pardo y grano fino6, que presenta talón liso, bulbo poco prominen­
te, ángulo de lascado de 105° y de simetría de 50° I. En su extremo distal, des­
viado 45° respecto al eje de lascado, presenta un retoque simple, directo, mar­
ginal y continuo que forma un frente de raspador que traza un arco simple, con
radio de 2 cm. e índice de prominencia de 20,69 (Merino, 1994, pp. 266-267).
Sus dimensiones máximas (sobre el eje de lascado) son 73 x 55 x 12 mm., con
lo que IA = 1,33 e IC = 4,58.
Punta Levallois: Elaborada en cuarcita gris de grano fino, es una pieza
típica, de extracción primaria, que presenta talón diedro, bulbo bien desarro­
llado con desprendimiento de escama, ángulo de lascado de 95° y de sim e­
tría coincidente. Mide en sus puntos máximos 53 x 39 x 12 mm, con lo que
IA = 1,36 e IC = 3,25.
Hachereau sobre lasca: En cuarcita de color pardo y grano fino, fue obte­
nido a partir de una lasca natural, resultante de la fractura no antròpica de un
canto rodado, cuyo cortex se conserva en la espesa zona basilar. Su silueta es
compleja, con la base convexo-oblicua, los bordes convergentes hacia el trin­
chante y éste convexo; la sección longitudinal es subtriangular y la transversal
ahusada; el borde derecho fue conformado mediante talla + retalla, ambas bifaciales, mientras que el izquierdo presenta solamente talla, pero también bifacial. Sus valores tipométricos son: L = 118; m = 86; e = 41; n = 75; t = 54, con
lo que IA = 1,37; IC = 2,10 e IE = -28. Pesa 500 gm. y su arista útil (trinchan­
te + bordes potencialmente utilizables) mide 24 cm., con lo que I.MT = 48,0.
Vl.b. Restos de talla del “Área 1” :
Forman este grupo 2 núcleos, 1 fragmento proximal de lámina y 11 las­
cas, de las que 2 son en silex de distintos tipos.
Núcleos: Los dos especímenes, salvo en la materia prima que para ambos
es cuarcita, difieren entre sí de forma absoluta, tanto desde un punto de vista
morfológico como desde una perspectiva técnica:
El uno parte del aprovechamiento de un fragmento natural de canto roda­
do, con forma apiramidada y que en una de sus caras conserva el cortex ori­
ginario. Su base fue cuidadosamente preparada mediante pequeñas descama­
6 Toda v ez que estos datos no están destinados a un estudio petrográfico, tanto el color de la m ate­
ria com o el tamaño de grano que indicam os para cada una de las piezas son únicam ente orientativos, ya que ni el primero ha sido contrastado con tabla alguna ni el segundo está referido a una
m edición precisa.
270
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
ciones, transformándose así en un plano de percusión facetado y convexo, a
partir del cual se efectuaron tres extracciones contiguas y convergentes que
dieron como fruto otras tantas lascas triangulares, tras lo cual fue abandona­
do, con unas dimensiones máximas de 73 x 76 x 33 mm. Encaja perfecta­
mente en el grupo VII de Santonja (1984-85, p. 26) y puede clasificarse como
un protolevallois para puntas.
El otro es un canto rodado oval y plano, reducido a la mitad de su longi­
tud por un frente de lascado, perpendicular al eje mayor de aquél y formado
por una extensa serie de cortas y abruptas extracciones transversales, realiza­
das desde una sola cara, con la que forman ángulos próximos a los 90°. En su
estado actual arroja unas dimensiones máximas de 73 x 70 x 32 mm. Aunque
guarda cierta semejanza morfológica con otros especímenes que aparecen en
los yacimientos costeros de la región, éstos representan conceptos técnicos
diferentes, ya que en ellos las extracciones son o más oblicuas, semejantes a
las que se realizan sobre los “cantos con talla monofacial”, o multidireccionales, cuando aquéllos son más espesos.
Lám ina: Es un fragmento proximal, cuya irregular fractura parece invo­
luntaria. Tiene talón diedro y bulbo bien marcado, presentando un ángulo de
lascado de 115° y de simetría de 15° I, lo que unido a su sección trapecial
denota que procede de un núcleo prismático de tipo primitivo. En el borde
izquierdo presenta una melladura inversa que asemeja una escotadura clactoniense. En su estado actual arroja unas dimensiones máximas de 53 x 36 x 10
mm. (IC = 3,60).
Lascas: Entre las 11 lascas recogidas en este área, en primer lugar y en
atención a la rareza de su materia prima en las industrias inferopaleolíticas de
la región, citaremos las 2 de silex:
Una de ellas, procedente de un nodulo cretácico de color negro con listas
grises, es una gruesa lasca de decalotado que arroja unas dimensiones máxi­
mas de 54 x 39 x 27 mm. La otra, en color de marfil viejo, es una lasca de
regularización de núcleo, amorfa y espesa, cuyas dimensiones máximas son
40 x 35 x 17 mm. En ambos casos son silex de excelente calidad que bien
pudieran proceder de conglomerados próximos, pero cuyo origen geológico
no es posible localizar en un entorno inmediato.
Entre las 9 lascas restantes (cuadro N° 2), todas en cuarcita de distintos
tipos y con un índice de alargamiento (I.A.) bajo y de planicidad (I.C.) muy
alto, cabe distinguir una que tiene el extremo distal fracturado, pero que, con
el talón cuidadosamente preparado por pequeñas descamaciones, bulbo muy
plano y ángulo de lascado de 95°, denota la utilización del cincel intermedio.
Hay otra de decorticado, dos de ángulo que podrían ser confundidas con
puntas Levallois atípicas y cinco de regularización de núcleo, entre los cua­
les uno era de tipo prismático.
UN Y A C IM IEN TO IN FE RO PA LEO LÍTICO EN TO R N O A L C U R SO M ED IO D EL RÍO
f la s p dp lasca
Fragm ento nroximal
De decorticado
De ángulo
De ángulo
De regularización
De regularización
De regularización
De regularización
De regularización
F orm a
Trapezoidal
Subovalar
Triangular
Triangular
M enguante
Trapecial
Subovalar
Angular
Laminar
Sección
Triangular
Planoconvx
Trapecial
Triangular
Triangular
Trapecial
Lenticular
Triangular
Trapecial
L.
60
85
46
50
66
44
50
43
38
A.
6?
77
56
56
60
47
61
37
31
Fu
18
23
10
21
17
12
19
11
8
I.A . I.C .
•■
> 1 44
1.10 3.35
0.82 5.60
0.89 2.67
1,10 3.53
0,94 3.92
0,82 3.21
1,16 3.36
1,23 3.88
Facetado
Liso
Natural
Diedro
Diedro
Liso
Natural
Liso
Natural
95°
125°
90°
120°
100°
115°
120°
125°
115°
27 1
0o
15° D
80° I
40“ 1
0o
5o I
0o
35° D
25° I
C u a d r o N ° 2 : L a sc a s d e cu a rc ita p r o c e d e n te s d e l "Area 1"
VII. ARTEFACTOS DEL “ÁREA 2”
Como ya quedó indicado en el cuadro N° 1, los artefactos recogidos en este
área son 13, de los que 6 (46,15 %) son útiles de distintos tipos, mientras que
los 7 restantes incluyen 2 núcleos y 5 lascas, entre las cuales una es en sílex.
V ll.a. Útiles del “Área 2” :
Al igual que ocurre con los del “Área 1”, este conjunto de útiles presen­
ta una heterogeneidad tipológica que parece desproporcionada respecto a su
escaso número. Su detalle pormenorizado es como sigue:
Raedera simple, oblicua v recta7 (fig. 4.4): Elaborada mediante un reto­
que escamoso, directo, sobreelevado y continuo sobre una lasca clactoniense
de cuarcita grisaceo-amarillenta de grano fino, la cual presenta amplio talón
natural, bulbo bien marcado y cono en pezón, con ángulo de lascado de 120°
y de simetría (respecto al borde activo) de 40° I. Una variación en su leve pátio
na, evidencia la ejecución de un segundo retoque de reactivación sobre los U
distales de la zona activa. Arroja unas dimensiones máximas (sobre el eje de
lascado) de 76 x 89 x 29 mm., con lo que IA = 0,85 e IC = 3,07.
Escotadura (Tig. 4.2): Sobre ambos bordes de una lasca laminar, pero a
distintas alturas, aparecen sendas escotaduras retocadas, cuyos arcos tienen
radios de 0,5 cm. El soporte, en cuarcita amarillenta de grano fino, tiene sec­
ción transversal triangular y, sin duda, procede de un núcleo prismático, aun­
que sus caracteres de extracción no son legibles a causa de que el talón fue
eliminado mediante una serie de amplios retoques sumarios, marginales,
inversos y continuos. En su estado actual, sus dim ensiones m áxim as son
60 x 30 x 11 mm., con lo que IA = 2,00 e IC = 2 ’73.
7 Dada la posición del frente activo respecto al eje de lascado, sería tan incorrecto incluirla entre las
laterales com o entre las transversales y, por ello, adoptamos esta denom inación que hace años ya
fue utilizada por Tixier (1960, p. 86) para casos semejantes.
Figura
N° 4: D istintos útiles proceden tes del área 2
272
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
UN Y A C IM IEN TO IN FE RO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
273
Rabot o cepillo (fig. 4.1): En realidad es un raspador aquillado de grandes
proporciones en el que se hace evidente la “predeterminación” de su forma:
A partir de un fragmento de canto rodado de cuarcita pardo-violácea de grano
medio, fracturado por causas naturales, se efectuó una amplia extirpación
lateral que, en unión de los planos naturales ya existentes, le proporciona la
forma dorsal deseada. Después, un sólo impacto con ángulo de lascado de
120° y de simetría de 10° I, realizado sobre una zona cortical y estrecha que
se opone al ancho y marcado bisel que será el frente activo, crea la cara ven­
tral, desgajándole del núcleo ya conformado y tan sólo a falta del retoque que
regulariza y robustece el frente. Dicho retoque, directo, marginal, sobreeleva­
do y levemente festoneado, define un arco con radio de 8,0 cm. e índice de
prominencia de 21,43 (Merino, 1994, p. 266). La pieza arroja unas dimensio­
nes máximas de 91 x 72 x 52 mm., con lo que IA = 1,26 e IC = 1,38. En su
Tipología..., Bordes (1961, p. 38) ya señalaba lo poco frecuentes que son
estos útiles en el Paleolítico inferior y medio.
Buril diedro recto (fig. 4.3): Elaborado sobre una gruesa lasca de tipo
tayaciense, en cuarcita negra de grano fino, con talón liso, bulbo muy marcado,
ángulo de lascado de 130° y de simetría de 95° D. Sobre el borde izquierdo de
esta lasca, dos extirpaciones laterales formaron un ángulo agudo, en cuyo
vértice pueden verse dos “golpes de buril” que crean sendos paños (uno corto
sobre la cara ventral y otro más largo sobre la dorsal) y determinan una arista
oblicua de 6 mm. de ancho y un diedro de 65°. En función del eje morfológi­
co del útil (y no del de lascado), la pieza arroja unas dimensiones máximas de
49 x 34 x 18 mm. Salvo por el tipo de lasca y la posición de la arista respecto
al eje de lascado, es un útil que podría encajar perfectamente en una industria
superopaleolítica. Se corresponde exactamente con una de las variantes del
tipo B2 de Laplace (1966, p. 42).
Bola poliédrica: Tallada multidireccionalmente sobre un canto rodado de
cuarcita pardo-negruzca de grano fino, presenta 18 facetas bastante propor­
cionadas (dos de ellas corticales y no adyacentes) que, reunidas en torno a dos
cúspides opuestas y bastante romas, le aproximan a la forma esférica, aunque
con una ligera tendencia bipiramidal. Con un diámetro medio de 78 mm. y un
peso de 625 gm. está dentro de los rangos que Rodríguez Asensio (1976,
p. 88) considera “normales” o “medianos” entre los ejemplares procedentes
del Achelense asturiano, donde es un útil muy frecuente. No obstante, difiere
técnicamente de los distintos tipos descritos por dicho autor, coincidiendo, sin
embargo, con el tipo III.2 definido por Biberson (1966, F.T.A. N° 60) para las
industrias del Magreb y el Sahara.
Bifaz cordiforme alargado: Esta pieza estaba englobada en la brecha que
aparece representada en la columna estratigráfica c-4 de la figura 3, cuyas
características, unidas a las de la materia prima en que fue tallada, han ocasio­
274
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
nado en ella un gran deterioro. Su soporte es una lasca muy plana, extraída de
un canto rodado de arenisca dura (gres) del que conserva una banda cortical en
el talón. Sus dimensiones e índices son los siguientes: L = 165; m = 81; n = 71;
a = 50; o = 49; e = 22; L/a = 3,30; (n/m). 100 = 87,65; m/e = 3,68 y L/m = 2,04.
Pesa 350 gm. y su arista útil mide 31 cm., con lo que I.MT. = 88,57.
V ll.b. Restos de talla del “Área 2” :
Este grupo está formado por 2 núcleos y 5 lascas, entre las que incluimos
un fragmento de sílex, de excelente calidad y color melado, que no es un resto
de talla, sino un fragmento producido por un intenso choque térmico.
Núcleos: Los dos especímenes correspondientes a este área son tan dis­
tintos entre sí que cada uno de ellos representa un concepto técnico diferente
en la obtención de lascas:
El uno, prácticam ente agotado y con unas dim ensiones m áxim as de
46 x 52 x 57 mm, es del tipo conocido como piramidal o cónico y en él las
extracciones fueron paralelas y subparalelas entre sí, al mismo tiempo que
periféricas a un único plano de percusión, cortical y de contorno subcircular.
Se corresponde con uno de los tipos incluidos en el grupo III de Santonja
(1984-85, pp. 21-23).
El otro, muy aprovechado, arroja unas dimensiones máximas de 96 x 94
x 75 mm. y es de los que denominamos discoideo bipiramidal, de extracción
centrípeta y alternante en sus dos caras. Encaja plenamente en el grupo VII de
Santonja (1984-85, p. 26).
Lascas: Entre las 5 lascas recogidas en este área, distinguiremos el frag­
mento de silex antes aludido: Mide en sus puntos máximos 32 x 23 x 15 mm.
y presenta fracturas angulosas e irregulares, salvo en un extremo donde, en
posición oblicua respecto a la longitud máxima, puede verse un cono circular
perfecto, de 25 mm. de base y 7 de altura, en cuya cúspide conserva un dimi­
nuto “ombligo” del que parten dos finísimas estrías. Sin duda se trata de una
evidencia dejada por el estallido que se produce en una masa de sílex al ser
sometida a un intenso choque térmico (Merino, 1994, p. 247).
El detalle de las 4 lascas restantes, todas ellas en cuarcita de distintos
tipos, puede verse en el cuadro N° 3.
Clase de lasca
De decorticado
Oblicua
Forma
Suhovalar
Triangular
Sección
Ir .
\,
Triangular
Romboidal
64
69
77
81
I. A .
i.r,
21
0,85
4,05
3,86
Liso
F ,.
19
m
Ano. l
Facetado
as
Anp. Sim
120°
120°
50° 1
50° D
Tavaciense
Suhovalar
Romboidal
46
73
16
0,63
4,56
Natural
120°
80° D
De técnica laminar
Subrectang.
Triangular
73
51
21
1,43
2,43
Liso
115°
10° D
C u a d ro N ° 3 : L a sc a s d e cu a rc ita p r o c e d e n te s d e l "Area 2"
275
Figura N° 5: Pico bifacial tipo A r a m a r
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
276
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
VIII. ARTEFACTOS DEL “ÁREA 3”
Tal como se especifica en el cuadro N° 1, este grupo es el más numero­
so, ya que incluye 47 artefactos, de los que 30 (63,83 %) son útiles de distin­
tos tipos, mientras que los 17 restantes están integrados por 3 núcleos, 3 lámi­
nas o fragmentos de las mismas y 11 lascas obtenidas según distintas técnicas
de extracción. Todo el conjunto es en cuarcita de tipos variados, salvo un útil
que es en sílex, concretamente una raedera que después veremos.
VlII.a. Útiles del “Área 3” :
Entre estos 30 útiles hay dos que, por su peculiar tipología, debemos des­
tacar y comentar especialmente. Se trata de unos picos cuyo tipo se caracteri­
za por presentar una forma de talla bifacial muy peculiar y del que nosotros
mismos hemos hallado otros 6 ejemplares en el yacimiento de Aramar, defi­
niéndolo entonces tipológicamente e individualizándolo por vez primera en el
estudio que hicimos de dicho yacimiento (Pérez Pérez, 1996, pp.15-17). Por
ello, siguiendo la tradicional costumbre de incluir en la nomenclatura de los
nuevos tipos el nombre del yacimiento en que fueron identificados por vez
primera, los hemos denominado como:
Picos bifaciales tipo Aramar (Tig. 5): Tecnológicamente son idénticos a
o
los de dicho yacimiento y, aunque su morfología varía levemente y aquí pre­
sentan una tipometría mayor, creemos que dichas diferencias vienen dadas,
principalmente, por las características de los cantos rodados seleccionados
8 Para quien no haya tenido ocasión de conocer estas piezas, a continuación resum im os la d efini­
ción técnica que, en su m om ento, hicim os de ellas: “...a p a r tir de un can to rodado de cu a rc i­
ta ... (y ).. .m edian te una talla profunda y bifacial, realizada con p ercu to r du ro m anual y actu an do
so b re a m bos bordes, se ha obtenido, sin que m edie retalla alguna, un acu sado apu n tam iento que
ocupa m ás d e l 70% de la lon gitud total del útil acabado y se opone a una b a se que, en to d o s los
casos, es un p o lo n atu ral d el núcleo originario, cuyo cortex se p ro lo n g a p o r am bas ca ra s en fo rm a
trianguloide, aunque m ás extensam ente p o r una de ellas que, convencionalm ente, denom in arem os
superior. ”... “La talla p resen ta direcciones, modos, am plitudes y extensiones diferen tes en cada
cara: en la que hem os denom inado su perior es profunda, prácticam en te p erp en d icu la r a l eje
m a yo r d el núcleo y sem iabru pta (60-75° respecto a un supuesto p la n o de sección), tanto m ás
abru pta cuanto m ás espeso sea el canto elegido, de tal fo rm a que, cu briendo am bos bo rd es - uno
d e ellos, a l m enos, en m ás d el 70% de la longitud to ta l-, éstos solo llegan a reunirse a corta d is ­
tancia d el ápice. En la cara inferior la talla es m arginal, plan a (25-35° respecto a l citado plan o),
cubriente y m ultidireccion al, iniciándose en la m ayoría de los casos con una im portante ex tra c­
ción longitudinal, cu yo pu n to de im pacto se localiza en la zona apical; después, tom an do com o
pla n o d e percu sió n los bordes ya tallados de la cara opuesta, se suceden sen das se ries de la sc a ­
d o s que, encontrándose, aligeran el apuntam iento, dejan do a este en p o sic ió n asim étrica en el
sentido d el e sp eso r y con seccion es tran sversales que en la base tiende a p en ta g o n a l y en el á pice
a su b tria n g u la r”. (Pérez Pérez, 1996, pp. 16-17).
277
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
para su obtención, ya que en Aramar eran aplanados (de origen marino),
mientras que aquí tienen una sección más redondeada (de origen fluvial).
En cualquier caso, como quiera que, por el momento, sólo son 8 las pie­
zas que conocemos de este tipo (6 del yacimiento epónimo y 2 del que esta­
mos estudiando) y éste no es número suficiente como para establecer prome­
dios o calcular inferencias válidas, en el cuadro N° 4 recogemos los factores
tipométricos y morfológicos de todas ellas, con el fin de que puedan apre­
ciarse directamente las diferencias existentes entre unas y otras.
Bifaces: Las 10 piezas correspondientes a este tipo y área, muestran una
gran heterogeneidad, tanto en técnicas de acabado como en tamaños o en for­
mas: Sus longitudes máximas oscilan entre 210 y 85 mm.; en 8 casos el sopor­
te es una lasca extraída de un canto rodado, mientras que en otro se utilizó un
pequeño canto completo y en el restante fue aprovechado un grueso fragFactores tinom étrí­
eos v m orfológicos
L
A
E
(A / L).100
(E / A). 100
A 3/4
E 3/4
(A 3/4/A). 100
(E 3/4/ E). 100
L.t.
(L.t. / L).100
B .d.
B .i.
Sección en ápice
P.A R .-30
97
85
44
87,63
51,76
40
39
47,06
88,64
79
81,44
cc
ex
Subtriang.
P.A R.-33
98
64
37
65,31
57,81
33
23
51,56
62,16
98
100,00
rcx
rcc
Subtriang.
Y acim iento enónim o
P.AR.-I00 P.AR.-103
96
93
61
56
26
32
63,54
60,21
42,62
57,14
32
31
19
23
52,46
55,36
73,08
71,86
83
80
86,45
86,02
cc
rcx
cc
cc-cx
Subtriang.
Rombal
P A R .-106
94
54
37
57,44
68,52
24
19
44,44
51,35
78
82,98
cc
cc-cx
Subtriang.
P.AR.-111
89
65
35
73,03
53,84
40
28
61,54
80,00
69
77,53
rcx
cc
R om bal
Río Tu lueriio
O .A.-42
0 .A .-2 9
124
153
76
92
57
53
61,29
60,13
69,74
61,96
43
46
24
35
42,10
50,00
45,28
61,40
90
136
72,58
88,89
cc
ex
ex
cc
Trapecial Trapecial
C u a d ro N ° 4 : P ic o s b ifa c ia le s tip o A r a m a r
T ip o / Pieza
Ovalar:
Q .A .-63
L
ni
a
n
0
e
L /a
n/m
m/e
L/m
B anda
Peso
I.M T
158
101
70
99
85
38
2,26
0,98
2,66
1,56
IV
625
62
O valar esDeso :
Q .A .-45
114
75
44
74
69
42
2,59
0,99
1,79
1,52
IV
400
64
Protolimande:
Q .A .-25
210
117
97
109
70
75
2,16
0,93
1,56
1,79
IV
1850
22
Amií’daloide corto
Q .A .-52
Q .A .-51
Q .A .-49
152
104
120
104
87
93
66
33
42
101
83
87
72
59
60
57
40
41
2,30
3,15
2,86
0,97
0,95
0,94
1,82
2,18
2,27
1,46
1,20
1,29
IV
III
III
1050
350
450
29
83
71
Cordiform e a/arva do:
Q .I.A .-12
165
81
50
71
49
22
3,30
0,88
3,68
2,04
III
350
88
Lanceolado:
Q .A .-34
169
97
43
75
44
62
3,93
0,77
1,56
1,74
II
775
39
Ficron:
Q .A .-38
195
105
69
82
44
65
2,83
0,78
1,62
1,86
III
1525
16
85
65
17
54
37
35
5,00
0,83
1,86
1,31
I
200
85
158
94
71
91
56
62
2,23
0,97
1,52
1,68
IV
750
31
Triangular esneso.
Q .A .-67
Parcial:
Q .A .-43
C u a d r o N ° 5 : B ifa ces d e la s á r e a s 2 ( = Q .I.A .) y 3 ( = Q .A .)
278
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
BIFACES DEL YACIMIENTO DEL RIO TULUERGO
F ig u ra N ° 6: P o sic ió n d e lo s b ifa c e s s o b r e la g rá fic a d e B o r d e s (1 9 6 1 , p p . 5 4 -5 5 )
mentó tabular; en 2 de ellas la talla bifacial recorre íntegramente la base y,
contrariamente, las otras 8 conservan en dicha zona una playa cortical más o
menos extensa, aunque sólo en 3 de ellas puede verse un verdadero “talón
reservado”, ya que en las otras 5 la arista es aguda y, por tanto, potencialmente
utilizable. Finalmente, 3 fueron acabadas mediante el uso del percutor elásti­
co, mientras que en las 7 restantes se utilizó la percusión lítica manual, inclu­
so para la retalla (ver Lám. I y II).
Sus valores e índices, así como la clasificación que se deriva de ellos, de
acuerdo con el sistema establecido por Bordes (1961, pp. 49-64, 67-68 y 8081), se recogen en la figura 6 y en el cuadro N° 5, en los que también se inclu­
ye el bifaz correspondiente al “área 2”. Asimismo, en dicho cuadro hemos
añadido el peso y el índice morfotécnico o de aprovechamiento de cada pieza
(Leroi-Gourhan, 1956, p. 34 y 1971, pp. 134-138).
Como complemento a cuanto queda indicado, consideramos imprescin­
dibles los siguientes comentarios:
Entre estos bifaces hay formas muy “clásicas”, como es el caso del ova­
lar Q.A.-63 (Lám. II, arriba) o el protolimande Q.A.-25 (Lám. I, arriba),
pero también existen otras que no se ajustan totalmente a los “cánones esta­
blecidos”, como, p. ej., el ovalar Q.A.-45 (Lám. II, abajo) y el triangular
Q.A.-67 que nos hemos visto obligados a clasificar como espesos, ya que,
279
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
pese a cumplir con las características de los tipos indicados, su índice m/e es
< 2,35. Otro ejemplo es el del amigdaloide corto Q.A.-52 que, por ser dema­
siado ancho en el centro, su silueta tiende hacia una forma ovalar y se sitúa en
la banda IV de la gráfica y no en la III que le correspondería, porque, efecti­
vamente, al despejar “x” en función de “y”, mediante la ecuación de la recta
C-C’ (y = 0,04575 x -1,625) (Bordes, 1961, p. 50), el valor que se obtiene es
de 2,82, superior al 2,30 que arroja la pieza en su índice L/a. El caso contra­
rio lo tenemos en el lanceolado Q.A.-34 (Lám. I, abajo), en el que el ancho
máximo se localiza en un punto excesivamente bajo, lo que le sitúa en la
banda II de la gráfica y le aproxima a los subtriangulares, porque su índice
L/a es de 3,93, sensiblemente más alto que el 3,21 que se obtiene para “x” en
base a la ecuación de la recta B-B’ (y = 0,04575 x -0,325) y que es el límite
de la banda III.
N a tu ra l
C onvexo
B ifacial
B ifacial
N o tie n e
Q .A .-l 1
C la c to n ie n se
120"
70“ D
N atu ral
B ic ó n c a v o
D irecta
N o tie n e
“
S in u s o id e
N o tie n e
B ifacial
N o tie n e
S in u s o id e
N o tie n e
“
C onvexa
N o tie n e
R ecta
N o tie n e
D irecta
N o tie n e
“
“
“
R e c to
S u b rre c ta n g
S u b tria n g u l
R o m b o id a l
C onvexo
C o m p le ja
S u b tria n g u l
A h u sa d a
Q .A .- 6 6
E lim in a d o
O .A .-S O
Jan u s
1 15°
25“ 1
N atu ral
Q .A . - 5 9
C la c to n ie n s e
Ile g ib le
“
N a tu ra l
C óncavo
D irecta
N o tie n e
S e m ia b ru p to
P ro fu n d o
D irecto
C o n tin u o
R e c t-c o n v e x
D irecta
In v ersa
S e m ia b ru p to
P ro fu n d o
A lte rn a n te
F e s to n e a d o
C onvexo
N o tie n e
B ifacial
N o tie n e
A n g u la r
N o tie n e
D irecta
S im p le
M a rg in a l
In v erso
C o n tin u o
C onvexo
D irecta
N o tie n e
S im p le
P ro fu n d o
In v erso
C o n tin u o
C onvexo
N o tie n e
D irecta
E scam oso
P ro fu n d o
D irecto
C o n tin u o
R e c t-c o n v e x
Inversa
N o tie n e
A b ru p to
P ro fu n d o
In v erso
F e s to n e a d o
C onvexo
N o tie n e
C onvexa
B ifacial
B ifacial
N o tie n e
“
“
O jiv a l
N o tie n e
In v ersa
E scam oso
P ro fu n d o
In v erso
C o n tin u o
C onvexo
S u b o v a la r
A h u sa d a
B ic o n v e x a
C onvexa
N o tie n e
C onvexa
D irecta
B ifacial
N o tie n e
C o n v e x -c ó n c
S u b o v a la r
E n v írg u la
R o m b o id a l
A p u n ta d o (2 )
S u b o v a la r
B ic o n v e x a
T ra p e c ia l
Ô
Q .A .- 0 1
N a tu ra l! 1)
In ex iste n te
<
C a ra c te re s
Tino de lasca:
A n g u lo d e la s c a d o
Á n g u lo d e s im e tr ía
T a ló n
Borde derecho:
D e lin c a c ió n
T a lla
R e ta lla
R e to q u e (m o d o )
R e to q u e ( a m p litu d )
R e to q u e ( o rie n ta c ió n )
R e to q u e ( d e lin c a c ió n )
Borde izauierdo:
D e lin c a c ió n
la lla
R e ta lla
R e to q u e (m o d o )
R e to q u e ( a m p litu d )
R e to q u e ( o rie n ta c ió n )
R e to q u e ( d e lin c a c ió n )
Base:
D e lin c a c ió n
T a lla
R e ta lla
R e to q u e (m o d o )
R e to q u e ( a m p litu d )
R e to q u e ( o rie n ta c ió n )
R e to q u e ( d e lin c a c ió n )
T rin c h a n te
S ilu e ta
S e c c ió n lo n g itu d in a l
S e c c ió n tra n s v e rs a l
Tummctria:
L o n g itu d m á x im a (L )
A n c h o m á x im o (m )
E s p e s o r m á x im o (e)
A n c h o e n l/2 lo n g itu d (n )
A n c h o d e l trin c h a n te (t)
P e s o (e n g m .)
A r is ta ú til (e n c m .)
Indices:
A la rg a m ie n to
P la n ic id a d
E s p a tu la d o p )
M o rfo téc n ic o
L e v a llo is
Ile g ib le
C o n v e x -c ó n c
En “ U ”
A h u sa d a
T ra p ec ia l
C la c to n ie n se
120°
45“ D
N a tu ra l
“
“
“
“
1 18
86
41
75
54
500
24
1 10
85
44
81
53
450
16
98
72
25
69
70
200
29
123
96
41
92
53
475
29
128
96
37
93
77
550
27
102
72
31
71
63
300
12
1,37
2 ,1 0
-2 8 ,0 0
4 8 ,0 0
1,29
1,93
-3 4 ,5 7
3 5 ,5 6
1,3 6
2 ,8 8
+ 1,45
1 4 5 ,0 0
1,28
2 ,3 4
- 4 2 ,3 9
6 1 ,0 5
1.33
2 ,5 9
- 1 7 ,2 0
4 9 ,0 9
1,4 2
2 ,3 2
-1 1,27
4 0 ,0 0
( 1 ) P ro d u c id a p o r la fra c tu ra n a tu ra l d e un e ra n c a n to ro d a d o , e n c u y o c o rte x se a p re c ia n h u e lla s d e g e liv a c ió n .
( 2 ) E l a p u n ta m ie n to a p a re c e d e s p e ja d o p o r un re to q u e sim p le , d ire c to , p ro fu n d o y c o n tin u o .
( 3 ) I.E . ™ ( (t/n ) - 1) . 100 (P é r e z P é re z , 1991, n o ta 7; M e rin o , 1994, p. 32 2 )
C u a d r o N ° 6 H a ch erea u x s o b r e la sc a d e la s á r e a s 1 y 3
280
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
Por otra parte, el que hemos clasificado como parcial, que por sus valo­
res tipométricos y morfológicos sería un naviforme espeso, es un buen ejem­
plo de aquellos que se solían denominar “bifaces de fa in éa n t”, ya que pre­
senta un escaso número de lascados en cada cara y en un 80 % de la dorsal
conserva el cortex del núcleo originario; no obstante, es muy probable que
fuese concebida así antes de la extracción de la lasca-soporte, porque su
potencial eficacia morfotécnica no es inferior a la de otras piezas que fueron
sometidas a un extenso trabajo de talla.
Hachereaux sobre lasca: Pese a que sólo son 5 las piezas de este tipo que fue­
ron localizadas en el “área 3”, su heterogeneidad se hace patente al examinar el
cuadro N° 6, en el que, junto a las mismas, se incluye la del mismo tipo que pro­
cede del “área 1” (Q.A.-01) y ya hemos comentado en su lugar correspondiente.
Partiendo de la clásica definición del propio hachereau, en la que se dice:
“Le tranchant qui est toujours naturale, c ’est-à-dire exem pt de retouches
intentionnelles, est obtenu par la rencontre de deux plans... ” (Tixier, 1956,
p. 916), la pieza Q.A.-66 (Lam. III, abajo) no debiera ser incluida en este
grupo pero, como ya hicimos notar en otra ocasión (Pérez Pérez, 1997, p. 57
y fig. 6), existen casos concretos, incluso en el Norte de África (Biberson,
1961, p. 357), en que el trinchante sí presenta retoques intencionados, mediante
los cuales se habilita para una función distinta a la de corte.
De todas formas, en relación con este tema no debemos olvidar que dicha
descripción, así como cualquiera de las variantes a la misma, necesitan una
revisión profunda y completa, ya que no contemplan aspectos técnicos y tipo­
lógicos que se repiten en el artefacto y que, con independencia del trinchan­
te, son fundamentales para su estudio y definición. Algunos ejemplos de tales
aspectos, presentes incluso en una muestra tan pequeña como la que estamos
manejando, son los bordes que, ya en su origen, fueron preparados para uti­
lizar como raederas (borde izquierdo de la pieza Q.A.-12) (Lám. III, arriba);
o aquellos otros que son auténticos dorsos, unas veces rebajados (borde
izquierdo de la Q.A.-59) y otras naturales (borde izquierdo de la Q .A .-11 y
la Q.A.-66), los cuales se oponen siempre a otro borde potencialmente activo.
Bola poliédrica: Fue tallada multidireccionalmente, aunque con tenden­
cia centrípeta, sobre la sección transversal, casi circular, de un canto rodado
de cuarcita de color pardo y grano fino, del que conserva íntegramente y sin
modificar uno de los polos. Coincide morfológica y técnicamente con el tipo
“ B” de los definidos por Rodríguez Asensio (1976, p. 87) y, con un diámetro
medio de 71 mm. y un peso de 450 gm., se sitúa en la cota inferior del rango
que dicho autor considera como normal o mediano para los ejemplares pro­
cedentes del Achelense asturiano.
Raederas: Las 2 piezas correspondientes a este grupo son absolutamente
diferentes, tanto en tipo como en materia prima:
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
F ig u ra N ° 7: D istin to s ú tiles p r o c e d e n te s d e l á re a 3
281
282
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
Una de ellas (Fig. 7.3), de tipo transversal recta, fue elaborada mediante
un retoque simple, directo, profundo y continuo, sobre una lasca oblicua en
cuarcita pardo-grisácea de grano fino que, en el ángulo distal-derecho e inme­
diata al frente retocado, presenta una fractura cóncava, semejante a una escota­
dura clactoniense, cuyo radio es de 1,5 cm. El soporte tiene talón natural, bulbo
prominente y ángulo de lascado de 105°, arrojando, en su estado actual, unas
dimensiones máximas de 53 x 63 x 14 m m , con lo que IA = 0,84 e IC = 4,5.
La otra, retocada sobre una gruesa lasca de silex cretácico, en color
pardo-grisáceo y de excelente calidad, reúne los caracteres distintivos de dos
tipos que, normalmente, se dan por separado: por una parte tenemos que, con
dos frentes activos adyacentes9 y el eje de simetría desviado 30° a la izquier­
da del de lascado, encajaría en el tipo que Bordes (1961, p. 12) denomina des­
viada (N° 21 de su lista tipo), pero como el retoque en ellos es inverso y, por
tanto, se sitúa sobre la cara ventral, debería ser incluida dentro del tipo deno­
minado sobre cara plana (N° 25 de dicha lista), aunque matizando que es
doble, con ambos elementos rectos y, por añadidura, desviada, lo cual supone
una conjunción de caracteres que el mismo Bordes (1961, p. 29) considera
extremadamente rara. El soporte muestra talón diedro, bulbo en pezón y ángulo
de lascado de 115°, midiendo (sobre el eje de lascado) 72 x 77 x 30 mm., con
lo que IA = 0,94 e IC = 2,57.
Raclette (fig. 7.7): Su soporte es una pequeña lasca de ángulo, en cuarci­
ta de color pardo y grano fino, cuyo talón es facetado, bulbo prominente,
ángulo de lascado de 90° y de simetría coincidente. Sobre el borde derecho de
esta lasca, en sentido oblicuo a sus dos ejes técnicos, un menudo retoque
semiabrupto, directo, profundo y levemente festoneado, constituye el “ele­
mento de raclette” o frente activo de este útil. En su estado actual, sus dimen­
siones máximas son 32 x 35 x 10 mm., con lo que IA = 0,91 e IC = 3,50.
Escotaduras: Los 2 ejemplares correspondientes a este tipo y área son tan
diferentes entre sí que representan a las dos formas técnicas reconocidas para
la elaboración de este útil.
Una de ellas es de las que conocemos como clactonienses, esto es, obteni­
das mediante un sólo golpe dado con un percutor lítico y puntiforme sobre una
arista más o menos cortante. En el caso que nos ocupa, con un arco cuyo radio
es de 1,5 cm., fue despejada sobre el borde derecho de un grueso fragmento proximal de lasca, en cuarcita gris y grano fino, cuyas dimensiones, limitadas por
una fractura oblicua intencionada, son de 45 x 66 x 23 mm. Dicho soporte pre­
senta talón natural, bulbo astillado y ángulo de lascado de 115°.
9 Am bos frentes activos forman ángulo recto y miden 70 mm. el de la izquierda y 38 el de la dere­
cha. El primero muestra huellas de un uso intenso sobre una materia tenaz, mientras que el segun­
do, aparece fresco y reactivado mediante un retoque del tipo conocido com o semiquina.
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
283
La otra (fig. 7.5) fue elaborada mediante un retoque semiabrupto, direc­
to, profundo y continuo, formando un arco cuyo radio es de 3 cm. que se sitúa
sobre el ángulo superior izquierdo de una hemilasca de cuarcita pardo-grisá­
cea y grano fino, la cual mide, en su estado actual, 63 x 39 x 16 mm. y es pro­
ducto de una fractura longitudinal intencionada. Pese a tal fractura, se aprecia
el talón facetado, el bulbo bien marcado y el ángulo de lascado de 115°.
Raspador plano en hocico (fig. 7.6): Retocado sobre el borde izquierdo
de un pequeño fragmento distal de lasca Levallois, en cuarcita de color pardo
y grano fino, es una variante del tipo G-7 de Laplace y del que dicho autor
afirma (Laplace, 1966, pp. 51-52) que es bastante frecuente en las industrias
premusterienses y musterienses con denticulados, pero que nosotros conside­
ramos extremadamente raro en las industrias inferopaleolíticas de la región,
ya que, aquellos de los que tenemos noticias, suelen ser espesos, incluso care­
nados, y frontales. El frente activo (lateral del soporte) de este ejemplar que
estudiamos, arroja un índice de prominencia de 29,17 (Merino, 1994, pp. 266267) y está bien determinado por tres arcos (-1 +0,5 -2) definidos mediante un
fino retoque, directo, profundo, continuo y semiabrupto en las hombreras que
en el hocico se convierte en lamelar. En su estado actual, la pieza arroja unas
dimensiones máximas de 29 x 37 x 9 mm., con lo que IA = 0,78 e IC = 4,11.
Buril diedro desviado (fig. 1.2): Sobre el extremo de una lasca de cuarci­
ta gris y grano fino, dos largos paños producidos por sendos golpes de buril,
uno oblicuo y otro paralelo al eje de simetría, crean una arista de 8 mm. de
ancho en un diedro de 45°. Sus dimensiones máximas son 64 x 36 x 13 mm.,
con lo que IA = 1,78 e IC = 2,77. Es un tipo que aparece con cierta frecuen­
cia en el Paleolítico inferior, pero que tiene una larguísima pervivencia.
Punta burinante: Es este un tipo poco conocido porque, además de no ser
muy frecuente, es posible que en muchos casos pase desapercibido y en otros
sea clasificado como un buril sobre truncadura cóncava. Se localiza siempre
en el ápice de una lasca o lámina apuntada y se caracteriza por el encuentro
de una pequeña escotadura que revierte sobre una cara del soporte, general­
mente la dorsal, y una corta faceta o paño de buril que revierte sobre la opues­
ta, formando así una arista oblicua a la sección del útil10. En el caso que nos
ocupa, el soporte es un fragmento distal de una lasca apuntada, de decorticado
secundario y en cuarcita gris de grano fino, en la que la escotadura tiene tan
sólo 8 mm. de longitud y el paño de buril 15, creando entre ambos un diedro
de 85°, cuya arista mide 6 mm. Las dimensiones máximas de la pieza son de
61 x 37 x 15 mm.
10 Técnicam ente, la arista util de este tipo se situa entre la de los buriles sobre truncadura y la del
pico burinante alterno de Bordes (1961, p. 37).
284
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
Perforador atípico (fig. 7.1): Elaborado a partir de una lasca clactoniense
de cuarcita gris-rosácea de grano fino, la cual presenta talón natural, bulbo
prominente con desprendimiento de escama, ángulo de lascado de 120° y de
simetría de 15o D, se orienta lateralmente respecto a ésta, en la mitad superior
de su borde izquierdo, pero centrado sobre una arista entre dos facetas dorsa­
les, la cual marca el eje morfológico del útil que se sitúa en posición trans­
versal al de lascado. El bec, propiamente dicho, aparece despejado por reto­
ques planos, marginales, alternantes y continuos que también se extienden por
el extremo distal de la lasca o borde derecho del útil. Sobre el eje de simetría,
arroja unas dimensiones máximas de 92 x 56 x 24 mm.
Cuchillo de dorso rebajado + buril de ángulo sobre fractura (fig. 7.4): Es
el fragmento distal de una lasca triangular, de cuarcita gris y grano fino, que
en el borde derecho presenta un agudo filo en el que se aprecian leves marcas
de uso. En la zona medial del borde opuesto puede verse un retoque abrupto,
escalariforme, profundo y de orientación inversa que forma el dorso rebajado.
La base de dicho dorso fue aligerada mediante retoques planos sobre ambas
caras, para después ejecutar un golpe de buril desde la fractura basilar que
crea un paño reflejado, levemente oblicuo al dorso, el cual forma con la base
un diedro de 70°, cuya arista mide 6 mm. y forma el buril de ángulo sobre
fractura, pero que no parece haber sido usado. La pieza arroja unas dimen­
siones máximas de 71 x 50 x 20 mm.
Lascas retocadas: Bajo este epígrafe se incluyen dos lascas que solo tienen
en común la presencia de un retoque intencionado, pero que no determina de
forma concreta tipo alguno de útil.
Una de ellas es una lasca oblicua, de cuarcita pardo-rojiza y grano fino,
que en ambos bordes y en el ápice presenta retoques aislados, directos e irre­
gulares, mientras que en la base destaca una serie de orientación inversa,
modo abrupto, amplitud profunda y delineación continua y convexa. Tiene
sección triangular y mide, sobre el eje de lascado, 39 x 46 x 19 mm., con lo
que IA = 0,85 e IC = 2,42. Sus caracteres de extracción son talón facetado,
bulbo prominente, ángulo de lascado de 130° y de simetría de 45° D.
La otra es una gran lasca que en el extremo distal de su único filo, obli­
cuo y al lado derecho, presenta un tramo de 35 mm. en el que se realizó un
retoque semiabrupto, directo, profundo y continuo, seguido de otro tramo de
30 mm. en el que el retoque es simple, alternante, marginal y festoneado,
mientras que los 45 mm. proximales conservan el filo bruto. La lasca en cues­
tión tiene talón natural, bulbo poco prominente, ángulo de lascado de 110° y
de simetría de 20° D, arrojando unas dimensiones máximas, sobre el eje de
lascado, de 135 x 130 x 50 mm., con lo que IA = 1,04 e IC = 2,60.
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
285
VlII.b. Restos de talla del “Área 3” :
Este grupo, íntegramente en cuarcita de distintas clases, lo constituyen 3
núcleos, 3 láminas o fragmentos de ellas y 11 lascas de distintos tipos, entre
las que cabe destacar una de gran tamaño y técnica laminar, otra Levallois atípicas y otra de tipo Kombéwa.
Núcleos: Los tres ejemplares tienen su origen en cantos rodados, de los
que conservan una extensa zona cortical, pero que han sido sometidos a dis­
tinto grado de aprovechamiento.
Uno de ellos, en cuarcita amarillenta de grano medio, es una variante muy
rudimentaria del prismático unidireccional, en el que el plano de percusión
era preparado mediante el levantamiento de dos pequeñas y gruesas lascas
adyacentes, cuyos negativos se cortaban entre sí, formando un diedro que coin­
cidía con una arista ya existente en su único plano de explotación. Tomando el
diedro como punto de impacto y la arista como guía, se obtenían unas lascas
que, aunque con bordes subparalelos, sabemos por los negativos que presenta
(de 60 x 35 y 50 x 34 mm.) que no alcanzaban la longitud necesaria para ser
consideradas verdaderas láminas. Quizá por eso fue abandonado antes de su
agotamiento total. Mide en sus puntos máximos 98 x 65 x 63 mm.
Los otros dos, totalmente agotados, son de los tipos ortogonal con pla­
nos de percusión múltiples e informe unidireccional. Ambos son de cuar­
cita de grano fino y excelente calidad, particularmente el segundo, y miden en
sus puntos máximos 58 x 55 x 48 mm. y 63 x 57 x 32 mm., respectivamente.
Láminas y laminillas (incluidos fragmentos): Una de ellas es un frag­
mento proximal (47 mm. de longitud) de una gran lámina con bordes parale­
los y sección trapecial (39 x 15 mm.; IC = 2,60). En cuarcita rosácea de grano
fino, presenta talón facetado mediante menudas descamaciones, ángulo de
lascado de 90° y de simetría de 10° I. Tales caracteres de extracción, unidos a
su sección, ponen en evidencia el dominio de la técnica laminar en un grado
bastante avanzado, pero sin llegar a la perfección que muestran las de etapas
más tardías.
La segunda, en cuarcita amarillenta de grano fino, es una lámina apunta­
da y de sección triangular, salvo en la zona próxima al talón, en la que la eli­
minación previa de la cornisa ocasiona que ésta sea trapecial. En la zona
medial del borde derecho puede verse un retoque simple, directo, marginal y
levemente festoneado. El talón puntiforme, el bulbo proporcionalmente plano
y un índice de planicidad alto (3,22) denotan que su extracción fue realizada
mediante percutor elástico. Aunque le falta un pequeño fragmento apical, sus
dimensiones máximas son de 59 x 29 x 9 mm.
La tercera y última es un fragmento medial de laminilla que tiene sección
triangular y bordes irregulares, en los que pueden verse algunos pseudorreto-
286
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
ques que consideramos accidentales. El extremo proximal ha sido fracturado
por percusión y el distal muestra la típica charnela que se produce al romper
tras ser sometida a flexión. En este estado, arroja unas dimensiones máximas
de 42 x 1 9 x 9 mm. (IC = 2,11).
Lascas: De las 11 lascas recogidas en este área, atendiendo a sus técnicas
específicas de extracción citaremos en primer lugar la de gran tamaño y téc­
nica laminar, la Levallois atípica y la de tipo Kombéwa :
La primera de ellas, con sección trapecial de 71 x 30 mm. (IC = 2,36),
bordes paralelos y aristas dorsales rectas, es un fragmento proximal de 119
mm., cuya fractura parece accidental. El talón es convexo y natural, esto es,
conserva el cortex del núcleo originario, el cual se extiende también por el
plano comprendido entre el borde derecho y la arista dorsal inmediata. El
bulbo fue eliminado por una serie de extracciones planas y astilladas que afec­
taron al filo del borde izquierdo deteriorándole muy seriamente. En toda la
región no conocemos otra pieza con tales características extractivas ni núcleo
alguno del que pudiera ser obtenida.
La segunda la clasificamos como Levallois atípica porque su facetado
dorsal, subparalelo y bidireccional, nos indica que el núcleo del que proceden
no era el que consideramos clásico de esta técnica para lascas (Tixier et alli.,
1980, p. 46; Pérez Pérez, 1997, pp. 46-48), sino algo semejante al que se des­
cribe como típico para láminas (Tixier et alli., 1980, p. 50). Tiene talón face­
tado, bulbo plano, ángulo de lascado de 95° y de simetría de 5o I. Sus dimen­
siones máximas son de 71 x 54 x 14 mm., con lo que IA = 1,31 e IC = 3,86.
Pueden verse en ambos bordes una serie de pequeñas melladuras de origen
natural que crean el falso efecto de un denticulado.
La tercera coincide exactamente con aquellas que Owen dio a conocer en
1933 como lascas Kombéwa y que nosotros, de acuerdo con la opinión
expuesta por Newcomer e Hivernel-Guerre en 1974 (Merino, 1994, p. 45),
reservamos para éstas, aplicando la de “lascas Janus” a aquéllas otras de
tamaño mucho mayor y con dos caras de lascado que se utilizan para la ela­
boración de hachereaux como el Q.A.-50 que ya hemos descrito entre los úti­
les de esta misma área. Se trata de una lasca de 30 x 33 x 9 mm., de sección
lenticular y silueta subcircular, con el borde muy cortante en toda la periferia,
salvo en el talón que conserva levemente convexo y facetado, presentando un
ángulo de lascado de 115°.
Entre las 8 lascas restantes (cuadro N° 7), todas en cuarcita de distintos
tipos y que, como en las áreas 1 y 2, presentan un índice de alargamiento
(I.A.) bajo y de planicidad (I.C.) alto, cabe distinguir un “pseudoburil de
Siret” (Bordes, 1961, p. 32) que no es otra cosa sino una lasca hendida longi­
tudinalmente a causa de la fuerza del impacto, en la que se aprecia que fue
extraída de un núcleo prismático, el talón facetado, el bulbo bien desarrolla-
UN Y A C IM IEN TO IN FE RO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
C lase de lasca
Pseudohuril de Siret
Tavaciense
Oblicua
O blicua de ángulo
De regularización
De reeularización
De reeularización
De reeulariz. desv.
Forma
F.n cuchara
Cuadran e.
Subovalar
En abanico
Triangular
Cuadranu.
Subovalar
Poligonal
Sección
Tranecial
TraDecial
Triangular
Lenticular
Triangular
Triangular
Tranecial
Trapezoidal
1
.
88
42
56
31
38
45
40
40
A.
51
49
53
43
47
36
52
49
F.
'’()
18
16
11
10
13
14
20
I.A .
0,86
1,06
0.72
0,81
1,25
0,77
0,82
T alón
i.r .
■•> Facetado
2.72 Liso
3.31 Liso
3,91 Facetado
4.70 Diedro
2,77 Natural
3.71 Facetado
2.45 Facetado
110"
125°
120°
100°
100°
110"
95°
110°
287
Anp. Sim
• ■)
5° D
25° D
60° I
15° I
0°
20° D
60u 1
C u a d r o N ° 7 : la sc a s d e cu a rc ita p r o c e d e n te s d e l “A r e a 3 ”
do y el ángulo de lascado de 110o. Hay otra oblicua, otra oblicua de ángulo,
otra tayaciense y cuatro de regularización de núcleo, entre las cuales una es
desviada.
IX. ARTEFACTOS DEL “ÁREA 4”
Tal como se indica en el cuadro N° 1, los 5 artefactos recogidos en este
área están integrados por una truncadura, dos núcleos y dos lascas, de las cua­
les una es de sílex y está retocada. A continuación los veremos en detalle.
Truncadura: Es una punta Levallois en cuarcita de color pardo y grano
fino, cuyo ápice fue truncado intencionalmente mediante un retoque abrupto,
directo y profundo, con delineación continua pero cóncava. El talón, facetado
y en “sombrero de gendarme” (Tixier et alli., 1980, p. 105, fig. 47.5) presen­
ta un leve grado de “rodadura” que no existe en el resto de la pieza, lo que
denota que, para su obtención, se aprovechó un artefacto más antiguo. En su
estado actual, la pieza mide 41 x 46 x 17 mm.
Lasca retocada: En sílex grisáceo de excelente calidad y con sección
transversal aquillada, presenta en su extremo distal un retoque abrupto, direc­
to, profundo y levemente festoneado, semejante al que se practica en un
“dorso rebajado”. Mide en sus puntos máximos 26 x 31 x 16 mm., con lo que
IA = 0,84 e IC = 1,94.
Núcleos: Ambos están totalmente agotados y ponen de relieve un apro­
vechamiento exhaustivo de la materia prima que ya hemos visto manifestarse
en las otras tres áreas, sin que resulte muy comprensible en un yacimiento
como el que estamos estudiando, en cuyo entorno los cantos rodados de cuar­
cita -principal fuente de aprovisionamiento- no eran escasos.
Uno de ellos, en cuarcita amarillenta de grano muy fino, era en su origen
la tableta de avivado de un núcleo prismático, de la que se obtuvieron tras
su extracción una serie de pequeñas lascas, bidireccionalmente y a partir de la
arista formada entre el antiguo frente de núcleo y la cara ventral de la tableta.
Mide en sus puntos máximos 53 x 42 x 25 mm.
288
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
El otro, en cuarcita gris de grano fino, presenta todos los caracteres clá­
sicos del tipo discoideo, pero tan pequeño que las dimensiones superficiales
de la última lasca extraída son de 25 x 27 mm. La pieza, en su estado actual,
mide en sus puntos máximos 40 x 48 x 21 mm.
Lasca: Con una fractura distal y oblicua que, posiblemente, se produjo
por reflexión de las ondas propias del impacto de extracción, es un desecho
de retalla realizada con percutor elástico. Su alto índice de planicidad (5,60),
un bulbo de percusión muy difuso y las suaves facetas dorsales, así lo ponen
de manifiesto. La materia prima es una cuarcita grisácea de grano fino y, en
su estado actual, arroja unas dimensiones máximas de 34 x 28 x 5 mm.
X. POSIBLE RELACIÓN ENTRE LOS MATERIALES DE LAS
DISTINTAS ÁREAS:
Desde un punto de vista estratigráfico, ya hemos visto que la posición de
los materiales arqueológicos correspondientes a las áreas 1 y 3 (margen dere­
cha del río) era exactamente la misma; esto es: inmediatamente encima de las
“arcillas amarillentas de origen coluvial”, bien en contacto directo con ellas,
porque allí no existían otros depósitos cuaternarios (área N° 1 y columna
estratigráfica c-1) o bien en la base de los “limos pardos” superpuestos a
dichas arcillas (área N° 3 y columna estratigráfica c-3). Y aunque los del área
2 (margen izquierda del río) fueron hallados en depósitos cuya composición
no tiene correspondencia en la margen derecha, éstos también se superponen
a las arcillas en cuestión (columnas estratigráficas c-4 a c-6), lo que, unido al
estado de conservación que presentan la mayoría de estos materiales, hace
presumible que su posición primaria hubiese sido idéntica a la indicada para
los de las áreas 1 y 3, y desde ella desplazados durante la formación de dichos
depósitos y englobados en los mismos. Respecto a las piezas recogidas en el
área 4, cuya localización se sitúa en una zona que no fue afectada por las
obras, ya hemos dicho que carecemos de cualquier referencia estratigráfica,
pero el hecho de que fuesen sacadas a superficie por la reja del arado evidencia
que su posición no podía ser muy profunda e, incluso, ofrece la posibilidad de
que fuese semejante a la de las halladas en el área 1.
Viendo el tema desde otra perspectiva y sometiendo a un detallado exa­
men las descripciones hechas para los correspondientes grupos de artefactos,
no hemos detectado variaciones que, desde el punto de vista técnico o desde
el tipológico, permitan suponer que los hallazgos en las diferentes áreas
pudieran corresponder a distintos momentos o fases crono-culturales, sino
más bien lo contrario, ya que las técnicas adoptadas, los caracteres de extrac­
ción y el aprovechamiento de la materia prima, así como la heterogeneidad en
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL CU R SO M ED IO D EL RÍO
289
los tipos de útil y la particularidad de algunos de ellos, muestran tal unifor­
midad que no parece posible sea fruto de la casualidad.
Así pues, en base a lo expuesto anteriormente y a efectos de los análisis
técnicos correspondientes, entendemos que los elementos disponibles nos
permiten considerar los materiales procedentes de las cuatro áreas como un
sólo conjunto perteneciente a un único asentamiento, en el que las distintas
localizaciones habrían sido determinadas por diferentes causas, posiblemente
unas naturales y otras antrópicas.
XI. ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS DE TALLA Y LAS TÉCNICAS DE
EXTRACCIÓN:
Iniciamos este análisis con la tipometría del conjunto de lascas recogidas,
el cual engrosamos con aquellas otras cuyo negativo en útiles y núcleos nos
permitió una lectura inequívoca de sus valores superficiales. De esta forma
reunimos los datos de 54 unidades que, aún sin la amplitud que sería desea­
ble, nos pueden proporcionar las tendencias del conjunto, aunque tan sólo sea
de una forma orientativa.
Cuando analizamos longitudes y anchos en base al índice de alargamien­
to (I.A) de dicho conjunto (fig. 8), podemos ver que, con una media de 1,15,
una desviación estándar de 0,49 y un rango comprendido entre 0,63 y 3,26, la
curva acumulativa de sus valores va ascendiendo suavemente, salvo en el 13 %
final donde forma un fuerte escarpe. Esto nos sitúa en torno a un módulo de
talla que, con una modesta presencia laminar, tipifica a un conjunto en el que
predominan las “lascas anchas”.
El análisis de las correspondientes parejas de datos (Doran y Hudson,
1975, pp. 61-71) nos ofrece un coeficiente de correlación de 0,6737 que, junto
con el diagrama de dispersión y la recta de regresión lineal, cuya ecuación es
Y = 0,67X + 15,77, puede verse en la fig. 9. Llevando la nube de puntos de
dicho diagrama a la gráfica de Bagolini (1968), ésta nos muestra (fig. 10) que
el 42,60 % de los efectivos se concentra en la banda comprendida entre las
o
líneas 1 y % , especialmente en la casilla 21 (gran lasca ancha) que, por si
sola, reúne el 35,19 % y a la que siguen en importancia cuantitativa la 17
(gran lasca) con el 31,48 %, así como la 13 (gran lasca laminar) y la 25 (gran
lasca muy ancha), ambas con el 7,41 %. De igual forma podemos ver que tan
solo el 12,96 % se sitúa por debajo de la diagonal 80L-80A, la cual señala el
límite inferior de los “tamaños grandes”.
Cuando pasam os a relacionar espesores y anchos a través del índice
de planicidad (I.C .), vemos, en prim er lugar, que tan sólo un 9,26 % de
los valores es < 2,35 y que, incluso, un 16,67 % de los mismos son > 4.
290
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
YACIMIENTO DEL RIO TULUERGO
F ig u ra N ° 8: In d ice s d e a la rg a m ie n to (I.A .) y p la n ic id a d (I.C .) d e l co n ju n to d e la sc a s
Consecuentemente, con un rango cuya amplitud está comprendida entre 1,38
y 5,60, la media del conjunto es de 3,22 y su desviación estándar de 0,89, todo
lo cual pone de manifiesto que la colección es predominantemente “plana”
(fig. 8).
El análisis de las correspondientes parejas de datos nos ofrece un coefi­
ciente de correlación de 0,8181 que, igual que en el caso de longitudes y
anchos, puede verse en la fig. 9 junto al diagrama de dispersión y la recta de
regresión lineal, cuya ecuación es Y = 0,36X + (-1,4).
Como resumen de lo expuesto en los puntos anteriores, podría decirse
que, desde criterios tipométricos, el conjunto que analizamos se caracteriza
por el predominio de grandes lascas, entre las que las anchas y planas tienen
un peso muy significativo.
Actuando ahora sobre la totalidad de los artefactos en lasca o, como dirían
los seguidores de las “categorías estructurales” (Carbonell et alli., 1995),
sobre la totalidad de las bases positivas, tanto de primera generación (BP1G)
como de segunda (BP2G), y aplicando a dichas categorías los clásicos crite­
rios tecnológicos, hemos empezado por obtener el inventario de talones que
se recoge en el cuadro N° 8, el cual es una adaptación que hacemos habitual­
mente al propuesto por Bordes (1950) para los mismos fines.
UN Y A C IM IEN TO IN FE RO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
YACIMIENTO DEL RÍO TULUERGO
Tipometría de las lascas (módulo de talla)
Dispersión y tendencia
Ecuación de la recta de regresión: Y = 0,67 + 15,77.
Coeficiente de correlación: 0,673690566.
Dispersión y tendencia
Ecuación de la recta de regresión: Y = 0,36x + (1,4).
Coeficiente de correlación: 0,818095729.
F ig u ra N ° 9: A n á lis is tip o m é tric o d e la s la sc a s (m ó d u lo s d e ta lla )
291
Figura N° 10: Gráfica
DEL
de B agolini (1968) para
YACIMIENTO
de las la sc a s
TULUERGO
el conjunto
RIO
292
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
Productos de talla
Talones
Lisos (lisos + naturales)
Facetados planos
Facetados convexos
Diedros
Suprimidos
Rotos + no reconocibles
T o ta les...........................................
Ta la L evallois
Lascas
Puntas Láminas
1,39
1,39
1,39
1,39
2.78
1.39
2,78
4.17
Talla no Lev£tllois
Puntas
Láminas
Lascas
4.17
37.50
2,78
1,39
11,11
1,39
5,56
20,83
2,78
1,39
2,78
1.39
9.73
80.56
293
Total
41.67
4,17
15,28
8,33
26,39
4,17
100.01
C u a d ro N ° 8: D istr ib u c ió n p o rc e n tu a l d e lo s c a r a c te r e s té c n ic o s o b s e r v a b le s en lo s ta lo n e s
En dicho cuadro podemos ver que el mayor porcentaje (37,50) corres­
ponde a las lascas no Levallois con talones lisos o naturales, al que sigue el
de aquéllas del mismo grupo técnico en las que el talón fue suprimido (20,83 %).
También podemos ver que los talones facetados, con un 19,45 %, son un
carácter con cierta significación en esta industria, en la que superan a los die­
dros (8,33 %) e, incluso, a la técnica laminar, representada con un 11,12 %, y
a la Levallois, cuyo peso tan sólo alcanza el 8,34 %.
Otra importante faceta de las técnicas de extracción es el ángulo de las­
cado, cuyo análisis sobre los efectivos indicados nos muestra que éste oscila
entre 90 y 130°, con una media de 112,90 y una desviación estándar de 10,84.
En su distribución (fig. 11, arriba) vemos que <100° = 21,95 %, entre 105 y
<115 = 34,15 % y >115 = 43,90 %. Por otra parte, teniendo en cuenta que la
clásica definición de los “talones obtusos” se refiere, evidentemente, a aque­
llos cuyo ángulo de lascado es >100°, al aplicar a nuestra serie el “índice clactoniense” de Combier (1967, p. 125) obtendremos un valor de 78,05, exacta­
mente igual al conseguido mediante nuestro sistema.
Aplicando nuestro “ángulo de simetría” (Pérez Pérez, 1990, p. 603) a la
serie que estudiamos, podemos ver que la desviación de las extracciones osci­
la entre 95° a la derecha y 80° a la izquierda (fig. 11, abajo) y que, unifican­
do la bilateralidad de los valores, esto es, sin tener en cuenta si dicha desvia­
ción es hacia uno u otro lado11, su distribución es <10° = 32,50 %, de >10 a
<30° = 27,50 y >30° = 40 % o, lo que es igual, que los ejes de lascado y sime­
tría son prácticamente coincidentes en el 32,50 % de los efectivos, mientras
que en el 67,50 % de éstos la extracción fue desviada, repartiéndose en un
37,50 % a la derecha y un 30,00 a la izquierda.
11 L a talla e x p erim en ta l d e cuarcitas ha d em ostrad o q u e, si bien la ex tr a cc ió n m ás o m e n o s d e s v ia ­
da e s el resu lta d o d e un p r o c eso co n creto en el qu e la h eren cia tecn o -cu ltu ra l tie n e un c o m p o n en te
im p ortante, e l h e c h o d e qu e a q u élla lo sea hacia uno u otro lad o p u ed e estar o c a sio n a lm e n te
im p u esto por las cara cterística s d e la propia m ateria prim a, pero, en la m ayoría d e lo s c a so s , v ie n e
d eterm in a d o por la sin erg ia in d iv id u a l del operario.
2 9 4
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
Y A C IM IE N T O
DEL
R IO
TULUERGO
ANGULO DE LASCADO
ANGULO DE SIMETRIA
F ig u ra N ° 11: D istrib u c ió n d e lo s á n g u lo s d e la sc a d o y sim e tr ía
UN Y A C IM IEN TO IN FE R O PA LEO LÍTICO EN TO R N O A L CU R SO M ED IO D EL RÍO
295
X II. ATRIBUCIÓN TECNO-CULTURAL DE LOS MATERIALES:
A partir de cuanto hemos visto y siguiendo criterios tecno-tipológicos, se
hace evidente que la presencia de un número relativamente importante de
bifaces, así como las variedades representadas entre los mismos, nos sitúa sin
muchas dudas frente a un conjunto que, de forma genérica, es atribuible al
Paleolítico inferior. No obstante, tal atribución resulta bastante ambigua,
especialmente a partir de la constatación de que, en el ámbito asturiano, este
periodo de la Prehistoria muestra en su correspondiente industria lítica una
amplia gama de variables que aún no han sido bien definidas, pero que, cuan­
do nos detenemos en estudios pormenorizados, nos revelan componentes
tipológicos que nos eran desconocidos, tanto en esta región como en el terri­
torio peninsular (Pérez Pérez, 1996-97, pp. 32-38, fichas I y II).
Como ejemplo, aquí mismo tenemos los ya citados “picos bifaciales tipo
Aramar” (fig. 5) que, aun siendo tipométricamente mayores que los del yaci­
miento epónimo, se corresponden morfológica y, sobre todo, técnicamente con
ellos, corroborando la existencia en la comarca de un útil del que no hay cons­
tancia haya sido detectado en lugar alguno con anterioridad a nuestra identifi­
cación del mismo y que, en base a la correspondiente hipótesis de trabajo
(Pérez Pérez, 1996, pp. 56 y 68), elaborada tanto con criterios tecno-tipológi­
cos como estratigráfico-geológicos, fue atribuido al Achelense medio y situa­
do temporalmente en el interestadio Riss II/III, el cual, adhiriéndonos al inten­
to de armonizar las glaciaciones alpinas y la curva isotópica V28-238 (Gamble
1990, pp. 91-95), podríamos considerar como el estadio 7 de la misma.
La presencia de éste útil y su peculiar tipología podría servir como un
punto de referencia del que partir en la atribución que intentamos, pero cree­
mos que tal extrapolación no sería correcta, particularmente en el caso que nos
ocupa12, porque en el análisis de los artefactos, al lado de éste y otros elemen­
tos a considerar como arcaicos, se aprecian rasgos técnicos que, teóricamente,
son atribuibles a una industria más evolucionada y presumiblemente más tar­
día. Por ello, antes de emitir hipótesis alguna, debemos sopesar unos y otros.
A este respecto y como primer punto a considerar, tenemos el hecho de
que, aun cuando la materia prima del 95,45 % de los útiles es cuarcita proce­
dente de cantos rodados, tan solo un 11,36 de aquéllos (los picos bifaciales,
el bifaz Q.A.-67 y las bolas poliédricas) fue tallado directamente sobre éstos,
no registrándose un solo triedro ni ejemplar alguno de los denominados “can­
tos tallados mono y bifacialmente” (chopper y choping-tool), pese a lo cual,
12 Pese a que la utilización del “fósil guía” viene siendo am pliam ente criticada en los últim os tiem ­
pos, no debem os olvidar que existen casos concretos en que su aplicación sigue siendo ineludi­
ble, com o, por ejem plo, en los yacim ientos al aire libre del A sturiense, en los que el clásico pico
es el único elem ento que permite su inequívoca identificación.
296
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
un 50,45 % del utillaje corresponde a tipos “masivos”, los cuales se desglo­
san en bifaces = 25,00 %, hachereaux = 13,64 %, picos bifaciales = 4,54 %,
bolas poliédricas = 4,54 % y rabots = 2,27 %. Esto expresado en términos
propios de las denominadas “categorías estructurales” (Carbonell et alli.,
1995, pp. 488-493) sería un 11,36 % de BN1G (bases negativas de primera
generación) y un 38,63 % de BP1G (bases positivas de primera generación)
transformadas en BN2G (bases negativas de segunda generación), siendo el
50,01 % del utillaje restante BP2G (bases positivas de segunda generación)
transformadas en BN2G (bases negativas de segunda generación). Por su
parte, el 24,39 % de los restos de talla corresponde a núcleos, de los que el
21,95 son BN1G y el 2,44 BN2G, mientras que el 75,61 % restante son las­
cas o láminas, de las que el 70,73 son BP1G y el 4,88 BP2G.
Si a lo expuesto añadimos que en el corto número de núcleos que hemos
analizado se detectan, al menos, seis “modelos de explotación” distintos
(Carbonell et alli., 1995, pp. 478-480), tendremos un panorama en el que se
vislumbran cadenas operativas relativamente complejas y proporcionalmente
evolucionadas, ya que, en ellas, están presentes técnicas de “predetermina­
ción” para útiles masivos13, además de la Levallois, la Kombéwa y la laminar
que se manifiestan de forma discreta, haciéndose también evidente una fre­
cuente y cuidadosa preparación de los planos de percusión, así como una
clara, aunque no generalizada, utilización del percutor elástico.
Un segundo elemento a tener en cuenta es que el grupo de útiles que, para
su análisis estadístico, Bordes denominó “sección paleolítico superior”
(Bordes y Bourgon, 1951) alcance un 30,77 % de los que integrarían la “lista
tipo” de dicho autor, contrastando con la denominada “sección musteriense”
que tan solo representa un 11,54 %. Esto, en sí mismo, apunta hacia una fase
tardía del Achelense, incluso hacia un premusteriense, en el que también enca­
jarían sin violencia tipos como el raspador plano en hocico del área 3 y módu­
los dimensionales tan reducidos como el de éste mismo útil (29 x 37 x 9 mm.)
o el de la raclette (32 x 35 x 10 mm.) del área citada.
Además, en función del índice morfotécnico o de aprovechamiento, entre
los bifaces cabría distinguir dos grupos que, a su vez, se corresponderían casi
exactamente con los modos de acabado de estos útiles: Uno de ellos estaría
formado por el protolimande (Q.A.-25), el lanceolado (Q.A.-34), el ficron
13 Estas técnicas de “predeterminación” a las que aquí nos referimos son las mismas que ya habíamos
detectado durante nuestro estudio de los hachereaux sobre lasca en la com isa Cantábrica y m encio­
nábamos en las “reflexiones preliminares” al mismo (Pérez Pérez, 1997, pp. 46, 49, 55, etc.), con ­
sistiendo, en palabras de Texier y Roche (1995, pp. 404-405), respecto a sus observaciones en Isenya
(Kenia), en que «La preparación del núcleo (que afecta a la superficie de “debitage" a s í com o al
plan o d e percusión) tiende esencialmente a controlar uno o varios parám etros que perm iten la
adquisición de uno, varios o todos los elem entos morfotécnicos característicos d el objeto planeado».
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
297
(Q.A.-38), el parcial (Q.A.-43) y uno de los amigdaloides cortos (Q.A.-52),
todos ellos con dicho índice < 40 (rango entre 16 y 39, X" = 27,4 y s = 8,79) y
un acabado realizado con percutor duro (Lám. I). El otro lo integrarían los seis
restantes, todos con índice > 60 (rango entre 62 y 88, x = 75,5 y s = 11,29) y,
salvo el triangular espeso (Q.A.-67), acabados mediante percutor elástico
(Lám. II). El primero de estos grupos habría que clasificarlo como técnica­
mente arcaico, aunque sin connotación cronológica alguna, ya que es fre­
cuente que sus rasgos pervivan junto a otros más evolucionados en fases tar­
días del Achelense; sin embargo, los caracteres del segundo tan sólo se detec­
tan en etapas técnicamente avanzadas de dicha facies, en las que también apa­
recen por vez primera hachereaux tan ligeros y delicadamente acabados como
el Q.A.-12 (Lám. III, arriba).
Por otra parte, los ángulos de lascado y simetría de los subproductos de
talla, así como sus índices de alargamiento y planicidad, ponen de manifiesto
que las técnicas de extracción sobre materias primas como la cuarcita habían
alcanzado aquí un grado de perfeccionamiento que no es frecuente detectar en
etapas anteriores a las preleptolíticas: Un 43,90 % de ángulos de lascado >115°
y un 40,00 % de ángulos de simetría > 30°, con resultados del 88,89 % en
índices de planicidad > 2,35 y del 46,30 % en índices de alargamiento > 1, así
lo evidencian.
Así pues, con las reservas que exige el campo en que nos movemos,
creemos que cuanto antecede permite afirmar que nos encontramos ante un
Achelense evolucionado, pero en grado tal que entendemos ha de ser atribuido
a su fase final.
XIII. HIPÓTESIS PARA LA DATACIÓN DEL YACIMIENTO:
La propia atribución tecno-cultural a la que hemos llegado en el apartado
anterior, así como las bases en que se sustenta, apuntan hacia una cronología
tardía que, aún sin ser rechazada de forma absoluta, no debe considerarse
como concluyente, ya que cuanto más se profundiza en el estudio de estas
industrias del Paleolítico inferior, mayor es la evidencia de que no existe
correlación lineal entre ambos conceptos.
Así pues, para llegar a la hipótesis que intentamos debemos buscar apoyo en
otros elementos, y los únicos de los que aquí disponemos son aquellos que se
deducen de las observaciones estratigráficas que hemos podido realizar en ambas
márgenes del río y que hemos representado de forma esquemática en la figura 3.
En las columnas que muestra dicha figura puede verse cómo, sobre un
paquete de depósitos triásicos (Llopis Lladó, 1968, p. 47) y bajo una cubierta
de tierras húmicas, aparece una serie cuaternaria que es la que nos interesa y
298
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
cuya unidad inferior, formada por arcillas amarillentas de origen coluvial, no
sólo es la última común a ambas márgenes del río, sino que inmediatamente
por encima de su techo está el límite inferior de los hallazgos arqueológicos.
No hay duda de que el estudio pormenorizado de dicha serie cuaternaria, así
como su génesis, resultaría imprescindible para interpretar con cierta fiabilidad
el cuándo y cómo las distintas piezas líticas llegaron a la posición estratigráfica en la que fueron halladas; no obstante, las circunstancias y particularidades
ya apuntadas en el apartado “X” , pero sobre todo la concentración de artefactos
líticos14 y materia orgánica detectada en la zona central del área 3, nos permiten
plantear la primera parte de nuestra hipótesis, según la cual dicha concentración
form aría parte de un nivel de ocupación en situación arqueológicamente
primaria que, a su vez, podría ser el “foco de dispersión” del resto de los mate­
riales, los cuales habrían sido cubiertos, sin sufrir desplazamientos o quizá
mínimos, en la margen derecha del río (áreas 1 y resto de la 3), mientras que
en la izquierda (área 2), con depósitos más turbulentos y con mayor energía en
su formación, habrían sido arrastrados y englobados en los mismos. En conse­
cuencia, todo el yacimiento correspondería a un único momento de ocupación,
cuya datación sin duda tendría que ser posterior a la de las arcillas coluviales
y anterior a la de los depósitos que las cubren; y dada la naturaleza de las unas
y los otros, no parece desacertado suponer que en sus correspondientes
momentos de deposición el clima fuese bastante húmedo, aunque más cálido
para las primeras que para los segundos y con un período intermedio frío y
seco, durante el cual se habrían producido los fenóm enos crioclásticos y
eólicos cuyas huellas hemos observado. Pero, como quiera que un ciclo
climático como el apuntado ha tenido réplicas en distintos episodios del
Pleistoceno medio y superior (Laville, 1976), no resulta fácil el determinar, sin
más, a cuál de ellas puede corresponder el que nos interesa.
A pesar de tal incertidumbre, tras el contraste de los caracteres sedimentológicos de esta estratigrafía con los de otras que también ofrecieron industrias
del Paleolítico antiguo, con o sin bifaces, en otros yacimientos descubiertos y
estudiados por nosotros en la región (Pérez Pérez, 1975, 1990, 1991 y 1996),
nos parece muy probable que el paquete de arcillas coluviales -e l cual se
extiende homogéneamente por ambas laderas- se hubiese formado en los
primeros momentos del último interglaciar (Eemiense), antes de que en dicho
período el mar llegase a alcanzar un nivel de, aproximadamente, 7 m. por enci­
ma del actual (Cearreta, Edeso y Ugarte, 1990, pp. 31-32) e inundase el fondo
de la vaguada, la cual funcionaría entonces como un estuario y en cuya orilla se
14 La concentración de artefactos detectada en el “lentejón negruzco” fue de 2 por m2, unas 100
v eces superior a la observada en el resto del área 3, donde la densidad de hallazgos, igual que en
la 1 y la 2, fue del orden de 0,02 por m2.
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL CU R SO M ED IO D EL RÍO
299
asentaría el grupo humano que talló los artefactos que nos ocupan. Después,
durante la regresión würmiense y posiblemente con el asentamiento ya aban­
donado, al mismo tiempo que fenómenos crioclásticos y eólicos más o menos
intensos dejaban las huellas de su acción erosiva, el río excavaría su cauce hasta
por debajo del nivel marino actual, rompiendo la continuidad del paquete de
arcillas entre ambas orillas, sobre las cuales nuevos depósitos, contemporáneos
o no y nutridos por detritos de distinta naturaleza que el desmantelamiento por
erosión de sus respectivas laderas aportaban, irían finalmente cubriendo en unos
casos o arrastrando y englobando en otros, los restos de actividad antròpica.
Así, sobre unas bases razonables, pero pendientes de confirmación
mediante una futura investigación más exhaustiva, queda completa nuestra
hipótesis de trabajo, la cual supone que el asentamiento en cuestión podría
situarse temporalmente entre la segunda mitad del interglaciar Riss/Würm y
los primeros momentos del Würm antiguo, período que, continuando con el
intento de correlación respecto a la curva isotópica V28-238, podríamos atri­
buir a la fase “a” o “b” de su estadio 5.
XIV. CONSIDERACIONES FINALES:
El hallazgo y estudio preliminar de este yacimiento nos proporciona la
certeza de que, en lo que hoy es la villa de Avilés y capital del concejo del
mismo nombre, ya existía actividad humana desde, al menos, el final del
Paleolítico inferior; esto es: desde hace unos 75.000 / 100.000 años.
Efectivamente, las evidencias halladas demuestran que en torno a dicho
período y a no más de 1.000 m. de lo que en el Medievo delimitó el recinto
amurallado de la citada villa, un grupo de cazadores-recolectores eligió para
su asentamiento un lugar abrigado y bien orientado, en el que el río Tuluergo
y su estuario, así como el bosque que muy probablemente circundaba la
vaguada por su zona suroccidental, les proporcionaban los recursos necesa­
rios para su desenvolvimiento vital, durante una permanencia que desconoce­
mos si fue continuada o estacional.
Respecto a las actividades que allí pudieron haber desarrollado, muchas son
las incógnitas planteadas y pocas las respuestas conseguidas. Por ejemplo, pode­
mos afirmar que, entre los materiales líticos analizados, las lascas y útiles sobre
lasca (bases positivas de primera y segunda generación) muestran una propor­
ción global respecto a los núcleos y útiles nucleares (bases negativas de primera
generación) de tan sólo 5 V2 a 1, lo que unido al escaso número de lascas de
decorticado existentes, al pequeño tamaño e intensivo aprovechamiento que
muestran los núcleos hallados -entre los que no existe ni uno sólo de sílex- y a
la imposibilidad de realizar cualquier “remontaje”, parece indicar con bastante
300
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
claridad que las materias primas llegaban semielaboradas a las áreas detecta­
das y descritas. Y de ello se infiere que el “taller” donde se realizaban las pri­
meras labores de preparación y desbaste de las materias primas estaría en otro
lugar aún no localizado, pero que bien pudiera situarse en las propias zonas de
aprovisionamiento, las cuales muy probablemente serían los conglomerados
kimmeridgienses-aptienses que existen en las inmediaciones (Llopis Lladó, 1968,
p. 80) y en los que los cantos rodados de cuarcita, de hasta 25 cm. de longitud,
alcanzan un 70 %, no siendo raro el hallar algún nodulo de sílex entre ellos.
Por otra parte, el examen de ciertos artefactos a la lupa binocular nos ha per­
mitido apreciar distintas marcas de uso que, en contraste con las observadas por
otros investigadores (Keeley, 1980), sugieren utilizaciones tales como descuarti­
zado de reses y preparación de pieles; no obstante, al margen de los problemas
de definición a los que aún se enfrenta la Traceología (Mazo Pérez, 1997), el no
disponer de medios de observación más potentes, unido a nuestra escasa expe­
riencia en dicha disciplina, nos impide cualquier afirmación sobre el particular.
También tenemos el fragmento de sílex hallado en el área 2, cuyo tipo de
fractura sin duda fue ocasionado por el estallido de un nodulo que, habiendo sufri­
do los efectos de un ambiente gélido, en algún momento posterior fue sometido a
un brusco e intenso calentamiento, muy probablemente un gran fuego (Tixier et
allí, 1980, p. 33), pero carecemos de cualquier otro indicio que nos permita dis­
cernir si éste pudo ser el de un antiguo hogar o, simplemente, el de un incendio.
En cualquier caso, como quiera que la continuidad y buena conservación del
yacimiento parece segura más allá del límite S. del área 3 y lo que hemos podi­
do vislumbrar en ésta tiene la suficiente entidad como para que deba calificarse
de muy importante, es de esperar que en un futuro próximo se organice una exca­
vación multidisciplinar que permita desvelar muchas de las cuestiones y, mien­
tras ésta se lleva a efecto, que toda la zona afectada sea protegida adecuadamen­
te para evitar que los planes de expansión urbanística de Avilés la destruyan.
XV. AGRADECIMIENTOS:
Deseamos expresar nuestra gratitud a cuantas personas colaboraron, de
una u otra forma, en este trabajo, pero muy especialmente a D. Manuel
Campelo, por soportar pacientemente nuestras repetidas incursiones en la
obra, a D. Luis Rubio Yelmo, por su inestimable ayuda en el campo de la
Topografía y, también, a nuestro hijo, D. Manuel Pérez Lantarón, por saber
encontrar siempre un hueco en su muy apretada agenda para atender con soli­
citud nuestras múltiples consultas y apremiantes requerimientos en distintas
cuestiones informáticas. A todos ellos, muchas gracias.
Avilés, junio de 2000
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL CU R SO M ED IO D EL RIO
301
LAM INA I. B ifa ces cu yo a c a b a d o fue re a liza d o m edian te p e r c u to r Utico: P ro to lim a n d e Q .A .-2 5
( a r r ib a ) y la n c e o la d o , p a s a n d o a su b tr ia n g u la r Q .A .-3 4 (a b a jo ). V er d im e n sio n e s r e a le s en
c u a d ro N ° 5
302
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
L Á M IN A II. B ifa c e s cu yo a c a b a d o f u e re a liz a d o m e d ia n te p e r c u to r e lá s tic o : O v a la r Q .A .-6 3
(a rr ib a ) y o v a la r e s p e s o Q .A .-4 5 (a b a jo ). V er d im en sio n es r e a le s en c u a d ro N ° 5
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO R N O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
303
LA M IN A III. H a ch erea u x : “En r a e d e r a ” Q .A .-1 2 (a r r ib a ) y “con d o r s o n a tu r a l” y el
trin c h a n te re to c a d o Q .A .-6 6 (a b a jo ). V er d im e n sio n e s r e a le s en c u a d ro N ° 6
304
M AN U EL PÉREZ PÉREZ
X V I. BIBL IO G R A FÍA :
BAGOLINI, B. (1968): Ricerche sulle dimensione dei manuffatti liciti prehistorici no
retocati. Annales de l ’U nivertsitá di Ferrara, Secc. XV. I, núm. 10, pp. 195-219.
Ferrara.
B A L D E Ó N , A. (1999): El abrigo de A xlor (Bizkaia, País V asco). Las industrias
líticas de sus niveles musterienses. MUNIBE (Antropologia-Arkeologia), Na 51,
pp. 9-121. San Sebastián.
BIBERSON, P. (1961): Le Paléolithique inférieur du M aroc atlantique. Publications
du Service des Antiquités du Maroc, fascicule 17. Rabat.
BIBERSON, P. (1966): Galets aménagés du Maghreb et du Sahara. Fiches Typologiques
Africaines, 2° cahier. Paris.
BORDES, F. (1950): Principes d’une méthode d’étude des techniques de débitage et
de la typologie du Paléolithique ancien et m oyen. L A n th ro p o lo g ie , tom e 54,
pp. 19-34. Paris.
BORDES, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen, Publications de
l ’institut de Préhistoire de l’Univertité de Bordeax, mémoire num. 1. Bordeaux.
BORDES, F. et BOURGON, M. (1951): Le com plexe moustérien: Moustérien,
L evalloisien et Tayacien. L ’Anthropologie, tome 55, pp. 1-23. Paris.
CARBONELL, E.; GIRAL, S.; MÁRQUEZ, B.; MARTÍN, A.; M O SQUERA, M.;
OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ, X. P.; SALA, R.; VAQUERO, M.; VERGÉS, J. M.,
y ZARAGOZA, J. (1995): El conjunto lito-técnico de la Sierra de Atapuerca en
el marco del Pleistoceno medio europeo. Actas de las Jornadas Científicas
“Evolución Humana en Europa y los Yacimientos de A tapuerca ”, volumen 2,
pp. 445-555. Valladolid.
CEARRETA, A.; EDESO, J. M., y UGARTE, F. M. (1990): “Cambios del nivel del
mar durante el Cuaternario reciente en el Golfo de Vizkaia”, en The environm ent
and the human society in the western Pyrenees and the basque mountains during
the upper P leistocene and the Holocene (International conférence), pp. 25-45.
Vitoria-Gasteiz.
COMBIER, J. (1967): Le Paléolithique de l’Ardeche. Publications de l ’Institut de
Préhistoire de l ’Université de Bordeaux, mémoire num. 4. Bordeaux.
DORAN, J. E. and H UDSO N, F.R. (1975): M athem atics and com puters in archaeology. Edinburgh University Press. Edinburgh.
ESTRADA GARCÍA, R. (1989): Informe arqueológico. Gaseoducto Burgos-CantabriaAsturias. Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado
de Asturias. Inédito.
GAM BLE, C. (1990): El pohlam iento paleolítico de Europa. Ed. Crítica, col. Crítica
arqueológica. Madrid.
KEELEY, L.H. (1980): Experimental détermination o fsto n e tool uses. The University
o f Chicago Press. Chicago.
UN Y A C IM IEN TO IN FERO PA LEO LÍTICO EN TO RN O AL C U R SO M ED IO D EL RÍO
305
LAPLACE, G. (1966): R echerches sur / ’origine et l ’évolution des com plexes leptolithiques. É cole Française de Rome. M élanges d ’A rchéologie et d ’Histoire,
suppément 4. Paris.
LAVILLE, H. (1976): Les remplissages de grottes et abris sous roche dans le SudOuest. La Préhistoire Française, tome 1.1, pp. 250-270. Éditions du CNRS. Nice.
LEROI-GOURHAN, A. (1956): “La Préhistoire”, en Encyclopédia de la Pléiade.
H istoire U niverselle, vol. I. Paris.
LEROI-GOURHAN, A. (1971): El gesto y la palabra. Ediciones de la Biblioteca de
la Universidad Central de Venezuela, colección Temas, 41. Caracas.
LLOPIS LLADO, N. (1968): Estudio geológico de los alrededores d eA vilés (Asturias).
Mapa geológico de Asturias, hoja n° 5. I.D.E.A. Oviedo.
MAZO PÉREZ, C. (1997): Análisis de huellas de uso: «del dicho al h ech o ...» .
VELEIA-14, pp. 9-39. Vitoria-Gasteiz.
MERINO, J. M. (1994): Tipología lítica (3a edición corregida y aumentada). MUNIBE
(A ntropología-A rkeologia), Suplemento N° 9. San Sebastián.
OBERM AYER, H. (1925): El hombre fó sil (segunda edición). Com isión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Memoria núm. 9. Madrid.
PÉREZ PÉREZ, M. (1975): Los yacimientos prehistóricos de la región de cabo
Peñas. A c ta s d e l XIII C o n g reso N a cio n a l de A r q u e o lo g ía , pp. 1 0 9 -1 1 8 .
Zaragoza.
PÉREZ PÉREZ, M. (1990): El yacimiento paleolítico de Santa María del Mar
(Castrillón, Asturias). (Complementado con un estudio sobre las características
geológicas del entorno, del que es autor GONZALEZ M ENÉNDEZ, L.).
B.R.I.D.E.A., N° 135, pp. 591-615. Oviedo.
PÉREZ PÉREZ, M. (1991): El yacimiento paleom esolítico de Pinos A ltos -S a n
Martín de Laspra, Castrillón (Asturias)-. (Complementado con un estudio sobre
su entorno geológico y ambiental, del que es autor GONZALEZ M ENÉNDEZ,
L.). Bol. Cieñe. Nat. del R.I.D.E.A., N° 41, pp. 275-344. Oviedo
PÉREZ PÉREZ, M. (1996): Nuevo yacimiento paleom esolítico en Aramar, Luanco
(Gozón-Asturias). (Complementado con un estudio sobre sus aspectos geo ló g i­
cos, del que es autor GONZÁLEZ MENÉNDEZ, L.). VELEIA-13, pp. 8-70.
Vitoria-Gasteiz.
PÉREZ PÉREZ, M. (1996-97): Fichas tipológicas de útiles líticos asturianos (N° I a
V). Bol. Cieñe. Nat. del R .I.D .E A ., N° 44, pp. 31-46. Oviedo.
PÉREZ PÉREZ, M. (1997): Los “hachereaux sobre lasca” en la cornisa Cantábrica
(R eflexiones preliminares). VELEIA-\4, pp. 41-71. Vitoria-Gasteiz.
QUEROL, M. A. y SANTONJA GÓMEZ, M. (1975): Bifaz de sílex procedente de
los alrededores de Avilés. BIDEA, n° 84 y 85, pp. 359-362. Oviedo.
RODRÍGUEZ A SE N SIO , J. A. (1976): M anifestaciones en Asturias del esferoide.
Un útil d el P a le o lític o in ferior. Z E P H Y R V S -X X V I-X X V II, pp. 8 5 -9 5 .
Salamanca.
306
M A N U EL PÉREZ PÉREZ
SAN TO NJA GÓMEZ, M. (1984-85): Los núcleos de lascas en las industrias paleo­
líticas de la m eseta española. ZEPH Y R V S-X X X V II-X X X V III, pp. 17-33.
Salamanca.
SOLÍS SANTO S, M. (1985): La H estoria d ’Avilés. Estaya de Cultura y Ociu.
Excelentísimu Ayumtamientu d ’Avilés. Avilés.
TEXIER, P.-J. y ROCHE, H. (1995): El impacto de la predeterm inación en el
desarrollo de algunas cadenas operativas achelenses. Actas de las Jom adas
Científicas “Evolución humana en Europa y los Y acim ientos de A ta p u e rc a ”,
volum en 2, pp. 403-420. Valladolid.
TIXIER, J. (1956): Le hachereau dans l’Acheuléen nord africain. N otes typologiques.
Congrès Préhistorique de France, 15e session, pp. 914-923. Poitiers-Angoulême.
TIXIER, J. (1960): Les industries lithiques d’Aïn Fritissa (Maroc oriental). Bulletin
d ’archéologie m arocaine, tome 3, pp. 107-244. Rabat.
TIXIER, J.; INIZAN, M. L. et ROCHE, H (1980): Préhistoire de la pierre taillée. I.
Term inologie et technologie. Cercle de Recherches et d’Études Préhistoriques.
Meudon.
MEMORIA DE LA SECRETARÍA GENERAL
CURSO 1999-2000
INTRODUCCIÓN
El curso 1999-2000 se abrió en sesión pública y solemne celebrada el
16 de noviembre, con la lección inaugural impartida por don Fernando
Chueca Goitia, quien pronunció la conferencia titulada Evocando a Don
Joaquín Vaquero, como homenaje en el centenario de su nacimiento.
El Instituto agradece a la Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico su
colaboración en este acto, que contó con la presencia del presidente de la
Fundación, don Martín González del Valle, barón de Grado. El Instituto estu­
vo representado por don José Luis Pérez de Castro, director del RIDEA.
ALTAS Y BAJAS DE MIEMBROS
Nuevos Miembros Numerarios
Durante este curso han sido recibidos como miembros de número per­
manente:
Don Jesús Menéndez Peláez, en el área de conocimiento de la Comisión
Ia (Lingüística, Literatura y Tradiciones). Pronunció su discurso de ingreso el
19 de enero con el título Teatro y sociedad en Asturias: hacia la creación de
un teatro regional, siendo contestado por el miembro de número don Francisco
Javier Fernández Conde.
Don Agustín Coletes Blanco, en el área de conocimiento de la Comisión
Ia (Lingüística, Literatura y Tradiciones). Ha pronunciado su discurso de
ingreso el 5 de abril con el título Extranjerismos y extranjeros en “Su único
hijo ”. Aproximación a la conciencia lingüística de Clarín, siendo contestado
por el miembro de número don Elviro Martínez.
Don Santos M. Coronas González, en el área de conocim iento de la
Comisión 4a (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas). El discurso de ingre­
308
so tuvo lugar el 17 de mayo, y llevaba por título El Orden Medieval de Asturias,
siendo contestado por el miembro de número don Juan Ignacio Ruiz de la Peña.
Don Moisés Llordén Miñambres, en el área de conocimiento de la
Comisión 4a (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas). Pronunció su dis­
curso de ingreso el 30 de mayo, con el título Un ejemplo de los comerciantes
capitalistas y empresarios innovadores en la Asturias del siglo XIX: Casimiro
Domínguez Gil, siendo contestado por el miembro de número don Rafael
Anes Alvarez.
Además, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 11 de
mayo, se han publicado las bases de la convocatoria para cubrir tres nuevas
plazas de miembros de número permanente. Las votaciones para la adjudica­
ción de las plazas se celebrarán al inicio del próximo curso académico.
Nuevos miembros correspondientes
Previa propuesta de la Junta Permanente, el 19 de enero se celebraron
votaciones para el nombramiento de miembro correspondiente a favor de don
Senén González Ramírez, por el concejo de Tineo.
Bajas producidas
Durante este curso 1999-2000, hemos de lamentar la irreparable pérdida
de varios miembros del RIDEA. Así, don Luis Ma Fernández Canteli, miem­
bro emérito, falleció el 3 de noviembre; don Dionisio Gamallo Fierros, miem­
bro correspondiente, el 18 de enero, y doña Sara Suárez Solís, miembro repre­
sentante de la Junta General del Principado, el 15 de junio.
Quede constancia de las más sinceras condolencias por parte de los
miembros y del personal de este Instituto.
Por otra parte, la universidad de Oviedo, tras su proceso electoral, ha
informado al Instituto que cesan los 4 miembros representantes actuales, y
que procederán al nombramiento de los nuevos a principios del próximo curso
académico.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
La finalidad primordial del Instituto es investigar, fomentar, promover y
difundir la cultura asturiana en todas sus vertientes. Las actividades en este
curso han sido intensas y variadas.
M EM O RIA DE LA SECRETARÍA GEN ERA L. C U R SO 1999-2000
309
Así, ha habido un gran número de publicaciones, múltiples y variadas
conferencias, diversas colaboraciones con entidades e instituciones, ya que
nuestras dependencias y recursos han estado a su disposición, etc.
En otro orden de cosas se ha llevado a cabo una labor muy importante de
modernización e informatización del Instituto y su biblioteca.
Pasamos a dar cuenta de todo ello.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASTURIANA:
Dirigido por el miembro de número don Matías Mayor López, se ha
abierto una nueva línea de investigación sobre Asturias con la puesta en mar­
cha del proyecto titulado Atlas corológico de la flora asturiana.
Cuenta entre su equipo de investigación con el prestigioso botánico don
Manuel Laínz Gallo y se subvenciona un becario investigador. El objetivo es
llegar a la publicación del Atlas en un tiempo de dos años, y para ello serán
necesarias muchas visitas al campo para fotografiar plantas, clasificarlas,
ordenarlas, escribir los resultados obtenidos, etc.
PUBLICACIONES:
Además de los discursos de ingreso de los miembros numerarios perma­
nentes ya mencionados anteriormente, resumimos a continuación las publica­
ciones realizadas:
Colección Fuentes y Estudios de Historia de Asturias
N° 16.-Economía y Sociedad. Un estudio sobre la montaña centro-occidental asturiana durante la crisis del antiguo régimen, de don Julio González
Pardo. Presentado en el salón de actos del RIDEA el 8 de marzo. Ha presen­
tado el libro don José Ma Moro Barreñada.
N° 17.-Libro de Acuerdos del Concejo de Avilés (1479-1492), de doña
Covadonga Cienfuegos Alvarez.
N° 18.-Valdeón: historia y colección diplomática, de doña Elena E.
Rodríguez Díaz.
Estos dos libros han sido presentados el 16 de febrero por don Juan
Ignacio Ruiz de la Peña.
N° 19.-EI Liber Testamentorum Ovetensis. Estudio fdológico y edición,
de don José Antonio Valdés Gallego. Presentado el 12 de abril, ha contado
con la participación de don Francisco Javier Fernández Conde.
310
N° 2 0 —La cultura sindical en Asturias, 1875-1917, de don Jesús J.
Rodríguez González. Se ha presentado el 16 de marzo, con la colaboración de
doña Ma Josefa Sanz Fuentes.
N° 2 1 -O rígenes Hispanogodos del Reino de Asturias, de don Armando
Besga Marroquín. Será presentado en el próximo curso académico.
Colección Arte v Arquitectura
N° 5 -D o s ejemplos de arquitectura religiosa en el oriente de Asturias,
de doña Isabel Ruiz de la Peña González. Su presentación el 10 de febrero
contó con la presencia de doña Etelvina Fernández González.
N° 6 -Arquitectura y cine en el concejo de Mieres, de doña Ma Fernanda
Fernández Gutiérrez. Se ha presentado el 10 de mayo, colaborando en el acto
don Vidal de la Madrid Álvarez.
Colección Asturias concejo a concejo
N° 8 -C angas de Onís y Onís. Resultado de la colaboración de varios
autores, con la coordinación científica de don Juan Ignacio Ruiz de la Peña.
Se presentará en el próximo curso.
Biblioteca Literaria Asturiana
Vol. Vlll.-Dolorosa, de don Francisco Acebal. Con una introducción de
don José Ma Roca Franquesa, ha coordinado la presente edición don José Ma
Martínez Cachero, miembro emérito del Instituto.
Serie biográfica
N° 1.-M elquíades Álvarez: un liberal en la Segunda República, de don
Luis íñigo Fernández. Con este título el Instituto comienza una nueva colec­
ción de biografías, y será presentado al inicio del próximo curso académico.
Publicaciones periódicas
Ha visto la luz en este curso el Boletín de Ciencias n° 45, bajo la direc­
ción de don Matías Mayor López, y los Boletines de Letras n° 153 y 154, bajo
la dirección de don Isidoro Cortina Frade.
Se ha editado un CD-ROM que incluye los n° 1 al 50 del Boletín de
Letras, ya que la mayoría de éstos estaban agotados.
Otras publicaciones
El RIDEA, consciente de que muchas de las publicaciones agotadas tie­
nen gran interés para un importante número de personas, se ha propuesto la
labor de ir reeditando poco a poco las obras más reclamadas. Así, en el pre­
sente curso se han reeditado El cancionero musical de la lírica popular astu­
M EM O RIA DE LA SECRETARÍA G EN ERA L. C U R SO 1999-2000
311
riana, de don Eduardo Martínez Torner, en su 4a edición, con prólogo de don
Francisco Javier Fernández Vallina, consejero de Educación y Cultura del
Principado de Asturias y presidente de este Instituto, y Teodoro Cuesta, estu­
dio bio-bibliográfico de don Antonio García Oliveros, su discurso de ingreso
en el IDEA.
Coediciones
Rom ancero General del Principado Silva asturiana, que edita la
Fundación Ram ón M enéndez Pidal. Colaboran, adem ás del RIDEA, el
Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón.
El estudio y edición del vol. I está realizado por don Jesús Antonio Cid y
lleva por título Primeras noticias y colecciones de romances en el s. XIX.
Conferencias publicadas
Lección inaugural para la presentación de curso académico Evocando a
Don Joaquín Vaquero pronunciada por don Fernando Chueca Goitia.
Del ciclo Asturias fin de Siglo se han publicado todas las conferencias
impartidas hasta el momento.
Del ciclo Etnografía y folclore asturiano se encuentran en trámite de
publicación todas las conferencias impartidas, tanto en el presente curso (II),
como en el anterior (I).
Por último, se han refundido en un texto las tres conferencias pronuncia­
das en el homenaje al centenario del nacimiento del ilustre asturiano miem­
bro del RIDEA: Recordando a Antonio García Oliveros.
CONFERENCIAS IMPARTIDAS:
Durante el curso 1999-2000 se han iniciado dos ciclos de conferencias:
el titulado Asturias fin de siglo, que coordina don Rafael Anes Alvarez y que
finalizará a comienzos del próximo curso, y el ya finalizado de Etnografía y
Folklore Asturiano (II), coordinado por el director del RIDEA, don José Luis
Pérez de Castro.
El 20 de enero se inició el ciclo de Asturias fin de siglo, teniendo previs­
ta su clausura en el próximo curso académico. Se han pronunciado ya los
siguientes títulos:
El carbón asturiano desde la óptica de la empresa pública, pronuncia­
da por don Luis M. Tejuca Suárez, presidente de HUNOSA, el 20 de enero.
312
- La minería del carbón desde la empresa privada, por don Efrén Cires
Suárez, presidente de CARBONAR, el 6 de junio.
- El papel de los empresarios en la Asturias de hoy, por don Severino
García Vigón, presidente de FADE, el 8 de junio.
- La industria transformadora, pilar imprescindible para el progreso de
Asturias, por don José Antonio Hevia Corte, presidente de ESMENA, el 14
de junio.
- El comercio exterior asturiano, por don Juan Alvarez Corugedo, direc­
tor regional de Comercio para Asturias, el 15 de junio.
En el ciclo de etnografía y folclore asturiano (II) se han impartido las
siguientes conferencias:
- La casa tradicional asturiana. ¿ Un patrimonio para el futurol, pro­
nunciada por don Adolfo García Martínez, el 6 de abril.
- Aspectos etnográficos acerca de las plantas medicinales, por don Juan
J. Lastra Menéndez, el 13 de abril.
- Costumbres vaqueras en las brañas lenenses, por don Julio Concepción
Suárez, el 27 de abril.
- Las majadas en el concejo de Aller, por don Joaquín Fernández García,
el 4 de mayo.
- Espacios sagrados del oriente de Asturias, por doña Yolanda Cerra
Bada, el 11 de mayo.
- El músico popular en Asturias, por don Joaquín López Alvarez, el 18
de mayo.
- Del traje popular asturiano (II), por don José Luis Pérez de Castro, el
25 de mayo, clausurando el ciclo.
Otras conferencias:
- Evocando a Don Joaquín Vaquero, impartida por don Fernando Chueca
Goitia, el 16 de noviembre, como ya se ha expuesto al inicio.
- Carlos V: el César y el hombre, impartida por don Manuel Fernández
Alvarez, el 15 de marzo, a propuesta de don Francisco Tuero Bertrand. Esta
conferencia se ha realizado con motivo del quinientos aniversario del naci­
miento del emperador Carlos V.
- El pintor Paulino Vicente, 1900-1990, impartida por doña Amparo
Fernández López, el 30 de marzo, para celebrar el centenario de su naci­
miento. La presentación la ha realizado doña Carmen Bobes Naves.
- Antonio García Oliveros, In Memoriam, impartida por don Eduardo
González Menéndez, don José Ma Martínez Cachero y doña Ma Carmen
Prieto Alvarez-Valdés, el 7 de junio, para celebrar el centenario de su naci­
miento.
M EM O RIA DE LA SECRETARÍA G EN ERA L. C U R SO 1999-2000
313
Luis Fernández y Oviedo: los primeros años de un pintor, impartida por
don Antonio Masip Hidalgo, el 29 de mayo, igualmente para celebrar el cen­
tenario del nacimiento de este pintor. Presentado por don José Luis Pérez de
Castro.
EXPOSICIONES Y COLABORACIONES:
Nuestras dependencias, al igual que en cursos anteriores, han estado a
disposición de otras entidades e instituciones, con las que hemos colaborado
activamente en la realización de actividades.
Así, han utilizado nuestros recursos:
Del 23 de octubre al 30 de noviembre, la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Oviedo ha utilizado el patio del palacio Conde de
Toreno, para la exposición Diàspora. Encuentro Internacional de Arte Ciudad
de Oviedo.
Del 11 de noviembre al 11 de diciembre, la Real Asociación Asturiana de
Pesca Fluvial, el INDUROT (universidad de Oviedo) y la Dirección Regional
de Medio Ambiente (Principado de Asturias) han utilizado el patio-galería de
la Ia planta del palacio Conde de Toreno para la exposición I a Semana del
salmón atlántico en la Península Ibérica.
Del 1 al 12 de diciembre, la Cruz Roja Española ha utilizado el patio y el
salón de actos para mostrar la exposición La imagen de la solidaridad.
El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, el Instituto de la Mujer del
Principado de Asturias ha organizado un acto institucional en el patio del
RIDEA.
El 12 de marzo, como es habitual, el patio ha sido habilitado como cole­
gio electoral en la celebración de elecciones generales.
El 24 de marzo la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ha utiliza­
do el salón de actos para la presentación del libro titulado La construcción
política del sistema sanitario español: de la postguerra a la democracia, del
que es autora doña Ana Guillén, profesora de sociología de la Facultad de
Económicas de la universidad de Oviedo. Este acto contó con la presencia del
consejero.
El 16 de mayo la universidad de Oviedo ha impartido un curso de proto­
colo y ceremonial.
Del 22 al 31 de mayo la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) ha
organizado en el patio una exposición fotográfica (72 horas entre los refugia­
dos del Sáhara) que ha dado lugar al libro Gente de Jaima, presentado en el
salón de actos el día 22. El reportaje fotográfico corresponde a don Femando
Geijo y el prólogo y textos son de don Gonzalo Moure.
314
Del 26 de junio al 18 de julio el Fondo para la Protección de Animales
Salvajes (FAPAS), presidido por don Roberto Hartasánchez, ha organizado en
el patio una exposición sobre el texu.
DONACIONES
En este curso se ha recibido una donación muy importante para el
Instituto, tanto por la calidad como por la cantidad de documentación; nos
estamos refiriendo al a r c h i v o d e l a s m i n a s F i g a r e d o . El RIDEA quiere
agradecer a la familia Figaredo la gran confianza depositada en este Centro e
intentará asumir su gran responsabilidad para estudiar, ordenar, depurar y
poner a disposición de estudiosos toda la documentación que contiene este
valioso fondo.
La Fundación Alvargonzález ha donado al RIDEA la cantidad de tres­
cientas mil pesetas, para continuar con la labor que viene realizando en pro de
la cultura asturiana. El Instituto agradece esta generosa aportación.
Debe quedar constancia del agradecimiento hacia la Real Academia de la
Historia que ha donado un gran número de su colección de boletines que ya
están incorporados a la biblioteca del RIDEA, como también lo están los libros
solicitados al Ayuntamiento de Oviedo, que amablemente nos ha enviado.
Se ha mantenido el intercambio de publicaciones -tanto de boletines
como de libros editados por el Instituto- con los centros culturales que se venía
realizando y se ha incrementado con otros que lo han solicitado.
En definitiva, el Real Instituto de Estudios Asturianos, durante el curso
que ahora finaliza, ha continuado su labor en favor de la investigación, el estu­
dio y la difusión de la cultura asturiana.
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Con los nuevos sistemas de información y comunicaciones al alcance de
todos, nos ha parecido imprescindible modernizar nuestras instalaciones,
empezando por la secretaría general y los servicios que se ofrecen al público.
Así, el RIDEA se ha encargado de contratar la instalación de cableado
necesaria en los departam entos destinados a oficinas y el G obierno del
Principado ha completado la informatización de las mismas. Se dispone de
varios PC con Internet, otros con ABSYS y todos poseen correo electrónico,
además de los programas básicos generalmente utilizados:
Biblioteca.-Con el intento de abrir la biblioteca del RIDEA al personal
investigador y estudiosos en temática asturiana y temas locales principalmen­
M EM O RIA DE LA SECRETARÍA G EN ERA L. C U R SO 1999-2000
315
te, se ha convocado una beca de bibliotecario. Se encarga, entre otras cosas,
de informatizar los volúmenes que componen la biblioteca del RIDEA, que se
integra así en la red de bibliotecas de Asturias a través del sistema ABSYS,
para mayor difusión de sus fondos.
Edición de Publicaciones.-La publicación informatizada en CD-ROM de
los cincuenta primeros números del Boletín de Letras, que van del año 1947 a
1963, tiene dos motivos claros: que la mayoría de estos números están agota­
dos y siguen siendo solicitados por estudiosos y expertos en temas asturianos,
y que se agiliza la consulta de los índices por títulos, materias, autores, resul­
tando la búsqueda mucho mas rápida. El Instituto espera seguir con esta labor
de informatización del resto de números de los boletines en los próximos años
y según las disposiciones presupuestarias.
Venta de Publicaciones.-E n Internet, en la página de IBERLIBRO
(www.iberlibro.es), puede consultarse el catálogo de venta de publicaciones
del RIDEA, donde además de las características de cada libro a la venta se
recoge un breve resumen de las obras expuestas.
Esperamos para los próximos cursos seguir contando con la experiencia
y sabiduría de todos los miembros del RIDEA para continuar cumpliendo los
objetivos que contempla la ley de creación.
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL:
España, 2.600 ptas. Extranjero, 3.000 ptas.
NÚMERO SUELTO:
España, 1.500 ptas. Extranjero, 1.600 ptas.
DIRECCIÓN:
Palacio Conde de Toreno
Plaza de Porlier, n° 9-1°
Teléfs: 98 521 17 60 - 98 521 64 54
33 0 03-0vied o
e-mail: ridea@princast.es
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA
REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
REAL
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
ASTURIANOS
0 0 15 6
9 770020 384008