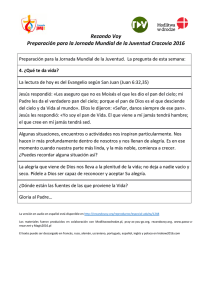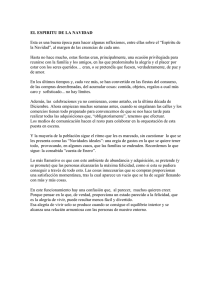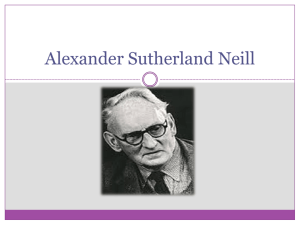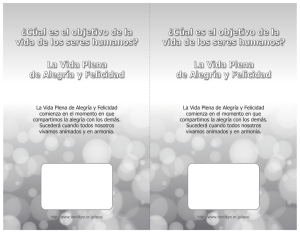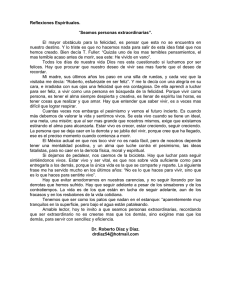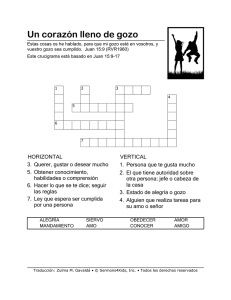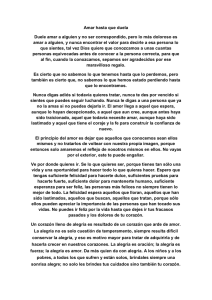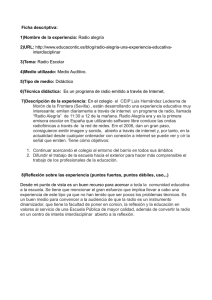razones para la alegría
Anuncio

Razones para... (415 artículos) José Luis Martín Descalzo http://www.mercaba.org/Libros/cartel_martin_descalzo.htm I - RAZONES PARA LA ESPERANZA II - RAZONES PARA LA ALEGRÍA III - RAZONES PARA EL AMOR IV - RAZONES PARA VIVIR V – RAZONES DESDE LA OTRA ORILLA I - RAZONES PARA LA ESPERANZA Índice Introducción 1. Querido ladrón 2. La hierba crece de noche 3. ¿A qué derrota llegas, muchacho? 4. Música para sobrevivir 5. El suicidio de un niño 6. Una humanidad de trapo 7. El relámpago gris 8. Teoría del trampolín 9. «Reina» no ríe 10. Elogio del coraje 11. Niño en el cubo 12. Vagabundos Por fuera, bibliotecas por dentro 13. Morir solos, vivir juntos 14. Las monjas de la colza 15. Cándido y Roberto 16. Sarina ha vuelto 17, El año en que Cristo murió entre las llamas 18. Quemar a judas 19. Un campo sembrado de futuro 20. El terrorista no ha dormido esta noche 21. Todos los padres son adoptivos 22. Mis diez mandamientos 23. El arte de reírse de sí mismo 24. El arcángel caracol 25. Vivir con veinte almas 26. La farmacia de mi abuelo 27. Un ciego en San Pedro 28. Las seis cosas que dan honra 29. No mates a nadie, hijo 30. El «delito» de ser mujer 31. La vejez desprestigiado 32. Historia de dolía Anita 33. Pregón para una Navidad entre miedos 34. Dios era una hogaza 35. Dolorosa, dramática, magnífica 36. La hija del diablo 37. El hombre que había visto su entierro 38. La pedagogía de la Y 39. Los muebles ensabanados 40 La mano en el violín 41. Un campeonato de cariño 42. Me he sacado una espina 43. El milagro del gitano 44. Elogio de la tía 45. Hay estrellas 46. Los calumniadores del cielo 47. El hombre que mendigaba cuartos de hora 48. El desmadre y el despadre 49. Los ojos eran verdes 50. Casi omnipotente 51. Sardinas con chocolate 52. La gran pregunta 53. El incendio 54. La casa prestada 55. Los niños de la guerra 56. «Mete la espada en la vaina» 57. El vestido en el arcón 58. Caminar hacía el amanecer 59. El dulce reino 60. Enfermos de soledad 61. En el cielo no hay enchufes 62. La pata coja 63. Niña en la biblioteca . 64. «Miss Traje de Baño» no sabe nadar 65. Hombres y cafeteras 66. Animar al suspendido 67. Jesús nació mongólico 68. El malo de la película 69. Me acuso, padre 70. Anónima Matrimonios, S.A 71. Viajar como maletas 72. Una cura de Bach 73. El derecho a equivocarse 74. La estampida del egoísmo 75. La sonrisa y las tinieblas 76. El pobre en el jardín 77. La guerra de los listos 78. La paz nuestra de cada día 79. Hombres de cristal 80. Las nuevas esclavitudes 81. Cinco duros por la fruta 82. Asomarse a la puerta de la dicha 83. «Muchacho, cuida tus alas» 84. Cambiar de agenda 85. El reino de los «buenos días» 86. El hereje y el inquisidor 1.- Querido ladrón Me gustaría que este primer apunte de mi cuaderno llegase a tus "manos, amigo ladrón, que hace dos semanas violentaste mi puerta, registraste mis cajones y abriste uno a uno todos mis armarios Me gustaría, al menos, darte las gracias, más, incluso, que por no haberte llevado nada, por no haber alterado el orden de uno solo de mis papeles Supongo, muchacho - porque estoy seguro de que eres poco más que un chiquillo -, que debiste maldecir a toda mi ascendencia al descubrir que en mi casa había sólo cosas que -desgraciadamente para ti, por fortuna para mí- no te interesaban en absoluto: libros, discos y algún objeto de arte muy cercano a mi alma, aunque no muy valioso Tú buscabas -supongo que para seguir hundiéndote en el infierno de la droga- joyas, oro, dinero. Te hubieras ahorrado el trabajo de romperme el marco de la puerta de haberme conocido. Habrías sabido que el oro y las joyas me parecen las dos cosas más estúpidas del mundo. Y que, en cuanto al dinero, tengo una demoníaca habilidad para gastarlo más de prisa de lo que lo gano. No encontraste lo que no podías hallar. Y, sin embargo... Sin embargo, me quitaste -con la complicidad de mi cobardía, claro- algo de mucho más valor que los diamantes. Te explicaré Yo he defendido siempre que la confianza es parte sustancial de la vida de los hombres; que sería preferible no vivir a hacerlo con el alma acorazada. Si yo no me fío de los que me rodean, y circundo mi vida y mi corazón de hilo espinado, no hago daño a quienes a mí se acercan, me lo hago a mí mismo. Un corazón desconfiado envejece de prisa. Un corazón cerrado a cal y canto está más muerto que si realmente muriese Esa es la razón por la que siempre me resistí a reforzar mis puertas (gracias a ello te resultó a ti tan fácil la función de saltarlas). Y ésa misma es la causa por la que he tenido siempre la costumbre de dejar todas las llaves puestas en sus cajones y armarios (y gracias a ello tú no precisaste destrozármelos para abrirlos) Los tres vecinos de mi descansillo habían blindado ya las entradas de sus casas. Los tres me habían dicho mil veces que hiciera yo lo propio, ya que cada día leían en la prensa noticias de muchachos como tú. Yo siempre me reía: «En mi casa -decía- no hay cosas que puedan interesar a los ladrones.» Pero, en mi interior, era otra la razón decisiva. Sabía, sí, que la violencia es hoy uno de los grandes ejes del mundo, más prefería no verlo demasiado, no imaginar, al menos, que pudiera venir contra mí y convertirme, consiguientemente, en un «violento defensivo», en un alma clausurado Había aún otra razón. Si tú me conocieras sabrías que siempre he considerado a Bernanos un poco como el padre de mi alma. Pues bien: este escritor -léelo, es mucho más apasionante que la droga -rendía un verdadero culto a la confianza entre los hombres. Hasta tal punto que, cuando alguien le contó que en cierta región del Brasil las casas no tenían puertas, ni cerrojos, ni llaves, se marchó allí a vivir, seguro de que quienes así pensaban por fuerza habían de ser hombres completos También yo me sentía vinculado a ese culto. Prefería, incluso, ser robado a construirme el alma como un castillo roquero Pues bien: he cedido. Yo pecador me confieso a ti, ladrón amigo, para contarte que tu avaricia y mi cobardía juntas fueron más poderosas que todos mis propósitos Cuando aquella tarde encontré mi puerta abierta de par en par, gracias al juego de tus manos, algo se revolvió en el fondo de mí. No contra ti (o, al menos, no sólo contra ti), sino contra este mundo que estamos construyendo. Por eso me gustaría saber quién eres, cómo eres. Conocer si eres consciente -como yo lo soy- de lo inhabitable que, entre todos, estamos volviendo este planeta. No quiero ni pensar que la droga haya terminado ya de pulverizar tu conciencia Aquella noche dormí mal. Me despertaban inexistentes ruidos. Veía regresar monstruos que, a lo mejor, se parecían poco a ti o que eran como tú multiplicado, como lo que tú acabarás siendo si sigues por ese camino. Una rabia secreta me poseía. No porque tú me hubieras robado -ya que, de hecho, nada te llevaste y debía, en rigor, considerarme afortunado-, sino por vivir en una sociedad que, quizá, primero te cerró las puertas del trabajo para abrirte luego de par en par las del vicio. Y del vicio más destructor y caro Durante los diez días siguientes me seguí sintiendo extraño. Llegaba a casa con un amargo latir del corazón, imaginándome de nuevo la puerta violentada, entrando a ella con miedo a encontrarte dentro, navaja o pistola en mano y tembloroso Corta debía de ser mi confianza. Capitulé al sexto día, convencido, no sé por qué demonio, de que sólo una puerta blindada devolvería la paz a mi corazón traumatizado Y ahí están, cerrojos, barras, planchas de acero, llaves supercomplicadas, todo un armamento defensivo. Igual que si viviera en una caja de caudales, convertido yo mismo en un lingote de ese oro que desprecio Ahora me siento mucho más tranquilo. Pero mucho menos hombre. Mucho menos fraterno. Y no me duele el dinero que, gracias a tu hazaña, he debido gastar. Me duele saber que ha aumentado el número de los que desconfían, de los que viven con el alma repleta de mastines La culpa no es sólo tuya. Mía también. Y este sentimiento de culpa común es lo único humano que he sacado de esto. Me gustaría, por todo ello, que tú pudieras leer estas líneas y que sintieras algo parecido. Así los dos sabríamos que tu avaricia y mí miedo se juntaron para construir esta tristeza 2.- La hierba crece de noche No sé ya quién escribió esa perogrullada que he puesto como título de esta nota, pero sí sé que de ella viene alimentándose mi alma hace un montón de años. Porque es cierto, la hierba -como todas las cosas grandes e importantes del mundo- crece de noche, en silencio, sin que nadie la vea crecer. Porque bondad y bien empalman con silencio, así como la estupidez va siempre acompañada del brillo y del estrépito La gran peste de este mundo contemporáneo -y los periódicos estamos contribuyendo decisivamente a ello- es que en él, como anunciara Kierkegaard, sólo se conceden altavoces a los necios. Cualquier cretino de turno se casa o descasa, se pinta el pelo de verde, hace -¡oh, milagro!dos agujeros en los pantalones de las nenas, y ahí están todas las revistas del mundo para contar su prodigiosa hazaña. Pero, en cambio, si usted «sólo» ama, «sólo» trabaja, «sólo» piensa y estudia, «sólo» trata de ser honesto, ya puede matarse a hacer todas esas cosas tan poco importantes, que jamás saldrá en la primera página. Cualquier criminal será más importante que usted. Y así es como los hombres de hoy estamos condenados a ver perpetuamente la realidad a través de un espejo deformante Si en España tres mil cirujanos ponen su alma y sus nervios en aras de sus pacientes, nunca serán noticia. Pero Dios libre a uno solo de ellos de equivocarse en uno de sus diagnósticos o en el manejo de sus bisturíes. Pronto serán los tres mil acusados de carniceros Si en España veinte mil curas luchan diariamente por difundir su fe en Dios y por servir humildemente a sus hermanos, jamás cantará nadie su heroísmo en un poema. Pero que suba uno de ellos a un púlpito un día en que le duele el estómago y diga un par de tonterías, verán ustedes cómo lo cuenta hasta la televisión Podríamos seguir con todas las profesiones. Podríamos añadir que del mismo bien sólo se ven los aspectos espectaculares. Yo no sé si Agustina de Aragón era una buena novia o una buena esposa, yo no sé si quería a sus padres o era generosa con sus amigas. Sólo me han contado que un día se inflamó su alma y disparó un cañón, Y la verdad es que resulta mucho más heroico amar veinticinco años que disparar un cañón veinticinco minutos A veces uno se muere de risa: llevas toda tu vida luchando por escribir bien, acusando montañas de páginas, renunciando a millares de diversiones para atarte a este potro de tortura que es la máquina de escribir, ¡y se enteran veinticinco! Pero te llaman un día a la televisión para que digas las cuatro bobadas que se pueden decir en tres minutos (y que forzosamente en aquel clima de focos y locura no pueden ser otra cosa que bobadas) ¡y luego estás durante un mes encontrándote con amigos que te dicen que te vieron en la «tele» y que hasta te valoran por ese maravilloso éxito de que tu rostro haya aparecido en ese cuadradíto luminoso! Sí, henos aquí en un mundo superinformado que informa de todo menos de lo fundamental. Henos aquí en un tiempo en que nunca sabremos si los hombres aman, esperan, trabajan y construyen, pero en el que se nos contará con todo detalle el día que un hombre muerda a un perro Presiento que aquí está una de las claves de la amargura del hombre contemporáneo: sólo vemos el mal, sólo parece triunfaría estupidez. Esto último no es culpa de la prensa: desde que el mundo es mundo, los tontos han hecho siempre mucho ruido. Y así como cien violentos son capaces de traer en jaque a treinta millones de pacíficos, una docena de infradesarrollados son capaces de poner patas arriba todo lo que los mejores lograron construir a lo largo de siglos Frente a ello sólo nos queda la sonrisa, reírse un poco de la condición humana y de esa ancha zona de tontería que todos llevamos dentro de nuestra propia alma. Sonreír, mirarse al espejo, sacarle la lengua a la tontería externa y a la interna. y seguir trabajando Porque ésta es la gran verdad: toda la necedad del mundo nunca será capaz de impedir que la hierba siga creciendo de noche. Siempre que la hierba sea capaz de seguir creciendo callada y oscuramente y no caiga también ella en la tentación de envidiar a los ruidosos Platón lo dijo mucho mejor: «Nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno.» Puede el dolor acorralarnos, pero no emponzoñarnos. Puede la injusticia agredirnos, pero no violarnos. Puede la frivolidad escupirnos, pero no ahogarnos. Sólo la propia cobardía puede conducirnos al desaliento y, con él envenenarnos Damos una importancia desmesurada al mal. Invertimos lo mejor de nuestras horas en lamentarnos de él o en combatirlo. Y casi ya no nos resta tiempo para construir el bien Graham Greene decía que esa famosa estación del Vía Crucis que suele titularse «Jesús consuela a las piadosas mujeres» debería llamarse «Jesús reprende a las mujeres lloronas». Porque aquellas mujeres que tanto parecían compadecerse del Cristo sufriente, ¿no pudieron hacer por él algo más que llorar? Y añade, ferozmente, el novelista: «Las lágrimas sólo sirven para regar berzas.» Yo añadiría que «además las riegan muy mal» Efectivamente: sobran en el mundo los llorones, faltan trabajadores. Y las lágrimas son malas si sólo sirven para enturbiar los ojos y maniatar las manos ¡Ni una lágrima, pues! Mis ojos -cuando están claros- saben, aunque no vean, que en la negrura del mundo hay millones de almas creciendo en la noche, silenciosas y humildes, constructoras y ardientes. No gritan, pero aman. No son ilustres, pero están vivas. No salen en los periódicos, pero ellas sostienen el mundo. Hay en todo lo ancho del planeta millones de flores que nunca verá nadie, que crecerán y morirán sin haber «servido» para nada, pero que estarán orgullosas por el simple hecho de vivir y de haber sido hermosas. Porque, como dijo -hablado de las rosas- un poeta, «qué importa morir, cuando se ha sido ¡y tanto!» 3.- ¿ A qué derrota llegas, muchacho ? Me ha angustiado tu carta de hoy, muchacho. ¡Te muestras tan seguro de ti mismo, te sientes tan gozoso de «haber madurado»! Te juro que he temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus años juveniles, de tus sueños, de aquellos ideales que -dices- «eran, sí, hermosos, pero irrealizables» Ahora, me explicas, te has adaptado a la realidad y, con ello, has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un cierto capital, una familia. Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. Sólo, en medio de tanto orgullo, se te escapa un diminuto relámpago de nostalgia al reconocer que «aquellos absurdos sueños eran, cuando menos, hermosos» Tu carta ha evocado en mí un viejo texto del doctor Schweitzer que desde hace veinte años me persigue. Me gustaría que te lo aprendieras de memoria, porque puede ser tu última tabla de salvación: «Lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como madurez en el hombre es, en realidad, una resignada sensatez. Uno se va adaptando al modelo impuesto por los demás al ir renunciando poco a poco a las ideas y convicciones que le fueron más caras en la juventud. Uno creía en la victoria de la verdad, pero ya no cree. Uno creía en el hombre, pero ya no cree en él. Uno creía en el bien y ahora no cree. Uno luchaba por la justicia y ha cesado de luchar por ella. Uno confiaba en el poder de la bondad y del espíritu pacífico, pero ya no confía. Era capaz de entusiasmos, ya no lo es. Para poder navegar mejor entre los peligros y las tormentas de la vida se ha visto obligado a aligerar su embarcación. Y ha arrojado por la borda una cantidad de bienes que no le parecían indispensables. Pero que eran justamente sus provisiones y sus reservas de agua. Ahora navega, sin duda, con mayor agilidad y menos peso, pero se muere de hambre y de sed.» Leí estas palabras cuando yo era poco más que un muchacho. Y no me han abandonado nunca. Porque he visto en ellas el retrato exactísimo de cientos de vidas ¿Es cierto, entonces, que crecer es tan terrible? ¿Vivir es simplemente ir abandonando? ¿Eso que llamamos «madurez» es casi siempre puro envejecimiento, simple resignación, ingreso en los cuarteles de la mediocridad? Me gustaría, amigo, que antes de exhibir tanto orgullo te atrevieras a repasar esa lista de seis batallas y te preguntaras a ti mismo a qué derrota llegas, seguro de que de ahí deducirás lo que te queda de humano La primera batalla se da en el campo del amor a la verdad. Suele ser la primera que se pierde. Uno ha asegurado en sus años de estudiante que vivirá con la verdad por delante. Pero pronto descubre uno que, en esta tierra, es más útil y rentable la mentira que la verdad; que, con ésta, «no se va a ninguna parte» y que, aunque diga el refrán que la mentira tiene las piernas muy cortas, los mentirosos saben avanzar muy bien en coche. Abres los ojos y ves cómo a tu lado progresan los babosos, los lamedores. Y un día tú también, muchacho, sonríes, tiras de la levita, abres puertas, sirves de alfombra, tiras por la borda la incómoda verdad. Ese día, muchacho, sufres la primera derrota, das el primer paso que te aleja de tu propia alma La segunda batalla tiene lugar en los terrenos de la confianza. Uno entra en la vida creyendo que los hombres son buenos. ¿Quién podría engañarnos? Si de nadie somos enemigos, ¿cómo lo sería alguien nuestro? Y ahí está ya esperándonos el primer batacazo. Es una zancadilla estúpida o, incluso, una traición que nos desencuaderna el alma precisamente porque no logramos entenderla. Y nuestra alma, herida, báscula de punta a punta. El hombre es malo, pensamos. Rodeamos de hilo espinado nuestro castillo interior, ponemos puente levadizo para llegar a nuestra alma, a nuestro corazón ya no se podrá entrar si no es con pasaporte. El alma forrada de cuchillos es la segunda derrota La tercera es más grave porque ocurre en el mundo de los ideales: uno ya no está seguro de las personas, pero cree aún en las grandes causas de su juventud: en el trabajo, en la fe, en la familia, en tales o cuales ideales políticos. Se enrola bajo esas banderas. Aunque los hombres fallen, éstas no fallarán. Pero pronto se ve que no triunfan las banderas mejores, que la demagogia es más «útil» que la verdad y que, con no poca frecuencia, bajo una gran bandera hay un cretino más grande. Se descubre que el mundo no mide la calidad de las banderas, sino su éxito. ¿Y quién no prefiere una mala causa triunfante a una buena derrotada? Ese día otro trozo del alma se desgaja y se pudre La cuarta batalla es la más romántica. Creemos en la justicia y la santa indignación se nos sube a los labios. Gritamos. Gritar es fácil, llena nuestra boca, da la impresión de que estamos luchando. Luego descubrimos que el mundo nunca cambia con gritos y que, si alguien quiere estar con los despellejados, ha de perder su piel. Y un día descubrimos que no se puede conseguir la justicia completa y empezamos a pactar con pequeñas injusticias, con grandes componendas. Ese día caemos derrotados en la cuarta pelea Todavía creemos en la paz. Pensamos que el malo es recuperable, que el amor y las razones serán suficientes. Pero pronto se nos eriza el alma, comenzamos a desconfiar de la blandura, decidimos que puede dialogarse con éstos sí, pero no con aquéllos. No pasará mucho tiempo sin que decidamos «imponer» nuestra paz violenta, nuestras santísimas coacciones. Es la quinta derrota ¿Queda aún algo de nues-tra juventud? Quedan aún algunas ráfagas de entusiasmo, leves esperanzas que rebrotan leyendo un libro o viendo una película. Pero un día las llamamos «ilusiones», un día nos explicamos a nosotros mismos que «no hay nada que hacer», que «el mundo es así», que «el hombre es triste» Perdida esta sexta batalla del entusiasmo, al hombre ya sólo le quedan dos caminos: engañarse a sí mismo creyendo que ha triunfado, taponando con placer y dinero los huecos del alma en los que habitó la esperanza, o conservar algo de corazón y descubrir que nuestro barco marcha a la deriva y que estamos hambrientos y vacíos, sin peso de ilusiones, sin alma Me gustaría que, al menos, te quedara esta angustia, amigo que hoy me escribes. Y que tuvieras aún el valor suficiente para preguntarte a qué derrota has llegado, muchacho 4.- Música para sobrevivir La serie que Televisión Española nos ha servido los tres últimos lunes es, me parece, la primera en la que las brutalidades nazis no han sido utilizadas con la técnica del chivo expiatorio. Afortunadamente, la protagonista nos ha gritado repetidas veces: «¿Y qué son sino seres humanos?» Porque es muy fácil, sí, usar esa torpe coartada de pensar que sus manos no eran como las nuestras, que se trataba de seres huidos de la condición humana, que sus «gestas» son algo que nosotros -inocentes, purísimos, arcangélicos- no haríamos jamás. Es fácil inventarse una raya que cruza entre los monstruos y nosotros, ilusionarse creyendo que en ningún caso, en ninguna circunstancia, colaboraríamos con ellos y aceptaríamos mil muertes persona- les antes que girar la manivela que pone en marcha las cámaras de gas Aquellas mujeres eran más objetivas cuando se preguntaban dramáticamente de qué lado estaban, cuando se echaban en cara que ellas, interpretando a Bcethoven mientras oían los mortíferos disparos, acariciando violines para el placer de los asesinos, estaban también disparando, manchando en sangre los dedos que tocan el piano La condición del hombre es la ceguera. El hombre se aferra tercamente a su respetabilidad y daría oro por que sus propias manos estuvieran a kilómetros de su cabeza y de su conciencia Porque verdaderamente los nazis están en medio de nosotros, lo nazi está dentro de nosotros. Hasta habría que pensar que los hornos crematorios pertenecen ya a la prehistoria de la violencia, largamente superados por las ultramodernas maneras de matar, que ni siquiera precisan girar manivela alguna Acabo de leer que en 1982 morirán de hambre cincuenta millones de seres humanos, hermanos nuestros. Y los expertos aseguran que en este noviembre de 1981 están muriendo ya de hambre 140.000 personas diarias. Durante las cuatro o cinco horas que yo tardaré en preparar y escribir este artículo morirán cerca de 25.000. En los diez minutos que alguien invertirá en leerlo serán 600 los que sucumbirán a manos de la miseria. Sin hacer ruido. Sin metralletas. Sin espantos Suenan en mi tocadiscos los preludios de Chopin mientras ellos se mueren. Nos rodeamos de violines, de Cigarrillos para no ver tanta muerte. Música para sobrevivir, música como piadosa morfina de la realidad Los artistas han tenido sobrados motivos para desconfiar de su arte. Benavente contaba que «el arte no dice la verdad, pero ayuda a olvidarlas. Flaubert -más piadoso- añadía que «de todas las mentiras, el arte sigue siendo la menos falaz». Renard ironizaba que «la. verdad siempre es un desencanto, y ahí está el arte para falsificarlos. Giono -más cruel- describía a poetas, músicos y pintores como ciegos que, «encerrados en su felicidad de elegidos, atraviesan los campos de batalla con una rosa en la mano» El arte es, sí, una gran coartada. Oímos música para cegarnos, para no ver. Hilvanamos cadenas de palabras para que no llegue a nuestros oídos el silencioso llanto de los que sufren. Montamos este circo que llamamos belleza para que los asesinos -y lo son todos los que no son víctimas- olviden por unas horas esa sangre incolora que les quema las manos ¿Quién, ante la cascada milagrosa que sale del piano de Chopin, recordará que uno de cada cuatro indios trabaja todo el año en estado febril? ¿Quién, leyendo la magia verbal y sentimental de Juan Ramón Jiménez, tendrá lugar en su alma para pensar en los 840 millones de analfabetos que pueblan el planeta? ¿"mo evocar ante la adormeciente dulzura de Botticelli que los habitantes de Sierra Leona tienen un promedio de vida de treinta y dos años, frente a los casi setenta de los europeos? ¿Y qué puede significar que la mitad de las mujeres del Tercer Mundo sean anémicas frente a las celestes flechas de las torres de la catedral de Burgos? La muerte, la violencia, nos desenmascaran, relativizan nuestros dogmas estéticos, vuelven grotescos nuestros automóviles y nuestros cigarrillos. César Vallejo lo dijo prodigiosamente: Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza ¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras ¿Cómo escribir, después, del infinito? Alguien va en un entierro sollozando ¿Cómo, luego, ingresar en la Academia? A la hora en que escribo estas líneas, muchos de los diez millones de parados europeos, muchos del millón y medio de parados españoles, tiemblan de frío, tosen, escupen sangre, buscan en nuestros cubos huesos, cáscaras. Y aquí estoy yo, escribiendo, golpeando la máquina con furia, bebiéndome a Chopín como una droga. Y aquí estamos todos jugando a las canicas de la vida, anestesiándonos ese corazón que nos grita que seguimos en Auschwitz Y ¿bastará esa otra coartada de que nuestras palabras son lo único que tenemos y que ellas se redimen cuando se convierten en gritos? Eso es lo que hacían los poetas sociales. Explicaban que nuestro mayor delito era pasarnos al bando de los ángeles, repetían que «nuestros cantares no podían ser, sin pecado, un adorno», suplicaban a las rosas que crecieran, pujaran, se multiplicaran «hasta invadir las cajas de caudales, hasta impedir las ametralladoras» Pero sus gritos no impidieron que las rosas siguieran siendo rosas, que las cajas de caudales continuaran cerradas y manejadas por los mismos de siempre, que Merecieran, pujaran y se multiplicaran». las ametralladoras Las palabras no bastan, ciertamente. Pero ¿qué usar quienes sólo palabras tenemos? Tal vez usted, lector, y yo, juntos, pudiéramos evitar que en la cuenta de los muertos de hoy hubiera un número menos. Pero ¿qué hacer por los restantes 139.999 muertos de hoy y por los 139.999 muertos de mañana? Todo, desde luego, menos resignarnos. Todo, menos refugiarnos detrás de los mágicos violines. El arte por sí solo tiene más poder adormecedor que despertador. Tenía razón Fania al gritar a la directora de su orquesta que estaba equivocada en casi todo: es necesario, es cierto, interpretar bien a Beethoven; pero hay que hacerlo sabiendo que eso no detendrá la muerte. Acertaba Baroja al recordar con cínico realismo que, en los tiempos del Renacimiento, los grandes promotores del arte asesinaban tranquilamente con la misma mano con la que contrataban a Miguel Ángel para esculpir su Davíd Tal vez la única manera de impedir que nuestras manos asesinen sea unirlas a otras. Péguy decía que «cristiano es el que da la mano». Rebajémoslo. hombre es el que da la mano. El que no da la mano, ése no es hombre. Y poco importa lo que pueda hacer después con esa mano. Porque, ciertamente, una mano desunida hará más violencia que arte Unir las manos. Y llorar. Y avergonzarnos de nuestra condición de hombres. Llorar pensando en los 25.000 que han muerto de hambre mientras yo escribía este artículo, en los 600 a quienes derribó la muerte mientras tú, amigo, lo leías 5.- El suicidio de un niño Jorge puso la silla encima de la mesa, se subió a ella, ató la punta extrema de su cinto al tubo de la calefacción, pasó el otro extremo como un lazo por su cuello Me parece que, de todas las noticias de este año, la que bate el récord de los horrores es ésta que acabo de leer en un periódico, la historia de un niño de diez años que apareció colgado en el cuarto trastero de su casa. Se llamaba Jorge, dicen las agencias. Era un niño normal, cuentan los vecinos. No tenía ninguna razón para hacer lo que ha hecho, aseguran sus padres. En la escuela no le había ocurrido nada extraño, informan los maestros Todo era normal. Pero aquella tarde, al regresar del colegio, subió las escaleras de los ocho pisos de su casa -los niños solos no pueden subir en ascensor-, empujó la puerta del trastero, que estaba, como siempre, abierta, empujó hasta el centro de la habitación aquella mesa blanca de pino que habían arrumbado en la última reforma de su casa, puso sobre ella una silla Tenía diez años, sólo diez años. Y era un niño normal. Resultaría ahora demasiado cómodo inventarnos una paranoia, un acceso de locura, una ráfaga de espanto, algo que tranquilizase a padres, curas, profesores, psiquiatras Pero lo cierto es que el niño había preparado su muerte con la fría crueldad de un adulto. Sobre la mesa de estudiante estaba esa carta que seguramente había aprendido en la televisión, esa carta que repite lo tan requetesabido: «No culpéis a nadie de mi muerte. Me quito la vida voluntariamente.» Y, luego, por toda explicación, dos únicas, horribles, vertiginosas palabras: «Tengo miedo.» ¿Miedo de qué, Dios santo? Sus padres aseguran que su salud era buena; sus profesores, que nunca conoció un suspenso; sus amigos, que jamás le oyeron quejarse de ninguna amenaza; su confesor, que no había sombras en su vida. Todos le creían un niño feliz. Nunca nadie había sospechado la existencia de motivos para una tan escueta confesión. «Tengo miedo.» Pero Jorge subió lentamente las escaleras de los ocho pisos que llevaban a aquel pequeño trastero junto a la terraza. Los subió lentamente, como con esperanza de encontrarse con alguien en alguno de los rellanos, algún compañero que le llevara con él a jugar al balón, algún vecino que le riñera por subir a la terraza haciendo el frío que hacía. Los subió lentamente, viendo cómo en cada rellano desierto se iban agotando sus últimas décimas de esperanza y cómo no le quedaba realmente más salida que la de tomar el cinto, atarlo cuidadosamente al tubo de la calefacción con uno de aquellos nudos que le habían enseñado a hacer en el campamento de verano y Tenía miedo. Ni él mismo hubiera sabido explicar muy claramente de qué. Pero estaba solo, tan solo como todos los niños encerrados en las cuatro paredes de esa infinita soledad que sienten los pequeños cuando no son amados, cuando no son suficientemente amados. No tenía ninguna razón «especial» para tener miedo. Sólo las que tenemos todos los que vivimos en un mundo tan hostil como éste. Sólo había visto cientos de horas de televisión y violencia. Sólo había oído decir docenas de veces a su padre que esta vida era una mierda. Sólo recordaba los gritos del abuelo el día que riñó con sus padres: « ¡ Quiero morirme! ¡Quiero morirme!» Sólo recordaba el llanto de su madre una noche en la que había ocurrido algo que él no pudo terminar de entender Nada más. Nada más. Eso era todo lo que recordaba cuando al subir el tramo de escalera que iba del séptimo al octavo piso comenzó a sacar de las trabillas el cinto que le habían regalado el día de su santo. Era un cinto de cuero que le había enorgullecido porque era su primer regalo de hombre. Había presumido de él con los compañeros aquella tarde en que jugaron a perseguirse a zurriagazos. Había temblado cuando uno de sus amigos le aseguró que a él su padre le pegaba con un cinto como ése Jorge no podía entender muy bien que alguien pudiera pegar a un niño. El no había leído todas esas estadísticas que aseguran que anualmente en el mundo más de dos millones de niños son sometidos a malos tratos; que en Estados Unidos cada año atienden los hospitales entre cien y doscientos mil casos de niños torturados, entre sesenta y cien mil casos de pequeños sometidos a violencias sexuales y que cerca de ochocientos mil son abandonados por sus padres y familiares No sabía que en Inglaterra mueren cada año setecientos niños por golpes de sus padres y que cuatrocientos padecen, por lo mismo, lesiones en el cerebro. No sabía que hay bebés que son estrangulados en la cuna por el terrible delito de llorar y no dejar dormir a los suyos. No sabía nada de todo esto cuando subía las escaleras del piso séptimo al octavo, pero sí sabía que algo le hacía temblar cuando acariciaba el cuero de su cinto La puerta del trastero se quejó al abrirla, pero Jorge no lo percibió. El trastero estaba sucio y polvoriento, pero Jorge no se dio cuenta de ello. No pensó que un literato habría sacado partido de ello y que en la televisión habrían usado esos elementos para dar más dramatismo a la escena. Jorge tomó la blanca mesa de pino y la colocó en el centro mismo de la habitación, justamente debajo del tubo de la calefacción Si hubiera vivido veinte años antes, tal vez en este momento se habría acordado de que Camus había escrito: «Me resisto a amar una creación en la que los niños son torturados.» Si hubiera estado a la moda, se habría repetido, mientras se subía a la mesa, aquello de Umbral: «El universo no tiene otro argumento que la crueldad ni otra lógica que la estupidez.» Pero no pensó nada de todo esto. Él no era filósofo ni escritor. Sólo era un niño que tenía miedo y estaba solo, tan radicalmente solo que nadie había percibido esta soledad No se acordó tampoco de que diez años antes había estado encerrado en un seno, caliente, caliente, amorosamente protegido contra todas las espadas que le esperaban después, contra los diez años de frío que le llevarían a subirse a esta mesa y poner sobre ella esa silla No se acordó de que los hombres estaban orgullosos de su siglo XX, de que habían llegado a la Luna y construido televisores del tamaño de una caja de cerillas. Ni siquiera se preguntó de qué servía haber puesto los pies en la Luna cuando en el mundo los niños no eran felices. No sonrió pensando que aquella hora, en la que él pasaba su cinto por sobre el tubo de la calefacción, era parte del Año Internacional del Niño. Sólo pensó que estaba solo y que, si decía esto a su padre, le contestaría: «Niño, no digas bobadas.» Y que, si se lo contaba a su madre, ella pretextaría un dolor de cabeza para no contestarle Y cuando comprobó que el nudo del cinto estaba bien sujeto, y cuando se pasó el lazo por el cuello, y cuando pensó que ya sólo faltaba -como había visto tantas veces en la televisión- darle una patada a la silla que le sostenía, no pensó en el problema que crearía a los curas cuando se pusieran a discutir si le enterraban en la caja blanca de los niños inocentes o en el cementerio maldito de los locos suicidas 6.- Una humanidad de trapo El reportaje más sádico ¡que he leído en toda mi vida es este que publica el dominical de uno de los diarios madrileños. Bajo el título de «Ponga un bebé en su vida» nos cuentan la última, la más grave, la más estremecedora de las locuras americanas. Por lo visto, el más inhumano hombre de negocios que ha parido la historia, llamado Xabier Roberts, ha descubierto la feroz manera de llenar las soledades de aquellos padres que quieren «jugar a papá y mamá sin tener los inconvenientes de una verdadera maternidad», como dice la nena que firma el reportaje y que, al parecer, se ha contagiado también ella del sadismo del autor del invento Porque esa «manera» es fabricar muñecos de trapo -¡cada uno de ellos un ejemplar único! que luego será adoptado -no comprado- por los «candidatos a padres en esta nueva modalidad». Xabier Roberts, dice el horrendo informe., «Ofrece a los americanos no sólo muñecos que parecen bebés, sino la ilusión de que esos bebés existen de verdad». Para ello entrega sus «criaturas» con su certificado de nacimiento y todo -incluidas en él las huellas dactilares del hijo de trapo y hace jurar a los «padres» que se ocuparán de su adoptado y le ayudarán «a desarrollar su personalidad» «Todos --cuenta la informadora- se toman en serio su profesión.» Una pareja, que aparece muy fotografiarla en el reportaje, cuenta muy en serio que han adoptado a la muñeca llamada Sadie Edna porque llevan seis años casados sin tener hijos y la abuela materna «soñaba con tener una nieta». Desde que Sadie entró en sus vidas, «la abuela está encantada. Se ocupa de ella todo el día». Por la noche, sus «padres» pasan a recogerla, la dan de cenar y la acuestan en el cuartito que los hijos de carne no vinieron a ocupar Xabier Roberts, que domina las artes que el marqués de Sade dejó a medio camino, ha inventado también una clínica para los bebés. Allí, los niños de trapo son atendidos por preciosas enfermeras y cuidados por diligentes médicos. En los jardines de la clínica los bebés respiran a pleno pulmón, reciben clases de francés. Y hasta cuentan con un supermercado, en el que sus papaítos adoptivos pueden gastar su sueldo en comprarles comiditas, vestiditos y zapatitos a la medida. ¡Una monada! Y yo me he quedado sin respiración al contemplar largamente la galería de sonrientes fotos en las que se muestra todo lo que estoy contando. Sin respiración porque, mirándolas más detenidamente, me he dado cuenta de que, aunque en ellas parecen sólo de trapo los muñequitos víctimas de la adopción, también son de trapo los padres que acuden a adoptarlos, y es de trapo el señor Xavier Roberts, autor de la patraña, y son de trapo las enfermeras que les atienden y Caos médicos que les operan, y es también probablemente de trapo la muchachita que firma el reportaje que publica este dominical madrileño Me aterro más aún al asomarme a la ventana de mi casa. los obreros que, en la plaza de enfrente, construyen una iglesia son también ellos de trapo y es de trapo el conductor del autobús que acaba de salir de la Ciudad de los -Periodistas y se dirige hacia la plaza de Castilla Corro al espejo. Contemplo mi rostro ¡y es también de trapo! Toco mis mejillas de trapo con mis manos de trapo y siento que dentro de mí pecho de trapo golpea enloquecido un corazón de trapo. Bajo a la calle: es de trapo mi portero y de trapo los cuatro que trabajan en el supermercadillo en que yo hago mis compras diarias Y empiezo a comprender que, de locura en locura, de deshumanización en deshumanización, hemos ido sustituyendo todo lo que ardía por dulces fórmulas de trapo y cartón piedra. Ya queremos ser padres «sin tener los inconvenientes de una verdadera maternidad», queremos trabajar y vivir sin dolor, asumir la tarea de vivir cuesta abajo, rebajamos el alma, recortamos la vida, anestesiamos el tiempo, la vida se nos vuelve tan dulce que ya es toda ella de farsa y trapo, dejada de lado la sangre por el delito de estar demasiado viva Y siento unas terribles ganas de reírme cuando pienso en las manifestaciones, en los movimientos pacifistas que protestan contra las armas nucleares que van a venir un día a destruir la humanidad. ¡Pero si no hacen falta! ¡Pero si la humanidad ya está destruida, desmedulada, cloroformizada, anulada, atontada, enloquecida, vuelta inexistencia y trapo, vaciada de todo como un cántaro seco, sustituido todo lo que era fuego, vida, viento por esta hermosa colección de mentiras con que nos alimentamos y nos convencemos a nosotros mismos de que seguimos vivos! Escribo todo esto llorando. Vuelvo a verme a mí mismo como aquel chiquillo que nunca supo hacer una sola página de caligrafía sin borronearla, no sé ya si de tinta o de lágrimas. Mis pupitres de escuela han crecido, pero mis sueños no han dejado de disminuir. Ahora, esta máquina que ataca mis uñas impide que mis lágrimas emborronen lo escrito. Pero yo sé muy bien que estas líneas crecen sobre el papel como lo hará un día la hierba cuando yo me haya muerto Levanto los ojos y el sol sigue estando fuera. Dora los edificios, desconcertados por este sol de invierto. ¿No habrá cambiado todo? ¿No habrán lanzado ya sobre el Universo esa bomba limpia que permite que las cosas sigan girando enteras, mientras lo que creemos hombres son solamente muñecos sustituidos, que un demonio malvado -que quizá se llame Xabier Roberts- colocó en lugar nuestro? Los muñecos de este reportaje tienen también, como yo, carnés de identidad y tarjetas de crédito. Están tan vivos como yo. O yo tan poco vivo como ellos Cerraré aquí este artículo. No puedo seguir escribiendo ante la horrible idea de que sólo me leerán los muñecos de trapo que el próximo domingo comprarán el periódico. Lloro por nuestra común inexistencia. Y compruebo que las mismas lágrimas que lloro son lágrimas de trapo 7.- El relámpago gris Yo soy uno de esos (¿pocos?) hombres afortunados en cuyas casas, de niños, se tomaba la Navidad radicalmente en serio. En serio: quiero decir, en un estallido de vida y de alegría. La Navidad era el centro hacia donde todo convergía y medio año se dedicaba a su preparación y el otro medio a su recuerdo. Porque en esos días era como si a todos se nos multiplicase el alma y cual si sólo en ellos se viviese de veras. Aún hoy estoy convencido de que si yo no me voy a morir hasta que me muera (porque la mayoría de la gente se muere muchos años antes de que les extiendan la partida de defunción) todo se debe a aquellos días en que me enseñaron a coger carrerilla en esto de vivir La fuente de todo era mi madre. Ya sé que para todos los hombres su madre es un ser inigualable, pero es que la mía -mejor o peor que otras, no discuto- tenía algo que le reconocían todos los que tenían la suerte de tratar con ella: estaba viva, estaba «siempre» viva, era como si Dios le hubiera hecho el alma de puntas de alfileres tenía el corazón siempre a punto y jamás la vi sentarse en esos «descansinos de vivir» en que los hombres nos acurrucamos para dejarnos acariciar por la pereza o la amargura Gracias a ella, la Navidad tenía en mi casa esos gramos de locura que ha de tener toda Navidad auténtica. Hacer el nacimiento no era un juego o una fábula; era como descender a la verdad, asomarse a ese rincón donde por primera y única vez fue el mundo lo que debía ser: una mezcla tan enrevesada de lo divino y lo humano .en la que no acababa nunca de saberse dónde empezaba lo uno y dónde terminaba lo otro, pero lo uno y lo otro eran, a la vez, enormes y abrazaderos En mi casa, como es lógico, no nos planteábamos todas estas jerigonzas: las creíamos, que es mucho mejor; las vivíamos, que es mucho más sabroso. Y las espolvoreábamos de azúcar y de risas. Porque mi madre era una cocinera formidable y a la hora de los dulces parecía que hubiera asistido a clases en todas las cocinas de los más expertos conventos de España, Supongo que no hace falta precisar que en casa no éramos muy felices en Navidad porque tuviéramos mucho o porque en esos días nos inundasen de regalos. Puedo asegurar que mis reyes magos fueron siempre de tercera división y que la cena de Nochebuena -aunque seguro que no era menos sabrosa- costaba para siete bastante menos que un solo cubierto en el cotillón de fin de año del Ritz Pero como uno ha de decir toda la verdad, creo que ya es hora de que cuente que en mi casa la noche de Navidad faltaba algo para que la alegría fuera absolutamente perfecta. Aunque también tengo que decir que yo no percibí esa ausencia hasta el año en que cumplí los diecisiete y que aún tardé dos años más en descubrir la clave de lo que faltaba Mi casa era una de esas en las que, sin que nadie lo mandase y como por instinto, todos se dedicaban a proteger a los que venían detrás. Mis padres formaban una muralla para defender del dolor a los hijos. Mis padres y mis dos hermanos mayores armaban una segunda para protegernos a los pequeños. Y todos juntos formaban un tercer paredón para ponerme a mí -el benjamín- a cubierto de toda forma de negrura. No es que se mintiera, pero pensaban todos que bastante doloroso es el mundo y que bueno sería que al menos las tristezas nos llegasen lo más tarde posible, Esta es la razón por' la que yo viví no sé si en Babia o en el cielo la mayor parte de mi infancia. Y ésta es la causa de que yo no negara ni a enterarme de la pequeña grieta que se abría en nuestra Navidad hasta, como ya he dicho, muy tarde Yo intuía, sí, que en la misma Nochebuena algo ocurría, y, precisamente, durante la cena. Siempre había un momento en el que la alegría, que era visitante normal en nuestra casa, se extralimitaba un poco, se hacía una miaja chirriante, como si tratara de tapar o de camuflar algo No ocurría siempre en el mismo instante preciso, pero siempre dentro y durante la cena. Nadie cesaba de reír, pero si uno se fijaba bien -y esto lo percibí en 1947- descubría que en aquel momento la risa se volvía nerviosa, como si todos temieran que pasara o pudiera pasar algo, como si tratasen de proteger a alguien o como si intentaran que alguien se olvidara de lo que estaba pensando Cuando después de la cena de 1947 yo pregunté a mis hermanos por la clave del misterio, se rieron de mí y comentaron que ya me estaba despuntando Invocación de novelista y que hay que ver qué cosas imaginaba. Pero más tarde, tras una puerta, sorprendí un retazo de conversación en la que alguien informaba a los demás de que el niño -«el niño» era yo-- había comenzado a sospechar algo Durante la cena de 1948 pude hacer dos nuevos descubrimientos: que aquellos nervios y risas excesivas ocultaban una angustia subterránea y -lo que me pareció más grave- que las miradas, en el corto espacio de esa ráfaga angustiosa, se dirigían a mi madre. ¿Era, entonces, a ella a quien querían todos proteger de algo? ¿A ella, fuente de toda nuestra alegría? Y protegerla, ¿de qué? En las vísperas de la Navidad de 1949 asedié tanto a mis hermanos con mis preguntas, que al fin acabaron revelándome la naturaleza del misterio y su clave más honda. Y más tarde pude comprobarlo yo mismo durante la cena de Nochebuena -Si estás atento esta noche -me había explicado una de mis hermanas-, notarás que hay un momento en el que por los ojos de mamá cruza como un relámpago de tristeza -¿Un relámpago? -Sí, un relámpago gris. Dura sólo unas décimas de segundo, pero durante ellas es como si mamá fuera expulsada del paraíso de la Navidad. Luego, pasado ese relámpago, regresa -¿A la alegría? -Sí. Y a la vida -¿Por eso os pasáis todos la cena preocupados pensando que de un momento a otro llegará ese relámpago? -Por eso -¿Y no puede impedirse que llegue? -Lo intentamos, contamos chistes, nos reímos más que nunca. Pero el relámpago viene siempre y nos gana -¿Tan invencible es? -Sí, porque viene de la única región en la que los hombres no podemos ayudarnos los unos a los otros -¿Qué región es ésa? -La de la muerte -¿La muerte? -Sí: Tú no llegaste a conocer a la abuelita Evarista, la madre de mamá. Por eso no sabes que se murió justamente el día de Noche- buena. Durante la cena -¡Pero eso ocurrió hace ya muchísimos años! -¡Qué bobadas dices! Una madre muerta no acaba nunca de morirse -¿Y mamá lo recuerda siempre, cada Nochebuena? -Sin fallo. Es sólo un momento. Nosotros lo sabemos. Por eso espiamos sus ojos. Deseando que no llegue. 0 mejor: deseando que llegue en seguida y que pase cuanto antes. Porque en esos segundos mamá vuelve a vivir la muerte de su madre. Y debe de ser terrible, a juzgar por las toneladas de luz que en ese segundo se oscurecen en sus ojos El cura puritano que yo iba a ser salió desde dentro de mí con un planteamiento locamente teológico-¿No le basta saber que Cristo ha nacido? Mi hermana me miró llena de piedad-El nacimiento de Cristo no salva a los hombres de la muerte. Ilumina la vida, salva, pero no impide la muerte -¿El sentimiento es, entonces, más fuerte que la fe? -insistí yo, asquerosamente terco -Nuestra fe no es de ángeles -dijo mi hermana Y, tras un silencio, añadió: -Esta noche Cristo lloró de frío. El saber que venía a redimir al mundo no puso calefacción en el portal El orgullo -más demoníaco que angélico- de mi fe se calló ahora. Comprendí que estaba entrando en el misterio más hondo y verdadero de la Navidad: no sólo risas, sino desgarramiento. Un desgarramiento que no logra nublar las risas Y aquella noche, durante la cena, fui yo uno más a espiar los ojos de mi madre. Entonces descubrí que, hasta aquel momento, siempre la había querido desde abajo, como quiere un hijo a su madre. Pero en aquel momento era como si ella estuviera empequeñeciéndose, haciéndose niña, volviéndose hija mía, como si ahora fuera yo quien tenía que protegerla a ella, uniendo mis espaldas de muchacho a las de mis hermanos para que el dolor no lograse llegar hasta su imaginación Mas también aquella noche fuimos derrotados. Con nuestras risas y chistes habíamos conseguido retrasar el recuerdo. Habíamos llegado, incluso, a los postres sin que el relámpago llegase. Creíamos que conseguiríamos esta vez traspasar la frontera de la cena sin que la grieta de la muerte se sentara entre nosotros. Pero no fuimos capaces. Fue en el momento más alto de las carcajadas, fue cuando la sopa de almendras -el postre más celeste que se inventó en la tierra- hizo su aparición en el comedor, cuando ocupó su trono en el centro de la mesa. Como si alguien hubiera dejado abierta una ventana hacia la noche de diciembre, una ráfaga helada nos paralizó, durante una centésima de segundo, el corazón. Y todos volvimos nuestros ojos hacia los de mi madre, porque nadie tenía que explicar ya a nadie de qué se trataba. Entonces vi por primera vez el relámpago gris. Era como si el mundo se apagase, como si Dios dejara de existir, como si la Navidad fuera sólo un cuento inventado por un loco. Duró, ya lo he dicho, una centésima de segundo. Pero me bastó para ver en ella no a la abuela desconocida muerta, sino a mi misma madre muerta, tendida en la oscura caja brillante que conocería treinta años más tarde, hinchados los pómulos y la nariz, definitivamente inmóviles los ojos Y antes de que la centésima de segundo se acabase, antes de que la alegría de siempre regresara a los ojos de mi madre, antes de que mis hermanos estallaran en las carcajadas de saber que habían vencido por un año más el ala de la muerte, estallé yo en un llanto histérico de niño que no se resigna a dejar de serio, un llanto inconsolable de quien acaba de descubrir que todo el amor del universo no preserva a los hombres de la muerte, un llanto de quien, por primera vez, acepta que Belén es, además de alegría, soledad ' incomprensión, camino de la cruz Entre las lágrimas pude ver el asombro de todos. Y sentí cómo mi madre -yo estaba sentado a su lado- dirigía mi cabeza hacia su pecho y acariciaba al muchacho que era como al niño que fui -No, no es eso -decía-. El dolor está ahí, pero no mancha. La muerte es dolorosa, pero no amarga. Y tanto el uno como la otra son mucho menos duraderos que la alegría. Nosotros nos iremos, pero la Nochebuena seguirá viniendo. Y no hay ausencia capaz de enturbiar esa venida. Un día entenderás esto, hijo Han pasado treinta años y me pregunto si hago bien contando estas cosas: si llegan a leerlas mis sobrinos sabrán por qué mis hermanos y yo hemos heredado ese relámpago gris y por qué cruza por nuestros ojos cada vez que la sopa de almendras entra triunfante en nuestro comedor tras la cena de Nochebuena. Si llegan a leerlas me gustaría que descubrieran también que el relámpago dura una centésima de segundo. Y que no es capaz de nublar nuestra alegría 8.- Teoría del trampolín La visita de Alfredo me ha multiplicado -y complicado- la tarde. Durante cerca de una hora le he dejado hablar sin interrumpirle, no porque yo estuviera de acuerdo con todo lo que él decía, sino porque, poniéndome yo en actitud polémica, discutiendo los puntos en que discrepaba, ni le permitiría a él expresarse a gusto ni comprendería yo del todo sus ideas, ya que toda polémica enturbia las mentes de los que la mantienen Alfredo, que acaba de publicar un libro (Veintidós historias clínicas, Alfredo Rubio, Ediciones Edimutra), quería resumirme de palabra su pensamiento. Es muy simple.- la clave de toda psiquiatría -mi amigo es médico- está en que el paciente se acepte a sí mismo tal y como es. Nadie podría curarse o ser feliz si se empeña en ser «otro». Alfredo interpreta el «ser o no ser» de Hamlet de un modo muy especial y profundo: ser lo que eres, ser como eres, o no ser. El hombre podrá mejorar lo que es, pero nunca ser otra persona, con otras virtudes, con otros defectos. Cada uno ha de realizarse con su estatura, con su origen social, con su inteligencia, con su modo de ser. No puede construir sobre otro terreno. Soñar ser alto, rubio o rico, si se es bajo, moreno y pobre, sólo es un sueño, además de inútil, desvitalizador. No está en la mano del hombre --dice Alfredo- cambiar lo más profundo. El mar da olas. El soto, álamos. El mar será feliz con sus olas o no será feliz. El soto será feliz dando álamos, nunca soñando producir olas. El rechazo de uno mismo es el mejor camino para no llegar a ser nada. Sólo a partir de la aceptación de lo que uno es podrá alguien superarse Incluso -prosigue hablando Alfredo-- el gran drama de muchas familias está en que no se aceptan los unos a los otros como son. Los padres se pasan la vida diciéndoles a sus hijos: Si fueras así, si fueras así, si te parecieras a tu primo Ernesto. Así los hijos no se verán nunca amados por sí mismos. Sentirán que sus padres aman al ideal que ellos se hicieron, no a los hijos que, de hecho, han tenido. Los hijos quieren ser queridos tal y como son, quieren ser amados por ser lo que son, no sólo soportados. Hay hijos que llegan a sentirse como traidores de los sueños de sus padres y piensan que les harían un favor si ellos desaparecieran Es claro ---dice Alfredo, saliendo al paso a la objeción que lee en mis ojos- que yo no hablo de una aceptación de sí mismo puramente pasiva, resignada. Hablo de una aceptación que incluye el motor para arreglar en lo posible --que nunca será mucho- esos defectos. Partiendo del supuesto de que con esos defectos se puede ser feliz y se puede amar y ser amado Cuando Alfredo se ha ido, he dado muchas vueltas a estas ideas en mi cabeza. Coincido en un 80 por 100 de ellas, ya lo he dicho. Sólo me asusta que esa postura conduzca a la pasividad, confunda la aceptación con la resignación, anime a la pereza Y recuerdo que ideas parecidas habían sido ya para mí un deslumbramiento cuando leí en Bernanos la defensa de los «santos cobardes». Difícilmente olvidaré aquel párrafo de Diálogos de carmelitas, en el que dice. «A Dios no le preocupa saber si somos valientes o cobardes. Lo que El quiere es que, valientes o cobardes, nos arrojemos en sus brazos como el ciervo perseguido por los perros se arroja al agua fría y negra.» Es cierto: Dios es probablemente el único que nos mide con nuestros raseros y recibe el amor de listos y tontos, guapos y feos, cultos e incultos como amores idénticos Todo esto es verdad. Y, sin embargo Lo que nunca pudo imaginarse Alfredo es que llegaba a mi casa en «días-Kazantzakí». Yo soy un hombre tremendamente influido por las lecturas, cuando me gustan, claro. Si un autor me llega, se apodera ale mí, se hace dueño, al menos por un día, de mi alma. Y en estas vacaciones navideñas ha sido Niko Kazantzaki mi dueño ¡Y resulta que Kazantzaki piensa exactamente lo contrario que mi amigo Alfredo! Para el novelista griego, la patria verdadera del alma está en lo imposible, más allá de sus propios límites. Su meta espiritual es alcanzar lo inalcanzable y morir en esa pelea. Lo importante no es la felicidad que se consigue, sino la que se busca; no la meta, sino el esfuerzo por llegar a ella. «Ten fe en el alma humana ~--,dice uno de sus personajes- y, sobre todo, no escuches a los prudentes, porque el alma humana puede lo imposibles «Llega hasta donde no puedas» ofrece como consigna para quienes quieran seguirle. ¿Es que acaso existen varias clases de hombres, unos que deben ser felices con lo que tienen y otros que sólo lo serán luchando por rebasar sus límites? Eso dice Kazantzaki. «Hay tres clases de hombres y tres clases de plegarias. Unos dicen a Dios: "Dios mío, ténsame; si no, me pudriré." Otros rezan: "Dios mío, no me tenses demasiado porque me romperé." Y otros: "Dios mío, ténsame cuanto puedas, aunque me rompa." Esta tercera es mi plegaria.» La mía también. Al menos ésa fue mi plegaria durante mi juventud. Y lucho ahora para que siga siéndolo ¿O hay tal vez una síntesis? Quizá sirva de algo mi teoría del trampolín. La realidad -mi cuerpo, mi vida, mi circunstancia- no es para mí una butaca en la que descansar, sino un trampolín desde el que saltar. Me acepto como soy. Sé que no saltaré si no pongo los pies en mi trampolín, sé que saltaré tanto más cuanto mejor asiente mi pie en la madera, pero sé también que la realidad sólo se ha hecho para ser superada, para elevarnos desde ella ¿O quizá el verdadero camino sería aplicar a los demás la teoría de Alfredo -y aceptarles como ellos son- y aplicarme a mí mismo la teoría de Kazantzaki -no contentarme ni con lo que he sido ni con lo que soy, sino pasar la vida saltando a lo que seré? Sí, no seré yo de los que, mientras tienen en la mano una pequeña naranja, se mueren de sed por soñar una naranja de oro. Pero tampoco seré de los que mientras degluten su pequeña naranja se olvidan de soñar todo un naranjal de oro 9.- "Reina" no ríe Antonio Gala escribe en su último artículo que, a lo largo de la mañana, le pareció que a su «Troylo», en la foto que de su perro tiene encima de la mesa, «le sonreían los ojos». Y yo, leyéndose, me muero de envidia. Porque llevo seis años intentando enseñar a sonreír a «Reina» -mi gata- y tengo que confesar mi rotundo fracaso Cuando ella me mira, a través de sus brillantes ojos felinos, logra expresar sorpresa, admiración, asombro, curiosidad. No más. Jamás ha aparecido en su rostro la sonrisa. No la usa para salir a saludarme. No aparece en su mirada cuando le pongo su comida. Hasta cuando juega lo hace con seriedad de esfinge. Y tengo que resignarme a aceptar que no es humana Digo esto porque yo siempre he pensado que lo que distingue al hombre del animal no es la racionalidad, sino la capacidad de sonreír. Pero. si esto es así, ¿por qué los hombres nos reímos tan poco? ¿Es que tan sólo somos hombres en esos pequeños rinconcitos de nuestra existencia en los que la sonrisa ilumina y vivifica nuestra alma y nuestro rostro? La verdad es que tampoco pensamos con excesiva frecuencia y que las más de las horas nuestra cabeza flota en galaxias no humanas, pero me temo que, si pensamos tan poco como nos reímos, no debe de ser demasiado extensa ni profunda la humanidad que de hecho utilizamos Lo peor del asunto es que dicen los sociólogos que la risa es un don de creciente escasez. El mundo -dicen- aumenta en seriedad, se multiplica en aburrimiento Eça de Queiroz echaba la culpa a la civilización: «La humanidad se entristeció por causa de su inmensa civilización.» ¿No será más bien por culpa de nuestra inmensa descivilización? Yo prefiero, con mucho, la tesis de Martin Grostjahn, para quien «el humor pertenece a los estadios superiores del proceso humano». Porque ¿cómo diríamos que el mundo mejora si ganáramos en automóviles y perdiésemos en sonrisas? ¿Seríamos más felices teniendo calefacción y careciendo de alegría? Dostoievski hace gritar a uno de sus personajes en Los hermanos Karamazov: «Amigos míos, no pidáis a Dios el dinero, el triunfo o el poder. Pedidle lo único importante: la alegría.» (Y espero, angustiado, entre paréntesis, que ninguno de mis lectores caiga en la tentación de replicarme que teniendo esas tres cosas o una de las tres se tiene la alegría.) Claro que, cuando hablo de la risa, no estoy refiriéndome a la carcajada. Los tontos se ríen mucho y sonríen poco. Quienes tienen más alma suelen ser escasos en carcajadas y no desatan la sonrisa de sus labios Yo suelo fiarme poco de los que racionan sus sonrisas. Creo que tenía razón Rubén Darío al afirmar que, «generalmente, los hombres risueños son sanos de corazón». E hizo bien al poner eso de «generalmente», porque habría que excluir a los anunciantes de dentífricos. Y también a quienes planifican sus sonrisas siguiendo los consejos de Dale Carneggie Más peligrosos aún son los que no digieren el humor, los que se irritan cuando, a ellos o a sus ideas, no se les toma «suficientemente en serio». Un buen amigo mío, Bernardino Hernando (en un precioso libro que acaba de publicar y que se titula El grano de mostaza), defiende la acertada teoría de que «el débil disimula su miedo y su debilidad bajo una capa de solemnidad, mientras que el fuerte los supera por el humor». Exactísimo. No hay nada más vacilante que un hombre campanudo. Y poco tiene que temer el que cada mañana, ante el espejo, se ríe buenamente de sí mismo Por lo demás, yo diría que no hay cosa mejor que un escritor bienhumorado. Lo que a mí no me gusta de los revolucionarios (de pacotilla) es que se toman a sí mismos terriblemente en serio y se creen que dicen cosas tanto más importantes cuanto más avinagradas. Un revolucionario verdadero me parece a mí el que siembra sus ideas entre sonrisas. Tiene, al menos, muchas más posibilidades de que esas ideas calen en los hombres Cuando yo recuerdo mis años infantiles descubro hasta qué punto se han ido al cubo de la basura casi todas las ideas que me predicaron aburridamente. Bastante hice con soportarlas corno para, además, hacerlas mías. En cambio, hay algo que no olvidaré: las charlas que nos daba don Angel Sagarmínaga, uno de los seres más sonreidores que han pisado este planeta. Don Angel llegaba a mi seminario y se ponía a hablarnos de misiones, y en cuanto percibía que nuestra atención comenzaba a desfallecer, se detenía y, o nos contaba un chiste, o se ponía a silbar a dos voces. Para el niño que yo era, aquel silbido era tan misterioso e importante como las cataratas del Niágara. Y aunque a los ojos de los sabios aquello hubiera parecido una tontería, lo gracioso es que ahora no puedo escuchar un silbido -de hombre, de tren o de pájaro- sin pensar en las misiones Hombres así ensanchan el planeta y hasta aclaran la fe. Bruce Marshll contaba que él acostumbrado de niño a la seriedad de la liturgia anglicana- comenzó a pensar que le gustaba más el catolicismo el día en que vio que, en una iglesia, cuando a él se le cayó una moneda y fue a colarse entre las rendijas de la calefacción, el cura, en lugar de reñir a los chiquillos por sus risas, se reía él también. Un Dios -pensó- que deja reírse a los suyos en la iglesia resulta bastante inteligente Y ahora me río yo pensando que todas estas divagaciones surgieron a propósito de que «Reina» -mi gata- no sonreía. Me tranquiliza aquella idea, que algunos escritores atribuyen a San Francisco, de que no es seguro que no haya animales en el cielo. Si esto fuera cierto, seguro de que en el cielo reirían. Reiremos todos. El cielo o es una oleada de risas, o no es el cielo de Dios 10.- Elogio del coraje Supongo que lo que más habrá impresionado a muchos en el último premio Nadal es que una mujer, madre de cinco hijos, haya ganado en sólo un mes dos importantes premios literarios. Pero a mí -que, decididamente, soy un poco rato- lo que más me ha admirado es que esa misma mujer, Carmen Gómez Ojea, se hubiera presentado durante el año anterior a otros trece concursos y, en lugar de desalentarse por los repetidos fracasos, siguiera luchando, esperando y acudiendo a concursos. Porque es cierto que hace falta un coraje nada usual para seguir creyendo en uno mismo y en la propia obra después de trece desencantos. Y hace falta también continuar creyendo en la honradez de los demás para no refugiarse, tras tantos intentos, tras esas fáciles fórmulas de «en este mundo todo es trampa» o de «el que tiene padrino se bautiza» Sí, cuanto más avanzo en la vida más admiro las virtudes pasivas en un ser humano. De joven, yo valoraba por encima de todo el genio, la fuerza creadora, el ardor, la inteligencia apasionada. Ahora valoro muy por encima la paciencia, la constancia, el saber encajar los golpes, el don de mantener la esperanza y la alegría en medio de las dificultades Tal vez porque la vida me ha enseñado ya que es muy posible el primer triunfo fulgurante y casual, pero que ninguna obra verdadera- mente grande y sólida se construye si no es contra corriente, terca y tozudamente. Ninguno de los genios que admiro construyó su obra desde la facilidad. Los más lo hicieron entre tormentas y tuvieron incluso que invertir más tiempo en combatir las adversidades que en crear. Incluso, probablemente, nunca hubieran creado de no haberles sacudido tantas adversidades En la «tele» han dado hoy la quinta sinfonía de Bruckner y yo he gozado doblemente oyéndola: por su soberana belleza y porque sabía que su autor sólo pudo lograr oírla en un estreno hasta diecinueve años después de compuesta. Yo sé bien -y lo sabe todo escritor o artista- cómo parece que se te estuviera pudriendo la obra que no has logrado estrenar o publicar. El paso del tiempo no sólo no te cura esa herida, sino que parece que el texto escrito te creciera dentro, como un hijo que una madre no lograra parir cuando ha llegado a su meta. Lo sientes morir dentro, vives con su cadáver a cuestas. Y, paradójicamente, cada día te va pareciendo más tu mejor obra, tal vez por piedad hacia su inexistencia, como todos los padres verdaderos aman más apasionadamente al hijo que les nació subnormal. Crece ,con los años la angustia. Bromeas contigo mismo diciendo que nacerá ya con el servicio militar cumplido. Pero tú sabes bien que estas bromas no son más que un afán por consolarte de ese hijo non-nato ¡Y si encima -como a Bruckner le sucedió y a tantos músicos- esa congelación se debe sólo a la incomprensión de tantos criticuchos cuyos nombres conocemos hoy solamente porque bombardearon a esos genios! Sólo una enorme fe en su obra y en su obligación de realizarla pudo ayudar a Bruckner a seguir componiendo nuevas sinfonías, mientras ese milagro de la quinta permanecía enterrado ¿Y los que se murieron sin llegar a ver nacidos a sus hijos? Gerald M. Hopkings -tal vez el poeta que más ha influido en la reciente poesía inglesa y en muchas otras fuera de las islas- murió sin publicar un solo verso. Incluso conoció la amargura de que el más bello e impresionante de todos sus poemas -El naufragio del Deutschland- fuera rechazado por la revista de sus compañeros jesuitas, que no se enteraron de nada Pienso ahora en Teilhard de Chardin, que tuvo, el infinito coraje de escribir veinte, treinta volúmenes sin lograr publicar en vida uno solo. ¿Pudo, al menos, soñar o imaginarse que hoy se multiplicarían sus ediciones traducidas a quince idiomas? 0 pienso ahora en Mozart. Hay días -afortunadamente no muchos- en los que llego a mi casa deshecho por el cansancio o por la incomprensión. Hay días en los que me pregunto si vale la pena luchar, escribir, para que tales o cuales cretinos te lean con los prismáticos al revés y enfangados. Y entonces hay en mi casa una medicina prodigiosa: me siento junto a mi tocadiscos y hago rodar en él las sonatas que Mozart escribió en las horas más amargas de su vida. La 545, por ejemplo, que fue compuesta dos días después de que se muriera «de hambre» -una de sus hijas, mientras su mujer, en un balneario, le ponía en ridículo coqueteando con todos los que se ganaban la vida mejor que él; mientras Mozart, hambriento, acudía a las casas de los ricos y se atiborraba los bolsillos de croquetas y bocadillos para poder comer en los días siguientes. Y pienso todo esto mientras sale de mis altavoces tal río de pureza y de alegría (aunque allá en el fondo, en los adagios, se le escape un manso grito de dolor y protesta por un mundo que no le ama y está mal construido). ¿Cómo, entonces, sentirse desgraciado? ¿Cómo aceptar que mis propios dolores diminutos me detengan un solo segundo en mi hermosa tarea de escribir y escribir? ¡Ah!, sí. la vida es una larga paciencia y el desaliento es una gran cobardía. ¿Cómo podríamos tolerar que la incomprensión nos detuviera? ¿Tan poco creemos en nuestra propia alma que nos puede maniatar una injusticia? Sí, es cierto: la gente que dice que pierde la fe es que no la ha tenido nunca. Y quienes pierden la fe en su tarea es que nunca la han valorado como deben. Trabajar por el éxito, trabajar por el premio es pudrirse. Es bueno, sí, que llegue de vez en cuando, porque el corazón humano nos lo hicieron de carne y no de acero. Pero uno debería vivir como las llamas, que nunca se preguntan si es importante o no lo que están quemando 11.- Niño en el cubo No quiero creerlo, no quiero creerlo. Prefiero pensar que se trata tan sólo de un sueño macabro. Sé que la noticia ha aparecido en todos los periódicos. Sé que ayer un compañero de la sección de sucesos me contó todos y cada uno de los espantosos detalles, pero no me resigno a creerlo. No puede ser verdad. Es necesario que no sea verdad Aquella mañana, Carlos -un empleado de limpieza del Ayuntamiento de Madrid- se había levantado contento y empezaba su trabajo como tantas mañanas. Y fue en este cubo -este que ahora me señala-, aquí, junto a la parada del Metro de Bravo Murillo. «Yo lo volqué como todos los días Y entre los restos de comida, las latas de cerveza, los periódicos sucios, aquella bolsa de plástico -no sé por qué- me llamó la atención. La Policía ha dicho que tenía seis meses, pero yo lo vi bien, estaba entero, formado completamente, con la carita empezando a ponerse morada, con el cordón umbilical sin atar, limpio como si lo hubieran lavado a conciencia, pero con algunos coágulos de sangre seca en el vientre y sus partes de varón. Y no me pida más explicaciones; llevo dos días sin poder comer.» Debe de ser un sueño. Uno de esos sueños confusos y turbios que he tenido esta noche entre pesadillas y duermevelas. Me preguntaba si ese niño que empezaba a ponerse morado no sería yo mismo, si no sería la humanidad entera la que agonizaba en aquel niño abandonado en un cubo de basura madrileño No me coge de nuevas este horror. Hace años leí ese libro vertiginoso de Litchfield-Kentish titulado Niños para quemar, en el que se describe, con datos pavorosos, el gigantesco negocio de las modernas clínicas abortivas. He visto no pocas fotos de otros cubos, supuestamente higienizados, llenos de «desperdicios» humanos. Sé que la cifra de niños anualmente victimados, por preciosas razones y con leyes que se creen modernas, alcanza ya la cifra de cincuenta millones (más o menos el doble anual de todas las víctimas de la segunda guerra mundial); pero esta vez el cubo estaba a la puerta de la estación de Metro por la que yo paso muchísimas mañanas. En ese cubo he tirado yo cientos de veces cajetillas de tabaco o periódicos leídos. Y tal vez todo ello me hace más hermano de ese inocente abandonado en tan brutal cementerio He soñado esta noche con ese niño. Le he visto jugar a esos juegos que nunca jugará, hacer la primera comunión que no hará nunca, soñar sueños que nunca tocará con aquellas manitas que estaban ya formadas He leído en algún sitio que los fetos llegan a soñar en el seno materno. Me pregunto qué formas, qué colores llegó a soñar este niño del cubo de basura Y ahora, en el mismo instante, en que escribo estas líneas, llega hasta mí el llanto del niño del piso superior al mío. Y ese llanto, que tantas noches no me dejó dormir, hoy me parece una marcha triunfal. Si llora es que vive, es que gusta este doloroso gozo de vivir. Y son ahora mis ojos los que conocen las lágrimas pensando en ese otro niño del cubo que nunca llorará Y me pregunto si nació del amor. Yo no quisiera condenar a su madre. ¿Quién soy yo para condenar a nadie? Sé que la Policía busca a los autores de ese abandono homicida. Pero yo no soy un policía. No soy un juez. Soy sólo un ser humano que se avergüenza de ser hombre Y acuden a mi imaginación cientos de disculpas para exculpar a esa madre, Tal vez fue violada, me digo, intentando entenderla. Mas no debo engañarme. Conozco perfectamente los estudios científicos que aseguran que sólo un 0,3 por 100 de los abortos tienen como origen la violación. Que sólo un 0,5 por 100 provienen de razones eugenésicas de madres que temieran tener un pequeño anormal. Que incluso sólo un 9 por 100 surgen de relaciones sexuales ilícitas. Que el 90 por 100 nacieron de un supuesto amor que fue posteriormente derrotado por razones económicas o por dulce egoísmo Me gustaría que al enterrar a este niño le pusieran en una manita una moneda y en la otra una canica, como hacen los toltecas. Me gustaría que pueda jugar en algún sitio, que pueda en algún lugar comprarse pirulíes, ya que en la Tierra no encontramos patria para él Me gustaría que en la otra orilla no le hablen de nosotros los hombres. Que nadie le explique jamás cómo fue muerto antes de nacer Me gustaría también que, al otro lado, se encuentre a San Ambrosio para que le repita aquello que escribió de que «Dios ama a los hombres mucho antes de que nazcan» y que «les forma con sus manos como un artesano dentro de la vasija del seno maternal». Quisiera que estuviera allí San Agustín y que añadiera que «Dios forma lo mismo al hombre en el seno de una prostituta que en el de la mujer más pura, y que, además, adopta como hijo suyo al que forma en el seno más contaminado» Esa paternidad y esa filiación, pequeño mío, no te las quita nadie. Arriba nadie va a preguntarte por tu cuna, no hurgarán entre tus apellidos, completarán tus manos empezadas Más incompletos que tú somos todos los que hemos tolerado un mundo inhabitable. Más incompleta que tú es tu madre, la que no quiso serio. Se quedará, mientras viva, realizando aquella terrible intuición de Rilke: abierta, como esas madres que no pueden cerrarse, porque aquella tiniebla echada fuera con el parto quiere volver y empuja para entrar 12.- Vagabundos por fuera, Bibliotecas por dentro Hace muchos años vengo pensando que si yo tuviera que reempezar a vivir, y me dejaran escoger la manera, elegiría ser uno de esos vagabundos que Mingote pinta bajo los puentes, comiendo una lata de sardinas mientras compadecen a los comedores de langosta, puesto que cuentan los periódicos que este año tendrán sabor a petróleo, 0 sintiendo una auténtica pena por los poderosos que ayer fueron víctimas de la bajada de la Bolsa Querría ser uno de esos vagabundos porque dicen esas cosas sin siquiera ironía. Menos aún con envidia o amargura. Ellos son libres. Se sienten seriamente superiores a los pobrecitos que están encadenados al dinero. Santa Teresa diría de ellos que «lo poseen todo porque no desean nada». Son viejos, pero jovencísimos. Viven bajo los puentes -puentes que ya sólo existen en la imaginación milagrosa de Mingote-, pero están en ellos mejor que en un palacio. Visten harapos, pero limpísimos. Son un prodigio de humanidad. Tanto que uno teme que sean sólo fruto de los sueños del dibujante, pero que éste no encontraría ya modelos reales en que inspirarse Me gustaría, sí, ser un vagabundo (vagamundo, diría Santa Teresa). No estar encadenado a oficio ni beneficio. Moverse por las únicas pasiones del amor y de la libertad. Saber más de flores y de pájaros que de automóviles; estar mejor informado del curso de las nubes. que del proceso de los golpistas; entenderme mejor con los niños que con los catedráticos. Me gustaría -ya veis-- todo lo que no poseo Pero mi sueño imposible y dorado sería el de que un día pudiera aplicárseme aquella cimera definición de lo que ha de ser un ser humano que Bradbury dedica a los mejores ciudadanos de un mundo futuro. gentes que eran «vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro» Supongo que todos mis lectores habrán tenido alguna vez el gozo de leer esa prodigiosa novela que se tituló Fabrenheit 451 y en la que Bradbury profetizó hace años el mundo espantoso que se nos viene encima; un mundo en el que ya no será verdad que «los hombres nacemos iguales», pero sí será cierto que «los hombres terminamos por ser todos iguales» La civilización contemporánea es una gran domadora. Todos vamos entrando por sus aros. Año a año, poco a poco, todos vamos comiendo lo mismo, cantando lo mismo, pensando lo mismo. El gran dictador Mister Mediocridad se va adueñando de nosotros, tira de nuestra nariz con un arito llamado "rio, nos enseña cada tarde a saltar como dulces perritos a través de ingeniosos ejercicios televisivos, pone agua en el vino de nuestros sueños y esperanzas, corta las uñas a nuestras ilusiones, nos hace subvivientes, subhumanos En ese mundo vertiginoso que Bradbury pinta no hace falta si- ,quiera que el gran dictador apriete los tornillos de su censura. Ha mandado -es cierto- que se quemen todos los libros -ya que todo libro con ideas es una escopeta cargada de vitalidad-, pero en realidad los quemadores de libros apenas tienen trabajo: simplemente la gente ha abandonado la lectura, buscando trabajos más digeribles y menos exigidores de esfuerzo. «Los periódicos ---cuenta Bradbury- se morían como enormes mariposas. Nadie deseaba volverlos a ver. Nadie los echó de menos cuando desaparecieron.» Hacia eso vamos, ¿quién no lo vería? El otro día un amigo mío ironizaba de otro compañero que era «un ligón que no ligaba nada». «Fíjate -me decía-, que lleva chicas a su apartamento y tiene el apartamento lleno todo de libros. ¿No sabrá que una casa llena de libros vuelve frígidas a las mujeres?» Yo -que soy analfabeto en esos temas- me maravillé mucho, pero entendí que eso era un signo más de ese mundo antilector y vacío al que nos encaminamos Afortunadamente, en la novela de Bradbury hay también rebeldes, gentes que, ante esa persecución a los libros, han decidido convertirse ellos mismos en libros: como no pueden poseerlos, cada uno se ha aprendido uno de memoria y esos «anarco-lectores» se reúnen de vez en cuando (tal vez bajo los puentes de Mingote) para «leerse» los unos a los otros. Hay un señor que «es» nada menos que La república, de Platón; otro se ha convertido en Los viajes de Guíliver; cuatro amigos han decidido «ser» los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Viven como vagabundos, pero «son» libros. Por eso pueden definirse a sí mismos como «vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro». Cuerpos libres y des-encadenados; almas henchidas y llenas: la plenitud de la felicidad A lo mejor un día me decido a fundar una asociación de «gentes que tengan la funesta manía de pensar», gentes que no acepten esta generación de «papillas digestibles» a la que quieren reducirnos, gentes que no estén dispuestas a tragarse cada mañana una rueda de molino. Nos declararían en seguida ¡legales, ya lo sé, pero no creo que eso fuera demasiado importante. Es difícil que inventen una ley que prohíba tener el corazón entero y el alma puesta en pie. Cuando nos juzguen se quedarán tan sorprendidos como Pilato ante Cristo, que al final ya no se sabía quién juzgaba a quién. Cierto que Cristo salió de allí condenado a muerte, pero Pilato salió condenado a fantoche por los siglos de los siglos, que es mucho más grave. A Cristo lo mataron, pero siguió vivo. A Pilato no hizo falta ejecutarlo porque ya estaba muerto. Como todos esos millones que deambulan por la Tierra con el alma sorbida, aunque se crean que están vivos porque ganan dinero 13.- Morir solos, vivir juntos Lo que más me ha impresionado de la muerte de Paco Martínez Soria ha sido saber que murió solo. Solo, en la inmensidad de la noche, entre las cuatro paredes frías de un apartamento, él que tanto conoció el aplauso, que vivió rodeado de multitudes que le abrazaban cada tarde con sus carcajadas y con esa forma misteriosa de amor que es reírse juntos Nunca me ha impresionado eso de que los muertos se «queden solos» -como lloraba Bécquer- en los cementerios. Los cementerios no existen, no cuentan. Lo verdaderamente horrible es morir asfixiado por los muros de cemento de la soledad. Esa soledad que angustiaba tanto a Santiago Rusiñol y que le hacía asegurar que, en esa hora de amargura él llamaría a los cuervos para que le hicieran compañía Y esto lo siento muy especialmente en estos días: cuando se cumplen tres años de la hora más alta de mi vida, los últimos momentos que vivió mi padre en esta tierra. Nunca aprendí tanto en tan pocos minutos. Nunca «me viví» tan enteramente. Fue como si, por un momento, alguien me descorriera la cortina que vela los únicos misterios importantes de nuestra condición humana Durante muchos años me había angustiado la idea de que los hombres podemos vivir juntos, pero morimos solos. Con Dios cuando más, pero quedándose ya lejos cuanto tuvimos de fraterno Y aquella tarde de marzo del 79 -a las ocho y diez exactamente- descubrí cuán injustificado era ese miedo que atenazaba mi corazón ya desde niño. Una hora antes había dicho yo la misa al borde de su lecho. Y él --desde la hermosa orilla de sus noventa y tres años- la había seguido entre ráfagas de ardiente lucidez y fugaces hundimientos en la oscuridad. Luego llegó, al mismo tiempo que la agonía, la plenitud del amor. Estábamos allí los cuatro hermanos, dos a cada lado de la cama. Y mi padre hubiera querido tener en aquel momento cuatro manos para agarrar las cuatro nuestras. No es que tuviera miedo, es que necesitaba resumir en aquel gesto sin palabras todo el cariño de tantos años incandescentes Mi padre era un hombre tímido y muy poco expresivo. Mientras vivió mi madre se replegó a la sombra, como dejándole a ella la exclusividad de demostrar amor. Sólo cuando ella se fue dejó subir su ternura al primer plano, como si tratara de ser a la vez una madre y un padre. Luego, al envejecer, se fue afilando su ternura, multiplicándose, porque en esa recuperada infancia se dobla o se triplica lo que fuimos de hombres Y ahora -a las ocho y cinco de aquella tarde de marzo- era como si temiera que el amor no hubiera quedado suficientemente claro. Por eso, ya sin palabras y entre estertores, sus ojos -lo único ya que le quedaba vivo- desfilaban, uno por uno, por los rostros de sus cuatro hijos; iban y venían del uno al otro, con una misteriosa mezcla del que pide socorro y mendiga amor No le hizo falta llamar a los cuervos, porque no estaba solo. Los cuatro allí moríamos con él y él vivía en nosotros, puesto que su muerte estaba multiplicando nuestras cuatro vidas. ¿Se puede, entonces, morir juntos cuando se ha vivido juntos? Nunca he tenido mucho miedo a la muerte. Y esto no sólo porque tengo fe, sino también porque me he acostumbrado a vivir con ella en casa. Sé que ella anda en zapatillas por mis habitaciones, amiga y compañera, ya no amenaza, sino acicate. Y su recuerdo sólo me sirve para darme más prisa a vivir Recuerdo ahora aquel encuentro de Rilke con Rodin. El joven poeta había acudido a visitar al genial escultor, y no para preguntarle por el arte y todas esas paparruchas, sino para hacerle la pregunta decisiva: «¿Cómo hay que vivir?» Rodin le contestó con una sola palabra: «Trabajando.» Y esa palabra iluminó a Rilke, que, muchos años más tarde, comentaría- «Lo comprendí muy bien. Siento que trabajar es vivir sin morir.» Tal vez yo habría dicho «amando» en lugar de «trabajando». Pero ¿acaso trabajar no es un modo de amar? Lo sé: los que están vivos s decir, los que aman y trabajan- no se mueren nunca. Sólo se mueren los que ya están muertos Así se ha ido curando en parte mi miedo a la muerte solitaria. ¿Acaso estoy solo ahora, cuando escribo este artículo? ¿Acaso no estáis aquí vosotros, posibles o soñados lectores míos? Lo sé- el verdadero secreto de la soledad es que no existe. Si es verdadera soledad está llena y acompañadísima. Si está sola y vacía no es soledad, sino simple muerte y aburrimiento No, no compartiré jamás las visiones que los románticos tenían de la soledad. Me duele como una blasfemia aquella afirmación de Schopenhaucr, para quien la soledad tenía dos ventajas: que uno está en ella consigo mismo y que, además, no está con los demás. Y si fuera cierto aquello que escribiera Ruckert de que «las águilas vuelan solas, los cuervos en bandadas», estad bien seguros de que yo preferiría ser cuervo antes que águila altanera y estúpida Prefiero la afirmación del Génesis: «No es bueno que el hombre esté solo.» Y es bueno que, cuando esté solo, esté latiendo, vibrando, tendiendo sus manos de moribundo hacia todos sus hijos, buscando ojos que te miren -y en los que mirarse, porque sólo existimos en tanto en cuanto que latimos «en» otros Y ya no me preocupa ignorar si la muerte alcanzó a Paco Martínez Soria en la ignorancia del sueño. Porque sé que al apoyar su cabeza en la almohada, al acostarse, tuvo que sentir los aplausos y las carcajadas de todos los que con él habían compartido tantas horas felices. Sé que, incluso en sus sueños último y penúltimo -mientras la muerte, en zapatillas, se acercaba a su cama-, volvió a sentirse en el teatro, en el escenario, arropado de amor y de risas, seguro de que podía estar muerto, pero solo jamás 14. Las monjas de la colza Esto que voy a contar no es una fábula. Aunque pudiera parecerlo. Ha sucedido, está sucediendo en un pueblecito de Toledo. Si los periódicos no han hablado aún de ello es simplemente porque, como ya señalé en otra página de estos apuntes, las cosas importantes no son amigas del estrépito. Procuraré contarlo también yo sin estrépito, con la escalofriante sencillez de los hechos En Casarrubios del Monte hay una pequeña comunidad de cistercienses en un convento llamado Santa Cruz. Son 23 religiosas -más exactamente: eran 23 y son ahora 22-, la mayor parte de ellas más jóvenes de lo que hoy es habitual en las casas de clausura. La media de edad se coloca en los cuarenta años, y un buen puñado de ellas no llega a los veintisiete. Tienen nombres recién sacados de la vida, como los de un grupo de oficinistas o de un equipo de baloncesto femenino. Esther, Flor¡, Ros¡, Araceli, María José, Florinda Hace diez meses, la hermana de la cocina contó en el recreo una buena noticia: un detallista del pueblo había conseguido en Alcorcón un aceite estupendo, barato, baratísimo. Aquello era un alivio para una comunidad tan pobre como la suya, que vive modestamente del trabajo de sus manosgéneros de punto y prendas confeccionadas, que preparan para unos grandes almacenes, y mazapán, que elaboran al acercarse los días de Navidad. ¡lo que iba a poder ahorrarse con aquel aceite tan bueno y tan barato! No pasó mucho tiempo sin que las monjas empezaran a encontrarse mal. No sabían muy bien qué era aquello. Se cansaban en el trabajo, se sentían desmadejadas en la oración. Pero como era cosa que les pasaba a todas, no le dieron inicialmente demasiada importancia. Y como ellas ni leían periódicos ni escuchaban la radio, tardaron en contagiarse de aquel escalofrío que corrió por toda la piel de España con el nombre maléfico de colza, de síndrome tóxico Más tarde, a varias comenzó a caérseles el pelo. ¡Y cómo se reían! ¡Y qué bromas se gastaban las unas a las otras pensando en que se quedarían todas calvas, problema no muy grande que cubrían sus tocas! Pero la cosa empezó a parecer seria cuando sor Ángeles, la abuela del convento, con sus setenta años, empezó a acercarse a grandes zancadas a la muerte. Fue entonces cuando el médico preguntó a las monjas qué tipos de aceites habían gastado en los meses anteriores. Ellas le explicaron que uno muy bueno -un poco espeso, sí, un poco maloliente, es verdad- que les había vendido, muy barato, un comerciante de Casarrubios, un señor muy bueno que les había hecho un gran favor Entonces supieron que habían sido visitadas por el ángel del dolor y que probablemente serían pronto recibidas por el ángel de la muerte: ¡porque todo el convento estaba envenenado! En aquel momento -porque eran humanas- sintieron un escalofrío de pavor. Aquella noche alguna lloró en su celda. Pero cuando en la media noche se levantaron -ya muchas de ellas con dificultad- a rezar sus maitines, empezaron a entender que los caminos de Dios son muy extraños y que el Señor les estaba dando la oportunidad de compartir la suerte de ese pueblo español del que se sienten parte; y comprendieron que era lógico que si el envenenamiento no había llegado a los palacios, pero sí a las chabolas, a la casa de los pobres, llegara también a quienes vivían en pobreza voluntaria el Evangelio. Entendieron, incluso, que si «la colza de los pobres» no hubiera afectado a ningún miembro vivo de la Iglesia, eso querría decir que, al menos la Iglesia oficial, no estaba con los pobres. Y empezaron a sentirse como «enviadas especiales de la Iglesia en el dolor», como «representantes de la Iglesia en la colza» Y pensaron que ésta era la gran hora de demostrar su fe y de explicar al mundo las verdaderas razones de su alegría. Ellas no eran alegres porque fueran ricas, no eran alegres porque desconocieran los problemas en que se agita el mundo, no eran alegres sólo porque fueran jóvenes y sanas. Eran alegres porque creían en Dios y en el sentido exaltante de sus vidas y su vocación. Y hasta ahí no llegaban los envenenamientos. La colza amordazaba sus miembros, pero no sus almas. Debilitaba sus articulaciones, no su corazón Y les pareció que se multiplicaba su alegría. Les confortó el gozo con que sor Ángeles, la viejecita, se encaminaba a la muerte. Les animó su esperanza, la entusiasmante confianza en el Señor con que vio apagarse su vida De Roma les autorizaron para que acortasen sus cuatro horas y media diarias de oración. Pero ellas no quisieron recortes. Solamente aceptaron trasladar los maitines desde la media noche -ahora levantarse era ya físicamente imposible- hasta la caída de la tarde. Y aceptaron que alguna otra religiosa de otros conventos de la Orden viniera a ayudarles en la fabricación de mazapanes, ya que no deseaban dejar sin dulces a la buena gente que se los había encargado Bendijeron a Dios porque aquella enfermedad tan mala les había dado la oportunidad de ir en verano unos días a la sierra, que era tan bonita como las manos de Dios. Y les pareció una aventura tener que trasladarse cada tarde a Toledo ---en los taxis que los buenos señores de la Seguridad Social les pusieron- para los ejercicios de recuperación en un hospital Hubo un momento en que temieron que aquello pudiera ser un castigo de Dios por no haber cumplido plenamente en su entrega. Pero la abadesa general de la Orden les explicó muy bien que ése no es el estilo de Dios y que aquello era una predilección del cielo para que esta comunidad viviera más íntegramente el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús Desde entonces, ellas se sienten «abanderadas de la Pascua» y piensan que aquel señor tan bueno que les vendió el aceite envenenado era, en definitiva, un arcángel equivocado que, a través del mal, había servido de involuntario mensajero de esa predilección. Y siguen rezando. Y siguen riendo. Y se sienten felices de ver que poco a poco la muerte retrocede en su sangre, pero se habrían sentido también felices si el Señor hubiera querido el testimonio de acompañar a sor Ángeles Esto no es una fábula. Esto ocurre, está ocurriendo, en este mundo que decimos podrido 15.- Cándido y Roberto Este artículo ha sido escrito dos veces. Si el lector es atento y curioso percibirá que a este cuadernillo escolar, en que escribo mis cosas, le falta una página, la que arranqué ayer, y de la que aún quedan rastros en la espiral que sujeta las páginas Era el de ayer un artículo exultante, un canto a la alegría de ser hombre. Y es que la historia de Roberto Medina me condujo hasta las mismas puertas del entusiasmo. La conocéis, es la magnífica aventura de ese niño de tres años ---con cara de angelote barroco recién escapado del retablo de una iglesia- que resistió durante tres días la soledad, el miedo, el hambre, perdido en un bosque de la provincia de León, a tres kilómetros de su casa ¡Dios -pensaba yo ayer-, si un niño puede resistir eso, es que el hombre es capaz de soportarlo todo! Siempre he pensado que el ser humano es más ancho que sus esperanzas. Decimos- no resistiré más; si llega una gota más de dolor, estallaré. Y luego llega, no una gota, sino un chorro de espanto. Y resistimos. Seguimos resistiendo. También seguimos diciendo que ya no podemos más, que estamos en las últimas. Pero sabiendo que la goma del corazón aún se estirará más sin romperse Por eso ayer, leyendo la aventura del pequeño Roberto, sentí crecer en mí el aprecio a esta gloriosa raza humana, tan aparentemente débil, pero de veinte, veintidós quilates en realidad. No estamos menos perdidos los adultos en este mundo hostil que ese chiquillo en los bosques leoneses. Su miedo era del mismo género del que atenaza a esos millones de jóvenes que se preguntan si llegarán un día a encontrar un trabajo. Su hambre era de la misma especie que la que atenaza hoy a millones de parados y de hijos de parados en todo lo ancho del mundo. Y la soledad de este niño perdido en el bosque era hermana de tantas soledades como pueblan el planeta. Cerraba mis ojos y en ese niño que lloraba en la noche veía retratada a la humanidad entera, tan absolutamente desvalida, tan cerca y gozosamente victoriosa. Ea, niño, gritaba yo, Hora, pero no temas, sigue esperando: tú eres más fuerte que los fríos y la sed; el metal de tu cuerpo apenas hecho es más recio que el viento y que la noche. Me hubiera gustado infundir en el alma chiquita de Roberto aquella gran certeza que sostenía a Hamlet: «Nosotros sabemos lo que somos, no lo que podemos ser.» Y el hombre puede ser invencible; llegar a hacerse indestructible por el dolor y el miedo Pero éste es el artículo que escribí ayer. Hoy ya no estoy seguro de ninguna de esas cosas y me pregunto si no serán consuelos que me ofrezco a mí mismo, en lugar de certezas. Hoy ha muerto Cándido Álvarez y el universo ha girado dentro de mí Cándido tenía tres años más que Roberto, pero pertenecía al mismo jubiloso equipo de la infancia. Y era leonés como ese angelote superviviente. Pero Cándido Álvarez Rey murió a pocos metros de su casa, a menos metros aún de la pequeña tumba en que ayer lo enterraron. ¿Fue más cruel el frío de esta noche que el de las tres anteriores? ¿El corazón, los pulmones de Cándido eran más débiles que los de quien hubiera podido ser su hermano menor? Nunca tendré respuesta a estas preguntas. Y ese espantoso silencio es muy capaz de congelar todos mis entusiasmos. ¿Cómo, con qué derecho puedo pensar que Cándido tuvo menos coraje que Roberto? Vuelvo a la duda. Regreso a la gran pregunta sobre qué pueda ser esto de ser hombre Recuerdo que esta pregunta la he llevado siempre sobre mis espaldas. Ya desde mis años de latín me angustiaba comprobar que los grandes escritores que adoraba no terminaban de ponerse nunca de acuerdo en sus respuestas. Ser hombre era grandeza para muchos, miseria para otros. Se contradecían incluso consigo mismos. Un día encontraba en el libro primero de las Odas de Horacio que «no hay nada inaccesible a los mortales». Pero pocas páginas después, en el libro cuarto de las Odas, resultaba que «el hombre es polvo y sombra». Una mañana, leyendo a Juvenal, descubría con gozo que «el hombre es más estimado por los dioses que por sí mismo» (y yo estaba muy cierto de esto, puesto que sabía que Dios, para salvar al hombre, puso en el tablero nada menos que a su propio Hijo eterno). Pero aquella misma tarde abría una novela de Baroja y me aterraba leer que «el hombre está un milímetro por encima del mono, cuando no un centímetro por debajo del cerdo» Me hizo sufrir mucho este problema que hoy rebrota en mí, entre Roberto y -Cándido. ¿Vale la pena luchar cuando el frío feroz de una noche puede apoderarse de nuestra alma y triturarla? ¿O hay, por el contrario, que confiar en que esta desvalida raza humana puede quebrar las noches y los fríos, pulverizar los miedos, tensarse como un arco cuya cuerda es irrompible? Yo tengo una respuesta que no sé si es convincente, pero que es la que a mí me sirve para vivir. Y es ésta: hay que vivir valiente y corajudamente, como Roberto, por si acaso la muerte nos coge a traición, como a Cándido. Ser hombre, lo sé, es un gozo y también un misterio. Un gozo en el que hay que entrar sin confiarse, pero cuidando mucho de que esa desconfianza no apague ese gozo. Hay que vivirse hasta los topes, precisamente porque la vida es frágil, Hay que sacarle jugo a nuestras horas, porque tenemos pocas. Al otro lado se irán el misterio y las incógnitas. Aquí pueden y deben ser la sal de nuestras horas Por eso junto hoy la alegría de este pequeño vivo con las lágrimas por el chiquillo muerto. juntas las dos, son el retrato de la condición humana, gloriosa y vacilante, frágil y poderosa, ardiente y desvalida, eternamente invencible y derrotada. Sigamos, pues, viviendo. No vayan el miedo o la cobardía a destruirnos ni un solo segundo antes de lo absolutamente inevitable 16.- Sarina ha vuelto He encontrado la noticia en un rincón perdido de un periódico. Los demás la han ignorado. Y el propio ABC, que la publica, lo hace como una pequeña broma sin importancia, a una columna, con sólo diez líneas de texto. Los grandes titulares se reservan para cosas mucho más importantes, como son asesinatos, revoluciones y declaraciones de gente tan sesuda como nuestros políticos. Tal vez deba ser así. Tal vez no sería muy correcto periodísticamente abrir una mañana un periódico contando la historia de dos enamorados brasileños Pero yo les aseguro que llevaba ocho días con el corazón en ascuas. ¿Volverá o no volverá Sarina? ¿Se conmoverá ante la desesperada llamada de su novio? ¿Seguirá Solano engolfado en su mar de lágrimas, próximo a la muerte por desfallecimiento o quién sabe si al suicidio por inanición? Los periódicos tienen esa mala costumbre: dan una noticia que te deja el corazón en un hilo y luego se olvidan de ella y te dejan ahí, con un drama sin digerir, sin contarte el desenlace Porque, ¿cómo no quedar en suspenso sabiendo que un joven arquitecto de Curitiba, que se llama Solano de Ros, está a punto de volverse loco de amor hacia la traidora Sara Rackmann, estudiante de veintiún años y huida, como un viento, sin dejar una mala dirección postal a la que dirigirse? Afortunadamente, Solano es un hombre con agallas y sin sentido de¡ ridículo, sin complejos y con dinero o con ganas de jugarse el que tiene. Porque hace ocho días, como contaron entonces los periódicos, «empapeló» la ciudad de Curitiba con apasionados carteles que gritaban desde todas las esquinas: «Sara, vuelve»; «Me moriré si no vuelves, Sarina»; «Sarina, mi amor, perdóname; volvamos a empezar» «Empapeló la ciudad», dicen los periódicos. Yo, que conozco Curitiba, calculo que harían falta no menos de un millón de carteles para tal empapelamiento. Pero sabiendo que los periodistas son casi tan exagerados como nuestro enamorado, vamos a dejarlo en cien o doscientos mil. Una buena pasta gansa, desde luego. Pero, al parecer, Solano podía vivir con la cartera más floja, pero no sin su Sarina Si Solano hubiera sido lector de Machado habría justificado su locura diciendo aquello de que a las palabras de amor les sienta bien su poquito de exageración O aquello otro del mismo poeta cuando escribía Poned atención: un corazón solitario no es un corazón Y como Solano quería «ser un corazón», se lanzó a la gran búsqueda empapelando la ciudad con su llamada. Y como en ella había su poco del folklore, dio la vuelta al mundo: saltó de las paredes de Curitiba a las páginas de todos los periódicos Lo malo es que luego los periodistas, contada la curiosidad, se olvidaron de ella y nos dejaron a quienes tenemos el corazón de merengue más nerviosos que un ídem Al fin, ABC ha sido piadoso y nos ha contado que Sarina ha vuelto, que la locura de Solano terminó con «la virtud recompensada», que diría Marsillach, y que es de esperar que a estas horas estén comiendo perdices (o «feijoada», puesto que son brasileños) y preparándose a ser muy-felices ¿Saben ustedes? Me gustaría que este amor funcionara, y supongo que no malgasto mi oración rezando por ello. Me gusta la gente con imaginación. Me encanta que alguien le ponga a la vida unos gramos de locura para conservar o conseguir aquellas cosas que ama. Siempre -claro- que se trate de unos gramos de locura y no de unos kilos de gamberrada (que es, para muchos, la nueva forma de la fantasía o de su falta) Porque hoy mismo, mientras el discreto A-BC dedica diez líneas al dulce desenlace, otro diario dedica nada menos que seis columnas, seis fotografías y un puñado de titulares a contarnos la «campaña de erotización» con que los estudiantes de la Autónoma celebraron la llegada de la primavera. La fantasía debió de ser desbordante al decir de este diario: «Ninfas, sátiros y faunos rodearon a los dioses Eros, Afrodita y Baco, engalanados de flores silvestres, vino y 'canutos' para celebrar la llegada de la primavera y el inicio de la campaña por la erotización de la Universidad.» Un estudiante, en una especie de gigantesco esfuerzo masturbatorio de la imaginación, propuso «el incuestionable derecho de andar completamente desnudo por el ámbito de la Universidad» Me ha llamado por teléfono una monja para pedirme que me rasgue las vestiduras ante «tamaño escándalos. Y no lo haré, por dos razones: porque la ropa está muy cara y porque el escándalo es una cosa demasiado importante para invertirlo en una gamberrada de categoría regional. Nada de escándalos, pues. Sólo un poco de pena. Y como a mí me encanta Antonio Machado, recordar aquí aquella copla: Pero yo he visto beber hasta en los charcos del suelo Caprichos tiene la sed Capricho por capricho, me parece más limpio, más higiénico el de Solano y Sarina, que, sin vestirse de sátiros, gritaron su amor por las calles de Curitiba, que no temieron las risas de los listos, que se expusieron a que los futuros clientes del arquitecto Solano se retrajeran a la hora de encargarle la construcción de sus casas, pensando que está mal de la azotea Brindo por los que saben ser alegres sin caer en la torpeza, por los que son locos sin ser gamberros, por cuantos sacan a las calles sus almas antes que reivindicar el cretino «derecho» de sacar a las aulas sus cuerpos 17.- El año en que Cristo murió entre las llamas Nunca he creído que Jesús terminara de morir hace dos mil años. Nunca he aceptado que su muerte quedara circunscrita a un rincón de la Historia, clavada -como una mariposa disecada- en sólo una fecha, de un mes, de un año pesadísimo. El, dicen los teólogos, sigue muriendo no sólo por nosotros, sino en nosotros, encargados -según las palabras paulinas- de concluir en nuestra carne lo que le falta a la pasión de Cristo Por eso este año, para mí, será ya siempre el año en que Cristo murió entre llamas a través de la carne de este muchacho que se llama (no quiero decir que «se llamaba») Alvaro Iglesias y que el martes dio en Madrid su vida por salvar a tres desconocidos. Una nota de este periódico decía ayer que, con esa muerte, Alvaro «ha honrado a la ciudad de Madrid». Yo creo que mucho más. ha honrado a la condición humana, ha honrado a la juventud entera Quiero confesar que -aun sin haberle conocido- se me han llenado de lágrimas los ojos viendo su fotografía, contemplando su pelo largo e imaginando la cazadora de cuero que se quitó antes de entrar valientemente en las llamas y la moto que dejó sobre la acera pensando que las vidas de quienes estaban en peligro valían infinitamente más que una motocicleta. He llorado porque siento vergüenza: ¡cuántas veces habré mirado yo con desdén a muchachos como él, que atravesaban tal vez las calles estruendosamente con sus motos ruidosas y sus veinte años exultantes de vida! ¡Cuántas veces les habré juzgado vacíos y me habré sentido agredido por su vitalidad! ¿Cómo podría yo sospechar que tras sus melenas y sus ruidos había un corazón tan limpio y tan entero como para jugarse la vida por tres desconocidos? ¡Juro ante Dios que no volveré a hablar mal de los jóvenes! Una generación capaz de producir un solo acto como ése no puede estar corrompida; no está, sin duda, vacía Y espero que nadie se escandalice si en este Viernes Santo me atrevo a hablar de él casi con las mismas palabras con que hablo de Cristo. No sé siquiera si Alvaro tenía viva su fe. Pero quien ama tanto, ¿cómo pensar que no estaba -consciente o inconscientemente- muy cerca de Cristo? Alvaro Iglesias celebró el martes pasado la mejor Semana Santa de Espada, tal vez del mundo Me impresiona pensar que ha habido en la muerte de este muchacho el reflejo de las tres grandes características de la muerte de Cristo-. libertad, gratuidad, salvación. La libertad de quien asume un riesgo sin que nadie le obligue o le empuje a ello. La gratuidad de quien lo hace no para salvar a amigos o a conocidos, sino a perfectos y totales desconocidos. La salvación de quien recibe la muerte a la misma hora en que tres personas han huido, gracias a él, de las llamas. Si un hombre es capaz de realizar este triple milagro, es que no era cierta aquella afirmación de Nietzsche que veía en el hombre al «animal más descastados En verdad que desde aquel primer Viernes Santo el mundo es mucho más caliente de lo que nos imaginábamos. No es cierto que esté sembrado sólo de violencias, de ambición de poder. También de amor. Y de amor en libertad Me pregunto si tantos españoles como buscan y gritan «libertad» se darán cuenta de que es precisamente el Viernes Santo la gran fiesta de la libertad, siempre que se entienda por ella no tanto el que nadie me maniate, sino el que yo no tenga maniatado mi corazón La libertad «es» Jesús: ningún otro ser humano la practicó y vivió tan hasta el extremo. Fue, en vida, libre frente a las costumbres y prejuicios de su tiempo. Fue libre ante su familia, ante los poderosos, ante sus enemigos y ante sus amigos. Libre frente a los grupos políticos y libre en la dignidad de su trato a las mujeres Su sermón de la montada fue el más alto canto a la libertad interior. Vino a librar a los enfermos de sus enfermedades y a los pecadores de sus pecados. Expuso su mensaje dejando en libertad a sus oyentes. Nos enseñó a librarnos de los falsos dioses y de las falsas visiones de Dios. Era tan libre -ha escrito Duquoc-, «que hasta en sus gestos y actos parecía un creador» Pero fue libre, sobre todo, en su muerte. ¡Qué tremendo error si creemos que murió por casualidad! ¡Qué cortedad de visión si pensamos que «le mataron» sus enemigos o que cayó bajo un cruce de circunstancias históricas hostiles! «jamás hubo en la Tierra un acto más libre que esa muerte», afirma Karl Adam. Y basta asomarnos a los documentos que nos hablan de él para descubrir cómo se encaminó, consciente y voluntariamente, a la muerte, con más decisión y consciencia de la que veinte siglos después, este muchacho, imitador suyo, se quitaba la cazadora y penetraba en las llamas asesinas Jesús penetró en la muerte «como se adentra un suicida en el mar», ha escrito un poeta. Como un suicida que no quisiera quitarse la vida, sino darla a los demás Por eso su vida fue toda ella un largo Viernes Santo. Por eso el vía crucis, el camino hacia el calvario, empezó desde el día de su nacimiento. «Nadie me quita la vida -dijo un día-, sino que yo la doy por voluntad propia y soy dueño de darla y de recobrarlas (jn 10,18). ¡Y cuánta impaciencia porque llegase «su hora»! «Con un baño tengo que ser bañado, ¡y cómo me apremia el que se cumpla!», exclamaría otra vez (Lc 12,50). ¿Es que no le gustaba la vida? ¿Es que a Alvaro no le hubiera gustado más estar haciendo hoy esquí o pesca submarina cerca de su casa de Marbella? Afortunadamente, el hombre -todo hombre entero- es más largo y más ancho que sus deseos personales. Afortunadamente existe ese misterio que llamamos amor y que sólo terminamos de entender cuando alguien da su vida por él, aquel viernes lejano, este martes pasado En verdad que hoy me siento, a la vez, orgulloso y avergonzado de ser hombre: orgulloso porque redescubro que el corazón humano es más ancho que la más ancha playa; avergonzado porque los más nos pasamos la vida achicándolo para que pueda cabernos en una caja de caudales, no vayan a robárnoslo ¡Qué maravilla, en cambio, cuando -imitando a Cristo-- alguien muere voluntariamente y por los demás! Recuerdo ahora aquellos dos versos -milagrosos en su sencillez- con que Gonzalo de Berceo describía la muerte de jesús: «Y sabiendo llegada la hora de partir, 1 inclinó la cabeza y se dejó morir.» No murió, se dejó morir, él, que era rey y dueño de la vida y la muerte Trato de imaginar ahora la muerte de este muchacho cuando, después de salvar a tres personas, se sintió acorralado por las llamas que prendían ya en su carne. Seguramente le dominó el terror. Pero también seguramente comprendió que su vida estaba ya más que llena, que él seguiría viviendo en los tres salvados que respiraban ya en la calle. Tal vez pensó un momento en la moto que había dejado abandonada en la acera, en la caña que había quedado a medio beber en la barra de un bar. Tal vez descubrió que aquel espanto de las llamas era como un reclinar la cabeza. Sin duda, supo entonces que no moría solo. Supo que su amor al prójimo le había conducido hasta la misma muerte que aquel Hombre-Dios que, dos mil años antes y llevado por la misma locura de amor a los demás, «inclinó la cabeza y se dejó morir» 18.- Quemar a Judas Me cuenta un amigo sacerdote que, en su parroquia, entre las «nuevas» formas que buscan los jóvenes para celebrar la Pascua, hicieron la ceremonia de quemar monigotes representativos de judas. Y pienso que, por de pronto, la ceremonia tiene muy poquito de nueva: hace muchos siglos ha venido repitiéndose ese gesto los Viernes Santos en muchos lugares de Europa. Pero tengo que preguntarme, además, si esa ceremonia será cristiana y, más aún, si con ella se celebra realmente la resurrección de Cristo ¿No habrá en esas llamas algo dramáticamente pagano y lamentablemente hipócrita? ¿No será una forma demasiado cómoda de cargar todas las responsabilidades de la muerte de Jesús sobre el chivo expiatorio de Judas, esquivando así las que a nosotros nos competen en ello y acallando los gritos de nuestra conciencia, que nos lo reprocha? Verdaderamente, la figura de Judas ha impresionado a los hombres de todos los tiempos, pero parece que obsesionará a los modernos. Raro es el año que no aparece una nueva obra teatral, una novela, un ensayo que no intente dar la explicación de lo inexplicable. Porque la historia de judas es como una tragedia de la que sólo hubiéramos encontrado el tercer acto: conocemos el desenlace, sabemos que vendió a su Maestro y que se ahorcó después, pero ignoramos los dos primeros actos: quién era, cómo era, cuándo y por qué comenzó su traición, qué pensaba y sabía de Jesús, si llegó o no a conocer o sospechar su divinidad, por qué vericuetos su amor a jesús, si alguna vez lo tuvo, llegó a convertirse en odio o repulsión. Son preguntas que nadie nos contestó jamás. E incluso nos dejaron en el aire cuando la horca hizo caer el telón sobre su vida temporal Pero el hombre no se resigna a esos silencios. Sabe muy bien que la historia de judas no es una anécdota fragmentaria de un suceso perdido. Hay en su traición algo que nos atañe, que podría aclarar u oscurecer nuestro destino. Por eso no cesamos de hurgar en sus entrañas, no le dejamos descansar en su tumba. Rebuscamos. Si no hallamos, inventamos. Y luego descubrirnos que ninguno de esos inventos nos sacia, que ninguno es mejor que el anterior. Y así coleccionamos judas como mariposas, sin que el bisturí de la imaginación logre penetrar en los laberintos de un alma que no tiene ni entrada ni salida, que se nos escapa, que se nos escapará siempre. Porque los evangelistas -lo mismo que la mayoría de los pintores, que han preferido pintarle de espaldas o de escaso perfil, por no atreverse a dibujar su rostro- han preferido enfrentamos a su misterio borroso Y nuestra «colección» de judas sigue creciendo. La iniciaron ya los evangelistas apócrifos con todo tipo de teorías. En un arranque de antifeminismo, el llamado «Evangelio de los doce apóstoles» echa la culpas a la mujer de judas, una esposa avarienta que le habría empujado a la traición. No menos fabulístico, pero más agudo, el llamado «Evangelio árabe de la infancia» busca las raíces en la infancia de Judas: un niño endemoniado, compañero de juegos de Jesús, que un día, encolerizado, habría llegado a morder a su amiguito en el mismo lugar que muchos años después abriría la lanza Ni falta entre los autores de los apócrifos el integrista que, como un ultra de hoy, se inventa un judas «infiltrado» que, siendo sobrino de Caifás, habría entrado en el Colegio apostólico sólo para vigilar de cerca a Jesús y venderle cuando se hiciera verdaderamente peligroso. Y hay ya en el siglo II un llamado «Evangelio de Judas», que precederá a todas las fantasías que decimos modernas, inventando un Judas santo que, conociendo la necesidad de que Jesús muriera, se habría ofrecido, en homenaje a Cristo, al horrible papel de traidor para que así se cumpliera la Escritura Pero es al hombre moderno a quien la figura del Iscariote intranquiliza más. Ya casi nadie acepta hoy la acusación de San Juan, que veía el origen de todo en la avaricia. Y se buscan mil explicaciones complicadas. Andreiev - con tono de psiquiatra- busca el origen de todo en una deformación física de Judas: cheposo, feo y repugnante, habría vivido en el desprecio, y cuando alguien, Jesús, le brinda por vez primera una mano amiga, la habría mordido, acostumbrado como estaba a ser eternamente humillado. Lanza del Vasto, por el contrario, pintará un Judas racionalista, superinteligente: el único que entiende la profundidad de Jesús, pero que, desde su inteligencia sin amor, no puede soportar verle «corromperse por la ternura». Riccioti y Guardini apuntarán a la hipótesis de un amor que fue convirtiéndose en odio, gracias a ese rechazo que los mediocres sienten hacia los santos que les desbordan. Gorman y Six pintarán un judas fariseo que sigue a Jesús mientras cree que viene a purificar la religión de los judíos, perro que le traicionará cuando vea que está predicando algo distinto y revolucionario que destruirá para siempre la vieja ley y el templo. Muchos otros -Bruckberger, entre ellos- se inclinan hoy por la hipótesis celote: judas sería un político violento, que se desengañaría del Jesús pacífico, que no viene a devolver a Israel el poderío político, sino el cambio de las almas. Papini elegirá la más vulgar de las explicaciones. Judas sería simplemente un cobarde que, presa del pánico, buscaría su salvación personal al ver a Jesús amenazado. Y las corrientes más de moda hoy -Frieberger, René Schow, Ghelderode, Pagnol, Puget y Bost, a los que se suman las recientísimas novelas de Brelich, Berto y Panas- volverán a lanzar la figura del «buen Judas», que arranca de la viejísimo secta de los cainitas del siglo II Mas la puerta de ese alma sigue cerrada. Y, al fin, tanto quienes tratan de exculparle como quienes le queman, intentan escamotear la pregunta decisiva que formuló Guardini: «¿Fue Judas el único que se sintió atraído por la traición? No deberíamos hablar del traidor como de alguien lejano y externo. Judas nos revela a nosotros mismos Esta, sí, es la gran verdad: el Iscariote está entre nosotros. judas somos nosotros. ¿Quién, en su vida real, no ha traicionado miles de veces las verdades más queridas? ¿Quién no ha violado sus más hondos sentimientos y malversado sus más formales promesas? ¿Quién no se ha cambiado de chaqueta y orientado hacia el nuevo sol que más calienta? ¿Quién no se ha «acomodado» a las nuevas circunstancias? ¿Quién no ha ignorado a su prójimo, que no es otro sino Cristo? En verdad que Judas ha tenido y tiene muchos más seguidores que el propio Cristo. En verdad que hay más trozos en cada una de nuestras almas que le pertenecen a él más que al amor Y es malo reírse de sus treinta monedas. ¿Acaso los motivos por los que nosotros traicionamos valen más que ese miserable precio? ¿Es que una vanidad, un odio, una venganza, una pizca de seguridad o un puesto de mando son en rigor más valiosos? Mejor será, por si acaso, no quemar a judas, porque arderían nuestras almas con él. Entremos más bien en la política, en el trabajo, en las mismas iglesias y gritemos desde la puerta- «¡Judas!» Veréis cómo millares vuelven -volvemos- la cabeza Mejor entendía las cosas aquel niño que a principios de siglo sentía una profunda pena por el apóstol traidor. Aquel niño -George Bernanos se llamaba- dedicaba todos sus ahorros infantiles a mandar decir misas por el alma de Judas. Y como temía que los curas rechazasen sus intenciones si decía por quién las aplicaba, decía sólo que las ofrecieran «por un alma en pena» Tal vez el pequeño Bernanos intuía que, en realidad, aplicaba sus misas por la humanidad entera. Por nosotros 19.- Un campo sembrado de futuro Hoy me voy a exponer a que me riñan. Cuando hace semanas empecé este cuaderno de apuntes, Antonio Alférez, el jefe de estas páginas dominicales, me dijo: «Que no sean de tema religioso; para eso ya tienes tu artículo en ABC de los sábados. Los domingos habla de la mar y los peces, pero no dejes ver demasiado al cura.» Yo, que soy buen chico, procuraba obedecerle. Encontraba lógica su petición: quienes quieran sermones los domingos los pueden encontrar en las iglesias, no es forzoso que también los encuentren en las páginas de los periódicos. Y aunque yo amo a Dios sobre todas las cosas, también amo las otras cosas, y creo que a Dios le gustará que hable bien de ellas -del amor, de la vida, de los hombres-, puesto que, en definitiva, él las hizo. A veces -es cierto- se me escapaba un poco el cura que soy, aun cuando yo procuraba atarle corto, porque me gustaría que todos los que aman la vida y la bondad pudieran sentirse huéspedes de este cuaderno, incluso si no tenían la suerte de creer en Cristo como yo Pero hoy me voy a exponer a que me riñan: hoy es domingo de Pascua, y aunque quisiera hablar de la mar y los peces, no sabría. Es como cuando sales de un túnel y te ciega la luz: que, aunque quieras, no logras ver nada, sino esa luz deslumbrante. Así, un domingo de Pascua, para mí, sólo es eso, y no sabría hablar de otra cosa sino con mucha hipocresía. Y prefiero que me riñan a mentir Porque la Resurrección de jesús es la última raíz de todas mis alegrías. No hay esperanza en mí que no venga, directa o indirectamente, de ese gozo. Y si ustedes leen al trasluz las páginas anteriores de este cuaderno llegarán sin vacilaciones a una conclusión: este muchacho cree en la resurrección. Por eso no le tiene miedo a la muerte Por eso cree que la hierba crece de noche. Por eso sufre por la mediocridad humana. Supongo que otras personas llegarán a estas mismas conclusiones por otras razones. Yo las baso todas en que en un lejano domingo alguien rajó un sepulcro y levantó en vilo la dignidad humana Lo malo de la Resurrección de Jesús es que ni los cristianos la hemos tomado suficientemente en serio, y la hemos rebajado a la simple condición de milagro, o a prueba de otras cosas, más que a un vertiginoso valor en sí Recuerdo que hace unos años, un Viernes Santo, mi hermana Mari Cruz explicaba al más pequeño de sus hijos -Javier, seis años entonces- lo bueno que había sido jesús con los hombres, tanto que hasta había muerto por salvarnos. «¿Y tú -le preguntaba-, tú serías capaz de morir por Jesús? » A lo que Javier -que, como verán ustedes, no iba para tonto- respondió, después de pensarlo muy filosóficamente: «Hombre, si sé que voy a resucitar el domingo, sí.» Y es que para mi sobrino Javi -como para la mayoría de los cristianos- la muerte de Jesús fue sólo una leve suspensión de su vida, que se interrumpió el viernes y continuó el domingo, como si allí no hubiera pasado nada Confieso que una resurrección así -como simple continuación de la misma vida- sería para mí un motivo de admiración, pero jamás eje de mi existencia. Si lo que Jesús vivió el domingo de Pascua fue una simple vida humana como la anterior, de poco le serviría a la condición humana y en modo alguno convertiría a Cristo en líder de la nueva humanidad Voy a ver si me explico. Los cristianos suelen creer que la Resurrección de Jesús fue de la misma naturaleza que la resurrección de Lázaro, cuando fueron dos hechos sustancialmente distintos. Las dos partes de la vida de Lázaro (interrumpidas por una muerte que fue una simple suspensión de la vida) eran idénticas entre sí, ambas terrenales, ambas no trascendidas, ambas llamadas a desembocar en el callejón de la muerte. Pero la vida de Jesús antes de morir y su vida después de resucitar fueron radicalmente diferentes- la primera, abocada a la muerte; la segunda, con la muerte derrotada para siempre bajo sus pies; la primera, encadenada al tiempo; plenamente desencadenada la segunda. La muerte y vuelta de Jesús no fue como la del sol que se pone en la tarde y regresa, idéntico, a la mañana siguiente. Lo que volvió el domingo fue un hombre-Dios multiplicado por sí mismo, ya vencedor inmortal, conquistador para todos de una «nueva» vida. Si en Caná convirtió el agua en vino, en el sepulcro convirtió el agua clara de su vida en el vino vertiginoso de su salvación Si entendéis todo esto habréis descubierto por qué yo -que, como cristiano, me siento participante de esa multiplicación de la vida- apoyo en esa Resurrección todas mis esperanzas Los hombres nos creemos vivos. Pero no es verdad: la muerte nos mantiene encadenados como a un oso los titiriteros. Le dejan suelto unos metros para que baile al son de sus panderos, pero la cadena con la que le dan esas décimas de libertad tiene, cuando más, tres, cuatro metros de longitud; cuarenta, sesenta, ochenta años cuando se trata de los hombres. ¿Quién no siente en el tobillo la presión de esa cadena que nos retiene atados a la muerte? Y las filosofías humanas nos enseñan a bailar mejor o peor nuestro baile: ninguna rompe esa cadena, ninguna derriba el paredón de la muerte que cierta el callejón sin salida de la vida Pero hace muchos años nuestro hermano Jesús nos enseñó a derribar paredones al remover la piedra de su sepulcro. Gracias a él podemos cimentar esperanzas a plazo mucho más largo del que aquí dan los bancos. (Aunque quiero precisar, entre paréntesis, que yo no creo en esa Resurrección porque «necesite» esas esperanzas, sino que alimento esas esperanzas simplemente porque esa Resurrección de Jesús es el eje y la raíz de mi alma. Creería en ella aunque no me «sirviera» para nada.) ¿Hago bien descubriendo esta clave de mi vida? ¿No sería, tal vez, mejor seguir hablando de lo hermoso del mundo, como si yo lo viera cual un puro valor en sí? ¿Esta confesión del eje de mi visión del mundo no alejará un tanto de mis páginas a quienes no compartan conmigo esa fe? Lo sentiría. Quisiera ser hermano también de los que no la tienen. Pero deseo ser sincero con todos: incluso cuando no hablo de ella, mi fe está al fondo de todas mis alegrías. No puedo mentir 20.- El terrorista no ha dormido esta noche Creo que no he charlado nunca personalmente con José Antonio Gurriarán, aun siendo como es compañero de periodismo en otro diario madrileño, pero quiero dejar dicho en este cuaderno de apuntes que siento hacia él una admiración creciente Ustedes recordarán la dramática historia que le llevó hace quince meses a las primeras páginas de los periódicos: a las nueve y treinta y cinco de la noche del 29 de diciembre de 1980 esperaba Gurriarán a su mujer a la puerta de un cine de la Gran Vía madrileña, donde pensaban ver una película Woody Allen, cuando, a pocos metros de él y ante las oficinas de una compañía de aviación, estalló una bomba en medio de la multitud que, pacífica, iba o venía de los cines. Corrió el periodista a una cabina para dar la noticia a su periódico, y apenas había descolgado el teléfono, estalló, prácticamente a sus pies, una segunda bomba que le condujo hasta las mismas puertas de la muerte. Por aquellos días no se daba, en los medios periodísticos, un real por su vida Pero nuestro compañero tenía unos tremendos deseos de vivir y, a través del calvario de siete operaciones quirúrgicas en cinco meses, de largos y dolorosos ejercicios de rehabilitación y de esa larga cruz de la silla de ruedas, fue lenta y gozosamente regresando a la vida Mas el mayor problema es que la bomba le había llenado el alma de preguntas. Y se puede vivir con las piernas paralizadas, pero difícilmente con la carga de muchos interrogantes sin respuesta. ¿Por qué aquellas bombas, que parecían batir el récord de la irracionalidad? Un grupo de armenios, para protestar contra el genocidio que hace setenta años cometieron los turcos contra su pueblo y como represalias contra otro atentado cometido en Suiza contra uno de los suyos. ponía una bomba en plena Gran Vía madrileña y se llevaban por delante vidas de personas que ni sabrían siquiera decir dónde está Armenia Todo terrorismo es absurdo, pero aquél lo era reduplicadamente. Y a Gurriarán le quemaba en el alma la angustia de descubrir qué razones, qué tópicos o qué locura puede llevar a un hombre a viajar hasta España portando varias bombas y a colocarlas en una calle abierta por la que pasean gentes que ignoran todo sobre esa misma causa a la que ese viajero quiere servir Por eso, apenas ha podido sostenerse en pie sobre unas muletas, el periodista se ha ido al Líbano para entrevistar, si posible fuera, al comando asesino. Lo ha encontrado. Y confieso que su diálogo me ha resultado una de las páginas más conmovedoras que he leído jamás «Su visita -le ha dicho el terrorista- me ha dejado muy mal. No he dormido en toda la noche. Me siento mal, es muy duro. Si usted nos odiara resultaría más fácil. Así es terrible.» Efectivamente, es terrible. Antes, el jefe del grupo, más teórico, ha explicado al periodista que ellos saben que cuando ponen una bomba puede haber víctimas inocentes. Pero que esto es como una guerra en la que ciertas muertes sin causa y sin culpa son inevitables. Mas no ha sabido contestar cuando el periodista ha argüido que, en todo caso, los problemas entre turcos y armenios no parece que tengan mucho que ver con la Gran Vía madrileña Pero el terrorismo no existiría si tratara de ser lógico. El terrorísmo es la última podredumbre de una guerra a la que se hubiera desposeído de esa lógica que era lo poco que le quedaba de humano ¿O le queda aún al terrorismo un átomo de humanidad? Ese muchacho de diecinueve años que tiembla ante el espectáculo del dolor de su víctima es, tal vez, ese átomo. En ese sentido la guerra estaba bastante bien inventada. se mataba siempre o casi siempre a desconocidos. El que dispara un cañón o un torpedo no sabe si los muertos son o no padres de familia, no ha visto antes las fotos de sus posibles hijos, no le resulta forzoso saber lo que destruye-. piensa, incluso, que no mata hombres, sino enemigos. Y eso puede hacerse, con un par de copas de coñac, sin excesivos remordimientos Pero ¿cómo explicarse al terrorista que mata a alguien a quien ha seguido y estudiado durante semanas o meses, a alguien a quien ha visto salir cada mañana a llevar a sus hijas al colegio y junto a quien ha bebido una cerveza muchos días en el bar al que acude cada mañana? Me pregunto si podrán dormir recordando sus ojos o imaginándose sus pequeñas huérfanas. ¿O quizá el terrorismo es una radical falta de imaginación? Recuerdo aquella obra de Casona -La barca del pescador- en la que alguien era capaz de decidir la muerte de un desconocido, pero acababa enamorándose de todo cuanto pertenecía al muerto al conocerlo indirectamente tras el desastre Me pregunto si el mal -todo mal- no es, ante todo, una gran ceguera. Anteayer, dos muchachos, bien trajeados, atracaron a punta de navaja a una joven viuda y le quitaron las diecisiete mil pesetas que, con mucho esfuerzo, había logrado reunir para pagar la instalación del gas en su casa. ¿Lograrán esos dos atracadores imaginar el alto precio de dolor que esa mujer -varios meses cocinando en un hornillo, no poder saber lo que es una ducha caliente- tendrá que pagar por esas dos o tres inyecciones de droga en que ellos invertirán el fruto de su atraco? El egoísmo es como un deslumbramiento que nos impide ver al prójimo. Ignora el opresor la vida real de los oprimidos. Desconoce el multiempleado cómo es la mesa del parado. Nunca sabrá el libertino los límites reales de la soledad a la que condena a sus víctimas Tal vez el infierno o el purgatorio sólo sean ver el fruto de nuestras obras. Verlo como este terrorista, que no ha logrado dormir cuando se dio cuenta que tras las grandes e hinchadas palabras por las que puso su bomba lo que había es un hombre destrozado, mutilado, encadenado a sus muletas, un hombre que. ni siquiera le odiaba 21.- Todos los padres son adoptivos Cada vez me convenzo más de la razón que tenía Péguy al asegurar que «los grandes aventureros del siglo xx son los padres de familia». Efectivamente: cuando hace cuatro siglos un hombre sentía ardiente su corazón, dejaba atrás todas sus cosas, se embarcaba en un viejo galeón, llegaba a las Américas, cruzaba montes y cordilleras y descubría un nuevo mar o conquistaba una nueva nación. Hoy, ese mismo hombre de corazón quemante emprendería otra conquista no menor: buscaría una mujer, se casaría con ella, se atrevería a tener un hijo. Y no precisaría para esto menos dosis de valentía que el viejo conquistador Tengo, por ello, una casi infinita admiración hacia todos los padres de familia, y no puedo evitar el reírme un poco cuando la gente pondera el «heroísmo» del celibato. Cualquier persona adulta sabe que la renuncia al uso de la sexualidad es mucho menos cuesta arriba que la mayor parte de las adversidades humanas. Y la aceptación de la soledad, aunque amarga, no lo es excesivamente si se logra convertirla en fecunda. En todo caso, todo ello exige infinitamente menor coraje que el de vivir una paternidad o una maternidad enteras El problema está en que, desgraciadamente, en nuestro mundo hay muchos progenitores y no demasiados padres Voy a ver si me explico. Escribo este comentario tras de leer y rumiar un texto de una famosa psiquiatra francesa -Francoise Dolto-, que escribe: «Tres segundos bastan al hombre para ser progenitor. Ser padre es algo muy distinto. En rigor sólo hay padres adoptivos. Todo padre verdadero ha de adoptar a su hijo.» La idea no es demasiado nueva. Ya Schiller lo gritaba en uno de sus dramas románticos: «No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos.» Y no hace mucho el autor de un libro de educación dedicaba su obra «a quienes se creen que son padres por el mero hecho de haber traído hijos al mundo» Líbreme Dios de infravalorar esa maravilla de prestar a otro ser la carne y la sangre. Ayer mismo me sentí temblar todo entero al encontrarme con Pilar, que llevaba orgullosa su barriguita abultada de maternidad incipiente. Pero esto no me impide descubrir que la verdadera paternidad y maternidad no puede reducirse al milagro de unas células humanas que se encuentran y se funden, sino que reposa, sobre todo y fundamentalmente, en la larga cadena de amor que empieza mucho antes del engendramiento y no termina nunca en un padre y una madre verdaderos Me he preguntado a mí mismo muchas veces: ¿Yo amo a mis padres porque soy hijo suyo o más bien soy hijo suyo porque les amo? ¿Y mis padres me amaron porque yo era hijo suyo o se hicieron mis padres porque me amaron? Las dos preguntas son magníficas y enormes y no voy a ocultar que yo, en los dos casos, me inclino a afirmar las segundas partes: el amor es la fuente de todo, no una consecuencia de la fisiología. Somos padres e hijos en la medida en que amamos. Con lo que toda paternidad y filiación no surgen de la casualidad, sino de la libre elección de un amor constantemente confirmado En este sentido es cierto que todos los padres son en rigor padres adoptivos. La paternidad fisiológica fue sólo un comienzo. Es el amor reiterado miles de días y docenas de años lo que forma y constituye la paternidad verdadera A esta luz entiendo no pocos de los conflictos entre padres e hijos, un mal que desgarra hoy a millones de seres humanos. Un mal que no es de hoy. Me basta poner los ojos en la historia de la literatura para recordar esa montaña de obras teatrales que han enfrentado a los hijos con los padres, una historia que empieza con el choque brutal entre Ifigenia y Agamenón y llega al paroxismo entre los hermanos Karamazov y su bestial progenitor. Kafka y Freud elevarían este drama hasta las estrellas Pero se diría que esa «alta tensión» entre padres e hijos fuera un drama especialmente moderno. Lombardi aseguraba que el problema actual estaba en que los hijos eran, en realidad, nietos de sus propios padres, como si hubiera sido tragada una generación y se registrara hoy entre un hijo y su padre la distancia que hace medio siglo había entre un nieto y su abuelo Mas yo temo que el drama radical está en que el mundo moderno, igual que ha conocido una «aceleración de la historia» --en el sentido de que en el último siglo los modos de vivir y de pensar han cambiado más que en los diecinueve anteriores,- está conociendo una «aceleracíón del egoísmo». La tan positiva recuperación de la propia personalidad de cada ser, con la también positiva revalorización de la libertad individual, está teniendo la feroz contrapartida del declive de la aceptación del prójimo, incluso del más querido. Me temo que estemos pagando el progreso material a un precio demasiado alto: o amamos menos o amamos peor ¿Estoy queriendo decir que en todo conflicto entre padres e hijos hay falta de amor por una de las dos partes o por las dos a la vez? No diré yo que siempre -porque también está ese terrible misterio de la libertad humana-, pero sí que en un 99 por 100 de los casos Diré más: donde hay amor, el conflicto no puede ser durable. Creo apasionadamente que es cierto aquello de la Biblia.- «El amor es más fuerte que la muerte.» Un padre que no cesa de adoptar a su hijo con su amor, tendrá siempre a un hijo que terminará por serlo Esa es la razón por la que yo admiro tanto a esos verdaderos padres que saben que nunca se termina de engendrar lo ya engendrado. Esa la causa por la que lo que más me gusta del sacerdocio -y también del periodismo- es poder ser padre de muchas almas. Esa también la clave de por qué siento un poco de envidia hacia toda paternidad: porque recuerdo aquello que escribió Francis Bacon: «Los hijos aumentan los cuidados de la vida, pero -al llenar la vida- atenúan el recuerdo de la muerte.» 22.- Mis diez mandamientos Me han llamado de no sé qué emisora para preguntarme cuál es mi decálogo. Por lo visto están llamando a una serie de gente para preguntarles cuáles serían los mandamientos que ellos impondrían para que el mundo funcionase bien. Y la idea me hace gracia porque responde a esa vocación oculta de dictadores que todos llevamos en el alma. ¿A quién no le encantaría ser-Dios durante media hora con la seguridad de organizar el mundo mucho mejor de lo que lo hizo el auténtico? ¿Quién no ha trazado dentro de su corazón leyes y planes para dirigir «mejor» la libertad humana, frenar la violencia o secar la soledad? El mundo está lleno de diosecillos y, quién más y quién menos, todos tenemos en nuestro corazón un altar en el que nos rendimos un culto idolátrico La verdad es que yo no me siento con capacidad "a fabricar un decálogo. ¡Dios sabe cuántas tonterías impondría desde mi capricho! ¡Y sabe también que, cuando los hombres nos ponemos a mandar -ahí están todos los dictadores y dictadorzuelos de la historia-, lo único que conseguimos es implantar el espanto, aunque a veces sepamos camuflarlo bajo un orden de merengue artificial Esa es la. razón por la que he respondido a los de la emisora que me parece que el decálogo de la Biblia está «bastante bien hecho» y que no me siento con fuerzas para intentar «mejorarlo». Bastante trabajo tengo con dedicarme a cumplir el decálogo que Dios hizo como para dedicarme a imponer a los demás mis mandamientitos De todos modos, y para no decepcionar demasiado a quien me preguntaba, he respondido que lo que sí tengo es mi visión personal de los mandamientos de siempre; visión que, como es lógico, sólo intento imponerme a mí mismo, porque bastante sería ya con que yo arreglase un poco mi corazón No obstante, y por si a alguien le sirve, he aquí mis formulaciones, que tal vez ayuden a otros a elaborar las propias I. Amarás a Dios, José Luis. Le amarás sin retóricas, como a tu padre, como a tu amigo. No tengas nunca una fe que no se traduzca en amor. Recuerda siempre que tu Dios no es una entelequia, un abstracto, la conclusión de un silogismo, sino Alguien que te ama y a quien tienes que amar. Sabe que un Dios a quien no se puede amar no merece existir. 1,e amarás como tú sabes: pobremente. Y te sentirás feliz de tener un solo corazón y de amar con el mismo a Dios, a tus hermanos, a Mozart y a tu gata. Y, al mismo tiempo que amas a Dios, huye de todos esos ídolos de nuestro mundo, esos ídolos que nunca te amarán pero podrían dominarte: el poder, el confort, el dinero, el sentimentalismo, la, violencia II. No usarás en vano las grandes palabras- Dios, Patria, amor. Tocarás esas grandes realidades de año en año y con respeto, como la campana gorda de una catedral. No las uses jamás contra nadie, jamás para sacar jugo de ellas, jamás para tu propia conveniencia. Piensa que utilizarlas como escudo para defenderte o como jabalina para atacar es una de las formas más crueles de la blasfemia III. Piensa siempre que el domingo está muy bien inventado, que tú no eres un animal de carga creado para sudar y morir. Impón a ese maldito exceso de trabajo que te acosa y te asedia algunas pausas de silencio para encontrarte con la soledad, con la música, con la Naturaleza, con tu propia alma, con Dios en definitiva. Ya sabes que en tu alma hay flores que sólo crecen con el trabajo. Pero sabes también que hay otras que sólo viven en el ocio fecundo IV. Recuerda siempre que lo mejor de ti lo heredaste de tu padre y de tu madre. Y, puesto que no tienes ya la dicha de poder demostrarles tu amor en este mundo, déjales que sigan engendrándole a través de¡ recuerdo. Tú sabes muy bien, José Luis, que todos tus esfuerzos personales jamás serán capaces de construir el amor y la ternura que te regaló tu madre y la honradez y el amor al trabajo que te enseñó tu padre V.- No olvides que naciste carnívoro y agresivo y que, por tanto, te es más fácil matar que amar. Vive despierto para no hacer daño a nadie, ni a hombre ni a animal, ni a cosa alguna. Sabes que se puede matar hasta con negar una sonrisa y que tendrás que dedicarte apasionadamente a ayudar a los demás para estar seguro de no haber matado a nadie VI. No aceptes nunca esa idea de que la vida es una película del Oeste en la que el alma sería el bueno y el cuerpo el malo. Tu cuerpo es tan limpio como tu alma y necesita tanta limpieza como ella. No temas, pues, a la amistad, ni tampoco al amor,. ríndeles culto precisamente porque les valoras. Pero no caigas nunca en esa gran trampa de creer que el amor es recolectar placer para ti mismo, cuando es transmitir alegría a los demás VII. No robarás a nadie su derecho a ser libre. Tampoco permitirás que nadie te robe a ti la libertad y la alegría. Recuerda que te dieron el alma para repartirla y que roba todo aquel que no la reparte, lo mismo que se estancan y se pudren los ríos que no corren VIII. Recuerda que, de todas tus armas, la más peligrosa es la lengua. Rinde culto a la verdad, pero no olvides dos cosas: que jamás acabarás de encontrarla completa y que en ningún caso debes imponerla a los demás IX. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su coche, ni su vídeo, ni su sueldo. No dejes nunca que tu corazón se convierta en un cementerio de chatarra, en un cementerio de deseos estúpidos X. No codiciarás los bienes ajenos ni tampoco los propios. Sólo de una cosa puedes ser avaro: de tu tiempo, de llenar de vida los años -pocos o muchos- que te fueran concedidos. Recuerda que sólo quienes no desean nada lo poseen todo. Y sábete que, ocurra lo que ocurra, nunca te faltarán los bienes fundamentales. el amor de tu Padre, que está en los cielos, y la fraternidad de tus hermanos, que están en la tierra 23.- El arte de reírse de sí mismo Este oficio de escribir es una de las tareas más extrañas y divertidas que existen. El escritor lleva tres o cuatro días dándole vueltas en la cabeza al tema del artículo de este domingo, y cuando cree que tiene por fin claro lo que quiere decir, se sienta y, bolígrafo en ristre, traza, más o menos revueltas, las ideas centrales de lo que será su artículo. De repente se acuerda de la frase de tal escritor que le vendrá como anillo al dedo para aclarar su pensamiento. Y, cuando se pone a buscarla en el libro que leyó hace años, cae en la gran trampa, en la búsqueda del único placer que es mayor que el de leer: el de releer. Cuatro horas después se ha olvidado de la cita que buscaba y sigue teniendo vírgenes las cuartillas de su artículo En cambio, ha vivido la gozada del reencuentro con un viejo y amado maestro. ¿Y cómo podría escribir ahora de otra cosa que del gozo de este reencuentro? Quédese, pues, tal vez para nunca, el tema proyectado. Y hablemos hoy de ese arte supremo de reírse uno de sí mismo, en lo que es maestro insuperable Antonio Machado en su Juan de Mairena, el libro en que, gozosamente, he invertido mi mañana entera Arte difícil, que no te enseñan en ninguna universidad. Arte imprescindible si uno quiere escapar de esos dos grandes demonios de la vida humana: el que nos incita a adoramos a nosotros mismos y el que nos empuja a odiarnos desde nuestro propio corazón. El noventa y cinco por ciento de la Humanidad cae en uno de estos dos pecados. Tal vez en los dos, simultánea o sucesivamente Adorarse a sí mismo es tarea placentera. Y, aunque se ven más tentados en esto los llamados hombres públicos (que, como se pasan media vida subidos en púlpitos, tarimas, plataformas o pedestales, tienen la fácil tendencia a olvidar su propia estatura), afecta incluso a quienes objetivamente tienen bien pocos motivos para esa autoadoración Peor son los que se odian a sí mismos. Son millones. Gentes que no se perdonan por no haber realizado todos sus sueños, gentes que están decepcionadas de sí mismas y convierten su decepción en amargura y mal café Aunque se piense lo contrario, no es nada fácil amarse humildemente a sí mismo, aceptarse como se es, luchar por ser lo mejor que se pueda, pero sabiendo siempre que esa mejoría se conseguirá siendo feos como somos, gordos como somos y medio-listos como somos. Dios, al mandar que amásemos al prójimo como a nosotros mismos, nos estaba mandando también que nos amásemos a nosotros mismos como al prójimo. Cosa no menos difícil Yo creo que el noventa por ciento de los violentos son gente que está furiosa consigo misma. Y casi todos los que odian a alguien han empezado por detestarse a sí mismos Por eso pregono hoy el arte de reírse de sí mismo, siempre que esa sonrisa surja de la piedad, de una suave ironía; siempre que esa mirada compasiva sobre nosotros mismos se parezca a la que los padres dirigen a sus chiquitines y a ésa con la que Dios contempla a la humanidad Es éste un arte muy difícil, que sólo le llega al hombre con la madurez, cuando se ha conseguido una actitud pacífica consigo mismo. Los adolescentes difícilmente pueden contemplarse a través de ese espejo del humor, ya que éste «sólo existe en los pueblos con solera» (escribió Martín Alonso) y, añadiría yo, «en los hombres con solera» Los hombres deberíamos vivir con el alma siempre en borrador: sabiendo siempre que todo está en camino, que nada es definitivo ni irrepetible, que, en todo caso, todo puede ser mejorado y multiplicado. Cuando se nos endurece el alma y las ideas, envejecemos y empezamos a ser juguetes de la amargura Por eso yo pido a Dios todos los días que me dé el corazón de un idealista (para que siempre arda en mí el deseo de ser más alto, más hondo, más ancho de lo que soy) y la cabeza de un humorista semiescéptico (para no enfurecerme ni avinagrarme cuando cada noche descubro lo poco que en ese crecimiento he conseguido) Y me parece que Dios me ayudó dándome una barba muy cerrada que me obliga a enfrentarme cada mañana (y algunas tardes) con mi espejo, que es el momento mágico para sonreír ante el mediotonto , medio-listo que soy. «Todos -dice Machado en su Juan de Mairena- deberíamos poder darnos de vez en cuando un puntapié en la espinilla.» Y tiene razón, aunque yo he comprobado que es dificilísimo hacerlo contando sólo con dos pies 24.- El arcángel caracol Hay una vieja fábula oriental que cuenta la llegada de un caracol al cielo. El animalito había venido arrastrándose kilómetros y kilómetros desde la tierra, dejando un surco de baba por los caminos y perdiendo también trozos del alma por el esfuerzo. Y al llegar al mismo borde del pórtico del cielo, San Pedro le miró con compasión. Le acarició con la punta de su bastón y le preguntó. «¿Qué vienes a buscar tú en el cielo, pequeño caracol?» El animalito, levantando la cabeza con un orgullo que jamás se hubiera imaginado en él, respondió- «Vengo a buscar la inmortalidad.» Ahora San Pedro se echó a reír francamente, aunque con ternura. Y preguntó: «¿La inmortalidad? Y ¿qué harás tú con la inmortalidad?» «No te rías -dijo ahora airado el caracol-. ¿Acaso no soy yo también una criatura de Dios, como los arcángeles? ¡Sí, eso soy, el arcángel caracol!» Ahora la risa de San Pedro se volvió un poco más malintencionado e irónica. «¿Un arcángel eres tú? Los arcángeles llevan alas de oro, escudo de plata, espada flamigera, sandalias rojas. ¿Dónde están tus alas, tu escudo, tu espada y tus sandalias?» El caracol volvió a levantar con orgullo su cabeza y respondió: «Están dentro de mi caparazón. Duermen. Esperan.» «Y ¿qué esperan, si puede saberse?», arguyó San Pedro. «Esperan el gran momento», respondió el molusco. El portero del cielo, pensando que nuestro caracol se había vuelto loco de repente, insistió: «¿Qué gran momento?» «Este», respondió el caracol, y al decirlo dio un gran salto y cruzó el dintel de la puerta del paraíso, del cual ya nunca pudieron echarle Esta gloriosa fábula, que recoge Kazantzakís en su magnífica biografía de San Francisco de Asís, me parece una de las mejores historias que conozco sobre la dignidad humana. ¿O acaso no seremos nosotros más que los caracoles? Pasa el hombre sus horas arrastrándose por los caminos del mundo, ¿y deja algo más que baba? Si medimos las horas de los hombres, hay en ellas mucho más de mediocridad que de heroísmo. Se diría a veces que nuestras manos se construyeron para equivocarse, que de ellas sólo sale dolor para los demás y cansancio para sus propietarios. Débiles como caracoles, cualquiera podría pisotearnos y reventaría nuestra existencia como la débil concha de los gasterópodos. ¡Y cuánto nos domina el miedo! ¡Cuántas veces nos arrinconaríamos dentro de nosotros mismos si contáramos con esa concha protectora en la que refugiarse! Y, sin embargo, dentro están nuestras armas: las alas de oro de la inteligencia, el escudo de plata de la voluntad, la lanza viva de la palabra, las sandalias rojas del coraje. Están ahí, dentro, dormidas, casi sin usar. ¡Qué pocas veces desenvainan los hombres sus almas! Las tienen, son enormes y magníficas, resistentes al dolor, literalmente invencibles. Pero anestesiadas, atrofiadas de grasa, mojadas como paja que humea y no arde Duermen, pero también esperan. En el más amargado de los seres humanos flamea una bandera de esperanza. No sabe por qué espera, pero espera. Incluso cuando todo parece estar perdido, la niña esperanza grita que tal vez mañana cambie todo. No hay más razón que ese hermoso «tal vez»; no hay más base para confiar que esa palabra que a mí me parece la más hermosa de nuestro idioma: todavía. Todavía Dios nos ama, todavía estamos vivos, todavía puede el mundo cambiar, todavía alguien va a querernos, todavía, todavía. Con esa palabra en la mano el hombre es inmortal e invencible. Quienes la practican, jamás envejecen. Y es ese todavía el que nos da fuerza para arrastrarnos hasta las puertas del cielo, para llegar hasta ellas con orgullo Este orgullo de ser hombres no puede ser pecado, a no ser que se trate de un orgullo tan tonto que empieza por renunciar a su mejor raíz: la de pertenecer a la gran estirpe de los hijos de Alguien. Somos los «arcángeles hijos». Y no es lo importante la baba que se dejó por los caminos, sino el alma, que ningún camino nos podrá arrebatar si nosotros no nos resignamos a perderla Con ella tendremos derecho no a mendigar la eternidad, sino a esperarla, casi a exigirla. Si San Pedro nos juzga por el barro acumulado sobre nuestros caparazones, tendrá todas las razones del mundo para acariciarnos con compasiva ironía con la contera de su bastón- «¿Tú, pobre criatura, te atreves a esperar la eternidad? ¡Reventarías, estallarías al entrar en ella, como los aviones al traspasar la barrera del sonido! Tú, con ese pobre fuselaje de una conchita de miseria, has nacido, cuando más, para el limbo.» No estés seguro, San Pedro: el alma del hombre es incombustible. Se construyó -no para el tiempo, sino para la eternidad- dura como el diamante Pero falta, eso sí, el gran salto. Sólo se realizan y se salvan los atletas, los que se atreven a vivirse, los que cada mañana y cada tarde saltan desde el sueño a la existencia. De ésos será el reino de los cielos y lo mejor del reino de la tierra: la alegría Ánimo, hermanos caracoles: las alas, el escudo, las sandalias y la lanza están dentro. No se ven, pero esperan. Los caracoles-atletas mostrarán un día los arcángeles invisibles que eran. Sólo falta saltar, hermanos caracoles 25.- Vivir con veinte almas Espero que los arcángeles encargados de preparar mi eternidad (si es que me la gano) no se olviden de que, si quieren darme pleno gusto, éste tendrá que tener forma de feria del libro. ¡Qué gozada pasearse entre celestes librerías en las que uno pudiera llevarse todo sin tener que mirar antes la página de los precios! Estos días, entre la tarea de revisar mi biblioteca para elegir lo que me llevaré a mis vacaciones y la feria del Retiro, estoy viviéndolos como un chiquillo ante el escaparate de una confitería. La elección no es menuda: ¿Releer a Dickens o estrenar a Canetti? ¿Volver a Galdós o completar a Singer? ¿Abrir los últimos Vargas Llosa, Bon o Grass, o leer por enésima vez a Mauriac? El menú es tan suculento que se me hace la boca agua tan sólo de pensarlo Al final, ya lo sé, me llevaré un poco de todo y podré vivir mi verano con quince o veinte almas. Verdaderamente es una suerte ésta de elegir una playa en la que nunca llueve. Veo estos días a mis amigos vacilantes: ¿Elegirán el sol del Mediterráneo o las playas más frescas del Cantábrico? ¿Apostarán por el mar o la montaña? ¿La ciudad o el pueblo? ¿Las playas abarrotadas o la fuente solitaria? Yo tengo más fortuna, porque en mi maleta me llevaré de todo. Un día subiré a la montaña rocosa de las novelas de Dostóievski. Otro al gran macizo de los libros de historia. Al siguiente apostaré por los bosques de un novelista nórdico o quizá por la playa refulgente de un narrador hispanoamericano. 0, si prefiero, la fuente ca- Hada y silenciosa de mis amigos los poetas. 0 la intimidad de templo de algunos de mis teólogos preferidos. Aparte siempre de ese gran telón de fondo de mis habituales relecturas de la Biblia. Todo un radiante universo servido a la carta a diario encima de mi mesa. ¿Qué playa mejor? ¿Qué sol más luminoso? Volveré, ya lo sé, muy poco bronceado, pero con el alma multiplicada, cargado de gas como una botella de champaña bien conservada Y espero que nadie me diga que eso es trabajar y no descansar. Reto a cualquiera a explicarme un placer más alto y más intenso que éste de un buen libro leído, si puede ser con música de Bach o de Mozart al fondo. Yo prefiero cuatro violines a cien pinos, y el ondear de una prosa a las olas del mar. En la música jamás hace mal tiempo. En los libros no se te llenan los zapatos de arena ni te recuece el sol Sobre todo cuando ---como en vacaciones- se lee por el puro placer de leer. Durante el año yo leo muchísimo, pero son casi siempre lecturas funcionales: para preparar tal conferencia o tal artículo. Rara vez puedo, en esos meses, permitirme ese lujo de leer un libro «para nada», es decir, para esa única maravilla de que te fecunde el alma y te la multiplique Está, además, la otra maravilla de releer. Los latinos decían que se debe leer «non multa, sed multum», es decir, leer mucho, pero no muchos libros. Volver sobre los libros amados como un labrador sobre su tierra o como un sediento sobre esos pozos en los que el agua es más fresca cuanto más profundizas el cubo Yo tuve la gran suerte de empezar a leer mucho desde niño y aún me siguen alimentando aquellas lecturas infantiles. El recuerdo más vivo de mi infancia es el de volver a verme a mí mismo tumbado boca abajo en la galería de mi casa, clavados los codos en el suelo y devorándome no a Juan Centella o al Capitán Trueno, sino a todos los clásicos españoles. Supongo que apenas me enteré de lo que leía; supongo que pasé por todos ellos como sobre mi caballo infantil, pero hoy, al releerlos, se me llenan de resonancias como si ya formasen parte de mi vida Desde entonces toda mi vida estuvo marcada por los libros; sus diversas etapas van «desde la lectura de tal obra hasta aquella otra» mucho más que separadas por tal cargo o por un premio. Mis años se numeran «el año que leí a Machado», «el año que descubrí a Mozart», «el año que vi el Entierro del Conde de Orgaz del Greco» Y lo más curioso es que, al menos, yo no soy consciente de ninguna lectura que me hiciera daño. Nunca he entendido mucho eso de la gente que pierde la fe o la alegría leyendo. Y supongo que todo es el arte de elegir. Pero en el fondo creo aquello de Benavente, que aseguraba que «no hay lectura peligrosa. el mal no entra por la inteligencia cuando el corazón está sano». Tal vez, pienso yo, la diferencia esté entre quien se chapuza en un libro con hambre de aprender y quien entra en él como en una piscina o una cloaca, simplemente para matar un aburrimiento. Chesterton aseguraba que «existe una gran diferencia entre la persona ávida que pide leer un libro (tal libro) y la persona cansada que pide un libro (cualquiera) para leer». Para matar el tiempo casi es preferible encender el televisor, ya que así, al menos, no se deshonra lo que se tiene entre las manos Y así es como va construyéndose uno el alma, como una casa que tuviera tantos ladrillos como libros leídos. ¿Todas las almas son, entonces, prestadas? En buena parte, sí. Yo al menos tengo un horno pequeño que me permitiría fabricar poco más que una perrera. Y tengo que vivir mendigando ideas, de aquí, de allá, aprendiendo a vivir y a pensar de lo que otros han vivido, haciendo carne mía lo que otros construyeron y expresaron. Tal vez los genios tengan alma suficiente para autoabastecerse. Yo vivo de esta gloriosa mendicidad de la lectura 26.- La farmacia de mi abuelo Siempre que entro en una farmacia moderna -tan chiquitas, tan limpias, tan monas-- siento que me duele algún rincón del corazón. Supongo que es bueno (o inevitable) que los tiempos progresen y me resigno a estas diminutas boticas que se dirían esterilizadas y en las que frascos, grageas y demás potingues están alfabéticamente alineados en estudiadísimos ficheros, clasificadores metálicos, como podrían ordenarse jabones o destornilladores Me resigno, pero mi corazón vuelve sin poder evitarlo a la suntuosa y mágica farmacia de mi abuelo, mezcla de hogar, salón de baile y de biblioteca de un antiguo ateneo. En ella cabrían al menos cinco de las actuales en lo horizontal y otras cinco en la casi inalcanzable altura de sus techos. Los baldosines del suelo fulgían siempre como recién encerados. La caoba de las estanterías, que la ceñían desde el suelo hasta el techo, tenía algo de salón francés y lo habrían parecido realmente de no aportarle un tinte como oriental los 127 botes de finísima porcelana por los que mi vista de niño desfilaba asustada. Las abreviaturas con que estaban signados me llenaban de intriga. ¿Qué quería decir aquel LIGN SANT? ¿Sería un veneno aquel BALS BENZ? ¿Para qué serviría el BROM ALC? ¿Qué misterioso purgante sería aquel PURG LE ROY? La rebotica tenía luego algo de laboratorio de alquimista medieval. Allí majaba el abuelo misteriosos polvos, maceraba frutas y hierbas, elaboraba píldoras-, vestido con una bata gris y armado de unas viejas antiparras que sólo usaba para esto Era, como habéis comprendido, una farmacia para el sueño, un lugar de predilección para vivir en ella la infancia. Todo concurría: los bustos de Hipócrates y Galeno, las estatuas de yeso de Mercurio y de aquella señora que enarbolaba una copa con serpientes, las gigantescas cajas de propaganda que, vacías, adornaban el escaparate. Para mis seis años, aquello era el reino de los cielos. Sobre todo cuando uno podía sacarle al abuelo, como propina, regalices, pastillas de goma, juanolas o suculentos palos de anís Pero todo esto era sólo la cáscara. Yo no evocaría hoy aquella farmacia si hubiera sido solamente como las actuales, sólo que un poco más sabrosa imaginativamente. La farmacia de mi abuelo era mucho más: era un centro caliente de humanismo, casi como una iglesia de los valores humanos, en la que el farmacéutico era pontífice y confesor, padre y consejero Por la botica desfilaba todo el pueblo: chiquillos desharrapados, mujeres llorosas, campesinos tartamudeantes. No iban a comprar, iban a ser atendidos. Mi abuelo era bastante más que un vendedor de cajitas. Hablaba, preguntaba, se enteraba. Nadie salía de la farmacia sin haber antes contado la historia de su mal o la angustia del enfermo que esperaba en su casa. Era la farmacia como un gran confesonario de la salud pública, y todos se llevaban simultáneamente medicinas y consuelo, drogas y amistad. Nunca vi allí compradores anónimos que fueran genéricamente atendidos. Contaba en aquella farmacia mucho más el corazón que la cartera Y no hablo de la cartera metafóricamente. En la farmacia de mi abuelo sólo los muy ricos pagaban a tocateja. De cada cien vecinos, noventa y nueve y medio funcionaban por igualas, que se pagaban, si el año venía bueno, después de la cosecha, por septiembre. ¿Y si el año venía malo? Entonces todo quedaba un poco en manos de la Providencia y mi abuelo tenía que repetir aquello de que él no puso la farmacia para hacer un negocio. A lo que la abuela, fingiéndose enfadada, replicaba. «Pues, para eso, pudiste hacerte cura.» «Y cura me hice --concluía el abuelo-. Cura de los cuerpos, que también irán al cielo.» Y quiero aclarar que mi abuela decía eso «fingiéndose enfadada», porque se habría muerto antes que tolerar que mi abuelo apretara las tuercas a un pobre mal pagador Menos aún se cobraba a los familiares de los muertos. Cuando por la plaza del pueblo cruzaba algún entierro, repasaba el abuelo aquella libretita, de pastas negras, de impagados, sumaba la lista de las deudas del fallecido y, agitando con pena la cabeza, decía: «Más pierde él.» Y rompía, piadoso, la página como sintiéndose avergonzado y responsable de que aquellas medicinas no hubieran impedido la muerte Y la muerte llegó también un día a la farmacia. Aún veo en su centro la caja negra en la que mi abuelo palidecía por momentos. Estaba allí, entre sus botes de cerámica refulgente, como hubiera podido estar un emperador en medio de su ejército vencido. Vencido, porque mi abuelo sabía muy bien que todas sus medicinas eran poco más que palillos o muletas con los que jugar a sostenerse, poco más que engañifas para asustar a la muerte y, de paso, enseñar a los hombres que alguien o algo les ayuda a vivir Y veo a la gente del pueblo desfilando por la farmacia en aquella mañana de diciembre para explicarle con lágrimas a don Ciriaco cuánto le agradecían el que siempre hubiera despachado las medicinas envueltas en consejos y cariño. Aquel día la farmacia se convirtió definitivamente en un hogar, caliente, caliente. Y hasta las estatuas de Hipócrates y Galeno entendieron que el cuerpo era casi tan alto como el alma, y que ayudar a los hermanos a no sufrir es casi tanto como engendrarles o acariciarles el corazón Ese corazón que ahora me duele a mí siempre que entro en las antisépticas, monísimas y gélidas farmacias modernas 27.- Un ciego en San Pedro De todas las aventuras de mi vida, tal vez la más emocionante es aquella que me ocurrió, hace ahora diecisiete años, en la plaza romana de San Pedro. La tarde anterior me había llamado un sacerdote amigo mexicano para preguntarme si estaría muy ocupado la mañana siguiente. Era domingo y le dije que no, que los festivos no había sesión conciliar, y además, por entonces, los periódicos españoles tenían la inteligencia de no aparecer los lunes. «¿Podía, entonces, hacerle un favor?» -inquirió el mexicano-. No a él personalmente -aclaró--, sino a. un amigo suyo que necesitaba que alguien le explicase la basílica de San Pedro.» Le dije que sí, recordando con gusto aquel Año Santo de 1950 en el que a los seminaristas nos usaban como cicerones de peregrinos. «Pero -insistió mi amigo con una voz cargada de misterio- éste es un turista muy especial.» «¿Algún personaje?», pregunté. «No, un ciego», dijo la voz al otro lado del teléfono. Hizo una pausa aprovechando mi desconcierto y luego añadió: «Quiere .ver' la basílica y yo he pensado que no la vería mal a través de tus Ojos.» Aquella noche me acosté nervioso. ¿Sería yo capaz de hacer «ver» la basílica a un ciego? ¿Cómo explicarle naves y columnas, cúpulas y retablos? Las sorpresas empezaron cuando Lorenzo Tapia --que así se llamaba- descendió del autobús 64, que paraba justamente a la puerta de la Sala de Prensa y a doscientos metros de la plaza vaticana. Tendría como veinticinco años, pero aún era más joven de cara que de edad -Pero ¿cómo te han dejado venir solo en autobús? -Oh -sonrió con sus ojos apagados-, estoy acostumbrado a ir solo por Los Angeles, la ciudad donde vivo. Ya no es fácil que me asuste -Pero ¿cómo te orientas? ¿Con radar? -Ah, no -siguió riendo-, no tengo ningún radar. A veces tropiezo, como todos los ciegos, pero soy ágil y no suelo caerme. Y, si me caigo, no me voy a enfuruñar por eso. También los videntes tropezáis, ¿no? Lo más que me puede ocurrir es que me pegue con un muro. Pero eso me hace gracia. Tal vez sí, tengo un radar: la alegría y la decisión de hacer las cosas lo mejor que puedo Yo había comenzado a temblar, os lo aseguro. Le pedí que nos sentáramos un rato antes de «ver» la basílica, y allí, en la terraza del café «San Pedro», me explicó que estaba ciego desde los once años, que, al perder la luz, vivió mucho tiempo en una terrible agonía, hasta que descubrió que dentro tenía un corazón y que eso le bastaba para ser feliz. Desde entonces había decidido no arrinconarse, vivir como si sus ojos continuaran iluminándole, sin acurrucarse en su propio pánico A veces, me explicó, al lanzarse solo por las calles se perdía y terminaba en el sitio opuesto al que se dirigía. Al principio esto le daba miedo. Luego comprendió que tampoco importaba, porque, en ese nuevo sitio en el que había aterrizado por error, siempre encontraba alguien que le ayudaba, alguien de quien podía hacerse amigo. «Porque -aseguró como si formulase un dogma- todos los hombres son buenos.» -Sabes que eso no es cierto -argüí -Quien no lo sabes eres tú --sonrió de nuevo--. Hay que ser ciego para saber que la humanidad es buena. A veces un poco loca, eso sí. Porque hace falta estar loco para ser malo. No es que todos los locos sean malos, pero todos los malos están locos Siguió hablando durante muchísimo tiempo sin que yo me atreviese a interrumpirle. Me explicó cómo había aprendido a tocar la guitarra, cómo había logrado concluir sus estudios de intérprete oficial en Estados Unidos, cómo cada verano se iba, con sus ahorros, a «ver» un nuevo país. «Tengo a veces problemas --decía-, pero ya sé que en la vida todo se arregla.» Esta frase parecía resumir toda su filosofía del coraje humano. Esta, y una terrible fe en la condición humana. «Para entenderse con los desconocidos hasta un profundo interés por la vida y la personalidad de los otros. Basta con no tener miedo y admitir la profunda necesidad que todos tenemos los unos de los otros. Yo de ellos, ellos de mí. Porque todos están ciegos de algo.» - Esta última frase me golpeó como un latigazo. Yo también estaba ciego de corazón, de falta de fe en la condición humana, ciego de cobardía Pero Lorenzo no me dejó estar mucho tiempo en mis meditaciones: «Ahora -dijo, cogiendo mi mano-, veamos la basílica.» Y como notara mi pulso agitado, rió de nuevo y añadió. «Se diría que soy yo quien te conduce a ti.» Era verdad. Me dejé conducir por su alegría y me zambullí en aquella plaza que visitaba todos los días, pero que, realmente, pisaba entonces por primera vez. Con los ojos cerrados -tratando de imaginarme cómo la «vería» él- fui explicando la fuga de las columnas, el mármol de las estatuas, la geometría de la fachada, la luz flotante de la cúpula. Pero, al hacerlo, comencé a darme cuenta de que yo estaba hablando de la basílica interior y pensando que jamás Miguel Angel construyó nada tan hermoso como una alegría, como esta alegría invencible que hacía «ver» a mi amigo y le daba aquella fantástica confianza en los hombres Cuando volví a abrir los ojos me sentí rodeado de ciegos: de gentes que hablaban de dinero, de esperanzas baratas, de gentes que veían con los ojos pero no con el alma 28. Las seis cosas que dan honra Si un día tiene usted ganas de divertirse del modo más barato, vaya a una biblioteca pública, pida el tomo 65 de la Biblioteca de Autores Españoles, ábralo por la página 480 y allí se encontrará usted un maravilloso párrafo en el que Huarte de San Juan explica las seis cosas que daban honra hace cuatro siglos. Estas: «La primera y más principal, el valor de la propia persona en prudencia, en justicia, en ánimo y en valentía La segunda cosa que honra al hombre es la hacienda, sin la cual ninguno vemos ser estimado en la república La tercera es la nobleza y antigüedad de sus antepasados La cuarta es tener alguna dignidad u oficio honroso y, por lo contrario, ninguna cosa baja tanto como ganar de comer en oficio mecánico La quinta cosa que honra al hombre es tener buen apellido y gracioso nombre, que haga buena consonancia en los oídos de todos Lo sexto que honra al hombre es buen atavío de su persona, andar bien vestido y acompañado de muchos criados.» ¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos! Recordándolos, uno siente una especie de alivio de vivir en estos «tenebrosos» tiempos en los que, por lo menos, si somos injustos y estúpidos, podemos tener la conciencia de serio. Porque -si excluimos la primera de esas causas de honra-, ¿qué son, sino bazofia, todos los restantes valores? ¿Qué gigantesca comedia social no esconde y muestra un párrafo como éste? Criados, vestidos, oficios, graciosos nombres, ¿qué es todo ello sino guardarropía? ¿Cómo no sentir asco ante un mundo en el que la cima de la bajeza parecía ser el trabajador con las propias manos ? Pero no quiero entusiasmarme demasiado pensando que planteamientos así han pasado a la historia. Porque en el mismo instante en que me sentaba a escribir este comentario, veo un anuncio en un diario de la mañana que dice literalmente así: «De acuerdo con nuestra sociedad actual, un hombre 'ha llegado' a su meta profesional y social cuando Tiene auto propio. Gana un poco más de lo que su mujer puede gastar. Tiene piso propio. Puede escoger sus amistades. Y atender al prestigio proporcionado por su propio trabajo.» ¿Habremos ganado mucho cambiando los muchos criados por el coche, el buen atavío personal por ese «poder escoger sus amistades» y la nobleza y antigüedad de los antepasados por el poder atender a nuestro prestigio? ¿«Haber llegado» será realmente eso? Haber llegado ¿a qué? En días como éste no puedo impedir que me invada la tristeza. Me aterra la idea de que pasen los siglos y el hombre siga atado a las mismas o parecidas estupideces, sin acordarse de mejorar en lo fundamental Pero no me resignaré. Cierro los ojos y los puños y me grito a mí mismo que nadie detendrá a la humanidad en su camino contra la frivolidad y la injusticia. Me aseguro a mí mismo que en un tiempo próximo y futuro serán cosas muy diferentes las que den honra a los humanos. Podrían ser éstas, por ejemplo: - La primera y más principal, el valor de la propia persona en hondura de alma, en capacidad de amor y en apertura de espíritu - La segunda, el trabajo, la entrega emocionada a la propia tarea, sea ésta la que sea, hágase con las manos o con el alma, puesto que cuanto hacemos con las manos lo hacemos a la vez con el alma - La tercera, la entrega a cuantos nos rodean, la solidaridad con todos por encima de razas, colores, apellidos, clases, grupos sociales, edades, pensamientos y fortunas - La cuarta, una incesante búsqueda de la justicia, un agudísimo olfato para encontrar las menores virutas de dolor en los otros, un incansable desasosiego mientras no hayamos encontrado la suficiente felicidad para todos - La quinta, un apasionado amor a la verdad, un verdadero terror a todo tipo de prejuicios (de derechas o de izquierdas), un constante valor para decir la verdad entera y para decirla --como decía Bernanos- «sin añadirle ese sádico placer de hacer daño a quien la escucha» - La sexta, e importantísima, una fe radical en el futuro, un -saber que los que vienen detrás serán mejores que nosotros, un luchar para que lo sean, una esperanza sin sueños, construida día a día por todos, y, sobre todo, una invencible alegría, basada en la certeza de que somos amados desde lo alto de los cielos y desde lo ancho de la tierra Me gustaría vivir en un mundo en el que fueran estas cosas las valoradas por todos, en un tiempo en el que trajes, apellidos, haciendas, prestigios se abandonasen para consuelo de los tontos del pueblo Pero. José Luis, José Luis, ¿qué te importa lo que aprecie la gente? ¿Por qué te enfurece lo que da honra o deja de darla, si no es honra lo que tú estás buscando? ¿O vas a ponerte ahora a soñar en esa edad de oro que acabas de fabricar, cuando tanto tienes que hacer en este tiempo de pisos y automóviles, de amigos «elegidos» y prestigios sonoros? Olvídate de una vez de las cosas que dan honra. Acuérdate sólo de las que debes hacer 29.- No mates a nadie, hijo Leyendo una biografía de ese gran hombre y escritor que es José María Gironella salta a mis ojos una frase y una anécdota que me dejan herido durante toda la jornada. Era el 6 de diciembre de 1936, y el entonces casi muchacho, cuya vida peligraba en Gerona, ha de huir, montes arriba, hacia Francia. Su padre le acompaña hasta la frontera, y, cruzada ésta, le detienen y cachean los gendarmes franceses: en el bolsillo del pantalón hay algo que el escritor no ha visto, algo que, sin él saberlo, ha metido su padre a hurtadillas. Es un papel que Gironella lee emocionado. Dice sólo. «No mates a nadie, hijo. Tu padre, Joaquín.» ¿Puede darse un consejo más conmovedor, más desgarradamente humano? ¿No sería más lógico -quiero decir: más normalmente egoísta que, en plena guerra, ese padre dijera a su hijo: Cuida tu vida, o ten cuidado no te maten? Aquel hombre sabía la verdad: matar es mucho más mortal que morir. Se mueren mucho más los que matan que los que caen muertos. Sólo una enorme locura ha podido hacer olvidar a la humanidad que la bala que asesina destroza antes el corazón y la vida entera del que la dispara. Joaquín Gironella tenía los ojos elementalmente limpios: quería que su hijo volviera; no quería que regresara con el alma muerta y el corazón convertido en quién sabe qué piedra. Por eso, sí, es absolutamente justo hablar de « un millón de muertos» en nuestra guerra civil, aun cuando fueran solamente medio millón. por cada muerto enterrado hay otro muerto-asesino rodando por el mundo Voy a contar algo que me avergüenza mucho y que sé que es un disparate: he tenido muchas veces envidia a quienes «hicieron» la guerra. Yo fui un «niño-de-la-guerra». Tenía seis años cuando empezó y nueve cuando concluyó, y casi diría que tenía también seis cuando acabó, porque en mi Astorga infantil la guerra -al menos para los niños- se inició y terminó el mismo día: el 19 de julio. Como escritor, me he preguntado muchas veces si no he sido demasiado feliz, si no tienen muchas más vivencias y mucho más intensas quienes tuvieron la «suerte-desgracia» de descubrir la muerte y la amargura de la vida cuando podían digerirla en plena juventud. ¿No es acaso un handicap esto de haber vivido, en el largo aburrimiento de cuarenta años «castrados», «anestesiados» o «dulcificados»? En un mundo de tanta violencia, ¿es un privilegio o una desventaja haber vivido en el invernadero? Digo que siento vergüenza al pensar todo esto porque, desde luego, daría todos los reales o posibles éxitos como escritor a cambio de esta alegría única de tener las manos limpias. No quiero decir, naturalmente, que mis manos sean «mejores» que las que tuvieron que disparar en una guerra. Digo que yo -quizá neurasténicamente sensíble- habría sabido vivir muy mal (convivir muy mal) con dos manos asesinas, voluntaria o involuntariamente. Me sangrarían en los sueños, lo sé Pero quizá estoy haciendo literatura: yo no viví la guerra civil, tuve esa suerte. Pero ¿no estamos ahora en guerra? En el último libro de Rosales se escribe que «ya no es preciso ir a la guerra, porque la guerra nos persigue». Y es que, efectivamente, ni en las almas ni en las armas la guerra ha terminado. «Hace ya muchos años que en el mundo hay una guerra derramada, pues a partir de su terminación la guerra está domiciliada en todas partes.» En el mundo. En España En este momento, en el mundo hay abiertos once conflictos bélicos que han producido ya más de tres millones de muertos: Camboya, Líbano, Irán-Irak, Afganistán, El Salvador, Chad, Yemen, Angola, Etiopía-Somalia, Malvinas, Sahara occidental, once heridas que no dejan de sangrar. ¿No es un sarcasmo hablar de paz junto a esos once ríos? ¿Y qué decir de la cloaca de los terrorismos y los asesinatos, las mujeres explotadas, las niñas violadas, el infinito y gigantesco cubo de los cincuenta millones anuales de abortos? No se pueden tener las manos limpias hoy. Nadie las tiene. Todos somos, de algún modo, responsables de esa gigantesca matanza. A su luz entiendo el terror de aquel personaje de Camus que aseguraba haber llegado a comprender «que incluso aquellos que eran mejores que otros no podían evitar hoy el matar o dejar de matar, porque esto formaba parte de la lógica en que vivimos, ya que no podemos hacer un solo gesto en este mundo sin correr el peligro de matar» Efectivamente: ¿Cuándo hacemos bien a los que nos rodean? ¿Cuántas veces, incluso sin quererlo, nos llenamos de espinas que acaban clavándose, como alfileres, en el corazón de alguien? El cura de Bernanos era aún más radical cuando aseguraba que «nuestros pecados ocultos envenenan el aire que otros respiran, y cierto crimen, cuyo germen llevaba algún miserable sin él saberlo, no habría madurado nunca sin ese principio de corrupción» que aportamos nosotros. Pero ¿pensando así, puede vivirse?, argüirá otro personaje. «Si Dios -responde el cura- nos diera una idea clara de la solidaridad que nos une los unos a los otros, tanto en el bien como en el mal, no podríamos, efectivamente, seguir viviendo.» Sí; la ceguera es una gran misericordia. Si los hombres viéramos el mal que nos hacemos los unos a los otros y, sobre todo, el bien que podríamos hacernos y que, por cobardía, dejamos de hacer, moriríamos Al menos, no matar. Al menos, no dormir. Al menos, apostar por el amor, aunque luego se nos quede siempre a mitad de camino Me siento ahora feliz de haber llegado a los cincuenta años sin haber matado a nadie, sin haber tocado siquiera un arma, un fusil, una pistola. Pero me preocupa haber podido matar o herir con la palabra, con la frialdad o el egoísmo. Clavo, por ello, en mi alma el papelito de Joaquín Gironella. «No mates a nadie, hijo.» 30.- El "delito" de ser mujer De los muchos recuerdos que me traje -hace ya quince años- de un viaje a la India hay tres que no se me han borrado en absoluto y que, por el contrario, no han hecho otra cosa que crecer: uno porque me aterró, otro porque me entusiasmó, el tercero porque me avergonzó Lo que me aterró fue la miseria y el hambre de aquellas gentes: los cientos de miles de personas que cada noche dormían en las calles de Bombay o de Calcuta y los cuerpos esqueléticos de los niños, con las barriguitas hinchadas de aire, son cosas que no se olvidan fácilmente. Lo que me entusiasmó fue la bondad de la gente, su nobleza instintiva, sus deseos de ayudar, la apertura de sus corazones y sus vidas Lo que me avergonzó fue pensar que una religión que yo admiro tanto como el hinduismo pudiera estar en la fuente o el origen de ese satánico sistema de castas y de esa repulsiva discriminación de la mujer que llena la vida cotidiana de la India Es ya de por sí doloroso que algo tan purificador como son todas las grandes religiones encierre, junto a mucha pureza, tales semillas de corrupción. A mí, como cristiano, siempre me ha dolido reconocer que a la sombra del Evangelio -deformándolo, claro- hayan podido nacer ideas tan locas como la Inquisición, o las cruzadas, o la violencia en nombre de Dios. No me extraña, pues, que también el hinduismo pueda llevar consigo una idea tan disparatada como la de que los hombres puedan distinguirse por supuestas razas o castas, por el tamaño de su nariz o por su sexo Y ese recuerdo de la India ha rebrotado en mí leyendo la espeluznante noticia que hoy dan, púdicamente y como sin importancia, los periódicos: el dato de que dos de cada tres mujeres indias deciden abortar cuando en las pruebas para conocer el sexo del hijo que llevan en su seno éstas certifican que lo que viene será una niña ¿La causa? Las madres conocen la vida de sumisión a la que les obligará su condición femenina y no quieren que sus hijas repitan lo que ellas han vivido. Los padres saben que el día de mañana tendrán que pagar una fuerte dote -50.000 rupias- cuando llegue la hora de casarlas, y prefieren pagar ahora 500 por un examen médico que les permitirá eliminarlas si son niñas Sangra mi máquina de escribir al contar estas cosas. ¿Tan bajo ha descendido el hombre? Pienso, por de pronto, en esa tristeza de que, en todo invento moderno, llegue inmediatamente la contrapartida. cada avance se paga con un retroceso. La determinación previa del sexo de los niños, que parecía una fuente de alegría, ahí está convertida en fuente de crímenes antes incluso de generalizarse. El culatazo asesino ha sido más fuerte que el disparo del progreso. Así es como «avanzamos», con un paso adelante y dos atrás. Así es como nuestro mundo se va haciendo tanto más inhumano cuanto más moderno Pienso después en la crueldad de la historia: desde hace años vengo viviendo en el asombro más absoluto al ver cómo una de las grandes metas del feminismo internacional es la legalización del aborto. Nunca lo he entendido. ¿Es que no hay miles de campos en los que conquistar la plenitud de derechos de la mujer, para acudir a una supuesta propiedad de su propio cuerpo que serviría para legalizar una muerte? Unir feminismo y aborto me ha parecido siempre uno de los disparates más altos de la historia del mundo. Y he ahí que ahora esa historia se vuelve feroz y monta la más grave discriminación hacia la mujer precisamente sobre esa supuesta licitud del aborto. ¿Protestarán ahora las feministas contra esta nueva «moda» india, no por el hecho de que sean abortos, sino por el de ser abortos «selectivos», dirigidos contra la mujer? ¿Es que no son las dos cosas igual o parecidamente horribles? Mi tercer pensamiento se dirige a la querida India, De generalizarse esa práctica, ¿cómo sería en el futuro la vida de este país en el que el número de mujeres podría llegar a ser un tercia del de los varones? Y mi cabeza se puebla de recuerdos: vuelvo a verme en la ventanilla de aquel tren de Nueva Delhi contemplando a aquella familia que avanzaba hacia mi vagón, marchando la mujer con los pequeño a la debida distancia -cinco pasos- del varón, subiendo el esposo al general compartment, mientras la mujer y los chiquillos se iban al ladies compartment, cargada ella de infinitos bultos y maletas, mientras el marido entretenía sus manos con una fina varita de avellano Alguien, que entiende la lengua en que hablan, me explica que el esposo la trata de tú, mientras que ella le llama de usted y no se atreve jamás a pronunciar su nombre, sino que se dirige o alude a él como «el padre de sus hijos». Observo cómo en público es siempre él quien toma las decisiones o da las órdenes y cómo a la hora de las comidas sólo él se sienta mientras la esposa le sirve en pie. Y alguien me explica también que en privado ella recobrará algunos derechos, pero yo nunca olvidaré aquel horrible vagón de las mujeres, en el que toda suciedad tenía su asiento Lo que me pregunto ahora es si la solución de esta locura será matarlas en el seno materno Los lectores que tal vez sigan este «Cuaderno de apuntes» saben cuán orgulloso me siento de mi condición de hombre y cuánto me gusta vivir. Saben también que, algunas veces, me vengo abajo y me lleno de dudas sobre si hay motivos para ese orgullo y esa felicidad. Hoy es uno de esos días negros. En un inmenso y hermoso país se está matando a seres inocentes por el solo «delito» de ser mujeres en embrión. ¿Cómo podría estar alegre? 31.- La vejez desprestigiada Recibí hace un par de días, querido amigo, su carta y, créame, tengo aún en los labios el sabor a ceniza que me dejó su lectura. «¿Por qué -me dice- no nos moriremos todos en la víspera de la ancianidad? Es horrible envejecer en este mundo hostil, donde la vejez está desprestigiado, donde todos te miran como deseando tu muerte, cual sí estuvieras quitándoles el sitio en el mundo a los demás. Y ahora, vivir, ¿para qué?, ¿para chochear?» Releo sus palabras y quiero pensar que fueron escritas en un momento de desaliento. Un alma como la que usted tenía cuando, hace veinte años, le conocí no puede hundirse tan baratamente por veinte arrugas más Y me parece bastante ingenuo escribir una carta «de consejos» cuando usted podría ser muy sobradamente mi padre. Pero su carta, su agrio modo de escribir, parecían pedirme, si no un consejo, sí una palabra amiga Pero tendrá que perdonarme si no empiezo pasándole la mano por el lomo, diciéndole que usted ha sido un hombre magnífico y que lo que tiene que hacer ahora-es descansar, que ya hizo bastante, que bien merecido tiene este reposo. No lo haré, porque pocas cosas me aterran más que esas personas que ya sólo se dedican a recordar, como si estuvieran dispensados de seguir viviendo Y voy a empezar reconociéndole que tiene que ser difícil envejecer en un mundo como este nuestro. Que es incluso difícil el haber dejado de ser joven. Porque hoy los ídolos son la velocidad, la lucha, la fuerza, el nervio. Una verdad dicha serena y apagadamente casi parece una mentira. Una mentira voceada con juventud y brío se toma casi por una verdad. Los hombres de hoy preferirían con mucho el infierno al limbo de los niños o de los ancianos. Este mundo ha endiosado a la juventud no por lo que tenga de verdadera o de justa, sino por lo que tiene de juvenil. Sí; debe de ser difícil envejeces ahora ¿Y qué tendremos que hacer quienes, como usted, se acercan a los ochenta, o quienes, como yo, oímos decir a los médicos que hay que cuidarse, que ya no estamos en edad de hacer chiquilladas? Todo menos intentar parecer jóvenes, todo menos aspirar a imitarles y caer en esa triste figura de los viejos o los adultos que parodian gestos o bailes juveniles o que fingen gustar de sus canciones. Créame, cuando los jóvenes nos dan palmaditas en el hombro, cuando nos dicen: «Cada día está usted más joven, don Fulano», lo que desean es comprobar hasta qué punto, por conseguir una de sus sonrisas, estamos dispuestos a bajar los últimos escalones del ridículo ¿Entonces? Lo que hay que esperar de un adulto o de un viejo es que sean fieles a su adustez o a su ancianidad. Cuando se les pide que estén vivos, lo que se quiere no es que vuelvan a tener treinta años, sino que lleven dignamente los cincuenta o los ochenta. Que acepten el gozo de ser frutos y no se pasen la vida envidiando a las flores y menos aún que se dediquen a condenar una primavera que envidian en nombre de un verano o un otoño que no se resignan a vivir Porque hay algo más grave - hay adultos y ancianos. que se atreven a presentar como frutos lo que es sólo un resignado cansancio de flores que jamás frutecieron y hace décadas que se marchitaron Por eso, la gran pregunta para usted, y también para mí, es si hemos convertido en frutos nuestra vieja juventud y cómo vamos ahora a utilizarlos Porque yo soy de los que piensan que lo más importante de la juventud es haber producido la gran cosecha: - De la vehemencia y el entusiasmo deben surgir la paz y la serenidad - De la ilusión debe brotar la lucidez - Del optimismo, la esperanza, - De la risa fácil y de la alegría ruidosa, el apacible y agudo sentido del humor - De la capacidad de asimilación ha de nacer la riqueza interior - Del interés abierto a todo tiene que llegarse a la experiencia abierta a todo - El ímpetu y el vigor deben producir la paciencia y la dulzura. La búsqueda inquieta de la felicidad ha de concluir en el aprecio y el saboreo del bien poseído - De la fe en los demás hemos de llegar a la indulgencia y la comprensión de todos - De la alegría de vivir hay que sacar el gozo de haber vivido. - De la necesidad de amar y ser amado tiene que surgir la derrota de todos los egoísmos y un amor, al fin, plenamente desprendido Esta es, pues, la gran pregunta: ¿Hemos llegado, usted en su ancianidad y yo en mi adultez, a la conquista de la paz, la serenidad, la lucidez, la esperanza, el sentido del humor, la comprensión de todos el gozo de vivir y de haber vivido? ¿O, por el contrario, de nuestra juventud sólo hemos sacado un atadijo de nervios, de tozudez, de humor avinagrado, de ideas petrificadas, de impaciencia, de condenación de todos los que nos rodean, de amargura, de cultivo del más refinado de los egoísmos? Si la respuesta es la primera, ya no nos hará falta pedir que aprecien nuestros frutos: tendremos bastante con repartirlos. No tendremos que mendigar estima para nuestra paz, nos llenará la vida el oficio de repartirla, El día que dejemos de mendigar mimos encontraremos amor. Y no adoraremos un barato prestigio que nos llegase de fuera. Porque estaremos por dentro estallantemente vivos 32.- Historia de doña Anita Doña Anita es una vieja-viejísima-viuda-viudísima que vive en una ciudad de cuyo nombre prefiero no acordarme. Porque esto que voy a contar es una historia absolutamente real, aun cuando tenga tanto olor a fábula como tiene Doña Anita tuvo la desgracia de enviudar a los cuatro días de casada, pues su marido («su Paco», dice ella) murió siendo no se acuerda si teniente o capitán en una lejanísima guerra, que ya no está muy segura si fue la de África o la de Cuba. Lo que sí sabe doña Anita es que su Paco la dejó con el ciclo y la tierra. Que de él sólo queda una preciosa fotografía, ya amarillenta; unas viejas sábanas de seda, que sólo se usaron cuatro noches, y una pensión de 5.105 pesetas Con este fabuloso sueldo vive doña Anita, convertida ya en una gacela antediluviano, rodeada por un mundo de monstruos. Pero doña Anita se las arregla para que sus cinco billetes lleguen a fin de mes, dando por supuesto que las primeras 105 se las gasta cada día 30, al cobrar, en una vela, que enciende en honor y recuerdo de su Paco Hace no muchos meses, un día 30 pagaron a doña Anita su pensión con un solo billete de 5.000, un billete de 100 y una moneda de 5 pesetas. A doña Anita le alegró tener por primera vez en las manos aquel billete, que le parecía n premio gordo, pero al mismo tiempo le entraron todos los temblores del infierno ante la hipótesis de que pudiera perderlo. No estaría segura hasta que, a la mañana siguiente, lo cambiara en la tienda Y los sudores del infierno llegaron cuando, al ir a pagar sus verduras, después de su misa, se encontró con que, a pesar de todas sus precauciones, o quizá a causa de ellas, el billete de 5.000 no aparecía. Doña Anita revolvió y volvió del revés su bolso, Pero nada. Hizo cinco veces el camino que iba de su casa a la iglesia y de la iglesia al mercado. Pero nada. Buscó debajo de todos los bancos del templo, corrió los muebles todos de su casa. Y nada La angustia se hizo dueña de su corazón. ¿Cómo podría vivir ahora los treinta horribles e interminables días del mes si no tenía un solo céntimo en el banco, si todas las personas a las que conociera en este mundo estaban ya en el otro? Volvió a recontar todas sus cosas y comprobó, una vez más, que no quedaba nada de valor por vender. salvo, claro, aquellas sábanas de seda viejísimas, aquel juego de café de plata que le regalaron sus hermanos el día de su boda y aquel viejo medallón de su madre. ¡Pero vender eso sería como venderse a sí misma! Malcomió aquel día con las sobras que quedaban en la, vieja nevera y apenas durmió en la larga noche. «¡Eso es! -pensó entre dos sueños angustiados-, ¡el billete lo perdí en el ascensor, al bajar para ir a misa!» Se levantó temblando y, con un abrigo encima del camisón, salió a la escalera. ¡Pero ni en el ascensor ni en la escalera había nada! Y regresó a su lecho como una condenada a muerte A la mañana, cuando salió a misa -Dios era ya lo único que le quedaba- clavó en la cabina del ascensor una tarjetita en la que anunciaba que si alguien había encontrado un billete de 5.000 pesetas hiciera el favor de devolvérselo a. Pero lo clavó sin la menor de las confianzas, Aquella misa fue la más triste en la vida de doña Anita. Cuando el sacerdote comenzó a rezar el «Yo pecador», la viuda-viudísima se acordó de que ayer, en una de sus ¡das y venidas, se había cruzado en la escalera con la otra viuda del cuarto -ésa a la que los vecinos llamaban, para distinguirla de ella, la viuda alegre, y no sin motivos, según decían- y había comprobado que acababa de estrenar un precioso bolso de cuero. ¡Ahí estaban fundidas sus 5.000 pesetas! ¡Era claro como la luz del día! -Pero mientras el sacerdote leía el Evangelio, doña Anita recordó que las dos chicas del tercero, ésas que volvían todas las noches a las tantas, con sus novios, en motos estruendosas, habían llegado ayer aún mucho más tarde de lo ordinario. ¡Y doña Anita tembló ante el simple pensamiento de lo que aquellas dos perdidas hubieran podido hacer con sus 5.000 pesetas! Cuando el sacerdote recitó el ofertorio vino al pensamiento de doña Anita su vecino del segundo, el carnicero, un comunista malencarado, que ayer la miró, al cruzarse con ella en la escalera, con una mirada aviesa y repulsiva. ¡Dios santo, en qué habría podido invertir el comunista ese su dinero! En la consagración fue don Fernando -ese que decían que vivía con una mujer que no era la suya- la víctima de las sospechas de doña Anita. Y como la misa aún duró diez minutos, fueron todos los vecinos, uno a uno, convirtiéndose en probabilísimos apropiadorcs de la sangre de doña Anita Sólo cuando al ir a entrar en su piso -rabia le dio entrar en aquel bloque de viviendas corrompidas- tropezó dolía Anita, y al caérsele el misal, salieron de él doce estampas y un billete de 5.000 pesetas, se dio cuenta la vieja de que era ella tonta-tonta-tonta la culpable de sus sufrimientos Y cuando se disponía a salir jubilosa hacia el mercado, alguien llamó a su puerta. Era la viuda del cuarto, que, miren ustedes qué casualidad, había encontrado la víspera un billete de 5.000 mil pesetas en el ascensor. Cuando ella se fue, pidiendo mil disculpas y diciendo que sin duda era de algún otro vecino que lo había perdido, llamaron a la puerta las dos chicas del tercero, que también ellas ¡qué cosas!, ¡qué cosas!- habían encontrado en la escalera otro billete de 5.000 pesetas. Luego fue el carnicero, y éste había encontrado no un billete de 5.000 pesetas, peso sí cinco billetes de 1.000 pesetas nuevecitos y juntos Después subió don Fernando y una docena de vecinos más, porque -¡hay que ver qué casualidades!- todos habían encontrado billetes de 5.000 pesetas en la escalera Y mientras dolía Anita lloraba y lloraba de alegría, se dio cuenta de que el mundo era hermoso y la gente era buena, y que era ella quien ensuciaba el mundo con sus sucios temores 33.- Pregón para una Navidad entre miedos Si yo tuviera que elegir uno solo entre los recuerdos de la ciudad de Belén, que he tenido la fortuna de visitar dos veces, sé que me quedaría., sin vacilar, con el de aquella puertecilla de entrada a la Basílica de la Natividad, aquella puerta de sólo un metro veinte de altura por la que sólo los niños podían entrar sin agacharse. Recuerdo que, a mi lado, el guía franciscano explicaba que esa entrada se hizo así en la Edad Media para evitar que los jenízaros pudieran penetrar en el templo a caballo, aterrando y descabezando a los fieles en oración. Pero yo no le oía. Estaba descubriendo en mi interior otra razón más alta: que a Dios sólo se puede llegar de dos maneras: o siendo niño o agachándose mucho. No empinándose, sino inclinándose. No estirándose, sino empequeñeciéndose. No subiéndose en escaleras o escabeles de ciencia, de poder o de grandeza, sino retornando a los primeros años de nuestra vida. Porque Dios no es más grande que nosotros, sino mucho más joven. o, para ser exacto, porque Dios es mucho más grande que nosotros, por la simple razón de que es más verdadero, más misericordioso, mucho más loco y niño que nosotros Pero este descubrimiento venía a abrir en mí otro problema- si Dios no pudo acercarse a los hombres sino por el camino de hacerse pequeño, ¿podrán los hombres acercarse a Dios por distinto sendero? Rosales ha escrito que la alegría no tiene más que una puerta, que es la puerta de entrada, porque quien entra en ella está felizmente perdido. Así las cosas de Dios: no tienen más entrada que la de la pequeñez. Por eso la Navidad es, ante todo, un misterio de infancia. Por eso es tan sagrada. Por eso sólo puede hablarse de ella dejando la palabra al niño que uno fue y confiando en que será leído por los niños que los lectores fueron Pero todos hemos crecido demasiado. Dicen que ser niño es vivir en la ignorancia. Y tal vez sea cierto. De pequeños, por ejemplo, creíamos que los árboles más altos tocaban con sus ramas el cielo. Ahora -sabios- ya hemos descubierto que el cielo está infinitamente lejos de nosotros. Y sabemos también cuánto más preferible era aquella ignorancia que esta ciencia ¿Dónde queda, en verdad, el chiquillo que fuimos? Hemos crecido, hemos engordado, nos hemos ido llenando de grasas y de sebo, nos hemos amordazado con títulos y premios, nos hemos subido en el escabel de la importancia, hemos hecho ilustrísimas tarjetas de visita, aprendimos ya a manejar ese superlibro que es el talonario de cheques, los bancos nos han concedido el «abracadabra» de las tarjetas de crédito, ya somos hombres, al fin somos adultos, hemos dejado atrás la leche y los tartamudeos Y henos aquí, aterrados ante el mundo y la vida, mirando hacia Polonia o hacia los Altos del Golán con los ojos enfebrecidos con que el jugador de ruleta persigue los giros de la bola que puede abrir las puertas del cielo o de la guerra. Damos gracias a Dios porque en los últimos meses los terroristas han matado «poco» y hasta nos contentamos con que 1982 no resulte peor que 1981. Ya veis: hasta la esperanza se ha avinagrado y prostituido en nuestras manos, volviéndose vacilante y neurótica ¿Han visto ustedes cómo esperan los niños a los Reyes? No pueden aguantar ya la espera, arden sus ojos y sus almas, pero su espera no es torturadora, sus miradas se encienden, pero no vuelven vidriosos sus ojos. ¿Sabéis por qué? Porque los niños nunca se preguntan si lo que vendrá el día de Reyes es hermoso o feo, magnífico o terrible. Ellos saben que lo que viene es incuestionablemente hermoso. Lo único que ignoran es qué clase de hermosura tendrá lo que va a negar. La suya es una esperanza gozosa porque es cierta. los niños saben que son amados. Sólo quieren saber cómo les expresarán este año su amor Por eso los niños viven en la alegría, mientras nosotros braceamos por ella. A los niños basta un rayo de sol para alegrarles. Pero hace falta todo un sol entero -ha escrito Goldwitzer- para que el corazón helado de un adulto pueda deshelarse El hombre no sabe esperar. Y espera, además, lo que no debe. Por eso no entendimos a Dios cuando vino. Esperábamos ver en sus manos el poder y vimos la pobreza. Esperábamos la cólera destructora de los enemigos y vino la gran misericordia. Esperábamos misteriosas revelaciones y vino un pedacito de carne que, con muchos esfuerzos, aprendió a decir papá y mamá Y es que -ya veis qué loco-, Dios quería ser amado. Y sabía muy bien que los hombres no Sabemos amar una cosa a menos que podamos rodearla con los brazos. Y al Dios de los Ejércitos podíamos temerle. Al Dios de los filósofos podíamos admirarle. Sólo le amaríamos si se hacía bebé. Por eso la Navidad es vértigo, desconcierto, exceso y desbordamiento. Por eso la Navidad viene a quitarnos las caretas de importancia con las que, a lo largo de la vida, nos hemos ido disfrazando. Viene a derretir los kilos de sebo y de grasa con los que fuimos embadurnando y amortajando nuestra infancia Porque -aleluia, aleluia!- la infancia es inmortal; al niño que fuimos puede arrinconársele, amordazársele, cloroformizársele. Matarle, no. Y el niño que hemos sido está aún ahí, dentro de nosotros, encerrado entre nuestros títulos y tarjetas de crédito, amordazado por nuestra experiencia, pero vivo. No se resigna a morir, grita, patalea dentro de nosotros. Las esquirlas de amor que aún, a veces, nos salen del alma son esos gritos y esos pataleos. Dostoievski decía que «el hombre que guarda muchos recuerdos de su infancia, ése está salvado para siempre». Y así es cómo nosotros estamos salvados en la medida en que la Navidad pueda resucitar al chiquillo que fuimos. Estos son días para descubrir cuán locos estamos, para aprender que la experiencia es sólo una señora que nos da un peine cuando ya estamos calvos, y que es mucho mejor un pelo despeinado que un peine sin porqué ni para qué. Días para descubrir que el agua vale más que los cheques, que un poeta es más útil que un político, que un niño es más importante que un emperador, que la fe es la mejor lotería, que un brasero y amor en torno a él debería cotizarse altísimo en Bolsa Por eso en esta Navidad 81, en la que el mundo tiembla de hambre y de guerra, de paro y bomba atómica, en esta tierra nuestra que está casi olvidando ya el sabor de la esperanza, la Navidad y el pequeño Dios vienen a despertarnos de tanto y tanto miedo y a enseñarnos a mirar la vida con los ojos ardientes con los que hace años esperábamos a los Magos. A mí me gustaría que el mundo volviera a ser una gran escuela, que estuviéramos aún todos sentados en los viejos pupitres, que Dios fuera el maestro que escribe en la pizarra el verbo «amar». Y me gusta repetirles a mis amigos aquella gran lección que daba un día Bernanos a los niños de una escuela: «No olvidéis nunca que este mundo odioso se mantiene en pie por la dulce complicidad -siempre combatida, siempre renacientede los santos, de los poetas y de los niños. ¡Sed fieles a los santos! ¡Sed fieles a los poetas! ¡Permaneced fieles a la infancia! ¡Y no os convirtáis nunca en personas mayores!» Porque, si lográramos esas tres fidelidades, en el mundo sería siempre Navidad. Y la alegría sería mucho más ancha y fuerte que los miedos 34.- Dios era una hogaza No puedo evitar un profundo desasosiego cada vez que oigo a alguno de mis amigos contarme que en su infancia ----en casa, en la parroquia o en el colegio- le hicieron vivir amedrentado con la imagen de un Dios-ogro, de aquel «Dios de infierno en ristre» de que hablaba Blas de Otero. Y entiendo que para estos amigos míos sea muy difícil creer en Dios e, incluso, muy amargo vivir. Yo tampoco creería en un Dios-ogro, aunque sólo fuera por respeto a Dios Y a ese desasosiego se une también una forma de desconcierto que me obliga a preguntarme si es que esos amigos míos tuvieron mala suerte, si es que sus casas o sus colegios fueron excepcionales en su negrura o si, por el contrario, fui yo la excepción afortunada, sí viví yo en otro planeta, si eligieron para mí padres, maestros y curas que coincidieron en darme una idea luminosa de Dios y de la vida. En mi casa se creía en el infierno, pero se hablaba muy poco de él. Lo mismo que creíamos en la existencia de las culebras, los caníbales o los excrementos, pero ni eran tema de nuestras conversaciones ni mucho menos el centro de nuestras vidas Uno de los recuerdos más antiguos de mi infancia es el de que Dios era una hogaza. Veréis. eran los años de la primera posguerra y había racionamiento. Y pan negro. Pero, en mi casa, mi madre tenía la obsesión de que «los niños» no podíamos comer aquel pan. Lo comían mis padres, pero mi madre se las arreglaba para encontrar siempre (o casi siempre) pan blanco para nosotros. Y solía encontrar- lo en complicidad con la Providencia. Como mi padre era amigo de hacer favores, era frecuente que, sobre todo los martes, que había mercado, llegaran a casa gentes de pueblo que nos traían el único regalo que jamás aceptó mi padre: blancas hogazas de pan bienoliente. Eran aquellas gigantescas hogazas que se hacen en maragatería (con más de dos kilos y medio de peso cada una) y que, a pesar de lo que decía el refrán («Pan de Astorga, mucho en la mano, poco en la andorga»), eran el mejor de los manjares imaginables. Recuerdo que tenían una corteza como de árbol y miga esponjosa, con agujeros casi como el gruyere. Recuerdo que sabían a gloria y que casi olían mejor de lo que sabían. Y pocas cosas más sacramentales he visto yo que aquel hundirse del cuchillo de cocina en la carne crujiente del pan. Luego, mi madre las envolvía en rodeas húmedas, que hacían la .función que hoy los frigoríficas, para conservarlo fresco. Y aquellas blancas rodeas eran casi como los corporales con los que yo envuelvo hoy la Eucaristía Aquel pan -decía mi madre-- nos lo enviaba Dios. Y nos lo mandaba siempre puntualmente, ni antes ni después, justo el día que lo necesitábamos. Y así empecé yo a imaginarme a Dios como un padre atento que llevaba la contabilidad de las cocinas, aportando no riquezas, pero sí el pan de cada día De esta visión de Dios se deducía, lógicamente y sin esfuerzo, nuestra obligación de ser prolongadores de Dios, de hacer, si podíamos. de Dios para los demás. Recuerdo también que otra de las cosas que entonces escaseaban era el aceite. En casa, menos, porque teníamos un amigo fabricante, que nos lo facilitaba, y mi madre se las arreglaba para que siempre le sobrara alguna botella. Y entonces entraba en juego aquella forma tan especial de amor que yo aprendí de niño. Mi madre sabía que en casa de unos amigos lo estaban pasando muy mal. Y, a la caída de la tarde, me llamaba a mí y me decía: «Vete a casa de don Fulano y le llevas este aceite. Pero lo vas a hacer como yo te digo. Tú vas, entras en el portal, pones la botella tras la puerta, la cierras y, luego, desde fuera, llamas al timbre y echas a correr para que no te vean.» Me explicaba que la caridad hay que hacerla sin que resulte humillante y sin que después esa familia se sienta deudora hacia nosotros. Y yo era feliz haciendo un poco de Providencia para aquella familia e imaginándome su cara de sorpresa y de alegría ante aquel regalo -¡venido del cielo!- que entonces suponía una botella de aceite Con frecuencia, más que dar, recibíamos. En aquella primera posguerra, en la cárcel de Astorga había muchos extremeños. Y, en muchos casos, las mujeres de los presos se trasladaban también con sus hijos para, al menos, vivir cerca de sus maridos. Vivían del aire, como es fácil de imaginar. Y mi madre, que siempre sintió obligación suya el visitar a los presos,,comenzó a ocuparse de alguna de aquellas familias. Recuerdo que un adviento mi madre quiso prepararse a la Navidad compartiendo más nuestra pobreza (mi padre era funcionario público y vivíamos de los miserables sueldos que entonces se cobraIban en puestos inferiores) y decidió que los tres niños de una de aquellas familias irían todos los días a desayunar a nuestra casa antes de ir al colegio que ella les había buscado Eran, lo recuerdo muy bien, dos niñas de mi edad (unos diez años) y un chiquitín de cinco. Y el primer día, al servirles el chocolate (Astorga era la ciudad del chocolate), mi madre puso dos tazas grandes a las dos mayores y una jícara chiquita al más pequeño, temiendo que más pudiera hacerle daño. Pero pronto observó que las dos niñas comían más despacio, esperaban a que acabara el chiquitín y luego, disimuladamente, cuando creían no ser vistas, volvían a llenar con parte de su chocolate la jícara del niño A mediodía mi madre nos explicó que los pobres eran más generosos que los ricos. Y siguió poniendo al pequeño su jícara chiquita para no privar a las mayores del ejercicio de la caridad con su hermanito y para que nosotros descubriésemos que aquellas niñas nos daban, con su ejemplo, mucho más de lo que nosotros estábamos dándoles a ellas Tal vez en estos recuerdos esté la base de mi fe en Dios y en los hombres. Tal vez esté ahí también esta alegría que hoy sigo sintiendo ahora mismo cuando, al recordarlo, se ha llenado mi casa de olor fragante a pan y a chocolate 35.- Dolorosa, dramática, magnífica Tu carta, querida amiga, me conmueve. Te veo atada, desde hace veintidós años, a tu sillón de ruedas, sujetando con tu mano izquierda la temblorosa derecha con la que me escribes, y tu garabateada letra me resulta sagrada. ¿"mo podría yo enseñarte nada? Ante tu montaña de dolor soportado e iluminado, ¿qué podría hacer yo sino mostrar mi admiración, sin límites, mi vergüenza por estar sano, mi pobreza en humanidad? Desde que me ordené de cura he experimentado muchas veces el pánico de «dirigir» a personas que eran infinita- mente mejores que yo, de dar consejos a gentes-que debían aconsejarme a mí, de ayudar a levantarse a otros como un enano ayudaría a un gigante. Pero me siento aún más impotente ante los que sufrís, que sois -lo creo- los verdaderos gigantes de la humanidad, los dueños del tesoro, aunque llevéis esas joyas desgarradoramente clavadas en la carne ¡Tu carta es, además, tan hermosa, tan infantil, tan profunda! «Mi tarea -escribes- es la de vivir permanentemente a media asta. ¡Tanto tiempo preguntándome cuál será mi camino! ¿Es que va a ser éste de no servir para otra cosa que aceptar lo que viene y hacerlo tras muchos esfuerzos? Pero ¿eso basta? ¿Con eso pago los gastos de mi creación? Por vez primera en mi vida tengo la sensación de ser un mal negocio para Dios. La enfermedad no me ha hecho ser mejor. Al contrario. me empuja hacia la comodidad y el egoísmo. Vivo con la impresión de estar malgastando algo valiosísimo de la manera más estúpida. Me obsesionan las cosas de tal modo que no aprovecho el presente y, con ello, pierdo el presente y el futuro. Cada mañana sueño que seré mejor, y rabio a la noche por no haberío conseguido. El mal se mezcla en mis mejores cosas sin que yo me dé cuenta ¡Cuánto me gustaría un minuto de inocencia, de verdadero amor y absoluta pureza! ¡Un minuto, un solo minuto! Pero he de seguir volando con las alas cortadas.» Yo debería responderte que tu diagnóstico es perfecto y que la única receta posible es precisamente ésa: seguir volando con las alas cortadas. Pero tal vez te sirva recordarte que todos los hombres vivimos a media asta, que todos estamos alicortados. Tú llevas el lastre de tu silla de ruedas, otros llevamos muchos sueños sin realizar, muchos un amor fracasado, bastantes la angustia económica que les obliga a gastar en conseguir dinero el tiempo que necesitarían para vivir, no pocos la tragedia de tener almas flojas y vacilantes que no supieron o no pudieron hacer crecer o fortalecer. El hombre es así: un ser que vive siempre a media asta, tú lo has dicho ¿Y eso es suficiente? ¡Pues sí! Es suficiente siempre que uno se pase la vida levantando incansablemente la bandera en esa asta, siempre que uno vaya construyendo, incansable, pedacitos de amor, conquistando su alma casa a casa como en una ciudad en guerra. Porque no se trata de soñar, sino de vivir. Todos preferiríamos -¡claro, claro!- conquistar nuestra vida de un solo golpe, un gigantesco acto de heroísmo, bajar hasta el fondo de la gruta del alma y regresar de ella con un ramo de estrellas. También los árboles querrían crecer en una sola mañana, romper la corteza de la tierra, asomarse a la vida y tener a las pocas horas la gloria de la fruta, sin conocer heladas, sin la lenta y arriesgada maduración, sin acumular costosamente el sabor y el jugo Se sueña en un día; se construye en muchos años. Porque no se trata de ser «un buen negocio para Dios». ¿Crees acaso que Dios creó al hombre para hacer un negocio? ¡Pudo hacer cien mil cosas más rentables! El creó por amor, y le interesan bastante menos los dividendos del fruto conseguido que el amor que se pone en las raíces de ese fruto ¿Todo es entonces igualmente hermoso: la obra del genio, el cansancio, el sudor, el fracaso? Efectivamente. No se trata de que los árboles se conviertan en minas de plata, sino de que den fruta. No se busca que los campos produzcan dólares, sino trigo. Se trata de vivir amante y alegremente el diminuto e infinito presente que nos ha sido dado. Sabiendo que eso es ya magnífico. Magnífico todo- amar, sonreír, esperar, hablar, llorar, cansarse, sufrir, leer, rezar, pensar, escribir Pablo VI -que adjetivaba como los ángeles- dice en su testamento que la vida es «dolorosa, dramática, magnífica». Dolorosa porque siempre se vive cuesta arriba. Dramática porque en cada instante nos jugamos nuestro destino. Magnífica porque todo es un don, y un don de amor. Sin que importe que las raíces sean oscuras, porque sabemos que, mientras ellas pelean bajo tierra, ya hay un pájaro cantando en sus ramas Y tal vez los enfermos tenéis la posibilidad de vivir más plena- mente esa trinidad de adjetivos, porque tocáis en cada hora con los dedos ese dolor, ese dramatismo, esa maravilla Recuerdo siempre aquel párrafo que Teilhard de Chardin, escribía a su prima, largos años enferma como tú«Margarita, hermana mía, mientras que yo, entregado a las fuerzas positivas del universo, recorría los continentes y los mares, tú, inmóvil, yacente, transformabas en luz, en lo más hondo de ti misma, las peores sombras del mundo. A los ojos del Creador, dime, ¿cuál de los dos habrá obtenido la mejor parte?» Sí, eso es, amiga mía. Porque no es cierto que tú estés malgastando nada. Tu mano temblorosa, al escribirme, estaba demostrando como nadie que esta vida dolorosa y dramática no deja, por eso, de ser también magnífica 36.- La hija del diablo ¡Qué maravilla si los periodistas pudiésemos cada tarde seleccionar y publicar únicamente las buenas noticias! ¡Qué gusto si los lectores pudieran acercarse a los diarios seguros de que, cada mañana, les ofreceríamos únicamente un racimo de gozos, sin turbiedad alguna! Pero ¿serían entonces los periódicos un reflejo de este mundo o de. Babia? Porque ahí está la hija del diablo, la violencia, empeñada en enturbiar cada mañana nuestro espejo. Y ahí está ese temblor con el que cada día nos acercamos a nuestro desayuno de papel, previendo que el espanto nos espera entre sus páginas. El de esta mañana, por ejemplo. Me levanté pensando llenar de alegría este cuaderno de apuntes. Pero ¿cómo hacerlo tras leer el drama de María Dolores? Supongo que también ustedes lo han leído: es la historia de esa mujer, esposa de un hombre asesinado por ETA hace tres meses, que ayer se suicidó después de escribir una nota en la que pedía a sus cuatro hijos que no llorasen por ella Apenas sé nada de su vida. Sé que tenía cuarenta y siete años. Sé que, el 5 de junio, dos encapuchados entraron en la modesta tienda que regentaba su esposo. Sé que en el suelo de la tienda quedaron nueve casquillos «Parabellum». Sé que María Dolores ha dormido sola durante noventa y cinco noches. Sé que no pudo soportar ni una más. Ahora duerme ya en paz, seguramente en las pacíficas manos de Dios, que estará curándole su última locura. ¿Dormirán los dos muchachos que aquel día empezaron a empujarla a esta muerte lenta de las noventa y cinco soledades? Suele decirse que en todo atentado mueren dos personas: el asesinado y el asesino. Pero mueren más. Mueren también -en todo o en parte- todos los que amaban a la víctima. En ellos seguro que no piensan quienes oprimen el gatillo El amor es una cosa muy tierna y delicada. Y, si es auténtico, es mucho más importante que la vida. ¿O acaso queda vida cuando el amor se ha ido? Hace ya muchos años vi en una emisión de la televisión francesa un rostro que aún no he olvidado. Era el de un pobre anciano que lloraba. La víspera, un grupo de gamberros había asesinado a palos a su mujer. Y el viejo explicaba que siempre la había querido -«¡cuarenta y siete años de amor!», gritaba-, pero muy especialmente desde hacía dos, al jubilarse. «Al dejar mi trabajo, me dediqué a quererla. Esa era mi ocupación, ese mi oficio. Mirarla. Escucharla. Acompañarla. ¡El mejor trabajo de mi vida!» Y ahora, que se la habían quitado, ¿a qué se dedicaría él? No pedía venganza, no quería que se castigara siquiera a los asesinos. Sólo quería que alguien le explicara a qué podía dedicarse ahora, vacío como estaba, ya sin otra tarea que esperar a la muerte. Vuelvo a ver hoy aquellos ojos cansados, inundados de lágrimas. Aquellos ojos que nunca olvidaré María Dolores no ha sabido ni esperar a la muerte. Sé, sí, que su suicidio ha sido una locura. Sé que allí seguían estando sus cuatro hijos y todas las esperanzas que se pueden alimentar a los cuarenta y siete años. Pero ¿qué se siente cuando, de pronto, nueve disparos siegan tantas horas de amor, cuando destrozan el equilibrio y la cordura y cuando -el hombre es así- se siente que es mucho más lo que se ha perdido que todo lo que queda? Que inscriban el nombre de María Dolores entre los asesinados por el terrorismo. Que quede claro que ella no se arrojó por la terraza de su casa, sino que alguien fue empujándola durante tres meses escaleras arriba. Que cargue esta muerte sobre la conciencia de dos jóvenes que tienen y tendrán por toda la eternidad el alma encapuchado. Que encuentren, sí son capaces y dignos de ello, el perdón por su doble crimen, pero que les quede siempre clavado en su alma, como una espina, este amor que con sus balas destruyeron Sí, no exagero al llamar hija del diablo a la violencia. Es su primogénita, su predilecta, la más directamente salida de su corazón, el único invertido fruto de esa esterilidad que le es congénita al diablo. Hay males que producen, ya que no frutos, al menos ilusiones, sueños. Pero la violencia es hija estéril de la esterilidad, hija infecunda de la castración Yo no sé cómo será el infierno. Pero presiento que a esos dos mozalbetes encapuchados alguien les va a obligar a subir los seis pisos de la escalera de la casa de María Dolores, a tragar eternamente la angustia que ella llevaba en su corazón a experimentar en el suyo y los feroces latidos del terror de la viuda, a oír durante noches y noches, y noches y noches, el golpear de un cuerpo contra el suelo, a no ver otra cosa durante toda la eternidad que ese rostro destrozado contra el cemento. Y a comprender, con la fría lucidez de lo eterno, que todo eso fue obra de sus manos 37.- El hombre que había visto su entierro Revolviendo una vieja carpeta de papeles encuentro el recorte de una revista italiana que guardé hace muchos años. En él responde Quasimodo, el gran poeta italiano, a una especie de consultorio literario. Y, concretamente, a una carta ingenua y conmovedora. Es de un joven electricista que escribe al poeta para pedirle que le anime a una gran aventura que proyecta: dejar su trabajo de electricista para seguir la «carrera» de poeta. «Es verdad -dice el joven- que mis padres, dos modestos obreros, me disuaden, pero pienso que lo hacen porque son viejos y no entienden a los jóvenes. Y, además, porque no han estudiado, y, para ellos, los poetas son unos desharrapados. Déme un consejo, profesor. Decida usted lo que será mi vida. Haga de mí un poeta o un obrero especializados Luego, la carta sigue con párrafos y párrafos que ponen por las nubes la función del poeta, celeste, soñadora, gloriosa. Tan distinta de esta vida suya de electricista, atado siempre a la tierra Supongo que no hace falta decir que Quasimodo contesta dando la razón a los padres del muchacho y diciéndole que los poetas no son hombres que caminan sobre las estrellas, sino seres curvados diariamente sobre la tarea terrestre. Explicándole que, lo primero, haga bien su trabajo y que ser un buen electricista no le impedirá en absoluto llegar a ser un gran poeta Espero que los lectores descubran que no estoy atacando las justas ambiciones, sino los sueños evasivos; que no critico el que alguien busque una profesión más realizadora -no digo más productiva-, sino el que alguien sustituya la realidad por la fantasía Quiero precisar bien esto porque demasiadas veces los curas hemos predicado una resignación que confundía el conformismo con la virtud. Y yo puedo aceptar esa resignación, que es aceptación serena del dolor y de los hechos, pero me repugna cualquier resignación que amortigüe las ansias de vivir y de mejorar. Dios no quiere anestesiar a los hombres. Le gustan los ardientes. Los que aspiran a más en sus almas y en el mundo. Los que no se resignan a la injusticia. Los que viven insatisfechos en un mundo insatisfactorio Me aterran, por ejemplo, aquellos versitos de Gabriel y Galán que alguna vez me pusieron como modelos y cristianísimos: Los que nazcan en cunas de paja, que sufran sumisos, porque Aqueí que nació en un pesebre también tuvo frío ¿No se percibe que la pobreza voluntaria de Jesús se convierte así en defensa del clasismo forzoso social? Tampoco puede convencerme, por la misma razón, ese consejo que --en un libro ascético moderno.se da a un joven que aspiraba a puestos y tareas en los que esperaba realizarse y cumplir mejor: «Donde te han puesto, agradas a Dios. y eso que venías pensando es claramente sugestión infernal.» ¿Por qué ha de ser sugestión infernal la más plena realización de un hombre? A Dios se le puede agradar en todos los trabajos, pero yo creo que se le agrada dos veces si, a la vez que se cumple bien el trabajo que se tiene encomendado, se aspira a otro mejor en un mundo mejor. ¿Cómo va ser Dios un encadenador del hombre y del mundo? Yo creo que tienen razón quienes temen a la palabra resignación, porque casi siempre se convierte en una pura añagaza de los que quieren que el mundo no cambie para tener menos competidores en los altos puestos que ellos ocupan sin merecerlos. En este sentido tiene razón Balzac al afirmar que «la resignación es un suicidio cotidiano» Contra lo que estoy es contra la gente que sustituye la realidad por los sueños. Contra la gente que ni hace bien el trabajo que tiene encomendado ni lucha por prepararse para otro mejor. Contra quienes tienen las manos en una tarea que no aman, mientras ponen la cabeza en sus sueños, sus cines, sus boleras. Contra quienes, soñando ser poetas, no son ni electricistas ni poetas Esta enfermedad del «bovarismo» -que Flaubert dibujó tan maravillosamente en sus novelas- está mucho más extendida de lo que se cree. Yo he conocido a un personaje ----:que realmente merecía ingresar en una obra literaria- que se sabía de memoria su entierro. Era ---es, porque vive- portero en una casa del centro de Madrid. Y ha conseguido la felicidad -o la evasión a Babia- superando la amargura de su existencia fracasada a base de vivir engolfado en sus sueños. Como no le gusta ni leer, ni pensar, ni oír música, ni luchar por los demás, usa, como morfina, el fantasco. Y, en sus horas de soledad, se pierde entre sus sueños. imagina cómo todo el barrio se conmoverá al saber que él ha muerto; sabe lo que dirá cada una de las personas del barrio, cómo todos le descubrirán después de muerto, cómo elogiarán su simpatía y su bondad; se sabe de memoria la homilía que el cura dirá en su funeral; ve cómo llorarán muchos durante su entierro y se imagina la iglesia llena para sus honras fúnebres. Sabe que entonces -al fin un día- él se convertirá en el centro de la atención de todo el barrio. Será protagonista de algo. Durante algunas horas será tan importante como si hubiera salido en televisión Les juro que esto que les cuento es real. Y me duele añadir que, mientras sueña, este hombre se olvida de vivir. Y que, seguramente, como, cuando fantaseaba, no amó a casi nadie, se morirá sin que nadie lo sienta y sin que su entierro tenga el aura gloriosa que él se inventa 38.- La pedagogía de la Y Siempre me ha maravillado la predilección que los españoles tenemos por la letra O. Me refiero, claro está, a la O disyuntiva, que nos obliga siempre a quedarnos con esto o con aquello, a encasillarnos aquí o allá. Un español que se precie tiene que elegir entre Joselito o Belmonte, optar entre el fútbol o los toros, sentir predilección por las derechas o por las izquierdas, gozar del verano o del invierno, preferir la carne o el pescado. ¿Y no podría uno elegir como norma de su vida la Y griega y apostar a la vez por Joselito y Belmonte, por el fútbol y los toros, por el otoño y la primavera, por un poco de las izquierdas y otro poco de las derechas o por ninguna de las dos, por un plato de pescado seguido por otro de carne o, tal vez, por un plato de huevos? Parece que no, que un buen español tiene que practicar a diario el disyuntivismo, el separatismo espiritual, o esa intransigencia, que alguien llegaría a llamar la «santa intransigencia», sintetizando así aquellos versitos que se cantan en una zarzuela (también, naturalmente, española: El pensamiento libre proclamo en alta voz, y muera quien no piense igual que pienso yo Sucede que a mí -que en este punto debo de ser muy poco patriota -me encanta esa Y griega. Y lo más gracioso es que esa predilección me viene de mis estudios de la teología católica, que dicen que es tan dogmatizadora Recuerdo que cuando estudié mis cursos teológicos me llamó muchísimo la atención la tendencia de nuestros dogmas a salvar muchos dilemas saltando por encima de ellos y montándose en la síntesis. Te preguntaban, por ejemplo, sí Dios era uno o trino, si Cristo era Dios u hombre, si María fue virgen o madre, si los hombres se salvaban por su mérito propio o por pura gracia de Dios, y la lógica te respondía que tenías, en todos esos casos, que elegir una parte de cada uno de esos dilemas, ya que si fuese uno no podría ser trino, siendo virgen no podría ser madre, la naturaleza de Dios era distinta de la del hombre y el mérito era, diferente de la pura gracia. Pero luego venía la Revelación, que iba más allá que la lógica humana, y te explicaba que no había que elegir entre esos dilemas y que Dios podía ser uno y trino; María, virgen y madre a la vez; Cristo, Dios y hombre, y que la salvación venía del mérito y de la gracia a la vez y simultáneamente Este modo de plantear y discurrir me gustó. Porque yo había descubierto ya que, si bien hay cosas que son metafísicamente incasables, hay muchas otras que suponemos precipitadamente que son contradictorias, pero que son objetivamente compatibles y combinables A mí, por ejemplo, me había hecho sufrir mucho un letrero que -desde los tiempos de las guerras carlistas- había sobre el dintel de una casa de mi pueblo de niño. Decía allí. «Viva la ley de Cristo y muera la libertad.» Yo no entendía. ¿Por qué habrían de hacerme elegir entre la ley de Cristo y la libertad? A mí me enamoraban las dos. Y me parecía que la ley de Cristo era la mejor de todas las libertades y no podía oponerse a ninguna verdadera libertad Tampoco me había convencido nunca ese argumento de que, como dos y dos son cuatro y nunca tres y media, quienes «poseemos la verdad» debíamos ser intolerantes. En primer lugar, porque yo nunca me sentí poseedor de la verdad y sólo aspiro con todas mis fuerzas a ser poseído por ella. Y en segundo, porque, aunque es cierto que dos y dos nunca serán tres y media, también lo es que cuatro es el resultado de la suma de dos y dos, pero también de la suma de tres y una, de dos y media y una y media, de dos más una y una, y de cien mil operaciones que me demostraban que, aunque la verdad es una, se puede llegar a ella por cientos de caminos diferentes Por eso me ha gustado siempre más sumar que dividir, superar que elegir, compartir que encasillar. Cuando alguien me decía que había que trabajar con las manos y no con las rodillas, yo me preguntaba. ¿Y por qué no con las manos y con las rodillas? Cuando me pedían que optara entre el orden y la justicia, yo aseguraba que ni el uno existe sin la otra ni la segunda se consigue y mantiene sin el primero Cuando me preguntaban si yo prefería ser cristiano o ser moderno, gritaba que ambas tareas me enamoraban y que no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de ellas Tal vez por eso tenía yo tanto cariño a Santa Teresa, que, en un siglo aún más divisor que el nuestro, supo ser partidaria de la oración y de la acción, de la interioridad y la extraversión, de la ascética y del humanismo, de la libertad y de la obediencia, del amor a Dios y el amor al mundo, de la crítica a los errores eclesiásticos y de la pasión por las cosas de la Iglesia. Sí; los hombres y los santos de la Y siempre me han entusiasmado Aún no puedo menos de reírme cuando me acuerdo de aquel profesor que yo tuve en mi seminario y que abominaba de todos los inventos modernos en nombre de su fe. Todos iban contra algún dogma. Tal vez por eso se murió sin dejar que le pusieran una sola inyección, ya que defendía que «si Dios hubiera querido que nos las pusiéramos, habría puesto el agujerito». Y como, afortunadamente, además de carca era simpático, añadía -y ustedes perdonarán el mal chiste- «que para lo que hizo falta ya lo puso» 39.- Los muebles ensabanados ¿Se acuerdan ustedes de aquella obra de teatro de Grabam Greene que se titulaba El cuarto de estar, en la que todos los personajes vivían aterrados por el miedo a la muerte y, lo que es peor, también por el pánico a la vida? El anciano y tullido de espíritu, padre Jaime Browne, y las no menos viejas solteronas Elena y Teresa, sus hermanas, no tienen otras pasiones que ese miedo a morir y esa fuga de todo lo que pueda significar vida o amor. Y han creado una casa que es ya hija de ese doble miedo: con el paso de los años han ido muriendo sus padres, sus otros hermanos, y los supervivientes han ido cerrando habitaciones. En todo cuarto, en el que alguien muere, queda para siempre cerrada con llave y cerrojos la puerta y cuidadosamente cubiertos de sábanas los muebles. La muerte va así conquistando la casa, piso a piso, cuarto a cuarto, como en una guerra cuerpo a cuerpo. Los que siguen vivos se van viendo arrinconados, expulsados de sus pisos. Viven, en el momento en que Greene sitúa su obra, en pocas y absurdas habitaciones, mientras el resto de la gigantesca morada, que tuvo varios pisos, es ya sólo un inmenso guardamuebles, vacío y habitado sólo por el espantoso fantasma de la deshuesada Aquel escenario que Greene dibujaba -y en el que los muebles no encajan, porque se nota que han sido traídos de otras habitaciones y en el que la sala de estar conectaba directamente con un absurdo retrete- me pareció, hace muchos años, cuando vi la obra, el símbolo visible de montones de almas, de toda esa gente que tiene zonas enormes de su vida sin habitar y cuyos corazones no son otra cosa que roperos de muebles ensabanados Porque yo conozco a muchas personas que, con el paso de los años, se van recortando y cercenando el corazón Tuvieron un día esperanzas de llegar a ser algo en sus vidas, pero, tras los primeros fracasos, se replegaron hacia la amargura, dejaron que cicatrizara su decepción y clausuraren su depósito de esperanzas, como si ya jamás pudiera sacarse de él otra cosa que polvo. Sintieron después algo parecido al amor, se volcaron quizá hacia un hombre o hacia una mujer. Luego fracasó ese amor porque fueron rechazados o, lo que es peor, porque, tras el matrimonio, descubrieron que ese amor era menos apasionante de lo que ellos soñaron. Y nuevamente cerraron en su alma el piso del amor. Cubrieron con sábanas todo lo que pudiera significar una nueva ilusión y se sometieron a esa tristísima filosofía de los que piensan que, para no sufrir, no hay que amar, ya que se sufre siempre cuando se pierden las cosas queridas Más tarde esas personas cerraron el piso de sus amistades, después el piso del alma desde el que trabajaban; fueron así, lentamente, suicidándose, cercenándose rebanadas de alma, replegándose a las pocas habitaciones de su egoísmo, a los desvanes de su miedo Me impresionan esas almas, lo mismo que las casas deshabitadas hace años- las telarañas han comido los rincones, el polvo ha logrado penetrar bajo las sábanas, que daban a los muebles aspectos fantasmales; ya sólo falta que vengan las lluvias y los vientos y se lleven jirones de ventanas, para que la casa toda comience a oler a cementerio. Hay almas así, demasiadas; almas que, al abrirse, lanzan en torno suyo ese olor a moho de los armarios que nadie abrió durante años Esas almas no sólo es que se suiciden, es que matan las ilusiones de quienes se les acercan. En la obra de Greene ocurría algo terrible: a la casa de esos tres solterones, que creen que aman a Dios porque no aman a nadie de este mundo, llega un día Rosa, la sobrina pecadora que vive una turbulenta pasión por un hombre casado. Llega esta muchacha para pedir ayuda. Y esos tres solterones se asustan no tanto del pecado de su sobrina, sino, sobre todo, de que sea el suyo un pecado de amor, algo que no puede encajar en aquella casa de muerte y de muertos. Y Rosa, abandonada por los purísimos, acabará suicidándose en aquella única habitación que queda a los aterrados, que tendrían también que cerrar, para huir del recuerdo de la muerte allí ocurrida, de ese único cuarto de vivir en el que hasta ahora ¿vivían? ¿O simplemente se disecaban? Sólo el suicidio de Rosa abrirá los ojos de esos tres muertos vivientes. Descubrirán que los muertos matan, que quienes viven sin amor, además de suicidarse, son venenosos para los demás. Porque no se puede, vivir en una casa de muertos y rodeados de seres que andan, se mueven, comen y hablan, pero tienen las almas disecadas El miedo no construye, fue la gran lección que yo aprendí en aquella obra. Es preferible equivocarse a disecarse. Es preferible el error a esa fuga permanente de todo lo que esté vivo. No Se puede vivir esquivando la vida para poder esquivar mejor el dolor. El día que un alma se convierte en una casa en la que todas las esperanzas se han cerrado con llave, en la que la sonrisa se ha visto engualdrapada, en la que las manos se usan no ya para estrechar, sino para defenderse, en la que todo lo que la juventud ofreció no es ya otra cosa que una colección de muebles cubiertos de sábanas, ojalá quede al menos un poco de humildad para pedir a Dios que venga pronto ¿O tal vez . ? Sí, tal vez sea mejor decir que ojalá quede todavía ese último resquicio de lucidez que nos descubra que lo mismo que al olmo machadiano «herido por el rayo» pudo brotarle, a pesar de estar seco, una ramita verde, también podría aún, entre los muebles ensabanados, brotar «algún milagro de la primaveras 40.- La mano en el violín Entre las muchas cartas con las que desconocidos y queridísimos amigos premian a diario mis artículos, me llega la de un muchacho de diecisiete años, que me plantea algo que para él es un gran problema y para mí una gran pasión: «¿Debe seguir -me pregunta- su vocación musical? ¿No será la música una tarea inútil en un mundo de hambres y de guerras? ¿Y acaso a Dios le es de alguna utilidad que él sea músico? » Me has tocado, amigo, en una de las fibras más sensibles de mi alma. Y aquí estoy respondiéndote sin poder evitarlo Para decirte, en primer lugar, que, por todos los santos, no entronices en tu alma la eficacia y la utilidad como diosas rectoras de tu vida. ¿Es que acaso sabemos nosotros cuándo somos realmente útiles y eficaces? ¿Tendría un cristiano que dejar su oración cuando no percibe sus frutos visibles? ¿No perderían sus vidas los monjes si sólo valiese la fabricación de pan contra el hambre? La eficacia o la utilidad pueden ser baremos a tener en cuenta, pero en los puestos quinto, séptimo o noveno. Muy anterior es la obligación de seguir la propia vocación o el aprecio de la obra bien hecha por el simple hecho de estar bien hecha Empieza, por tanto, por preguntarte si la música es para ti una vocación o un capricho. Si es lo segundo, no pierdas más tu tiempo en ella. Pero si surge de una verdadera llamada interior, si no podrías vivir sin ella, si sientes que te llena el alma, que te empuja a vivir, que tocándola te sientes más vivo, más hombre, con más fuerza en el espíritu, sigue apasionadamente esas llamadas Piensa después que toda obra bien hecha es parte viva de la creación. ¿Acaso Dios al crear sólo hizo cosas útiles, fungibles, comestibles? Piensa en todas esas estrellas que probablemente nunca llegarán a ser, vistas por ningún ojo humano. Piensa en los millones de flores que nacerán en la selva y morirán sin que nadie las haya contemplado ni olido. La belleza, la existencia, cantan por sí mismas, alaban a Dios por el puro hecho de existir Esa es la última razón por la que hace días escribí en una de las páginas de este cuaderno que «a Dios se le puede agradar en todos los trabajos». Frase que me ha merecido la regañina de un lector, que me arguye que debí decir «en todos los trabajos. honestos», ya que, argumenta, seguramente los carteristas y los médicos abortistas no agradan mucho a Dios con su trabajo. ¡Pero hombre! ¿Y usted se atreve a manchar la palabra «trabajo» aplicándola a esos menesteres? Los carteristas roban, no trabajan. Los abortistas asesinan, no trabajan. Trabajar es construir, elevar el mundo, imitar la labor de Dios en su creación. Y añadir el adjetivo «honesto» al sustantivo trabajo es tan innecesario como colocar tras el vocablo «nieve» los epítetos fría y blanca Sí, toda obra bien hecha agrada a Dios. Le agrada doblemente si se eleva a El con fervoroso amor. Pero, incluso sin este amor expreso, le es grato todo lo que construye, como lo es una manzana bien redondeada o un agua transparente Pero es que, además de todo esto, pocas cosas son tan útiles y tan precristianas en sí mismas como la música. Yo, al menos, he de confesar que grandes zonas de mi alma fueron construidas por ella y que Mozart o Bach me han hecho, en cuanto hombre y en cuanto creyente, tanto bien como San Agustín o Santo Tomás. ¡Cuántas tardes me han devuelto la paz y el equilibrio! ¡Cuántas mañanas me han inyectado alegría para la jornada entera! En un precioso folleto, que te recomiendo (La música en la vida espiritual, Ediciones Taurus), Federico Sopeña ha explicado cómo «la vida espiritual auténtica es imposible sin un esfuerzo continuo de interioridad, de intimidad, sin el doloroso afán de vaciarse de las cosas, para, en el silencio del corazón, sólo encontrar la cercanía del corazón de Dios». Nada como la música ayuda a este silencio interior, nada facilita tanto la creación de un clima que, si no es ya él mismo oración, prepara al menos a ella Pero sobre todo la música es la puerta de la nostalgia del paraíso perdido y del cielo esperado. Romano Guardini, que tanto sabía de música, habló de «la melancolía como presentimiento de lo absoluto». Y muchos siglos antes, San Agustín definió a la música -¡asombrosamente bien!- como «la carne de la memoria», asegurándonos que apunta hacia una dimensión del futuro sin tiempo. Ella, como la poesía, tiene la función, decía Ridruejo, de «despertar nuestra, melancolía de dioses desterrados», de seres incompletos, de almas caminantes que no tienen aquí morada definitiva Cuando los Padres de la Iglesia identificaban el cielo con la música no estaban aludiendo a una orquesta de violines, estaban reconociendo en ella el signo de lo trascendente. Cuando San Agustín, después de decir que en el cielo nuestros cuerpos serán «inmortales, ardientes, amantes», añadía que arriba «nuestros cuerpos serán como música», estaba comprendiendo que ella es en este mundo lo único inmortal, ardiente y amante que los hombres podemos producir. Y tenía razón Julien Green al definir el estado de gracia como un gran acorde. Porque eso será la vida eterna centrada en la nota-mayor del autor de la belleza No temas, pues, amigo mío, entregarte apasionadamente a tu música. Mientras tocas no te olvides de amar a los que te rodean, concluye a la vez tu carrera universitaria, cuida de que la música no te ciegue y te impida ver la miseria que te rodea y tiende a los demás tu mano muchas horas. Pero no temas nunca que sean perdidas las que pongas tus dedos en el arco de tu violín 41 .- Un campeonato de cariño Hace varias semanas conté en esta página algunas historias de mi casa de niño, y por lo que parece, interesaron a algunos. Vuelvo hoy con algunas otras, después de pedir perdón si hablo demasiado de mí mismo. Pero es que mi vida es la única que conozco, la sola de la que puedo hablar Porque yo fui -supongo que se nota- un niño afortunado. Mi casa nunca fue un paraíso de dinero, pero sí un amontonamiento de ternura. Recuerdo que el día que se murió mi madre y yo tuve el contrapeso serenante de poder decir la misa de funeral ante su querido cuerpo que comenzaba a enfriarse, pensé que debería hacer mi homilía como en tantos funerales de amigos. Mis hermanos me decían- «Pero ¿vas a atreverte?» Yo respondía: «Lo más que puede ocurrirme es que me eche a llorar. Supongo que nadie se escandalizarás No lloré. Logré contenerme. Y tuve la vertiginosa alegría de poder decir con verdad que, en los treinta y cinco años que había vivido con aquella mujer que enterrábamos, nunca conocí un solo día nublado en mi casa. Habíamos sufrido juntos a veces, sí. Las habíamos pasado estrechas en los años siguientes a la guerra, sobre todo cuando un incendio carbonizó nuestra casa y nos quedamos prácticamente en la calle. Pero nunca estalló la tormenta en el interior de nuestras paredes. Nunca vi reñir -fuera de alguna pequeña tontería- a mis padres. Jamás vi caras amargas en los que me rodearon de chaval. ¿Cómo no sacar de aquellos treinta y cinco años jugo suficiente para ser feliz ochenta, noventa, los que sean? Sí; lo único de lo que estoy orgulloso es de mi gente. Porque en nuestra casa jugábamos un permanente campeonato de cariño, en el que ganábamos todos al pasarnos la vida obsesionados por cómo haríamos felices a los demás Había ocasiones en las que este campeonato subía a primera división. Sobre todo cuando faltaba Engracia, la chica -la criada, decíamos entonces- que vivía con nosotros desde siempre. En casa las tareas diarias eran de todos, pero lo eran más especialmente en el mes de vacaciones de Engracia. Entonces estallaba la competición de mis hermanas, que luchaban como descosidas para ver quién trabajaba más (he dicho más, no crea, señor linotipista, que es un error). Si bajaba Angelines a hacer la compra, Crucita aprovechaba su ausencia para hacer todas las camas. Luego había que oír las quejas de Angelines porque le había quitado lo que era obligación suya. Y, para vengarse, aprovechaba la ausencia de Crucita para limpiar ella todos los dorados Era gracioso verlas a las dos agarradas a la escoba, pegándose porque las dos querían barrer. «Hijas -decía mi madre-, lo único por lo que siento la ausencia de Engracia son estos jaleos. Callaos, me volveréis loca.» Pero yo sé que a mi madre le gustaba tener que enfadarse por eso Recuerdo que una vez compró mi madre a mis dos hermanas dos vestidos iguales, que sólo se diferenciaban en los colores. Echaron a suertes para elegir, y allí tenías tú a Angelines, favorecida por la suerte, preguntándose no qué color le gustaba a ella, sino cuál prefería Crucita. Si Angelines prefería el naranja, pensaba que a su hermana tenía que gustarle el mismo. Y elegía, naturalmente, el amarillo. Más tarde se enteraba de que a Crucita le habría gustado más el amarillo y había que proceder al cambio de vestidos Pero lo mejor era lo del fregoteo nocturno. Si alguna vez se prolongaba la conversación después de la cena, mi madre decía: «Ahora dejamos los cacharros en el fregadero y ya se fregará mañana.» Todas estaban de acuerdo y nos acostábamos. Pero, a los veinte minutos, cuando las tres pensaban que las otras dos estaban ya dormidas, se levantaban todas sigilosamente, mi madre y mis hermanas, y, en camisón y de puntillas, como si fueran a cometer un delito, se dirigían a la cocina para fregar los platos. ¡Y allí coincidían las tres, sorprendidas y felices! 0 se sentían muy avergonzadas las dos que comprobaban que otra se les había adelantado Dios mío, cuántas veces he llegado a mi casa para encontrarme helados deshelados, que nadie había comido para reservármelos a mí que era el pequeño! Y menuda tragedia cuando Crucita hizo aquella promesa de no comer helados en un mes. ¿Quién se atrevía a comer- los mientras ella miraba? «Hija, guapa -decía mi madre-, en el futuro haz mortificaciones que no mortifiquen a los demás.» Sí, se vivía bien en aquel mundo. Más tarde, muchas veces he sufrido cruelmente al descubrir que el mundo no era el campeonato de cariño que a mí me enseñaron durante mis primeros años. He tenido que ir descubriendo y digiriendo -en otros y en mí- el egoísmo que en mi casa era mínimo. Me sorprendí muchísimo al enterarme de que en el mundo se mentía. Y aún no he terminado de resignarme a la idea de que haya matrimonios que se odien, o con el odio grande, o con ese otro, aún más grande, del desamor y la frialdad Pero sigue sobrenadando la certeza de que aquello que yo viví no es imposible. Y la sospecha vehemente de que en el mundo hay muchos millones de familias en las que se juega el mismo campeonato de amor que nosotros vivíamos Por eso, siempre que caso a alguna pareja, pido para ellos que se quieran como se quisieron mis padres. Y lo pido porque deseo que sus hijos sean tan felices como yo he sido y soy 42.- Me he sacado una espina Hoy voy a confesarme con ustedes. Y a contarles que acabo de sacarme del corazón una espina que llevaba ahí clavada desde hace ocho años. Verán. Una tarde --que no he podido olvidar- vino a verme un amigo que acababa de publicar un libro que yo había semileído con dolor porque en él se discutían ideas para mí muy queridas. Yo no estaba de acuerdo con los planteamientos y conclusiones de mí amigo, pero sí con el amor radical que había en su fondo. Mas aquella tarde reaccioné como un cretino Venía él tan feliz como siempre lo está un autor con sus libros recién aparecidos. Y yo, sin aludir siquiera a las muchas cosas del libro con las que coincidía, le eché encima el jarro de agua fría de mis discrepancias. Y lo peor es que las expresé desabrida y cruelmente, bien rociadas de vinagre. Me gustaría pensar que porque estaba aquel día muy cansado, pero temo que fuera más bien un turbio ramalazo de intransigencia Lo cierto es que al regresar a mi casa me sentía enfurecido y avergonzado de mí mismo, con la sensación de haber hecho daño a un amigo y de haberío hecho injustamente. Debía -pensé- pedirle de algún modo perdón. Pero supongo que, en parte por orgullo y en parte porque realmente parecía un poco ridículo escribir sólo para eso, decidí esperar una ocasión «que se prestase» y fui dejándolo y dejándolo Pasaron los meses y los meses, y cada vez que saltaba el nombre de mi amigo en los periódicos sentía yo la espina clavada dentro de mí y renovaba mi propósito de escribirle. Pero siempre encontraba disculpas para irlo dejando Afortunadamente la espina siguió dentro, Y hace un par de semanas la ocasión se puso calva y encontré la manera de decirle cuán avergonzado me seguía sintiendo de aquella vieja tarde ¿Y saben? También él tenía dentro aquel viejo dolor. Y también él nevaba ocho años esperando que Regara mi carta de reconciliación. No saben ustedes lo bien que me siento ahora que me he sacado esa espina. Y, a juzgar por el tono de su carta, me parece que también mi amigo se siente mejor ahora que me ha perdonado. Porque yo no sé qué será más hermoso, si perdonar o experimentar el perdón. Sobre todo cuando se hace con la natural sencillez con que mi amigo lo ha hecho conmigo Lo que más me ha gustado siempre del Dios del Evangelio es su infinita capacidad de perdón y el que lo haga -acuérdense de la parábola del hijo pródigo, con una tal alegría que parece que, más que perdonarnos, fuera él quien recibiera el regalo No hace mucho ese gran humorista cristiano que es José Luis Cortés dibujaba una viñeta en la que un angelillo le preguntaba a Dios: «Y tú, que nunca duermes, que vives desde la eternidad, ¿no te aburres? ¿Qué haces todo el tiempo?». A lo que el Dios benévolo y barbudo respondía: «Yo. perdono.» ¡Exacto! El oficio de Dios es perdonar. La tarea de Dios es comprender, guiñar un ojo a las tonterías que hacemos sus hijos y abrazarnos como si nada hubiera pasado, siempre que encuentre, claro, una pizca de amor en sus tontuelos Por eso yo nunca he entendido que haya curas que riñan en los confesonarios. Jesús sólo reñía a un tipo de pecadores a los hipócritas. Para los demás tenía cien toneladas de cariño por cada gramo de reproche. Me parece que los curas en el confesonario representamos no a un Dios leguleyo y vengativo, sino a un Dios paternal. Y ya se sabe cómo juzgan los padres. Claro que yo comprendo que un cura tenga derecho, si le duele el estómago, a tener mal café. Pero no creo que el mejor sitio para echarlo sea precisamente en la cabeza de los penitentes Sobre todo, siendo como es tan bonito el oficio de representantes del perdón. Me gustaría poder contar cuánto me han ayudado a mí algunos penitentes; cómo sus lágrimas sinceras no sólo les limpiaban a ellos, sino también a mí; cómo en ningún sitio he aprendido tanta fraternidad como en el confesonario al redescubrir que yo necesitaba tanto perdón como el que, a través de mis manos, pasaba. Y tengo que confesar que si me duele el que los católicos hayan bajado en su aprecio de la penitencia no es, en absoluto, porque yo crea que, a través de ese sacramento, mantuviera la Iglesia el control de las conciencias, sino porque creo que renunciar a la hermosura de ser perdonados unos hombres a través de otros hombres es un empobrecimiento de la humanidad Recuerdo que en mis años de intransigencia y puritanismo juvenil yo no lograba digerir aquella frase del Evangelio en la que se cuenta que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que perseveran. Me parecía injusto. No entendía esas preferencias de Dios. Más tarde descubrí la ironía con que Jesús usaba esa palabra «justos» refiriéndose a «los que se creen justos». Porque, en rigor, la humanidad no se divide en justos y pecadores, sino en pecadores que se reconocen como tales y en pecadores que se creen justos. Tenía razón aquel escritor que decía: «Yo no conozco el corazón de un bandido, pero conozco el de alguien que se cree justo -el mías--, y os aseguro que es horrible.» Sólo desde un gran orgullo puede subirse uno en la tarima de creerse bueno. O desde una gran ceguera A mí, naturalmente, me gustaría ser águila. De momento me siento a gusto siendo una gallina más en el gallinero de la humanidad. Y esperando que un día -probablemente sólo después de mi muerteme enseñarán a volar 43.- El milagro del gitano Después de siete años de estudio un equipo de médicos de Lourdes ha concluido que la curación del osteosarcoma que padecía Delizia Cirlli es «científicamente inexplicables. La Iglesia, que aún es más lenta que los médicos, tal vez tarde catorce o setenta años en usar la palabra «milagro» No la usaré yo tampoco referida al osteosarcoma. Pero sí referida al corazón humano, en el que, con frecuencia, se producen milagros mucho mayores que en los brazos, piernas, ojos o parálisis que pudieran curarse Y es que, en la historia de Delizia en Lourdes, lo más importante ocurrió en su corazón. Era en 1975 una niña de once años que acudió, desde su Sicilia natal, a 1,ourdes más por la voluntad de sus padres que por la propia, ya que la pequeña desconocía completamente qué enfermedad era aquella que encadenaba su pierna y le impedía jugar. Nunca había oído la palabra «osteosarcoma», y sólo mucho más tarde sabría que es un cáncer. Por eso fue a "urdes como a una excursión más. Y allí ni siquiera se acordó de pedirle a la Virgen su curación -Yo veía -ha dicho a un periodista francés- a tanta gente enferma allí, que me hubiera parecido ridículo rezar por mí misma -¿Y no rezaste pidiendo tu curación? -ha insistido el entrevistador -No -responde con candidez la ahora adolescente ; yo pedí por otros Y la «curación científicamente inexplicables llegó a quien no la pedía, a esta muchacha que ahora viene durante todas sus vacaciones a trabajar de enfermera en Lourdes para ayudar a todos esos enfermos que lo necesitan más que ella. Porque el milagro, mucho antes que en su pierna, había ocurrido ya en su corazón Esta historia, que leo hoy en un diario francés, me evoca otra que tengo yo almacenada en mi memoria desde hace veintiún años. Exactamente desde el 19 de julio de 1961. Ese día coincidí en Lourdes con una peregrinación internacional de gitanos. Y he olvidado ya sus vestidos y sus danzas. Pero no los ojos de aquel anciano con el que hablé cuando caía la tarde. Desde la camilla en la que se moría a cachos, víctima de un cáncer de intestino, me confesó que tampoco él había pedido su curación. «Al ver -me dijo- en la explanada a un grupo de chiquillos con parálisis pensé que su milagro era más urgente que el mío. Ellos no habían vivido aún; yo sí, demasiado. Y los milagros han de guardar turno, han de ser justos. -Por eso he pedido que pusieran mi milagro en la cola y resolvieran primero de los chavales.» Yo siempre he creído que el verdadero milagro es el amor. Y me asombra muchísimo cuando oigo a la gente decir que ya no hay milagros en este mundo. ¡Yo encuentro tantos cada día! Montañas y montañas de gentes que se quieren, hombres que luchan y se sacrifican por sus mujeres, personas que ayudan a desconocidos y desaparecen después de haber ayudado, mujeres que lloran porque creen que han perdido la fe, muchachos que luchan y vencen sus pasiones. ¡No habría en el mundo entero comités suficientes de médicos para investigar tantos prodigios invisibles! Y si yo no estuviera ya convencido de esta radiante realidad, me bastaría el correo de estos días para convencerme. Es curioso: cuando todos mis amigos se preguntan si el viaje del Papa habrá dejado frutos entre los españoles o si todo habrá acabado como el estallido de unos fuegos artificiales, llegan a mis manos pruebas evidentes de esos frutos de los que muchos dudan. Ayer me llegaba la carta de un empresario vasco que regenta desde hace años una modesta fábrica -treinta empleados solamente-- y que está en estos momentos con el agua al cuello. Había decidido suspender pagos, porque materialmente la empresa no resistía más. Y ha cambiado de idea ante las palabras del Papa en Montjuich animando a los empresarios a no buscar soluciones cómodas y más rentables en esta hora de crisis- ha decidido seguir y arruinarse si es necesario porque cree que, aunque su ruina es probable, la de las treinta familias que dejaría en la calle sería segura. Aguantará, seguirá, tal vez todos se salven Hoy recibo una larga carta-confesión de una madre soltera por cuya cabeza rondaba desde hacía semanas la idea del aborto. Ya no lo hará. Las palabras del Papa en la Castellana le hicieron temblar. Y descubrió que todas las vergüenzas y dificultades del mundo valen menos que la vida de su hijo También hoy recibo el escrito de un muchacho de veintinueve años que hace varios se sentía perseguido por una vocación sacerdotal a la que no acababa de entregarse. Vio la ordenación sacerdotal de Valencia y me pregunta adónde debe acudir para seguir esa llamada Tres historias que, por casualidad, han caído en mi mesa. ¿Cuántos millares de milagros como éstos se estarán produciendo en el país? Yo sé muy bien que los hombres podemos hacernos daño los unos a los otros sólo con mover un dedo. Pero sé también que podemos ayudarnos sólo con sonreír. Fíjense: han pasado veintiún años y aún sigue floreciendo en mi alma la lección de amor que en 1961 me dio un viejo gitano 44.- Elogio de la tía Una lectora de esta página me «riñe» porque en uno de mis artículos usé la palabra «solterona». Y tendría toda la razón para reñirme si yo no distinguiera muy bien a las solteras de las solteronas. Pero sé de sobra que ni todas las solteras son solteronas ni, incluso, hay solteronas sólo dentro de la soltería (y pongan ustedes en todos los casos el equivalente masculino). He pensado siempre que el solterón y la solterona son al soltero y a la soltera lo 'que la purpurina es a la plata Yo tengo, como es lógico, un gran respeto a la soltería, aunque sólo fuera por la razón de que también yo me siento en ella. Pero los que a mí me gustan son los «,solteros con causa» y no los «solteros por vicio». O por amargura. Tengo hacia el matrimonio no sólo un gran aprecio, sino incluso una enorme admiración hacia quienes lo viven en serio, pero no creo que sea el único camino de realización humana. Y jamás pensaré que uno tenga que ser, por fuerza, o casado o fracasado; o esposa o amargada Concretamente voy a decir hoy que la institución de «la tía» me parece uno de los mejores inventos de la naturaleza. Tanto que no entiendo muy bien por qué Cristo no fabricó un octavo sacramento para subrayar y santificar su magnífica función en el mundo. ¡Cuántas familias conozco que fueron salvadas por tías generosas y magníficas! Recuerdo, por ejemplo, aquella tía Rosa que tanto me impresionó en mi infancia y que lo era de mi amigo Manolo y sus cinco hermanos e, indirectamente, de toda la pandilla de nuestro curso. Tardé mucho tiempo en saber que no era su madre natural, porque en lo que al cariño y la entrega se refiere era muy parecida a mi madre, con lo que eso de «tía Rosa» más me parecía un mote cariñoso que una definición genealógica Mucho más tarde conocí que la tía Rosa se había hecho cargo de mis seis amigos y de su padre cuando una leucemia arrebató a su joven madre y esposa. Entonces la tía Rosa, que estudiaba Medicina en Madrid y tenía un novio con el que estaba a punto de casarse, abandonó todo para encargarse de aquella patulea y de su cuñado solitario. Dejó su vida, dejó sus esperanzas, puso de lado su amor y se entregó a otro amor menos personal y más sacrificado Y recuerdo que había en aquella mujer algo que me desconcertaba de niño: una extraña mezcla de cariño y antipatía. Se volcaba en atender a sus hijos-sobrinos, pero dejaba siempre en el fondo una especie de distancia, algo que a mí me parecía sequedad, que hacía que se la amase siempre con reparos Yo comencé a pensar que aquella tiesura era un resto de amargura; creí que su sacrificio era tan grande que no lograba disimular que era un sacrificio. En algún momento hasta llegué a tener compasión de ella y a juzgarla una solterona amargada Tuvieron que pasar muchos años y tuve que ser yo ya sacerdote para que un día me confesase que era exactamente al contrario: que era sincera a la hora de querer y hacía de actriz al mantener la distancia. Porque -me explicó ella- «una tía debe suplir a una madre, pero nunca sustituirlas. Ella debía conseguir que a mis amigos no les faltase nada de este mundo, pero que no olvidaran nunca que les faltaba la madre que ya no estaba en él. Y mantenía una cierta hurañía para que «sus sobrinos no la quisieran demasiados Me escalofrió este enorme planteamiento. Descubrí que la tía Rosa tenía miedo a que, sobre todo los pequeños, Regaran un día a quererla tanto que olvidasen a la muerta. Y se entregó a aquella especie de doble comedia en la que, al mismo tiempo, mantenía el fuego sagrado del amor en la casa, pero dirigía las mejores llamas hacia la ausente. Quería ser «una suplente» y, lo mismo que los boxeadores han de practicar el arte de golpear sin ser golpeados, ella cuidaba de amar sin ser amada demasiado Yo aprendí mucho de aquella mujer, porque precisamente como sacerdote sé muy bien que nosotros hemos de vivir esa misma comedia: transmitir a la gente el amor de Cristo, cuidando mucho de que la gente dirija su amor hacia el mensaje y no hacia el mensajero, hacia el Cristo a quien representamos y no a nosotros como curas y simples testigos No olvidaré nunca aquella escena de una novela de Bernanos en la que el sacerdote que consigue llegar al corazón de una mujer y cuando ella, arrepentida de sus pecados, le dice: «A usted me entrego», responde. «¿A mí? Es como si echara usted una moneda en una mano agujereada.» Un sacerdote, lo entendí entonces, es exactamente una mano agujereada en la que importa mucho más el agujero que la mano, de modo que las monedas de amor o arrepentimiento que alguien nos entrega caigan siempre a las otras manos de Dios que hay bajo las nuestras Amar así, sin preocuparse demasiado del agradecimiento, no es fácil. A veces casi imposible. Tanto que, a poco que uno se descuide, termina por convertirse en un verdadero solterón, Porque hay, efectivamente, «curas solterones» y «tías solteronas» que pronto se convierten en caricaturas del amor Me impresionó aquello de Aristóteles: «El hombre solitario es una bestia o un Dios.» Y resulta más fácil llegar a convertirse en bestia que en pequeños dioses 45.- Hay estrellas La niña no debía de haber cumplido los tres años. Y era la primera vez que la llevábamos al pueblo de los abuelos. Era aquello un mundo nuevo para ella. veía por primera vez un corral con gallinas, se asombraba ante la nariz olisqueante de los conejos, miraba con temerosa admiración el nerviosismo de las mulas en la cuadra. Y cuando parecía concluida la hora de los asombros y, caída la noche, comenzamos a cenar, llegó de pronto la pequeña con los ojos multiplicados por el entusiasmo y comenzó a tirar de la manga de su madre, mi hermana, sin decir otra cosa que un imperante: « ¡Ven, ven, ven! » Mi hermana se dejó arrastrar hasta el patio y allí vio cómo la niña levantaba su manita hacia el cielo y, desde la cima de la oratoria, decía una sola palabra: «¡Mira!» La niña acababa de descubrir las estrellas y, muda como estaba por la maravilla, resumía todo su entusiasmo en aquella admiración, como si acabara de mostrar con su dedito las joyas del tesoro de la Reina de Inglaterra. «¡Mira!» Estaba dicho todo. Arriba ardía la pedrería de un cielo milagroso y estrellado que ya sólo puede verse algunos días de verano en los pueblos de Cestilla Condenada a vivir en las ciudades y a acostarse a horas infantiles, la pequeña ignoraba la belleza del cielo y ahora lo mostraba como un milagro que nunca antes de ella hubiera conocido hombre alguno Yo no sé muy bien cuál es la razón científica por la que en las grandes ciudades vemos tan pocas estrellas. Pero me terno que, aunque se vieran, tampoco las contemplaríamos, ya que parece que hemos perdido la costumbre de levantar nuestras cabezas, abonados como estamos a ver sólo autobuses y escaparates y esas estrellas falsísimas que son los tubos de neón. Y no hay peores ciegos que los que ya no saben ver Pienso todas estas cosas mientras, en el tren, leo unas prosas de León Felipe en las que grita: «El hombre camina más allá de sus gusanos y de la dialéctica materialística. Hay estrellas lejanas.» Y me pregunto: ¿Camina. o debería caminar? Temo que lo segundo. Temo que los hombres de nuestra civilización estemos tan acostumbrados a ver tierra y comer tierra que hayamos perdido ya hasta la posibilidad de tener ilusiones. Me gusta la explicación que da León Felipe de la locura de Don Quijote: como no podía aceptar el sucio mundo que le rodeaba, decidía no verlo como era, sino como debía ser. Y en aquella venta miserable, que gobernaba un posadero grosero y ladrón y regían unas prostitutas descaradas, veía él un castillo maravilloso gobernado por un hospitalario caballero y regido por unas hermosísimas doncellas. Y si alguien le abría los ojos hacia la realidad, él oponía que la verdadera realidad era la que él imaginaba, y que esa otra aparente realidad era sólo apariencia falseada por un mal encantador que trataba de ensuciarlo y entenebrecerlo todo. El mundo no era como era porque «no podía ser como era» Me temo que a la locura por exceso de Don Quijote opongamos nosotros otra cordura por exceso que nos hace ver el mundo más negro de lo que es, hasta el punto de que nosotros tampoco lo veamos como es, sino «como tememos que llegue a ser». Esta transmutación «hacia mal» o «hacia peor» no nos la hace ningún maligno encantador como a Don Quijote, sino ese triste desencantador que todos llevamos dentro «No vemos con los ojos, sino a través de los ojos», decía Ortega. Y con razón. Cuando se mira la realidad a través de los ojos con un alma triste, toda la mirada y todo lo mirado se contagia de esa tristeza vísceras que es tan típica del hombre contemporáneo. Todo, en cambio, se vuelve más claro para quien contempla desde un alma luminosa y a través de unos ojos limpios. Y donde algunos, al levantar la vista, sólo ven pronósticos de que lloverá mañana, ven otros un cielo tachonado de estrellas, algo mucho más allá de nuestros gusanos y nuestras ambiciones de barro Pienso que tal vez la última clave del impacto de Juan Pablo II en nuestra sociedad ha estado precisamente en el anuncio y la predicación de unos valores de los que apenas se habla nunca y que están más allá de estos valores de tierra por los que peleamos como perros por un hueso. Era hora de que alguien hablase del amor como algo posible y realizable y que no encadenase el concepto de libertad a la estrecha visión de la obligación de soportarnos los unos a los otros Yo recuerdo siempre lo que a mí me entusiasmaba oír hablar a Juan XXIII del cielo y de los santos. Porque no hablaba de ellos como de una fámula y como de unos seres mitológicos, sino como de una casa en la que él ya hubiera estado y como de unos antiguos compañeros de escuela Me gustaría a mí saber hablar así de esa cuarta dimensión que es el espíritu y de todas esas zonas del alma que tenemos sin usar Recuerdo ahora aquella película de Vittorio de Sica en la que se sorteaba un pollo asado, y al tocarle a un pobre, éste no se atrevía llevárselo a la boca, convencido como estaba de que aquello no podía ser verdad, de que aquel pollo que tenía en las manos debía ser forzosamente un espejismo y que volaría en cuanto acercase sus dientes Algo así, me parece, nos ocurre a los hombres con la alegría. Estamos tan acostumbrados a la estrechez del mundo y sus valores, que no nos entra en la cabeza que haya nada perdurable. No nos atrevemos a creer en ellos porque estamos previamente convencidos de que no pueden ser otra cosa que un sueño. Y, sin embargo, existen. Y, sin embargo, hay estrellas. Bastaría con levantar la cabeza para verlas 46.- Los calumniadores del cielo Creo que no voy a olvidar nunca aquel sermón de misa del gallo. Me ocurrió hace ya muchos años, cuando yo era capellán de un colegio de niñas. Aquella noche, después de la cena, fui a la capilla un rato antes de la hora prevista para la misa, y mientras me preparaba para celebrarla, llegaban hasta mis oídos las canciones que las niñas, agrupadas en torno a una guitarra, tarareaban después del jolgorio de la cena navideña. Cantaban alegre e ingenuamente, mezclando canciones religiosas y tonadas de moda. Y, de pronto, llegó a mis oídos la letra de una antigua balada que había puesto de moda aquel año Atahualpa Yupanki. La letra decía: Que Dios se acuerde del pobre, puede que si, puede que no; pero es seguro que almuerza a la mesa del patrón Sentí como un latigazo en mis carnes. Y, de pronto, percibí cómo volaba de mi cabeza todo el sermón que había preparado y surgía, vertiginosa, la tremenda homilía que minutos después predicaría. Creo que lloré al decirla y que lloraron también las niñas al escucharla. No las reñí por cantar aquello. Pero sí les grité que aquello era una enorme mentira y una terrible verdad Una enorme mentira porque nosotros sabíamos bien que la única vez que Dios comió en carne viva en este mundo no lo hizo precisamente en las mesas de los patrones. Aquella noche era el gran testimonio. Nació en una gruta. Temblé de frío. Había elegido la más dramática pobreza. Se había acordado tanto de los pobres que nació cómo ellos, peor que la mayor parte de ellos Pero aquello era también una terrible verdad, porque el Dios que nosotros predicábamos y vivíamos era precisamente ese Dios que se olvida de los pobres y que muy poco tiene que ver con el Niño de Belén Yo sé que los indios peruanos que compusieron esa canción veían a Dios representado por unos misioneros y unos obispos que eran, tal vez, muy pobres en sus vidas, pero que cuando iban a predicar a sus aldeas residían en la casa del rico, hablaban y pensaban con lenguaje de ricos, situaban al patrón en el primer banco de sus iglesias. Y lo mismo habría sucedido si esa canción la hubieran compuesto los pobres campesinos de cualquier país del mundo. ¿Cómo podían ellos entender que quizá Dios no almorzaba en las mismas mesas que sus representantes? Éramos, sí, nosotros los calumniadores de Dios, más que sus predicadores. Éramos sus falsificadores, no sus propagandistas Pero ¿sólo los curas? Cada vez que llega la Navidad me pregunto qué pensaría de Cristo un indio, un asiático o africano que nunca hubiera oído su nombre y que llegara a nuestras ciudades las vísperas de Navidad. ¿Podría entender qué fiesta celebrábamos y en honor de quién nos reuníamos? ¿No se imaginaría que eran el pavo, el turrón o el champaña los protagonistas de la jornada? ¿Cómo entenderían que nuestras calles iluminadas, nuestros comercios rebosantes de compradores, nuestras mesas refulgentes, tengan algo que ver con la pobreza de la gruta de Belén? ¿Acaso no se preguntarían cómo podemos celebrar con un crescendo del egoísmo y del despilfarro lo que fue un estallido de la generosidad de Dios hacia nosotros? No estoy criticando -Dios me libre- la alegría navideña, el sueño esperanzado de los niños, los abrazos familiares, la mesa jubilosa, las casas iluminadas. ]Pero sí estoy diciendo que cuando una cena navideña tiene abundancia pero no amor, se convierte en una simple comilona. Estoy diciendo que cuando un regalo se queda en puro deslumbramiento, pero es desposeído del cariño que significa, se vuelve simple ostentación. Sí estoy diciendo que una familia que va a la misa del gallo tras una cena en la que al abuelo se le ha hecho cenar solo en su cuarto porque el pobre está un poco pelma y el año pasado en la cena hizo tres tonterías, esa familia es simplemente una colección de farsantes La alegría de los niños el día de Reyes me parece algo sagrado y yo temblaría antes de recortarla. Pero me pregunto si un país con dos millones de parados podrá permitirse el lujo de gastar sólo en juguetes esos 25.000 millones de pesetas que nos gastamos el año pasado, sobre todo si se piensa que el 90 por 100 de esos juguetes no llegarán sanos al último día de enero. Lo mismo que me pregunto si es lógico que un cotillón de fin de año pueda costar el doble de la pensión mensual que cobran varios millones de ancianos españoles Algo no funciona en una civilización que ha convertido la Navidad en los días de la locura gastronómica. Y no puedo menos de entristecerme pensando que los Reyes Magos que llevaron a Belén sus ofrendas de oro, incienso y mirra tendrían que venir trayendo, a quienes hoy celebramos pantagruélicamente esa fiesta, un bote de bicarbonato. Para que digiramos, además del pavo, el olvido de la pobreza que Belén significa 47.- El hombre que mendigaba cuartos de hora La llegada del fin de año me devuelve, una vez más, la vieja angustia del tiempo perdido. Pienso que uno de los errores de nuestra naturaleza humana es el de habernos hecho giratoria la cabeza. ¿No hubiera sido mejor fabricárnosla rígida, acartonado, incapaz de mirar hacia atrás? La giro hoy y pienso en el año 82 que se ha ido. Que se ha ido ya para siempre. Todo lo que yo pude amar y no amé en ese año, ya nadie nunca lo amará jamás. Yo podré esforzarme por amar en el 83. Pero será ya otro amor. Ni Dios, con toda su omnipotencia, puede llenar ya de vida los millones de horas malgastados por la humanidad ¡ Cielos, qué basurero! . Dicen que uno de los mayores problemas futuros de la humanidad es el de los residuos. Que nos hemos convertido en una comunidad de despilfarro, que cada hombre arroja al año no sé cuántos botes vacíos de coca-cola o cerveza, no sé cuántos kilos de botellas o latas. Un día, dicen los científicos, el mundo entero será un inmenso almacén de excrementos, Pero yo hablo de otro tipo de residuos. de los cientos de miles de millones de horas perdidas por la humanidad. Si los ángeles recolectasen en enormes cestas los pecados de la humanidad y en gigantescos cuévanos las horas malgastadas, seguro que los cuévanos eran infinitamente más grandes que las cestas. Porque probablemente el mayor. de los pecados de la humanidad sea esa interminable siesta que todos dormimos: horas estériles, tiempos entregados a ocupaciones idiotas, desiertos mentales en los que la mente vagó por el país de los sueños inexistentes, siglos enteros entregados en manos de la modorra. Lo he dicho ya muchas veces en esta página: pienso que a Dios deben de preocuparle mucho menos los errores que los hombres puedan cometer al luchar que el que caigan en el error de no luchar Por eso he vuelto a recordar en este fin de año a mi viejo amigo Nikós Kazantzaki. Supongo que ustedes habrán tenido la fortuna de leer alguna de las obras de este remolino de vitalidad. Kazantzaki era el fuego vivo, un ser nacido con el hormiguillo de la pasión, alguien que vivió tenso como un arco Y recuerdo cómo me impresionó esa su milagrosa (¡y terrible!) Carta al Greco, escrita a los setenta y cuatro años, como un testamento. Como hubiera sido el testamento de un volcán. La muerte le pisaba ya los talones. Y descubría que le quedaban muchas cosas por decir. ¿Llegaría antes la muerte a sus huesos que él a la palabra «fin»? Clamaba a Dios: «¡Un poco de tiempo más para terminar la obra! ¡Después, la muerte será bien venida!» Pero la sentía avanzar por su piel y sus miembros y peleaba con su muerte calle por calle, casa por casa Y un día escribió aquella frase que aún me persigue: «Tengo ganas de bajar a la esquina, extender la mano y mendigar, a los que pasan- 'Por favor, dadme un cuarto de hora'.» Hace tiempo me hacen temblar estas dos líneas. Y más el hecho de que el propio Kazantzaki hubiera hecho el cálculo de que, si cada griego le hubiera regalado un cuarto de hora, él habría tenido ¡trescientos años! para concluir su obra. ¿Y cuántos cuartos de hora perdemos los humanos en nonadas? ¿Cuántos cuartos de hora cada día? Veo el mundo lleno de rumiantes que desguazan sus horas, que dicen «vamos tirando» y no logran enterarse de que lo que tiran son sus propias vidas. Pirandello lo dijo: «Mientras os estáis ahí, tiesos y dormidos, de aquí, de las mangas, se os desliza, se os escurre como una sierpe algo que no advertís: la vida.» Parece que cada hombre pasa durmiendo dormido veinticinco años de vida. Y durmiendo despierto otros veinticinco. ¿Y nos quejaremos de que la vida es corta? Pienso que sólo en este campo le es lícito al hombre ser avaro. Deberíamos contar nuestras horas como contamos nuestro sueldo, calibrando los minutos como monedas de alma, estirándolos, escatiman dolos, sintiendo que cada uno de ellos que se va, o nos hemos enriquecido en él o lo hemos malgastado. Tiene el hombre tan pocos años para leer, para amar, para sonreír, para sentirse vivo, que resulta incomprensible cómo podemos invertir tantos en deglutir películas americanas, en cazar musarañas, en hacer crucigramas, en esperar la muerte Cuando pienso en el infierno nunca me lo imagino como fuego, sino como esterilidad; no como una concentración de pecadores, sino de adormilados; no como vida ardiente, sino como una suma de piedras aburridas. ¿Exageré al escribir una vez en un poema sobre el infierno que «es tan triste su muerte que parece esta vida»? ¿No será el infierno simplemente la prolongación de esa gran siesta con que se cloroformizan los humanos? Habría que vivirse de punta a punta, avaramente, mendigándonos a nosotros mismos cuartos de hora, aterrados de que la mayor parte del tiempo que nos dieron de vida vaya a parar a ese gigantesco basurero de las horas perdidas que tiene que haber en alguna parte del universo. Me parece que ahora entiendo por qué hay tantas estrellas y planetas inhabitados. Tal vez son almacenes de muerte. De nuestra muerte. De las horas que cada uno de nosotros asesina a diario 48.- El desmadre y el despadre Acabo de leer una apasionante conferencia en la que Carlos Castro Cubels se pregunta cuál es la última razón por la que las multitudes rodean con tanto entusiasmo a Juan Pablo II en sus viajes. Y aporta una respuesta extraordinariamente sugerente. Porque puede que, efectivamente, aparte de las muchas razones de fe, de simpatía, de curiosidad, ese clamor de las multitudes en torno al Pontífice sea «el grito de nostalgia por un padre perdido, por una referencia firme y segura para orientar nuestra vida» Son ya muchos los pensadores que han señalado como uno de los dramas mayores de nuestra civilización «la muerte del padre». La escala de valores paternales que durante siglos sirvió de última referencia, de respaldo vital, a muchas generaciones parece haber hoy desaparecido. Ni los jóvenes creen en sus padres ni tienen muchos padres el coraje de serio en plenitud. Parece que una generación hubiera sido devorada y que fuera cierto aquello que escribió el padre Lomhardi de que «hoy los padres son en realidad abuelos de sus propios hijos» Esta teoría admite, como es lógico, infinitas excepciones, pero yo me temo que sea, en su conjunto, válida. Y que esa falta del padre o esa minusvaloración de los padres sea una de las grandes causas de esa enorme soledad que tantos viven en el mundo. Se tiene a veces la impresión de que viviéramos en una sociedad de huérfanos y de que los hombres reaccionaran con actitudes muy típicas de aquellos que perdieron a su padre en la primera infancia Yo creo tener una buena experiencia de este fenómeno. He sido durante muchos años capellán de un colegio de niñas huérfanas de padre y en todas ellas he percibido esa sensación de naufragio, una inestabilidad psicológica, que las obligaba a caminar por el mundo en búsqueda constante de personas o cosas en las que apoyarse A mí me resultaba dificilísimo hablar de Dios a estas niñas. Yo siempre he entendido a Dios bajo la figura de¡ Padre, del gran padre al que los de la tierra de lejos imitan. Y me ocurría que, apenas empezaba a hablar de este Dios paternal preocupado por los hombres nunca faltaba alguna pequeña a la que se le saltaban las lágrimas. Porque la orfandad es algo mucho más que un tema para melodramas ingleses Pues bien: se diría que el mundo moderno fuese un gran hospicio. Incluso es cierto -como dice humorísticamente el mismo Carlos Castro- que «si en el mundo hay hoy un gran desmadre es porque antes ha habido un gran despadre» Lo ha habido también en la Iglesia. Me temo que muchos sacerdotes hayan cambiado -con buena voluntad, pero también con grave ingenuidad- la función paternal, que es la propia del sacerdocio, por una función de simples compañeros, que es muy hermosa, pero no está en la entraña de su misión Tal vez por eso precisamente atrae tanto la figura de Juan Pablo II, que, efectivamente, resume en su persona todas las características esenciales de la paternidad. una figura extraordinariamente masculina (se ha dicho de él que es el primer Papa contemporáneo que tiene sexo, dicho sea con todo respeto), una profunda impresión de energía y responsabilidad, una carga confortadora de certeza, un hondo sentido de su misión pastoral, una garantía de que cree aquello que dice y de que está dispuesto a entregar su vida por el servicio a eso que cree Cuando se dice que el hombre no ama la libertad sino las órdenes claras, pienso que se está diciendo media verdad. La gente no ama la dictadura, pero tampoco ama la confusión de la libertad con las vacilaciones. En el amor al padre no hay simple afán de seguridades y miedo a la aventura. Hay algo más sólido: hay el reconocimiento de que el hombre tiene mucho que ver con sus propias raíces y la sabiduría de que normalmente un hombre se realizará verdaderamente tanto mejor cuanto más fiel sea a ellas Pienso que en el mundo moderno hay ya un gran cansancio de una libertad ingenua que ha terminado por mostrarse no como libertad, sino como desarraigo, como orfandad. Y esa nostalgia de una tierra firme no me parece que sea forzosamente conservadurismo o miedo al crecimiento Yo sé bien que ciertas formas de ser padre caían antiguamente en un autoritarismo opresor de los hijos. Pero me temo que hoy hayamos basculado hacia el extremo opuesto y que muchos padres hayan abdicado de su función en nombre de una supuesta libertad que permitirá vivir más cómodamente a sus hijos. Pero también más huérfanos. Porque no sólo se es huérfano cuando un padre se ha muerto, sino también cuando el padre se convierte en un señor que da caprichos y dinero únicamente a sus hijos Antes o después esos huérfanos-con-padre se irán a buscar cualquier ideología, cualquier profesor o cualquier amigote que les haga de padre, porque la necesidad de ese «horizonte de referencia seguro» es algo que el ser humano lleva en sus entrañas. Yo me temo que muchas irreligiosidades y muchas angustias contemporáneas provengan precisamente de ese «despadre», de esa orfandad «por renuncia» o «por cobardía» que tanto ha crecido en el mundo. Y ya crea la muerte bastantes orfandades en la tierra para que los hombres añadamos otras por comodidad o por un mal entendido respeto a la libertad 49.- Los ojos eran verdes En casa de mí amigo Carlos han vivido esta semana una muy curiosa tragicomedia. La cosa empezó cuando, a media tarde, mientras mi amigo, encerrado en su despacho, ponía al día los muchos papeles atrasados, entró su hijo Carlitos, el pequeño, y le espetó: -Papá, ¿de qué color son los ojos de mamá? Carlos tardó en reaccionar unos cuantos seguidos. Y al final tartamudeó: -¿Qué -has dicho? -Que de qué color son los ojos de mamá. Es que nos han pedido en el cole una redacción sobre cómo es nuestra madre, y el color del pelo me lo sé, pero el de los ojos El niño miraba a su padre con la exigencia de un inspector de impuestos. Y Carlos comprendió que no podía responder a una pregunta tan elemental. ¿Eran pardos? ¿O verdes? ¿O aceituna? Se dio cuenta de que hacía muchos años se «sabía» de memoria los ojos de su novia, pero que ahora, tras veintidós años de casado, los había olvidado. Los veía todos los días, a todas las horas, pero ya no sabía su color El problema creció cuando ambos comprobaron que Rosa, la hija mayor, tampoco lo sabía. Y lo ignoraba Ignacio, el segundo. Y Angelines, la tercera. Y los cinco sentían cómo dentro de ellos crecía una enorme vergüenza por ignorar algo tan de cajón Por eso cuando Elisa regresó de la compra -¡Verde! ¡Verde! ¡Verde!- no entendía nada al ver que los cinco de la casa contemplaban su rostro como si tuviera pintados monos en la cara. Y descubrían --o redescubrían- que los ojos de su madre y su esposa eran infinitamente más bonitos de lo que ellos imaginaban Me gustaría hacer esta pregunta a todos mis lectores. Eso. Cierren ustedes los ojos y pregúntense de qué color son los de su ser más querido. ¿Verdes? ¿Pardos? ¿Azabache? ¿Azules? ¿Aceituna? Los hombres vivimos en la rutina, amordazados por ella. Anestesiados. Podemos estar junto a la novena maravilla del mundo sin enterarnos sólo con que llevemos a su lado. los años suficientes para haberla olvidado Yo he tenido siempre mucha compasión hacia quienes tienen que vivir junto a un milagro artístico. Por ejemplo, hacia la gente que vive frente a la catedral de Burgos o junto al templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Han nacido a su sombra, han jugado a sus pies; ya jamás alzan hacia esos milagros los ojos. Se asombran, incluso, de los rostros de los turistas alucinados que por primera vez los contemplan. Porque ver una cosa un millón de veces no aguza la vista, sino que se convierte en ceguera Supongo que por ese desaguadero de la rutina perdemos la mitad de los gozos de la vida. Somos --como dice el refrán castellano- como esos tordos de campanario, que ya no se espantan de los golpes del badajo, o como los pasteleros, que terminan por aborrecer el sabor de los dulces La costumbre -me parece- es algo que no está mal inventado. Es duro vivir en carne viva y nos la han puesto como una piel para soportar las heridas de la realidad. No podríamos vivir si fuéramos del todo conscientes de tanta violencia como hay en el mundo o de tanta belleza como late en la vida de cada uno de nosotros. «La costumbre -decía Becket- es una gran sordina.» Gracias a ella olvidamos o ponemos entre paréntesis la idea de que un día moriremos o la de que el tiempo se nos va como arena entre las manos. Y así vamos llenándonos de pequeñas costumbres que son como terrones de azúcar que nos diera un gran domador. Balzac contaba que «muchos suicidas se han detenido en el umbral de la muerte ante el solo recuerdo del café donde todas las tardes van a jugar su partida de dominó» Pero sí la costumbre nos mitiga el miedo a morir, también nos roba buena parte del placer de vivir. Nos levantamos, trabajamos, sudamos, vemos el cacharro que Llamamos televisión, nos acostamos. ¿Vivimos? Al fin la vida se nos vuelve un simple tejido de costumbres. Costumbres que, incluso, siguen viviendo cuando han muerto las razones por las que surgieron Un amigo mío, alcalde de una gran ciudad, se preguntó hace años con asombro qué hacía un determinado guardia que vigilaba a diario un determinado jardín. ¿Había en él problemas de moral pública que debían evitarse? ¿Era aquel jardín lugar de cita de rufianes? Investigando descubriría mi amigo que hacía siete años habían ordenado que un guardia vigilase aquel jardín, en el que habían pintado recientemente todos los bancos, para evitar que la gente se untara en ellos. Y siete años después, cuando los bancos no sólo se habían secado, sino que hasta habían perdido su pintura., allí seguía aquel guardia a diario ya no se sabía para qué Las costumbres nos encadenan, nos empobrecen. Yo me he preguntado muchas veces qué sentiría Adán el día que vio morir la primera flor o al llegar la primera noche de la historia; qué experimentó la primera mujer el día que le dijeron que había que enterrar a su primer hijo muerto. ¡Ah, si todos los hombres fuéramos Adanes que viviéramos todas las cosas como si acabaran de surgir recién nacidas! Nosotros creemos vivir, pero «remasticamos la vida de los muertos», que decía Pirandello; damos vueltas y más vueltas al lenguaje que nos dieron ya gastado y a las costumbres que elaboraron nuestros abuelos y nos legaron como vestidos prefabricados, a su medida y no a la nuestra Habría que vivir siempre como si acabásemos de nacer. Vivir en el asombro, como seres recién estrenados. Sólo entonces gozaríamos ante el milagro del sabor de la naranja, de la belleza de ese paisaje que, ante nuestra casa, ya ni contemplamos. Sólo entonces - saborearíamos la maravilla de los ojos verdes de nuestro ser más querido 50. Casi omnipotente ¿Vieron ustedes el concierto para violín de Tchaikowski que tocó Itzhak Pelman? Para mí ha sido una de las horas más altas de las últimas semanas. En primer lugar, por la maravilla de una interpretación en la que no sabías qué admirar más, si la técnica del músico o la pasión interior del artista. Pero, sobre todo, por algo que, al final del concierto, me emocionaría hasta casi las lágrimas. Verán Era la primera vez en mi vida que oía tocar a Pelman, y comencé a verle en el mismo momento en que el concierto comenzaba. Pronto me llamó la atención el comprobar que este artista tocaba casi tanto con el violín como con los ojos y los gestos. Porque hay artistas en los que la procesión va por dentro (mientras su rostro está seco como un bacalao) y otros cuya mirada, cuyos tics, dejan ver la pasión interior con que tocan. Pelman era de estos últimos, pero había en su rostro algo extraño: tenían sus gestos algo anormal, algo que no llegaba a resultar risible, pero sí, cuando menos, desconcertante. Como si hubiera algo en sus músculos faciales que le impidiera moverlos con normalidad. Tal vez, pensé, sean los nervios típicos de muchos violinistas. Pero sólo al concluir el concierto entendí toda la razón. Porque yo no sabía que Itzhak Pelman era poliomielítico Mientras el público estallaba en aplausos le vi incorporarse dolorosamente, mal sostenido por sus dos muletas, mientras sus compañeros le recogían el violín, porque él necesitaba sus dos manos para ponerse de pie. Desde ese momento ya no eran dos las causas de mi admiración -su técnica y la belleza de su arte-, sino que a ellas se añadía una tercera, tal vez mayor.- su coraje Quiero ahora imaginarme la tremenda lucha que consigo mismo habrá tenido que mantener el violinista. Dominar las cadenas de su cuerpo y, sobre todo, los desalientos de su alma. Años y años. Hasta convertirse en el milagroso artista que hoy es Y mucho más que un artista. Porque su violín, además de belleza, ofrece la prueba de que el hombre es omnipotente. Casi omnipotente Yo he tenido siempre un respeto sagrado a los enfermos, a los minusválidos, a cuantos han nacido maniatados por la Naturaleza. Pero más que respeto es asombro y admiración lo que siento por aquellos que logran superar esa amargura y cuyo coraje es más fuerte que su enfermedad Decía Pascal que el hombre es una caña. A mí me parece más bien una barra de acero que, si está sostenida por un alma entera, jamás será doblada por la adversidad Claro que hace falta mucho coraje para ello. Hay demasiada gente que se dedica a mendigar compasión, a pedir que los demás les presten muletas, cuando sólo su voluntad podría curarles. Aunque, ¿cómo pedir a los enfermos más de lo que hacemos los sanos? Lo malo es que un sano mediocre puede ir tirando. Un enfermo mediocre se hunde. Ellos necesitan el doble coraje que nosotros. ¡Pero qué grandes cuando lo consiguen! A mí siempre me maravillaba mucho el que Jesús, antes de curar al paralítico, le preguntara: «¿Quieres curarte?» Se diría que es una cuestión tonta. ¿Cómo no va a querer curarse? Y, sin embargo, lo cierto es que hay quienes se acurrucan en su enfermedad o en su trauma y terminan por acariciarla como a un perro querido. Enarbolar el alma, querer curarse es, nace parece, la mejor de las medicinas. Y, aunque parezca absurdo, no la más usada Hay desgraciadamente en el mundo demasiadas personas que se dedican a lamer sus propias llagas, en lugar de ponerse en pie a pesar de ellas. O gracias a ellas. Gentes que se escudan detrás de la mala suerte o de las dificultades de la vida. Pero a mí me parece que la verdadera mala suerte es la de los que no usan su alma entera Dicen los científicos que el hombre sólo usa el diez por ciento de su cerebro. Lo peor es que también usamos sólo el diez por ciento de nuestra voluntad. Un hombre valiente levanta el inundo con sus manos. O consigue, cuando menos, encontrar felicidad suficiente, aun estando aplastado por el mundo. ¿De veras hay alguien que crea que la felicidad depende de lo bien que le salen a uno las cosas? ¿Es que los más ricos, los más listos, los más guapos, los más sanos, son los más felices? Sí, sí, ya sé que sin un mínimo de dinero, de salud o de inteligencia es casi imposible la felicidad. Pero sé también que el dinero o la inteligencia pueden multiplicar por dos la felicidad, mientras que el coraje puede multiplicarla por diez. No hay mejor lotería que las ganas de vivir Euclides pedía un punto de apoyo, con el que se sentía capaz de levantar en vilo al mundo. Pues bien, ese punto de apoyo existe. y es la voluntad del hombre 51.- Sardinas con chocolate yo sé muy bien que si comenzara este artículo diciendo que las angustias que en muchos hogares se están pasando ahora tienen la contrapartida positiva de que los niños se habituarán a conocer en su infancia la aspereza del mundo, alguien saldría en seguida llamándome salvaje. ¿Cómo va a ser bueno que los pequeños lo pasen mal en sus primeros años? Y, sin embargo, ustedes me van a permitir que escriba que durante años pasados yo siempre tenía compasión de todos esos niños que jamás podían tener esperanzas porque sus padres les concedían todo antes incluso de que lo esperasen. Esos chiquillos a los que ya no se sabía qué juguete comprarles porque los tenían todos. Esos diosecillos a quienes jamás se negaba un capricho. Esos pequeños, educados como plátanos, o como cajones en los que se transporta una cristalería que pudiera quebrarse al primer golpe. Muchas veces me pregunté qué sería de ellos el día que llegaran las primeras estrecheces, educados como estaban en una total incapacidad de dolor. Porque ¿hay alguien que crea que el dolor no llegará antes o después? Yo he hablado muchas veces en esta página de mi infancia feliz. Pero no me gustaría que ustedes confundieran felicidad con facilidad o alegría con falta de asperezas. Eso, en la familia de un modesto funcionario como era mi padre y en la Espaíía de los años cuarenta, hubiera sido un absoluto imposible. El gran don de mis padres no fue, en realidad, impedir que yo sufriera, sino lograr que mis ganas de vivir fueran siempre superiores a mis problemas y que yo aprendiera, ya desde pequeño, a colocar el dolor en su debido y secundario sitio, sobre todo porque siempre supe que no me encontraría solo a la hora de sufrir y que siempre contaría con más motivos de gozo que de amargura A veces, cuando recuerdo ciertas escenas de mi infancia, me asombra el que yo las -tomara tan deportiva y alegremente; que jamás lograran amargarme; que yo encontrara, incluso, en ellas más motivos para superarme que para acomplejarme Recuerdo, por ejemplo, el hambre y el frío que pasamos en mi seminario. Si yo fuera ahora un «escritor de gafas negras» podría escribir sobre aquellos años una novela de Dickens. Algunos que vivieron situaciones muy parecidas a las mías han escrito feroces libros sobre sus maestros y sus centros de estudio. Yo tengo, naturalmente, algunos recuerdos negros, pero creo que mentiría si dijera que el conjunto de mis profesores fueron «domines Cabra» o enemigos de mi alegría. IL seminario distaba objetivamente de ser un paraíso. Pero ¿cómo negar que, para mí, lo fue o que, al menos, sobreabundó la alegría? Tomábamos a juerga nuestros sabañones, aquel espantoso frío que pasábamos. El seminario de Astorga, con sus paredes de dos metros y la temperatura de una ciudad a muchos metros de altura, era literalmente una nevera. Recuerdo que, durante los inviernos, teníamos que lavarnos todos los días después de romper la capa de hielo que había en nuestros jarrones de agua, ya que allí ni el agua corriente ni la calefacción se conocían Y ¿qué decir del hambre? Hoy tengo veneración por aquel mayordomo que debía encontrar cada día ---en aquellos años de racionamiento y escasez de todo-- comida para cuatrocientos estudiantes. Lo que conseguía era bazofia. Pero a nosotros nos sabía a ambrosía celestial Recuerdo aún la cara de mi madre la mañana en que me preguntó qué había desayunado. «Sardinas con chocolate», respondí yo. «¿Qué has dicho?» Yo le expliqué que al chocolate con agua y treinta gramos de pan que nos daban cada mañana (Astorga es la ciudad del chocolate) le habían añadido una sardina en aceite para cada uno, ya que alguien había regalado al seminario unos cientos de latas y con ellas reforzaban aquel único desayuno que nos debía mantener desde las ocho de la mañana hasta la comida de las dos. ¿Qué hacíamos nosotros entonces? Lo tomábamos a juerga y metíamos las sardinas en el chocolate haciendo apuestas sobre cuánto tardaría en resbalar el chocolate sobre la piel aceitosa de la sardina. Con lo que nos alimentábamos poco, pero nos reíamos muchísimo Pero ya he dicho que lo mejor era saber que uno nunca sufriría solo. Yo hice externo los tres primeros años seminarísticos y recuerdo que teníamos la misa de cada mañana a las seis y media, con lo que el chavalín de diez años que yo era debía enfrentarme cada día con el gélido frío de las seis de la mañana astorgana. Y como allí nevaba un día sí y otro también, me tocaba a mí estrenar casi todos los días la sábana nevada de mi calle Mas mi madre no soportaba que yo me fuera solo a esas horas por las calles y me acompañaba yendo ella a misa de seis- hasta una iglesia cercana al seminario Recuerdo que salíamos los dos, bien envueltos en bufandas, y mi madre entonces me decía: «Tú pon los pies donde yo pise. Así tendrás menos frío.» Y así íbamos poniendo yo mi bota donde ella había puesto sus zapatos y dejando a los menos madrugadores la tarea de resolver la incógnita de quién habría hecho aquella extraña huella con tachuelas de bota de niño y tacón de mujer. Hoy yo sé que el hecho de que mi madre pisase antes no quitaba ni un átomo de frío a mis pies. Pero mi corazón se calentaba con aquella absurda y maravillosa idea de mi madre Tal vez por eso, aún hoy, cuando camino por la vida, sigo sintiendo que alguien pisa delante de mí, me va quitando el frío de este mundo; tal vez por eso nunca he estado solo 52. La gran pregunta Hay -creo- una gran pregunta que todo hombre debe responder para poder asegurar que tiene los pies puestos sobre la tierra; una pregunta que, al menos a mí, me ha torturado desde hace ya cuarenta altos. La pregunta es la de si el hombre es bueno o malo, o -más sencillamente- lo que pensamos de la humanidad o, si se prefiere, de la gente Es ésta una cuestión que tiene, probablemente, tantas respuestas como personas hay en el mundo. Pero de ellas depende, en gran parte, nuestra postura ante la vida Me empuja a pensar todo esto un libro recientemente publicado -33 viajes alrededor del yo, por José Carol-, en el que 33 personalidades del mundo de la cultura responden a una cadena de preguntas, una de las cuales es: «¿Qué opinión le merece la gente?» Como era de prever, las respuestas optimistas escasean. Sólo son cuatro. La gente es «inmejorable», según Augusto Assía; es «buena, con reservas», para Enrique Guitard; Amando de Miguel opina que «hay pocas personas malas, y que casi todas son interesantes», y Jaime Salom afirma que tiene «gran amor a la gente en general y a las personas que le rodean en particular» Son muchas más las respuestas pesimistas y se subdividen en varios grupos. Las amargas: la opinión que de la gente tiene Carlos Barral es «pésima», Gironella tiene «en general mala opinión, ya que los instintos continúan prevaleciendo sobre la razón y los buenos sentimientos». A Carmen Kurtz «en general la gente le aterra». Y Buero Vallejo tiene de la gente «una opinión no buena», si bien añade que «con confortables excepciones» Hay después un segundo grupo que adopta ante la gente posturas despectivo-compasivas. Para Pérez de Tudela, el problema de la gente es que es «como unos pocos quieren que sea» La gente, en rigor, es para él «veleidosa y gregaria. Es gente». Pablo Serrano asegura que «abunda más la pobre gente». José María Subirachs la encuentra «bastante mediocre» Pero tal vez el grupo más común es el que distingue entre «la gente» y tal o cual persona, para ofrecer una visión negativa de la multitud y otra más positiva de los individuos. Miguel Delibes asegura que su opinión sobre los hombres «uno a uno es buena. En multitud, deplorables. Mingote asegura que «la gente le parece lamentable. Luego están Fulano, Mengano y Zutano, que ya son otra cosa». Casi lo mismo repite Montsalvatge- «En grupo, la multitud me molesta. Individualmente tiendo a considerar de un modo favorable a las personas.» Algo más sarcástica es la respuesta de Paco Umbral: su opinión de la gente es, «en general, mala; en particular, buena. Aunque a veces es al contrarios. Mercedes Salisachs pertenece también a este grupo, aun cuando añada formas religiosas de sublimación- «La gente es una masa ambigua compuesta de personas a las que uno llega a querer cuando no olvidamos que son hijos de Dios.» Y Juan Perucho dice lo mismo con una nueva carga conmovedora: «Generalmente, la gente me molesta. A veces, cuando me fijo en ellos, me inunda una imprevisible piedad, vasta y angustiosa.» Creo que en las respuestas que he transcrito hay un abundante material de análisis y meditación, y que esas frases casi describen más a sus autores que a la misma realidad que tratan de valorar Si yo me miro a mí mismo he de responder que, a lo largo de mi vida, he ido cambiando constantemente de visión de las personas que me rodean, de la gente De pequeño, todo el mundo me parecía bueno. Había algunas excepciones -la borracha que vivía en la esquina de mi calle, los niños que rompían bombillas y escaparates-, pero eran mínimas y rarísimas En mí adolescencia me fui al otro extremo: el mundo era una montaña de maldad, los hombres éramos pura podredumbre. Recuerdo que por aquellas fechas escribí un poema en el que un verso decía «que tan sólo me perdono el ser hombre porque Cristo lo ha sido». Es decir, sólo la humanidad de Cristo me reconciliaba con la condición humana Más tarde, cura joven ya, pasé a hacer esa distinción entre la gente en general y las personas en particular. Recuerdo que en una de mis novelas se pintaba a un cura --que en esto era un reflejo mío personalísimo- que era muy duro y exigente cuando hablaba en el púlpito, pero que se volvía todo piedad y comprensión cuando, en el confesonario, se encontraba con personas y pecadores concretos Después pensé que ésta era una distinción hermosa y bastante cómoda. Pero insuficiente, porque la multitud no era sino una suma de personas, y yo tendría que amar a la gente si amaba a los hombres uno a uno. Si como multitud los descalificaba, era porque yo no sabía ver, en la suma total, la verdad de cada uno de ellos Por eso pasé a la visión compasiva de los hombres. Recuerdo que un personaje mío teatral aseguraba que «los hombres no son buenos, pero tampoco malos; son simplemente un poco tontos». Este «tontos» era más compasivo que despectivo. Porque yo veía entonces a la humanidad como un gran grupo de niños que se ensucian jugando Hoy creo que, poco a poco, va avanzando en mí la visión luminosa y positiva de la humanidad. Creo, efectivamente, que en el mundo hay bien y mal, pero que sobreabunda el bien, aunque a veces el mal se vea más, sólo porque es más chillón. Lo mismo que creo que los hombres hacemos el mal más por torpeza, por inconsciencia, por precipitación, que por simple maldad. A veces me llevo desencantos y coscorrones cuando trato con la gente. Pero sigo creyendo que es preferible llevarse una desilusión al mes por haber confiado en la gente que pasarse la vida a la defensiva por creer que uno está rodeado de monstruos 53. El incendio Los hombres, ¿son buenos o malos? En este cuadernillo de apuntes quedaba la semana pasada planteada esta pregunta. Y dicho que a mí ese problema me había asediado desde hace ya cuarenta años. Tal- vez alguien pensó que cuarenta años eran demasiados, que ya serían menos, que no es lógico que al crío de doce años que yo era por entonces esa pregunta le asediara. Y, sin embargo, es cierto. Porque en casi todas las infancias hay un día que parte en dos nuestras vidas, aunque sólo nos demos cuenta de ello mucho más tarde. Para mí ese día fue el 16 de marzo de 1943, el día que se incendió mi casa Hacía sólo mes y medio que había entrado yo interno en el seminario de Astorga cuando, una mañana, según bajábamos a la tempranísima misa, un compañero me dijo- «Esta noche ha habido fuego cerca de tu casa.» Yo reaccioné con el típico egoísmo de los niños-. cerca de mi casa no era mi casa. Y apenas dediqué unos segundos a preguntarme dónde podría haber sido el incendio Horas más tarde, cuando, después del desayuno, entrábamos en el salón de estudio, me encontré a la puerta del mismo al rector del seminario. «Me han dicho ---dijo- que ha habido esta noche fuego, no sé si en tu casa o en alguna vecina. ¿Por qué no subes al piso de arriba y lo ves?» Y es que desde el último piso del seminario, se veía perfectamente la parte posterior de mi casa, sólo a unos cien metros Me dejó subir solo. Yo tenía doce años. Era débil y tímido. Hoy me vuelvo a ver subiendo aquellas escaleras, con el temblor ya en el corazón, como si presintiera lo que iba a ver, lo que venía alejando de mí desde que me lo anunciara aquel compañero Vi mi casa convertida en un montón de escombros. La galería vuelta una pavesa. Las vigas desmochadas. Un hueco negro gritando en la mañana Yo estaba solo. Con mis doce años aplastados. Con los ojos extraviados, a los que se negaban a subir las caritativas lágrimas, temblando. ¿Cuánto tiempo estuve allí mirando hipnotizado? No lo sé. Sé que un buen rato más tarde alguien llegó hasta mis espaldas (más tarde supe que era el padre espiritual) y que dos voces femeninas llegaron desde la calle a mis oídos. «Mis hermanas», grité. El que había llegado se asomó a la ventana -yo era muy pequeño, no llegaba al alféizar- y me dijo que sí, que venían dos chicas con los abrigos rojo y azul. «Sí, mis hermanas», dije. Y corrí escaleras abajo El rector estaba aún en el mismo pasillo. «Sí, era mi casa», le dije antes de que me preguntara. Y añadí. «Y ahí están mis hermanas.» No recuerdo que el rector hiciera un solo gesto de compasión. Sé que me dijo: «Vete al estudio y ya te llamarán.» Lo hice. Me derribé sobre el pupitre, llorando al fin. Acababa de darme cuenta de que no sabía si mis padres estarían vivos Mientras tanto, mis hermanas habían llegado a la portería del seminario y el portero -que era un buenazo y me quería mucho- les dijo ingenuamente: «¿Para qué vais a darle un disgusto al niño? El no se va a enterar. Mejor es que le dejéis tranquilos Tal vez él, subconscientemente, estaba dándose cuenta de que aquélla «no era hora de visitas». Y yo me quedé en el estudio esperando aquella llamada que nunca llegaría Tuve tres clases aquella mañana y la llamada no llegó. Yo percibía que todos los profesores me miraban de un modo compasivo, pero ni a preguntar me atrevía. Sólo a través de los externos iba sabiendo, a retazos, parte de lo ocurrido, mezclado con mil rumores catastrofistas como los que siempre surgen en cualquier suceso en una pequeña ciudad Sólo a mediodía, cuando vino a verme mi hermano, supe que la catástrofe había sido absoluta para mi familia, pero que todos los de casa estaban bien. No tenían ni ropa que ponerse -porque habían huido a medianoche en pijamas y camisones--, no sabían dónde podrían dormir, pero todos estaban sanos, unidos y valientes En cuanto a mí, creo que aquella mañana crecí muchos años. Y la cabeza se me llenó de preguntas. ¿Por qué aquel rector no se tomó la mínima molestia de comprobar si había sido mi casa la incendiada? ¿Por qué me envió a mí a verlo con mis ojos? ¿Por qué no me acompañó hasta el piso de arriba? ¿Por qué no se preocupó de si yo habría llegado a ver a mis hermanas? ¿Por qué no me cogió de la mano y me llevó a ver a mis padres, cuando mi casa no distaba ni trescientos metros? Son preguntas a las que entonces no encontré respuesta. ¿Acaso aquel rector me odiaba? ¿Era una mala persona? No. No. Tengo de él otros recuerdos positivos. Pienso sencillamente que no supo ponerse en mi alma. Que se trataba de un hombre insensible y que jamás pudo imaginarse que cuarenta años después aún me sangraría a mí el alma por aquella herida. Creo que le venció el afán reglamentista. Quiso tal vez endurecerme, hacerme capaz de soportar el dolor. Lo hizo posiblemente con fines educativos. Hoy no guardo hacia él rencor alguno. Sólo una ancha compasión ¿Por qué cuento todo esto? Porque estoy convencido de que de cada cien errores humanos, noventa y cinco los cometemos por falta de atención, no por maldad. Los hombres somos más tontos que pecadores, más mediocres que malvados. Y hacemos casi siempre el mal por inadvertencia. Aunque como consecuencia un niño viera golpeada su infancia y se quedara allí, paralizado, viendo el esqueleto de su casa convertido en carbones y se preguntara qué sería de todos sus libros, de todos sus cuentos, de sus juguetes, de toda la primera parte de mi infancia que aquel día murió 54. La casa prestada El pasado domingo conté en este cuadernillo la historia del incendio de mi casa, vista desde la altura del pequeño corazón que yo entonces tenía. Pero un suceso como ése tiene siempre en las pequeñas ciudades -y mi Astorga infantil lo era- un ancho resonar de muchas vibraciones. Y así fue como aquella tragedia familiar me permitió a mí, niño, explorar numerosos continentes desconocidos dentro del alma humana. Descubrí, por ejemplo, la para mí inexplicable voracidad de los que se aprovechan de la desgracia ajena: ¿quién, por ejemplo, robó aquel reloj que pendía de un clavo en una pared que quedó intacta y en la que el clavo permaneció allí como una denuncia del artero ladrón? Entendí, por ejemplo, las anchas zonas de irracionalidad que hay en el hombre cuando el miedo le domina-. me río aún de la persona que, queriendo ayudarnos, tiró desde un segundo piso lo más preciado que en casa teníamos, una estupenda vajilla de la abuela. Comprendí qué falsos son los refranes que anuncian que no hay amigos en la hora de la desgracia: veo aún a aquel sacerdote -sólo desde aquel día conocido y amigo- que, ensotanado y con manteo, entró varias veces en la casa en llamas para ayudar a los míos Sí, aprendí muchas cosas aquel día, Pero una sobre todas. Porque en mi Astorga infantil la gente se quería (aunque a veces, como se verá, se mezclasen al amor otros sentimientos), y así, a las pocas horas del incendio teníamos ya el, ofrecimiento de varias casas en las que cobijarnos y todas ellas sin que nadie hablara siquiera de dinero, ¿Quién dijo que el egoísmo es el rey del mundo? Recuerdo que, entre las casas ofrecidas, había una que entusiasmó a mi madre: ¡tenía jardín! No habían pasado aún doce horas del incendio que nos dejó en la calle y ya habían empezado a descubrir los míos que Dios tiene a veces extraños caminos para conducirnos a la felicidad. Era la casa más hermosa que he visto en mi vida. largos pasillos encerados por los que casi podría patinar; una enorme galería tan luminosa que se diría que no estaba hecha para tomar el sol, sino que el sol se había fabricado para iluminar aquella galería. ¡Y unas estanterías vacías de libros, que parecían soñar los que yo empezaría a comprar en cuanto nos repusiéramos y que me harían olvidar los que se me habían muerto en el incendio! El cielo, pensé, no debe de ser muy distinto Y como mi gente es bastante especial, ya a primeras horas de la tarde empezaron a olvidarse del incendio y se entregaron apasionadamente a la tarea de preparar la nueva casa. Mi madre reunió a mis hermanos (yo estaba en el seminario y supe todo esto más tarde) y les dijo que había que limpiar la casa muy de prisa y ordenar los muebles que nos habían prestado, de tal manera que al atardecer, cuando mi padre regresara de su trabajo, se encontrara ya la casa puesta y vividera, como si realmente nada nos hubiera ocurrido "s cuatro se entregaron apasionadamente a la tarea: barrieron, fregaron, limpiaron, sacaron brillo a suelos y metales. Se olvidaron de su cansancio (apenas habían dormido, porque el incendio se produjo a las dos y media de la noche) y se reían pensando en la cara de sorpresa que mi padre pondría cuando, al regresar del Juzgado, se encontrara con que todo estaba listo para seguir viviendo. A las siete y media tenía que estar no sólo limpia la nueva casa, sino puesto incluso en la mesa el café con leche que mi padre merendaba al llegar del trabajo «Ya viene, ya viene», gritó mi hermana la pequeña desde la ventana cuando le vio Regar. Y todos se prepararon para disfrutar con el gozo que, sin duda, aparecería en el rostro de mi padre Pero él miró todo con sonrisa triste. Y dijo sólo: «Lo siento, pero tenemos que dejar ahora mismo esta casa.» Los míos no entendían. Y aún les costó mucho terminar de comprender cuando mi padre explicó que acababa de saber que la persona que nos había prestado la casa tenía un pleito en el juzgado. «Yo sé que él no nos la ha prestado para comprar mi ayuda, pero yo no puedo aceptar en este momento ningún favor suyo.» Sé que mi madre lloró, que intentó decir a mi padre que comprendería esta decisión si él hubiera sido juez, pero siendo tan sólo secretario, ¿en qué podía él influir en la sentencia? Pero nadie logró convencerle. Derrengados como estaban, mi madre y mis hermanos abandonaron la casa en aquel mismo momento, sin dormir en ella una sola noche Recuerdo cuánto creció en mí la admiración hacia mi padre cuando lo supe. Aunque muchos años más tarde aún seguía mi madre soñando en aquella casa con sol y jardín en la que no llegó a vivir 55. Los niños de la guerra El primer muerto de mi vida lo vi el 20 de julio de 1936. Aún no había cumplido yo los seis años, pero tengo de él una memoria desmesuradamente lúcida La víspera había ocurrido algo para mí desgarrador. Era domingo. Por la mañana había estado jugando al balón en la Eragudina (en Astorga) con un grupo de amigos. Y cuando, sudorosos, descamisados, felices, regresábamos a casa, nos dimos casi de bruces con la plaza Mayor de la ciudad repleta de camiones con mineros armados. No sé si me impresionaron más sus caras hoscas y amenazantes o los toscos fusiles que empujaban. Sé que corrí hacia casa apretando el balón contra el pecho, como un hijo, como si alguien (inexistente) me persiguiera e intentara quitármelo. ¿Era el balón de mi infancia lo que yo defendía? ¿Había empezado a intuir ya que algo iba a quebrarse dentro de mí aquel día? ¿Empezaba a descubrir que las manos del hombre cuando verdaderamente se ensucian es cuando se prolongan en un arma, sea cual sea la causa que se pretenda defender? Corrí. Corrí Más tarde vi a mi padre, pegada la oreja a un viejo armatoste de radio en el que trataba de oír noticias que yo no lograba entender. Y horas después mis ojos se abrieron como platos viendo pasar, bajo el mirador de mi casa, un regimiento de soldados que avanzaban contra los fusiles que yo viera, a la mañana, en la plaza. Luego oí una larga serie de ráfagas de disparos. Al fin un terrible silencio En la cena, mis padres cuchichearon algo sobre la muerte y yo logré entender el nombre de Gerardito, aunque aún sin relacionarlo con aquélla. Después mi madre me acostó, más mimosa que nunca, y yo tardé varias horas en dormirme, esperando oír nuevos disparos que nunca llegaron A la mañana siguiente, lunes ya, no fui a la escuela y alguien me explicó la muerte de Gerardito: los mineros y algunas docenas de «rojos» (así decían) se habían hecho fuertes en el Ayuntamiento y, desde él, habían entablado un tiroteo con los soldados que les cercaban. Una bala perdida había penetrado en el balcón frontero, desde el que Gerardito curioseaba. Y la misma bala le había matado a él y al Sagrado Corazón de yeso, que cayó y se hizo añicos junto al cuerpo de mi amigo Yo había conocido a Gerardito precisamente en aquel balcón, el Viernes Santo anterior, cuando presenciábamos juntos «la carrera de San Juanín» Porque en mi Astorga infantil la Semana Santa tenía una mezcla de respeto sagrado y de gozoso tebeo de aventuras. Subía el Nazareno por la calle de Santocildes y se encontraba en la plaza Mayor con «San Juanín», una talla ligera de San Juan adolescente. Tras contemplar al Cristo dolorido, los cuatro portadores del apóstol atravesaban corriendo -todo lo que les permitían sus piernas portando la estatua- la plaza para ir a avisar a la Dolorosa de San Bartolo de que Cristo marchaba hacia la cruz. Venía entonces la Virgen, asaeteada de cuchillos, para encontrarse en el centro de la plaza con su Hijo, mientras los ojos de todos los que asistíamos se llenaban de lágrimas Recuerdo aún las de Gerardito, que era mayor que yo, aquel Viernes Santo de 1936. También lloré yo sin saber muy bien por qué. Sólo lo entendí meses más tarde, cuando vi a mi amigo, tieso, en su caja blanca, más dormido que muerto, con cara de preguntarse por qué aquella bala perdida le convertía en víctima de una guerra que él no llegó a entender Yo empezaba a comprender al verle muerto. Tal vez por eso no lloré. Ya lo había hecho, anticipadamente, el Viernes Santo. Sólo me pregunté quién habría sido el San Juanín que avisara de su muerte a la madre de mi amigo Y ante su cadáver comencé a descubrir que en las guerras mueren siempre muchos más de los que mueren. Yo estaba un poco muerto. Veía alejarse una ancha franja de mi infancia, enterrada seguramente en la misma caja que Gerardito. Entendí que los niños de la guerra ya nunca volveríamos a ser niños del todo. Que era lo mismo que la ganaran unos u otros. Que, en todo caso, las víctimas seríamos todos, porque los muertos no tienen partido ni color Recuerdo, eso sí, que después de ver a mi amigo muerto me entró una loca curiosidad por ver el «cuerpo» de aquel Sagrado Corazón que había querido «morir» junto al pequeño. Me pareció lógico. Pero no logré descubrir por qué aquel año habíamos tenido dos Viernes Santos 56.- "Mete la espada en la vaina" Un lector de estos apuntes me envía una «estampa» del «Cristo guerrilleros en la que aparece un Jesús de rostro endurecido (más bien parece «Che» Guevara), tras cuyo hombro izquierdo apunta el cañón de una metralleta. Mi amigo ha escrito bajo la imagen. «Mete la espada en la vaina.» Y me pide que escriba un comentario. Pero ¿cuál mejor que esa frase con la que el propio Cristo estigmatizó para siempre toda violencia? Diré sencillamente que a mí me sería completamente imposible rezar ante ese Cristo (lo mismo que no sé hacerlo ante muchos de los tradicionales «Cristos pasteleros» y dulzarrastros de las viejas estampitas), porque no creo que tenga mucho que ver con el que nos describen los Evangelios. Jesús vivió en un «tiempo de espadas», en años violentos en los que sus paisanos solían llevar permanentemente la «sica» (el puñal curvo que dio nombre a los «sicarios» y probablemente al Iscariote) al cinto, hasta el punto de que, según ilustres rabinos, el arma era lo único que podía transportarse en sábado porque «formaba parte del vestido habitual de los varones». Pero Jesús no era, no fue nunca, partidario de las espadas. La Iglesia primitiva lo entendió muy bien, descubriendo que oficio cristiano puede ser el de morir, no el de matar Pero no quiero caer yo aquí en la gran trampa en que caen muchos antibelicistas: enfadarse sólo con la «gran» violencia, protestar sólo contra los dueños de las bombas, creer que la única manera de construir la paz es ir a ciertas manifestaciones A mí me preocupa mucho más «la violencia nuestra de cada día». Porque la verdad es no sólo que todos tenemos una espada, sino también que vivimos con las almas desenvainadas. La agresividad se ha hecho dueña de la vida cotidiana. Y, con la disculpa de que en el mundo «o pisas o te pisan», todos procuramos rodear nuestro entorno de pisotones. Hablamos de «violencia defensiva», pero, como creemos que «el que da primero da dos veces», pasamos a la ofensiva antes de que alguien haya pensado en agredirnos. ¿De dónde nos surge la violencia? Es un arma que tiene el egoísmo como empuñadura, la lengua como filo, como motor el miedo. Somos agresivos porque tenemos miedo, porque no estamos seguros de nosotros mismos, porque creemos que la existencia del prójimo es un límite para nuestra pequeñez, en lugar de ser, como es, una ocasión para nuestra multiplicación Y así es como somos violentos en nuestro modo de racionar la sonrisa. La mayoría de nuestros contemporáneos viven estirados, como si se hubieran tragado su espada, como si pudieran herirse si sonríen Somos violentos en nuestro lenguaje. ¿Han pensado ustedes que el idioma castellano es el más agresivo de los europeos? Nuestro diccionario es el más abundante en «tacos». Y sólo la palabra pepunto tiene en él la friolera de sesenta sinónimos Somos violentos en nuestro tono. El español habla siempre con la palabra cargada, y basta con acentuar un poquito los vocablos más inocentes y elogiosos (listo, inteligente, puro, etc.) para que se conviertan en insulto Somos violentos en nuestra concepción de la vida. Nos hemos aprendido que aquí «bastos son triunfos» y aplicamos a diario aquel triste refrán- «Lanzaenpuño se metió se metió por lo ajeno y recobró lo suyo. Y a Migasblandas le llevaron su hacienda en volandas.» Y todos nos convertimos en «lanzaenpuños» Usamos la espada en el humor. Esta «inocente sonrisa» es, en España, casi siempre sal gorda, ironía, sarcasmo, vinagre. A cada palabra irónica le añadimos siempre, como condimento, «el dulce placer de hacer daño» Somos agresivos en la memoria, vivimos de lamer nuestras viejas heridas. Y hasta hemos «santificado» el odioso «perdono, pero no olvido» Creemos incluso que la intransigencia puede ser una virtud. Hay quienes hablan de la «santa intransigencia», olvidando aquella vieja sabiduría cristiana que asegura que «corazones quiere Dios; hígados, no» Dicen que hay curas que aconsejan a sus pacientes que vayan al fútbol para insultar al árbitro y poder así soportar mejor a sus mujeres. Lo mismo que aseguran que la razón por la que ahora las criadas aguantan menos en las casas es porque hay en ellas colchones que no necesitan mullirse a puñetazos, con los que las antiguas se desahogaban Bromas aparte, creo que el mundo cambiaría con que todos envainásemos el alma, siguiendo el consejo de Jesús. Con ella en la mano, en primer lugar el que pierde la oreja es el pobre Malco del Evangelio, que no era ni siquiera un soldado, sino un pobre criado de Caifás. Y en segundo lugar caminamos todos por la vida llenos de heridas, porque la violencia es como Saturno, devora ante todo a los propios hijos 57.- El vestido en el arcón ¿Es necesario que la muerte se lleve a nuestros seres queridos para que empecemos a darnos cuenta de lo que teníamos a nuestro lado? Hace meses me contaba un amigo, cuya esposa había muerto pocas semanas antes, que revolviendo los viejos arcones de la muerta se había llevado una monumental sorpresa al encontrar en uno de ellos un vestido de novia. ¿Cómo, si ellos se habían casado con traje de calle? Recordaba aún que habían tenido, por esto, un disgusto de novios. Porque ella estaba encaprichada en casarse de blanco. Pero él se había impuesto: No, no, eso era una cursilada pasada de moda Y ahora, catorce años más tarde, encontraba en el arcón aquel vestido. ¿Es que su esposa llegó a comprarlo antes de casarse y nunca se atrevió a decírselo a él, en vista de su oposición? Días después mi amigo logró arrancar a sus hijos un secreto que también ellos guardaban celosamente: su madre no había perdido nunca la vieja ilusión. A veces, incluso, se ponía en casa aquel vestido que no pudo estrenar en su boda. Y terminaba siempre con lágrimas en los ojos Lloraba también mi amigo al contármelo. Y se daba de golpes ahora que descubría -tarde, ¡ay!- que una intransigencia suya había herido durante tantos años una de las fibras del alma de la mujer querida. «¡Ah -me decía-, si yo pudiera volver a casarme hoy con ella! » Conté a mi amigo que su historia coincidía, casi literalmente, con la del protagonista de una obra teatral de Hugo Betti, El jugador, que también descubría la verdad de su esposa cuando ella había ya muerto. Una mujer débil, aplastada por un hombre de enorme personalidad, que se pasó la vida ocultando sus debilidades ---sus medicinas, sus caprichos- para no decepcionar al gigante con el que se había casado. Una mujer a la que este gigante no llegó a ver, ni a conocer, porque era tan grande que sólo veía «de lejos»: lo que tenía a su lado no lo percibía. Y tendría que venir la muerte para descubrirle que su mujer era infinitamente más amable de lo que él creyó. Y empezaría a enamorarse verdaderamente de ella. cuando ya era tarde. Cuando podía, lo más, gritarle al infinito que la quería, que quisiera casarse ahora plenamente con ella. Pero sin recibir ya otra cosa que el eco de sus gritos Me impresiona descubrir qué ciegos estamos y cuántas veces son necesarias las lágrimas para limpiar nuestros ojos de esa cortina de egoísmo que nos impide ver. Ortega decía que «los hombres no vemos con los ojos, sino a través de ellos». Ortega pudo añadir que, como «vemos desde dentro», terminamos por vernos sólo a nosotros mismos, por no divisar otra cosa que nuestro gigantesco egoísmo, El prójimo no existe para nuestra mirada. 0 existe borrosamente Por eso tiene que faltar para que le descubramos. Cuando en los funerales decimos «qué bueno, qué bueno era el fallecidos, no es que estemos mintiendo: es que por primera vez lo descubrimos en plenitud Yo siento una gran piedad hacia la mayor parte de las esposas de los grandes hombres-. tienen tantas hazañas que realizar (construir puentes, escribir libros, defender pleitos) que acaban por olvidarse de que nada hay tan importante como llevar a la mujer al cine o jugar a los trenes con los niños Pero tal vez todos somos grandes. en egoísmo, Por eso hay tantos divorcios de corazón, mujeres abandonadas aunque con marido. Y viceversa A4ún lector me dice que yo hablo mucho de la muerte. Es verdad: porque nada me enseña a vivir tanto como ella. A su luz descubro que vivir corre prisa, que hay que quererse mucho en esta tierra el poco tiempo que se nos conceda, que no vale la pena ignorarse y desconocerse para luego lamentar, tras la partida, el no haberse querido lo suficiente. Yo hablo de la muerte porque, en lugar de acoquinarme, me acicatear porque en vez de apocarme, me da unas tremendas ganas de vivir y de amar Recuerdo -y el lector me permitirá que también yo me confiese un poquito.- que los últimos años que vivió mi padre en este mundo, mis viajes a Valladolid eran para él la mejor de las alegrías. Esos eran para él los verdaderos domingos. Yo --que tenía entonces, como ahora, muchísimo trabajo-usaba los domingos para ponerme al día de artículos o conferencias atrasarlas. Y sólo iba a Valladolid cada tres o cada cuatro semanas. Pero, al faltar mi padre, me di cuenta de cuántas alegrías le había yo robado. Porque la verdad es que los hombres encontramos siempre tiempo para todo lo que amamos. Me di cuenta cuando ya era tarde. Sólo me consuela pensar que en el cielo todos los días son domingo 58.- Caminar hacia el amanecer En el escaparate de una agencia de viajes leo un anuncio en el que explican que el «Concorde» sale de París a las once de la mañana y llega a Nueva York a las nueve y media de esa misma mañana. Y, al leerlo, me doy cuenta de que ésa ha sido una ilusión de toda mi vida: viajar -vivir- en «Concorde», es decir, caminando hacia el amanecer Usted ya ha entendido, lector amigo, que estoy hablando metafóricamente. Que estoy tratando de decir que así como hay hombres que viven de cara hacia la luz y hacia la vida, no faltan los que caminan hacia la noche. Que uno puede elegir la orientación de su vida lo mismo que puede darse la vuelta al mundo haciendo escalas en Estambul, Tokio, San Francisco, Nueva York y Madrid, pero también partiendo hacia América y regresando por el Japón y Turquía Y no me digan que, al fin y al cabo, la vuelta al mundo tiene por los dos lados idéntico número de kilómetros, porque cualquiera que haya viajado en avión sabe qué distinto es caminar hacia Oriente, comiéndose las horas, adentrándose en el anochecer casi sin haber saboreado la tarde, y caminar hacia Occidente, estirando el tiempo, viajando en un amanecer interminable e incluso, como en el caso del «Concorde», llegar «antes» de la hora en que se ha partido Me encantan los hombres- «Concorde», los que no se tragan la vida, sino que la saborean, los que caminan a contramuerte, los que no se dejan arrastrar por las horas, sino que las señorean Hace días estuve comiendo con dos amigos y sus mujeres, que parecían encarnar esos dos estilos de vida tan distintos, y creo que entendí un poco por qué una pareja era tan feliz en su matrimonio y por qué la otra vivía con la crisis a cuestas. Los primeros sabían sacarle jugo al mundo: durante el camino en coche no pararon de elogiar lo bonito del día, lo que les había gustado el concierto que oyeron el día anterior; y durante la comida a ella le gustó todo lo que había pedido, elogió a camareros y cocineros y el marido contó que siempre pagaba a gusto en los restaurantes porque su mujer la gozaba experimentando platos nuevos y raros. Los segundos parecían el contratipo: el servicio les había hecho no sé qué jugada la víspera; en el coche el marido había dejado caer la ceniza en el vestido recién estrenado de ella, y en el restaurante optaron por pedir comida «conservadora», los platos de siempre -nada de riesgos-, y al que no le faltaba sal le sobraba grasa. Y el marido comentó que nunca salían a cenar fuera porque de cada cien restaurantes acertaban en uno ¿Es que el primero tenía mejor suerte que el segundo matrimonio? ¿Es que a unos les salía todo bien y todo mal a los otros? No. Es que los primeros se dedicaban a saborear lo limpio de sus vidas y lo hacían tan a fondo que ni se enteraban de los fallos, mientras que los segundos vivían con la escopeta de la crítica cargada y ni se enteraban del sol que brillaba sobre sus cabezas Un escritor puede quejarse de que tiene que escribir a todas horas. Otros (Santa Teresa y, con perdón, este servidor) prefieren pensar que «ojalá supieran escribir con muchas manos». Una madre de familia puede dejar que se agrie su vida sólo porque sus hijos le salen rebeldes, y otra puede seguirles amando por la simple razón de que son sus hijos y con la certeza de que todo amor es, antes o después, fecundo. Ya sé que con estas maneras de entender la vida no se consigue prolongarla un solo minuto, pero sí hacerla muchísimo más sabrosa Durante los pasados días de Pascua he pensado muchísimo -y con envidia- en Lázaro: ¡El sí que tuvo que saber vivir cuando regresó de la muerte! ¡El sí que debió de vivir a contrarreloj de las horas! Me lo imagino a veces saboreando el sol y también la lluvia y hasta los ventarrones y el frío. " veo bebiendo respetuosamente el agua, despacito y a sorbos, como el más añejo de los vinos. Le sueño dedicándose a querer, como si fuera un oficio, sabedor, como nadie, de que, precisamente porque la vida es corta, hay que amarse a fondo y muy de prisa Y no voy a añadir yo aquí esa tontería de que «el tiempo es oro», porque -como ha escrito Cabodevilla- ése es el mayor insulto que puede hacérsele a la vida y al tiempo. ¿Oro? Muchísimo más. No hay modo mejor de malgastar la una y el otro que dedicándose a acaparar dinero Pues, efectivamente «se empieza ganando dinero para vivir y se acaba viviendo para ganar dinero; primero se gasta la salud y la vida para acumular dinero, y luego se gasta el dinero para recuperar la salud y alargar la vida» ¡Qué distinto, en cambio, el que entiende su vida como un lujo, aun cuando sólo fuéramos reyes por un día, por unos pocos años! José María Valverde escribió un verso definitivo hablando de la fugacidad de las cosas: «Mas ¿qué importa vivir, cuando se ha sido i y tanto! ? » Pero es que nosotros somos -y un día, digámoslo sin miedo, habremos sido- nada menos que hombres, frutos de¡ más importante de todos los rosales que el mundo ha procreado. ¿Qué fugacidad podría robarnos este gozo? 59.- El dulce reino Cuando ya le quedaban pocos años de vida, Bernanos escribió pudorosamente, en una carta a un amigo, una frase que jamás se hubiera atrevido a estampar en uno de sus libros, pero que yo guardo en mi memoria como un tesoro: «Cuando yo me haya muerto, decidle al dulce reino de la Tierra que le amé mucho más de lo que nunca me he atrevido a decir.» Me siento terriblemente retratado en esa frase. Y yo, que tengo mucho menos pudor que el gran escritor francés, quiero decirlo aquí, porque me aterra esa calumnia de quienes dicen que los creyentes no aman este mundo, que estamos tan pendientes del otro que contemplamos con desinterés este pequeño, querido, dulce, apasionante reino de la Tierra Ya sé que durante siglos los ascetas cristianos, para elogiar lo grande de lo que esperamos, han menospreciado o parecido menospreciar la casa de esta tierra. ¡Cuántas veces no se habrá usado y malusado -sacándola de su contexto- la afirmación de Santa Teresa, que definía la vida en el mundo como «una mala noche en una mala posada»! Pero no hay desprecio alguno en la frase teresiana del Camino de perfección, en la que la santa de Ávila, lejos de infravalorar la importancia del tiempo, anima a sus monjas a soportar los dolores e inclemencias de lo pasajero. ¿Por qué se citan mucho menos las frases de la misma santa en que llama «paraíso» a su conventillo de San José? Recuerdo que, hace veinte años, al curita jansenista que yo era entonces (con toda el alma llena de alfileres) casi le encandiló el poema, muy levemente heterodoxo, que Jorge Guillén dedica a Lázaro, a quien el poeta vallisoletano pinta desconcertado a su regreso de la muerte, al descubrir que casi le gusta más este pequeño mundo que la vaga existencia que encontró en una muerte y una gloria que era como demasiado grande para él. Descubre que en este mundo se encuentra «humildemente a gusto». Sabe que aquí, «en esta calleja», él es «Lázaro de veras». Reconoce que «es allí donde está el reino», al otro lado. Confiesa que desea gozar la visión divina. Pero descubre que le gustaría que el otro mundo se pareciera mucho a éste. Se vuelve a Dios y mendiga: «Si fuera / yo habitante de tu Gloria / a mí dámela tercena 1 más hastíos y más bosques / y junto al mar sus arenas.» Se preguntaba humildemente angustiado si «cuando realice de nuevo el gran viaje» perderá algo de lo que aquí tanto le gusta. Y reza para que la Bienaventuranza «salve las suertes adversas / en que un hombre llega a ser / el hombre que Tú, Tú creas / tan humano» Recuerdo, decía, que a mi curita le parecía una miniherejía eso de que alguien pareciera menospreciar la Gran Gloria y prefiriera que ésta estuviera compuesta de muchas chiquitas gloriecillas Confesaré que al cura que hoy soy eso le parece mucho menos herético y que, en el fondo, hoy se siente fraternalmente compartidor de tales deseos. Me gusta el reino de este mundo. Y este amor no disminuye en nada mi deseo del Gran Reino, sólo que ya me lo imagino menos gélido, más construido de estíos, bosques y arenas. ¿Acaso Dios estaría menos entre estas maravillas que entre el juego de ángeles destilados? Me he preguntado muchísimas veces si a Cristo le gustaría este mundo, si estaría deseando regresar a su Padre. Y me respondo siempre que, sin duda, estuvo -como tantos místicos harían después en menor escala- dividido entre los dos amores: el de esta tierra y estos hombres (hechos por El y a imagen y semejanza suya) y la gran cruz deslumbradora de la eternidad. Seguro que el conocer la felicidad elevada al cubo de la Gloria no hizo desmerecer ante sus ojos la belleza del sol acostándose sobre el lago de Genezareth Y al final de todos estos pensamientos -que los inquisidores descalificarían-, me consuelo pensando que al Dios que nos hizo «tan humanos» no va a extrañarle demasiado que aspiremos humanamente a un cielo en calderilla A lo mejor arriba nos estiran el alma y nos descubren gozos que aquí no imaginamos. Pero mientras estamos aquí, ¿por qué no amaríamos este mundo que El hizo tan a nuestra medida? Ni los santos vivieron perpetuamente sobre el filo del cuchillo. Y ya Santa Teresa confesaba que «cualquier alma, por perfecta que sea, ha de tener un desaguaderos Sea, pues, como desaguadero o como virtud, me sentiré enamorado de este «dulce reino» y pensaré que si Cristo se llevó su humanidad a la eternidad, a lo mejor me dejan llevarme a la otra vida un tiesto de este mundo, y aunque ya sé que la visión de Dios no será cansada, a lo mejor, cuando no sea capaz de ser sublime a todas horas, me dejan quedarme algunos siglos contemplando mi tiesto 60. Enfermos de soledad Creo que ya he comentado alguna vez que la más hermosa y la más desgarradora consecuencia de este cuadernillo de apuntes es, para mí, la correspondencia. Hermosa porque, semana tras semana, me demuestra que la gente -mucha gente, al menos- es mejor de lo que nos creemos: ¡Cuánto cariño, cuánta fraternidad rebosan esas cartas! Pero he dicho también que es desgarrador porque una buena parte de esa correspondencia rezuma soledad. Bastantes de los que me escriben son personas que no saben con quién hablar, con quién desahogar su alma, y lo hacen conmigo porque encuentran en esta página algo que ellos encuentran caliente. Hay mujeres casadas que me cuentan a mí lo que, el parecer, no pueden explicar a sus maridos sin recibir una sonrisa despectiva o un «no te pongas pasada». Ancianos que vuelcan en sus cartas lo que debería tener a sus hijos o nietos como destinatarios. Gentes enfermas de soledad, la peste mayor que invade nuestro esplendoroso siglo Pero entre todas esas cartas, las más conmovedoras son las de los adolescentes o quienes cruzan la primera juventud. Es curioso: la tele, las discotecas, nos pintan una muchachada agresiva, vitalista, abierta a todos los escándalos; pero basta quedarse en silencio con muchos de ellos para descubrir que todo eso no es otra cosa que una careta, que por dentro están solos y muchas veces tristes, que gritan y danzan frenéticamente para engañarse y aturdirse a sí mismos Ser joven me parece que siempre fue difícil. Pero temo que hoy lo sea más que nunca. Hemos educado, durante los años pasados, como plátanos a los niños, y de repente los lanzamos a la realidad de un mundo superegoísta en el que ni cuentan con las muletas tradicionales que nos sirvieron a nosotros en nuestra adolescencia ni tienen más horizontes verosímiles de desarrollo que los de esperar a un golpe de fortuna. Recuerdo que el muchacho que yo era aspiraba a vivir «en carne viva» en el sentido de ardor y entusiasmo, pero ahora veo que son los chicos de ahora quienes viven «en carne viva», con todas las heridas al aire y sin la piel familiar que antaño, con su amor, nos protegía a nosotros Tengo sobre la mesa, entre otras, dos cartas de muchachos que describen a la perfección dos estadios de esa soledad La primera es de una muchacha que aún no ha entrado plenamente en la vida. No está aún llena de heridas. Pero ya experimenta el vacío: «A veces -dice- he intentado explicarme la causa de este desasosiego. ¿Quizá sea una tonta crisis de un más tonto adolescente? No lo sé; sólo alcanzo a ver este vacío, este no saber qué seré, esta falta de metas o, al menos, de metas poderosas. Necesito algo que día a día me obligue a luchar, a reír, a vivir. Quizá lo que me falte sea un amigo, una amiga. Nunca los he tenido. Suelo dar mucha confianza a la gente, me cuentan sus secretos, me piden ayuda, mas no he encontrado a nadie en quién apoyarme con fuerza. Quizá yo sea un fracaso en uno de los aspectos más importantes del hombre- la amistad.» Como ustedes ven, el problema no es todavía muy grave.- es, más o menos, la misma soledad que todos conocimos a los dieciséis o dieciocho años, y que es parte de la lucha por la vida. No existe ninguna fruta que no haya sido ácida antes de su madurez. No existe ser humano que no haya buscado a tientas la felicidad. Todos hemos vivido ese dramático desnivel que hay entre los sueños y la realidad. Y afortunados quienes asumen la realidad con tanto coraje como los sueños. No son ¡ay!- muchos. Oscar Wilde comentaba que «todos nacemos reyes, pero muy pocos logran conquistar su reino. Los demás viven y mueren, como tantos reyes, en el exilio.» ¿Puedo confiar, amiga María José, en que también tú consigas encontrar y conquistar tu reino, acompañada si es posible, pero sola si no, y que no te plantes a vivir en la simple nostalgia de lo que has soñado? Hay que agarrar la vida con las dos manos, amiga, echarle coraje a la pelea, sin permitirse siquiera el tono quejumbroso de la lamentación. Los amigos vendrán, pero tardarán mucho más si los buscas como sillones en los que descansar o como desaguaderos de nostalgias. Sigue, mientras tanto, siendo tú amiga de los que a ti acuden. Un día descubrirás que vale más la amistad con la que nosotros sostenemos a otros que aquella con la que mendigamos que nos sostengan Más me preocupa la carta de un joven asturiano que ahora está cruzando el ecuador de esa soledad, porque acaba de tener un fracaso en el amor que le sostenía «Los últimos meses -me dice- han sido un cúmulo de frustraciones, desilusiones, golpes y desamores. He intentado suicidarme en dos ocasiones y, por suerte o por desgracia (no lo sé con seguridad), siempre ha aparecido alguien que me lo ha impedido. En ciertos momentos me mantuvo firme mi fe cristiana, y esa ilusión, quizá inútil, de que 'mañana será mejor que el presente'. Pero la vida continuó igual. Tengo veinte años. Mis ilusiones e ideales se fueron resquebrajando, como un jarrón de fina porcelana, en la niñez. En la adolescencia comenzaron a desprenderse los primeros pedazos de ese jarrón. Y este año ya sólo me quedan mis lágrimas amargas lloradas en la soledad de mi cuarto. Apenas me quedan fuerzas para continuar viviendo esta muerte que es la vida. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Yo estoy sintiendo los primeros síntomas de asfixia.» ¿Puedo pedirte, amigo, que no sigas luchando porque el mañana vaya a ser o pueda ser mejor que el presente, sino que empieces a luchar por la simple razón de que es tu obligación como hombre que ha de sacarle jugo a su vida, sea ésta la que sea? ¿Cómo podríamos llamarnos hombres si sólo estuviéramos dispuestos a serio cuando seamos felices o, más exactamente, cuando las cosas nos vayan bien? No llores; lucha. Si has perdido «un» amor, no has perdido «el» amor. Olvídate un poco de ti, busca la manera de hacer felices a los demás. Ahí encontrarás la felicidad que nadie va a poder quitarte He pensado muchas veces en la desesperación que debió de sentir Adán al ver ponerse el sol el primer día de la existencia. El no podía ni soñar que volvería doce horas después. Creyó, sin duda, que se había ido para siempre jamás. Que ya viviría para siempre en la noche. ¿Habría mitigado su tristeza arrancándose los ojos, puesto que la luz se había ido? Esperó en la tiniebla. Y el sol volvió en la mañana siguiente. Vuelve siempre. Y si no volviera, inventaríamos el fuego, o la luz eléctrica, o cualquier luz para seguir viviendo. Porque es nuestro deber de seres vivientes y de humanos De todos modos, ¿no podríamos querernos todos un poco más para que descendiera esa peste de, soledad que invade el mundo? Yo sé que todos juntos obligaríamos al sol de la felicidad a regresar más pronto 61.- En el cielo no hay enchufes Cuando, hace un montón de años, escribía mi ya viejísimo novela La frontera de Dios hubo un momento en que pensé titularla El Dios fontanero, aludiendo a esa pseudo-religión de los que tratan a Dios como a un fontanero, alguien de quien sólo nos acordamos cuando los grifos marchan mal. No lo hice al fin, porque alguien podía juzgar irreverente el título, pero no porque no creyera que esa visión utilitaria de Dios no esté, como está, extendidísima. Hay, efectivamente, muchos que sólo aman a Dios en cuanto que garantiza su felicidad personal, y no le aman porque sea Dios, sino porque les resulta útil. ¡Qué chascos se llevan después cuando ven que, con frecuencia, «Dios no funciona» (a nuestro capricho, quiero decir)! Recuerdo todo esto al conocer la historia de una santa «que tampoco funciona». Acabo de leer una entrevista con una de las hermanas de María Goretti, y a la pregunta del periodista, que inquiere si «la canonización de su hermana les ha reparado alguna ventaja material», responde Ersilia Goretti«No, no nos ha reportado ni el éxito ni nos ha facilitado una mejor posición social. Siempre hemos vivido como ella, de nuestro trabajo y hemos educado a nuestros hijos del mismo modo en que, con toda seguridad, los hubiera educado ella: con nuestro sudor. Pero he de decir, sin embargo, que la protección de mi hermana ha sido siempre palpable, evidente. Siempre nos ha proporcionado trabajo y paz. Ella deja que suframos en la vida porque, indudablemente, quiere que obtengamos el paraíso con el sudor de nuestra frente, el trabajo de cada día y el sacrificio. Mire, mi hermana Teresa está enferma y se halla en una clínica. Está totalmente enyesada, en cruz, como Cristo. Marietta no la cura, pero le da fuerza y gracia para soportarlo con amor.» Emociona leer estas cosas. Porque uno pensaría que tener una hermana santa es como tener otro al que le hubiera tocado el gordo o a quien hubieran elegido presidente: algo nos- tocaría, algún enchufillo caería, de algo serviría tener en la tarjeta de visita los mismos apellidos que el multimillonario o el personajón Pero parece que en el cielo no hay enchufes. Y que lo que suelen mandar desde arriba son esos dos regalos milagrosos del trabajo y de la paz interior que ¿acaso no valen mucho más que todos los enchufes materiales del mundo? Supongo que a estas alturas el lector ya ha descubierto adónde voy, porque en este cuadernillo de apuntes no me gusta predicar y alejarme de la tierra. Voy a explicar que, lo mismo que el mejor maestro de natación no es aquel que se pasa la vida sosteniendo en el agua a sus aprendices, tampoco el mejor padre es aquel que vive impidiendo a sus hijos que naden ellos solos. Si Marietta, ayudando desmesuradamente a sus hermanos, les robaría su mejor camino de santificación (el del humilde trabajo), así un padre que sólo vive para allanar los caminos del mundo a sus muchachos probablemente está fabricando plátanos y no hijos y les está privando del gozo de realizar ellos sus propias vidas Ya sé que dejándoles nadar solos se corren mayores riesgos de que se ahoguen (como dejando a sus hermanos en la pobreza corre Marietta mayor peligro de que se avinagren), pero sé también que, obligándoles a vivir con las muletas paternas, nunca terminarán de andar. 0 harán en todo caso una remasticación de la vida de su padre, pero no su propia vida, la única de que cada uno es responsable Presiento que lo más que se puede dar a un hijo sean las ganas de trabajar y la paz interior; cosas, en definitiva, mucho más difíciles de dar que la dirección de una empresa o que una recomendación para ganar unas oposiciones. Más difíciles y muchísimo más importantes Aunque comprendo que todo esto no es fácil de entender en un mundo en el que la mayor de las bienaventuranzas parece esa de Poder vivir sin trabajar. Eso es lo que sueñan casi todos cuando juegan a la lotería: ¡poder retirarse, pasarse la vida rascándose la barriga, oh vida milagrosa! Eso es lo que pregonan todas esas mamás que -antes eran muchísimas, ahora aún las hay- dicen a sus hijas que «para qué van a trabajar, ¡si no lo necesitan! ». Asombra pensar que, por un amor mal entendido, pueda privarse a un hijo de lo único que puede engrandecerle ¿Lograremos arrancar del mundo algún día esa peste de las recomendaciones? ¿Entenderemos que el mejor de los enchufes es el propio coraje? A mí acuden con frecuencia padres angustiados pidiéndome tal o cual recomendación para sus hijos. Yo les explico lo que digo en este artículo, pero ninguno acaba de convencerse: están segurísimos de que una carta para don Fulano será la clave del éxito (porque, en el fondo, ni se fían de sus hijos ni de la justicia humana). ¿Y cómo negarte sin que te crean falto de ganas de ayudarles? Yo aprendí en esto un truco de mi madre, que, cuando le pedían recomendaciones, iba y rezaba un rosario por los recomendados. Pero lo malo es sí te pasa luego como en aquel caso en el que yo recomendé a una chica «vía cielo», y cuando luego ganó brillantemente la oposición no había quien convenciese a su madre de que mi recomendación no había sido la clave del éxito. 1,e repetí mil veces que todo se había debido a que la chica iba bien preparada, pero era completamente inútil: no quería creerme. Y todos los años, el día de mi santo, me sigue mandando, en agradecimiento, una caja de polvorones, que yo me como con complejo de mentiroso, porque temo que decirle toda la verdad de mis avemarlos le daría un disgusto. Mas yo sé bien que en el cielo no hay enchufes, que la Gracia no suple a nuestro esfuerzo y que ya es bastante con que desde arriba sostengan nuestro coraje y nos den un poco de paz en el alma 62. La pata coja «Bíngo», el perro de mi vecino, el cazador, ha vuelto cojo de la cacería del domingo- una maldita trampa ha estado a punto de destrozarle la mano delantera derecha. Y el pobre animal, al que otros días, en el ascensor, tengo que frenar para que no me ensalive la cara a lengüetazos, me mira hoy con ojos tristes, pegado a los rincones, como si quisiera explicarme su tragedia con la patita levantada. Pero apenas llegamos al portal y se abre la puerta del ascensor, como si de repente se olvidara de todo su problema, «Bingo» sale correteando hacia sus amigos los niños, levantada la mano derecha, apoyándose, con extrañas posturas, en las otras tres patas. Es como si se volviera payaso y pusiera en su renqueante andar a la pata coja algo de farsa y de broma. Corre, salta, todo sin tocar jamás el suelo con su mano herida. Se diría que toda la vida hubiera tenido solamente tres patas Yo le contemplo con asombro y admiración y me digo que «Bingo» es mucho más inteligente de lo que somos los hombres. Porque yo conozco centenares de personas que cuando les producen alguna herida se pasan meses y meses apoyándose en la zona lastimada como si no tuvieran otras para caminar. Recuerdo a Juan, a quien negaron un ascenso, y, desde ese día, sintió como insoportable el puesto que hasta entonces le había llenado de felicidad suficiente. Lejos de gozar de lo que tenía, se pasaba las horas reabriéndose la herida del ascenso negado. Recuerdo a Rosa, una mujer traicionada por su marido, que desde ese día se dedicó a pudrirse. Lejos de asumir su tragedia, dejó que se le envenenara todo el resto de su vida. el amor de sus hijos, el cariño de sus amistades, un trabajo que la llenaba Se dedicó a compadecerse, a masticar y remasticar una traición, como si fuera una de esas viudas indias que se tiran a la pira del marido muerto para quemarse con él Sí, conozco cientos de seres humanos que viven apoyándose en la «pata» que más les duele. Podrían vivir aceptablemente ---como «Bingo» corre- apoyándose en todo lo que les queda; pero prefieren dedicarse a lamentar lo que les falta No estoy infravalorando los dolores de mis amigos. Sé de sobra la crueldad con que a veces nos sacude y nos taja la realidad. Recuerdo aquellos terribles versos de Vallejo cuando explicaba que: «Hay golpes en la vida, tan fuertes. ¡Yo no sé!./ golpes como del odio de Dios; como si ante ellos / la resaca de todo lo sufrido / se empozara en el alma. ¡Yo no sé!» Golpes que, efectivamente, parecen ser «los heraldos negros que nos manda la muerte» Pero precisamente porque mido la crueldad de esos golpes, sé que ésa es la hora de coger la vida con las dos manos, asumir la realidad sin temblar y descubrir que no tenemos derecho a acurrucarnos en ellos, entregándonos al diminuto placer de compadecernos La condición humana es la mutilación- ningún ser humano pasa mucho tiempo sin que se le venga a los suelos alguno de sus sueños. Y hay circunstancias en que parece que la crueldad se ciñera sobre nosotros y nos cortara hoy una mano, mañana una esperanza, pasado uno de los pilares en los que se apoyaba --o parecía apoyarse- nuestra misma existencia Pero la otra gran lección de la vida es que el ser humano tiene siempre al menos el doble de capacidad de resistencia de la que creía tener. Si le cortan un ala, aprende a volar con la otra. Si le cortan las dos, camina. Sí se queda sin piernas, se arrastra. Si no puede arrastrarse, sonríe. Si no tiene fuerzas para sonreír, aún le queda la capacidad de soñar, que es una nueva forma de volar en esperanza Por lo demás, la vida es misteriosa. ¿Cuántas veces al cerrarse una puerta --que parecía la elegida para nosotros- no se nos abría otra no menos vividera? Me gustaría contar aquí una historia que fue un eje en mi vida. (Y no la cuento por ponerme de ejemplo, sino sencillamente porque mi vida es la única que conozco.) Me ocurrió hace ya veinticinco años. Poco antes había iniciado yo mi pequeña aventura de novelista con una narración (La frontera de Dios), que tuvo la extraña fortuna de ganar el premio Nadal. Estaba escrita con la ingenuidad de los chiquillos y, asombrosamente, formó un extraño revuelo. Hoy resulta arcangélico, pero entonces a algunos les pareció muy fuerte. ¿Cómo podía escribir «aquello» un cura? Hoy sonrío al releer las críticas escandalizadas de algunas pías revistas Pero aquel escándalo alarmó a alguna autoridad eclesiástica. Y cuando yo -fiel a la vocación que sentía- envié a la censura eclesiástica mi segunda novela, el obispo en cuestión decidió que aquel libro estaba muy bien, pero que en él sobraban cuatro palabras: la palabra José, la palabra Luis, la palabra Martín, la palabra Descalzo. Al parecer, «aquello» no podía firmarlo un cura A mí no me preocupaba el lanzar aquel libro sin mi nombre (aunque no me entusiasmara tenerlo como una especie de hijo ¡legítimo). Lo que me angustiaba era ver que obligaban a enfrentarse mi vocacíón de cura con mi vocación de escritor. Y yo no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de ellas. Sufrí porque estaban metiendo la espada en el mismo centro de mi alma Por aquella época leí aquel consejo de Bernanos que aseguraba que «toda obra de escritor es un calvario» y que recordaba que «el mundo exterior podrá hacerte sufrir, pero sólo tú podrás avinagrarse a ti mismo» Entonces se formó mi filosofía de que, si alguien nos cierra una puerta, no debemos rompernos la cabeza contra ella, sino mirar si hay otras puertas próximas abiertas por las que podamos pasar. Esa fue la razón por la que, entonces, empecé un periodismo en el que jamás había pensado. No me dejaban ser novelista, sería un escritor de periódicos mientras el mundo clerical maduraba Creo que gracias a esa afortunada decisión no soy hoy un resentido. Gracias a ella me siento aceptablemente realizado, hablo cada semana con ustedes a través de este cuadernillo y hasta, algunos años más tarde, vuelvo a soñar y pergeñar alguna que otra novela ¿Y si también me hubieran cerrado esa puerta? Sé que habría encontrado una tercera. 0 una cuarta. Porque el mundo está lleno de puertas para quien se niega a aceptar la barata escapatoria de dedicarse a clamar contra la injusticia del mundo arrellenado en el butacón del resentimiento No es un gran mérito. «Bingo» lo practicaba hoy caminando con las tres patas que le quedaban sanas 63.- Niño en la biblioteca Leo que en Astorga, la ciudad de mi infancia, han inaugurado una biblioteca pública, y el corazón me salta como herido de gozo. Porque la ciudad milagrosa de mis años de niño sólo tenía una lacra: no había en ella dónde conseguir libros que llevarse baratamente a los ojos. Supongo que éste era un fallo común a la mayor parte de las ciudades de entonces, pero hoy no puedo entender cómo los Ayuntamientos se preocupaban de que una ciudad tuviera alcantarillas o fuegos artificiales en las fiestas, pero no se sentían mutilados si los pequeños vivíamos de mendigos del alma Afortunadamente en mi casa había algunos libros, y mis padres sabían que, para mí, no había Reyes mejores que los que traían libros, Pero, aun así, ninguno de ellos daba abasto al feroz lectorcete que yo llevaba dentro. Estoy seguro de que si entonces hubiera habido en las casas máquinas fotográficas, como las hay ahora, la imagen que más se repetiría en mis álbumes sería la de un crío tumbado panza abajo en la galería de mí casa, leyendo y leyendo sin enterarme del mundo que giraba en torno a nosotros (y digo «nosotros» porque siempre consideré a los libros como auténticas «personas» Así que me pasé la infancia hambreando bibliotecas, mientras leía y releía mis pocos libros, que, para mayor fortuna, eran esos clásicos castellanos y grecolatinos que ahora nadie lee porque dicen que son aburridos, cuando para mí cada uno era como descubrir un continente Luego me ocurriría algo más desconcertante: al llegar al seminario me encontré con que allí tenían una gran biblioteca (detenida, eso sí, en el siglo xix), pero que. permanecía siempre cerrada sin que los estudiantes tuviéramos acceso a ella. Creo que sólo se abría para los mayores, con lo que se conseguía que éstos -habituados a no leer- tampoco fueran a ella prácticamente nunca Por lo que luego he sabido, esto era norma común de casi todos los seminarios de mi tiempo: alguien debía de pensar que allí perderíamos la vocación. O -como un profesor me dijo una vez- que la biblioteca «nos quitaría tiempo para estudiar». Por lo visto, los libros de texto eran los únicos no peligrosos Una vez, sí, recuerdo que «nos enseñaron» la del seminario de Astorga. Y allí entramos con un cierto complejo de pecado, como si de un templo pagano se tratase, admirados y asustados. Y lo único que de aquella visita recuerdo es que había mucho polvo y que a la llave que cerraba la biblioteca se añadían aún varios candados con los que clausuraban un armario que encerraba los libros incluidos en el Índice. ¿No habría que confesarse por haber mirado los lomos al pasar? Confieso que ésta es la parte más fúnebre de mi infancia. Y casi lo único que no he perdonado a los seminarios de mi tiempo Por eso, ¿cómo no sentirse feliz al pensar que a los niños de hoy no les ocurrirá, en mi Artorga y en algunas otras -no muchas- ciudades, como a nosotros? Porque no quiero ni pensar que ellos, teniendo esa impagable oportunidad, vayan a preferir la televisión Aunque a veces me pregunto si en realidad no tendré yo que agradecer aquella cerrazón, que añadía al placer de leer el otro placer de hacer algo semiprohibido. Pues lo cierto es que el terco crío que yo fui se las apañó siempre para tener algún libro entre las manos. Y que aún hoy, cuando repaso la historia de mi vida, separo sus capítulos por libros: desde que leí la Ilíada hasta que me enamoré de Virgilio; desde que devoré la Oda a Carlos Félix, de Lope, hasta que descubrí los sonetos de Quevedo; desde que me aprendí de memoria a Antonío Machado hasta el día en que me deslumbraron los Karamazov, y así hasta hoy ¿Podrán decir esto pasado mañana los niños de hoy? No estoy muy seguro. Porque, cuando veo a los hijos de mis amigos tragar como rumiantes horas y horas de televisión, temo que se acostumbren a ese tipo de papillas digeridas y que lleguen a carecer de ese agradable -pero costoso- valor que supone al poner en marcha la propia imaginación Recuerdo que lo que más me impresionó de ese mundo alucinante que cuenta Bradbury en su Fabrenheit 451 es que, en ese imaginado mundo en que los libros estarían prohibidos, el que la gente dejara de leer no se debíó a que los dirigentes lo prohibieran, sino a que «el mismo público abandonó la lectura espontáneamente. Los periódicos morían como enormes mariposas, nadie deseaba volverlos a leer. Cuando desaparecieron, nadie los echó de menos» ¿Será esto posible? Esa sí que sería la peor bomba atómica, la más limpia de todas: la que vaciaría a los hombres por dentro, sin que ellos mismos se dieran cuenta ¿Puedo gritar desde aquí a los padres que libren a sus hijos de ese posible espanto? ¿Puedo suplicar a los Ayuntamientos que inviertan su dinero en bibliotecas, aun cuando hacer esto sea menos demagógico, conquiste menos votos y no permita a los alcaldes lucirse tanto como cuando presiden verbenas o inauguran castillos en el aire? Felipe Pedrell decía que «lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos». Y es verdad. los genios no existen; lo que sí existe es gente que tiene muchas cabezas porque ha leído muchos libros y porque ha sabido asimilarlos A la puerta de la biblioteca de Berlín hay un letrero que dice: «Medicina del alma». Yo hubiera puesto «alimento» más que «medicina», y hubiera añadido sobre todo un segundo letrero que dijera. «Dejad que los niños se acerquen a m'.» Porque no quisiera que los pequeños de hoy pudieran recordar en el siglo xxi que vieron una vez una biblioteca y que, de ella, sólo recuerdan que estaba llena de polvo y poblada de llaves y candados 64.- "Miss traje de baño" no sabe nadar En una revista italiana veo la foto de Fiorella Marini, una monada de cría de dieciocho años a la que acaban de elegir en no sé qué ciudad «Miss Traje de Baño». Tiene un bonito rostro, unos ojos picaruelos y un gracioso tipillo. Pero aún es más gracioso el pie de la fotografía, porque en él nos explican que Fiorella no sabe nadar. Y que, por si acaso, estrena su traje de baño sólo paseando por la pasarela. Una «Míss Traje de Baño» ahogándose en el estreno de su modelito no sería un mal gag para las cintas de los hermanos Marx Pero como probablemente este mundo en que vivimos es todo él tan disparatado como Groueho y compañía, resulta que Fiorella es mucho más que una anécdota. Es casi un símbolo de nuestra civilización de las apariencias, en la que hay que empezar a preguntarse si lo que anda por las calles son hombres vestidos de telas o más bien vestidos rellenos de hombres o de sólo carne Porque santa apariencia es la más venerada en los altares de la mundanidad, y para cien de cada cien personas cuenta mucho más lo que puedan pensar las otras noventa y nueve que lo que se lleva almacenado en el interior El ser humano es una muy divertida criatura de comedia. Recuerdo un viejo amigo que mentía por instinto. No es que mintiera de vez en cuando. Es que sólo milagrosamente se le escapaba alguna vez una palabra verdadera. Si, por ejemplo, hablabas con él por teléfono desde otra ciudad y le preguntabas qué tiempo hacía por allí y él te respondía que diluviaba, tú podías estar segurísimo de que hacía un sol radiante. ¿Es que gozaba mintiendo? No. Simplemente había nacido el pobre en una familia con título y sin dinero y se había acostumbrado a mentir al mismo ritmo que respiraba No era un caso patológico. Mentía igual que los demás, sólo que un poco más graciosamente Porque la mentira se ha vuelto el eje del mundo. Y no estoy hablando de la «mentira gorda», de la trapacería. Hablo de esa pequeñísima red de apariencias con las que tapizamos todas nuestras horas. El mundo -lo sé- cuenta con bastantes docenas de Tartufos. Pero lo malo es que, además, tiene no pocos millones de Tartufetes Cuando Maquiavelo aseguraba que «mejor es que parezca que un príncipe tiene buenas cualidades que el que las tenga en realidad», lo único que hace es añadir unas gotas de cinismo a la comunal mentira. Con eso él se lleva la fama de maquiavélico, pero el agua la llevamos todos y cada uno de los hijos de vecino Y no estoy hablando siquiera de esas «mentiras corteses» que a lo mejor hasta son la vaselina imprescindible para que el mundo siga rodando. Hubo un tiempo en que yo -en mis fantasmagoríaspensaba que si Dios me concediera un don, le pediría el de ver lo que están pensando los que hablan conmigo. Más tarde, cuando pensé las cosas más a fondo, supliqué a Dios que no me otorgara jamás tan enorme tortura, porque con ello la vida se me volvería imposible. Una cierta capita de farsa -«¡qué ganas tenía de verle, don Fulano!», «¡A ver si tomamos café esta semana, don Perengano!»- es, me parece, tan necesaria como el azúcar a los purgantes Lo grave es, más bien, eso de que vivimos mucho más pendientes de la opinión de los demás que de la propia vida. Hasta hace muy poco no había persona de derechas que no presumiera de avanzada. Ahora empieza a surgir el nuevo género de izquierdas, que añade, por si acaso, que lo son, pero moderada y civilizadamente. Los creyentes aseguran que lo son, pero completando la frase con un «pero no beatos». Lo mismo que los no creyentes también añaden que no son comecuras ¿Y qué decir de la más de moda entre las apariencias? Ahora todos estarnos «liberados». Nadie sabe muy bien de qué, pero todos nos hemos liberado de algo A mí me asombró mucho que, cuando Marsillach adaptó el Tartufo, pintara a alguien que aparentaba ser un beato. ¡Pero si hoy ya nadie presume de eso! Para adaptar el Tartufo habría que presentar a los verdaderos Tartufos de hoy- los que presumen de malos. Que, además, son mucho más cómicos que quienes presumen de buenos. Porque si Bacon aseguraba que «el malo, cuando se finge bueno, es pésimo», hoy lo que habría que decir es que «el bueno, cuando se finge malo, es idiota» ¿No han visto ustedes a esas muchachas -o señoras- que llevan faldas cortitas y luego, cuando se sientan en las cafeterías, se pasan la tarde tapándose las rodillas con el bolsito? Yo conozco a gentes a quienes lo que les gusta son las películas de Martínez Soria, pero que, cuando se reúnen con amigos, se sienten obligados a parecer modernos, proyectando en su vídeo porquerías que, en privado, les ponen coloradísimos. Porque, antes, las cosas vergonzosas se llevaban en privado y a lo oculto; ahora parecen menos vergonzosas entre carcajaditas colectivas. Como hace esa chavala punk que yo conozco, que desde un escenario escupitajea y todo lo demás, y luego, en casa, es más tímida que un avestruz Y así es como, quienes nos creemos liberados de los tópicos del pasado, seguimos encadenados al más viejo y vulgar de todos los tópicos-. el qué dirán. De cada cien rebeldes, noventa y nueve practican «la moda de la rebeldía». De cada mil «originales», novecientos noventa ejercen la única originalidad de la que son capaces: la que impone la costumbre Y así es como, ya que no sabemos vivir, aparentamos hacerlo. Como la nenita que no sabía nadar, pero lanzaba su palmito luciendo trajes de baño 65.- Hombres y cafeteras Mi buen amigo el mexicano Joaquín Antonio Peñalosa ha escrito un delicioso artículo en el que explica su asombro ante el hecho de que el hombre, que se pasa la vida tratando de cambiar y mejorar las cosas que usa, es lo único que jamás cambia y mejora. «En un mundo -concluyerabiosamente cambiante, el hombre da la impresión de ser un inmovilista redomado.» No siempre le gustaron al mundo los cambios. Recuerdo mi asombro el día en que, consultando el viejo diccionario de Covarrubias, me encontré esta definición de la palabra «novedad»: «Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer mudanza de lo antiguo.» Y no me desconcertó menos el tropezarme con aquel consejo que nuestro clásico Guevara daba en 1531 al gobernador de Granada: «No curéis de intentar ni introducir cosas nuevas, porque las novedades siempre acarrean, a los que las ponen, enojos, y, en los pueblos, engendran escándalos.» ¿Y acaso no hemos dicho miles de veces «no hay novedad» como sinónimo de «todo va bíen»? ¿Y no hemos repetido aquel antiguo refrán de que «mejor es lo malo conocido que lo bueno por conocer»? Pero resulta que, de repente -y sin que sea posible señalar la fecha del víraje-, la novedad de una cosa se ha convertido en mérito superexcelentísimo. Las cosas no valen ya por ser buenas, sino por estar fabricadas a la ultimísima. Un político no debe hacer cosas importantes, debe «cambiar». Un novelista no debe escribir grandes obras, su mérito es hacer libros «distintos» Y la carrera hacia la novedad adquiere deliciosos tintes ridículos en lo que a los cacharros se refiere. Si usted ha comprado una cafetera el año pasado, puede estar bien seguro de que posee una verdadera pieza de museo. Pues, tras ella, se inventó ya una nueva, que cuenta con filtro permanente lavable; placa calefactora, controlada con termostato, que mantiene el café caliente; aditamento que muele el café inmediatamente antes de hacerlo. Y si usted, impresionado por lo antigua que se ha quedado su nueva cafetera, se decide a comprar una de última hora, puede hacerlo siempre que esté seguro de que será viejísima el año que viene, pues carecerá de mango aromado, pitorro especial para ponerle crema. Con lo que tiene usted dos únicas posibilidades de estar a la última: o no comprar nunca una cafetera porque prefiere esperar a que lleven a la perfección la nueva que siempre están preparando, o ir comprando una nueva cafetera cada año y convertirse así en un coleccionista d e ellas Y donde he dicho «cafetera» pueden ustedes poner cualquier aparato o instrumento doméstico. Al coche, que estrenó el año pasado suspensión delantera independiente, le están añadiendo este año muelles bicónicos, amortiguadores telescópicos, doble servicio cruzado de frenos y servofrenos, cuentarrevoluciones faros halógenos, llantas de polietileno, motores de intracolofrayección. (Esto último no existe, pero ya verán ustedes cómo terminan inventándolo.) ¿Y las batidoras- robots que pinchan, cortan, rajan, peinan, enceran y hasta quitan el polvo? Hay veces en que inventamos más de prisa las cosas que las palabras. Y, entonces, al dentífrico que ayer sólo tenía flúor le ponen hoy biflúor, mañana triflúor, pasado tetraflúor . ; fórmula comodísima, ya que así se puede seguir inventando, sin cambiar el nombre, hasta el infinito Claro que, cuando miras de cerca los nuevos aparatos, descubres que son idénticos a los del año pasado y que, en realidad, lo único que ha cambiado es el precio y un nuevo manguito de plástico, que ahora es rojo y ya no pardo. Pero el caso es cambiar. Y hay gente dispuesta a comprar un nuevo coche sólo porque encuentra en él ese nuevo mérito de costar muchísimo más caro. Aún no han inventado detergentes con freno y marcha atrás, pero todo se andará. Sea todo por Santa Ultima Moda Pero ¿existe realmente la «última»? ¿Cómo evitar la angustia del señor al que, cuando va a comprar un vídeo y lee atentamente la pro- paganda que se lo dibuja como la última cima de prodigios, se le ocu- rre pensar que a la misma hora en que él lee esos elogios ya estará la fábrica de su vídeo preparando otro «mucho más moderno», mientras sus publicitarios elaboran ya el folleto en el que explican que el modelo que usted está comprando es una antigualla en comparación del que ahora preparan? Mas aquí llega el verdadero asombro: ese ser humano que cada año mejora y mejora la técnica con la' que produce cafeteras y batidoras sigue fabricando a sus hijos con la misma técnica antediluviano que hace quinientos millones de años. No ha cambiado ni en los materiales que sirven de base al «producto» ni en las «máquinas» con las que lo elabora. Y así se explica que llevemos millones de años y jamás nazca un bebé con supervesícula en material irrompible, con superrifíones de filtro reversible, con un supercerebro de cociente máximo garantizado El hombre, que todo lo cambia, es un rutinario en lo que se refiere a sí mismo. Se limita a repetirse y ni siquiera logra poner a sus hijos un nuevo cromado en la dentadura. De seguir el mundo así, tendremos un hombre cada vez más imperfecto que fabrica obras cada vez más perfectas, un creador cada año más viejo que lanza al mundo criaturas cada año más nuevas. Porque, además, cuando logra inventar algunas piezas de recambio, resulta que son siempre muy inferiores al original. Los corazones de plástico se vuelven noticia si aguantan unas pocas semanas, mientras que, hasta ahora, los de carne suelen funcionar aceptablemente bastantes años. ¿Y qué diríamos de las piernas ortopédicas comparadas con las de un atleta? Lo más gracioso del asunto es que, así como el hombre no tiene demasiadas posibilidades de mejorar su cuerpo y su naturaleza, parece tenerlas todas para mejorar su alma. Ahí, sí. Un hombre bueno añade al malo mucho más que agarradores cromados. Un santo añade al simplemente bueno bastante más que el más último de los últimos motores. Pero nadie parece preocuparse mucho por mejorar su carrocería interior Sólo con que los hombres dedicásemos a mejorar nuestras almas la décima parte de lo que dedican los fabricantes a mejorar sus cafeteras habríamos convertido ya el mundo en un lugar milagroso. Pero quienes jamás compraríamos, por viejo, un automóvil que careciera de elevalunas eléctrico, parece que no hacemos muchos ascos a tener el alma llenita de chatarra superultravieja ¿No podríamos, amigos, con un poco de esfuerzo, cambiar nuestra «fantasía en blanco y negro» por una nueva «fantasía de colores»? ¿Por qué no mejorar la vieja tela de nuestras esperanzas con otra inencogible? ¿No sería posible sustituir nuestra «alma-siesta» por una más potente «alma-demotor-turboinyectado»? ¿Qué tal si mejoráse- mos nuestras amistades con una «presintonía-paracuarenta-recuerdos- y-ayudas»? ¿Se le podría poner a nuestro corazón una «antena incorporada» para detectar los sufrimientos de los que nos rodean? Si fuera así, todos viviríamos mucho mejor. Y estaríamos tranquilos ante la marcha del mundo, como yo lo estoy ahora porque sé que mi cafetera último modelo me ha mantenido caliente el café que puse al comenzar este artículo 66. Animar al suspendido Siempre me he preguntado por qué, en las tradicionales listas de las obras de misericordia, no incluían los viejos catecismos esta decimoquinta de «animar al suspendidos, que en estos días debería estar a la orden del corazón en todas las casas. Porque si a los ocho, a los doce, a los catorce años, no se necesita esa ayuda, en esa especie de derrumbamiento interior que son muchos suspensos, ¿para qué queremos los hombres la compañía de nuestros semejantes? Deberíamos tener un respeto sagrado al dolor de los niños, a la frustración de los muchachos, a esa amargura que ---especialmente entre los mejores- parece que atorase el horizonte de la vida Yo pienso que un auténtico padre -o un auténtico maestro, que si no ejerce de padre no sé qué tipo de maestro será- debería ser muy exigente antes de los exámenes y muy misericordioso después de ellos. Muy exigente, porque hay que hacer descubrir a un muchacho que un suspenso ganado a pulso por vagancia o desinterés es, moral- mente, un verdadero robo a los padres y a la sociedad: un robo de todo cuanto en ese año la familia y la comunidad invirtieron Mas lo gracioso es que precisamente los padres que fueron más manga ancha antes de los exámenes son los menos comprensivos, los más manga estrecha después de ellos, cuando sería la hora de infundir esperanzas y no desalientos. Pienso con terror en el enorme número de muchachos que en este mes estarán atascándose en sus vidas gracias a la suma de su personal flojera de coraje y de estudio y de la falta de ayudas y estímulos de sus padres Porque si perder un curso es un robo, tirar por ello la vida es una estupidez Esta es la hora, creo, de explicar a muchos muchachos –sobre todo a los mejores- que fueron muchos los genios que alguna vez tropezaron en sus estudios. Que un suspenso sólo es peligroso cuando es el primer eslabón de una cadena de suspensos Decirles, por ejemplo, que a Severo Ochoa le suspendieron dos veces en sus estudios de Medicina. Que a Balmes le catearon en Matemáticas. Que Ramón Gómez de la Serna y Azorín tropezaron precisamente en Literatura. Que en el expediente de Lorca hay un suspenso en Historia de la Lengua Española. Que a Vázquez de Mella le regalaron una calabaza en la Universidad de Santiago. Y. que todos ellos acabaron triunfando, precisamente en esas asignaturas en las que un día flojparon. Porque supieron no atascarse en un suspenso. Porque supieron convertirlo en un estímulo, lo mismo que cuando tropezamos, si logramos no caernos, avanzamos mucho más de prisa que sin ese tropezón Habría, sobre todo, que explicar a los muchachos muy bien que ese de que «el genio nace» es el más grave y peligroso de todos los camelos de la humanidad. Existe, sí, algún que otro Mozart, pero, a la larga, de cada mil niños prodigios sólo uno triunfa, y lo normal es que no haya más genialidad que la del trabajo nuestro de cada día Recuerdo ahora el caso de Einstein, uno de los padres de la ciencia moderna. Sus biógrafos cuentan que fue un muchacho muy especialmente retrasado. A los tres años aún no sabía hablar, decía única- mente unas pocas palabras y, aun éstas, mal pronunciadas, tanto que sus padres estaban ya perfectamente resignados a tener por hijo a un deficiente mental Cuando, a los seis años, consiguió un desarrollo normal, la timidez hizo parecer mayor su retraso. «Papaíto aburrido», le llamaban sus compañeros de colegio. Y más tarde, en sus estudios medios, práctica- mente nunca pasó de notable. Fue un alumno tan vulgar que cuando triunfó en la ciencia y los periodistas quisieron analizar sus años juveniles, descubrieron que ninguno de sus antiguos compañeros de colegio se acordaba de él. Dios me librará muy mucho de decir desde aquí a los muchachos que no importa el puesio que consigan en sus colegios. Pero creo que me permitirá decirles que no lo supervaloren, que los hechos demuestran que siete de cada diez muchachos números uno se convierten en vulgaridades en la vida y que, con frecuencia, son los chicos medios de la lista quienes muestran un día mayores potenciales en el interior Personalmente admiro mucho más el coraje y el trabajo que el genio y la inteligencia. Los hombres que triunfan en la-vida no son aquellos a quienes les salen rayitos luminosos de la frente, sino los que ponen codos y voluntad en sus tareas; quienes saben proponerse objetivos claros y dirigirse tercamente hacia ellos. Estoy plenamente de acuerdo con aquella afirmación de Bernard Shaw que aseguraba que «el genio es una larga paciencia» y con aquella frase de Joubert que dice que «el genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las termina». 0 con Bcethoven, que lo decía más plásticamente: «El genio se compone de un 2 por 100 de talento y de un 98 por 100 de trabajo.» Recuerdo que en los años en que yo fui profesor no me cansé nunca de escribir en las pizarras una fórmula matemática, que resumía en tres cifras mi visión sobre el valor de los hombres. Era una fórmula que decía así: 1 1 X 2 C X 10 T = X. Que, traducido, querría decir: un hombre vale igual que un coeficiente de inteligencia multiplicado por dos coeficientes de las circunstancias en que se moverá su vida, multiplicado a su vez por diez coeficientes del trabajo que pondrá en su pelea. De lo que se deducía que un muchacho supergenial (con 10 de inteligencia) y superafortunado (con 10 de circunstancias favorable en toda su vida), pero poco trabajador (con un dos de vagancia), produciría un resultado de 4.000. Mientras que un chaval medianillo (justito un 5), que trapalea por la vida (otro cinquillo), pero apasionadamente trabajador (demos un 10 a su esfuerzo), alcanzaba 12.500 en su resultado final Tendríamos que convencer a los muchachos de que no hay inteligencia que valga lo que el coraje; que en los dedos son mucho más honrosas las ampollas que los anillos; en los triunfadores hay siempre una parte de intuición, pero nueve de tozudez. Y eso incluso en la misma poesía. Beaudelaire se lo decía a aquella dama que inquiría qué era la musa: «La inspiración, señora, es trabajar todos los días.» Todos los días, todos los años, toda la vida. El otro día leí no sé dónde que desde que en 18.57 se encontró el primer pozo de petróleo puede calcularse que se han hecho 241 perforaciones por cada pozo realmente encontrado. ¿Y sería la vida menos dura que la tierra? ¿Y sería el buscador de felicidad más afortunado que el de oro negro? Si quienes perforan fuesen tan desalentadizos como son los que estudian una carrera, a estas alturas seguirían andando los coches con sueños o con carbón Díganselo a los muchachos. que un suspenso sólo es peligroso en dos casos: primero, cuando uno se ríe de él, y segundo, cuando uno se tumba encima de él. Y explíquenles también que tendrán derecho a desalentarse cuando lleven 242 fracasos. No antes 67.- Jesús nació mongólico Hace ya varios años, un matrimonio amigo esperaba el nacimiento de su quinto hijo por las vísperas de Navidad. Era, pensaban, la fecha ideal para nacer. Y habían decidido que se llamaría Jesús, si era niño, o Belén, si era niña. Nació niña. Pero nació Me he detenido a tiempo. Iba a escribir la mayor de las barbaridades. Iba a decir «pero nació mongólica», como si, al serio, fuera menos total y magníficamente humana Escribiré.- Nació niña. Y, además, nació mongólica, Sé que ese «además» glorificante extrañará a algunos. Pero no a mis amigos, que recibieron aquel nacimiento como un dolor enorme, pero también como una gran bendición Seis años después siguen creyéndolo. El otro día, en una entre- vista, contaban que no -recibieron aquel nacimiento como una catástrofe, que descubrieron que «el fallo de la naturaleza es una gran lección, una gran tarea y un claro camino», que en aquellos días «todo fue un volcarse de los amigos», y que, con el paso de los años, han ido descubriendo que un hijo deficiente «es una verdadera mina de riqueza humana y espiritual», porque «centra a los progenitores como padres y como esposos: inspira y purifica. Une a la familia. Es fuente de cariño y generosidad». Porque estos niños, que parecen in- completos, en realidad «son enormemente afectuosos, receptivos. Se convierten en centros de unión. Familias hay que andaban en sus más y sus menos, y el hijo subnormal les ha proporcionado energías y ha sido el definitivo punto de reencuentro y de armonía. No hay egoísmo que pueda soportarse a sí mismo ante el hijo deficientes Transcribo estas líneas con admiración y pudor sagrado, como quien anda por un hospital, como quien toca una reliquia. Porque nada hay que me impresione más que el santo dolor de los niños. Sin embargo, lo que mi amigo cuenta lo he comprobado ya docenas de veces con otros que viven una historia semejante. Reconozco que no siempre ocurre así y que en este campo influyen casi definitiva- mente factores de fe, de educación y de economía. Sé de familias que se han destruido al recibir un hijo deficiente. Pero confieso que conozco muchas más que, a través de él, se han visto purificadas, multiplicadas, que han encontrado en esos niños la fuente de las mejores ternuras. La vida es profundamente misteriosa. Y el amor humano es la más potente de las energías. No hay fuerza atómica que pueda conseguir lo que un padre y una madre logran puestos a amar a sus hijos. Es, lo sé, el más alto dolor imaginable. Pero ¿cuántos prodigios de la humanidad se han construido sobre los cimientos de un dolor? Líbreme Dios de hacer literatura sobre el dolor. No caeré yo en esas teorías masoquistas con las que Schopenhauer afirmaba que «el bienestar y la dicha son negativos. Sólo el dolor es positivo», o las de Schubert, que pensaba que «la alegría nos vuelve frívolos y egoístas, mientras que sólo el dolor aguza la inteligencia y fortifica el alma». No me parece que deba rendirse culto romántico al dolor. Pero tampoco creo humano el pánico al dolor, el olvido de esa tre- menda verdad que formuló Séneca al asegurar que «ser siempre feliz y pasar la vida sin que el dolor muerda el alma es ignorar el otro aspecto de la naturalezas. Porque es cierto que el corazón crece en la adversidad y que en 61 descubrimos ese sexto continente del coraje que tiene nuestra alma sin que apenas lo conozcamos Sé que después de escrito todo esto aún no he dicho nada sobre el dolor. Porque yo puedo aceptar mi propio dolor, pero ¿cómo asumir, cómo entender el de los demás, el de los pequeños sobre todo? Tengo que reconocer que, ante este tema, me quedo sin respuesta. Acuden a mí a veces madres preguntándome por qué han muerto sus hijos. Y daría media alma por saber responderles. Pero, ante miste- rios como ése, un cura se siente tan indefenso como los demás mor- tales. No sé, no sé por qué Dios lo consiente o lo tolera. Habría que ser Dios para saberlo Al fin sólo sé responderles lo que Aliosha a su hermano en Los Karamazov: cuando Iván grita que no puede aceptar una Creación en la que los niños sufren, a Aliosha se le llenan los ojos de lágrimas, se acerca a su hermano y le besa en la mejilla. No encuentra otra respuesta que el misterio del amor. Y el recordar que también El sufrió y murió A veces me pregunto a mí mismo si creería yo en el Dios de los filósofos, en un ente perfectísimo, creador del universo, pero perdido allá arriba en la inmutabilidad del ser. Moeller aseguraba que «hoy lo difícil no es creer que Cristo sea Dios, sino creer en Dios si no fuera Cristo». Efectivamente, no es fácil aceptar un Dios que «quisiera» el dolor. Sería duro creer en un Dios que lo «consiente». Sólo es creíble un Dios que lo comparte Recuerdo siempre lo que me impresionó -siendo yo un muchacho.- ver en Milán una exposición del Miserere, de Rouault. Era una sala cuadrada en la que habían colocado los aguafuertes del pintor de manera que aquel vertiginoso vía crucis recogiera todos los dolores del mundo: muertos en los campos de batalla, seres abandonados en todos los suburbios, mujeres de triste vida alegre, moribundos solitarios, borrachos tirados por los rincones. Al final, la última estación representaba a Cristo, con una temblequeante caligrafía al pie que reproducía la frase de Paseal: «El sigue en agonía hasta el fin de los siglos.» Aquella exposición me descubrió que la verdadera fraternidad que une a los hombres y a Dios es el dolor Por eso he escrito al empezar estas líneas que todo dolor es sagrado, y doblemente sagrado el de los niños: porque siempre es parte del mismo Viernes Santo. Por eso bendigo a Dios, que sabe sacar resurrección de tantos dolores De esa resurrección sigue viviendo la pareja de amigos de la que hablé al principio: sufrieron al descubrir la «deficiencia» de su hija Belén y, luego, con amor han ido descubriendo cómo se les iba convirtiendo en resurrección en su vida diaria Por eso he titulado estas líneas con una frase que tal vez a alguien le haya parecido blasfema o desconcertante. No lo es. Si todo niño que nace es -real y no sólo metafóricamente- Jesús, ¿cómo no sería El mongólico «en» esta niña que nació, como El, en Navidad? 68. El malo de la película El doctor Donald T. Forman (que es un americano muy listo, cuya larga serie de títulos ahorro a mis lectores) ha descubierto que el cuerpo humano " subiendo de precio, igual que los tomates o las patatas. Según sus estudios, el valor económico de las materias inorgánicas de las que estamos hechos valía en 1963 la minucia de 98 centavos de dólar. Ese valor subió en 1969 a tres dólares y medio. Y con el reciente encarecimiento de toda una serie de productos químicos hemos llegado ya a valer cinco dólares con sesenta: más o me- nos lo que nos costaría la más barata de las comidas en un auto- servicio norteamericano Por lo visto, dicen los sabios, nuestro cuerpo es muy poquita cosa. Tres cuartas partes son pura agua. Tenemos, sí, algunas grasas; pero poco más que para freír dos huevos. Y con todo el hierro que contiene nuestro organismo apenas habría para fabricar un clavo Como ven ustedes, valemos poca cosa. Aunque luego las piernas de Maradona se aseguren en muchos millones. Aunque digan de algunos boxeadores que tienen puiíos de oro. Aunque aseguren que hay cuerpos como catedrales. Aunque el Mo de carne nocturna se pague muy caro en los mercados de la diversión. En realidad, cinco dólares. Y eso si pesas 75 kilos y estás bien alimentado. Entiendo casi que quienes no creen mucho en la vida no aprecien el valor de un no nacido, cuyo cuerpo en lo económico vale bastante menos que un café ¡Curiosas conclusiones a las que nos lleva una filosofía que todo lo reduce a lo económico Razón tiene J. A. Peñalosa al asegurar que, tras muchos siglos de creer al hombre rey de la creación, ha venido el materialismo a darle jaque al rey Pero yo me temo que haya venido antes a preparar el camino de ese jaque algo que no sé si llamar espiritualismo ingenuo o materialismo religioso. Porque me parece que una ascética alicorta ha dado dentro del catolicismo al cuerpo humano aún menos valor de los cinco dólares del doctor Forman Aún no he logrado entender por qué muchos predicadores tienen la costumbre de hablar del cuerpo humano como del malo de la película. Por lo visto, el alma humana sería una señora llena de bondades, casada -para desgracia suya- con un cuerpo maldito al que tiene que soportar como un matrimonio mal avenido. El alma estaría llena de aspiraciones hacia Dios, mientras que el cuerpo pasaría la vida tirando de ella hacia el barro y el heno Hay un libro espiritual muy difundido en las décadas pasadas en el que se llama, al menos una decena de veces, traidor y enemigo al cuerpo humano. El alma tendría que pasarse la vida desconfiando de él, atándole corto, ya que, por lo visto, es «enemigo de la gloria de Dios». Del propio corazón deberíamos desconfiar y tenerlo atado con siete cerrojos, ya que, «aunque la carne se vista de seda, carne se queda» Yo entiendo bien toda la buena voluntad que hay en estas expresiones con las que, en el fondo, se quiere atacar más a la desviación de la sexualidad que a la carne en sí. Pero me temo que en todas esas expresiones late una profunda ingenuidad y un más grave maniqueísmo Tal vez ahí estaría la clave de por qué un porcentaje nada pequeño de cristianos no ha terminado de digerir la encarnación de Cristo. 1,es parece que Jesús habría sido un «hombre especial», algo «vestido de hombre», que no habría terminado de tener del todo ese cuerpo despreciable. ¿Acaso alguien se atrevería a decir que la adorable carne de Cristo «carne se queda» en sentido despectivo? Más claramente surge de ahí esa falta de fe de muchísimos creyentes en el dogma de la resurrección de la carne. Casi nos parece, más que un dogma, una mala pasada. Se diría que pensásemos que, tras de habernos pasado la vida soportando a nuestro cuerpo en este mundo, no tiene ninguna gracia que Dios se lleve al cielo a este malo de la película que nos encadenaba. Con lo que, para evitar el problema, hay predicadores que se inventan una llamada «carne espiritual» que ya no sería ni carne ni pescado Pero resulta que Cristo en el Evangelio explicaba muy bien que el pecado no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del interior. Y aclaraba que del alma, de la voluntad, salen los malos deseos. Con lo que se concluye que es el alma quien malemplea el cuerpo cada vez que pecamos De todo ello surge, me parece, esa visión tabú que a veces se difunde sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la sexualidad, como si el uno y la otra fueran malos por su propia naturaleza y sólo se purificasen «a base de echarles alma». Con lo que injuriamos, calumniamos, insultamos a nuestro santo compañero de fatigas, a la carne que, al resucitar, será carne resucitado y no un híbrido espiritual Me parece que ]habría que comenzar por aceptar que Dios hizo bastante bien al hombre, que no es que se equivocara poniéndonos, como si fabricara café con leche, un alma sabrosa y un cuerpo amargo al que hubiera que pasarse la vida echándole azúcar. Creó, sí, la libertad, con lo que tiene de inevitable riesgo. Pero son cuerpo y alma quienes luchan y construyen, juntos, la casa de la felicidad Emilio Ferrari lo dijo con versos bastante retóricas y un poco cursis, pero lo expresó bien: «No, no es el cuerpo miserable andrajo 1 que damos a la muerte por rescate. 1 Es más bien la herramienta de trabajo, 1 es más bien la armadura del combate.» Es cierto. No nos realizaríamos si no tuviéramos cuerpo. Y, desde luego, no seríamos cristianos sin él. Habría, por tanto, que tener no sólo respeto, sino veneración hacia esa carne humana que Dios se encargará de eternizar Quiero ahora contar una historia que me produjo, hace ya años, escalofríos. Un día, al salir de una iglesia en la que había hablado yo de la resurrección de la carne, me esperaba a la puerta un muchacho cuyos ojos ardían. «¿Usted cree de veras, pero de veras, en lo que acaba de predicar?», me preguntó. Sus palabras me sacudieron, porque eran tan ardientes como sus ojos y porque comprendí que de mi respuesta iban a depender muchas cosas para él. Cuando le dije que sí y que eso para la Iglesia era un dogma y no una metáfora, vi cómo el respiraba y el fuego de sus ojos se convertían en luz serena. Me explicó que desde hacía diez años, exactamente desde el día del entierro de su madre, no era capaz de creer. Su madre había muerto estando él lejos de España, y su padre había retrasado un día el entierro para que él llegara. Y cuando él, segundos antes de cerrar la caja, se había acercado a verla, apenas la había reconocido ya. Su madre había comenzado a. El joven no fue capaz de pronunciar la palabra. Se detuvo aterrado, como ante un precipicio. «Yo podía aceptar -me dijo, ya con lágrimas- que mi madre muriera, no que a su cuerpo, que a mí me había engendrado, le pasara aquello.» Dijo esto tan corriendo que se quedó sin respiración. Al recuperarse añadió: «Por eso nunca me ha bastado saber que el alma de mi madre era inmortal. Yo quería su cuerpo. Yo quiero su cuerpo. Necesito recuperarlo tal y como era antes de aquel momento.» «Lo recuperarás», le dije. Y vi cómo crecían sus ojos, cómo se esponjaba su alegría, cómo diez años de angustia se alejaban de él Pero aquella mañana aquel muchacho me ayudó más a mí que yo a él. Porque entonces entendí yo que para valorar el cuerpo humano hay que pensar en el santo cuerpo que nos engendró. Y pensando en él entendí para siempre que «tiene» que ser cierto que todos nuestros santos cuerpos resucitarán 69.- Me acuso padre, de ser periodista Ave María Purísima. Me acuso, padre, de ser periodista Desde hace meses me viene persiguiendo esta idea.- un día debo arrodillarme en un confesonario y decir esas ocho palabras. Y, si lo retraso, es porque dudo de que un confesor pueda llegar a entender el espesor de ese pecado si no ha sufrido, como yo, a diario, las contradicciones de esta profesión. ¿No estaremos, me pregunto, contribuyendo decisivamente los periodistas a ensuciar y ennegrecer el mundo? Pido al lector que no crea que aludo a la prensa pornográfica o la misma sensacionalista (aunque en ambas ese ennegrecimiento se multiplique). Hablo de los periódicos y periodistas que llamamos «normales», que por exigencias de su profesión, para cumplir lo que su profesión les exige, tienden a diario a agredir los nervios de la humanidad Supongo que nadie va a negarme que vivimos en un mundo excepcionalmente tenso, ácido, avinagrado. Ocho de cada diez personas con las que conversas terminan diciendo «adónde vamos a parar» o «qué mundo éste en el que vivimos». Conozco cientos de personas que dudan del sentido de la vida humana, que no pueden evitar el volverse contra Dios, que habría hecho o permitido esta humanidad de violencia, agresión y zancadillas. Y me pregunto si no estaremos siendo decisivos los periodistas en este colectivo avinagramiento de la humanidad, si no vivimos entregados a falsificar la realidad del mundo precisamente porque hemos elevado a norma lo novedoso, lo llamativo, lo golpeante, lo excepcional Decimos que es noticia un hombre que muerde a un perro. Y jamás hablamos de esos mil millones de humanos que todos los días sacan cariñosamente a pasear a sus perros. Es noticia el asesino y no la madre que ama, cuando sabemos que hay un millón de madres entregadas por cada asesino. Contamos la historia del atracador, pero no la del sabio; o la del padre anormal que golpea a su hijo, mas no la del que dedica doce horas diarias a encontrar alimentos para los suyos Y como resulta que nos hemos convertido en invasores, como acaparamos, al menos, el ochenta por ciento de los conocimientos que el hombre medio tiene -que vive mucho más de nosotros que de los libros o de sus propios pensamientos-, henos aquí convertidos en filtros de permanente amargura, en destiladores de tensión en las almas, en deformadores sistemáticos de la visión que del mundo tienen nuestros contemporáneos No es, quede esto claro, que seamos malas personas uno por uno, es que las normas de nuestra profesión nos convierten casi inevitable- mente en ennegrecedores de oficio Me temo que estemos pasando de un «mundo informados a un «Mundo superarchirrequeteinformado». Decimos a veces que somos el cuarto poder, y es probable que no lo seamos en la política o en la economía, pero en las conciencias somos el primero Y el problema se agrava dadas las circunstancias de nuestro trabajo. Porque resulta que los periódicos son mucho peores que los periodistas y que nosotros volvamos casi siempre en nuestros artículos lo peor de nosotros mismos, al juntarse en nuestras plumas esos dos monstruos que son las prisas y la necesidad de triunfar La primera es de siempre, la segunda es una fiera de última hora. Vivimos en una prensa que tiene la competencia como primera norma. No importa en ella hacer buenos periódicos; importa hacer diarios que la gente lea y discuta. No se valora demasiado el escribir bien, lo que sirve es escribir agresivamente. En un periodista de hoy cuentan mucho más los espolones que la pluma. Hay que llamar la atención a toda costa. Hay que conseguir ser distintos y no buenos, llamativos y no hondos; hemos renunciado ya a pasar a las páginas de la historia literaria; consigamos, -al menos, entrar en el libro urgente de la actualidad y de los chismorreas Y detrás viene la prisa. Si los lectores supieran en qué condiciones escribimos, nadie nos leería. Hace tiempo que aprendí en los periódicos que aquí lo importante no es tener muchas cosas que decir, ni siquiera el decirlas bien. Lo único que cuenta es decirlas antes que los demás, ganar al contrincante por la mano, opinar hoy sobre lo divino y lo humano, aunque nada sepamos de lo uno ni lo otro Hay días en mi vida que no olvidaré nunca. Por ejemplo, aquel 26 de agosto de 1978, en que fue elegido Papa Juan Pablo I. Era sábado y el nombre del nuevo Pontífice nos sorprendió a todos a las siete y cuarto de la tarde. Ni yo ni mis compañeros sabíamos apenas nada de monseñor Luciani, y la nota oficial que emitió el Vaticano no incluía otra cosa que cuatro datos genéricamente piadosos, Llamé al periódico. Me dijeron que a las ocho me llamarían para que dictara una larga biografía del Pontífice y que a las nueve menos cuarto volverían a llamarme para que leyera un largo editorial sobre el sentido de esta elección y las líneas previsibles del nuevo pontificado Recuerdo que grité por el teléfono: «¿Pero os habéis creído que yo soy Dios o una máquina? ¿Cómo podéis esperar nueve folios en una hora y media?» Me respondieron que era sábado, que la primera edición se cerraba a las nueve, que no podían salir sin esa crónica y ese editorial. Colgué el teléfono,, apreté los ojos y me clavé las uñas en las manos Me senté a la máquina, vomité las pocas cosas que del nuevo Papa sabía, mientras crecía en mi alma el más espantoso complejo de bufón. Pensaba: Mañana doscientas mil personas leerán estos comentarios míos como si fueran la Biblia; porque, encima, me creen, me aprecian, asumirán como dogmas estas frases genéricas que estoy escribiendo. Yo hubiera debido decir. No tengo materiales suficientes, no conozco lo bastante a este Papa para informar, y menos opinar sobre él. Pero ¿qué lector hubiera entendido que yo le citase para el periódico de mañana? Escribí mis nueve folios, los grité al teléfono y, a las nueve de la noche, agotado y odiándome, crucé las calles de media Roma tratando de serenarme, de reconquistar la paz conmigo mismo, mientras el bufón me crecía y me crecía en el alma Todo periodista honesto lo sabe: cuanto más importante es una noticia, más precipitadamente debe ser tratada. Cuanto más hondo es lo que tienes que contar, menos tiempo tienes para reflexionar. La gente debería leernos con setecientas lupas, desconfiando de cada uno de nuestros adjetivos. Y, asombrosamente, todos hablan mal de los periódicos y de la televisión. Pero todos se alimentan de los unos y la otra Hace siglo y medio intuyó todo esto con palabras proféticas Kierkegaard al asegurar que «los periódicos son el sofisma más funesto que haya aparecidos, porque veía que en el futuro iban a concederles los altavoces del mundo a quienes menos los merecían. Contaba él que era como si en una nave hubiera un solo megáfono y de él se hubiera apoderado el pinche de cocina La conclusión es que todos los altísimos pensamientos del pinche de cocina («pon manteca a las espinacas»; «hoy hace buen tiempo»; «quién sabe si algo anda mal por allí») se oirían por toda la nave, mientras que el pobre capitán gritaría inútilmente, aunque tuviera cosas mucho más importantes que decir. Al final el mismo capitán tendría que mendigarle al pinche de cocina que transmitiera sus instrucciones, pero aun éstas se transmitirían alteradas por la estupidez del mozo. Al final el pinche de cocina se apoderaría de la dirección de la nave Terrible profecía que vemos a diario realizada: hasta los grandes escritores y filósofos mendigan hoy un sitio en nuestras páginas si quieren existir; hasta se rebajan al «lenguaje periodísticos y tratan de «llamar la atención» como vicetiples Henos, pues, aquí, reyes de lo superficial y lo. ácido, dirigiendo un mundo que desconocemos, contagiando a los humanos nuestro culto a lo raro, obligándoles a creer que el mundo abunda en hombres que muerden a sus perros, ayudándoles a levantar los puños contra un cielo que habría creado mal las cosas y consiguiendo que el hombre no vea jamás los ríos de amor y de ternura que cruzan por el mundo 70.- Anónima Matrimonios, S. A La historia que voy a contar es una de las más tristes que he conocido. Tanto que es capaz de derribar -al menos por unas horas- mi terco optimismo. Y es una historia tan rigurosamente verídica que voy a dar en ella todo tipo de detalles, no vayan mis lectores a juzgarla una fábula Ha sucedido, sucede, está sucediendo en Italia, en Roma. En el número 76 de la calle Roma Libera tiene su sede la sociedad que da título a este artículo, la Anónima Matrimonios, S. A., que se dedica, con todos los papeles en regla, a lo que podríamos definir «trata de viejos». ¿Que usted es un futbolista que necesita nacionalizarse italiano para poder jugar en la Liga nacional? No se preocupe, la Anónima Matrimonios le encontrará una linda viejecita a las puertas de la muerte para que usted se case sin mayores obligaciones y consecuencias y con la alta probabilidad de una próxima viudez que le deje más libre aún, pero ya nacionalizado. ¿Que, por el contrario, es usted una actriz que tendría, en sus contratos, menos impuestos siendo italiana? Le buscará a usted un presentable anciano que resuelve el problema. Todo es cuestión de un poco de dinero. Poquísimo, en realidad. Un viejo de setenta años sale más bien barato, unas 25.000 pesetas. Pero, claro, tiene el inconveniente de que puede vivirle a usted veinte o veinticinco años, y eso le expone a usted a nuevos gastos con ocasión del divorcio. Con cincuenta o sesenta mil tiene usted ya un anciano de ochenta años, que es menos comprometido. Y si quiere usted tener todas las garantías, con cien mil le encuentran un viejo con una enfermedad incurable y defunción a vuelta de correo Todo esto que estoy contando no se lo dicen a ustedes con tanto descaro en la dulce oficina, pero así son las cosas No hace mucho la historia saltó a los periódicos con un cierto tinte de escándalo. Lorenzo Berni, un anciano de ochenta y un años, se «casó» (lo pongo entre comillas porque me avergüenza usar en esta historia ese verbo tan hermoso) con una joven actriz yugoslava, Alice Bakarcirc, que necesitaba nacionalizarse italiana para abrirse mejor las puertas de Cinecittá y que acudió a la agencia para agilizar los trámites Cuando a Lorenzo Berni, que vivía en un hospicio romano, le hablaron de una cifra próxima a las cincuenta mil pesetas, sintió vértigo. Al fin tendría dinero para media docena de caprichos acariciados desde hacía décadas. Y en el fondo le divertía la aventura de imaginarse durante algunas horas casado con aquella belleza El «matrimonio» (vuelvo a poner comillas) se hizo. A horas supermañaneras, eso sí. Y a Lorenzo Berni le regalaron un traje nuevo y cincuenta billetes de mil. Y tras la ceremonia y un lúgubre desayuno en una cafetería «con su mujer», los padrinos acompañaron a Lorenzo a su asilo para vivir sólo su luna de miel A vivir más solo que nunca. Porque aquel día se inició la gran tortura. Los compañeros de asilo comenzaron su asedio: «¿Qué te han dado, qué te han dado?; ¿no nos has traído nada?; pero ¿no nos vas a invitar?; ¿me prestas mil pastas?; ¿dónde has escondido lo que te han dado?» Y el comentario unánime. «Desde que se ha casado se ha vuelto orgulloso. Yo no vuelvo a darle ni un cigarrillos Un panorama horrible, en el que he omitido -¿para qué?- las infinitas preguntas y alusiones torpes que durante semanas llenaron el hospicio de turbios pensamientos Aún llegó otra tortura: la mujer que había servido de mediadora- celestina para buscar al viejo intentó hacerle chantaje para que él a su vez se lo hiciera a la actriz. Pero Lorenzo ni sabía la dirección de Alice, de quien sólo volvió a recibir un paquete con dos botes de mermelada Y llegaron las cartas indignadas de todos esos nietos y sobrinos que jamás le habían visitado, pero que ahora sentían herido su orgullo y manchado su apellido, desde que la foto y nombre del anciano salieron en todos los periódicos. Y gentes que le reconocían en bares y calles volvían contra él los dardos del sarcasmo «Yo no me hacía ilusiones con este matrimonio -ha declarado Lorenzo Berni a un periodista-. Sabía que todo era una conveniencia. Pero esperaba que al menos fuera una historia secreta, que nadie llegaría a conocer. Ahora estoy en la boca y en la risa de todos. Y quisiera irme, no sé dónde, a donde nadie me conozca. Irme. Irme. Aunque fuera al otro mundo.» Hasta aquí la horripilante historia a la que no he añadido ni un solo gramo de crueldad. Hasta aquí la historia de un mundo en el que, por un capricho, somos capaces de usar como felpudo la dignidad humana. De la trata de negros se pasó a la de blancas; de la trata de blancas hemos llegado a la de niños y de viejos. Todo se compra, todo se vende. Y ni siquiera por altos precios. Para alcanzar caprichos. Las leyes que prohiben clavar un cuchillo transigen si eso se hace en el alma No hace muchas semanas detenían en Francia a un grupo de atracadores que habían ido dejando París lleno de pistas con su despilfarro, gastando en quince días varios millones de francos. Con ellos vivía una muchacha danesa que se había incorporado a sus francachelas en una juerga tras el atraco. Cuando la Policía le preguntó si no la había extrañado ese chorro de dinero tirado, respondió: «Me divertía demasiado para preguntármelo.» Esa es la clave de la cuestión: nadie se pregunta nunca por el precio de sus locuras. La dulce y cristiana esposa del multimillonario ladrón no se pregunta de dónde saca el dinero su marido y a costa de quiénes lo consigue. A ella le basta con vivir bien y de tener tiempo sobrado para sus oraciones. Los hijos que sangran a su padre para ver esta semana a «Supertramp», la pasada a Miguel Ríos y la próxima a Rod Steward, ¿cómo van a tener tiempo de preguntarse qué jaribeques ha de hacer su padre para -alimentar su «estar al día»? Jugamos, jugamos todos. Y que siga la juerga. Y el precio final es un mundo lleno de solitarios y pisoteados anónimos a los que, tal vez, para tranquilizar la conciencia, les mandamos dos botes de mermelada 71.- Viajar como maletas Supongo que las crecientes subidas del dólar y devaluaciones de la peseta han venido a cortar la también creciente ola de turismo español por el extranjero. Y no sé si alegrarme o entristecerme, porque me parece, a la vez, una de las cosas mejores y más difíciles del mundo. Y siento tanta estima hacia el viajero-viajero como compasión hacia el turista-turista No es lo mismo, desde luego, aunque muchos lo confundan. El viajero va por el mundo como quien lee un libro; el turista, sólo como quien ve la televisión. Por los ojos de ambos desfilan calles y personas, pero si para el viajero se le adentran por el camino del alma, para el turista simplemente desaguan por el agujero de la diversión Creo que Goethe lo precisó muy bien: «El que corre mundo sin perseguir grandes fines estará mucho mejor en casa.» El verdadero problema no está, pues, en dónde se viaja, sino en para qué se viaja, con qué tipo de alma se sale al mundo. Y así es como los viajes -según dice el refrán inglés«favorecen a los sabios y perjudican a los necios» El que viaja con el alma abierta, sin prisas, con la visita preparada, habiendo conocido primero en los libros las ciudades cuyas calles después recorrerá, ése puede llegar a tener tantas almas como naciones visite. Ese descubrirá que el viaje estira las ideas y encoge los prejuicios, alarga la comprensión y reduce el egoísmo. El que, en sus viajes, prefiere las gentes a las calles, las calles a los teatros, los teatros a los espectáculos idiotas, ése tiene la posibilidad de regresar mejor de lo que partió. El que viaja para admirar y no pata pasarse las horas repitiéndose que, «como en España, ni hablar», o que «comidas, mujeres y sol como el nuestro no lo hay», ése tal vez logre salir verdaderamente de esa primera página del mundo que es todo país natal y que, por muy hermoso que sea, es sólo la primera página No basta viajar, desde luego. Hay que saber hacerlo. Y eso no lo enseñan en el Bachillerato. Creer que los viajes enseñan por el hecho de hacerlos es olvidar aquello que decía humorísticamente Rusiñol- «Si fuera cierto que los viajes enseñan, los revisores serían los hombres más sabios del mundo.» Y hay gentes, la mayoría de los turistas, que viajan como picando billetes, que hacen turismo como maletas. Como esas maletas crucificadas de etiquetas y dentro de las que seguramente no hay más que ropa sucia. Ropa sucia es lo que muchos traen después de recorrer Europa entera Voy a transcribir aquí un párrafo de alguien -Unamuno- que odiaba a los turistas. Es un párrafo largo, pero pido al lector que lo mastique bien, porque -aun con algunas exageraciones- no tiene desperdicio: «¿Para qué viaja la mayoría de los que viajan? ¿Hay algo más azorante, más molesto, más prosaico, que el turista? El enemigo de quien viaja por pasión, por alegría o por tristeza, para recordar o para olvidar, es el que viaja por vanidad o por moda. es ese horrible e insoportable turista que se fija en el empedrado de las calles, en las mayores o menores comodidades del hotel y en la comida de éste. Porque hay quien viaja -horroriza el tener que decirlo- para gustar distintas cocinas. Y otros para correr teatros, cafés, casinos, salas de espectáculos, que son, en todas partes, lo mismo, y en todas igualmente infectos y horrendos. Y hay quien viaja por topofobia, para huir de cada lugar, no buscando aquel a que va, sino escapándose de aquel de donde parte, Muchos de los que dan en viajar mucho lo hacen huyendo de cada lugar. Es que no pueden parar en ninguno. No es que les atraiga el punto adonde van, es que les repele aquel de donde salen.» Ahora pido al lector que relea con atención las últimas líneas de este párrafo, porque en ellas pone Unamuno el dedo en una de las llagas más vivas de nuestro presente: la topofobia, la domofobia. ¿Cuántos viajan por huir de sí mismos, porque son culos de mal asiento, porque piensan que cambiando de clima cambiarán de alma, porque no se soportan a sí mismos ni a lo que les rodea? ¿Viajan? No; huyen. ¿Y puede encontrarse algo cuando se huye? «Domofobia» es una palabra que aún no existe en el diccionario, pero que ha sido puesta de moda recientemente por algunos psiquiatras, y es una de las grandes enfermedades del hombre contemporáneo. Y es asombroso, porque el nivel medio de las casas en Occidente ha mejorado en los últimos cincuenta años más que en los veinte siglos anteriores. Los palacios de los ricos han perdido colosalidad, pero se han vuelto mucho más vivideros. Y los mismos pisos de los pobres distan mil Kilómetros -salvo excepciones- de las chozas de hace un siglo. Las viejas cocinas paleolíticas empiezan a aproximarse a las de los cuentos de hadas. Y podría pensarse que la selva de cacharros televisivos, tadiofónícos, calefactores, refrigeradores y demás morralla habrían convertido por fin las viviendas en hogares Pero resulta que es precisamente ahora cuando ni varones ni mujeres aguantan permanecer muchas horas en sus casas. Se impone la fuga de los fines de semana, la piscina, la excursión dominguera. Al hombre moderno hay que sacarle, como a los perros, a pasear todos los días Así es como los viajes se han convertido en fugas. No en ocasiones de enriquecimiento, sino en simples tubos de escape de eso que llamamos «la rutina cotidianas. De cada diez decisiones del hombre contemporáneo, nueve provienen de simples afanes de cambiar de postura. No es que se elija aquello a lo que se accede, es que se quiere abandonar lo que se tiene. Porque el hombre contemporáneo no se soporta dentro de su propia piel. ¿Son las almas o es el mundo lo que está enfermo? ¿Son los ojos quienes están turbios o es confusa la realidad que nos rodea? Juan Ramón explicaba a un joven que «en la soledad se encuentra lo que a la soledad se lleva». Y habría que decir lo mismo a todo viajero: en el mundo se encuentra lo que en el corazón se lleva: apertura, si se tiene el alma abierta; frivolidad, si ella va, dispersa. Por eso quienes viajan sin poder soportarse a sí mismos terminan por no soportar nada en sus viajes y acaban por decir aquella tontería de Alfonso Karr cuando aseguraba que «en todos los países que visitamos hay una cosa que sobra: sus habitantes». Pero si de un país no me importan sus gentes, ¿cómo voy a entender las casas en que viven o las iglesias en que rezan? Amigo mío, si no estás preparado para viajar, no viajes. Cúrate primero tu alma, limpia y estira tus ojos; piensa que tus vicios, tus intransigencias y tus incomprensiones viajarán contigo. No pasees por el mundo tu propia amargura, porque la difundirás y volverás con ella multiplicada, ya que cada país que visites se volverá un espejo reflejante de tu podredumbre interior Sólo si estás alegre, abierto, apasionado, con ganas de aprender y de amar en más idiomas, sólo entonces sal: un mundo maravilloso está esperándote a un lado y a otro de la frontera. Y recuerda que sólo cuando ames tu propia casa se volverá para ti el mundo una casa 72.- Una cura de Bach Si yo tuviera que señalar los dos días más decisivos de mi vida, creo que elegiría (junto al de mi ordenación sacerdotal) el 17 de abril de 1949, en que, por vez primera en mi vida, asistí a un concierto en vivo. Tenía yo entonces dieciocho años y nunca había vivido en una de esas grandes ciudades que tienen el enorme privilegio de contar con orquestas y salas de conciertos. Pero es que al descubrimiento de la «verdadera» música se unió aquel día el oír por primera vez a Bach. Fue -no lo olvidaré jamás-- la «Misa en si bemol», dirigida por Scherchen. Y supuso para mí un deslumbramiento, como si en aquellas dos horas descorrieran una cortina sobre una dimensión desconocida. Vuelvo a ver al muchacho que yo era caminando por las calles de Roma como ebrio, como alucinado. No porque la música de Bach fuera locura (sólo mucho más tarde empezaría a entenderla), pero sí porque asomarme a tal milagro produjo en mí una sensación de vértigo luminoso, el hallazgo de una alegría que jamás hubiera sospechado que existiera en este mundo Desde entonces he oído esa misa millares de veces. Y no exagero al decir millares, porque, durante muchos años, tuve permanente- mente puesto en mi tocadiscos aquel «Kyrie» para despertarme todas las mañanas, oyéndolo como una cura de salud con que quería empezar todas mis jornadas Este verano he repetido esa cura en dosis masivas. Porque lo necesitaba. ¿Quién, viviendo en 1983, no tiene los nervios destrozados, el alma tensa, el espíritu agresivo, el ánimo laberíntico? Bach es un balneario, el mejor médico del alma que ha producido nuestro mundo Por eso mi verano ha sido regresar a su música como si volviera a la casa de un padre. Mientras leía y trabajaba, sin las malditas prisas de lo periodístico, he vuelto a hacer rodar sobre mi tocadiscos sus cantatas, a razón de seis, ocho horas diarias. Y era como un reencuentro con una humanidad anterior a las tormentas Tengo una terrible envidia hacia Bach como hombre. No porque se parezca a mí. En nús buenos momentos me siento mucho más cerca de Mozart y en las horas exaltadas más próximo a Beethoven. Bach es, para mí, el equilibrio inalcanzable y, por ello, tanto más deseado Me pregunto a veces si el siglo xx sería capaz de producir un hombre como Bach. Y siempre me respondo que uno tan grande, tal vez. Pero jamás uno de su corte Bach era casi algo que hoy no apreciamos: un buen burgués, alguien bien instalado en la sociedad que le rodeaba, que no soñaba en destruir el orden (desorden) en su inundo, que hizo una verdadera revolución en la música sin siquiera habérselo propuesto, sin soñar innovar, pero haciéndolo Bach era lo que nosotros no seremos nunca: un hombre feliz. Su cara nos repugna, su peluca nos repele. Pero él conocía la felicidad de componer, la felicidad de existir. En su obra no hay tensiones ni altibajos. Es un genio regular, casi diríamos que un burócrata de la genialidad. Y todo ello sin estar en demasiado conflicto con su mundo y mucho menos consigo mismo, Lo contrario del mundo contemporáneo, que sólo produce genios ariscos, genios a contraorden, a contra- mundo, permanentemente ansiosos, insatisfechos Bach era alguien seguro de sí mismo. «Buen marido, buen padre, buen profesor, buen amigo», dicen sus biógrafos. Hoy redondearíamos, un mediocre. Tenía, claro está, sus geniadas. Luchó siempre por salir de estrecheces. Pero jamás como un titán que remueve las columnas del orbe. Sus «rebeldías» contra los príncipes jamás le alteraban, eran «rebeldías dentro de un orden» y apenas se reflejaban en ese «continuo» que es toda su obra Hoy unimos el concepto de genio al de locura. Nada loco hay en Bach. 0, en todo caso, hay una locura muy racional. El dolor es, para él, parte de la historia y jamás desequilibrará esa asombrosa armonía que vivió entre su cabeza, su corazón y su mismo vientre . Era, lo que ahora no hay, un adulto. En el siglo xx todos somos adolescentes. Los mediocres viven en una permanente no realización. Los mejores existen como flechas, siempre tensas al blanco, siempre inseguras de si lo conseguirán. Bach vive en la certeza. No tiene que pasarse la vida regresando a su paraíso feliz de la infancia, como Mozart. Ni golpeando con sus sueños las tapias del futuro, como Beethoven. Bach no conoce la angustia o la ansiedad. No es «animal de psiquiatra». Hay en él un admirable equilibrio psicológico. Nada pato- lógico aparece en su música. Nada masoquista, nada narcisista. Su música -dicen los Psiquiatras especialistas- es obra de una asombrosa virilidad, fruto de alguien sexualmente pacífico y realizado En él se realiza esa figura del padre, que hoy tan poco frecuente es. Bach es la fertilidad, lo fue en todos los sentidos. ¿Cómo podía componer en aquella casa siempre abarrotada de chiquillos, en un permanente barullo musical? Es asombroso. Allí la vida era cantar, componer, tocar, «jugar» (aquí es perfecta la palabra francesa) y hacerlo con normalidad, sin otras normas que la de hacer cada día más y hacerlo mejor Supo ser, sin proponérselo, la síntesis de cosas tan opuestas como la música alemana, francesa e italiana de la época. En él se unían -¡milagro!- Pachebel, Buxtehude, Couperin, Vivaldi y Corellí. Fue europeo antes de que se inventase la Comunidad. Y en una Europa tan desgarrada como la suya supo ser un ferviente luterano, en el que nos sentimos hoy perfectamente expresados los católicos. Oyendo su música parece imposible la desgarradura que entonces sufría la Iglesia. Porque él supo unir lo que no conseguiría sanar el Concilio de Trento Me pregunto a veces qué ocurriría en nuestro siglo si obligatoria- mente se escuchara media hora de Bach antes de todas las reuniones entre políticos, entre dirigentes eclesiásticos, o ante las conversaciones entre patronos y sindicatos. ¿Tras oírle, quién podría declarar una guerra o mantener una separación? Los hombres de hoy no encuentran la paz, ni el acuerdo, porque sólo se encuentra lo que se lleva dentro. Y, con almas en guerra, ¿qué se puede generar sino discordia? Por eso en este verano he entrado yo en el balneario Bach, he dejado que él me fuera vendando mis heridas, que pasaran y pasaran por mi cerebro sus mansas y vivas melodías. Porque Bach no es un cloroformizador, sino un vitalizador. No atonta, ni adormila, despier- ta, pero hacia la paz y no con la tensión. Lo hace mucho mejor que el «astenolit» y demás fármacos. Más en profundidad que la más ancha playa. Oyéndole me encuentro «bien sentado» en el mundo. No lejos del dolor, pero sí de la 'neurastenia. A gusto, como en una poltrona. Luego vendrán el otoño y el invierno a zarandeamos, a de- volvernos nuestra condición de hombres modernos, nerviosos, insa- tisfechos, como si todas nuestras sillas quemasen o tuvieran alguna pata rota. ¿Quién demonios nos habrá convencido que ser modernos es tener el alma siempre en vilo? ¿Quién que la genialidad es desmesura? ¿Quién que tenemos tanto que vivir que no saboreamos nada de la maravilla que vivimos? Nos haces falta, padre Bach, en este mundo de bastardos 73.- El derecho a equivocarse Una doctora amiga me contaba hace días una historia emocionante. Su oficio es magnífico: se dedica al análisis preventivo de varias enfermedades en los recién nacidos, enfermedades que, detectadas en un primer momento, logran salvar muchas vidas y ahorrar muchos dolores tardíos. Y sucedió hace ya varios años que, en una jornada en la que estaban sobrecargados de trabajo, alguien en su laboratorio, probablemente por puro cansancio, se equivocó al poner las etiquetas en las muestras de los análisis, con lo que se aplicaron curas innecesarias a quien no lo necesitaba y, lo que es peor, se dio por sano a un niño claramente predispuesto a varias enfermedades Meses más tarde, lo que se había dado por imposible, se declaró en este niño, por lo que las curas, tardías, fueron mucho más dolorosas y peligrosas. A causa de aquel error en el cruce de etiquetas. Todos los médicos de aquel laboratorio sufrieron, por su fallo, tanto o casi tanto como los padres. Pero quiso la fortuna que el pequeño pudiera salvarse Un año más tarde, aquellos padres fueron a visitar a la doctora. ¿Para quejarse de aquel error que puso en peligro la vida de su hijo? No; para que la doctora viera lo bien que el niño estaba y para que no siguiera sufriendo por el error que había cometido La doctora que me contaba la historia se emocionaba al hacerlo y me decía que, mientras tantos hubieran guardado un permanente rencor por aquellos miedos y dolores tardíos, que ciertamente se debían a un error suyo o de alguno de sus compañeros, aquellos padres habían descubierto que la posibilidad del error es parte de la condición humana, que también un médico tiene derecho al cansancio y que, cuando no se debe a desidia o desinterés sus fallos deben ser comprendidos como los de los demás humanos Yo comprendo que esta historia es hermosa, aun cuando tuvo la fortuna de que el niño se salvó. Habría sido un millón de veces más difícil si aquella vida se hubiera perdido. Pero tengo que reconocer que la doctora tiene razón. Que somos justos al exigir a los médicos tanta entrega como la de quienes tienen la vida entre sus manos, pero que nos volvemos inhumanos cuando no reconocemos que el error es parte de su naturaleza y que, aun poniendo toda la pasión del mundo en su tarea, se equivocarán a veces A mí no me gusta la fórmula con la que he titulado este artículo: no creo que el hombre tenga «derecho a equivocarse». No tenemos verdadero «derecho» al error. Lo que sí tenemos es derecho a ser comprendidos en nuestros fallos, a ser aceptados con nuestros errores, a ser perdonados por nuestras estupideces, a ser reconocidos como hombres que inevitablemente cometerán siete tonterías al día y setenta veces siete por año. Temo que, mientras esta ley no sea reconocida y aplicada por todos, no conseguiremos un mundo vividero Nunca he creído en la Santa Intolerancia y no me parece que tenga mucho que ver con el cristianismo. Lo cristiano me parece aquello que aspira al ideal, pero que parte de la aceptación de los hombres como son y lo que lleva siempre muchos sacos de perdón dispuestos para su empleo Me parece que los hombres nos vamos haciendo verdaderos adultos en la medida en que nos hacemos comprensivos. La intolerancia es, me parece, tolerable y comprensible en los jóvenes. Para dos todo se divide en el bien o el mal. Luego, la vida va descubriéndonos cuánto bien se esconde entre los pliegues del mal. Y cuánto el mal se agazapa detrás de muchos recovecos del bien. Y uno va aprendiendo a perdonar cuanto más descubre dentro de sí la necesidad que tiene de perdón. Por eso un vicio que acumula rencor me parece el ser menos adulto que existe También la vida nos va enseñando a perdonar, que es el arte más difícil que existe. Empezamos perdonando melodramáticamente, saboreando el gozo de perdonar, sin caer en la cuenta de que -como decía San Agustín- «se puede ser muy cruel al perdonar» cuando se perdona «desde arriba», desde la «dignidad» del ofendido. Más tarde descubrimos que el verdadero perdón es el que no se nota, el que incluso nos sale del alma sin esfuerzo, naturalmente Por eso me parece tan absurda esa frase del «perdono, pero no olvido», porque una cosa es que aprendamos de los errores para no volver a cometerlos y muy otra que nos pasemos la vida recordándolos, sacando jugo al caramelo de nuestro perdón Tal vez yo aprendí a perdonar dé aquella maestrita que, en mis años infantiles, tenía la hermosa manía de escribir nuestras malas notas con tiza y las buenas con tinta. Así las malas se borraban al día siguiente con la primera operación matemática que hacíamos en el encerado, mientras que las buenas quedaban allí siempre escritas como un bello recuerdo Pienso que si los hombres escribiéramos así, las malas cosas en el encerado del alma y las buenas en nuestros cuadernos indelebles, nos encontraríamos al cabo de los años sin rencores y con el corazón abarrotado de motivos de gozo. Dicen que «el lobo puede perder los dientes, pero no la memoria». Afortunadamente, el hombre no es un lobo y puede seleccionar amorosamente dentro de su memoria, de modo que casi nos cause risa cuando alguien nos pide perdón, por la simple razón de que, sin más, lo habíamos olvidado Esta ciencia es fácil: basta con mirarse al interior, descubrir la maraña de fallos que uno tiene, para no valorar los de los demás. Aquel a quien le cuesta perdonar es, sencillamente, porque no se conoce a sí mismo. «La vida -decía Goethe- nos enseña a ser menos rigurosos con los demás que con nosotros mismos.» No creo que vivan mucho quienes todo se lo dispensan a sí mismos y nunca encuentran explicaciones para los demás Por eso me gusta tanto esa encíclica de Juan Pablo II que me parece que pocos han leído"Dives in misericordia". En ella se subraya que la sustancia de Dios es que es «rico en misericordia», que es un experto en el arte de perdonar. Porque ve toda la verdad, la infinita pequeñez de nuestras necesidades. Graham Greene dice en una de sus novelas que «si conociéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellase. Por fortuna, Dios conoce todos esos últimos porqués, ese hecho terrible de que, de cada cien de nuestras necesidades, noventa y nueve se cometen por error, por prisas, por cansancio, por frivolidad y tal vez sólo una por descender del mal Por eso me gusta también tanto aquello que dice el Talmud- «Dios ama a tres clases de hombres: al que nunca se enoja, al que nunca renuncia a su libertad y al que no guarda rencor.» Sí; él nos perdonará «así como nosotros perdonemos». Bueno, esperemos que nos perdone mucho mejor. Esperemos que un día él nos enseñe nuestra alma niña, salvada a pesar de tantos errores en las etiquetas de nuestros diagnósticos a la hora de vivir 74.- La estampida del egoísmo Este verano hasta he podido permitirme el lujo de ver unas cuantas películas. Algunas atrasadísimas, que se me escaparon y sólo ahora he podido recuperar. Kramer contra Kramer, por ejemplo. Y aunque supongo que ya se dijo todo sobre ella, me gustaría subrayar aquí una frase que me impresionó. Cuando la madre, que ha abandonado su casa y a los suyos, quiere explicar por qué lo hizo, dice que «estaba cansada de ser de alguien. Siempre había sido hija de, madre de, esposa de. Quería ser mía por primera vez» La frase me impresionó porque pocas definen mejor la situación de nuestro mundo contemporáneo. En todos nosotros se ha desatado el afán de poseemos a nosotros mismos, por «realizarnos», como suele decirse, por independizarnos, por desrelativizarse. Y no seré yo quien recuse tales metas. Cien veces he defendido en este cuaderno la necesidad de que los hombres estén verdaderamente vivos, saquen todo el jugo a su alma, lleguen hasta lo más alto de sí mismos. El problema está, me parece, en cuáles sean los caminos para conseguir esa meta. En descubrir si lo más alto de nosotros mismos está en nuestra autoadoración, en nuestra autoexaltación o en nuestra entrega A mí me encantaría ver a todos los hombres del siglo XX realizándose. ¿Quién puede desear mantener las mil formas de esclavitud que el mundo ha construido sometiendo unos hombres a los otros? Toda relación forzosa es esclavitud. Toda relación que no se haga sobre libertad ata alguna de las alas del hombre. ¿Pero bastará tirar por la borda las dependencias para realizarse? ¿Seremos «alguien» sólo con no ser «de» nadie? ¿No estará el siglo XX proponiéndose la bellísima meta de la libertad de los hombres y consiguiendo, sin embargo, algo bien diferente: la estampida del egoísmo? Los que consiguen no ser «de» nadie, ¿no corren el riesgo de encontrarse, dentro, con el espantoso vacío de sí mismos entregados al servicio de sí mismos, cuando no acabando esclavos «de» su perro, «de» su cocho, «de» su infinito aburrimiento? Son preguntas que, creo, hay que planteárselas con toda su crueldad, porque en ellas están algunos de los quicios de nuestra civilización. Porque estamos viviendo en una de las más locas carreras hacia el egoísmo colectivo. Los hombres, en mayoría, luchan para liberarse y en realidad sólo cambian de esclavitud. Creen poseerse y sólo poseen un vacío. Terminan los mejores descubriendo, como la señora Kramer, que la dependencia de su hijo, vivida en amor, era liberadora. Y que la solución no es arrojar las dependencias, sino conseguir que sean muchas y todas liberadoras y no esclavizantes. Las islas no son más libres que los continentes. Al contrario, todos cuantos en ellas viven luchan por liberarse del empequeñecedor complejo que es propio de los isleños. Las soledades sólo se justifican en la medida en que son fecundas Me gustaría comentar aquí algo que yo leí de muchacho y que ha sido siempre decisivo en mi vida. Es una página de un libro milagroso: El medio divino, de Teilhard de Chardin. Aquella en la que expone lo que yo llamo «la teoría de la circunferencia» Teilhard parte de un hecho elementalisimo: el hombre es egoísta, nace egoísta, incluso casi siempre que ama lo hace por razones, en alguna punta, egoístas. Lo mismo que todos los radios de una circunferencia convergen en su centro, así el hombre hace dirigirse hacia sí mismo todo cuanto le rodea. Y esto por instinto, por su propia naturaleza terrestre Pues bien: la tarea por ascender hacia lo mejor de nosotros mismos no es otra que «la destrucción progresiva de nuestro egoísmo»; es decir, «nuestra excentración» hasta conseguir «perder pie en nosotros mismos» De ahí que un hombre completo (un santo, desde el punto de vista religioso) no es aquel que más se sube encima de sí mismo, sino aquel que más se «abre», el que consigue sacar el centro, poco a poco, hasta fuera de su propia circunferencia. Lo normal es que el hombre se muera sin lograrlo, abriéndose a fragmentos, a trozos, y que tenga que ser la muerte «el agente de la transformación definitivas, quien nos dará «la abertura requeridas para recibir la plenitud del amor. Eso es lo que Teilhard llama «comulgar muriendo» Me gustaría que mis amigos releyeran despacio este párrafo. Dice más de cuanto yo pudiera explicar No me parece serio que la gente se enfade con su propio egoísmo. Es como enfadarse con nuestra propia carne o con los kilos que pesamos. Es bueno rebajarlos, controlarlos, pero sabiendo que siempre pesaremos. Lo malo es cuando el egoísmo, además de dominarnos, se vuelve contra los demás. Bacon decía que «un egoísta es capaz de quemar la casa del vecino para freírse un huevo». Y pudo añadir que, después de haberlo hecho, descubre que lo hubiera frito mucho mejor en su propia sartén que sobre el rescoldo de la casa quemada Todo hombre realista descubre que es cierto eso de que el más pequeño dolor en nuestro dedo meñique nos causa mayor preocupación y nos ocupa más tiempo que la noticia de la destrucción de millones de nuestros semejantes. Pero también todo hombre digno de sí mismo sabe que el mundo nunca mejorará -ni para él ni para los demás- si cada uno de los hombres sólo se preocupa de su propio dedo meñique. Y termina por descubrir que, en este tiempo nuestro, estamos todos tan entregados a conseguir nuestra propia libertad, que estamos poniendo en peligro la libertad y dignidad de todos A mí me encanta, naturalmente, encontrarme con jóvenes libera dos, con mujeres liberadas, con seres liberados. 1,o que me fastidia es descubrir que, los más, se han liberado para nada. No para tener mayores capacidades de amar y de servir, sino para pasarse la vida lamiéndose como gatos Y así es como el egoísmo -que sería comprensible y hasta soportable en ciertas dosis- se vuelve peligroso cuando se convierte en estampida, cuando hemos dejado de ser tan «de» alguien que ya ni nos preguntamos quiénes quedan bajo nuestras patas y nuestro enloquecimiento 75.- La sonrisa y las tinieblas El día que yo celebré mi primera misa asistía, a mi derecha, mi viejo tío Paco, que aquel mismo día celebraba las bodas de oro de su ordenación. Y recuerdo que yo empecé la misa -según las antiguas fórmulas- diciendo: «Me acercaré al altar de Dios», y el anciano me respondió. «Al Dios que es la alegría de mi juventud.» Difícilmente se imaginará nadie lo que para mí supuso aquel paradójico juego de palabras. Creo que desde aquel momento descubrí que una de mis obligaciones sería dedicar todos mis esfuerzos a devolverle a Dios el rostro alegre que le habíamos robado, a convencer a mis hermanos de que la Iglesia no es el coco y que nada tiene que ver el Evangelio ni con las tinieblas ni con el aburrimiento Por eso me ha gustado tanto encontrarme (dentro de un libro cuyo conjunto me ha decepcionado, El nombre de la rosa) un párrafo en el que el protagonista grita que «el diablo no es el príncipe de la materia, sino la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa»; que «el diablo es sombrío porque sabe adónde va y siempre va hacia el sitio de donde procede», pues «vive en las tinieblas». Efectivamente, lo que separa a un cristiano del demonio no es que él tenga fe y el diablo no, sino el hecho de que el creyente ve su fe desde la sonrisa y sabe crear sonrisas de su fe No siempre se ha pregonado esto. Recuerdo cómo me hizo sufrir, con mis dieciocho -años, la lectura de la obra de Nietzsche y la grotesca visión que tiene de la Iglesia y del sacerdocio Releo hoy aquella página en la que nos pinta a los curas como los representantes de la muerte: «Entendían vivir como cadáveres andantes; revestían de negro su cadáver; aun de sus palabras trasciende el nauseabundo olor de cámaras mortuorias. Y quien vive cerca de ellos vive cerca de estanques negros.» Uno no sabe si echarse a llorar o a reír. Y hace lo último porque tiene buen humor Pero ha de reconocer que también dentro de la Iglesia se han dado bastantes motivos para que luego alguien venga con la caricatura. Recuerdo, por ejemplo, aquel párrafo en el que Bossuet supera a Nietzsche en el número de disparates: «La pasión, sin duda, más engañosa de todas es la alegría, aunque sea la más ardientemente deseada: y la sabiduría no ha hablado jamás en otro sentido de ella que no sea el que ofrece el Fclesiastés cuando juzga la risa un desatino y la alegría un fraude. Y la razón, si no me equivoco, es que, después de la desobediencia del hombre, Dios ha querido alejar de él todas las sólidas satisfacciones que había derramado sobre la tierra en la inocencia de los comienzos, para derramárselas un día a sus bienaventurados.» ¿Qué tripa del alma se le había roto aquel día al gran Bossuet para escribir tales cosas? ¿Nunca leyó los otros miles de páginas en los que la Biblia y Cristo en persona invitan a la alegría? De qué subterránea teología saca esa teoría de que hubo alegría en el paraíso y la habrá en el cielo y, en el intermedio, en la tierra, sólo nos queda la medicina de la tristeza? Me parecen infinitamente más ortodoxos San Francisco de Asís, cuando llamaba a la tristeza «enfermedad babílónica» y repetía que «la alegría es el segurísimo remedio contra las mil insidias del demonio»; San Francisco de Sales, cuando aseguraba que «la tristeza es contraria al servicio del amor divino»; Santa Teresa, cuando invitaba a sus hijas a la alegría, «porque cuando se empieza el alma a encoger es muy mala cosa para todo lo bueno»; o Santo Tomás Moro cuando, en una de las oraciones más bellas que jamás se escribieron, pedía a Dios que le diera «un alma que no conozca el aburrimiento, los ronroneos, los suspiros ni los lamentos» y el «saber reírse de un chiste, para que sepa sacar un poco de alegría a la vida y sepa compartirla con los demás» La verdad es que uno en la vida se encuentra no pocas ocasiones de dolor y no faltan circunstancias de llanto. Pero yo estoy hablando de la alegría como ese fondo que todo lo sostiene, de una manera de entender la existencia y el mundo, de esa aceptación serena y esperanzada de la realidad que parte de pensar que «más vale un día alegre con medio pan que uno triste con un faisán», y concluye en aquella afirmación del libro bíblico de los Proverbios que asegura que «el que en su corazón tiene la alegría vive una continua fiesta» A esta fiesta me invitaron el día que me bauticé. Y me encantaría que todos mis artículos no fueran otra cosa que invitaciones a la fiesta. No sólo como cristiano. También como hombre Y fijaos que hablo de fiesta y no de diversión. Esta es una palabra peligrosa cuando se entiende en su rigor etimológico: divertirse es «apartarse de», huir de la realidad y fabricarse una locura en la que olvidar el dolor. La fiesta es algo muy distinto, aunque hoy la mayoría lo confunden. Por eso hay tantas diversiones tristísimas, gentes que confunden la risa con la carcajada, la sonrisa con la bufonada, la alegría de vivir con los estallidos del gamberrísmo. Son las pseudo- alegrías de la fuga. Son gentes que no se ríen porque les guste la vida, sino que se carcajean para olvidar que la vida les amarga. No se ríen «de» algo. Se ríen «contra» algo, contra la realidad de sus vacíos interiores. ¿Cuántas de las diversiones actuales no son risas, sino muecas? El mundo está lleno de mil razones diarias para la alegría. No hace falta inventarlo, soñándolo mejor de lo que es; no es siquiera necesario ignorar sus zonas negras. Basta verlo con ojos abiertos y luminosos. Basta con no ponerse las diabólicas gafas de las tinieblas 76.- El pobre en el jardín Un amigo mío formaba hace años parte de una pequeña y ardiente comunidad cristiana. Un día a la semana se reunían para hablar de Cristo, de la fe, de cómo difundir su mensaje. Y, como todos eran gente con sus jornadas de ocho horas, se reunían de noche, con cena frugal a la que seguía una larga conversación que a veces se prolongaba hasta las dos, hasta las tres de la mañana. Mi amigo salía de allí con el alma ardiendo, con olor a evangelio, dispuesto a entregar lo mejor de su vida por él. Hasta que Era una noche de invierno, heladora y cortante, cuando mi amigo, tras la charla con su comunidad, llegó a su casa cerca ya de las tres de la mañana. Y, al bajarse del coche, vio que enfrente de su portal, en el jardín frontero, sobre un banco de hierro, dormía un cuerpo arrebujado, mal cubierto con algunos periódicos Algo ocurrió en el alma de mi amigo: con una noche así, un hombre sobre un banco, sin otra protección que un viejo abrigo y unas hojas de papel, podía muy bien morirse de congelación. ¿Podría dejarle al desamparo? Dentro de sí oyó gritar una voz que le explicaba que eso sería un crimen. Pero pronto otra voz le recordó que no podía meter en su casa a un completo desconocido. ¿Y si era un ladrón? ¿Y qué dirían su mujer y sus hijos si a las tres de la mañana les despertaba para acomodar en casa a aquel hombre andrajoso? Cuando mi amigo metió el llavín en la cerradura de su casa se gritó mil veces a sí mismo que era un cobarde. Pero el egoísmo fue más fuerte que él. Y, ya en su piso, evitó asomarse al balcón para impedir que la conciencia multiplicara los martillazos con que estaba asediándote Ya en la cama le pareció que las mantas eran, a la vez, más calientes y congeladores. Se sentía habitando a la vez en el infierno de su egoísmo y en el cuerpo congelándose del mendigo. Y tardó varias horas en dormirse porque la figura del hombre acurrucado en el banco parecía clavada en su imaginación A la mañana, al despertar, se acercó con pánico a la ventana. estaba seguro de que aún vería en el banco aquel cuerpo -quizá ya muerto- que él había abandonado. No estaba. Y no supo sí sentía ganas de reír o llorar A lo largo de toda la semana siguiente vivió en la vergüenza. Se miraba en el espejo y sentía asco de sí mismo. No se atrevía a ir a la iglesia ni a comulgar. Sentía unos infinitos deseos de que llegara el próximo viernes para confesarse ante Dios y sus compañeros de aquel pecado que conforme pasaban los días, crecía en su conciencia Cuando el viernes llegó y contó, casi con lágrimas, su cobardía, percibió con asombro que la historia no impresionaba mucho a sus compañeros. Y no era que la disculpasen, aceptando que todo hombre hace mil disparates al día; era que, además, encontraban teorías para rebajar su gravedad. Alguien explicó que la batalla urgente no era tanto ayudar a los individuos como cambiar la sociedad. Otro dijo que la caridad sólo era auténtica cuando se convertía en justicia. Un tercero comentó que la limosna denigra tanto al que la recibe como al que la da. Alguien añadió que dar cama una noche a un vagabundo no iba a resolver sus problemas. Y no faltó quien dijo que «gente así ya está acostumbrada a dormir en un banco» Mi amigo salió aquel día más congelado que nunca de la reunión. Y decidió no volver más a aquella comunidad. No quiso juzgarles, ni menos condenarles. Pero entendió que algo no funcionaba en todo aquello He contado esta historia -absolutamente verídica- porque creo que es simbólica del mundo en que vivimos: sabemos tanta sociología que estamos olvidándonos del hombre, del hombre concreto Me he preguntado muchas veces por qué ha bajado tanto en nosotros el sentido del pecado. Y creo que la respuesta está en que hemos logrado todos autoconvencernos de que el mal es una cosa anónima, de la que tendría la culpa la sociedad y no nosotros Abres cualquier día el televisor y entrevistan a un ilustre sobre los problemas de la criminalidad y en seguida te explica que la sociedad está mal estructurado. Al parecer, ni el delincuente tiene culpa alguna ni la tienen las personas que de algún modo le rodearon. La culpa es «de las estructuras» El día que las estructuras cambien, te dicen, la criminalidad habrá desaparecido. Nadie parece saber siquiera lo que esas dichosas estructuras sean Como es lógico, no voy a rebajar yo la importancia que las circunstancias sociales tienen en la conducta de los hombres. Sé que la pobreza, la incultura, la miseria son, al menos en un 80 por 100, causantes de muchos crímenes y disparates morales. Pero no puedo ignorar tampoco dos cosas: que otros muchos que vivieron en la misma pobreza, incultura y miseria siguen luchando corajudamente para ser honrados; y, en segundo lugar, que en idénticos disparates morales caen a veces otras personas que disfrutaron de riqueza, cultura y facilidades en la vida. Y concluyo que las circunstancias de la vida pueden aportar la leña dispuesta para el incendio, pero que, en definitiva, es la conciencia de hombre quien aporta la chispa con la que esa leña arderá De ahí que yo desconfíe profundamente de todas las filosofías que no pasan por el hombre concreto. Sé, naturalmente, que la limosna no resuelve el fondo de los problemas. Que es más importante enseñar a pescar que dar un pez, Que es mil veces más eficaz quien ofrece un trabajo que quien regala cinco duros semanales. Pero, dicho todo eso, me parece un enorme camelo lo de pensar que cambiaremos el mundo sin querer al hombre concreto, hablando de que cambiaremos la justicia de la Tierra mientras un ser humano se muere de frío en un jardín Antes, al menos, a la cobardía le llamaban cobardía y egoísmo al egoísmo. Hoy, me temo que estemos llamando «caridad inteligentes, o «ansias de justicia», o «reformas de estructuras, a lo que son simples sueños de formas egoístas de tapar los gritos de la conciencia 77.- La guerra de los listos Un amigo mío me sorprendió el otro día con una extraña teoría sobre el mundo en que vivimos. «Aquí hace falta -me dijo-- una guerra. Una guerra entre los listos y los tontos, en la que, por primera vez en la historia, ganásemos los tontos.» Mi amigo me miró divertido, observando el desconcierto que crecía por mi cara, y luego me explicó que en este mundo en que vivimos ganan siempre los listos- los que encuentran la triquiñuela para no pagar los impuestos; para no dar golpe; para saltarse las leyes; para trepar y ascender por la política. Y, en cambio, siempre perdemos los que, ingenuos, pagamos y trabajamos religiosamente; los que cumplimos con los horarios y la obligación; los que, por no saber usar la coba, nos moriremos de chupatintas Mi amigo me explicaba todo esto mientras gustaba su derrota en la pequeña guerra de los aparcamientos: había colocado su coche como era debido y, tras él, había llegado esa docena de listos que hay siempre, que le habían dejado encerrado durante más de una hora, basándose, seguramente, en la vieja filosofía de «el que venga detrás que arree». Por eso mi amigo bramaba contra este mundo en el que cien docenas de listos terminaban por imponerse a la buena gente que hace las cosas como se debe y se preocupa de los demás Tenía buena razón mi amigo. tal vez el mundo no marche bien gracias a esos que, encima, se pavonean de inteligentes, cuando no son ni siquiera listos, sino simplemente «listillos», picaruelos cuya conducta no sería especialmente peligrosa si no fuera tan contagiosa: porque el pisado diez veces difícilmente consigue no decidirse también él al pisotón Estos «listos-listillos-caraduras» no suelen ser muchos, pero están muy bien distribuidos-. difícilmente hay fábrica, empresa, oficina o comunidad en que no aparezca alguno Está, por ejemplo, el «escurrehombros». ¿En qué grupo de trabajadores no aparece ese fresco profesional que tiene siempre razones para cargar su parte de trabajo sobre los demás? Se le muere una tía cada mes, operan a un hijo suyo cada tres, siempre tiene razones para «escaquearse» de sus obligaciones, para escabullirse a la hora de los trabajos duros, para prolongar indefinidamente sus gripes y sus bocadillos. Sabe que, aunque él no haga su trabajo, «alguien lo hará». Y hasta se ríe, presumiendo, de los «burros de carga» que apecharán con lo suyo Está el «tío listo», que siempre encuentra la manera para esquivar los impuestos, los pagos o las contribuciones. En lugar de trabajar para pagar sus deudas, dedica su tiempo a encontrar las triquiñuelas legales para darles esquinazo Está el cobista profesional, que siempre tiene la sonrisa camelística en su punto; el que siempre sabe a qué hora subirá o bajará el jefe en el ascensor; el que sabe cruzarse por el pasillo en el momento exacto, tener a punto el mechero para el cigarrillo superior. El que dedica más tiempo a pensar en artimañas o zancadillas que en producir méritos Están, incluso en lo religioso, los «audaces del cielo». Durante los años del Concilio yo observé muchas veces a un ilustre prelado -que, lógicamente, después ha ascendido mucho- que todos los días, a la hora del comienzo de las sesiones, se colocaba en la puerta por la que pasaban los cardenales, con el único objeto de sonreírles, saludarles, preguntarles por la jaqueca de su señora hermana o el lumbago de su eminencia, hacer lo que él llamaba «el apostolado de la caridad», pero que era en realidad «la carrera de la coba», ya que hubiera podido hacer la caridad en muchos sitios, pero, curiosamente, elegía las puertas de los emínentísimos Todos estos «frescos, listos, audaces» no serían peligrosos si sus tácticas no se mostrasen tan humanamente eficaces. Hay que reconocer que, a la corta, la mandanga funciona: trepan los trepadores, se aprovechan los aprovechones y camelan los camelistas Sólo a la corta, claro, y sólo en lo superficial, afortunadamente. Porque nada hay tan vacío como uno de estos frescos. Y porque, antes o después, esa careta se viene abajo y se pegan el tortazo Pero es un hecho que, de momento al menos, parecen ganar la guerra del mundo. Y empujan a la buena gente a esa otra maldita lógica de decir que «Dios nos mandó que fuéramos hermanos, pero no que fuéramos primos». De ahí que muchos cumplidores abdiquen con frecuencia de seguirlo siendo, sólo para que la gente no se ría de ellos y les considere primos. Y para no ser primos terminamos renunciando a ser hermanos ¿Se han fijado ustedes en que hasta nuestro tradicional refranero parece inventado por los listos? Hay un, millar de refranes incitándote a la frescura y a la desconfianza. «Hazte de miel y te comerán las moscas», «Por la caridad entra la peste», «Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro», «De fuera vendrá quien de casa te echará», «Cría cuervos y te sacarán los ojos», «En este mundo, mundillo, hay que tener mucho de pillo». La lista podría ser interminable Y lo cierto es que el mundo no funcionará mientras en él rijan filosofías de este tipo, mientras en él dominen los listos y no los inteligentes y aun los listillos por encima de los verdaderamente listos; mientras se rinda culto (como tantas veces ocurre en el teatro) al caradura y al sinvergüenza; mientras se rían las «gracias» del fresco; mientras en los hogares los padres expliquen a sus hijos la suerte de los que pueden vivir sin dar golpe y se repita tantas veces la frase «tú no seas tonto» Por eso quiero rendir yo, desde aquí, mi homenaje a los «tontos», a los que sienten el honor de «dar el callo»; a cuantos viven más preocupados por su propia conciencia que por los posibles pisotones que recibirán en la guerra de la vida; a quienes valoran más la satisfacción consigo mismo que el triunfo. Porque nunca habrá una guerra en la que ganemos los tontos. Pero, por fortuna, vencedores o no, habremos sido verdaderos hombres 78.- La paz nuestra de cada día Mi amigo Pepe Cóleras es un antimilitarista furibundo. Vive, desde hace algunos años, obsesionado por el tema de la guerra. Se sabe de memoria el número de cabezas atómicas que tiene cada uno de los posibles contendientes, la instalación de los misiles, la capacidad de sus portaaviones y bombarderos, la cifra de posibles megatones que podrían hacer estallar Pero Pepe no se contenta con conocer las cosas: las pone en acción. No hay manifestación antibelicista o ecologista en la que no tome parte. Es experto en pancartas, en slogans, en canciones pacifistas. No fue objetor de conciencia porque descubrió el antimilitarismo cuando ya quedaba lejos el servicio militar, aunque aún sueña a veces con los años de cárcel que hubiera podido pasar en caso de haber sido tan gloriosamente objetor Para compensar este retraso, Pepe Cóleras se ha encadenado ya cuatro veces a la puerta de otros tantos cuarteles y ha participado ya en varias marchas contra centrales nucleares, y nada menos que en cuarenta y dos -contadas las lleva- manifestaciones contra la OTAN. Aún enseña con orgullo la cicatriz («la condecoración», según él) que una pelota de goma le dejó en el pómulo y la oreja derechos Lo extraño es que todo este pacifismo se le olvida a Pepe en su vida cotidiana, que parece más inscrita bajo el signo de su apellido que de sus planteamientos antibélicos. Porque Pepe es discutidor y encizañador en la oficina, intolerante con su mujer, duro con sus hijos, despectivo hacia su suegra, áspero con su portero y sus vecinos. Y toda la paz que sueña para el mundo se olvida de cultivarla en su casa Escribo esta pequeña parábola no para devaluar la acción pública contra la guerra (en un mundo tan loco como éste en que vivimos, todo servicio a la paz merece elogios), sino para recordar que, al fin, la gran paz del mundo sólo se construirá con la suma de muchos millones de pequeñas porciones de paz en la vida de cada uno Yo tengo la impresión de que muchos de nuestros contemporáneos viven angustiados ante la idea de que un día un militar o un político idiota apretarán un botoncito que hará saltar el mundo en pedazos, y no se dan cuenta de que hay en el mundo, no uno, sino tres mil millones de idiotas que cada día apretamos el botoncito de nuestro egoísmo, mil veces más peligroso que todas las bombas atómicas. Y a mí me preocupa, claro, la gran guerra posible; pero más me preocupa que, mientras tememos esa gran guerra, no veamos siquiera esas mil pequeñas guerras de nervios y tensión en las que vivimos permanentemente sumergidos ¡Qué pocas almas pacíficas y pacificadoras se encuentra uno en la vida cotidiana! Hablas con la gente, y a la segunda de cambio te sacan sus rencorcillos, sus miedos; te muestran su alma, construida, si no de espadas, sí, al menos, de alfileres. ¡Qué gusto, en cambio, cuando te topas con ese tipo de personas que irradian serenidad; que conocen, sí, los males del mundo, pero no viven obsesionados por ellos; que respiran ganas de vivir y de construir! Hace años se publicó una novela que se titulaba La paz empieza nunca. A mí me gustaría escribir algo que se llamase «la paz empieza dentro». Porque me parece que creer que una posible futura guerra depende, ante todo, de los nervios o de la dureza de los señores Reagan o Andropov hoy, como se echa la culpa de las pasadas a Hitler o Stalin, es una simple coartada: la fabricación de chivos expiatorios para libramos nosotros de nuestras responsabilidades El mundo tiene líderes violentos cuando es el propio mundo violento. Si el mundo fuese pacífico, los líderes violentos estarían en sus casas mordiéndose las uñas. La guerra no está en los cañones, sino en las almas de los que sueñan en dispararlos. Y los disparan Me gusta, por eso, que el diccionario, cuando define la palabra «paz», ponga como primera acepción la interior, y la defina como la «virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones» Con esta definición ciertamente el mundo está ya en guerra. Porque, ¿quién conoce hoy ese don milagroso de un alma tranquila y sosegada? ¿Quién no vive turbado y con todas las pasiones despiertas? Nunca floreció tanto la angustia; nunca abundó tanto la polémica; nunca fueron tan anchos los reinos de la cólera y la ira. Basta abrir un periódico para comprobarlo Y, como es lógico, no estoy hablando de la falsa paz de los cementerios, de la que ya hablara hace un montón de siglos Horacio, el poeta latino. «Hacen un desierto y llámanlo paz.» Hablo, por el contrario, de la paz como florecimiento de la vida, según aquello de Gracián que recordaba que «hombre de gran paz, hombre de mucha vida». O, si se prefiere, según la mejor definición que de la paz conozco, la que diera Santo Tomás al presentarla como «la tranquilidad activa del orden en libertad». Hoy, es sabido, oscilamos entre el orden sin libertad y la libertad sin orden, con lo que nos quedamos sin tranquilidad y sin acción Habría que empezar, me parece, por curar las almas. Por descubrir que nadie puede traernos la paz sino nosotros mismos. Y que cuando se dice que hay que preparar la guerra para conseguir la paz, eso sólo es verdadero si se refiere a la guerra interior contra nuestros propios desmelenamientos interiores Las únicas armas verdaderas contra la guerra son la sonrisa y el perdón, que juntos producen la ternura. De ahí que alguien que quiere a su mujer y a sus hijos sea mucho más antibelicista que quienes acuden a manifestaciones. De ahí que un buen compañero de oficina que siempre tiene a punto un buen chiste sea más útil para el mundo que quienes escriben pancartas. 0 que quien sabe escuchar a un viejo y acompañar a un solitario sea mil veces más pacificador que quien protesta contra la carrera de armamentos. Porque el armamento que más abunda en este siglo XX es el vinagre de las almas, que mata a diario sin declaraciones de guerras No puedo ahora recordar sin emoción a uno de los más grandes pacificadores de este siglo, el querido Papa Juan XXIII. Hizo mucho, ciertamente, con su " Pacem in terris ", pero esta encíclica, ¿qué otra cosa fue sino el desarrollo ideológico de lo que antes nos había explicado con su sonrisa? Con mil hombres serenos, sonrientes, abiertos, confiados y humanamente cristianos como él, el mundo estaría salvado. Pero no se salvará con pancartas y manifestaciones 79.- Hombres de cristal Siempre me ha impresionado mucho descubrir y comprobar hasta qué punto todos los hombres tenemos las almas de cristal. Y cómo también todos tenemos ese cristal rajado o quebrado por alguno de sus rincones, Y ver cómo por esa herida se nos va, a veces, lo mejor de la vida Tal vez logre explicarme si cuento algo que me ocurrió el otro día en un tren. Charlando con una desconocida, que coincidió en mi departamento, terminamos aludiendo a un libro que a los dos nos había interesado, pero que a mi compañera le había producido un extraño escozor. Le dije que el libro era un magnífico canto al amor. Y respondió que por eso no le gustaba, porque parecía poner el amor por encima de la justicia. Ahora fui yo el desconcertado, porque el libro en cuestión ni ponía la justicia por debajo ni por encima; simplemente contaba la tremenda falta de amor que respira nuestro mundo. Hice yo entonces una pregunta que quizá fue descortés, pero que dio en el blanco. «¿No será -dije- que en su vida hay un problema de justicia y que, ante cualquier reacción, sangra usted por su herida?» Mi ya amiga me miró asustada y, al fin, me contó que había vivido muchos años oprimida por un falso amor de su madre, que estableciendo injustas distinciones entre sus hijos, al tiempo que presumía mucho de amor, había conseguido que su hija se pusiera a la defensiva ante cualquier tipo de apelación al amor. El cristal del alma de mi acompañante estaba quebrado por la palabra amor. Y siempre, e inevitablemente, vería todo amor bajo el triste prisma de un amor neurotizado como el que tantos años la hizo sufrir Este es un problema que experimentamos con frecuencia los escritores: escribas lo que escribas, siempre hay «alguien» a quien le tocas en una herida y que lee no lo que tú has escrito, sino lo que determinadas palabras o frases provocan en él. Si tú hablas del gozo de que Dios sea padre, golpeas a la joven que conoció un padre bárbaro y borracho: para ella nunca será exaltante el concepto de la paternidad. Si hablas del gozo de vivir, desconciertas al permanentemente fracasado. Si aludes a la fecundidad de la soledad, tal vez molestas a quien fue empujado a ella por los desengaños. Porque ¿quién podrá presumir de no tener algún rincón de su alma golpeado por la vida o las circunstancias? El hombre parece fuerte y poderoso, pero tiene siempre una zona del alma de cristal, tierna y quebradiza. De ahí que todos seamos tan terriblemente responsables en nuestras relaciones con el prójimo. jugando, sin darnos tal vez cuenta, podemos, quizás para siempre, quebrar el cristal de un alma ¿Se acuerdan ustedes de El zoo de cristal? Aquella muchachita que en la obra de Tennessee Williams- se refugiaba en su pequeña colección de figuritas de cristal porque tenía miedo a los hombres y a la vida, no era un personaje anormal, salvo en el sentido de que todos somos anormales en algo. ¿Es que alguien puede presumir de tener el alma entera, de no tener algún rincón de la existencia en el que nos hieren sólo con tocarnos? Habría que desconfiar de los titanes insensibles, de esos superhombres que, o no existen, o no son humanos. Los hechos de la pasta de la que el hombre surgió, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro barro ni -de nuestras debilidades. Un verdadero hombre no es grande por carecer de defectos, sino por levantar su vida en vilo a pesar de tenerlos Tal vez una de las razones por las que yo he amado tanto siempre la literatura de Bernanos es porque todos los protagonistas de sus obras eran gigantes del espíritu a pesar de que sus cuerpos o su sensibilidad eran más bien miserables. Ese cura rural que, aun siendo hijo de padres alcohólicos de quienes ha heredado la debilidad física, la tentación de la tristeza y las vacilaciones, sabe, sin embargo, convertirse en portador de la luz y la fuerza de Cristo. O esa carmelita que, de un parto prematuro, ha sacado una invencible tendencia a la cobardía y acaba subiendo a la hoguera en un canto entusiasta Sí, me encanta la gente del «a pesar de», las personas que, desde un cuerpo o un alma quebradizos, saben superarse a sí mismos y construirse como si de hierro fueran. Cuando uno lee las biografías auténticas de los campeones del mundo - si no son puramente canonizadoras- encuentra siempre esas zonas de cristal que no les han impedido ser lo que fueron. Tal vez alguien se equivocó al educarnos para «hombres sin defectos» en lugar de pedirnos que -con defectos o sin ellosfuéramos hombres que construyen Yo me pregunto si no habrá demasiada gente que se pasa la mayor parte de su vida combatiendo tales o cuales de sus defectos: aquella pereza, aquella irritabilidad excesiva, una determinada tendencia a la desconfianza. Y ya sé que los defectos deben combatiese. Pero me pregunto si no sería mejor cultivar nuestras virtudes, seguros de que cuando hayamos fortalecido el amor, los defectos se irán desvaneciendo por sí mismos, con mucha mayor facilidad que si nos pasamos la vida encorvados sobre nuestras zonas de cristal No creo que nuestras casas mejorasen mucho si, para evitar que las ventanas se rompan, las forrásemos todas de acero en lugar de cristales. Más inteligente me parece lo que han descubierto los vidrie- ros, que ahora fabrican ciertos cristales con pequeños hilos metálicos cruzados en el interior del propio cristal. No se quebrarían nuestras almas si por su interior pasaran sólidos hilos de ideal, de entusiasmo, de ganas de hacer algo, que nos sostuvieran a pesar de ser, como somos y seremos siempre, tan quebradizos 80.- Las nuevas esclavitudes «Dudo de que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud; a lo sumo le cambiarán el nombre. Soy capaz de imaginar formas de servidumbre peores que las nuestras, por más insidiosas, sea que se logre transformar a los hombres en máquinas estúpidas y satisfechas, creídas de la libertad en pleno sometimiento, sea que, suprimiendo los ocios y los placeres humanos, se fomente en ellos un gusto por el trabajo tan violento como la pasión de la guerra entre las razas bárbaras. A esta servidumbre del espíritu o la imaginación, prefiero nuestra esclavitud de hecho.» Estas palabras que Marguerite Yourcenar coloca en la boca de Adriano no son sino la historia de nuestro presente. ¿Verdaderamente el mundo es hoy más libre que hace veinte siglos? ¿Hemos caminado hacia la libertad o simplemente cambiado de esclavitud? En la Roma de los césares había noventa y cinco esclavos por cada cinco hombres que se creían libres. ¿Es hoy más alto el número de hombres que son verdaderamente dueños de sí mismos? No me gustaría dar a estas preguntas una respuesta pesimista. Estoy convencido de que el mundo avanza hacia mejor (con tantos tropiezos), pero no puedo ignorar que avanza muy lentamente, y que si hoy han desaparecido los látigos y las cadenas atadas a los tobillos, el hombre sigue atado a muchas más esclavitudes de las que imagina. Y, evidentemente, es mucho menos malo saberse esclavo que haberse convertido en una máquina estúpida y satisfecha que se cree libre cuando vive en pleno sometimiento Es esclavo el hombre que está atado por su propia libertad cuando no sabe para qué le sirve. Porque la libertad no es un valor en sí, sino un solar en el que debe construirse. De ahí que cuando se con sigue la libertad sólo se ha conseguido un prólogo. Y de nada serviría ser libres para pensar si luego no pensamos nada; libres para opinar si luego sólo opinamos sobre equipos de fútbol; libres para construir nuestras vidas si luego las malgastamos en la rutina Es esclavo el que vive encadenado por su incultura o el que gasta toda su vida en un trabajo que no acaba de amar. Y con ello queda dicho que es esclava media humanidad contemporánea. ¿De qué le sirve dejar de ser analfabeto a quien sólo leerá tebeos? ¿Y cómo podrá amar su trabajo el que simplemente lo soporta? ¿En qué se diferencia de un esclavo el que cada mañana va a trabajar sólo porque está encadenado a su obligación? Es esclavo el que es siervo de sus propios miedos o de sus propios vicios. El que para vestirse sólo se atreve a pensar en lo que está de moda; el que «tiene» que comprar los aparatos, los cuadros o las cortinas que se llevan; el que se muere de vergüenza si no tiene un coche «digno de su categorías; el que va a tales películas y sigue aquellos espacios de televisión «que ve todo el mundo» Es esclavo quien vive asediado por su propio trabajo, quien gasta su salud para ganar un dinero que después gastará tardíamente en intentar recobrar la salud perdida; quien lucha tanto por dar una buena vida a sus hijos y a su mujer, que se olvida y no tiene tiempo de darles su amor y su compañía; es esclavo quien no usa el coche, sino que es usado por él; vive como un siervo quien lleva atados a los tobillos, como pesadas bolas de hierro, los plazos de la casa, de la nevera, del vídeo, de todo aquello sin lo que «no podría vivir», de todo aquello con lo que de hecho no vive Es esclavo el que lo es de una mujer, o la mujer que lo es de un hombre; lo son quienes confunden el matrimonio con una nueva forma de sometimiento del prójimo; los que educan a sus hijos no para que ellos disfruten de sus vidas, sino para que sus padres disfruten de ellos, y lo son los hijos que confunden su libertad con el derecho a hacer sufrir a sus padres Es decir, todos somos esclavos; todos tenemos, al menos, grandes zonas de esclavitud en nuestras almas. Y lo más grave es que estamos tan habituados a esas cadenas que ya no las percibimos. «Y nadie -decía Goethe- es más esclavo que quien se considera libre sin serlo.» «Y -decía Séneca- no hay servidumbre más vergonzosa que la voluntaria.» Pero la libertad es algo demasiado grande como para que no la busquemos si escasea o para que la malgastemos cuando la tenemos. En rigor, no hay nada más cuesta arriba que la verdadera libertad, mucho más incómoda que nuestras tontas esclavitudes. Por qué no seré yo quien crea que ser libre es la capacidad de hacer lo que me viene en gana. La libertad sólo puede ser la posibilidad de hacer aquello que me permite ser más hombre, más grande, más completo. L a libertad malgastada estúpidamente, más que una esclavitud es un sacrilegio Sólo se es libre para la dignidad, para amar más o construir mejor, no para mirar las nubes o rascarse la barriga. Sólo es libre quien tiene el alma tensa y dirigida hacia algo que es más grande que él. Hay mucha gente que dice que daría la vida para conseguir la libertad; pocos dispuestos a emplear su libertad en construir sus vidas Tal vez la mayor de las esclavitudes de nuestro siglo es el doble paro. el de quienes, queriendo, no encuentran trabajo, y el de todos cuantos tienen un trabajo en el que no se sienten realizados, un trabajo que no logran amar. Yo bendigo siempre a Dios porque se me ha concedido un trabajo que me apasiona, un trabajo que yo seguiría haciendo aunque no me pagasen por él, aunque tuviera que pagar por hacerlo. Quien esto tiene es un privilegiado de la fortuna ¿Y quien no puede hacer lo que ama? Tiene aún la posibilidad de amar lo que hace. Esto es más difícil, pero no imposible, porque al final todo trabajo es enriquecedor para quien sabe poner en él su pasión de hombre o de mujer. Un hombre verdaderamente libre en su interior convierte en liberador todo lo que hace Porque ésta es la más hermosa de las verdades: que te pueden aplastar las libertades exteriores, pero nadie es capaz de encadenar un alma decidida a ser libre. Te pueden quitar el pan, no los sueños; el dinero, no la esperanza ni el coraje; pueden hacerte la vida cuesta arriba, nadie impedirá que, al final de la cuesta, hayas subido 81.- Cinco duros por la fruta Hace días comía yo en casa de una familia amiga y, cuando íbamos a sentarnos ya a la mesa, la madre recordó que había olvidado comprar la fruta. Y dirigiéndose a uno de sus hijos -catorce añosle dijo: «Pepe, cinco duros por la fruta.» Como mi cara de asombro debió de ser un poema, la señora me explicó que en aquella casa todo funcionaba a base de propinas; que los chicos no prestaban ningún servicio común sí no se les «untaba» antes: dos duros por bajar a recoger el periódico; cinco, por ir a la frutería de enfrente a comprar la fruta olvidada Y como mi cara de asombro no paraba de crecer, los chicos me explicaron que ése era el sistema que funcionaba ahora, al menos en su medio social y entre sus contemporáneos. Tuvieron que jurármelo porque yo me negaba a creerlo. Y voy a repetir que aún sigo sin creérmelo, porque de ser cierto estarían ya tocando las campanas fúnebres de la humanidad. ¿Ha negado el dinero tan hasta las entrañas de lo más desinteresado con que contábamos, la familia? Supongo que se concluirá el mundo sin que nos hayamos puesto de acuerdo sobre el papel de¡ dinero en la vida humana. Porque hemos nacido y vivido tan embadurnados en él (o en el sueño de tenerlo), que ya parece ser el aire con que respiramos Nuestro refranero está infestado de dichos que lo canonizan: «Tuyo o ajeno, no te acuestes sin dinero.» «Vale el dinero, lo demás cero, cero, cero.» «No hay tan buen compañero como el dinero.» «El doblón nunca huele a ladrón» Y aun los más inteligentes entre los pensadores ante él se arrodillan. Cervantes asegura que «sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero». Quevedo dice que «dar pasos hacia el dinero es andar por buenos pasos». «La llave del oro, maestra es de todas las guardas», asegura Calderón. Estas citas no tienen fin. Y son tristísimas Porque uno sigue pensando que si es cierto que quien vive en la miseria tiene que gastar su vida en combatirla, también lo es que puede existir aquella cima de libertad de que habla Santa Teresa, en la que «no deseando nada, se posee todo». Y aquella otra que, desde esa forma civil de santidad que es el genio, anunciaba Bcethoven. «No me hace falta el dinero. Aunque estuviera en la miseria, no encadenaría mi libertad de artista por todos los bienes de este mundo.» Mas dejando de lado el papel del dinero en nuestras luchas, ¿cómo no temblar ante la idea de que haya invadido hasta el interior de los hogares: que a un hijo le pague su madre por hacen su propia cama; que otro no ponga la mesa si no le dan unos duros para irse al cine . ? Que el papel moneda termine por ser el metro de los sentimientos es algo, me parece, que huele ya a podrido Y recuerdo que cuando salí de casa de mis amigos me quedé largo rato pensando en el porqué de aquella nueva forma de tristeza. Y sólo encontré dos posibles respuestas: o surge de que los hijos no se sienten verdaderamente parte de aquella familia, o se les ha educado sobre la idea de que sólo se ha de trabajar en la medida en que se es pagado. No sé cuál de las dos hipótesis resulta más grave Porque lo que no me parecería lícito es volver todas las acusaciones contra la juventud: «¡Estos chicos son unos materialistas!» Todos lo somos por instinto. Pero algunos son educados en los ideales y otros en las propinas. En mi infancia me hubiera resultado inverosímil que se me ofreciera el premio metálico como estímulo permanente de la acción. Creo que jamás me dijeron eso de «si apruebas te compraremos una bicicletas y nunca pensé que los Reyes serían más generosos si yo sacaba sobresaliente que si conseguía aprobado. Estudiar era parte de mi oficio y el orgullo de ofrecer una alegría a mis padres era estímulo suficiente para obtener notas mejores. Y me parece que algo muy parecido ocurría en casi todas las casas de mis compañeros. Sólo en la generación de mis sobrinos empecé a percibir la crecida de las promesas como sistema estimulante. Y comprobé que sus resultados eran muy inferiores a los usados en mi infancia: ¿cómo se va a luchar con tanta ilusión por conseguir una bicicleta como por obtener el brillo de alegría en los ojos de su madre? Aún recuerdo mi angustia en vísperas de Reyes, teniendo yo no sé si doce o trece años. Sabía ya muy bien, por entonces, que los Reyes eran los padres y había que tener un cuidado enorme de no exigirles lo que no pudieran regalarte. Y aquel año, en los escaparates de mi ciudad infantil, había aparecido un precioso juego de construcciones que me entusiasmó. Hice mis cálculos y pensé que sí, que 32,50 era un precio que mis reyes domésticos podían permitirse. Lo pedí. Y días más tarde, cuando volví a adorarlo tras el cristal del escaparate, comprobé que el precio no era 32,50, sino 325 pesetas. ¡Era un disparate! ¡Casi el sueldo mensual de mi padre! Y tuve que pasarme quince días diciendo en casa que aquel juego era feisimo; que, en realidad, era para críos menores que yo; que bien pensado prefería alguno de aquellos tomitos de la colección Crisol que entonces valían 35 pesetas La fastidié aún más, porque los Reyes me trajeron el juego y un tomito de poesías de Antonio Machado. Y sentí una vergüenza tan profunda que casi ni llegué a estrenar aquel juego. Don Antonio se volvió, en cambio, en compañero, ya permanente, de mi corazón. Nunca 35 pesetas resultaron, para mí, más rentables. Y entendí que el volumen de la felicidad poco tiene que ver con la fuente pecuniaria de la que brota Por eso, ¿cómo no sentir compasión hacia estos muchachos que nacen hoy midiéndolo todo por el valor-dinero? Hace ya varios días que no ando bien del estómago. Y el médico dice que he cogido frío. Pero yo creo que me hizo daño aquella fruta a la que pusieron cinco duros de sobretasa de egoísmo 82.- Asomarse a la puerta de la dicha Hoy, aunque quisiera, no sabría escribir sino sobre esta dramática noticia que aparece perdida en los periódicos: la historia de ese ¿afortunado? quinielista que ha muerto dieciocho días después de que la ¿fortuna? visitase su casa Seguramente ya lo han leído ustedes: se llamaba Jesús Pacheco y tenía cuarenta y ocho años. Llevaba trece enfermo de silicosis contraída en su trabajo en la mina. Y cuando la asfixia asediaba más cruelmente sus pulmones y tenía que mantenerse vivo con oxígeno, una feroz ironía de la suerte hacía llegar a su casa cuarenta y ocho millones de pesetas, uno por cada año de aperreada vida que le tocó sufrir. Con la quiniela ganadora llegó un último ramalazo de esperanza. ¿quién sabe sí ahora, con dinero, podría combatir el mal que le atenazaba? Pero la enfermedad era ya más fuerte que el dinero. Y ha muerto dieciocho días después de aquel «glorioso» domingo, con el «consuelo» -dicen los periódicos- de dejar, al menos, resuelta la vida de su mujer y a sus hijos. Pero sabiendo que ni una nueva casa, ni un mayor bienestar, van a devolverles la vida que su esposo y su padre desgastó para ellos. Ni a responderles por qué la felicidad llegó tan tarde, dejándole sólo -como a un nuevo Moisésasomarse a la puerta de una dicha en la que nunca entraría Historias como ésta hacen sangrar el corazón y llenan el alma de preguntas. ¿Por qué la vida de los hombres parece a veces construida de modo tan cruel? ¿No hubiera podido llegar ese dinero veinte años antes e impedir que la silicosis entrara en los pulmones de este hombre? ¿No hubiera, al menos, podido esperar la muerte un año más, o para dar tiempo a los médicos en su pelea, o para dejar a Jesús paladear los goces de su fortuna? Son preguntas ciertamente graves. Y yo sé que son muchos los que las dirigen contra Dios pidiéndole, exigiéndole, un mundo más piadoso Lo duro es que son preguntas que no tienen respuesta. Nunca sabremos por qué han sucedido así las cosas. Nadie nos aclarará esa especie de macabra broma de la fortuna que llega demasiado tarde. La vida del hombre y su destino -nos guste o no- se realiza entre nieblas. Y no hay fe que pueda dar explicaciones tranquilizadoras o lógicas. Tener fe es, en no pocas ocasiones, asumir ese riesgo de la ceguera y entrar simplemente en el amor «a pesar de todo». Un creyente tiene con frecuencia que coger la realidad con las dos manos y marchar cuesta arriba de sus oscuridades, con el mismo jadeante esfuerzo de los que no creen. Dios es amor, no morfina o silogismos matemáticamente explicables Pero tal vez lo más curioso es que, ante fenómenos como éste, todos levantamos los ojos contra el destino, la suerte o la Providencia. ¿No sería más lógico comenzar por preguntarse si no tendremos nosotros y el mundo que hemos construido una buena porción de responsabilidad en esos dramas? Porque resulta que hemos comenzado por construir o tolerar un mundo injusto y luego volvemos los ojos contra el Cielo para quejamos ante él de las injusticias. ¿Acaso hizo el Cielo que Jesús Pacheco viviera miserablemente en su Galicia natal, que tuviera que asumir con mediocre salud un trabajo peligroso, que en las minas se trabajara como se trabaja, que las asistencias médicas pudieran llegar a los pobres tarde, mal y nunca? ¿Acaso es el Cielo responsable de que la única esperanza de los miserables sea la imposible quiniela salvadora? ¿Tendremos que pasarnos la vida exigiéndole a Dios que baje a tapar los agujeros que nuestras injusticias, nuestras divisiones de clases, nuestras salvajes distribuciones de la riqueza producen a diario? Son preguntas importantes también éstas. Con la diferencia de que, si no tenemos respuesta a las anteriores, éstas sí podríamos responderlas y resolverlas. Y es probable que, si lográsemos responder a las que tenemos entre nuestras manos, empezáramos también a entrever la respuesta de las que nos desbordan. Si, en cambio, nos limitamos a levantar los ojos contra el Cielo acusándole de las guerras, las hambres y lo incomprensible, ¿no habremos entrado en un ateísmo mucho más alienante que lo que suele decir de la fe? Yo, lo voy a confesar aquí, jamás le pido a Dios que resuelva mis problemas. Prefiero pedirle que sostenga mi coraje para resolvérmelos yo solo o para asumir serenamente la derrota si ésta fuera imprescindible El hombre -todo hombre y no sólo Jesús Pacheco- se muere a la puerta de la felicidad. O va cruzando pequeñas puertas de pequeñas felicidades, pero sin terminar nunca de cruzar la de la dicha completa. Soñar que una mañana nos encontraremos asentados en la alegría total, cruzada la gran puerta llena de luz y macetas floridas, es pedir algo que no existe en nuestra condición. Ni una quiniela, ni la belleza, ni siquiera el más exaltante amor ofrecen otra cosa que descansillos para seguir luchando por la dicha completa Caminar hacia la felicidad tal vez sea la única manera de tenerla que es posible en el hombre. ¡Y poca alma tendría quien se sintiera siempre lleno y saciado! Porque es como una casa que nunca se termina de construir. Y que sólo podrá construir el propio propietario. ¿Y Dios? Dios está en el coraje del constructor; no es un ángel que pone ladrillos mientras nosotros sesteamos. Para creer en él es imprescindible empezar por creer en nosotros mismos, en nuestro propio trabajo, en nuestro obligatorio amor. Sería infinitamente más fácil nuestra fe si todos hubiéramos empezado por poner nuestro hombro para que el mundo fuera menos injusto. Confiar en que el juego de los milagros haga que llegue a punto la quiniela sería, me parece, un insulto a Dios y a la propia humanidad. Cuando hayamos logrado que nadie tenga silicosis, la suerte llegará mucho más puntual 83.- Muchacho, cuida tus alas Cuando San Agustín daba a los jóvenes ese consejo que acabo de escribir como título de este artículo resumía, con su habitual eficacia literaria, todo un mundo de experiencias humanas que es el que hoy repetiría yo a cuantos jóvenes me escriben: Cuidad vuestras alas, o, como decía literalmente San Agustín, «nutrid, alimentada vuestras alas Porque, tal vez, lo más dramático de este mundo en que vivimos es que hay en él muchísimas personas que están llegando a la vejez sin haberse enterado de cuán tercamente lucharon sus alas por llegar a salir bajo sus omoplatos, pero murieron como ramas secas, o porque la realidad las mutiló, o porque ellos mismos no se preocuparon de cultivarlas Tendríamos obligación de explicárselo bien claro a los muchachos. entre los catorce y los dieciséis años -a mí me gusta llamar a este tiempo «la edad sagrada»-, todo ser humano normal tiene ese don terrible de poder elegir entre convertirse en un reptante, que sólo tiene pies para poner zancadillas, o en un ave de vuelo más o menos poderoso, pero capaz, en todo caso, de remontarse sobre sí misma Y tendríamos que decirles aún más claro que, en definitiva, en última instancia, la opción asumida depende casi exclusivamente de ellos. Decidles que el mundo puede zancadillear, obstaculizar, dificultar, recortar, reducir un gran porcentaje de sus esfuerzos, pero que, al final, el gran salto quien lo da o lo deja de dar, quien asume sus alas o las deja Perdidas en el gran perchero de la vulgaridad, es la propia persona que hace la opción, es el propio adolescente que elige reptar o volar En esto me parece que nos hemos ido de extremo a extremo Y no sé cuál de ellos sea más peligroso. Cuando yo atravesaba esa «edad sagrada» -hace ya cuarenta años-- nos hicieron un bien infinito al hablarnos mucho de «ideal». Nunca lo agradeceré bastante. Nos explicaron que había grandes cosas por las que valía la pena luchar. Un poco románticamente nos señalaron diversos tipos de heroísmo como metas posibles y necesarias. Y en todo ello había mucho de tópico y de ingenuo. Pintaban demasiados luceros en nuestro horizonte. Pero, al menos, consiguieron con ello que nos acostumbrásemos a mirar hacia arriba No nos explicaron, en cambio -y ése fue su fallo-, que la realidad es cruel, que tres de cada cuatro de nuestros ideales serían mutilados o arrasados. ¡Nos pegamos, por ello, cada batacazo! ¡Cayeron tantos en el otro extremo del cinismo! Pero tengo la impresión de que ahora está ocurriendo exactamente lo contrarío, que me parece muchísimo más peligroso., ¿Hay entre los adultos, maestros o guías que tengan ilusiones suficientes para transmitirlas? ¿No se encuentran, más bien, los jóvenes con una generación de plañideras que no pueden invitar a unas conquistas en las que no creen? La Tierra se ha poblado de lo que Juan XXIII llamaba «los pro- fetas de calamidades». Y uno ya sabe que la marcha de este planeta no está para fandangos, pero es que te levantas y el periódico te habla de la proximísima conflagración mundial; tu vecino de autobús te anuncia una nueva subida de la gasolina; la señora que limpia la escalera te cuenta que los jóvenes de ahora han perdido el respeto, la limpieza y quince cosas más; el compañero de trabajo te habla pestes del jefe, y si entras en un bar te hablan mal de los curas, de los políticos, de los fabricantes de cerveza y de los deshollinadores, y llegas a la noche a tu casa preguntándote si algo funcionará bien en este mundo, y hasta te maravillas de que al abrir el grifo salga agua en lugar de vinagre A veces mito con pena a los chicos de ahora, a quienes hemos convencido de que no tienen más horizonte que el de la próxima guerra mundial y a quienes empujamos, mientras la bomba llega, a malgastar su vida lo más ruidosamente que puedan y sepan, Yo prefiero volar. Sí esa temida guerra tuviera que llegar, aspiró a que, al menos, me encuentre volando y habiendo vivido hasta el céntimo todos los sorbos de vida que me hayan concedido. Con lo que si, además, no llega, nos vamos a ir encontrando mejor cada vez en un mundo de gente ilusionada que en otro de restantes asustados Por eso digo a los jóvenes que cuiden sus alas. Que procuren tener varias, si es posible tres pares, como los serafines, porque luego viene siempre la realidad @ te recorta algunas, así que hay que tener, por si acaso, varias de repuesto. Que no se olviden tampoco de que es muchísimo más importante dedicarse a fabricar unas alas que a podar sus defectos. Hay gente que gasta su tiempo en quitarse chinitas de los zapatos o callos en los pies cuando podría, simplemente, volar. Era San Agustín quien decía aquello del «ama y haz lo que quieras», no porque sea bueno hacer lo que a uno le venga en gana, sino por- que cuando uno ama sólo le vendrá en gana hacer cosas ardientes y dignas Si los chicos aprendiesen a volar, si todos alimentasen sus alas, su coraje, su pasión, sus ganas de ser alguien y mejorar el mundo, ya podía el paro encadenar a un alto porcentaje de ellos, ya podrían venir ríos de droga por todos los canales de los negociantes: ellos seguirían creyendo en sí mismos y en su lucha. Porque no es cierto que a los jóvenes les vaya mal porque han caído en la droga o en la soledad. Al contrario-. han sido atrapados por la amargura y por la droga porque ya antes les iba mal, porque ya tenían el alma a medio encadenar. No se llena de veneno o de vinagre una vasija que no esté previamente vacía. Hace falta un cazador buenísimo para cazar a los pájaros que vuelan más alto. Muchos se quejan de que les pisan y no se dan cuenta de que fueron ellos quienes eligieron ser cucarachas, 84.- Cambiar de agenda Este año, cambiar de agenda me ha dolido casi tanto como cambiar de piel. Todos los eneros llegan a mí casa una o varias de estas libretillas (regalo de algún banco o de alguna editorial), que tienen el cuidado de hacer desmontable el listín de teléfonos, para que puedas, sin más, trasladar a la nueva el del pasado o pasados años Pero mi viejo listín de direcciones y teléfonos había durado ya un lustro. Y estaba lleno de borratajos, rebosante de nombres en algunas de sus letras, completando la «m» en la página más floja de la «ll», o invadiendo la «I» el espacio de la «k». Habría que trasladar los nombres a uno de los nuevos listines que, nuevecitos, estaban sobre mi mesa Y ha sido un dolor. ¡Dios mío, cuántos amigos muertos! En sólo cinco años mi libreta contaba ya con, al menos, una docena de nombres talados por la muerte. Fui repasando sus nombres, uno a uno, recordando su voz en el teléfono, en aquel número que ya no pasaría a mi renovada agenda porque, si equivocadamente lo marcara, creería escuchar los timbrazos no en una casa solitaria, sino en la eternidad ¡Y cuántos amigos cambiaron de ciudad o de casa! Y, sobre todo, ¡cuánto cambié yo de amigos! Repaso docenas de nombres que hace tres años eran, para mí, indispensables, porque trabajaban junto a mí en aquella empresa que tuve y ya dejé, y con quienes no he perdido la amistad, pero a quienes no he vuelto a ver y hablar desde que no trabajamos juntos. ¿Qué será de Fulano?, te preguntas. Y descubres hasta qué punto es salvaje esta civilización que nos trae y nos lleva, nos baraja y revuelve, nos acerca y aleja Repasando esta agenda me doy cuenta de hasta qué punto incluso las mejores amistades dependen de las circunstancias. Cuando trabajabas en aquel periódico o en aquella revista te parecía que nadie podría jamás arrancarte de aquel grupo de amigos. Y basta un simple cambio de trabajo y lugar para que dieciocho de cada veinte amistades des- aparezcan y puedas sentirte afortunado si continúan a flote dos de ellas ¿Y qué decir de los nombres que ya no te dicen nada? Repasando mi agenda encuentro una docena que no consigo en absoluto identificar. Los leo y releo y, por más vueltas que doy en mi cabeza, no logro unirlos a un rostro o a una persona. Esto me angustia, porque yo sé que suelo escribir en papeles o tarjetas los encuentros que espero sean simplemente transitorios o fortuitos y que únicamente inscribo en mi listín aquellos nombres que quiero unir a mi persona y a mi vida. Pero tres o cinco años después, doce de ellos se han convertido en perfectos desconocidos. Siento el deseo de marcar ese número de teléfono, preguntar por su dueño, comprobar si su voz me clarifica lo que me oculta su nombre Dicen los químicos que cada siete años cambiamos de cuerpo, que el hombre va perdiendo célula a célula su sustancia, hasta el punto de que siete años más tarde no quede en cada uno de nosotros ni un solo átomo de lo que hemos sido 1 Ahora soy yo quien descubre que cada cinco años también cambiamos en gran parte de alma. El hombre de la nueva libreta que acabo de estrenar, en qué pocas cosas coincide con el otro hombre que fui yo y que hace cinco años estrenó esta agenda que acabo de tirar a la papelera. ¿O tirarla será una forma de suicidio parcial? Creo que nunca como esta mañana he experimentado tan viva y cruelmente lo que significa el tiempo al pasar por nuestra vida. Nunca me gustó ser relatívista, pero ¿cómo ignorar que cosas que hace cinco años me parecieron eternas ya sólo son recuerdos más o menos calientes? ¿Cómo no reconocer que yo me sigo :sintiendo orgulloso de ser cura como hace treinta años, pero soy, en todo caso, «otro» cura diferente del que fui al ordenarme? ¡Y cuántos dolores que parecieron incurables me hacen casi sonreír hoy! Cambiar de agenda es un buen ejercicio de humildad que empuja -a poner bajo sordina muchos de nuestros radicalismos. ¡Qué mata- villa si una agenda misteriosa nos pudiera explicar qué quedará dentro de cinco años de las cosas que hoy nos hacen sufrir! Recuerdo que, cuando era muchacho, me encabritaban los consejos de quienes me decían que esperase, que mis angustias o mis inquietudes las amortiguaría el tiempo. Hoy descubro que ese consejo puede ser una salvajada, pero que es terrible y dramáticamente verdadero ¡Qué gozo, en cambio, cuando algo o alguien traspasa esa barrera del sonido que son los cinco años que te dura una agenda! Recuento las amistades que duran ya más de treinta años y compruebo que son también, por fortuna, numerosas. Amigos de los que me alejó la vida, que cambiaron dé profesión o incluso de ideas y de quienes me sigo sintiendo tan francamente amigo como cuando escribí por vez primera su nombre en la abuelita de esta agenda que ahora acabo de desechar Esos son, pienso ahora, los amigos verdaderos. Los que no necesitan ser sostenidos por las circunstancias, los que permanecen aunque giren los vientos, los que siguen siendo los mismos aunque no nos veamos, aunque no nos hablemos, aquellos para quienes el tiempo parece haberse detenido y con quien .es rejuvenecemos al encontrárnoslos por la calle. ¡Me he sentido tan a gusto volviendo a escribir sus nombres en la nueva libreta! No sé si las culebras se cambiarán de piel con dolor o sin él. Sé que al concluir yo mi cambio de agenda me siento casi desnudo, dejo atrás cinco años, entierro una parte del hombre que yo fui, corto ata- duras que fueron dulces pero ya nada significan, porque la vida es así, cruel a ratos, y unas amistades empujan a otras, y los habitantes de las letras «a» y «m» no caben ya sino haciéndoles sitio, y uno no tiene corazón para todo el mundo, y hay que vivir e irse dejando células y recuerdos, átomos y dolores, perdido todo en este cementerio del tiempo La vieja agenda está ya en la papelera y no puedo evitar un rama- lazo no sé si de tristeza o de nostalgia. Tengo ceniza en las manos 85.- El reino de los «buenos días» ¿Recuerdan ustedes el final de aquel prodigio cinematográfico que se titulaba Milagro en Milán? Los pobres de la -ciudad, cansados de ser expulsados de todas partes por los ricos, arrebataban sus escobas a los barrenderos y, montados en ellas, levantaban el vuelo «hacia un reino en el que decir 'buenos días' quiera decir de verdad 'buenos días'». La frase enlazaba con una de las escenas iniciales de la película, cuando el protagonista, el joven e ingenuo Totó, al salir del hospicio, donde pasó sus primeros años, saludaba alegre y espontáneamente a todo el mundo y comprobaba, con sorpresa, que los saludados le miraban agresivamente, como si su saludo fuera más bien un insulto Yo repetí hace años y varias veces la experiencia y comprobé que la observación de Cesare Zavattíni era rigurosamente exacta: tú veías venir por el fondo de la calle a un desconocido y, al acercarte a él, te volvías y, muy amable, le sonreías con un «buenos días» o un «¿cómo está usted?» en los labios y comprobabas que, infallablemente, el saludado, en lugar de con sonrisa, te miraba con desconcierto, casi con temor, como pensando: «¿pero por qué me saluda a mí este desconocido?», o como temiendo que, si te respondía amablemente, luego te dirigirías a él para pedirle un préstamo o la cartera. Muchos huían casi ante la presencia de aquel «espontáneo del saludo» en que yo me había convertido. 0, cuando más, te respondían con otro «buenos días» que no sabías nunca si era una respuesta o un bufido Es curioso: la cortesía ha establecido que sólo se debe saludar a los conocidos. Y la costumbre ha señalado que cuando un desconocido nos dice «buenos días» no puede ser simplemente porque nos de- sea un buen día, sino como prólogo para pedirnos o preguntarnos algo, aunque sólo sea la hora. Desearse felicidad gratuitamente es algo que no se lleva y que incluso entre los amigos sólo funciona por Navidad y sus alrededores Si un compañero nos llama por teléfono y cuando ha terminado cuelgas y compruebas que no te ha pedido nada, te preguntas sorprendido a ti mismo: «¿Y para qué me ha llamado éste?» Se entiende que nadie llama a un amigo por el placer de conversar con él, sino «para» algo, lo mismo que nos preguntamos Henos de sospechas por qué, en un encuentro o una fiesta, Fulano o Zutano habrán estado tan simpáticos con nosotros, por qué nos habrán sonreído, y hasta empezamos a prepararnos para el favor que, sin duda alguna, nos van a pedir en el próximo encuentro. ¿O acaso alguien sonríe hoy sin segundas intenciones? Esta comercialización de la sonrisa y esta tendencia a introducir el «baremo utilidad» hasta en el terreno de la amistad me parecen dos de las más graves pestes de este siglo. Lo grave es que hasta a veces nos educan para ello: montones de mamaítas predican a sus hijos aquello del «quien a buen árbol se arrima, buena sombra le co- bija» y les empujan a elegir sus amistades en proporción directa al fruto que de los amigos puedan obtener. Les dicen qué compañías «conviene frecuentara y cuáles, en cambio, nunca resultarán «rentables». Les educan en el arte de «sacarle jugo» a la sonrisa, como si se tratara de un «bien escaso» y conviniera reservarla únicamente para aquellas ocasiones en que va a conseguirse algo a cambio. Una vez, en este cuadernillo de apuntes, conté yo la historia de cierto monseñor que, durante el Concilio, no malgastaba su sonrisa en saludar a los obispos y se iba directamente a invertirla en la tribuna de cardenales; y poco después recibí una carta de cierto amigo del tal monseñor que, muy orgulloso, me explicaba que gracias a esa sonrisa bien «distribuida» había conseguido el prelado lo que deseaba. Una respuesta que no me descubrió nada, porque yo ya sabía que una sonrisa bien empleada termina siendo rentable, y lo que más bien discutía es ese tipo de degradación de las sonrisas. La «eficacia» -incluso si es la santa eficacianunca me ha parecido una regla de vida Por eso me entusiasmaba que en las clases de teología me explicaran que Dios era «gratuito», que la gracia era «gratuita», que todo lo importante de este mundo se hace sin un «para qué» distinto del simple amor. Apañados estábamos si Dios sólo nos amase en la medida en que pudiéramos serle útil! Nunca he entendido por qué la gente suele presentar como la cima de la santidad -y que a mí me parece simple sensatez- aquel precioso soneto-oración que dice que «aunque no hubiera cielo yo te amara». Porque si sólo amásemos a Dios por lo del cielo, y lo de ser creyentes fuera un negocio como tantos, ¿en qué se diferenciaría el ciclo de un infierno con azúcar? En un infierno con azúcar iremos convirtiendo el mundo en la medida que vayamos canjeando amistad por utilidad y sonrisas gratuitas por sonrisas rentables. 1,co que el diccionario define la palabra «amistad» como «afecto puro y desinteresado», y me pregunto por qué entonces en tantos idiomas hay refranes que invitan a desconfiar de la amistad. «Cuando la desgracia se asoma a la ventana, los amigos no se asoman a mirar», dicen los alemanes. «Viviendo juntos, los animales aprenden a amarse y los hombres a odiarse», dicen los chi- nos. «Quien cae, no tiene amigos», dicen los turcos. «Con mi duro cuento yo, que con mis amigos no», decimos los españoles Leo todas esas frases y me resisto a creerlas. Si fuesen Verdaderas tendríamos que empezar ya a apoderarnos de las escobas de los barrenderos para ir hacia otro reino en el que decir «buenos días» significase solamente que estamos deseando que todo el mundo tenga felicidad. Propongo que fundemos la sociedad de la «Sonrisa gratuita», que tendría por reglamento una sola obligación: la de sonreír a todo el que se cruce con nosotros en calles y autobuses, Metros y pasillos de oficina, ascensores y bares. ¡Algo estallaría! Al principio los miembros de «Sonrisa gratuita» seríamos mirados con sospechas, quizá, llevados a la cárcel como subversivos. Pero ¿y si luego, cuando vieran que éramos inocentes, empezaban todos a sonreír y cambiaban las calles del mundo al verse pobladas por otro tipo de humanos, por gentes que se querrían las unas a las otras sin pedirse nada a cambio? Abro los ojos y me pregunto si sueño. Y parece que hubiera más sol 86.- El hereje y el inquisidor Creo haber contado ya en algún lugar la vieja fábula del hereje y del inquisidor, que tanto me impresionó cuando me la relataron. Dicen que hace muchos, muchos años, un famoso inquisidor murió de repente, al llegar a su casa, tras el auto de fe en que habían quemado a un hereje condenado por él Y cuentan que ambos llegaron simultáneamente al juicio de Dios y que se presentaron, como todos los hombres, desnudos ante su Tribunal. Y añaden que Dios comenzó su juicio preguntando a los dos qué pensaban de él. Y emprendió el hereje un complicado discurso exponiendo sus teorías sobre Dios, precisamente las mismas por las que en la Tierra había sido condenado Dios le escuchaba con asombro, y por más preguntas que hacía y más precisiones con las que el hereje respondió, seguía Dios sin entender nada y, en todo caso, sin reconocerse en las explicaciones que el hereje le daba. Habló después, lleno de orgullo, el inquisidor. Desplegó ante Dios su engranaje de ortodoxia, el mismo cuya aceptación había exigido al hereje y por cuya negación le había llevado a las llamas Y descubrió, con asombro, que Dios seguía sin entender una palabra y que, por segunda vez, no se reconocía a sí mismo en la figura de Dios que el ortodoxísimo inquisidor le representaba. ¿Cuál de los dos era el hereje?, se preguntaba Dios. Y no lograba descubrirlo. Porque los dos le parecían no sabía si herejes, si dementes o simples falsarios Como la noche caía y cuantas más explicaciones daban el uno y el otro más claro quedaba que Dios no era eso y más confusa la respectiva condición de hereje o de inquisidor en cada uno, acudió Dios al supremo recurso: encargó a sus ángeles que extrajeran el corazón de los dos y que se lo trajeran. Y entonces fue cuando se descubrió que ninguno de los dos tenía corazón Digo que esta fábula -que no sé si es ella misma muy ortodoxa- me impresionó al conocerla porque estoy convencido de que el día del juicio Dios va a atender mucho más a nuestro corazón que a nuestras ideas, mientras que aquí abajo nos pasamos la mitad de la vida peleando por nuestras ideas y olvidándonos de querernos mientras tanto Cuentan que en cierta ocasión sentaron en un banquete al entonces nuncio Roncalli (más tarde Juan XXIII) junto a un famosa político de ideas no precisamente parecidas a las de un obispo. Y tras charlar durante varias horas sobre todo lo divino y todo lo humano, alguien oyó que el nuncio comentaba sonriendo-. «Total, a usted y a mí lo único que nos separa son las ideas.» No es que Roncalli no diera importancia a las ideas. Es que no les daba ese puesto único y central que solemos darle en el mundo. Sabía que incluso dos personas de ideas opuestas pueden tener mil caminos de acercamiento en sus vidas. Sabía que, cuando dos se quieren, empiezan a acercarse hasta en las ideas o comienzan a descubrir que sus ideas no estaban tan lejos como se imaginaban. Y que, en cambio, dos corazones fríos acabarán riñendo incluso cuando piensen lo mismo Hemos dado, efectivamente, una excesiva importancia al pensamiento y la inteligencia, que no son ni lo único ni lo decisivo en el hombre. Por fortuna, el ser humano es más ancho que su cabeza. Y, sobre todo, más ancho que sus dogmatismos Porque con frecuencia no sólo exigimos que los demás coincidan con nuestras ideas, sino incluso que lo hagan con nuestras propias formas y maneras de pensar. Y así es como de cada cien peleas entre los hombres, noventa y nueve son por palabras, por detalles, por modos de decir Lo malo de los dogmatismos no es que defiendan con pasión unas determinadas ideas (esto hasta me parece bueno); lo malo es que empiezan defendiendo sus ideas y pasan a defender sus maneras personales de formular o entender esas ideas; empiezan luego a confundir sus ideas con sus manías, y terminan finalmente obligando a todo el mundo a aceptar ideas, formas y manías personales, todo junto Cuando alguien, en cambio, intenta amar a sus enemigos, empieza por descubrir que no son enemigos, sino adversarios; pasa a entender que también ellos tienen parte de razón; sigue comprendiendo que sus ideas no son en el fondo tan diferentes de las de su competidor y termina enterándose de que puede colaborar con él por encima y por debajo de sus diferencias Alguien me explicó una vez que la manera más segura para coger agua entre las manos sin que se escape de ellas era juntándolas de modo que los dedos de la mano derecha penetren en las aperturas de los de la izquierda y viceversa, haciendo con ellas una especie de cuenco o de cuna. Y que no había, en cambio, manera de cerrar las manos si uno enfrenta índice con índice, corazón con corazón y anular con anular. ¡Cuántos matrimonios funcionarían si marido y mujer se complementaran como mano con mano, cubriéndose sus respectivos huecos y fallos! En la Iglesia estamos entendiendo ahora, ¡con cinco siglos de retraso!, que las doctrinas de Lutero estaban menos lejos de las católicas de lo que se creyeron hace quinientos años y de lo que habíamos creído. Y es que la polémica multiplica las diferencias en la misma proporción en que el amor las acorta y rebaja Follereau tiene un libro que se titula La única verdad es amarse, y a mí me parece una afirmación como un templo. A derecha e izquierda del amor surgen los inquisidores. Y muchos que creen combatir el dogmatismo terminan ellos mismos por ser dogmáticos de distinto color A mí me encanta la gente que ama, aunque yo no comparta sus ideas. Porque sé que el amor es la única carta que llega siempre a su destino, aunque tenga la dirección equivocada. En cambio, la verdad sin amor, por muy verdad que sea, pronto se convertirá en una espada, en un trágala, en un aceite de ricino, en una caricatura de la verdad II - RAZONES PARA LA ALEGRÍA Índice Introducción 1. El sacramento de la sonrisa 2. El gozo de ser hombre 3. Aprender a ser felices 4. Vidas perdidas 5. Las riquezas baratas 6. Pelos largos, mente corta 7. Con esperanza o sin esperanza 8. Un puñetazo en el cráneo 9. Defensa de la fantasía 10. La impotencia del amor 11. Nacido para la aventura 12. Elogio de la nariz 13. Un vuelco en el corazón 14. Vivir con la lengua fuera 15. « Ser el que somos 16. Vivir con el freno puesto 17. El alma sin desdoblar 18. Los ojos abiertos y limpios 19. Todos mancos 20. El ocaso de la conversación 21. Alcanzar las estrellas 22. La paz nuestra de cada día 23. Vivir en el presente 24. Pecado de amor 25. Del pasotismo como una forma de suicidio 26. Un mundo de sordos voluntarios 27. Dar vueltas a la noria 28. La victoria silenciosa 29. El desorden de factores 30. La generación del bosteza 31. Una fábrica de monstruos educadísimos 32. Constructores de puentes 33. Condenados a la soledad 34. La soledad sonora 35. La alternativa 36. La cruz y el bostezo 37. ¡ Soltad a Barrabás! 38.- Ante el Cristo muerto de 39. Dedicarse a los hijos 40. El rostro y la máscara 41. Quien se asombra reinará 42. Caperucita violada 43. Las dimensiones del corazón 44. La cara soleada 45. Adónde vamos a parar 46. Las tres opciones 47. La tierra sagrada del dolor 48. La alegría está en el segundo piso 49. La mejor parte 50. La herida del tiempo 51. La brisa del cementerio 52. Los domingos del alma 53. La trampa del optimismo 54. Los maestros de la esperanza 55. La mini revolución 56. La familia bien, gracias 57. Las estrellas calientes 58. Familias felices 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. La flecha y el arco La flecha sin blanco La verdad peligrosa . – La estrella de la vocación El año de «tu» juventud El mundo es ruidoso y mudo . , El frenesí del bien Lo que vale es lo de dentro La fantasía como fuga La felicidad está cuesta arriba Historia de mi yuca Mientras cae la nieve Pascua: camino de la luz Introducción Me pregunto si la mañana de hoy es, precisamente, la ideal para escribir el prólogo de un libro que se titula Razones para la alegría. Anteayer me llamó el editor para meterme prisas, diciéndome que, si quiero llegar con él a la Feria del Libro, tendré que enviarle los originales esta misma semana. «Tranquilo, tranquilo, le he dicho. El libro está listo, sólo me falta el prólogo y mañana mismo lo remato.» Pero esta mañana ha ocurrido «algo». En la rutinaria revisión que cada dos meses hacen a mi corazón y mis riñones se los han encontrado más pachuchos de lo que yo me imaginaba. Y me han anunciado que mañana o pasado entro en diálisis Al llegar a casa me he encontrado de pronto como vacío. ¿Me ponía a llorar? ¿Me dedicaba a compadecerme? Me ha parecido más lógico intentar hacer algo. Pero ¿cómo escribir un prólogo sobre la alegría cuando acaba de derrumbársete un trozo de alma, cuando aún estás intentando tragarte la noticia de que en lo que te resta de vida permanecerás cinco horas, un día sí y otro no, atado a una máquina? Me detengo. Y pienso que hoy es el día EXACTO para hablar de la alegría. Porque el gozo que van a pregonar estas páginas que siguen no es el que se experimenta porque las cosas vayan bien, sino el que no cesa de brotar «a pesar de que» las cosas vayan cuesta arriba. (No quiero decir mal.) Este es, me parece, el sentido de la bienaventuranza cristiana: no se promete en ella la felicidad a los pobres porque vayan a dejar de serlo, ni a los que tienen hambre porque ya está llegando alguien con un bocadillo. El gozo que allí se promete es aquel en el que las razones para la alegría son más fuertes que las razones para la tristeza, no el gozo que proporcionan la morfina o la siesta A esa alegría -os lo juro- no estoy dispuesto a renunciar. Bastaría la acogida que estas cosillas mías están teniendo para sostenerme. ¿Sabéis? Es asombroso cuánto amor gira sobre el mundo sin que los tontos lo percibamos, cuánta gente nos quiere sin que lo descubramos, en qué misteriosos lugares puede germinar nuestra palabra sin que lleguemos a enterarnos Hace tres años ya empecé este «cuaderno de apuntes» en A B C, y desde entonces no he cesado de sentirme acompañado en mi aventura. Razones para la esperanza, que recogió la primera parte de estas notas, tuvo un éxito -para mí asombroso- que le hace andar ya por su tercera edición en pocos meses. Este segundo hermano prolonga mi testimonio de fe en la vida. En la vida con minúscula y en la gran Vida con mayúscula. Ojalá sea útil para alguien. Ojalá caliente algún corazón. Ojalá ayude a alguno a recuperar la le en su propia alegría P. S.-Una nueva razón para la alegría: cuarenta y ocho horas después de escrito este prologuillo en el que yo aprovechaba mi enfermedad para pavonearme un poco de héroe- el médico me concede un mes más de «amnistía». Me alegra, claro. Y -después de reírme un poquito de mi melodramática introducción- me dispongo a robarle a la enfermedad un mes. 0 dos. 0 todos los que se deje. Y añado esta posdata para tranquilidad de mis amigos 1. El sacramento de la sonrisa Si yo tuviera que pedirle a Dios un don, un solo don, un regalo celeste, le pediría, creo que sin dudarlo, que me concediera el supremo arte de la sonrisa. Es lo que más envidio en algunas personas. Es, me parece, la cima de las expresiones humanas Hay, ya lo sé, sonrisas mentirosas, irónicas, despectivas y hasta ésas que en el teatro romántico llamaban «risas sardónicas». Son ésas de las que Shakespeare decía en una de sus comedias que «se puede matar con una sonrisa». Pero no es de ellas de las que estoy hablando. Es triste que hasta la sonrisa pueda pudrirse. Pero no vale la pena detenerse a hablar de la podredumbre Hablo más bien de las que surgen de un alma iluminada, ésas que son como la crestería de un relámpago en la noche, como lo que sentimos al ver correr a un corzo, como lo que produce en los oídos el correr del agua de una fuente en un bosque solitario, ésas que milagrosamente vemos surgir en el rostro de un niño de ocho meses y que algunos humanos -¡poquísimos!- consiguen conservar a lo largo de toda su vida Me parece que esa sonrisa es una de las pocas cosas que Adán y Eva lograron sacar del paraíso cuando les expulsaron y por eso cuando vemos un rostro que sabe sonreír tenemos la impresión de haber retornado por unos segundos al paraíso. Lo dice estupenda- mente Rosales cuando escribe que «es cierto que te puedes perder en alguna sonrisa como dentro de un bosque y es cierto que, tal vez, puedas vivir años y años sin regresar de una sonrisa». Debe de ser, por ello, muy fácil enamorarse de gentes o personas que posean una buena sonrisa. Y ¡qué afortunados quienes tienen un ser armado en cuyo rostro aparece con frecuencia ese fulgor maravilloso! Pero la gran pregunta es, me parece, cómo se consigue una son- risa. ¿Es un puro don del cielo? ¿O se construye como una casa? Yo supongo que una mezcla de las dos cosas, pero con un predominio de la segunda. Una persona hermosa, un rostro limpio y puro tiene ya andado un buen camino para lograr una sonrisa fulgidora. Pero todos conocemos viejitos y viejitas con sonrisas fuera de serie. Tal vez las sonrisas mejores que yo haya conocido jamás las encontré precisamente en rostros de monjas ancianas: la madre Teresa de Calcuta y otras muchas menos conocidas Por eso yo diría que una buena sonrisa es más un arte que una herencia. Que es algo que hay que construir, pacientemente, laboriosamente ¿Con qué? Con equilibrio interior, con paz en el alma, con un amor sin fronteras. La gente que ama mucho sonríe fácilmente. Por- que la sonrisa es, ante todo, una gran fidelidad interior a sí mismos. Un amargado jamás sabrá sonreír. Menos un orgulloso Un arte que hay que practicar terca y constantemente. No haciendo muecas ante un espejo, porque el fruto de ese tipo de ensayos es la máscara y no la sonrisa. Aprender en la vida, dejando que la alegría interior vaya iluminando todo Cuanto a diario nos ocurre e imponiendo a cada una de nuestras palabras la obligación de no llegar a la boca sin haberse chapuzado antes en la sonrisa, lo mismo que obligamos a los niños a ducharse antes de salir de casa por la mañana Esto lo aprendí yo de un viejo profesor mío de oratoria. Un día nos dio la mejor de sus lecciones: fue cuando explicó que si teníamos que decir en un sermón o una conferencia algo desagradable para los oyentes, que no dejáramos de hacerlo, pero que nos obligáramos a nosotros mismos a decir todo lo desagradable sonriendo Aquel día aprendí yo algo que ibe ha sido infinitamente útil: todo puede decirse. No hay verdades prohibidas. Lo que debe estar prohibido es decir la verdad con amargura, con afanes de herir. Cuando una sola de nuestras frases molesta a los oyentes (o lectores) no es porque ellos sean egoístas y no les guste oír la verdad, sino porque nosotros no hemos sabido decirla, porque no hemos tenido el amor suficiente a nuestro público como para pensar siete veces en la manera en la que les diríamos esa agria verdad, tal y como pensamos la manera de decir a un amigo que ha muerto su madre. La receta de poner a todos nuestros cócteles de palabras unas gotitas de humor sonriente suele ser infalible Y es que en toda sonrisa hay algo de transparencia de Dios, de la gran paz. Por eso me he atrevido a titular este comentario ha- blando de la sonrisa como de un sacramento. Porque es el signo visible de que nuestra alma está abierta de par en par 2.- El gozo de ser hombre De todas las oraciones que se han rezado en la historia, la más ridícula y grotesca me parece aquella de¡ fariseo que, según cuenta el Evangelio, se volvía a Dios para decirle: «Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres.» ¡Y pensar que yo le doy gracias precisamente porque soy como los demás hombres! ¡Pensar que yo me conformaría con ser un buen hombre, una buena persona, con sacarle suficiente jugo a lo que soy! ¡Pensar que a mí me asustaría ser un ángel, me aterraría ser un superhombre, me avergonzaría ser un coloso! Merton ha escrito un párrafo que yo rubricaría sin vacilar: «Ser miembro de la raza humana es un glorioso destino, aunque sea una raza dedicada a muchos absurdos y aunque comete terribles errores: a pesar de todo, el mismo Dios se glorificó al hacerse miembro de la raza humana. ¡Miembro de la raza humana! ¡Pensar que el darse cuenta de algo tan vulgar sería de repente como la noticia de que a uno le ha tocado el gordo en una lotería cósmica! Pero no hay modo de decirle a la gente que anda por ahí resplandeciendo como el sol. Si lo entendieran, el problema sería que se postrarían a adorarse los unos a los otros.» Un Santo Padre lo dijo mucho más breve y sencillamente: «La gloria de Dios es el hombre viviente.» Pero ¿quién entiende esto? ¿Cómo explicarle a la gente que su alma es una lotería, que son seres creados en el gozo y para el gozo? El otro día leía yo la Ética de Bonhoeffer y me llamaba la atención su insistencia en el hecho de que Dios al crear al hombre puso en casi todas sus acciones, además de su fin práctico, una ración de gozo. Los hombres comen y beben para subsistir, pero a este fin fundamental Dios añadió el que comer y beber fueran cosas agradables y gozosas. El hombre se viste para cubrirse del frío, pero la inteligencia humana ha logrado que el vestido sea, además, un adorno del cuerpo, una manera de volver gozoso su aspecto visible. El juego se hizo para el descanso y el reposo, pero también se volvió exultante y gozoso. La sexualidad es una vía para la reproducción y la conservación de la especie humana, pero también a esto Dios y la Naturaleza le añadieron su ración de gozo. Nuestras casas no son sólo un lugar donde refugiarse del frío y defenderse de la Naturaleza, son también lugares para saborear el gozo de la amistad y de la intimidad Teóricamente, Dios pudo hacer todo esto para sus solos fines prácticos. Pero quiso añadir a cada una de nuestras funciones humanas una supercapacidad de alegría. ¿Y qué será su cielo sino una plenitud de ese entusiasmo? A mí me desconcierta la gente que parece vivir «para» la tristeza. Y mucho más la gente que imagina a Dios como un entenebrecedor de la existencia. No hay, no puede haber verdadera religiosidad sin alegría. Los santos son el más alto testimonio de existencias iluminadas. «Un santo triste es un triste santo», decía Santa Teresa, que sabía un rato de estas cosas Claro que la alegría verdadera nunca es barata. Y ciertas juergas carnavalescas no logran ocultar el ramalazo de tristeza que llevan en sus entrañas y la soledad a la que conducen. Muchos de sus fantoches se creen alegres y son simplemente cómicos y bufonescos Ser hombre es mucho más. Y, sobre todo, ser hombre en compañía. A mí, lo confieso, me suelen entristecer las multitudes (porque en ellas aparece más la tropa animal que la humanidad), pero me encanta el grupo de amigos, el hablar en voz baja y reír sin estrépito, el poder sacar a flote las almas, el penetrar a través de la palabra a la profundidad de las personas. Decía un clásico latino que «cada vez que estuve entre los hombres, volví menos hombre». Yo tengo más suerte: cada vez que me encuentro con amigos salgo reconfortado y admirado, feliz de ser uno como ellos, de vivir entre ellos También me gusta la soledad, claro, pero no el aislamiento. Si estoy solo es o para estar con Dios o para encontrarme con mis mejores amigos: los hombres que escribieron grandes libros o música profunda. Es una soledad muy acompañada Por eso, cuando digo que me alegro de ser «como todos» no me estoy invitando al adocenamiento, estoy invitándome a vivir en plenitud lo que soy, exhortándome a «ser» y no sólo a «vivir», recordándome a mí mismo que hay mucho que beber en el pozo del alma Sí, tal vez esta sea la clave de la alegría: descubrir que tenemos alma, explorar las dimensiones del espíritu, atreverse a creer que no es que la vida sea aburrida, sino que los que somos aburridos somos nosotros, que nos pasamos la vida como millonarios que llorasen porque han perdido diez céntimos y olvidado el tesoro que tienen en la bodega de su condición humana 3. Aprender a ser felices Me parece que la primera cosa que tendríamos que enseñar a Me parece todo hombre que llega a la adolescencia es que los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que aprendemos a ser una cosa u otra y que, en una gran parte, depende de nuestra elección el que nos llegue la felicidad o la desgracia. Que no es cierto, como muchos piensan, que la dicha pueda encontrarse como se encuentra por la calle una moneda o que pueda tocar como una lotería, sino que es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, como una casa Habría también que enseñarles que la felicidad nunca es completa en este mundo, pero que, aun así, hay raciones más que suficientes de alegría para llenar una vida de jugo y de entusiasmo y que una de las claves está precisamente en no renunciar o ignorar los trozos de felicidad que poseemos por pasarse la vida soñando o esperando la felicidad entera Sería también necesario decirles que no hay «recetas» para la felicidad, porque, en primer lugar, no hay una sola, sino muchas felicidades y que cada hombre debe construir la suya, que puede ser muy diferente de la de sus vecinos.,Y porque, en segundo lugar, una de las claves para ser felices está en descubrir «qué» clase de felicidad es la mía propia Añadir después que, aunque no haya recetas infalibles, sí hay una serie de caminos por los que, con certeza, se puede caminar hacia ella. A mí se me ocurren, así de repente, unos cuantos, - Valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra alma. Des- cubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. No tener que espe- rar a encontramos con un ciego para enterarnos de lo hermosos e importantes que son nuestros ojos. No necesitar conocer a un sordo para descubrir la maravilla de oír. Sacar jugo al gozo de que nuestras manos se muevan sin que sea preciso para este descubrimiento ver las manos muertas de un paralítico - Asumir después serenamente las partes negativas o deficitarias de nuestra existencia. No encerrarnos masoquistamente en nuestros dolores. No magnificar las pequeñas cosas que nos faltan. No sufrir por temores o sueños de posibles desgracias que probablemente nunca nos llegarán - Vivir abiertos hacia el prójimo. Pensar que es preferible que nos engañen cuatro o cinco veces en la vida que pasarnos la vida desconfiando de los demás. Tratar de comprenderles y de aceptarles tal y como son, distintos a nosotros. Pero buscar también en todos más lo que nos une que lo que nos separa, más aquello en lo que coincidimos que en lo que discrepamos. Ceder siempre que no se trate de valores esenciales. No confundir los valores esenciales con nuestro egoísmo - Tener un gran ideal, algo que centre nuestra existencia y hacia lo que dirigir lo mejor de nuestras energías. Caminar hacia él incesantemente, aunque sea con algunos retrocesos. Aceptar la lenta maduración de todas las cosas, comenzando por nuestra propia alma. Aspirar siempre a más, pero no a demasiado más. Dar cada día un paso. No confiar en los golpes de la fortuna - Creer descaradamente en el bien. Tener confianza en que a la larga -y a veces muy a la largaterminará siempre por imponerse. No angustiarse si otros avanzan aparentemente más deprisa por caminos torcidos. Creer en la también lenta eficacia del amor. Saber esperar - En el amor, preocuparse más por amar que por ser amados. Tener el alma siempre joven y, por tanto, siempre abierta a nuevas experiencias. Estar siempre dispuestos a revisar nuestras propias ideas, pero no cambiar fácilmente de ellas. Decidir no morirse mientras estemos vivos - Elegir, si se puede, un trabajo que nos guste. Y si esto es imposible, tratar de amar el trabajo que tenemos, encontrando en él sus aspectos positivos - Revisar constantemente nuestras escalas de valores. Cuidar de que el dinero no se apodera de nuestro corazón, pues es un ídolo difícil de arrancar de 61 cuando nos ha hecho sus esclavos. Descubrir que la amistad, la belleza de la naturaleza, los placeres artísticos y muchos otros valores son infinitamente más rentables que lo crematístico - Descubrir que Dios es alegre, que una religiosidad que atenaza o estrecha el alma no puede ser la verdadera, porque Dios o es el Dios de la vida o es un ídolo - Procurar sonreír con ganas 0 sin ellas. Estar seguros de que el hombre es capaz de superar muchos dolores, mucho más de lo que el mismo hombre sospecha La lista podría ser más larga. Pero creo que, tal vez, esas pocas lecciones podrían servir para iniciar el estudio de la asignatura más importante de nuestra carrera de hombres: la construcción de la felicidad 4.- Vidas perdidas La hija de unos amigos míos ha dicho a sus padres el otro día que «no le gustaría que su hermano pequeño fuese cura, porque los curas y las monjas siempre le han parecido vidas perdidas» Y yo me he quedado un poco desconcertado porque, la verdad, a mis cincuenta y tres años no tenía la impresión de estar perdiendo mi vida. De todos modos, la frase me intriga y me tiene desazonado durante todo el día. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde una vida? ¿Acaso sólo se tiene fruto dejando hijos de la carne en este mundo? ¿No sirve una vida que va dejando en otros algunos pedacitos de alma? Pero no quisiera esquivar el problema y buscarle fáciles escapatorias, Reconozco que esa pregunta -¿de qué está sirviendo mi vida?- deberíamos planteárnosla, por obligación, todos los seres humanos al menos una vez cada seis meses. Porque esto de vivir es demasiado hermoso como para que pueda escapársenos como arena entre los dedos Dicen, por ejemplo, que una vida se llena teniendo un hijo, plantando un árbol y escribiendo un libro. Bueno, yo conozco personas que no hicieron ninguna de esas tres cosas y que han vivido una vida irradiante. Y también conozco quienes tuvieron hijos, plantaron árboles y escribieron libros y difícilmente podrían mostrarse realiza- dos en ninguna de las tres cosas. Porque hay libros que tienen muchas más palabras que ideas; hijos que de sus padres parecen haber recibido solamente la carne; y árboles que escasamente si producen sombra Tampoco me parece que el fruto de una vida dependa mucho del número de años que se vivan. Y espero que aquí me perdonen mis lectores si hablo de nuevo de mí. Porque últimamente éste es un problema que está obsesionándome. Desde que los médicos me mandaron que «parase un poco el carro» no dejo de preguntarme si hago bien cada vez que me niego a un nuevo trabajo o una invitación más. ¿Es preferible vivir algunos años más viviendo a media máquina? ¿O el ideal es desgastarse sin preguntarse cuántos años durará el cacharro? Yo siempre he sido un pésimo ahorrador. De dinero y de vida. Tal vez porque veo que en el inundo hay un terrible afán por regatear esfuerzos, de afanes por dejar para mañana lo que a uno no le obligan a hacer hoy. Hay gente -me parece- que se va a morir sin llegar a estrenarse. Se cuidan. Se ahorran. Se «conservan». Van a llegar a la otra vida como un abrigo siempre guardado en el ropero Hace años leí una oración de Luis Espinal (el jesuita a quien asesinaron en Bolivia en 1980) que me impresionó: «Pasan los años y, al mirar atrás, vemos que nuestra vida ha sido estéril. No nos la hemos pasado haciendo el bien. No hemos mejorado el mundo que nos legaron. No vamos a dejar huella. Hemos sido prudentes y nos hemos cuidado. Pero ¿para qué? Nuestro único ideal no puede ser el llegar a viejos. Estamos ahorrando la vida, por egoísmo, por cobardía. Sería terrible malgastar ese tesoro de amor que Dios nos ha dado.» Sería terrible, sí, llegar al final con el alma impoluta, con el tesoro enterito, pero sin emplear. Creo que fue Peguy quien se reía de los que nunca se mancharon las manos. porque no tienen manos. 0 porque jamás las usaron para nada Es curioso: en este momento me doy cuenta de por qué me ha dolido tanto la frase de la hija de mis amigos. Siento cómo surge en mí un recuerdo que creía dormido. Era yo seminarista y vi -¿hace ya cuántos años?- aquella vieja película titulada Balarrasa (que he revisado hace poco y me pareció malísima), que, vista con mis veinte años, resultó decisiva para mi vida en aquella escena en la que un personaje, muriéndose, se aterraba ante la idea de hacerlo «con las manos vacías». Esa imagen me persiguió durante años. Y pensé que ningún infierno peor que el de la esterilidad. Fuera lo que fuera de mi vida, yo tendría que dejar aquí algo cuando me fuera, aun cuan- do se tratara solamente de una gota de esperanza o alegría en el co- razón de un desconocido Pienso ahora en aquel verso de Rilke que, como supremo piropo a la Virgen, dice que el día de la Asunción quedó en el mundo «una dulzura menos». 0 pienso en Juan XXIII, de quien, el día de su muerte, dijo el cardenal Suenens que «dejaba el mundo más habitable que cuando 61 llegó». Pienso que es muy poco importante el saber si dentro de un siglo se acordará alguien de nosotros -seguramente no-; porque lo único que importa es que alguna semilla de nuestras vidas esté germinando dentro de alguien (incluso si ni él ni nosotros lo sabemos). Porque entonces nuestras vidas habrán sido ganadas 5.- Las riquezas baratas Supongo que a estas alturas ya- nadie duda de que vamos hacia un mundo de estrecheces. Las vacas gordas pasaron a la historia y parece que para todos llegó el tiempo de apretarse el cinturón (aunque los pobres se quedaron sin agujeros que apretar hace mucho tiempo ). Primero le llegó el agua al cuello a las clases medias; hoy, hasta los más derrochones se ven obligados a mirar la peseta ¿Es esto una desgracia? Lo es, desde luego, para cuantos pasan hambre. Pero yo me pregunto si unos ciertos grados de estrechez no serán un don para el mundo y no nos empujarán a descubrir todas esas otras fortunas baratísimas que hoy tenemos medio olvidadas Porque -aunque de esto apenas se hable- hay riquezas carísimas y riquezas baratas. Y sería dramático que mientras la gente se pasa la vida llorando por no poder alcanzar los bienes caros, se dejasen de cultivador los que tenemos al alcance de la mano La más grande y barata de las riquezas es, por ejemplo, la amistad. Un buen amigo vale más que una mina de oro. Sentirte comprendido y acompañado es mayor capital que dar la vuelta al mundo. Un corazón abierto es espectáculo más apasionante que las cata- ratas del Niágara. Alguien que nos ayude a sonreír cuando estamos tristes es más sólido que mil acciones en bolsa. ¡Y qué barato si).Ie tener un buen amigo! Cuesta menos que una caña de cerveza, me- nos que una barra de pan. ¡Y es más sabroso! Lo pueden tener los ,?obres y los ricos y casi les es más fácil a los primeros. Hay amigos en todas partes, de todas las edades, de mil ideologías, de muy diversos niveles culturales. Quién sabe si cuando todos vayamos siendo pobres descubriremos mejor esa propiedad milagrosa de la amistad con la que no contábamos También se puede ser gratuitamente millonarios de sol, de aire limpio, de paisajes. Hace falta dinero para hacer un safari por África Central, pero no hace falta una sola moneda para acariciar la cabeza de un perro y ver cómo levanta hacia nosotros sus ojos agradecidos. ¿Recuerdan a aquel grupo de pobres que en Milagro en Milán se sentaban cada tarde a disfrutar del maravilloso y baratísimo espectáculo de una puesta de sol? Jamás compañía teatral alguna alcanzó mayor belleza, nunca pintor alguno mezcló mejor los colores. ¿Y quién podría asegurar que una cena de gala en el Waldorf Astoria produce mayor gozo que una tarde de primavera bajo la sombra de un sauce? Y el placer milagroso y baratísimo de la música. Lo que más agradezco yo a nuestra civilización es esta posibilidad de que un pequeño aparato de poco más de medio kilo de peso te conceda algo que hubiera enloquecido a Beethoven: poder disfrutar de todas las orquestas del mundo con sólo ir movimiento suavemente el mando de una aguja. Lo que en el siglo XVIII no podían permitirse ni los emperadores lo tengo yo ahora a diario. ¿Y qué mina de diamantes me haría tan fabulosamente rico como el poder tener en mi oído y en mi alma el concierto de violoncello de Schuman o las vísperas de Monteverdi? No cambiaría yo, verdaderamente, un pequeño transistor por un palacio en Arabia. Porque aun cuando la charlatanería está invadiendo a no pocas emisoras, aún queda casi siempre la posibilidad de encontrar entre ellas la mina de diamantes de una buena música Y ahora pido a mis lectores que griten unánimes un ¡ooooh! larguísimo porque aquí llega el superpremio baratísimo de la noche: su majestad el libro, con cuarenta caballos, carrocería en oro vivo, acelerador del alma, ruedas irrompibles, cristales de aumento para en- tender la vida motor multiplicador de la existencia. Yo me imagino a veces a mi buen amigo Ibáñez Serrador poniendo entre sus premios media docena de libros de poesía para ver con qué ¡uf! se sentían liberados los concursantes que de tal nimiedad se librasen. Y, sin embargo, ¿desde cuándo un coche, un apartamento, una vuelta al mundo, un abrigo de visón pueden producir la centésima de placer verdaderamente humano que aportaría un solo buen poema? Nos han engañado, amigos. Nos han estafado acostumbrándonos a creer que es el estiércol del dinero y del lujo la verdadera moneda de la felicidad. Nos han empobrecido diciéndonos que el mundo se- ría menos mundo cuando estuvieran más flacas nuestras cuentas en el banco. Nos han conducido a equivocarnos de piso, a dejar en las arcas del olvido las riquezas de primera, creyendo que existen sólo las riquezas digestibles. Hay tesoros baratos y casi nadie lo sabe Hay multimillonarios que gastan la vida en llorar por creerse pobres. Y yo me pregunto si un poco de estrechez no serviría para abrirnos los ojos. Y, la verdad, no me preocuparía que en el mundo que viene tuviéramos que apretarnos un poco el cinto a cambio de que apren- diéramos a estirar el alma 6.- Pelos largos, mente corta, Me habría gustado que estuvieran ustedes conmigo en Roma la semana pasada presenciando la concentración juvenil que reunió en torno al Papa nada menos que trescientos mil jóvenes. Y espero que ustedes no se escandalicen demasiado si les digo que me fijé más en los muchachos que en el Papa, aunque sólo sea porque a Juan Pablo II le he visto cien veces y, en cambio, aquella masa juvenil era para mí algo absolutamente inédito La primera conclusión que saqué de mi estudio es una que ya conocía hace tiempo. que jamás se debe juzgar a nadie por sus pintas. La de los concentrados en Roma era lamentable. Sucios, cansados, despreocupados por su aliño, vestidos a la buena de Dios o del diablo, dulcemente gamberreantes. Cantaban bastante mal y guitarreaban peor. Y lo que cantaban era más deleznable musicalmente que sus voces. Sólo el brillo de los ojos les salvaba. ¡Estaban, caramba, vivos! Y en un mundo de vegetantes eso me parecía el milagro de los milagros. A aquellos chicos se les notaba que tenían ganas de creer en algo y luchar por algo. Creían en la vida y no en la muerte. Les fastidiaba -como a míeste mundo en que vivimos, pero creían que gritar contra las cosas nunca ha cambiado nada y que sólo luchando por mejorar un rincón de esta tierra habremos hecho algo por ella. Me gustaron. Me gustaron «a pesar de» sus pelos Tengo la impresión de que en nuestro siglo la mayor parte de la gente basa sus ideas en la primera impresión externa de las personas. Y tal vez por ello a los jóvenes les encante enfurecer a los mayores llevando atuendos y vestidos que seguramente también a los muchachos les repugnan Tal vez cambiaría todo el día en que nos pusiéramos de acuerdo en que lo que cuenta en la vida no es la longitud de los pelos, sino la longitud de la mente. Y que lo decisivo es saber si uno tiene limpio el corazón y no si lleva desgastados los pantalones Recuerdo que, cuando yo era curilla recién salido, muchos compañeros míos se enfurecían contra el tradicional sombrero clerical, la llamada «teja», que los reglamentos nos obligaban a llevar. A mí la teja siempre me pareció espantosamente fea, aunque quizá no tanto como el bonete. Pero creí, al mismo tiempo, que había que luchar mucho más por lo que teníamos dentro de la cabeza que por lo que llevábamos encima de ella. Y empecé a temer algo que luego se ha producido: que mucha gente se creyó moderna porque adoptaba vestidos de última hora, mientras mantenían la cabeza atada a los pesebres del pasado más pasado Por eso me da pena la gente que repudia a los muchachos por- que no le gustan sus modales, lo mismo que me dan pena los muchachos que creen que son jóvenes sólo porque son desgarbados y gamberretes. La juventud es mucho más. es pasión, esperanza, audacia, autoexigencia, aceptación del riesgo, elección de las cuestas arriba. Y luz en la mirada El tamaño de los pelos cambia en cada curva de la historia. Un amigo mío cura decidió un día dejarse barba y bigote, y se topó con el escándalo de su madre, a quien tales adminículos parecían un pe- cado sordísimo en un sacerdote. «¡Pues también el Sagrado Corazón lleva barba y bigote!», replicó mi amigo. Y el argumento desarmó a su madre, a quien, desde ese momento, empezaron a parecerle respetables los barbudos La verdad es que resulta muy poco preocupante el saber si Cervantes usaba gorguera o si Shakespeare tenía largas melenas rizadas. Queda la prosa del primero y los sonetos y dramas del segundo. Lo malo es la gente que en lugar de escribir Hamlet se cree realizada por llevar remiendos de color en la chaqueta. Importa un pimiento si la gente dice «chipén», «macanudo» o «guay». Lo que importa es que sepan decir algo más, pensar algo más, vivir algo más El gran diablo es que muchos de estos disfraces de lenguaje, vestidos o peinados son simples coartadas para gentes que creen que uno puede «realizarse» sin luchar y sin luchar corajuda, terca y aburridamente. Tener personalidad es más difícil que tener un papá que te compre una moto. Y yo nunca supe de nadie que consiguiera la personalidad cuesta abajo. Los viejos burgueses pensaban que lo importante es «lo que se tiene». Los dulces cretinos creen que lo que cuenta es «lo que se lleva». Los hombres de veras saben que lo que vale es «lo que se es». Y un globo lleno de viento será siempre un globo vacío, tanto si se lo viste de melenas como si se le cubre de andrajos. Mientras que una cabeza repleta poco importa cómo se cubre 7.- Con esperanza o sin esperanza Creo haber repetido muchas veces en las páginas de este «cuaderno» que, en mi opinión, la gran crisis que atraviesa nuestro mundo no es tanto, como suele decirse, una crisis de fe o de moral cuanto de esperanza. Tal vez por ello me he esforzado desde hace ya dos años y medio en estos comentarios por hablar de esas vertientes esperanzadas del mundo de las que nadie habla Y me llega hoy, precisamente, la carta de una amiga de Valencia que, como otras tantas, me dice que «su único pecado es la desesperanza». ¿Qué moral -se pregunta- «puede inculcar a sus hijos que se hacen mayores al lado de la violencia y de la permisividad total? ¿Cómo puede dar lo que no tiene? Puede dar amor, pero el amor desesperanzado es menos amor» No sólo esta señora, sino millones de personas podrían firmar estas líneas. Te levantas cada mañana con ganas de luchar y difundir alegrías y pronto viene el mundo con la rebaja y un nuevo atentado, una más cruel violencia te obliga a preguntarte si no habremos regresado ya a las cavernas, si el mundo tiene todavía salvación, si no es cierto que la audacia, la desfachatez o la crueldad de unos pocos es capaz de arruinar el esfuerzo constructivo de generaciones y generaciones que lucharon por mejorar al hombre ¿Y qu¿ hacer? ¿Tirar la toalla y hundirnos en el pesimismo y la desesperanza? Espero que se me siga permitiendo continuar gritando que «en el hombre hay muchos más motivos de admiración que de desprecios, que en este tiempo brilla mucho más el mal que el bien, porque «la hierba crece de noche» o que, incluso si viviéramos en un mundo absolutamente cerrado a la esperanza, nuestro deber de seguir luchando por mejorarlo seguiría siendo el mismo Quisiera seguir hablando, sobre todo, de la «pequeña esperanza». Porque siempre he temido que el mayor enemigo de la esperanza fuera precisamente la ilusión y la ingenuidad. Y que en ningún caso en éste se hiciera verdadera la afirmación de que «lo mejor es enemigo de lo bueno» Porque muchos abandonan su lucha por la esperanza simple- mente porque no pueden lograrla al ciento por ciento. La seguirían, en cambio, si aceptasen humildemente construir cada día una chispita de esperanza, un uno por ciento o un medio por ciento de mejoría de la realidad Hace tiempo que yo convertí en uno de los lemas de mi vida el «realismo pequeño» de Santa Teresa. Recuerdo, por ejemplo, aquella ocasión en la que la santa de Avila se entera de la catástrofe que para la Iglesia ha supuesto la reforma luterana. Al conocerlo no se pone Teresa a gritar contra el mundo, no condena a nadie, no clama que todo está perdido, no sueña volver el mundo al revés. Comenta, sencillamente: «Determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo.» Esa es la clave: «eso poquito que yo puedo y es en mí». Nadie nos pide que cambiemos el mundo. Lo que de nosotros se espera es que aportemos «ese poquito» que podemos, no más Por eso yo creo que contra la desesperanza no hay más que una medicina: la decisión y la tozudez. Ahora que ya estamos todos de acuerdo en que el mundo es un asco, vamos a ver si cada uno barre un poquito su propio corazón y los tres o cuatro corazones que hay a su lado. El día en que nos muramos, tal vez el mundo siga siendo un asco, pero lo será, gracias a nosotros, un poco menos. Contra la desesperanza no hay más que un tratamiento- hacerse menos preguntas y trabajar más Pero ¿cómo trabajar sin esperanza? ¿El amor desesperanzado no es menos amor, no será un amor amargo? Si amásemos lo suficiente sabríamos dos cosas- que todo amor es, a la corta o a la larga, invencible. Y que, en todo caso, el que ama de veras no se pregunta nunca el fruto que va a conseguir amando. El verdadero amante ama porque ama, no «porque» espere algo a cambio. ¡Buenos estaríamos los hombres si Dios hubiera amado solamente a quienes ha- rían fructificar su amor! Mejorar el mundo, ayudar al hombre es nuestro deber. Y debemos marchar hacia él, con luz o a ciegas. Repitiendo el «porque aunque lo que espero no esperara, / lo mismo que te quiero te quisiera» Pero es que, además, sabemos que «poquito a poquito» irá avanzando el mundo. Y que nosotros no podremos abolir el odio o la violencia. Pero que nadie podrá impedirnos barrer la puerta de nuestro corazón 8.- Un puñetazo en el cráneo Leyendo el otro día una biografía de Kafka me tropecé con una carta que el escritor checo dirigiera a Oskar Pollak, uno de sus amigos, en la que encontré la expresión perfecta de algo que hace días rondaba mi cabeza. Habla Kafka de la función de la literatura y dice- «Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? ¿Sólo para que nos haga felices? ¡Por Dios- lo seríamos igual si no contáramos con ningún libro! Por el contrario, necesitamos libros que actúen sobre nosotros como una desgracia que nos afectara muy de cerca, como la muerte de alguien a quien amáramos más que a nosotros mismos, como si fuéramos condenados a vivir en los bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio.» Estoy plenamente de acuerdo. Y lo estoy muy especialmente en un tiempo en que se tiende a confundir la literatura con el encaje de bolillos. Escribir se ha vuelto para muchos de los escritores contemporáneos una fabricación de tartas de crema hecha con palabras. ¡Ah, qué maravillosamente colocan sus adjetivos! ¡Qué juegos de sintaxis nos ofrecen! ¡Cómo se ve, tras cada una de sus frases, pavonearse a su autor, que está muy satisfecho de demostrar en cada una que es más listo que nosotros! ¿O acaso no es cierto que un altísimo porcentaje de lo que hoy se publica no pasa de ser una colección -tal vez muy hermosa- de fuegos de artificio? Hemos valorado tanto el «cómo» hay que decir las cosas que, al final, vamos a aprender a decir maravillosamente la nada Tal vez por ello sería bueno que, al menos una vez al año, se preguntasen los escritores para qué escriben y los lectores para qué leen. Esto último puede que sea aún más importante que lo primero Borges suele decir que el día que él se muera no estará muy orgulloso de los libros que ha escrito, pero sí de los que ha leído. Y no es ésta una salida chusca. Es el convencimiento de que, al final, todo cuanto un hombre escribe es sólo el fruto -mejor o peor digerido-- de lo que ha leído. Porque somos -o podemos ser- hijos de nuestras lecturas Lo malo es la gente que lee para «pasar el rato» o, más exacta- mente, para «matar el tiempo». Una verdadera lectura no mata nada y crea mucho, fecunda, engendra, acicatea, «rompe -diría Kafka- con un hacha la mar congelada que hay en nosotros». La imagen no puede ser más hermosa y exacta. Porque la mente del hombre está tan viva como el mar, preñada de vida, de peces y corrientes, latidora y fecunda en tormenta, calma a veces, bramante a ratos. Pero, asombrosamente, para la mayoría de los hombres su mente termina congelándose: la rutina la cubre y la aprisiona en su capa de hielo, como sus lagos encadenados por las heladas invernales. Sólo así se explica que algo tan ardiente, como la mente humana se vuelva estéril en noventa y nueve de cada cien personas, bajo cuya corteza de aburrimiento ni circulan ideas ni peces, ni conocen tormentas, ni producen algo que no sea insipidez Un libro, un verdadero libro, debe destrozar nuestras rutinas a golpe de hacha, debe convulsionarnos, sacudirnos por la solapa, em- pujarnos a la felicidad, sí, pero no a la felicidad del placer, sino a la de estar vivos. ¿Merece ser leído un libro que nos penetra menos que la muerte de un hermano? ¿Para qué leer algo que nos hace admirar a su autor, pero en nada trastorna nuestras vidas? Ya sé que encontrar un libro así es como conseguir una quiniela de catorce, ya que no siempre los mismos libros despiertan a las mismas personas. Pero hay, por fortuna, libros-despertadores (o músicas o cuadros-despertadores) que han demostrado ya a lo largo de los siglos su capacidad de golpear en el cráneo de los dormidos. Yo he tenido la fortuna de irme encontrando a lo largo de mi vida y cada cierto número de años uno de estos libros-milagro que me ha ido poseyendo, invadiendo, alimentando, empujando a más vivir, y sus autores son hoy para mí no escritores admirados' sino verdaderos hermanos de sangre. Un día fueron las grandes novelas de Dostoievski; otro, los poemas de Rilke; luego, las obras de Thomas Merton; después, las meditaciones de Guardini; un día, la obra de Bernanos; otro, la audición de la Misa en sí menor de Bach; des- pues, la exposición del Miserere de Rouault-, un verano fue Herman Hesse; otro, una relectura de Mauriac; largos meses, el gozo de la compañía de Dickens; en muchos rincones, los encuentros con Mozart; inesperadamente, la sacudida de El pobre de Asís de Kazantzaki! no hace mucho, el hallazgo de la prosa de Santa Teresa; durante un viaje, la estancia en el cielo particular de Fray Angélico en Florencia; en mi primera adolescencia, el encuentro fraterno con Antonio Machado; muchos, muchos puñetazos en mi cráneo que han ido ayudándome decisivamente a que mi alma no se congelase. A ellos -y a muchos otros; no quiero, por ejemplo, que se me olviden ni San Agustín, ni «Charlot», ni Dreyer- debo mi alma. Y me siento fea de tener muchos padres Y no puedo menos de sentir una cierta compasión por quienes viven huérfanos, teniendo, como tienen, tantos padres a mano. Y una mayor compasión por quienes leen como si comieran pasteles, sin enterarse siquiera de que hay en los libros esa sangre fresca y jugos,- que sus almas necesitan 9.- Defensa de la fantasía Dice mi hermana que en nuestra infancia, como no contábamos con televisión, teníamos que acudir a la televisión prehistórica. la imaginación. Yo le digo que nunca jamás se conoció televisión mejor y que jamás se inventará otra semejante. Porque en la imaginación teníamos todos los canales a nuestra disposición; no había que soportar que nadie nos adoctrinara desde ideologías que no fueran la elegida, y jamás lkegami alguno filmó en tan bellos colores como los que cada uno de nosotros elegía y se inventaba a placer Yo siento una cierta compasión ante los niños de ahora, a quienes les damos ya todo inventadísimo. ¿Para qué van a hacer el es- fuerzo de imaginar cuando, a diario, les bombardeamos con imágenes desde que amanece hasta que se acuestan? Su Blancanieves no podrá ser la que ellos se fabriquen; será por fuerza la que les dio Disney encadenada. Sus sueños estarán llenos de pitufos prefabrica- dos y, cuando lean a Julio Verne, pensarán que es un señor que puso en letra lo que ellos ya vieron en las películas de la tele. Todo más cómodo. Todo infinitamente menos creativo y, por tanto, mucho menos fecundo para sus almas Nosotros tuvimos la fortuna de vivir cuesta arriba, teniendo muchas horas que llenar con sueños e imaginaciones. Y por lo que yo recuerdo, la fantasía funcionaba en aquel tiempo. La Astorga infantil en la que yo viví estaba toda ella hecha como para vivir una fábula. Cada esquina tenía una leyenda. Nos sabíamos dónde y cómo durmió Napoleón cuando allí estuvo, veíamos avanzar ejércitos romanos bajo las murallas, el león de Santocildes peleando con un águila francesa era casi como todo un curso de historia Defensa de la fantasía Pero lo mejor era que también llenábamos de imaginación la pe- quería vida cotidiana. En casa, por ejemplo, nos pasábamos medio diciembre fabricando cosas para la Navidad y el otro medio mes elaborando bromas para el día de Inocentes: bombones falsos llenos de algodón empapado en vinagre, nueces cuidadosamente vaciadas y más cuidadosamente vueltas a cerrar llenas de viruta, brazos de gitana preciosamente elaborados en los que la crema recubría un tarugo. La inocentada no era algo improvisado. Se elaboraba como una verdadera pieza teatral. Y algún año sucedió que la tarta de pega fabricada por mi madre fue un día de Inocentes corriendo por siete u ocho casas, para terminar de nuevo en la mía por obra de alguien que quería darnos una broma sin saber que era mi madre la fabricante original. Todo era tontísimo y un poco primitivo. Pero aquellas tonterías nos hacían vivir y eran, en definitiva, la forma en que nos manteníamos unidos y calientes. Eran, lo recuerdo, los que luego se llamaron «los años del hambre» y hoy creo que puedo aplicar a ellos ese dicho de «comer, no comíamos, pero lo que es reír, nos reíamos muchísimos. Tal vez por eso hoy, cuando mis amigos no paran de contar amarguras de aquellos años, yo sólo puedo recordar horas felices, porque allí donde la realidad resultaba amarga poníamos nosotros el milagro de la imaginación Habría que reivindicarla ahora en este gran tiempo de esterilidad colectiva. Porque yo me temo que no sea cierto eso de que los inventos modernos estén ensanchando el mundo. Están, es cierto, haciéndolo más llevadero, pero no sé sí más ancho. Leo, por ejemplo, en los periódicos que en el mundo entero el vídeo está derrotando al libro, que la gente prefiere «ver» una novela a leerla, que ya empiezan a existir revistas en videocasete y que, no tardando mucho, tendremos periódicos filmados. Y tengo que preguntarme si todo eso será un adelanto Me lo pregunto porque, como el lenguaje oral está muy bien hecho, resulta que, cuando leemos, hacemos pasar las palabras por el recoveco de la imaginación para mejor entenderlas. Pero el día que entendamos y veamos las cosas directamente, habrá que jubilar nuestra imaginación lo mismo que las máquinas modernas van quitando el trabajo a mecanógrafas y linotipistas. Y se producirá, dentro de cada uno de nosotros, algo terrible: el paro de una gran parte de nuestra alma Todos tenemos ya parte del alma parada. Dicen los científicos que el hombre usa, más o menos, un 20 por 100 de su cerebro. El día que renunciemos a la imaginación, ¿nos quedará algo? Y seguramente gastaremos menos fósforo mental, pero será a costa de des- poseer a nuestra alma de la poca creatividad que ya le queda ,Por eso la verdad es que no cambio mi infancia por la de los pequeños de hoy. Comíamos y vestíamos peor. No conocíamos un veraneo en la playa hasta la edad de los pantalones largos. Pero estrenábamos y usábamos la imaginación mucho antes. Los niños de ahora ya no la necesitan. La han sustituido por una imaginación de tercera.- por esa caja mágica de la que estamos tan orgullosos cuan- do, como una solitaria silenciosa, está devorándonos uno de nuestros mejores dones: la imaginación 10.- La impotencia del amor En el reciente documento vaticano sobre «la teología de la liberación» hay algo que me ha resultado escalofriante y vertiginoso: la denuncia, por tres veces, de que muchos cristianos han comenzado a desconfiar de la eficacia del amor y piensan que ya no basta con cambiar los corazones y sueñan en otras acciones más «útiles», más «eficaces», llámense revolución o lucha de clases Esta desconfianza no es cosa de hoy. Fueron primero los políticos. Maquiavelo les enseñó que la inteligencia, el doble juego, la mano izquierda iban más derechas al objetivo que el pobre corazón. Y saltó de ahí, fácilmente, a proclamar que hay una violencia digna de censura. la que destruye. Y otra digna de elogio: la que construye. Es fácil entender que todos piensan que construye aquella que ayuda a sus intereses Con el marxismo el salto fue definitivo: la clave del mal del mundo ya no estaba en el. egoísmo de los hombres, sino en la mala construcción de las estructuras. Y la única manera tolerable de amar era aquella en la que al amor a una clase se unía el odio y la destrucción de la otra. Un Bertold Brecht dedicó la mitad de su obra a ironizar sobre una caridad convertida en limosnería que conseguía siempre los frutos contrarios a los que pretenda. ¡Tiremos, pues, a la basura el viejo corazón compasivo y sustituyámosle con la inteligencia inteligente! Pero lo verdaderamente dramático llega cuando son los cristianos los que se inscriben en las filas de los desconfiados del amor y los que apuestan por la fría eficacia conseguida sin él. Y lo curioso es que esta corriente se respira hoy en familias ideológicamente bien opuestas dentro de la Iglesia católica Yo, por ejemplo, no he entendido nunca que en algún libro piadoso se pida que el corazón esté «cerrado con siete cerrojos» y se asegure que para amar más a Dios hay que estar atento de no amar demasiado a los hombres Pero aún me resulta más grave el que -tal vez porque los extremos se tocan- los grupos progresistas, que dicen inspirarse en el Concilio, caigan en una nueva mutilación, no tanto desconfiando del amor cuanto encajándolo en un amor condicionado y de clase, en una forma de amor que, en todo caso, ya no es el amor cristiano Esta mentalidad suele funcionar sobre lo que yo llamo «los falsos dilemas» o la «apuesta por un presunto mal menor». Como consideran ineficaces ciertas formas antiguas de supuesto amor, en lugar de tratar de curar y mejorarlo, optan por pensar que en el futuro deberemos poner la agresividad donde ayer poníamos la caridad Recuerdo ahora, por ejemplo, aquel cura hispanoamericano que, en una novela de Graham Greene, justifica así la violencia: «La Iglesia -dice- condena la violencia, pero condena la indiferencia con más energía. La violencia puede ser la expresión del amor. La indiferencia jamás. La violencia es la imperfección de la caridad. La indiferencia es la perfección del egoísmo.» He aquí un brillante juego de medias verdades y sofismas. He aquí un ejemplo de los falsos dilemas. Es cierto que la Iglesia condena la indiferencia ante el dolor, la tolerancia de la injusticia, con tanta o más fuerza que la violencia, porque sabe que el que tolera un mal que podría evitar está siendo coautor de ese mal y, por tanto, está ejerciendo una violencia silenciosa. Es cierto que la indiferencia es la perfección del egoísmo o, como decía Bernanos, «el verdadero odio». Pero, en cambio, no es cierto que la violencia sea la «imperfección» de la caridad; es el pudridero de la caridad, la inversión, la falsificación y la violación de la caridad. Quizá algún violento haya comenzado a ejercer su violencia por motivos subjetivos de amor, pero de hecho, al hacer violencia se ha convertido en el mayor enemigo del amor. Ya que con la violencia se puede entrar en todas partes, menos en el corazón Mas, sobre todo, ¿por qué nos obligarían a elegir entre la indiferencia y la violencia? ¿Por qué no podríamos excluir a las dos y optar por el trabajo, por el amor, por el colocarnos al lado del que sufre? Otro personaje de la misma novela plantea aún más claramente uno de esos falsos dilemas cuando dice: «Prefiero tener sangre en las manos antes que agua de la palangana de Pilato.» ¡Precioso tópico! ¡Preciosa falsedad! Elegir entre la sangre del asesinato y el agua de la falsa sentencia es tan absurdo como optar entre la muerte por fusilamiento o por guillotina. Porque entre las manos lavadas de Pilato y las ensangrentadas del asesino o del guerrillero están las manos tercas y humildes de Ghandi, las manos piadosas y caritativas de la madre Teresa, las manos firmes y exigentes de Martin Luther King, las manos ensangrentadas -pero de la propia sangre- de monseñor Romero, las manos orantes de una Carmelita desconocida, las manos de una madre, las manos de un obrero ¿Quién no preferiría cualquiera de éstas? ¿Quién no aceptaría que las manos de un cristiano son las que trabajan o mueren y no las que duermen, las que hacen violencia de cualquier forma o las que asesinan? Entre los dormidos y los que avasallan están los que caminan. Entre las cruzadas de izquierda o de derecha están los que, humildemente, hacen cada día su trabajo y ayudan a ser felices a cuatro o cinco vecinos Este es el gran problema: volver a creer en la eficacia del amor. En la l-e-n-t-a eficacia del amor. Una eficacia que tiene poco que ver con todas las de este mundo, sean del signo que sean. Una eficacia que -con frecuencia es absolutamente invisible Jesús conoció en su vida esa tristeza de la aparente inutilidad del amor. Nadie ha entendido esto tan bien como Endo Shusaku, el primer biógrafo de Jesús en japonés: «Jesús -dice- se daba cuenta de una cosa: de la impotencia del amor en la realidad actual. El amaba a aquella gente infortunada, pero sabía que ellos le traicionarían en cuanto se dieran cuenta de la impotencia del amor Porque, a fin de cuentas, lo que los hombres buscaban eran los resultados concretos. Y el amor no es inmediatamente útil en la realidad concreta. Los enfermos querían ser curados, los paralíticos querían caminar, los ciegos ver, ellos querían milagros y no amor. De ahí nacía el tormento de Jesús. El sabía bien hasta qué punto era incomprendido, porque él no tenía por meta la eficacia o el triunfo; él no tenía otro pensamiento que el de demostrar el amor de Dios en la concreta realidad.» Tal vez los ilustres le mataron porque les estorbaba. La multitud dejó que le mataran porque ya se habían convencido de que era un hombre bueno, pero «ineficaz». Arreglaba algunas cosillas, pero el mundo seguía con sus problemas y vacíos. No servía Veinte siglos después van aumentando los hombres que están empezando a sospechar que la picardía, los codos, las zancadillas son más útiles que el corazón. Cientos de miles de cristianos buscan otras armas más eficaces que el amor. En el amor hoy ya sólo creen los santos y unas cuantas docenas de niños, de ingenuos o de locos. Pero si un día también éstos dejaran de creer en ello habríamos entrado en la edad glaciar. 11.- Nacido para la aventura Junto a las escaleras del «metro» que tomo todas las tardes han plantado una valla publicitaria en la que un avispado dibujante ha diseñado un feto de seis meses que reposa feliz dentro de un óvulo, flotante dentro de un seno que no se sabe muy bien si es maternal o intergaláctico. Está acurrucadito, tal y como estuvimos todos, entre asustados y expectantes, soñando con la vida. Pero, por obra y gracia del agudo publicitario, el dulce-futuro-bebé tiene algo inesperado: unos pantaloncitos vaqueros, que le ciñen mucho mejor de lo que mañana lo harán los pañales maternos. Y nuestro genio de la publicidad ha coronado su «invento» con una frase apasionante: «Nacido para la aventura». Todo un destino Yo, la verdad, siento una infinita compasión hacia cuantos trabajan en las agencias de publicidad (sobre todo hacia los que llaman «los creativos»), que han de pasarse la vida entera exprimiéndose el cacumen para inventar esa frase nueva, genial y diferente que, desde las esquinas de las calles, nos herirá a los sufridos transeúntes como una estocada. ¿Y cómo encontrar un slogan nuevo sobre algo tan machacado por la competencia como los pantalones vaqueros? ¿Cómo hallar un nuevo argumento con el que convencer a la dulce muchachada de que ingresarán directamente en el cielo de la felicidad apenas se vistan esa arcangélico indumentaria? Todo está dicho ya. Un año nos explicaron que con una determinada marca atraeríamos todas las miradas femeninas y nos encontraríamos catapultados en un harén de muchachas. Nos anunciaron que los tejanos «eran la libertad», que vistiéndolos «seríamos más» y hasta que penetraríamos más allá de las nubes. Una agencia nos contó que los jeans nos «identifican», que con ellos estaríamos «satisfechos» porque «no hay cosa más linda». Los de otra marca son «los que mejor se mueven» y bastaba con «dejarlos bailar». Alguien puso su pimienta tentadora y nos explicó que esos pantalones «resistirán si tú resistes». Y hasta nos contaron que con ellos puestos Tarzán se quedaría tamañito a nuestro lado. Realmente ya sólo faltaba que alguien batiera el récord de la imaginación (¿o de la estupidez?) y nos hablara de los vaqueros intrauterinos, descubriéndonos -ioh gozo!- que la gran aventura que nos espera al nacer es nada más y nada menos que vestirnos un pantalón tejano Comprenderán ustedes que a mí me trae sin cuidado lo que la gente vista o deje de vestir, tanto antes como después de nacer. Me hace gracia, eso sí, que se haya cumplido tan rápidamente aquella profecía de Julio Camba que anunciaba que en el futuro no se adaptarían los vestidos a los hombres, sino los hombres a los vestidos; pero, por lo demás, pienso que cada uno es dueño de elegir sus trapitos y no seré yo quien diga a los jóvenes, como Don Quijote a Sancho («tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelos un poco más largos»), el modo en que deberían vestir. Me importa mucho más lo que la gente tiene dentro de la cabeza que lo que lleva encima de las piernas. Pero sí me preocupa, y mucho, en cambio, esa máquina de guerra que ha puesto en marcha nuestra sociedad para convencer a los muchachos de que la vida es idiotez . Porque lo que hay detrás de la frivolidad de ciertas publicaciones es algo mucho más serio que una manera de vestir o una marca de pantalones. Es algo que podría definirse como «el progresivo empequeñecimiento de los ideales» Pepe Hierro, en uno de sus más hermosos poemas, cantaba la triste suerte de aquel pobre emigrante -«Manuel del Río, natural de España»- que un día se murió sin saber por qué ni para qué había vivido y cuyo cadáver «está tendido en D'Agostino Funeral Home. Haskell. New Jersey». Ante aquel cuerpo, vivido y muerto ¿inútilmente?, Hierro le recordaba que Tus abuelos fecundaron la tierra toda, la empapaban de la aventura Cuando caía un español se mutilaba el universo Y sentía ganas de llorar al recordar que Hace mucho que el español muere de anónimo y cordura o en locuras desgarradoras entre hermanos ¿Y ahora? Ahora ¿tendremos que seguir descendiendo y decir a los muchachos que la gran aventura para la que nacen no es ya «fecundar la tierra toda», sino ponerse una determinada marca de pantalones? ¿Deberemos sentirnos gozosos porque ya no morimos «en locuras desgarradoras entre hermanos» y pensaremos que hemos mejorado descendiendo a esa guerra civil de la mediocre estupidez? Me impresiona pensar en esta civilización que tienta a diario a los jóvenes con la mediocridad. Hubo tiempos en los que se les ten- taba con la revolución, ahora se les invita a la siesta y la morfina, a infravivir, como si el lobo ya no soñara en comerse a Caperucita, sino simplemente en atontaría y domesticarla Por eso me ha dolido el anuncio que han colocado sobre las es- caleras de mi «metro»: porque profana dos de las palabras más sa- gradas de nuestro diccionario: «nacer» y «aventura». A mí me encanta entender la vida como una apasionante aventura. Creo que me mantendré joven mientras siga creyéndolo. Me apasiona entender la vida como un reto que debo superar, como un riesgo que debo correr y en el que tengo que vivir tensamente para realizar cada uno de sus minutos. Creo que la juventud es seguir teniendo largos los sueños y despierto el coraje, alta la esperanza e indomeñable ante el dolor. Odio la idea de dejarme arrastrar por las horas y estoy decidido a mantenerme vivo hasta el último minuto que me den en el mundo. Pienso, como Santa Teresa, que aventurar la vida es el único modo de ganarla: No haya ningún cobarde Aventuremos la vida, pues no hay quien mejor la guarde que quien la da por perdida ¿Y tendré que -pensar ahora que la aventura que me esperaba a las puertas del seno de mi madre era el tipo de pantalones que ha- bría de vestir? Hubo tiempos en los que las gentes soñaban ser san- tos, cruzar continentes, dominar el mundo, multiplicar la fraternidad o, al menos, transmitir diaria y humildemente algunas gotas de alegría. ¿Y ahora bajaremos a esa tercera división de la Humanidad, cuyas metas consisten en «realizarse» teniendo un coche o poniéndonos una determinada marca de tejanos? Ya sólo nos falta que un publicitario invente el último y más cruel de los anuncios: «Muchachos que ahora nacéis, dentro de quince años estaréis todos parados. Pero no temáis, pasaréis vuestro paro sentaditos sobre unos pantalones marca no-sé-cuál.» Mi viejo amigo Bernanos decía que «para que una habitación esté templada es necesario que el fogón esté al rojo vivo». El fogón de nuestras vidas es la juventud. ¡Y cómo temblarán mañana de frío todos esos muchachos a quienes hoy estamos llenando la juventud de carbones congelados! Un mundo en el que los vicios fueran tristes y los adultos aburridos sería ya una tragedia. Pero una tierra de jóvenes hastiados o inteligentemente atontados sería la catástrofe de las catástrofes. Y uno teme a veces que si antaño, «cuando caía un español se mutilaba el universo», tal vez mañana en alguna tumba podrá escribirse el más macabro de los epitafios: «Aquí descansa Fulanito de Nada, que, al morirse, dejó vacíos unos pantalones.» 12.- Elogio de la nariz Sobre pocos puntos he visto entre los pensadores tanta divergencia como en su valoración del sentido común, clave, para algunos, del equilibrio de las personas; rémora, para otros, en la marcha del mundo Gracián decía, por ejemplo, que «más vale un gramo de sentido común que mil arrobas de sutileza», y Leopardi aseguraba que «lo más raro que hay en el mundo es lo que pertenece a todos, el sentido común». Pero, en cambio, un Bécquer consideraba que «el sentido común es la barrera de los sueños». Y Unamuno, más que nadie, disparataba contra él. «El sentido común es el sentido de la pereza, el que juzga con lugares comunes y frases hechas, mecánica y no orgánicamente. El que se atiene a los medios comunes de conocer el del ojo de buen cubero, el del poco más o menos, el de todos aquellos que no se esfuerzan en ver claro en sí mismos. Hay gentes tan llenas del sentido común que no les queda el más pequeño rincón para el sentido propio.» Yo diría que la clave de estas discrepancias parte del punto de mira desde el que se habla. Si para crear es necesaria la locura, para tratar con el prójimo es preferible la cordura. Sí no se puede escribir sin un buen caudal de sueños, tampoco puede mantenerse el vivir cotidiano sin una buena porción de realidades. Lo malo es cuando los términos se cruzan. El sentido común aplicado a la literatura no produce otra cosa que agarbanzamientos. Los sueños proyectados en la tarea de cada día conducen más bien al descalabro En este campo yo suelo practicar una receta que me enseñó, siendo yo un chiquillo, uno de mis maestros y que podría resumirse en la frase. soñar largo, caminar corto. Mi maestro pensaba que el único modo de llegar a los grandes sueños es por pasos cortos, pero que también la única manera de mantener la constancia en los pequeños pasos de cada día era vivir tensos porque tiraban de nosotros los grandes sueños Por eso a mí en la vida me gusta tener la imaginación por bandera y el sentido común por timón. Y si me preguntan si soy revolucionario o evolucionista contesto siempre que me gusta ser revolucionario de ideas y evolucionista de táctica; idealista en los fines y posibilista en los medios. Me gusta el arco tenso y la flecha ligera. Poner la locura como meta. Y caminar hacia lo imposible a través de un montón de posibles pequeñitos Tal vez por eso doy yo tanta importancia a las formas de las cosas. Tengo la impresión de que, por cada cien personas que dicen que chocan por sus ideas, noventa y nueve provocan ellos sus roces por las formas en que las exponen. Y si Chesterton aseguraba que «una herejía es siempre una verdad que se ha vuelto loca», tal vez pudo también decir que es «una verdad expresada locamente». 0 a destiempo Porque aquí voy a confesar que una de las pocas cosas en las que yo coincido con Maquiavelo es en su culto al tiempo. Reconozco, como él, que «los tiempos son más poderosos que nuestras cabezas». Y creo que es justa su afirmación de que el fracaso de los más grandes personajes de su tiempo se debía a que «todos ellos se negaban a reconocer que habrían tenido mucho más éxito si hubieran intentado acomodar sus personalidades respectivas a las exigencias de los tiempos en lugar de querer reformar su tiempo, según el molde de sus personalidades» Y, naturalmente, yo no estoy dispuesto a modificar mis ideas por mucho que los tiempos cambien. Pero estoy dispuesto a poner todas las formulaciones externas a la altura de mis tiempos, por simple amor a mis ideas y a mis hermanos, ya que si hablo con un lenguaje muerto o un enfoque superado, estaré enterrando mis ideas y sin comunicarme con nadie Esto lo entendí mejor viajando por el mundo: al llegar a cada país ponía mi reloj en hora, en el nuevo horario del país visitado. Esto no implicaba pensar que en mi país estuviéramos atrasados o adelantados o desconfiar de mi reloj. Suponía, simplemente, que yo aceptaba lo cambiante de la realidad horaria Por eso he rendido siempre culto al olfato como virtud de la inteligencia. No creo que tener sentido de la realidad que nos rodea sea oficio de camaleones. Desconfío de los veletas, pero no de los que saben la tierra que pisan. No me gustan los que cambian de ideas, pero tampoco quienes carecen del sentido común de revisarlas y adaptarlas en todo lo no sustancial. Me gusta la gente de buena nariz. Me encantan los cazadores que no disparan según dicen los manuales, sino que ponen el disparo justo en el momento justo y en el justo lugar. 13. Un vuelco en el corazón Entre las muchas cartas que recibo hay una que me ha conmovido -y alegrado- especialmente. No es que me cuente nada novedoso o espectacular. Es simplemente la carta de una mujer que me explica que, a los cincuenta y un años, sigue enamorada de su marido «El es maestro --dice- y yo me siento muy unida a su profesión, pero, sobre todo, a él. Llevamos veintiún años casados, fuimos ocho años novios y, cuando lo encuentro en la calle, sin esperar verle, aún me da un vuelco el corazón. Quiero decir, que el amor no muere. Tengo montañas de poemas escritos para él y para lo que nos une. Y no es rutina, desde luego. Y no lo veo perfecto, ni él a mí. Y no estarnos de acuerdo siempre. Pero, sobre todo, nos que- remos.» Ahora siento casi un poco de vergüenza de que esta carta me haya llamado la atención. ¿No debería ser lo normal todo lo que en ella se cuenta? Me temo que hoy la fidelidad no esté de moda. Al menos a juzgar por los periódicos y las conversaciones. ¿O también aquí resultará que -a tenor de esa hipocresía moderna que consiste en hacerse pasar por peor de lo que uno es- son muchos más los matrimonios fieles que los que presumen de casquivanos? Pero lo grave -me parece- no es tanto el que los hombres seamos más o menos fieles a nuestras promesas. Lo grave es que muchos hayan llegado a auto- convencerse, primero, de que es imposible la fidelidad y, después, de que casi es más propio del hombre el mariposeo Pero habría que volver a hablar «con descaro» de la fidelidad Un buen amigo mío -y gran teólogo--, Olegario G. de Cardedal, ha titulado uno de sus libros Elogio de la encina, precisamente por- que la encina es el árbol de la fidelidad, un árbol menos aparatoso y brillante que otros muchos, más duro y adusto, pero en el que parece resumiese el campo entero Tal vez mujeres como la de la carta que he copiado --o como mi madre y tantas otras que he conocido-- no entren en la historia de las mujeres ilustres. Pero yo no cambiaría su fidelidad por todos los brillos del mundo I-lace días, leyendo a Kierkegaard, tropecé con dos párrafos iluminadores. El primero subrayaba la importancia y la permanencia de los compromisos de amor y decía que quienes temen dar un «sí» para siempre por temor a que mañana puedan cambiar de idea y se encuentren encadenados a él, «es evidente que, para ellos, el amor no es lo supremo, pues de lo contrario estarían contentos de que exista un poder que sea capaz de forzarles a permanecer en él». He aquí una enorme verdad: quienes temen al amor eterno deben ser sinceros consigo mismos y reconocer que no es que ellos sean muy inteligentes, sino que su amor es demasiado corto. 0 que su orgullo es demasiado grande para aceptar el someterse al amor El otro párrafo aún era más luminoso. «Basta con mirar a un hombre para saber a ciencia cierta si de verdad ha estado enamorado. Expande en torno un aire de transfiguración, una cierta divinización que se perpetúa durante toda su vida. Es como una concordia establecida entre cosas, que, sin ella, parecerían contradictorias: el que ha estado 'enamorado, al mismo tiempo es más joven y más viejo que de ordinario; es un hombre y, a pesar de todo, un muchacho, sí, casi un niño; es fuerte y, sin embargo, es débil; hay en él una armonía que rebota en su vida entera.» Efectivamente: haber estado, aunque sólo sea una vez, enamorado -de un hombre, de una mujer, de una idea, de una tarea, de una misión- es lo más rejuvenecedor que existe. Esas gentes a quienes brillan los ojos, que miran la vida positivamente, que se alimentan de esperanzas, que poseen una misteriosa armonía, que irradian esa luz que les transfigura, son personas que se atrevieron a creer en el amor y han sido fieles a esa decisión. Poseen una especie de virginidad e integridad espiritual Cuando Miguel Ángel concluyó de tallar su Pieta del Vaticano alguien le preguntó por qué había hecho más joven a la madre, a María, que a su hijo Jesús. Y Buonarotti respondió que las almas vírgenes son siempre jóvenes. Y no se refería, es claro, solamente a la virginidad física, sino a esa virginidad interior de quienes se han entregado enteros a un amar o a una causa Hay que elogiar sin rodeos a esas «encinas-mujeres» o a esas «encinas-varones» que se atreven a seguirse queriendo por encima de los años, que se emocionan aún cuando encuentran por la calle a quienes fueron (y son) sus novios. Hay que decirles -como Machado decía de las encinas- que ellas «con sus ramas sin color», «con su tronco cenicientos, «con su humildad que es firmeza» son una de las cosas que sostienen este mundo nuestro, tan viejo como un don Juan 14.- Vivir con la lengua fuera Creo que fue Tucholsky el que escribió una vez, ironizando sobre la gente «que vive con la lengua fuera»; de los que Jadeantes y sin respiración van a la zaga en el tiempo, para que nada ni nadie se les escape»; de quienes más que tener ideas viven de adaptarse, como camaleones, a lo que está de última moda. ¿Que impera el marxismo? Ellos se hacen marxistas o semimarxistas, si la cosa les asusta mucho. ¿Que es el existencialismo lo que lleva la moda? Pues a hacerse existencialistas. Y después, relativistas. Y luego, secularistas. Y más tarde, pasotas. Y finalmente, nihilistas. 0 lo que empiece a asomar en el horizonte Son como los esclavos de la moda. Sólo que la moda impera, al fin y al cabo, en los vestidos, mientras que ellos se esclavizan en la fugitividad a las ideas Es un tipo de seres más común de lo que puede creerse. Y no les angustia el tener o no razón. Pero les aterraría pensar hoy lo que es- tuvo de moda anteayer y no estar «al día». Viven literalmente con la lengua del alma fuera, haciendo correr a su cabeza tras las ventoleras de las opiniones Conozco personas cuya única ideología es elegir, entre las varias opiniones que circulan, la más puntera y avanzada. Gentes que se morirían ante la sola posibilidad de que alguien les tildara de «anticuados» o, lo que es peor, de «retrógrados». Hay quienes estarían dispuestos a dar su vida por sus ideas o por su fe, pero se pondrían coloradísimos primero y terminarían por fin traicionándola si en lugar de conducirles a la tortura les sometieran al único tormento de ser acusados de «beatos» o de conservadores. Son personas para las que no cuenta el substrato de su pensamiento, sino exclusivamente el último libro, periódico o revista que han leído. Son los tragadores de tiempo, los que creen que la verdad se rige por los relojes y opinan que forzosamente lo de hoy tiene que ser más verdadero que lo de ayer No parecen darse cuenta de que «el verdadero modernismo -como decía Tagore- no es la esclavitud del gusto, sino la libertad del espíritu». Tampoco se dan cuenta de que adorar a lo que hoy está de moda es dar culto a lo que mañana será anticuadísimo, porque no hay nada tan fugitivo como el fuego de artificio de la novedad Un hombre verdaderamente libre es aquel, me parece, que piensa y dice lo que cree pensar y decir, y jamás se pregunta si con ello está o no al último viento. Y será doblemente libre si no se encadena a grupos, a bloques de pensamiento Porque, en este tiempo más que nunca, la gente piensa por bloques. Un señor, por ejemplo, que se estime progresista tendrá que aceptar todo aquello que se sirve como tal: no sólo el deseo de libertad y de derechos humanos; no sólo el ansia de un mundo evolucionado, sino también el aborto, el permisivismo moral y el antimilitarismo. ¿Y si yo me sintiera progresista y, precisamente porque quiero serlo, me entregara a defender la vida o a combatir la droga? A mí me divierte muchísimo -voy a confesarlo aquí- desconcertar a mis amigos, que ya no acaban de saber si soy abierto y moderno o tradicional y conservadorísimo. Eso de que no consigan encasillarme me entusiasma. Incluso a veces hago alguna que otra pirueta para desconcertar y escribo artículos bastante «progres», para que los conservadores no crean que soy de los suyos, o más bien tradicionales, para que nadie me encasille en avanzadas que tampoco son mías Y cuando me preguntan si soy un hombre de derechas o de izquierdas, innovador o conservador, respondo siempre que soy simplemente un hombre libre que quiere ir diciendo siempre lo que piensa, sin estar obligado a decir forzosamente que es bueno lo que la moda pinta como avanzado o malo lo que otra rutina dibuja como conservador Porque nunca he creído que la verdad esté en bloque a la derecha o a la izquierda, en el ayer o en el mañana. Y creo que debo conservar libre in¡ juicio para reconocerla allí donde esté o donde yo la vea Claro que para esto hace falta otra segunda libertad de espíritu: la de ponerse por montera lo que la gente pueda decir de uno. Afortunadamente a mí sólo me preocupa lo que digan de mí Dios y mi conciencia, y puedo permitirme el lujo de sonreír ante críticas y comentarios Lo que no creo que un hombre deba hacer es pasarse la vida con la lengua fuera, buscando apasionadamente por dónde vienen los últimos tiros. Un hombre así puede servir para veleta, no para torre de catedral o pata almena de castillo. Y me parece mucho menos malo ser un poco orgulloso que ser esclavo y serlo de un señor tan variable y volandero como la moda. 15.- Ser el que somos Cada vez me asombra más comprobar el número de gente que no está contenta -de ser quienes son, de haber nacido donde nacieron, de habitar en el siglo que habitan. Si haces una encuesta entre adolescentes y les preguntas quién les gustaría ser, noventa y nueve de cada ciento te dicen que les gustaría ser Jackie Kennedy o Michael Jackson o, con un poco de suerte, Homero, o Leonardo, o Francisco de Asís Yo lo siento, pero me encuentro muy a gusto siendo el que soy. No me gusta «cómo» soy, pero sí ser el que soy. Y no quisiera ser ni Homero, ni Leonardo, ni Francisco de Asís. Me gustaría, claro, ser tan buen poeta como Homero, tan inteligente como Leonardo y tan santo como Francisco de Asís, pero tener todas esas virtudes siendo J.L.M.D. y viviendo en el tiempo en que vivo y en las circunstancias a las que me ha ido llevando la vida Yo aspiro -como diría Salinas- a sacar de mí mi mejor yo, pero no quisiera ser otra persona, ni parecerme a nadie, sino ser el máximo de lo que yo puedo dar de mí mismo ¿Por qué pienso así? Por varias razones.- la primera, por simple realismo. Porque, me guste o no, siempre seré el que soy, y si un día llego a ser listo o simpático o -qué maravilla- santo, lo sería, en todo caso, «a mi estilo», dentro de mis costuras En segundo lugar, porque no sólo yo soy lo mejor que tengo, sino lo único que puedo tener y ser. Desde el principio de la Historia hasta el fin de los siglos no habrá ningún otro J.L.M.D. más que yo. Habrá infinito número de personas mejores que yo, pero a mí me hicieron único (como a todos los demás hombres) y no según un molde fabricado en serie En tercer lugar, porque la experiencia me ha enseñado que sólo cuando uno ha empezado a aceptarse y a amarse a sí mismo es capaz de aceptar y amar a los demás e, incluso, de aceptar y amar a Dios. ¡Cuántos que creemos resentidos contra la realidad están sólo resentidos consigo mismo! ¡Cuántos son insoportables porque no se soportan dentro de su piel! Por eso me desconciertan esos padres que se pasan la vida diciéndoles a sus hijos: «Mira a Fernandito, tu primo. A ver cuándo eres tú como él.» Pero ningún niño debe ser como su primo Fernandito. Ya tiene bastante cada niño con auparse sobre sí mismo, con realizar su alma por entero. Con métodos como esos, con padres que parecen empeñados en que sus hijos se les parezcan, muchas veces consiguen efectivamente que sus muchachos sean igual que ellos: igual de vanidosos, igual de incomprensivos, igual de fracasados Un hombre, una mujer, deben partir, me parece, de una aceptación y de una decisión. De la aceptación de ser quienes son (así de listos, así de guapos o de feos, así de valientes o cobardes). Y de la decisión de pasarse la vida aupándose encima de sí mismos, multiplicándose ¡Pobre del mundo si un día se consiguiera que todos los hombres respondieran a patrones genéricamente establecidos y obligatorios! Leo Buscaglia (en un precioso libro que acaba de traducirse al castellano: Vivir, amar y aprender) cuenta una fábula que me parece muy significativa: Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban. La liebre era una estupenda corredora, pero no volaba ni sabía nadar. Y así todos los demás. ¿No habría modo de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de carrera el conejo fue una maravilla y todos le dieron sobresaliente. Pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: «¡Vuela, conejo!» El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos de sus patas y fracasó en el examen final de carrera también. El pájaro fue fantástico volando. Pero le pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar. Con lo que ni aprobó la clase de excavación ni llegó al aprobadillo en la siguiente de vuelo Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser un pájaro. Un hombre inteligente debe sacarle la punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a la vez. Una muchacha fea difícilmente llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y una mujer maravillosa Sí; tendríamos que hacer todo aquello que dice un personaje de un drama de Arthur Miller: " Uno debe acabar por tomar la propia vida en brazos y besarla ". Porque sólo cuando empecemos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla 16.- Vivir con el freno puesto Recuerdo lo que me impresionó de muchacho una vieja tía mía, hoy ya muerta, que se pasaba el tiempo quejándose de que no la habían dejado vivir: siendo una muchachita murió su madre y tuvo que comenzar uno de aquellos interminables lutos de dos o tres años. Terminaba el duelo por su madre cuando fue el padre el que murió y tuvo que comenzar una segunda etapa de riguroso luto. Después fueron muriendo, dramáticamente escalonados, diversos familiares, que fueron prolongando su tiempo de negro desde los dieciocho años hasta los treinta y tantos Y lo malo no era, claro, el tener que vestir de oscuro. Lo grave era que el luto llevaba consigo el no acudir a reuniones familiares; mucho menos el ir a fiestas o bailes; y terminaba por conducir a una muchacha de la época a una vida semimonacal. ¿Resultado? Que mi tía nunca pudo hacer nada de lo que soñaba cuando era joven. Y que, cuando hubiera podido hacerlo, era ya tarde. Con lo que muy bien pudo decir como aquel personaje de Thoreau: «¡Oh, Dios, llegar al lindero de la muerte y descubrir que nunca se ha vivido nada!» Pero hay gente cuyo destino es aún peor. porque han llegado a esa misma conclusión sin que a ello les obliguen las costumbres o las circunstancias de su tiempo, sino su propia cobardía que no les dejó literalmente vivir Recuerdo haber leído en un tratado de psicología el escrito de un viejo de ochenta y cinco años que, en vísperas de la muerte, envió a sus nietos una carta en la que se «arrepentía» de haber vivido marcha atrás y con el freno puesto. Decía: «Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, trataría de equivocarme un poco más en esta ocasión. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Me haría más flexible. No me tomaría en serio tantas cosas. Haría algunas locuras más, no sería tan circunspecto, ni tan equilibrado. Aprovecharía más oportunidades, haría más experiencias, escalaría más montañas, nadaría en más ríos, contemplaría más puestas de sol, tomaría más helados y menos alubias. Tendría más preocupaciones reales y menos imaginarias Fijaos: yo he sido de esas personas que viven con un método y una higiene absolutos, hora tras hora, día tras día. Uno de esos que no van a ninguna parte sin un termómetro, una camiseta de lana, un elixir para enjuagar la boca, un botiquín y un impermeable. En mi nueva vida viajaría más ligero. Haría muchas más excursiones y jugaría con más niños. Desgraciadamente, no va a ser así.» ¿Hay que esperar a la muerte para descubrir estas cosas? ¿No sería mejor que cada uno de nosotros se mirase hoy al espejo, se diera cuenta de todas esas cosas que quiso hacer y nunca hizo y. comenzara a hacerlas mañana mismo? Entiéndanme: no estoy invitando a mis lectores a la locura, pero sí quiero decirles que vivir siempre «con freno y marcha atrás», renunciando a todo lo que de veras amamos, es una manera innecesaria de adelantarse la muerte Yo temo mucho que nos hayan educado demasiado para la perfección. Y no es lo malo el buscar la perfección, lo peligroso es amarla de tal manera que, para evitar errores, se termine no en la perfección, sino en la más absoluta mediocridad. Porque para muchos padres y superiores la gran norma pedagógica es- «en caso de duda, apueste usted siempre por el no, elija el estarse quieto». Quienes tanto temen equivocarse prefieren esquivar todo riesgo y se condenan a no vivir o a vivir acorazados. Y así es como muchos se van mutilando de todo lo importante (porque todo lo importante es arriesgado) y se van volviendo solemnes y secos, perfectísimos e inútiles, pensando -incluso- que hacen un honor a Dios no utilizando -para no exponerse a mancharlo- el regalo de la vida que él les dio Con las preocupaciones ocurre lo mismo. ¿Cuántas son reales y cuántas imaginarias? Si un día hiciéramos balance de todo lo que hemos sufrido, descubriríamos que en el noventa por ciento de los casos no sangrábamos por lo que nos ocurría, sino por lo que temíamos que nos pudiera ocurrir. Y que en la mayoría de estos sufrimientos anticipados, al final nunca ocurría eso que nos había hecho sufrir innecesariamente Sobre la tumba de uno de los personajes de una de sus novelas, el padre Coloma pone una frase bíblica que podría ser epitafio de dos terceras partes de la Humanidad- «Fuego fatuo cegó mis ojos y pasé junto a mi dicha y la pisoteé sin conocerlas Sí, la dicha está ahí, al alcance de todos. Pero la mayoría prefiere deslumbrarse por fuegos fatuos. Auntie Mame dijo lo mismo con frase más desenvuelta. «La vida es un banquete, y la mayoría de los malditos tontos se muere de hambre.» ¡Lástima! 17. El alma sin desdoblar A veces, entre las muchas cartas que recibo, llegan las de quienes discrepan de mis artículos, las de quienes temen que en ellos defienda yo demasiado la vida, las que, incluso, se escandalizan porque dicen que lo mío es -¡nada menos!- un paganismo anticristiano. Piensan que un sacerdote debería entender la vida como negación, como sistemática renuncia, que no debería valorar tanto las realidades de este mundo y pedir, en cambio, a sus lectores que esperasen la vida perdurable que vendrá al otro lado. Hay quien, incluso, me acusa de defender demasiado la alegría y me explica que Cristo no se rió nunca y que la carcajada es sin duda fruto de «un alma depravadas Yo leo esas cartas con respeto, pero lamentando mucho no poder compartir el jansenismo (que no cristianismo) que respiran. Y prefiero seguir en mi batalla de explicar que ser cristiano es ser «más» hombre y no hombres renuentes, asustados, enlutados, confundidores de la esperanza con la babia expectante. Siempre he creído que Cristo fue precisamente eso: el ser humano que ha vivido más en plenitud, el único que realmente existió completamente «a tope», siempre vivo y despierto, siempre ardiente y quemante, el único que jamás conoció el aburrimiento, incapaz del bostezo, la misma juventud No es verdad que el paganismo sea el exaltador de la humanidad. Tal vez consiga valorarla, pero sólo el cristianismo sabe engrandecerla, exaltarla, ponerla a la altura de los sueños del hombre. Y si los cristianos no logramos transmitir esta «pasión de vida» mal podremos luego quejamos de que los movimientos más anticristianos se apoderen de las mejores banderas de la condición humana (como ha venido sucediendo en siglos pasados) Naturalmente, cuando yo canto el entusiasmo de vivir no estoy diciendo que la vida sea dulce. El dolor, la muerte, la cruz, la injusticia, la opresión, están ahí y haría falta mucha ceguera para no verlas. Lo que digo es que hay que coger con las dos manos tanto el dolor como la alegría y enfrentarse a la muerte con la misma pasión con la que nos enfrentamos a la vida El dolor es humano, el amodorramiento, no. La cruz es cristiana, la galvana, no. El llanto es una forma de vivir, la morfina es un modo de deshumanizarse. Cristo nos invitó a coger la cruz y seguirle, no a tener miedo a la vida y tumbarnos, aunque nos engañemos diciendo que nos tumbamos a esperar Bernanos habló una vez de la gran cantidad de gentes que viven con las almas dobladas. «No se puede decir más que con espanto el número de hombres que nacen, viven y mueren sin haber usado ni una sola vez su alma, sin haberla usado ni siquiera para ofender a Dios. ¿El infierno no será precisamente el descubrir demasiado tarde, el encontrarse demasiado tarde con un alma no utilizada, cuidadosamente doblada en cuatro y estropeada por falta de uso como ciertas sedas preciosas que se guardan y no se usan precisamente por ser tan preciosas?» «¿Es posible -se preguntaba angustiado Uke- que se pueda creer en Dios sin usarlo?» ¿Es posible que la gente viva sin usar sus vidas, sin invertir sus almas, acoquinados ante el dolor e indecisos ante la alegría, corno el bañista tímido que nunca va más allá de meter el pie en el agua y sin jamás chapuzarse en ella? «Cuando un alma se repliega sobre sí misma -decía San Agustín- llega a tocar sus propias raíces.» Y esas raíces son la fuerza vital del Creador puesta en el ser humano al principio de los tiempos Sí, es cierto que esa fuente está llena de Iodos y hojarasca y sube desde ella a ratos un olor a muerte, pero también es cierto que sigue siendo un «agua viva» en la que «quienes beben nunca tendrán más sed» Esa es la razón por la que yo me siento absolutamente incapaz de separar mi amor a Dios de mi amor al mundo, por la que jamás entenderé que se contraponga lo que él unió en su creación. El «hacia arriba» y el «hacia adelante» son para mí -como para Teilhard de Chardin- una misma tarea. No logro creer que podamos «basar el desarrollo sobrenatural en desembarazarnos de lo que es naturalmente atractivo y noble». Y me siento terriblemente feliz de tener un solo corazón y amar con él a Dios, a mis amigos, a la música y a la primavera Normalmente en este «Cuaderno de apuntes» yo hablo pocas veces expresamente de Dios. Pero yo sé que hablo de é1 siempre que aludo al amor o a la vida. Porque a mí lo que me da tantas ganas de vivir es el parecernos a él y lo que me empuja a amar es saberme amado Por eso pido a mis «inquisidores» que no se preocupen si yo pido a la gente que «desdoble» sus almas. No les estoy incitando a la locura o al pecado. Les estoy alejando de¡ horrible pecado de vivir con las almas dobladas y muertas 18. los ojos abiertos y limpios Entre las muchas cartas con las que algunos amigos comentan, discuten o apostillan estos apuntes de mi cuaderno, llegan a veces algunas que me ayudan a mí mucho más de cuanto pudiera ayudar yo a mis lectores. Quiero citar hoy un fragmento de una que-me parece un pequeño tesoro. Es la de una madre que me habla de la muerte de uno de sus hijos. Describe el «dolor irracional, salvaje» que sintió al enterrarle, cómo tuvo «que apretar los labios hasta hacerlos sangrar para no soltar un aullido de dolor como un animal cualquiera. Pero me dice, a continuación, que es cierto que el dolor puede convertirse en resurrección. Y me explica cómo aquella espantosa experiencia -lejos de envenenarla- ha servido para descorrer una cortina en su vida y ensanchar su alma: «Verá: mi hijo murió en la Seguridad Social, donde jamás había entrado y donde, con la boca abierta, pude comprobar el trato que recibían muchas madres angustiadas: la frialdad, el anonimato y la indiferencia, cuando no la mala educación, con que se rellenaban las actas de ingreso, cuando muchas veces era (y se sabía) un ingreso definitivo. Mis hijos han nacido todos en la clínica de su abuelo; y para mí el dar a luz era un mal rato que en seguida se cubría de flores, lazos y bombones; mimada por un personal reducido que se desvivía por atenderme, porque me quería. Aquel contacto con ese aparato monstruoso de la burocracia y ser tratada como un número ¡me hizo comprender tantas cosas! No sé cómo se llegará allí a la vida, pero sí sé en qué convierten allí la muerte de los que allí mueren. Las cámaras, el número morado sobre el sudario, las risas de los que buscaban en el fichero, la brutal indiferencia. ¡ fue alucinante! Pero ahora entiendo mejor a 'la gente', como dicen mis amigas, sus rebeldías, sus amarguras. He visto el dolor maltratado y he descubierto otras maneras de vivir bastante más duras de lo que yo creía Después de todo eso nació Mercedes, que es una pura alegría. ¡Si viese el respeto con que acogí su cuerpecito recién nacido! ¡Si viese con qué agradecimiento bauticé a mi niña y me sentí responsable de su existencia! ¡Cómo desde que mi pequeño murió agradezco, con una humildad hasta ahora desconocida, a Dios la vida de cada día! Veo que la muerte de mi niño, que yo quería que Dios evitase (porque no dudaba de que, si podía crear un universo, sería para él pan comido arreglar una pequeña venita de mi niño), ha servido para que yo pudiese conocer unas existencias 'reales' que sólo conocía de referencias y para agradecer a Dios cada minuto de mi vida y de la de los míos.» Dije que la carta era un tesoro, y no me arrepiento. Y me gustaría que se leyese con atención: esta mujer, en un momento especialmente duro, en esas horas en las que todo tiende a que nos encerremos en nosotros mismos y veamos sólo nuestro propio dolor, supo permanecer con los ojos abiertos. Vio el espanto del «dolor maltratado», pero supo no quedarse con él, sino ir más allá. Y aprender. ¿Se han fijado que no hay un solo adjetivo contra una sola de las «personas» de la Seguridad Social? Cuenta los hechos y a nadie condena. Nada dice de cómo trataron a su Ojo, cuenta cómo trataban a los demás. Y no se detiene siquiera en lamentar ese maltrato. Aprende a descubrir, a través de él, las rebeldías y amarguras de la gente. Y saca de ello un torrente de nueva luz para su vida personal Creo que si queremos entender el mundo y nuestras vidas, hay que empezar por partir de una premisa: que todos somos ciegos, o semiciegos o, por lo menos, daltónicos. Vemos lo que queremos ver. Sin que nadie nos coloque forzosas orejeras, vemos todos parcelándonos la mirada, reduciéndonos a ciertas zonas de la realidad, eligiendo nuestros trozos de mundo para vivir más cómodos, hasta que terminamos por creer «sinceramente» que nuestro mundillo es el mundo. Pero desconocemos ocho de sus décimas partes. El creyente acaba por creer que todos o casi todos creen. El incrédulo se auto- convence de que eso de la fe es cosa de siglos pasados. El rico se autoasegura que «ahora la gente vive mejor». El pobre se inventa una caricatura de la vida de los ricos, que a lo mejor tiene que ver con los maharajás, pero no con el acomodado español medio. El hombre de derechas te asegura que «todos están que bufan con el Gobierno» y el de izquierdas que «las cosas empiezan a marchar». ¿Es que todos mienten? No. Es que todos terminamos por elegirnos unas cuantas docenas de amigos, que al fin son los únicos con los que verdaderamente hablamos, y concluimos que todos deben de pensar como nuestro circulito Es curioso: nos creemos libres e informados. Y todos vivimos dentro de campanas de cristal. Y, desde lejos, condenamos a cuantos no encajarían dentro del aire de nuestra campana. Todos -y no sólo los exquisitos- vivimos en nuestras torres de marfil y, desde ellas, disparamos a lo que nos rodea. Tienen que venir algunas experiencias dramáticas para que abramos los ojos y empecemos a en- tender. Y, cuando se ha empezado a entender, ya se está dispuesto a comprender y aceptar a los demás Los inquisidores no eran unos señores raros. Eran lo mismo que nosotros, sólo que con más poder. El poder hace que resplandezca nuestra verdad. Haz a un demócrata director de algo, y a los tres meses actuará como un dictador. Concede fuerza a un liberal, y obrará como un autoritario. Dale mando a quien más haya hablado de respeto y pluralismo, y le verán imponiendo como auténticas y exclusivas sus opiniones. Supongo que no hace falta que citemos ejemplos Comprender es otra cosa. Y empieza por salirse de sí mismo y entrar en la piel del vecino antes de juzgar. Y sigue por la aceptación de un principio que diría algo así: «Mi prójimo es bueno mientras no se demuestre lo contrario. Lo que mi prójimo dice es cierto, o al menos razonable, mientras no se demuestre lo contrarios. Dos principios que ninguno seguimos, porque hemos entronizado los contrarios San Ignacio lo dijo hace muchos siglos: «Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar las opiniones del prójimo que a condenarlas. Si no puede salvarlas y aceptarlas, esfuércese en entenderlas. Y si, cuando las ha entendido, las sigue viendo malas, corríjale con amor. Y si esto no basta, busque de todas las maneras el modo de que esas opiniones, bien entendi- das, se salven.» Hacemos lo contrario: si en lo que nuestro adversario dice hay dos interpretaciones posibles, elegimos la peor. Si hay un diez por ciento torcido y el resto es salvable, nos empozamos en ese diez por ciento. Y sufrimos cuando no encontramos nada que atacar ¿Cómo podrán los hombres entenderse así? ¿Cómo aprovecha- rán las muchas cosas duras de la vida para encontrar en ellas algo que les ayude a ellos a despertar y mejorar? Gracias, querida amiga, por su carta. Gracias por haberme dado un ejemplo visible de cómo hasta en el dolor maltratado puede ha- ber resurrección cuando se vive con los ojos abiertos y limpios 19. Todos mancos Dice el refrán que dentro de cien años todos calvos. De momento, sin esperar a que llegue la muerte, la civilización actual ya ha conseguido que todos seamos mancos, gracias a esa disparatada división de la cultura que hace que humanistas y científicos parezcan dos razas o dos humanidades que convivieran yuxtapuestas, ya que no contrapuestas De niños estábamos abiertos a todo: a uno le gustaban más las ciencias que las letras o viceversa, pero tenía, de todos -modos, que examinarse de las una y las otras. La Historia, la Literatura y las Matemáticas eran nuestro sino o nuestro castigo, pero todas terminaban pasando de algún modo por nuestras cabezas. Mas, asombrosamente, cuando llega el momento en que empezamos a pensar de veras, viene Santa Especialización con las divisiones y te dicen que tienes que elegir. ¿Ciencias? ¿Letras? Hay que dejar lo uno para coger lo otro. Como si todo el mundo tuviera que elegir uno de sus dos brazos al llegar a la adolescencia. Desde ese día todos somos mancos del alma. Desde entonces todos somos medio hombres. Tal vez un medio hombre magnífico, pero en todo caso con media alma renunciada Pero la cosa no termina ahí: unos años más tarde te obligan de nuevo a elegir dentro de lo elegido. ¿Historia? ¿Arte? ¿Románicas? ¿Modernas? 0 tal vez: ¿Físicas? ¿Químicas? ¿Medicina? Y dentro de ella: ¿Estomatología? ¿Endocrinología? Ahora es como si tuvieras que elegir un solo dedo dentro del solo brazo que te había que- dado activo Curioso mundo éste que hemos construido. Durante muchos siglos el hombre culto lo era sin adjetivos ni especializaciones. Aristóteles escribía sobre Filosofía y Ciencia. Leonardo pintaba, construía acueductos y máquinas voladoras y, al mismo tiempo, escribía tratados de arquitectura y era notario de la Señoría de Florencia. Miguel Ángel mezclaba pinceles y sonetos. Y Pascal o Descartes amaban tanto las Matemáticas como la Filosofía. Los sabios aspiraban a serio en todas las dimensiones de la cultura y a nadie sorprendía que Galileo tocase el laúd entre dos investigaciones sobre el peso de los sólidos o la curva de los planetas Pero «hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad». Una barbaridad tan grande que ya no hay ser humano capaz de abarcar- las todas ni siquiera medianamente. Así que al sabio universal de ayer le ha sustituido el especialista de hoy, que es un señor que sabe cada vez más cosas sobre menos cosas; que se acerca a la perfección cuando consigue saber casi todo sobre casi nada, y que la alcanza cuando ya sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada. ¡Glorioso mundo éste en el que a lo más que podemos aspirar es a ser genios en una cosa y analfabetos en diez mil Es como si jugásemos una extrañísima partida de ajedrez que tuviere un solo cuadro con una sola ficha. Eso, a no ser que apostemos por la frivolidad ambiente y acabemos siendo, como los más, conocedores de una sola cosa: la marcha del campeonato de fútbol Grave problema, sí, el que se les plantea a los muchachos de nuestro tiempo, aspirantes todos ellos a mancos culturales. Porque llegan a un mundo en el que privan los encasillamientos. Hace meses ganó un premio de novela un biólogo y los periodistas corrieron hacia él con sus preguntas asombradas: ¿Cómo es posible que un biólogo sepa escribir una novela? No se habrían asombrado más si llega a ganar el premio un orangután Es, sin embargo, un hecho que el especialismo, que nos ha impuesto el ensanchamiento de la ciencia moderna, termina por emparedarnos dentro de nuestra elección. El que ha elegido ciencias sabe que ya prácticamente sólo leerá libros de ciencias, revistas de ciencias y pasará toda su vida entre profesionales de lo mismo. Mientras, las letras se les van quedando como una mano zurda que tienen ahí, pero no les sirve para nada. Y lo mismo, sólo que al revés, ocurre a quienes eligieron profesiones humanísticas Y éstas todavía tienen la suerte de contar con un mejor predicamento. La gente encuentra normal que uno se haga ahogado o se especialice en novela contemporánea. Pero piensa que algún tornillo le falta al que se especializa en Astrología o en el estudio de la para- proteína beta. ¿Cuántos injustos chistes no se habrán hecho sobre el investigador, al que se sitúa en una Babia permanente? ¡Qué alegría, en cambio, cuando te encuentras un especialista que no por serlo ha dejado de ser humano! Conozco a un eminente embriólogo que es especialista en Haendel. Sé de catedráticos de Griego que ocultan, con pudor, su cariño a la Botánica. Y soy muy amigo de un ilustrísimo abogado que publica sus libros de poesía con seudónimo, porque está seguro de que nadie le encargaría un pleito si sus clientes supieran que es poeta Puedo citar ejemplos más ilustres: ¿No es un gozo que nada menos que el director de la Real Academia de la Lengua sea un ilustre médico? ¿No consuela saber que Miguel Delibes ha sido durante muchísimos años profesor de la Escuela de Comercio y que confiesa que aprendió a escribir en un tratado de Derecho de Garrigues? ¿No tenemos en Zubiri un enorme matemático? La lista, gozosa- mente, sería interminable. ¿'Y quién no preferiría a uno de estos hombres enteros, sin mutilaciones culturales, antes que a esos ilustrísimos en una cosa, con quienes no puedes hablar sino de ella? Me parece que a los jóvenes de hoy habría que explicarles muy bien que la especialización es algo que impone el volumen de la ciencia moderna. Pero que eso no obliga a la mutilación cultural. Que a un apasionado de la Cibernética puede entusiasmarle la Pintura y que no hay contraste entre la Geología y Beethoyen. Que no es lógico que a un médico o a un arquitecto tengamos que terminar regalándoles siempre bandejas de plata por temor a que los libros de literatura o los discos no les gusten. Explicarles también que no hay ciencias «buenas y malas», puesto que todas son dignas, y que sólo es indigna la que le atrofia a uno todo el resto del alma. Enseñarles que, como los futbolistas, uno debe tener su «pierna buena», pero que ni los cojos sirven para el fútbol, ni los mancos para el baloncesto, ni los mutilados del alma para la verdadera, ancha y plural cultura 20. El ocaso de la conversación ¿Se acuerdan ustedes de Clarisse, la niña que pinta Ray Bradbury en una de sus novelas, que vivía en el año dos mil nosecuantos y que, al dedicarse a observar a la gente de su siglo superperfectísimo, hacía un horripilante descubrimiento? Clarisse había llegado a descubrir que los «hombres, cuando hablan, no hablan de nada. Citan automóviles, ropas, piscinas y dicen ¡qué bien! Pero siempre repiten lo mismo y nadie dice nada diferentes A veces temo que en el mundo hacia el que vamos pasen esas cosas. Lo temo. porque ya están pasando, porque hemos entrado en el siglo del ocaso de la conversación Yo debo de ser un bicho raro porque, entre mis muchos vicios, tengo el de escuchar conversaciones en los bares. Sé que no está bien, sé que no es correcto. Pero sé también que ninguno dirá nada de lo que yo no debiera enterarme, por la simple razón de que nadie dirá nada en absoluto, nada que merezca ser oído, quiero decir A veces me paso horas oyendo el giro de millones de palabras y todas están vacías, nadie saca trozos de su alma al decirlas, no son el escaparate de su corazón, son sólo palabras, sonidos que quizá tampoco signifiquen nada. Y compruebo que, es verdad, «citan» automóviles, marcas, nombres de jugadores de fútbol, aluden al tiempo que hace, maldicen de algo o de alguien, amontonan sílabas, pero, cuando las dicen, ellos no están allí, su alma no está allí, no se vuelcan en sus palabras, charlotean como podrían hacer gárgaras. Luego terminan corriendo, se van a otro charloteo o a otro sitio enhebran cáscaras de sí mismos, pero nadie se juega su destino en lo que está diciendo El ocaso de la conversación Yo salgo, entonces, triste de las cafeterías, que son como el cementerio mayor de las palabras, y encima tengo la crueldad de ir y preguntarme a mí mismo-. José Luis, ¿cuánto tiempo hace que no tienes una conversación, una que merezca con razón ese maravilloso nombre? Y descubro que yo soy uno más: que tengo diez mil char- loteos por cada conversación que mantengo, que raramente llego a dos verdaderas conversaciones cada mes. Me cruzo con las gentes en los ascensores, en las calles, en los autobuses y mascullo esas cuatrocientas palabras que siempre son las mismas, y tras las que nos separamos sin que nuestras almas hayan entrado en absoluto en un intercambio de jugo espiritual Sólo a veces, muy pocas veces, se produce el milagro. Este mes ha ocurrido dos veces y voy a poner en mi calendario una cruz roja para señalarlo como un mes especialmente feliz. Ha sucedido en dos cenas con dos grupos de amigos. Ni yo mismo esperaba que se produjese. De pronto, comenzamos a hablar de nuestras vidas, del sentido de nuestra existencia en este mundo, nos confesamos, sacamos las almas y las pusimos encima del mantel, cada uno ayudó a su vecino con su ración de alegría y esperanza y salimos del restaurante infinitamente más felices del manjar de la conversación que de los digeridos. ¡Con decirles que ni nos molestó la cuenta! Hablamos mucho, conversamos poco. «Conversar», dice el Diccionario de Corominas, es «vivir en compañía». ¡Qué doble milagro: vivir y hacerlo en compañía! Santa Teresa --ese milagro que una vez tuvimos los españoles- decía a sus monjas que fueran «cuanto más santas, más conversables». Y recuerdo que pensé: «Ya está Teresa inventando palabras.» Pero fui al diccionario y allí estaba: «conversable: tratable, sociable, comunicables. Sí, un santo es eso: uno con quien da gusto hablar. Por eso hay tan pocos santos en el mundo, porque todos nos hemos vuelto desconversables Ahora busquen ustedes también en el diccionario esta otra palabra. Existe. La hemos olvidado precisamente porque es el adjetivo que mejor define al hombre del siglo xx: desconversable. El Coro- minas lo traduce como «retiradizo y desapacibles. El Diccionario de la Real Academia, como «de genio vivo; que huye de la conversacíón y trato de las gentes; que ama el retiro y la soledad». En esto no, en esto último no somos desconversables: porque ni amamos la soledad ni el verdadero diálogo Vuelvo a añadir el adjetivo «verdadero» a la palabra diálogo, porque ahora la gente llama diálogo a cualquier cosa: a los charlataneos de tertulia, a los insultos de hincha contra hincha, a la polémica de vinagre y aguijón, al cruce de frivolidades con superficialidades. Yo prefiero llamar diálogo al encuentro sereno en el que dos almas se desnudan y se encuentran. Es decir, a eso que ya no existe Se lo tragó la prisa. Lo devoró el exceso de trabajo. Lo enterró la televisión Porque el mayor asombro es que, salvo excepciones milagrosas, marido y mujer hablan, pero no conversan; padres e hijos discuten o se lanzan evasivas, pero no conversan. Y esto no es ya sólo una devaluación, es un suicidio humano Tengo entre mis manos una encuesta realizada entre veinte mil niños alemanes en la que se les pregunta por sus relaciones con sus padres. la casi totalidad tienen una misma queja: sus padres no hablan con ellos, cada vez lo hacen menos -Veo a mi papá sólo el fin de semana -dice un chiquitajo-, pero entonces tiene que limpiar el coche, o 'se va al fútbol o se mar- cha no sé dónde sin decir nada -Papá -cuenta otro-- se pasa mucho tiempo leyendo el periódico y todo el domingo se lo pasa tumbado en el sofá. Cuando yo sea mayor no voy a hacerlo. me quedaré en casa jugando con los niños y les ayudaré en sus tareas escolares -Antes de tener la televisión -dice una niña- papá jugaba con nosotros, pero ahora siempre grita que nos estemos callados y no hace más que ver la televisión -Mi padre sería el hombre ideal --comenta un mocito-- si tu- viese buen humor y nos dedicara más tiempo. Así podríamos ser todos felices y podríamos reírnos un poco todos los días Podría llenar páginas y páginas de citas. Todas gritan lo mismo-. la terrible soledad interior de muchos niños que creemos que son «locos pequeños» y que sólo son hombres pequeñitos que tienen ya un alma que querrían intercambiar con las de sus padres 21. Alcanzar las estrellas Recibo con frecuencia cartas de muchachos que viven hambrean- do el éxito. Son adolescentes que me envían poemas, cuentos, no- velas incluso, con los que esperan tocar, de un día para otro, las estrellas con la mano. Mendigan elogios, piden ayudas, sueñan triunfos, ansían aplauso y fama, temen que no podrán seguir viviendo si el laurel se retrasa Y esas cartas me llenan, a la vez, de alegría y angustia. De alegría porque nada hay más bello que encontrarse con un joven ardiendo. Y de angustia porque yo sé que, desgraciadamente, la llama del éxito no es tan sólo reluciente, sino con demasiada frecuencia devoradora y destructora Lo diré sin rodeos-. no conozco cosa más peligrosa que esa moral del éxito que se ha impuesto en nuestra sociedad y según la cual el nivel de una vida humana se mide por el triunfo externo conseguido. Y obsérvese que no hablo sólo de los triunfos económicos, de los éxitos sociales. Quiero aludir al peligro enorme de poner como objetivos centrales de la vida el brillo, la apariencia, la misma eficacia, el aplauso, ese viento vacío de la popularidad o la fama. Por- que no creo que ni siquiera merezca la pena hablar de esas visiones idiotas del éxito que presentan los anuncios y en los que triunfar es poseer el mejor automóvil o lucir a la esposa más enjoyada Por eso escribo a veces a estos muchachos palabras que supongo que les desconciertan. Les digo, por ejemplo, que si escriben «para» triunfar, mejor es que no escriban. Que escriban sólo si lo hacen porque les estalla lo que tienen dentro, porque no podrían ni sabrían vivir sin escribirlo. Que escribir «para» el éxito y sólo para el éxito es una forma de prostitución de la pluma. Y, además, una prostitución estéril, cuya inutilidad sólo se descubre cuando el éxito se ha alcanzado, mientras que va dejando una siembra de amargura cuando no se consigue o su logro se retrasa Lo malo del asunto es que yo sé que los jóvenes difícilmente pueden entenderme. Hace falta haber cumplido los cincuenta años y haber tenido ya algún éxito, o haberse vuelto lo suficientemente cínico, para descubrir que ese tipo de triunfos no pueden llenar a un alma medianamente noble. Es un vino demasiado agradable y tiene demasiados cómplices (en la vanidad, en los que nos adulan, en la misma santa y limpia ambición) como para que no se convierta en sed incluso de las almas mejores Pero habrá que repetirlo aunque resulte inútil: el verdadero objetivo de la vida no puede estar en algo tan pasajero como la opinión ajena, el brillo o las aplausos «El éxito -decía Víctor Hugo- es una cosa bastante repugnan- te: su falsa semejanza con el mérito engaña a los hombres.» Esta es la primera de las grandes claves: el éxito en el mundo raramente tiene correspondencia con el mérito. Muchas veces llega en propor- ción inversa a él Es demasiado evidente que en el mundo no triunfan ni brillan los mejores, ni los más listos, ni quienes mayormente lo merecían. ¡Sería espantoso que lo mejor del mundo fuera lo que en él vemos brillar! Son, en cambio, tales y tantas la carambolas que conducen al éxito o al fracaso, que sólo con una abierta sonrisa pueden ser valorados el uno y el otro. Cualquiera puede comprobar, al cabo de algunos años, que ha conseguido los más fuertes aplausos con sus obras o acciones más débiles y que, en cambio, sus frutos inmaduros y verdaderos pasaron, con frecuencia, inadvertidas. Dos de cada tres escritores certifican que, desde su punto de vista, la calidad de sus libros es inversa al dinero que les han producido ¿Tal vez porque es cierto aquello que con tanto pesimismo decía Baroja de que «el éxito rápido sólo puede conseguirse adulando al público o mintiendo»? Es muy probable. Puede que el tiempo haga justicia a la calidad. De momento se imponen siempre la moda, el capricho, la ventolera Tenía razón Camus cuando aseguraba que «no es difícil obtener éxito. Lo difícil es merecerlos. No, no es demasiado difícil: hasta ponerse, con un poco de inteligencia y una cierta dosis de audacia, en la longitud de onda que impera en un determinado momento. Lo difícil es que el viento del éxito no te atrape. Lo peliagudo es que la sombra del laurel --como temían los antiguos griegos- no te embriague o adormezca. Lo casi imposible es que una persona seria viva toda su vida de los aplausos de un día (porque ¿qué son los aplausos sino viento, ruido y fruta de estación?) Y si no puede vivirse de cara al éxito, ¿hacia dónde encarrilar la vida? ¿Hacia qué estrellas tender las manos? No parece difícil descubrir que las estrellas empiezan por estar dentro, que mejor que servir a la veleta de las opiniones ajenas es trazarse una meta más alta y más grande que nuestra propia alma y tensarse hacia ella corno un arco. ¿Qué pueden significar todos los aplausos del mundo frente a la alegría de estar luchando por algo que nos llena y saber que uno está haciendo una tarea que le multiplica el alma? Otras estrellas están fuera; pero no en el aplauso «de» los que nos rodean, sino en el servicio «a» todos ellos. Si se me permite aquí una confesión, yo podía decir que recibo con una sonrisa pasajera las cartas en las que se me piropea, pero con una alegría interminable aquellas en las que alguien me dice que una palabra mía le fue útil. Eso sí que es un milagro: estar viviendo de algún modo en los demás, tener esa misteriosa forma de fecundidad que hace que uno pueda engendrar alegrías, ideas o ganas de vivir en un alma diferente de la nuestra. ¡Qué prodigiosa paternidad ésa por la que todos terminamos por ser hijos de todos! Yo cambiaría todos los aplausos del mundo por el cariño de una sola persona, porque no hay éxito como el ser querido y no hay mayor desgracia que haber alcanzado el éxito a costa de que nadie nos quiera ¡Qué maravilla poder morirse sabiendo que nuestro paso por el mundo no ha sido inútil, que gracias a nosotros ha mejorado un rinconcito del planeta, el corazón de una sola persona! ¡Y qué espantosa esterilidad la de descubrir, a la llegada de la muerte, que hemos sido el bufón de muchos, pero que los más nos despreciaban a la misma hora en que nos admiraban, aplaudían o rociaban de incienso! Hay todavía un tercer éxito verdadero.- ser útiles en la eternidad, habiendo aportado una brizna de felicidad al gran Padre, con mayúscula. Pero éste es un gozo tan grande que yo no me atrevo a hablar de él y casi ni a soñarlo Haber caminado -incluso haber intentado caminar- hacia esa triple meta me parece infinitamente mejor que alcanzar las estrellas de lo que solemos llamar éxito. Ese éxito que, cuando llega, es tan agradable como un refresco en verano. Pero nadie vive para tomar naranjada en los días de calor 22. La paz nuestra de cada día Mi amigo Pepe Cóleras es un antimilitarista furibundo. Vive, desde hace algunos años, obsesionado por el tema de la guerra. Se sabe de memoria el número de cabezas atómicas que tiene cada uno de los posibles contendientes, la instalación de los misiles, la capacidad de sus portaaviones y bombarderos, la cifra de posibles megatones que podrían hacer estallar Pero Pepe no se contenta con conocer las cosas: las pone en acción. No hay manifestación antibelicista o ecologista en la que no tome parte. Es experto en pancartas, en slogans, en canciones pacifistas. No fue objetor de conciencia porque descubrió el antimilitarismo cuando ya quedaba lejos el servicio militar, aunque aún sueña a veces con los años de cárcel que hubiera podido pasar en caso de haber sido tan gloriosamente objetor Para compensar este retraso, Pepe Cóleras se ha encadenado ya cuatro veces a la puerta de otros tantos cuarteles y ha participado ya en varias marchas contra centrales nucleares, y nada menos que en cuarenta y dos -contadas las lleva- manifestaciones contra la OTAN. Aún enseña con orgullo la cicatriz («la condecoración», según él) que una pelota de goma le dejó en el pómulo y la oreja derechos Lo extraño es que todo este pacifismo se le olvida a Pepe en su vida cotidiana, que parece más inscrita bajo el signo de su apellido que de sus planteamientos antibélicos. Porque Pepe es discutidor y encizañador en la oficina, intolerante con su mujer, duro con sus hijos, despectivo hacia su suegra, áspero con su portero y sus vecinos. Y toda la paz que sueña para el mundo se olvida de cultivarla en su casa Escribo esta pequeña parábola no para devaluar la acción pública contra la guerra (en un mundo tan loco como éste en que vivimos, todo servicio a la paz merece elogios), sino para recordar que, al fin, la gran paz del mundo sólo se construirá con la suma de muchos millones de pequeñas porciones de paz en la vida de cada uno. Yo tengo la impresión de que muchos de nuestros contemporáneos viven angustiados ante la idea de que un día un militar o un político idiota apretarán un botoncito que hará saltar el mundo en pedazos, y no se dan cuenta de que hay en el mundo no uno, sino tres mil millones de idiotas que cada día apretamos el botoncito de nuestro egoísmo, mil veces más peligroso que todas las bombas ató- micas. Y a mí me preocupa, claro, la gran guerra posible; pero más me preocupa que, mientras tememos esa gran guerra, no veamos si- quiera esas mil pequeñas guerras de nervios y tensión en las que vivimos permanentemente sumergidos ¡Qué pocas almas pacíficas y pacificadoras se encuentra uno en la vida cotidiana! Hablas con la gente, y a la segunda de cambio te sacan sus rencorcillos, sus miedos; te muestran su alma construida, si no de espadas, sí, al menos, de alfileres. ¡Qué gusto, en cambio, cuando te topas con ese tipo de personas que irradian serenidad; que conocen, sí, los males del mundo, pero no viven obsesionados por ellos; que respiran ganas de vivir y de construir! Hace años se publicó una novela que se titulaba La paz empieza nunca. A mí me gustaría escribir algo que se llamase «la paz em- pieza dentro». Porque me parece que creer que una posible futura guerra depende, ante todo, de los nervios o de la dureza de los señores Reagan o Gorbachoy hoy, como se echa la culpa de las pasadas a Hitler o Stalin, es una simple coartada: la fabricación de chivos expiatorios para librarnos nosotros de nuestras responsabilidades. El mundo tiene líderes violentos cuando es el propio mundo violento. Si el mundo fuese pacífico, los líderes violentos estarían en sus casas mordiéndose las uñas. La guerra no está en los cañones, sino en las almas de los que sueñan en dispararlos. Y los disparan Me gusta, por eso, que el Diccionario cuando define la palabra «paz» ponga como primera acepción la interior y la defina como la «virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones» Con esta definición ciertamente el mundo está ya en guerra. Por- que ¿quién conoce hoy ese don milagroso de un alma tranquila sosegada? ¿Quién no vive turbado y con todas las pasiones despiertas? Nunca floreció tanto la angustia; nunca abundó tanto la polémica; nunca fueron tan anchos los reinos de la cólera y la ira. Basta abrir un periódico para comprobarlo Y, como es lógico, no estoy hablando de la falsa paz de los cementerios, de la que ya hablara hace un montón de siglos Horacio, el poeta latino. «Hacen un desierto y llámanlo paz.» Hablo, por el contrario, de la paz como florecimiento de la vida, según aquello de Gracián que recordaba que «hombre de gran paz, hombre de mucha vida». 0, si se prefiere, según la mejor definición que de la paz conozco, la que diera Santo Tomás al presentarla como «la tranquilidad activa de¡ orden en libertad». Hoy, es sabido, oscilamos entre el orden sin libertad y la libertad sin orden, con lo que nos queda- ¡nos sin tranquilidad y sin acción Habría que empezar, me parece, por curar las almas. Por descubrir que nadie puede traernos la paz sino nosotros mismos. Y que cuando se dice que hay que preparar la guerra para conseguir la paz, eso sólo es verdadero si se refiere a la guerra interior contra nuestros propios desmelenamientos interiores Las únicas armas verdaderas contra la guerra son la sonrisa y el perdón, que juntos producen la ternura. De ahí que alguien que quiere a su mujer y a sus hijos sea mucho más antibelicista que quienes acuden a manifestaciones. De ahí que un buen compañero de oficina que siempre tiene a punto un buen chiste sea más útil para el mundo que quienes escriben pancartas. 0 que quien sabe escuchar a un viejo y acompañar a un solitario sea mil veces más pacificador que quien protesta contra la carrera de armamentos. Porque el armamento que más abunda en este siglo xx es el vinagre de las almas, que mata a diario sin declaraciones de guerras No puedo ahora recordar sin emoción a uno de los más grandes pacificadores de este siglo, el querido Papa Juan XXIII. Hizo mucho, ciertamente, con su Pacem in terris, pero esta encíclica ¿qué otra cosa fue sino el desarrollo ideológico de lo que antes nos había explicado con su sonrisa? Con mil hombres serenos, sonrientes, abiertos, confiados y humanamente cristianos como él, el mundo estaría salvado. Pero no se salvará con pancartas y manifestaciones 24.- Vivir en el presente Lo que más admiraba yo en Jorge Guillén era su capacidad para vivir apasionadamente el presente. Frente a otros poetas que hacen surgir su poesía de un afán por remasticar las amarguras viejas o de un hilar los sueños del futuro, Guillén en su obra, evita hasta de los verbos en pretérito o en futuro, para montarlo todo sobre el disfrute del presente, de este pie que ponemos hoy aquí, de esta hora que hoy me ha sido concedida Y lo admiraba porque una actitud así ante la vida es de lo más infrecuente. Entre nosotros lo que abunda es la fuga hacia el ayer o hacia el mañana, la venta a la nostalgia o al ensueño Si no estoy equivocado, mis contemporáneos -salvo excepciones- se dividen en cuatro grupos: los que viven encadenados al pasado, unos por añoranza y otros por amargura, y los que viven magnetizados por el futuro, unos porque lo temen y otros porque en él ven la realización de todos sus sueños. Cuatro formas de huir de la realidad. Cuatro maneras de no estar verdaderamente vivos Muchos son los que siguen atados al pasado. Ahí están los que viven encadenados a un fracaso o a una herida que se diría que les hubiera cloroformizado el alma para siempre Son las gentes que hoy se dedican a amargarse porque hace treinta años no les quiso su madre, les traicionó un novio o fracasaron en una oposición. No se han perdonado a sí mismos el viejo dolor y ahí viven, dando vueltas al ayer como un perro a un hueso A ellos se suman los escrupulosos que se han inventado un Dios rencoroso e incontentable, ante quien tendrían que seguir expiando aquel viejo error de juventud que aún hoy a ellos les tortura, cuando Dios ya se ha cansado de olvidarlo. Son estatuas de sal que no logran vivir el presente de tanto mirar hacia atrás. Gentes que no quieren entender que «agua pasada no mueve molino» o, como dice un adagio ruso, «lamentarse por el pasado es correr en pos del viento» Primos hermanos de estos «pasadistas» son los nostálgicos, esa peste humana que tanto se nos ha multiplicado últimamente en España De repente, como a muchos no les gusta el presente y como no parecen tener agallas para modificarlo, a los más les ha dado por refugiarse en las añoranzas y pasarse las horas saboreando sus recuerdos como un caramelo de morfina Pero ¿hay algo más tonto que la nostalgia? La Biblia llamó, hace más de veinte siglos, «necios» a quienes siguen preguntándose por qué siempre el tiempo pasado fue mejor Sería bastante más sensato reconocer que no es que el mundo haya empeorado, es que nosotros hemos envejecido, es que no nos gusta reconocer que nosotros empezamos a ser los exreyes del mundo porque los reyes ahora son otros Pero cuantos vivan en el pasado, con él se irán a pique. Porque el destino del pasado es ser pasado, serio cada vez más Y no diré yo que no haya un pasado que sirva para algo. Sirve en tanto en cuanto que ilumina el presente, en tanto en cuanto que es manantial de futuro. Es decir: sirve el pasado en la medida en que deja de serio, en la medida en que se torna acicate y no añoranza Pero la verdad es que de cada cien que piensan en el pasado, tal vez uno lo hace para mejorar el futuro, mientras que noventa y nueve sólo como refugio sentimental porque no les agrada el presente, una torpe manera de engañarse a sí mismos y no vivir Estos encadenados al pasado viven también con frecuencia aterrados ante el futuro, con lo que su cadena es doble. Son como suicidas que no tuvieran el coraje de matarse y eligieran como forma de muerte lenta esa morfina de los sueños Y asombrosamente ese pánico al futuro, que durante siglos fue enfermedad típica de viejos, se ha convertido recientemente en peste juvenil. Les han hablado tanto de la guerra nuclear que se lo han creído hasta el punto de que van a terminar anticipándola a base de falta de pasión por mejorar el mundo El miedo atenaza al hombre contemporáneo como esas arañas que primero anestesian e inmovilizan a las moscas que cazan, para comérselas mucho más tarde Y encadenados al futuro -aunque desde el extremo opuesto- están quienes viven dilatando su vida y preparándose para una felicidad que dicen que va a venir, pero que de momento les impide disfrutar de las pequeñas felicidades que ya están viniendo. Son los que se pasan la vida posponiéndola Primero piensan que llegará la dicha cuando se casen. Luego, cuando tengan hijos. A continuación, cuando los niños sean mayorcitos. Más tarde, cuando llegue la jubilación. No se dan cuenta de que quien repite cuatro veces que la felicidad vendrá mañana, la quinta vez dice que no llegará jamás. Los sueños excesivos son casi siempre el prólogo de la amargura Por todo ello, me gustaría gritar a mis amigos que la única manera de estar vivos es vivir en el presente. Que no hay manera de ser felices si no es siéndolo hoy. Que la fuga al pasado o al futuro son eso. fugas. Que un ser que quiere vivir de veras debería gritarse a si mismo ante el espejo, cada día al levantarse, que esa jornada que empieza es la más importante de su vida. El pasado pasó. Ya sólo sirve para subirse encima de él y mirar mejor hacia adelante. El futuro vendrá de las manos de Dios y en ellas ha de dejarse Nuestra única tarea es el presente, esta hora, ésta. Dios mismo no nos espera en el mañana. Se cruzará hoy con nosotros. Nuestra misma resurrección ha comenzado en este momento que vivimos ahora Unamuno se irritaba, con razón, cuando la gente le hablaba del porvenir. «No hay porvenir gritaba-. Eso que llaman el porvenir es una de las grandes mentiras. El verdadero, porvenir es hoy. ¿Qué será de nosotros mañana? ¡No hay mañana! ¿Qué es de nosotros hoy, ahora? Esta es la única cuestión.» No sólo los jóvenes toman drogas. Ahora hay muchos viejos que se inyectan nostalgia del pasado o terrores ante el futuro, dos morfinas tan peligrosas como la heroína o la coca. Lo mismo que hay jóvenes que prefieren fumar sueños a trabajar, imaginarse revoluciones antes que ir cambiando lenta y dolorosamente este mundo. Mas ni los sueños ni las nostalgias moverán un solo ladrillo Sólo el presente existe. Y o soy feliz hoy o no lo seré nunca. O trabajo hoy o jamás trabajaré. O vivo hoy o seré sólo un muerto que sueña y que recuerda 24. Pecado de amor Hay una frase que me pone enfermo: la que habla de los «peca- dos de amor», y que a mí me parece tan contradictoria en sus términos como hablar de la nieve caliente o del círculo cuadrado. Su- pongo que con ella se quiere hablar de «pecados de debilidad» o de «pecados de desvarío sexual»; pero ¿por qué se dice, de dónde se saca eso de «pecado de amor», que se cuelga luego a la moral cató- lica cuando ningún Papa y ningún teólogo o moralista serio lo ha dicho jamás? Yo, al menos, estoy cansado de decir que no se puede pecar de amor. Que se puede pecar porque no se ama. 0 porque no se ama lo suficiente. 0 porque se ama mal. Pero no por amor. Porque nunca se ama demasiado. Porque si se pecara por amor, ¿cómo se habrían salvado los santos, que eran unos especialistas en el tema? Creo que ninguna palabra ha sido tan prostituida como esta de «amor», colocada con tanta frecuencia sobre cosas que nada tenían que ver con él, sobre sucias aventuras de antiamor o, cuando menos, del más triste desamor. Y me pregunto por qué ahora que tanto se habla de educación sexual nadie se atreve a hablar de algo infinitamente más necesario y más difícil: de la educación en el amor. Y conste que me parece bien que la gente conozca el mundo del sexo. Pero creo que para eso bastan unos fascículos y unas gotas de sentido común humano. Amar, en cambio, me parece la más difícil de las asignaturas, que ni se aprende con texto alguno ni puede transmitiese de maestro a alumno, sino que sólo se paga a precio de experiencia y exige, además, un aprendizaje de la vida entera, por- que no hay planta con mayor capacidad de reflorecimiento que el egoísmo. Y si el arte de amar es el más grande y más difícil que puede practicar un hombre, ¿cómo es posible que reflexionemos sobre él tan poco y que no juntemos todos lo poco que sobre el tema sabemos, a ver si juntos aprendemos a construir un mundo más caliente y vividero? Aprender, por ejemplo, a distinguir el amor del afecto sensible hacia otra persona, de la admiración, de los deseos de posesión de otro ser, que pueden ser fenómenos que prolongan o coinciden con el amor, pero que en realidad nada o poco tienen que ver con él Con frecuencia converso con amigos que me dicen que «han perdido el amor de determinada persona». Y yo siempre les pregunto si lo que han perdido es el amor o sólo el afecto sensible hacia ella; si lo que han abandonado es la decisión de entregarse a esa persona o sólo un cierto agrado o unos ciertos frutos placenteros que de esa persona obtenían. Y es que nunca he entendido que el amor sea algo que puede perderse como se extravía un llavero. Quienes dicen que se apagó tras los primeros entusiasmos o cuando perdió su novedad, mejor será que se pregunten si alguna vez lo tuvieron. Y quienes me dicen que el hombre va cambiando, que cambia el amado y cambia la amada, que las dos personas que hoy se decepcionan no son las mismas que hace diez años se amaron, yo respondo siempre que un verdadero amor no acepta solamente a la persona querida tal y como ella es, sino también tal y como ella será Porque un amor verdadero no puede ser otra cosa que una entrega apasionada a buscar la felicidad de la persona a la que se quiere. El amor tiene, que ser don y sólo don, sin que se pida nada a cambio. Es lógico que el amor produzca amor, pero me temo que no ame del todo quien ama «para» ser amado, quien condiciona el canúno de ¡da con el precio de vuelta. En rigor -como dice Michel Quoist-, «el amor es un camino con dirección única-. parte siempre de ti para ir a los demás. Cada vez que tomas algo o a alguien para ti, cesas de amar, pues cesas de dar. Caminas contra dirección» «Contra dirección», de ese tipo de amores truncados dice la mo- ral que son pecaminosos, no del verdadero amor. El Evangelio no se opondrá jamás a un verdadero amor; sí, en cambio, a esa engañifa de quienes dicen que aman cuando en rigor sólo se aman a sí mismos Amar es exactamente salirse de sí mismo, «perder pie en sí mis- mo», «descentrarse» ---en el mejor sentido de la palabra-. Tiene razón quienes unen amor y locura, porque, efectivamente, el amor verdadero pone a la gente «fuera de sí» para «recentrarla» en otra persona, en otra tarea o en un más alto ideal Y subrayo estas tres variantes porque sería ingenuo creer que el único amor que existe es el que surge de un hombre concreto hacia una mujer concreta, y viceversa. ¡Hay tantas otras formas de amor no menos altas! ¿Por qué, sino por amor, trabaja el investigador que con auténtica vocación hace su trabajo? ¿Qué, sino el amor, lleva a los misioneros hasta lejanas tierras? ¿Quién más que él enciende las cocinas, sostiene las artes y «mueve -como decía Dan- te- el sol y las estrellas»? Confieso que siempre me ha dado un poco de miedo esa vieja fórmula que dice que Dios creó al hombre para su gloria. Y no por- que la fórmula no sea verdadera, sino porque no siempre se explica que la gloria de Dios es la felicidad del hombre y alguien puede creerse que Dios creó al mundo y la Humanidad en un acceso de egoísmo infinito. Por fortuna, Dios es el antiegoísta. La Creación fue su propio desbordamiento. Y nunca ha hecho desde entonces otra cosa. Incluso cuando perdona a cuantos -entre hipócritas y candorosos- camuflan bajo el nombre de «pecados de amor» sus crecidas de egoísmo. Gracias a ello es cierto lo que escribió no sé quién y que aseguraba que «ser creyente es estar seguro de que nos esperan magníficas sorpresas». La de descubrir, por ejemplo, que hemos sido más queridos de lo que nunca nos atrevimos a imaginar 25. El pasotismo como una forma de suicidio Uno de mis mayores asombros es el de venir descubriendo desde hace algunos meses que son muchos los muchachos y muchachas que siguen apasionadamente este cuadernillo de apuntes y comprobarlo a través de las entusiastas, desmesuradas y gozosísimas cartas que a veces me escriben Son todos ellos jóvenes ardientes, con estupendas ganas de vivir y sacar jugo a sus vidas; jóvenes que, desde luego, no encajan con las caricaturas que de la juventud circulan hoy. jóvenes que, por fortuna para ellos y para mí, nada tienen de pasotas A veces yo me pregunto si la figura del pasota no será un invento literario fabricado por gentes que se camuflan de jóvenes o una moda lanzada por comerciantes de vestidos o un cliché cómodo para humoristas y comediógrafos. Y me gustaría creérmelo, porque tengo que confesar que un joven pasota me parece algo tan absurdo e inverosímil como un elefante jugando al ajedrez. Me imagino sin dificultad un joven agresivo, anarco, orgulloso, cruel con los mayores y endiosado. Pero el pasotismo me parece una enfermedad de viejos, de envejecidos, algo que a un joven tendría que repugnarle bastante más que las arrugas y la esclerosis en el alma. Un joven presumiendo de pasota es algo que, simplemente, no me cabe en la cabeza, la más aberrante de las autohumillaciones El cinismo y la desesperanza son dos pestes que, por desgracia, todos nos encontramos alguna vez en el camino de la vida y contra las que uno debe luchar para que no se le peguen a la piel. ¿Cómo entender a un joven que se los viste como una cazadora? Los teóricos del pasotismo le buscan dulces disfraces ideológicos y te explican que el pasota «practica el silencio como crítica», o te dicen que el pasotismo es «el paro laboral sublimado a la categoría de obra de arte», o te cuentan deliciosas historias sobre la «autobanalización» o sobre «la vida como ausencia de proyecto de vida». Era más sencillo reducir todo eso a la palabra «suicidio», que resultaba más breve y transparente Porque el pasotismo no es otra cosa que un suicidio sin sangre, la renuncia a la lucha, la amargura de quien se da por vencido antes do comenzar Voy a añadir en seguida que los últimos responsables del pasotismo somos los mayores. Que un mundo en el que una mayoría de muchachos no encontraran otra salida que la amargura sería un universo previamente podrido. Que reconozco que el peor de los males de nuestro tiempo es ese horizonte cerrado a cal y canto que hoy mostramos a la casi totalidad de los que empiezan a vivir Reconozco también que resistir la avalancha de la amargura es ya, a veces, una muy dura tarea para los adultos y que es monstruoso que esa brega se les ponga como obligatoria a quienes aún no tuvieron tiempo de endurecer sus huesos Pero ¿qué será del mundo si los jóvenes ceden al desencanto? ¿Quiénes enarbolarán la bandera de la esperanza si ellos se dan por vencidos antes de tomarla en sus brazos? Nunca me ha dolido que los jóvenes sean ácidos, porque sé que todos los frutos lo han sido antes de madurar. Puedo entender que sean amargos. Pero no que sean insípidos y menos que elijan como característica de sus vidas la insipidez. Dejemos el pasotismo para los cansados de vivir, para cuantos trabajan con el freno puesto en sus oficinas, para los pseudoadultos que consumen las tardes en dar vueltas a una cucharilla en un café, para quienes esperan a la muerte porque carecen de fuerzas para vivir. ¡Pero no para los jóvenes! ¿Qué dejarán, si no, para cuando envejezcan? ¡Que se revelen! ¡Que quemen el mundo, pero que no bostecen! Me obstino en creer que la juventud es sagrada y que hay que acercarse a ella como a la zarza incombustible. Mi pequeña experiencia me ha demostrado plenamente que es cierto que todas nuestras obras importantes son, como decía Laniartine, «sueños juveniles realizados en la edad adulta» Yo puedo confesar que casi todos los libros que he escrito en los últimos años son proyectos preparados antes de cumplir los veinte. Aún no los he realizado todos. Entre mis cosas hay algo que amo mucho: un viejo block que suelo llamar «el libro de los sueños» y en el que hace treinta años tracé los esquemas de una cincuentena de proyectos de novelas, obras de teatro, apuntes de poemas o ensayos. Aún hoy sigo «tirando» de ese tesoro Puede que la experiencia me vaya enseñando a contar lo que entonces soñé, pero verdaderamente nunca engendraré tal cantidad de ideas como entonces brotaron. Mis amigos se ríen diciendo que mis libros nacen todos «con el servicio militar cumplido», pero yo sé que es verdad que toda mi fecundidad estuvo ya en la adolescencia Dios me libre por ello de mirar a los muchachos por encima del hombro. Hay en sus vidas mucho de banal y excesivo, pero benditos excesos los suyos. Somerset Maugham hablaba con un cierto desprecio de los jóvenes «que nos dicen que dos y dos son cuatro como si eso sólo se les hubiera ocurrido a ellos y que se sienten decepcionados al ver que no participamos en su sorpresa cuando acaban de descubrir que las gallinas ponen huevos» Tiene algo de razón. Pero no mucha. Porque es cierto que con frecuencia los jóvenes descubren Mediterráneos que ya se conocían hace cincuenta siglos, pero también lo es que ellos miran ese mar con unos ojos que nada tienen que ver con los enturbiados con los que lo semicontemplamos nosotros. Ellos se creen que lo nuevo es el mar que divisan; pero lo verdaderamente nuevo y maravilloso son los ojos con que lo miran, y las ganas de ver que hay en ellos Y precisamente por eso es imprescindible que los jóvenes defiendan lo mejor que ellos tienen: el entusiasmo. La sensatez, la amargura, ya las tenemos, desgraciadamente, nosotros. Es el fuego divino de las ganas de vivir lo que es su gran exclusiva. Que no lo malgasten en una literaturesca «autobanalización», que no se suiciden sin haber nacido 26. Un mundo de sordos voluntarios Siempre he contemplado con asombro cómo los camareros de los grandes bares tienen la extraordinaria habilidad para oír únicamente lo que quieren escuchar. Te has sentado tú en una terraza y, cuando el mozo pasa con su servicio para atender alguna de las mesas vecinas, ya puedes llamarle, pedirle agua o café, que seguirá impertérrito, sin oírte, como diciéndote con su gesto altivo: «Pero señor, ¿no ve usted que no puedo atender a todos a la vez?» Y te lo dice sin arrugar un músculo, como si real y verdaderamente no hubiera oído tu llamada. Una especie de sordera selectiva que le permite oír lo que desea, trabajar con orden y no volverse loco al mismo tiempo Es una sordera que me parece el símbolo perfecto de la común que dicen que padecemos todos los españoles. En Italia oí contar una vez que en una reunión de alemanes uno habla y los demás escuchan; en una iglesia, todos escuchan y ninguno habla, y en una española, todos hablan y ninguno escucha. ¿Es exacto? El Papa, al menos, cuando estuvo por nuestras tierras nos caló pronto al darse cuenta de que aplaudíamos mucho sus discursos, pero apenas los oíamos. «Los españoles -dijo- están muy prontos para hablar, más no para escuchar.» Y se reía, pero estaba diciendo una verdad como un templo. Y eso que el Papa no llegó a ver nunca en directo ni por televisión una sesión de nuestro Parlamento, ese lugar donde uno habla y los demás bostezan, leen periódicos, charlotean o toman café Reconozcámoslo. el español no escucha. O, para ser exactos, no escucha más que la televisión. Porque ésta sí que es una curiosa paradoja: ese mismo español que apenas deja meter a nadie la cuchara en sus diálogos, se convierte en un puro rumiante, deglutiente, oyente, ante el «cacharro» televisivo, que es lo único que entre nosotros sirve su papilla de palabras sin que nadie le interrumpa ¿Tal vez porque nadie nos ha enseñado a escuchar? ¿Quizá porque el arte de oír es mucho más difícil que el de hablar? Zenón de Elea decía hace dos milenios que «tenemos dos oídos y una sola boca porque oír es el doble de necesario y dos veces más difícil que hablar». Pero, curiosamente, esa es una ciencia que nadie enseña en los colegios ni en los hogares Porque estoy hablando de «escuchar», no de un puro material oír. Para oír basta con no estar sordo. Para escuchar hacen falta muchas otras cosas: tener el alma despierta; abrirla para recibir al que, a través de sus palabras, entre en ti; ponerte en la misma longitud de onda que el que está conversando con nosotros; olvidarnos por un momento de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos para preocuparnos por la persona y los pensamientos del prójimo. ¡Todo un arte! ¡Todo un apasionado ejercicio de la caridad! Por eso no escuchamos. Si tuviéramos un espejo para vernos por el interior mientras conversamos con alguien percibiríamos que incluso en los momentos en que la otra persona habla y nosotros aparentamos escuchar, en rigor no estamos oyéndole, estamos preparando la frase con la que le responderemos a continuación cuando él termine Sí, hace falta tener muy poco egoísmo y mucha caridad para escuchar bien. Es necesario partir del supuesto de que lo que vamos a escuchar es más importante e interesante de lo que nosotros podríamos decir. Reconocer que alguien tiene cosas que enseñarnos. O, cuando menos, asumir por unos momentos la vocación de servidor o, quizá, de papelera y saco de la basura Y tal vez la escasez de estos oyentes-papeleta u oyentes-basurero sea la causa de que tantos solitarios anden por ahí con el alma llena de recuerdos o basuras que desearían soltar y que no saben dónde. Antaño los confesores servían para eso Un porcentaje no pequeño de penitentes, más que contar sus pecados necesitaba explicar sus cuitas, se «enrollaba» en la descripción de sus soledades. Hoy temo que muchos curas han olvidado el valor tan profundamente humano y terapéutico de unas confesiones que puede que no fueran muy ortodoxas en lo estrictamente sacramental, pero que daban, junto al perdón de los pecados, el desahogo psicológico de muchas soledades Ahora ya apenas escuchan bien los psiquiatras. Pero no todos pueden permitirse ese lujo Y, sin embargo, habría que añadir ésta ---«escuchar a los solitarios, incluidos los pelmas»- a la lista de las obras de caridad y de misericordia, pues es tan importante como vestir al desnudo o dar de comer al hambriento. «Oír con paciencia -decía Amado Nervo- es mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados con que escuchemos el relato de sus penas que con nuestro óbolo.» Incluso es frecuente comprobar cómo personas que vinieron a pedirte un consejo se van contentas sin siquiera haber oído tu respuesta porque lo que realmente querían no era tu consejo, sino tu silencio y su desahogo Por todo ello, la gran paradoja de nuestro tiempo es que, mientras los científicos dicen que vamos hacia «una civilización auricular», son cada vez más los que se quejan de que nadie les escucha. Curiosamente, los jóvenes van hasta por las calles con los auriculares puestos, al mismo tiempo que son absolutamente incapaces de escuchar durante diez minutos a sus abuelos. Y lo primero que todos hacemos al entrar en nuestras casas es enchufar la radio o el televisor, porque no soportamos la soledad acústica en las casas y, a la vez, cada vez es menos frecuente el diálogo hombre-mujer o padre- hijos Tal vez porque la radio puede oírse sin necesidad de amar al que por ella canta y, en cambio, no se puede mantener un verdadero diálogo con otra persona sin amarla, saliéndose de uno mismo. Oír es barato, escuchar costoso. Para oír basta el tímpano, para escuchar el corazón. Y no parecemos estar muy dispuestos a emplearlo y repartirlo «No hay peor sordo que el que no quiere oír», dice el refrán. Sería más sencillo resumir: «no hay peor sordo que el egoísta». Y añadir que esta gran sordera de quienes sólo oyen lo que les interesa es la gran responsable de tantas soledades, de tantos que sólo piden la limosna de un poco de atención 27. Dar vueltas a la noria Recuerdo haber visto, en no sé qué revista humorística, una viñeta en la que un gorrión, posado sobre el hombro de un espantapájaros, explicaba a otro compañero que miraba con recelos al monigote de trapo: «No te preocupes: es un señalizador que indica dónde hay comida.» Tenía razón: sólo se ponen espantapájaros donde hay trigo. Y así es como, para un pájaro curado de espantos, lo que se colocó para darle miedo se convertía en guía y atractivo La historieta del pájaro me hizo entender por qué ahora parece estar especialmente de moda cuanto está prohibido; por qué dicen los jóvenes que las cosas que no son pecado tienen menos sabor; por qué las palabras reprobatorias son la mejor propaganda para algunas películas La razón es muy simple: porque hemos presentado la ley como un espantapájaros. Sirvió mientras la gente le guardó respeto. Perdido éste, se convirtió en aliciente en lugar de freno. Pero la culpa no es de la ley en sí, sino de quienes predicamos la ley no como la forma visible de realizar un amor, sino como un puro espantapájaros lleno de amenazas y vetos He pensado todas estas cosas comentando con algunos amigos uno de los últimos apuntes de este cuadernillo mío: aquel que hablaba -hace unas semanas- de los pecados de amor. Porque algún amigo encontraba demasiado «permisiva» aquella frase de San Agustín que a mí me gusta citar tanto: «Ama y haz lo que quieras.» Decía el crítico que a esa frase debería añadírsela siempre la apostilla de «bien entendido eso de hacer lo que quieras». Yo replicaba que tal añadido me parecía innecesario, porque quien ama de veras querrá forzosamente lo que debe, lo que es coherente con su amor y jamás entenderá que se pueda amar abstractamente por un lado y hacer lo que te viene en gana por el otro ¿Hay realmente algo más exigente que el amor, algo más radical? Un hombre que ame verdaderamente a Dios o a su prójimo seguro que irá mil kilómetros más allá de lo que estrictamente manda la ley Le ocurrirá lo que a aquel personaje de Montherland que, en una comedia, decía con desilusión a su jefe: «Yo os ofrecía colaboración y resulta que sólo me pedís obediencia.» Porque realmente el cumplimiento de una ley «sólo» nos pide el ciento por ciento (y hasta suele hacer alguna rebaja), mientras que el mandamiento del amor no se contenta con el mil por cien y aspira siempre a multiplicar su entrega Por eso quien ame de veras podrá siempre hacer lo que quiera, porque sólo querrá más amor, más entrega a su vocación La ley-espantapájaros, en cambio, termina no siendo una custodia del amor, sino su encadenadora. Hay gente que se pasa la vida atentísima a «cumplir», a no «pasarse» en el mal. Y se olvida de chapuzarse en el bien. Es gente que lucha tercamente por barrer cada día sus defectos, que no descubre que si encendiera dentro el fuego de un gran amor éste carbonizaría todos esos defectos que con tanto trabajo trata de aventar Son personas que luchan tanto por empequeñecer sus almas para que no entre en ellas el mal que, si un día viniera el bien a visitarles, se pegaría con la cabeza en el techo. Son hombres que, para no engendrar obras bastardas, se auto-condenan a la esterilidad y, para que no se insubordine su libertad y tropiecen, han preferido no aprender a andar La libertad y el amor son dos riesgos, desde luego. Pero nadie pensará que la mejor manera de no salirse del camino sea imitar a la mula que da vueltas a la noria y, lógicamente, jamás se descarría. Aunque jamás avance tampoco Los hombres no somos, gracias a Dios, mulas encadenadas. Ni é1 ni nuestras conciencias esperan que nos limitemos a cumplir maquinalmente la ley, como si todo fuera hacer girar unos cangilones. Esperan que, por el contrario, asumamos el riesgo de ser libres, que aceptemos la aventura de crecer y, consiguientemente, de ir cambiando de vestidos y estirando las ideas. Y que lo hagamos -como en todo crecimiento- con una ración de dolor y equivocaciones, sabiendo que cada uno debe pagar el precio de su propio amor y que éste, por fortuna, es caro y maravilloso, como todas las cosas importantes San Agustín -que sabía decir las cosas muy bien dichas- se inventó un neologismo y llegó una vez a afirmar que el amor era el don «protoprimordial». Imagínense lo que se reiría ahora si oyera a todos esos muchachitos que creen que el amor acaban de inventárselo ellos derribando la moral. A lo mejor le daban ganas de volver al mundo y explicarnos que si las leyes sin amor son una cosa mala, el amor sometido a la única ley de la ventolera es no sólo una profanación, sino un sacrilegio. Y se sentirá aterrado ante la simple posibilidad de que alguien tradujera su «ama y haz lo que quieras» por un «camúflate de amante para justificar tus caprichosa Porque el amor es recio y fuerte, multiplicador y no divisor, exaltante y no desfalleciente, espoleante y no resbaladizo, sustancialmente irrompible y permanente, vertiginoso hacia arriba, terco como un atleta siempre insatisfecho con su propio récord Recuerdo haber leído en Kazantzaki la historia de un anacoreta que le preguntaba a Dios cuál era su verdadero nombre y oía una voz que respondía: «Mi nombre es 'no-es-bastante', porque es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme.» «No-es-bastante» es, probablemente, el nombre auténtico de todo amor. Nunca se ama lo suficiente. Nunca se termina de amar. Es un agua que siempre da más sed. Quien ama de veras jamás logrará sentirse satisfecho, creer que ha cumplido su tarea, sentirse realizado con una ley que «sólo» le pide cumplir como el mulo que da vueltas a la noria 28. La victoria silenciosa «Estoy muy solo. En la vida hay personas que son capaces de algo y otras que no sirven para nada, entre las que estoy yo. Me voy a hacer un largo viaje. Confiad en Jesucristo.» Hace quince días un muchacho de catorce años escribía estas líneas y horas después se encaminaba en busca de la muerte bajo las ruedas feroces de un tren. Y yo siento ahora una infinita compasión hacia ese chaval que incurría, en tan breve carta, en dos monumentales errores: olvidar que cuando se confía en Jesucristo hay que confiar también en los hombres y haber llegado a creerse esa disparatada y monstruosa afirmación de que los hombres se dividen en gentes que sirven para algo y gentes que no sirven para nada. Quienes inventaron y hacen circular esa distinción son responsables en definitiva de ese suicidio y quién sabe de cuántas soledades. Pero ¿quién, de dónde, cómo ha podido sacarse esa infinita tontería de que hay en el mundo un solo ser humano que no sirva para nada? Si sirven las piedras, los charcos, las nubes, ¿para cuánto más no servirán los hombres, incluso los más tristes, los más abandonados y desgraciados? Espero que mis lectores me perdonen si, una vez más, repito en esta página algo que yo tuve la fortuna de descubrir siendo muy niño: que todo hombre es un tesoro único para algo y para alguien; que en cada uno de nosotros hay un don que tal vez sea, incluso, exclusivo; y que toda la felicidad de la vida consiste en entregarse terca, apasionada, corajudamente a desarrollar y profundizar ese don. Déjenme que repita que no creo en los seres inútiles, aunque sí en los que se resignan o se autocondenan a la esterilidad; que estoy seguro de que la voluntad del hombre es más fuerte que las adversidades; que la lucha por la condición humana puede amordazarnos, mutilarnos, condicionamos, pero nunca anulamos, jamás destruirnos y amargarnos He vuelto a pensar todo esto viendo semanas atrás un largo documental americano que lleva el mismo título que este artículo mío. En él se cuenta la historia de Kitty O'Neil, una muchacha americana, hija de una india cherokee, sobre cuya infancia parecieron derrumbarse todas las enfermedades: a los cuatro años el sarampión y la viruela destrozaron sus nervios auditivos y quedó completamente sorda; años más tarde conoció una meningitis y tuvo que sufrir una histerectomía como consecuencia de un cáncer. Nadie daba un duro por la vida de aquella muchachita flacucha y desgarbado cuyo destino parecía languidecer en una silla de ruedas Treinta años más tarde, hoy, Kitty O'Neil, aparte de tocar el piano y el cello, de poder danzar y correr, es la más conocida de las «especialistas» del cine norteamericano: pilota coches y motos, salta desde trampolines y realiza todas esas maravillas que nos asombran en el cine. Y todo ello después de haber representado a.los Estados Unidos en la Olinipiada de Tokio ¿La clave del cambio? Una sola palabra: coraje. Una palabra repetida millones de veces y practicada durante millones de horas. Una maravillosa «victoria silenciosas La propia Kitty está asustada de haberío conseguido. Cuando vio por primera vez el documental que han hecho sobre su vida comentó: «Mientras lo veía lloré como hacía mucho tiempo no lloraba. Lloré de vergüenza por haberme permitido, en mi adolescencia, dejar de tener fe y haber pensado en suicidarme. Hasta los dieciséis años estuve peleada con Dios. No concebía que alguien tan misericordioso como decían que él era estuviese tan apartado de mí. Que no escuchara mi llanto. A los trece años, cuando tuve el ataque de meningitis, aunque estaba peleada con 61 le rezaba para que no me dejara vivir. En el colegio había visto a ,in chico que sufrió el mismo mal que yo y era un inválido. Yo no quería ser una inválida. Me imaginaba sorda y paralítica y medio idiota en una silla de ruedas y blasfemaba contra el Dios de mis padres. Me recuperé y, a los dieciséis años, me fui de casa con el dolor, pero con la compren- sí6n de mis padres, porque necesitaba comprobar si podía valerme por mí sola en la vida. Sufrí un intento de violación por parte de un drogado y, en la Comisaría de Policía a la que me llevaron, encontré a una asistenta social católica, de la que me hice amiga y a la que debo mi conversión al catolicismo. Desde entonces he vivido mi fe con tenacidad y alegría y todo lo que he pasado luego, que ha sido mucho, muchísimo, peligros de todo tipo, dolores de todo tipo, físicos, morales y sentimentales, lo he vivido cerca de Dios.» Hoy Kitty, la supuesta inútil, la predestinada a la silla de ruedas, es una mujer admirada por sus «locuras» ante la cámara. Y todo se construyó con esa maravillosa trinidad de esfuerzos. fe, tenacidad y alegría; la única varita mágica que existe en este mundo La felicidad raramente la regalan. Lo normal es que se construya con esfuerzos. Muchas veces con dolor. Como dice el viejo refrán castellano: «No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos.» 0 aquel otro: «Quien con nueces se quiere regalar, la cáscara ha de quebrar.» 0 un tercero que a mí me gusta más: «Harto le cuesta al almendro el hacer primavera del invierno.» Lo extraño es que haya gente que quisiera dar fruto sin pasar por las heladas; que no haya descubierto aquella terrible y hondísima verdad que resumía José de Maistre asegurando que «no existe nadie más infortunado que un hombre que nunca ha tenido que sufrir». Recuerdo haber leído no sé dónde que el promedio de exca- vaciones que se hacen hasta encontrar un pozo de petróleo rentable es de 247. ¿Y podía encontrarse la felicidad a la primera y sin es- fuerzo? Nunca he creído mucho en la fortuna. En mis años de estudiante aprendí aquel adagio latino que asegura que «más vale confiar en el coraje que en la fortuna». Y más tarde pude comprobar mil veces que, al menos, es cierto aquello de Metastasio que decía que «la fortuna y el coraje suelen ir juntos» Por eso no aceptaré jamás esa absurda idea de que hay hombres que sirven y hombres que no sirven. Todos sirven. Y los que tienen que luchar contra corriente, más que ninguno. Toda mi admiración hacia ellos. Porque su «victoria silenciosas es, como aseguró Séneca, «un espectáculo digno de que Dios se vuelva para mirarlo» 29. El desorden de factores A esta hora en que todos estamos haciendo las maletas para irnos de vacaciones, creo que no sería una tontería sentarnos unos pocos minutos para preguntarnos en qué tareas estamos invirtiendo nuestra vida y en qué vamos a invertir este gozoso mes de libertad que se nos concede. ¿Sólo en mirarnos la tripita y ver cómo la piel se va poniendo morena? Yo supongo que la gente que malgasta sus vacaciones es la misma que malgasta sus vidas, porque quien ama apasionadamente este oficio de existir sabe que para esa gran tarea no hay descansillos vocacionales. En verano hay que vivir de otra manera, pero no vivir menos Por ello -aunque alguien me tache de aguafiestas- me gustaría hoy hablar de ese desorden de factores que arruina tantas vidas. ¿A qué llamo desorden de factores? A esa maldita frivolidad que nos conduce a dedicar el máximo de nuestro tiempo a las cosas más banales, dejando sólo rinconcitos de alma a las que reconocemos como más importantes. Un desorden de factores que, aunque el refrán diga otra cosa, sí que altera el producto Voy a ver si consigo explicarme. Yo tengo hecha para mi coleto una pequeña letanía que parodiando otra de Laing- podría formularse más o menos así: - Nos divertimos mucho menos de lo que nos aburrimos - Trabajamos menos de lo que nos divertimos - Hablamos mucho menos de lo que trabajamos - Leemos mucho menos de lo que hablamos - Pensamos mucho menos de lo que leemos - Sabemos mucho menos de lo que pensamos - Amamos aún menos de lo que sabemos - Existimos aún menos de lo que amamos - Y así es como somos mucho menos de lo que somos La tabla no es un jueguecito. Y viene a decir que si el orden lógico de factores debería ser el de empezar por ser y seguir por amar, saber, pensar, leer, hablar o conversar, trabajar, divertirse y, final- mente, en una colita desgraciada, también aburrirse, resulta que, en la vida, en realidad, nuestro orden-desorden de factores es el inverso: la mayor parte de nuestro tiempo nos aburrimos, otro buen trozo nos divertimos, y después el resto trabajamos, conversamos, leemos, pensamos, amamos, con lo que al final ya no nos queda ni un segundo para ser lo que somos Me gustaría que todos mis amigos tomasen un día un bolígrafo y, completamente en serio, intentasen poner en orden todos esos verbos, no en el orden en que teóricamente los valoran, sino en el que, en la práctica, los practican. Si lo hacen sin trampas, verán cuánto desorden de factores hay en sus vidas Yo reconozco que en la mía lo hay. Hace algunos meses, por ejemplo, yo hubiera puesto mucho antes el verbo trabajar que el verbo conversar. Tuvo que venirme el latigazo de una enfermedad para que yo descubriera que la amistad es infinitamente más válida que todos los trabajos del mundo y que, aunque el trabajo es una de las partes mejores de nuestro oficio de hombres, aún es más humano sentarse de cuando en cuando a charlar amistosamente con los amigos Otro de mis pecados es que también escribo mucho más de lo que leo e incluso más de lo que pienso. ¡Es horrible! Puede incluso escribirse mucho habiendo pensado poco. Uno se va esclavizando de la máquina de escribir, uno cae en la trampa de querer complacer a todos los que te piden artículos y más artículos, y un día te das cuenta de que te limitas a engendrar líneas mecanografiadas, dentro de las cuales hay muy poquitos pensamientos. A lo mejor yo escribiría el doble de bien si dedicara mucho más tiempo a pensar y escribiera la mitad Y lo mismo ocurre con lo de leer. Yo fui, por fortuna, un pequeño animal-lector en mis años de adolescencia. Pero ahora escribo tanto que leo la cuarta parte de lo que debería. Y no puedo pasarme la vida sacando ideas del saco de mi adolescencia. Porque los genios no existen. Los más, cuando escribirnos, lo único que hacemos es guisar un poco mejor o un poco peor lo que hemos ido acumulando en el saco del alma con nuestras lecturas. ¡Ese sí que es un tesoro inagotable! Yo sé que en mi cabeza hay una centésima parte de ideas de las que tengo en mi biblioteca. Pero ¡ay de mí, si la tengo de adornos Y en cuanto a lo de amar y lo de ser, ésas si que son dos tareas magníficas que, además, tienen el premio gordo de que no ocupan tiempo. Si yo dedico mi tiempo a escribir no me queda para leer. En cambio, puedo amar y ser al mismo tiempo que leo y escribo, porque sólo necesito para ello tener estirado el corazón y despierta el alma Vamos, pues, a ver si nos sale un verano fecundo. A ver si con- seguimos regresar más ricos. Para esto no hace falta que nos toque la lotería. Basta que acertemos en la lotería de tener el alma enarbolada. Y mira por dónde, en este sorteo, nuestro coraje y nuestra voluntad tienen todos los boletos 30. La generación del bostezo Dicen que la enfermedad del verano es el aburrimiento. Yo me temo que sea hoy más bien la enfermedad del verano, del invierno, del otoño y de la primavera, porque quizá nunca en la historia del mundo tantas personas se aburrieron tanto Acaba de decirlo el arzobispo de Valladolid, para quien «parece que jamás hubo tantas diversiones y posibilidades de alcanzarlas y probablemente, por contraste, jamás hubo tanta gente aburrida, incluso entre la misma juventud». A este paso nos definirá la historia como «la generación del bostezo», verán ustedes Y, naturalmente, no estoy hablando de esos aburrimientos transitorios que todos padecemos. ¿Quién no tiene, de cuando en cuando, una «tarde boba» en la que nada le apetece, o uno de esos días en los que, por cansancio acumulado, lo único que uno desea es no desear nada y aburrirse a fondo? Lo grave es hoy el «aburrimiento como forma de vida», el carecer de horizontes como horizonte único. Lo preocupante es ese alto porcentaje de coetáneos nuestros que -como describe monseñor Delicado- puede definir su vida sobre estas coordenadas: «No quiero a nadie verdaderamente, y nadie me quiere. Nada me importa seriamente y a nadie le importo nada. No sé vivir o no me dejan vivir. Las cosas que deseo no las puedo alcanzar o lo que alcanzo está vacío por dentro No me siento llamado a nada importante que me pueda llenar.» ¿Vale la pena vivir desde estos planteamientos? ¿O esa vida es una forma de muerte cloroformizada? Lo asombroso es que esto pueda ocurrir en un siglo en el. que parecemos tenerlo todo en cosas poseídas, en diversiones. Porque uno entendería el aburrimiento del campesino del siglo XVIII perdido en una aldea sin nada que llene sus horas, sus ojos y su alma. Pero resulta inverosímil que eso pueda ocurrir en una ciudad del siglo XX, asediados como estamos por todo tipo de propuestas incesantes desde los anuncios por las calles hasta las pantallas de televisión Y, sin embargo, es cierto que jamás se vieron tantas caras aburridas y desilusionadas. Y que parecen abundar entre los jóvenes más que entre los adultos ¿Qué es la droga sino un último afán de escapar de la realidad, como quien, hastiado de los sabores cotidianos, sólo tiene paladar para los estridentes? «Tengo un aburrimiento mortal», nos dicen a veces. Y es cierto: viven en un aburrimiento asesino, que lentamente va asfixiando sus almas Y quizá el gran error está en que hemos pensado que el aburrimiento se mata con diversiones. Y la experiencia nos demuestra :a diario que éstas son, cuando más, un paliativo, una aspirina que calma el dolor, pero no cura la enfermedad Quien, porque se aburre, no encuentra otra salida que irse a un cine o a una discoteca, tiene a no ser que se trate de uno de estos aburrimientos transitorios de que antes hablé- una gran probabilidad de seguir aburriéndose de otra manera en el cine o en el baile. Contra el vacío, la solución no está en cambiar de sitio, sino en llenarse Porque lo más gracioso del asunto es que, bien pensadas las cosas, resulta incomprensible que un ser humano se aburra: ¡con la de cosas apasionantes que pueblan nuestra existencia! Esto es lo tremendo: los hombres estamos convencidos de que, por mucho que corramos en vivir, nunca agotaremos ni el diez por ciento de los milagros que la vida nos ofrece. No leeremos ni un uno por ciento de los libros interesantes. No veremos ni un uno por ciento de los paisajes que merecen ser visitados No podremos gozar más que las experiencias de una entre los millones de vocaciones que existen. No entraremos en contacto ni con una diezmillonésima parte de los seres humanos que valdría la pena conocer. Ni siquiera paladearemos una pequeña parte de los sabores que merecen ser gustados. ¿Y aun así tenemos tiempo para aburrirnos? Yo he pensado muchas veces que Cristo participó de todas las cosas de los hombres menos de dos: del pecado y del aburrimiento. ¿O son, tal vez, una sola cosa? No logro imaginarme a Cristo aburrido, desilusionado, sin nada que hacer o que amar. Menos aún logro imaginarle esperando, entre bostezos, la muerte «En el largo camino, la paja pesa», dice uno de nuestros viejos refranes. Y quienes vivieron almacenando paja en sus vidas se cansarán llevándola a hombros durante la noche y no podrán hacerse a la mañana, el pan fresco que su hambre necesita Cuando, en cambio, uno vive amándolo todo, decidido a vivir a tope (no a gamberrear a tope), ¡qué incomprensible se vuelve el aburrimiento! Lo dijo el clásico castellano. «No hay quien mal su tiempo emplee y que el tiempo no le castigue.» Es cierto: quien vive, morirá de un bostezo. Y sin haber llegado a vivir 31. Una fábrica de monstruos educadísimos «Estoy -me escribe un muchacho- hasta las narices de la educación del palo y del miedo. Para mí, la educación que carece de lo esencial no es educación, sino un sistema de esclavos. Si la educación no sirve para ayudarnos a ser libres y personas felices, que se vaya a hacer puñetas.» Con su aire de pataleta infantil, este muchacho tiene muchísima razón. Y es evidente que algo no funciona en la educación que suele darse cuando tanta gente abomina de ella Hay en mi vida algo que difícilmente olvidaré. En 1948, siendo yo casi un chiquillo, tuve la fortunadesgracia de visitar el campo de concentración de Dachau. Entonces apenas se hablaba de estos campos, que acababan de «descubrirse», recién finalizada la guerra mundial. Ahora todos los hemos visto en mil películas de cine y televisión. Pero en aquellos tiempos un descubrimiento de aquella categoría podía destrozar los nervios de un muchacho. Estuve, efectivamente, varios días sin poder dormir. Pero más que todos aquellos horrores me impresionó algo que por aquellos días leí, escrito por una antigua residente del campo, maestra de escuela. Comentaba que aquellas cámaras de gas habían sido construidas por ingenieros especialistas. Que las inyecciones letales las ponían médicos o enfermeros titulados. Que niños recién nacidos eran asfixiados por asistentes sanitarias competentísimas. Que mujeres y niños habían sido fusilados por gentes con estudios, por doctores y licenciados. Y concluía: «Desde que me di cuenta de esto, sospecho de la educación que estamos impartiendo.» Efectivamente: hechos como los campos de concentración y otros muchos hechos que siguen produciéndose obligan a pensar que la educación no hace descender los grados de barbarie de la Humanidad. Que pueden existir monstruos educadísimos. Que un título ni garantiza la felicidad del que lo posee ni la piedad de sus actos. Que no es absolutamente cierto que el aumento de nivel cultural garantice un mayor equilibrio social o un clima más pacífico en las comunidades. Que no es verdad que la barbarie sea hermana gemela de incultura. Que la cultura sin bondad puede engendrar otro tipo monstruosidad más refinada, pero no por ello menos monstruosa. tal vez más ¿Estoy, con ello, defendiendo la incultura, incitando a los muchachos a dejar sus estudios, diciéndoles que no pierdan tiempo en una carrera? ¡Dios me libre! Pero sí estoy diciéndoles que me sigue asombrando que en los años escolares se enseñe a los niños y a los jóvenes todo menos lo esencial: el arte de ser felices, la asignatura de amarse y respetarse los unos a los otros, la carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte, la milagrosa ciencia de conseguir una vida llena de vida No tengo nada contra las matemáticas ni contra el griego. Pero ¡qué maravilla si los profesores que trataron de metérmelos en la moliera, para que a estas alturas se me haya olvidado el noventa y nueve por ciento de lo que aprendí, me hubieran también hablado de sus vidas, de sus esperanzas, de lo que a ellos les había ido enseñando el tiempo y el dolor! ¡Qué milagro si mis maestros hubieran abierto ante el niño que yo era sus almas y no sólo sus libros! Me asombro hoy pensando que, salvo rarísimas excepciones, nunca supe nada de mis profesores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus ilusiones, sus fracasos, sus esperanzas? Jamás me abrieron sus almas. Aquello «hubiera sido pérdida de tiempo». ¡Ellos tenían que explicarme los quebrados, que seguramente les parecían infinitamente más importantes! Y así es como resulta que las cosas verdaderamente esenciales uno tiene que irlas aprendiendo de extranjis, como robadas Y yo ya sé que, al final, «cada uno tiene que pagar el precio de su propio amor» --como decía un personaje de Diego Fabri- y que las cosas esenciales son imposibles de enseñar, porque han de aprenderse con las propias uñas, pero no hubiera sido malo que, al me- nos, no nos hubieran querido meter en la cabeza que lo esencial era lo que nos enseñaban. De nada sirve tener un título de médico, de abogado, de cura o de ingeniero si uno sigue siendo egoísta, si luego te quiebras ante el primer dolor, si eres esclavo del qué dirán o de la obsesión por el prestigio, si crees que se puede caminar sobre el mundo pisando a los demás Al final siempre es lo mismo: al mundo le ha crecido, como un flemón, el carrillo del progreso y de la ciencia intelectual, y sigue subdesarrollado en su rostro moral y ético. Y la clave puede estar en esa educación que olvida lo esencial y que luego se maravilla cuando los muchachos la mandan a hacer puñetas 32. Constructores de puentes De todos los títulos que en el mundo se conceden, el que más me gusta es el de Pontífice, que quiere decir literalmente constructor de puentes. Un título que, no se por qué, han acaparado los obispos y el Papa, pero que en la antigüedad cristiana se refería a todos los sacerdotes y que, en buena lógica, iría muy bien a todas las personas que viven con el corazón abierto Es un título que me entusiasma porque no hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia los hombres y hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras. En un mundo de zanjas, ¿qué mejor que entregarse a la tarea de superarlas? Pero hacer puentes -y, sobre todo, hacer de puente- es tarea muy dura. Y que no se hace sin mucho sacrificio. Un puente, por de pronto, es alguien que es fiel a dos orillas, pero que no pertenece a ninguna de ellas. Así, cuando a un cura se le pide que sea puente entre Dios y los hombres se le está casi obligando a ser un poco menos hombre, a renunciar provisionalmente a su condición humana para intentar ese duro oficio del mediador y del transportador de orilla a orilla Mas si el puente no pertenece por entero a ninguna de las dos orillas, sí tiene que estar firmemente asentado en las dos. No «es» orilla, pero sí se apoya en ella, es súbdito de ambas, de ambas depende. Ser puente es renunciar a toda libertad personal. Sólo se sirve cuando se ha renunciado Y, lógicamente, sale caro ser puente. Este es un oficio por el que se paga mucho más que lo que se cobra. Un puente es fundamental- mente alguien que soporta el peso de todos los que pasan por él. La resistencia, el aguante, la solidez son sus virtudes. En un puente cuenta menos la belleza y la simpatía -aunque es muy bello un puente hermoso-; cuenta, sobre todo, la capacidad de servicio, su utilidad Y un puente vive en el desagradecimiento: nadie se queda a vivir encima de los puentes. Los usa para cruzar y se asienta en la otra orilla. Quien espere cariños, ya puede buscar otra profesión. El mediador termina su tarea cuando ha mediado. Su tarea posterior es el olvido Incluso un puente es lo primero que se bombardea en las guerras cuando riñen las dos orillas. De ahí que el mundo esté lleno de puentes destruidos A pesar de ello, amigos míos, qué gran oficio el de ser puentes, entre las gentes, entre las cosas, entre las ideas, entre las generaciones. El mundo dejaría de ser habitable el día en que hubiera en él más constructores de zanjas que de puentes Hay que tender puentes, en primer lugar, hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia alma, que está la pobre, tantas veces, incomunicada en nuestro interior. Un puente de respeto y de aceptación de nosotros mismos, un puente que impida ese estar internamente divididos que nos convierte en neuróticos Un puente hacia los demás. Yo no olvidaré nunca la mejor lección de oratoria que me dieron siendo yo estudiante. Me la dio un profesor que me dijo. «No hables nunca 'a' la gente; habla 'con' la gente.» Entonces me di cuenta que todo orador que no tiende puentes «de ¡da y vuelta» hacia su público nunca conseguirá ser oído con atención. SI, en cambio, entabla un diálogo entre su voz y ese fluido eléctrico que sale de los oyentes y se transmite por sus ojos hacia el orador, entonces conseguirá ese milagro de la comunicación que tan pocas veces se alcanza Entonces entendí también que no se puede amar sin convertirse en puente; es decir, sin salir un poco de uno mismo. Me gusta la definición que da Leo Buscaglia del amor: «Los que aman son los que olvidan sus propias necesidades.» Es cierto: no se ama sin «poner pie» en la otra persona, sin «perder un poco pie» en la propia ribera Y el bendito oficio de ser puente entre personas de diversas ideas, de diversos criterios, de distintas edades y creencias. ¡Feliz la casa que consigue tener uno de sus miembros con esa vocación pontifical! Y el gran puente entre la vida y la muerte. Thorton Wilder dice, en una de sus comedias, que en este mundo hay dos grandes ciudades, la de la vida, la de la muerte, y que ambas están unidas -y separadas- por el puente del amor. La mayoría de las personas, aunque se crean vivas, viven en la ciudad de la muerte, tienen a muy pocos metros de la ciudad de la vida, pero no se deciden a cruzar el puente que las separa. Cuando se ama, se empieza a vivir, sin más, en la ciudad de la vida Lo malo es que a la mayoría, los único puentes que les gustan son los laborales 33. Condenados a la soledad Me he preguntado más de una vez cuántos leerán este cuadernillo de apuntes. No lo sé. No lo sabré nunca. Pero sí sé que todos y cada uno de los que lo lean habrán conocido alguna vez la soledad, esa parte, a la vez tan dolorosa y luminosa, de la condición humana Habrán conocido, unos, esa desoladora soledad de la adolescencia, esos años en los que estamos convencidos de que nadie es capaz de comprendernos, tal vez simplemente porque tampoco nosotros nos entendemos. Para otros, la soledad habrá llegado en la juventud, sobre todo si han conocido ese agudo dolor de amar a alguien que no nos ama y de comprobar que aunque el mundo entero nos acompañase seguiríamos estando solos sin aquella única persona en que parece haberse concentrado toda la compañía verdadera de¡ mundo. Otros habrán gustado la soledad de los años adultos, sobre todo en esos tiempos en que la vida parece perder su sentido y en los que nos repetimos, estérilmente, la pregunta «¿para qué?». O tal vez llegó, para otros, la última soledad de la vejez, cuando todos los que eran nuestros amigos han muerto ya y percibimos una infinita distancia entre los más jóvenes y nosotros Y es que la soledad está ahí. Es parte de la vida. En el principio de la Historia Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero no pudo ignorar que, con frecuencia, lo estaría aunque colocase a su lado toda la compañía imaginable. Porque no pocos acompañamientos no hacen otra cosa que ahondar la soledad. Y así es como la comunidad -e incluso, a veces, hasta la familia- no es otra cosa que una acumulación de solitarios Pero me parece que habrá que empezar en seguida a distinguir muy diversos tipos de soledad. la de los incomprendidos y abandonados, la de los orgullosos, la fecundadora de los verdaderos solitarios por elección La primera es la más grave y me temo que hoy la más corriente. ¿Es posible que en el mundo abunden tanto los que no son amados por nadie? Es posible y horrible. En esta gran familia que formamos hay un alto porcentaje de seres que se pasan la vida mendigando una persona que quiera oírles, alguien con quien hablar sin que les diga que tiene prisa, un amigo que se interese - o al menos, parezca interesarse- por sus problemas ¿Qué hacer ante esta soledad? Por parte de quien la padece, me parece que, en primer lugar, preguntarse a sí mismos hasta qué punto son ellos responsables de ese abandono. Con frecuencia se quejan de soledad personas que empezaron por rodear su alma de alambre espinado. Primero se cierran, luego lamentan no tener compañía. «Quien marcha por la vida sin apearse del caballo, va quedándose solo», ha dicho Luis Rosales. Y es ciertísimo: sólo bajándose del propio egoísmo se puede esperar estar entre los demás Hay incluso quienes se vanaglorian de ir solos. Son los que dicen que «el águila vuela sola, mientras que los cuervos, las choyas y los estorninos son los que van en grupos». Estos no buscan la soledad porque la amen, sino porque no aman la compañía. Piensan, como decía Schopenhauer, que «la soledad ofrece al hombre inteligente una doble ventaja: la de estar consigo mismo y la de no estar con los demás» Esta soledad del orgullo es una maldita soledad. Puede incluso servir para ciertas creaciones estéticas o científicas, pero al final deshumaniza siempre a quien la practica, con lo que, a la larga, se daña también a los productos estéticos o intelectuales. Porque, como dice Antonio Machado, con frecuencia «en la soledad / he visto cosas muy claras / que no eran verdad» Pero ¿y si la soledad ha venido a nosotros sin que nosotros la hayamos prefabricado? Entonces sólo quedan dos caminos- empezar por reconocer que la soledad puede ser un multiplicador del alma (y que en realidad un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar) y luego convertirla en soledad fecunda o romperla abriéndose hacia los demás De esto quiero hablar en un próximo artículo. Quede hoy este comentario en la profunda frase de Aristóteles- «Quien halla placer en la soledad o es una bestia salvaje o es un dios.» Porque hay, efectivamente, soledades creadoras como la del mismo Dios y soledades estériles y agresivas como la del leopardo. ¿Y por qué ser leopardos cuando podemos parecernos a Dios? 34. La soledad sonora Silencio elegido se llama uno de los más bellos libros del trapense Thomas Merton. En él habla del silencio como fecundidad, como lugar de reencuentro con la verdadera humanidad. Porque, efectivamente, si hay una soledad deshumanizadora, hay otra multiplicadora, intensificadora. Y si a muchos la soledad les volvió desgraciados, no hay un solo genio en la humanidad que no haya plantado las raíces de su grandeza en largos períodos de intensa soledad Tiene razón Sterne al asegurar que «la mejor nodriza de la sabiduría está en la soledad». Y Beethoyen sabía bien lo que decía cuan- do afirmó que '«el hombre aislado puede a menudo más que en la sociedad mil» Sólo en la soledad se acrecienta el alma y es en ella donde con más fuerza se puede oír la voz de Dios. Y pobre del hombre que necesite llenar su vida de ruidos y palabras. ¿No tendrá razón Luis Rosales cuando señala que en el mundo moderno los hombres «amontonan las palabras para llenar el hueco, el gran silencio uni- versal, el miedo»? El hombre moderno tiene, efectivamente, pánico al silencio: al entrar en casa lo primero que hace es girar el botón de la radio o encender el televisor, porque necesita, al menos, esa presencia de las ondas o las imágenes para no sentirse asfixiado de silencio. Y con frecuencia llenamos nuestras casas de perros o de gatos porque no sabemos vivir y dialogar con los hombres. ¿O es que nos odiamos tanto a nosotros mismos que no soportamos vivir en nuestra propia y sola compañía? Y, sin embargo, hay una «soledad sonora» en la que todo habla al alma, que sabe descender a ella para encontrarse con la propia verdad o con esos amigos silenciosos y fecundos que son los libros Es cierto que también es enriquecedor hablar con nuestro portero o con el conductor de nuestro autobús, pero ¿quién duda que lo es más encerrarse en casa para conversar con Mozart, con Dostoievski o con Pedro Salinas? Este sí que es un tesoro de amistad. Y de amistad complaciente que se calla y nos deja con nuestros pensamientos en cuanto los cerramos Pero, digámoslo en seguida. esta soledad elegida es un arte muy difícil, con frecuencia su aprendizaje exige una vida entera Por de pronto es ésta una soledad que no sirve para el olvido, ni puede surgir de un simple desengaño. Huir a la soledad es profanar la soledad y engañarse tontamente. Porque «el que en ella busca olvido sólo acrecienta el recuerdo», como escribe Fuiler. ¡Tanta gente que «se refugia» en la soledad encuentra únicamente en ella sus vagabundeas mentales! Ir al silencio para remasticar nuestros fracasos o lamer nuestras heridas no es una solución En realidad, «en la soledad se encuentra lo que a la soledad se lleva», que decía Juan Ramón Jiménez. Un alma pobre en el ruido se encontrará con su pobreza en el silencio. Hay demasiadas personas que creen que resolverán sus problemas cambiando de lugar de residencia, o de trabajo, o de compañías. Como los enfermos que creen que mejoran cambiando de postura. Pero la soledad no es la purga de Benito. Multiplica las riquezas interiores. Pero ¿de qué sirve multiplicar cualquier cifra por cero? Por otro lado, no se va a la soledad para quedarse en ella: se va para regresar de ella más abierto y abundante en cosas que dar y que ofrecer. ¡Qué pobres los que cuando están en la soledad están solos! El más solitario de los cartujos, o está «sirviendo» a alguien (a Alguien, con mayúscula, o a sus hermanos, con minúscula) o es una vida perdida. Maupassant decía que «cuando estamos demasia- do tiempo solos con nuestros propios problemas nuestro espíritu se llena de fantasmas». Sólo se puede estar solo cuando se está, en la soledad, con los demás en el corazón. La soledad no es un bien en sí. Es un bien «para algo» y «para alguien», es un solar sobre el que construir mejor la propia alma o una huerta para producir frutos que otros puedan comer En realidad -y volvemos a lo de siempre- sólo se está solo de veras cuando se ama. Esa es la soledad sonora, la que nos empuja mejor hacia los demás. La soledad del egoísmo es una laguna seca. ¿Y el signo visible que distingue a una de la otra? Es la alegría. La soledad fecunda no es triste. La tristeza es siempre soledad amarga. Dios está alegre ---o, mejor: «es» alegre- porque vive en soledad creando y fecundando. Quien en la soledad mira su propio ombligo no imita a Dios, sino al demonio, que vive la más infecunda de las soledades 35. La alternativa «Ahora los cohetes de la humanidad llegan muy alto, pero el corazón de las personas creo que está a la altura de los pies de los escarabajos.» Acabo de leer esta frase en el ejercicio de redacción de una niña de doce años a quien su profesor pidió que describiera cómo veía ella este mundo al que los adultos la estamos empujando. Y la frase me ha dejado literalmente sin respiración. ¿Es cierto que el corazón de la humanidad está por los suelos y que hemos entrado ya de pleno en «la civilización del desamor» que Pablo VI veía en el horizonte? La idea me asalta en esta víspera del Corpus, que los cristianos llamamos ahora «Día de la caridad», y me pregunto a mí mismo si no hay en esta celebración algo de la desesperación del náufrago que agita su pañuelo para ser visto por el lejanísimo barco que no le verá nunca. ¿Estaremos ya, para el amor, en la hora veinticinco, definitivamente encolados en una humanidad de congeladores? Recientemente tuve que preparar un trabajo sobre el tema del amor en la literatura contemporánea y experimenté una muy parecida sensación de vértigo. Kafka me explicaba que «los hombres somos extranjeros sin pasaporte en un mundo glacial». Malraux aseguraba que «en los rincones más profundos del corazón están agazapadas la tortura y la muerte». Lawrence, el gran cantor del erotismo, aseguraba que el amor deja siempre «un amargo sabor de ceniza en los labios». Para Sartre no podía existir la verdadera fraternidad porque «el infierno son los otros». La Sagan aseguraba que «el amor es una carrera en medio de la niebla. Los que aman no son amados. Los que son amados, aman a su vez, pero a otros. Y tampoco son correspondidos». El mismo Brecht, tan entusiasta buscador de la justicia, decía que el hombre no la encontraría jamás: «Un día el hijo de la pobre subirá a un trono de oro. Y ese día es el día que nunca llegará». Kazantzakis se atrevía a creer que el hombre posee el amor y que lo lleva «como una gran fuerza explosiva, envuelta en nuestras carnes, en nuestras grasas, sin saberlo. Pero el hombre no se atreve a utilizarlo porque teme que le abrase. Y así lo deja perder poco a poco, lo deja a su vez convertirse en carne y grasa». Y, para colmo, llegaba Ugo Betti y resumía todo esto en un feroz epitafio. «No es verdad que los hombres nos amemos. Tampoco es verdad que nos odiemos. Nos desimportamos aterradoramente.» ¿Era todo esto verdad? Si la novela es un espejo que va por un camino, ¿era nuestro camino ese «desierto del amor» que la novela moderna reflejaba? ¿No quedaba, entonces, más salida que aceptar el cínico consejo de Frangoise Sagan: embarcarse «en la misericordiosa vía de la mentira»? Ciertamente, si uno levanta los ojos sobre el mundo siente pron- to la amarga quemadura: los pueblos ricos son cada vez más ricos a costa de que los pobres sean cada vez más pobres; los países occidentales gastan cada día en armamento más de lo que África consume cada año en comida; la violencia crece y los asesinos «reivindican» sus muertos como si se tratase de un récord o una condecoración; ya tres quintas partes del mundo ponen ojos complacientes ante el aborto y se disponen a encontrar las razones suavizantes para legalizar la eutanasia Estamos en plena estampida del egoísmo. Y los países que van en cabeza son los que presumen de más cultos y civilizados. A mayor nivel de renta existe menos acogida del forastero y del extraño. A mayor cultura se hace más densa la soledad. A la Europa alegre y confiada de los años sesenta le ha bastado el latigazo del petróleo para que, de pronto, los negocios de seguridad se convirtieran en los más rentables. Abres el periódico y lo encuentras lleno de anuncios de cerrojos, puertas abarrotadas de «puntos fuertes», candados, alarmas, sprays defensivos. Hay que rellenar docenas de papeles a la puerta de los ministerios porque cualquier visitante puede ser un terrorista. Todos hemos levantado el puente levadizo de nuestro co- razón y exigimos pasaporte a cualquiera que intente penetrar en la tierra de nuestra amistad. Hace ahora treinta años Bernanos se marchó a vivir a Brasil porque le habían explicado que en una región de este país las casas no tenían cerraduras: ¡Aquello -pensó el es- critor- debía de ser el paraíso! Hoy ¿encontraría un rincón del planeta donde la confianza fuese la primera ley? Y a todo esto, ¿qué hacemos los cristianos? Porque es a los cristianos a quienes hoy --día del Corpus- yo quiero hablar. Los obispos españoles -¿ingenuos?, ¿optimistas?- han publicado para esta fecha un documento del que he tomado el título de este artículo. «Una comunidad que practica el amor -dicen- es la alternativa de una sociedad que se organiza en estructuras injustas.» Porque no sólo en lo político hay alternativas. Las hay en lo social. Las hay en lo ético. Y es ahí donde los obispos -¿ingenuos?, ¿optimistas?- esperan que los cristianos seamos la alternativa de los egoístas Pero uno tiene que confesar que hace falta coraje para mantener esa esperanza después de dos mil años de historia cristiana. Cuando uno termina de leer el Evangelio ha de concluir que, lógicamente, la historia de la Iglesia, que trata de realizarlo, no podrá ser otra cosa que una historia de amor. Pero cuando uno termina de leer la historia de la Iglesia sabe que no ha sido así Uno querría pensar que pueblos como el nuestro, que tanto ha presumido de estar empapado de la savia cristiana, tendrían que ser un ejemplo vivo de convivencia, fraternidad y antiegoísmo. Uno querría esperar, que al menos, habríamos desterrado de nuestro país la soledad y el hambre, aunque sólo fuera por aquello que dice Don Quijote de que «el mayor contrario que el amor tiene es el hambre». Cierto: donde hay amor, no hay hambre; donde hay hambre, no hay amor Pero uno sabe que el español es duro y arisco, que el Evangelio ha pasado sobre nuestra piel como pasa el agua del río sobre los guijarros: sin empapar su interior. Uno sabe que no hay desgracia mayor que ser pobre en Granada, parado en Orense, minusválido en Madrid, emigrante en Bilbao o alcohólico en Barcelona. Uno sabe que, desgraciadamente, no hay una relación directa entre el número de personas que van a misa en una ciudad y el nivel de felicidad que se disfruta en sus suburbios Uno piensa, incluso, que pocos pueblos tendrán en su refranero -que dicen que es un resumen de la sabiduría popular- tal medida de anticaridad. «De fuera vendrá quien de casa te echará.» «Parientes y trastos viejos, pocos y lejos.» «Por la caridad entra la peste.» «Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro.» «Piensa mal y acertarás.» «Cría cuervos y te sacarán los ojos.» «La caridad bien entendida empieza (¿y termina?) por uno mismo.» «El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón.» Y hasta -¡qué generosidad!- «cada uno para sí y Dios para todos» Pero difícilmente será Dios para aquellos que vivan para sí. Dios no está en el infierno. Y el infierno es el egoísmo, aquel lugar en el que ya nadie ama a nadie. ¿Será, entonces, el infierno simplemente la perfección total y definitiva de la civilización que estamos construyendo? Whitman lo dijo muy hermosamente: Todo el que anda cien metros sin amor se dirige a sus propios funerales con el sudario puesto Así camina nuestra civilización de cadáveres. Cadáveres obsesio- nados en poner cerrojos a sus tumbas para que nadie les robe los trozos de muerte que tan avaramente han atesorado. Cadáveres que hoy, tal vez, recibirán el Cuerpo de Cristo y serán capaces de con- gelar tanto fuego 36. La cruz y el bostezo El novelista Shusaku Endo -creo que el primer japonés que haya escrito una vida de Cristo.- ha subrayado que las páginas evangélicas que narran la muerte de Jesús «superan en calidad a las muchas obras maestras trágicas de la historia literarias. Y yo quisiera añadir aquí otro elogio a éste: el de que los escritores evangélicos no hayan caído en la trampa de la grandilocuencia; el de que, aun narrando una gran tragedia, no hayan dejado ni por un momento de pisar tierra, ciñéndose al más cotidiano realismo La tentación no era pequeña y en ella tropezaron con frecuencia incluso los más grandes trágicos de la Antigüedad: su afán de retratar las grandes pasiones humanas les hacía olvidarse muchas veces de que éstas sólo afloran en el mundo muy ocasionalmente; y que casi siempre, junto a la gran pasión, existe toda una corte de pequeñas tonterías Para el narrador evangélico, en torno a jesús, la gran víctima, giraba toda una corte de personajes que parecían los arquetipos de toda gran tragedia humana: judas, la traición; Pilato, la cobardía; Herodes, la lujuria; Caifás, la hipocresía; María, el amor sin mancha; Magdalena, el amor arrepentido. Todas las grandes pasiones estaban allí representadas. ¿Y dónde quedaba sitio para la estupidez, para la vulgaridad, para el bostezo? Los psicólogos -y los dramaturgos modernos lo han aprendido bien- saben que en la raza humana nunca existe mucha alta tensión acumulada y que junto a cada drama hay siempre un mar de mediocridad y de aburrimiento. ¿Es que no los hubo en el drama de¡ Calvario? Una lectura atenta de los Evangelios permite descubrir mil pequeños detalles de esta zona gris y miserable de la condición humana. Pero yo quisiera en estas líneas subrayar uno solo que hace muchos años sacudió mi conciencia. me refiero al largo aburrimiento de los soldados que crucificaron a Jesús y que se prolongó las tres largas horas de su agonía Recuerdo que hace años, leyendo aquella frase en que se dice que los soldados «se sortearon» la túnica de jesús, la cabeza se me pobló de preguntas: ¿con qué la sortearon? ¿Y de dónde salieron los eventuales dados o tabas que seguramente se usaron en el sorteo y que luego la tradición popular ha inmortalizado? Porque la gente no suele llevar habitualmente -salvo si se trata de jugadores empedernidos- dados o tabas en los bolsillos. Sólo cuando hemos de ir a un sitio en que calculamos que vamos a tener muchas horas muertas nos proveemos de juegos con que acortar ese tiempo en blanco Así les ocurrió, sin duda, a estos soldados. Ellos sabían ya, por experiencia, que las crucifixiones eran largas, que los reos no terminaban nunca de morir, que la curiosidad de la gente se apagaba pronto y que luego les tocaba a ellos bostezar tres, cuatro horas al pie de las cruces. ¡Se defenderían jugando! Porque sería ingenuo pensar que aquellos matarifes vieron la muerte de Jesús como distinta de las muchas otras en las que les había tocado colaborar. Era, sí, un reo especial; no gritaba, no insultaba. Pero ellos habían conocido sin duda ya a muchos otros locos místicos ajusticiados que ofrecían su dolor por quién sabe qué sueños. Y conocían a muchos otros que llegaban a la cruz tan desguazados que ni fuerza para gritar tenían Jesús era, para ellos, uno más. Incluso les extrañaba que se diera a su muerte santísima importancia. ¿Por qué habían venido tantos sacerdotes? ¿A qué tantas precauciones si a la hora de la verdad este galileo no parecía tener un solo partidario? En el fondo a ellos les habría gustado tener un poco de «faena». Pero ni el reo ni los suyos se habían resistido. Habían hecho su trabajo descansada y aburridamente. A ellos, ¿qué les iba en el asunto? Eran -según la costumbremercenarios sirios, egipcios o samaritanos que desconocían la lengua hebrea de los ocupados y malchapurreaban el latín de los ocupantes. Ni entendían los insultos de quienes rodeaban al ajusticiado ni acababan de comprender las frases que éste musitaba desde la cruz. No sufrían por ello. Sabían sólo que el trabajo extra de una crucifixión aumentaba su soldada y soñaban ya con que todo acabase cuanto antes para ir a fundir sus ganancias en la taberna o el prostíbulo. ¡A ver si había suerte y hoy los crucificados cumplían muriéndose cuantos antes! Sacaron sus dados, se alejaron un par de metros de la cruz para evitar las salpicaduras del goteo -¡tan molesto!- de la sangre y se dispusieron a matar la tarde Siempre me ha impresionado la figura de estos soldados que -a la hora en que gira la gran página de la Historia y a dos metros de la cruz en tomo a la que va a organizarse un mundo nuevo-- se dedican aburridamente a jugar a las canicas. Son, me parece, los mejores representantes de la Humanidad que rodea al Cristo mu- riente. Porque en el mundo hay -y siempre ha habido-- más aburridos, mediocres y dormidos que grandes traidores, grandes hipócritas, grandes cobardes o grandes santos Llevo todos los años que tengo de vida formulándome a mí mis- mo una pregunta a la que no he encontrado aún respuesta.- ¿el hombre es bueno o malo? ¿La violencia del que toma la metralleta y asesina es parte de la condición y la naturaleza humana o es simplemente tina ráfaga de locura transitoria que «está» en el hombre, pero no «es» del hombre? ¿Y el gran gesto de amor: la madre que muere por salvar a su hijo, el que entrega su sangre por ayudar a un desconocido, es también parte de la raíz humana o es un viento de Dios que se apodera transitoriamente del hombre? La respuesta que con frecuencia llega a mi cabeza es ésta.- no, el hombre no es bueno ni malo; el hombre es, simplemente, tonto. O ciego. O cobarde. O dormido. Porque la experiencia nos enseña que por cada horrible que mata y por cada hombre que lucha para evitar la muerte hay siempre, al menos, mil humanos que vegetan, que no se enteran, que bostezan El mayor drama de Cristo no me ha parecido nunca su muerte trágica, sino la incomprensión de que se vio rodeado. sus apóstoles no acabaron antes de su muerte de enterarse de quién era; las multitudes que un día le aclamaron le olvidaron apenas terminados los aplausos; los mismos enemigos que le llevaron a la muerte no acaba- ban de saber por qué le perseguían; sus mejores amigos se quedaron dormidos a la hora de su agonía y huyeron al acercarse las tinieblas ¿Y hoy, veinte siglos después? ¿Creen los que dicen que creen? ¿No son, en definitiva, coherentes quienes en estos días de Semana Santa huyen a una playa, puesto que son los mismos que habitualmente dormitan o bostezan en misa? Solemos creer que el mundo moderno se pudre por los terroristas, los asesinos o los opresores. Me temo que el mundo esté pudriéndose gracias a los dormidos, gracias a que en cada una de nuestras almas hay noventa y cinco partes de sueño y vulgaridad y apenas cinco de vida y de lucha por el bien y por el mal De aquí el mayor de mis asombros-. ¿cómo pudo Cristo tener el coraje de morir cuando desde su cruz veía tan perfectamente repre- sentada a la Humanidad en aquellos soldados que jugaban a los da- dos? ¿El gran fruto de su redención iba a ser una comunidad de bostezantes? Morir por una Iglesia ardiente podía resultar hasta dulce. ¡ Pero . morir por aquello! Así entró en la muerte: solo y sabiéndose casi inútil. Tenía que ser Dios -un enorme y absurdo amorquien aceptaba tan estéril locura. Agachó la cabeza y entró en el túnel de nuestros bostezos. Lo último que vieron sus ojos fue una mano -¡ah, qué divertida!- que tiraba los dados 37. ¡ Soltad a Barrabás ! Desde hace varios años la paredes de nuestras ciudades se han llenado de pintadas que repiten martilleantes: «¡Soltad a Barrabás!» Porque en nuestro tiempo la fuerza y la violencia se han adueñado ya de los corazones y aspiran a terminar por apoderarse del mundo Y Barrabás, con diversos nombres de derecha o de izquierda, de golpismo o terrorismo, sigue teniendo miles de seguidores que le prefieren al pacífico Cristo, a todos los pacíficos Y es que aquel lejano Viernes Santo no podía faltar, en el enfrentamiento entre el bien y el mal, un choque frontal entre pacifismo y violencia Creo que durante siglos se ha ofrecido a los cristianos una visión excesivamente despolitizada del tiempo y la tierra en que vivió Cristo. Por el afán de separar a Cristo de las fuerzas políticas se le situaba en una especie de limbo humano, de babia terrestre con más azúcar que realidad Hasta los racionalistas -Renán más que nadie- se inventaban una Palestina idilica, que tenía aire más de una Suiza romántica que de la ácida y arisca nación judía que Jesús conoció Hoy los investigadores -yéndose casi al otro extremo- dibujan el tiempo y la tierra de Jesús en un tenso clima revolucionario o pre-revolucionario, que parece acercarse.rnás a lo que los Evangelios muestran, ya que si hay en ellos un --externamente- manso Sermón de la Montaña, no dejan de dibujar la alta tensión sociopolítica del tiempo de Jesús, que era más «tiempo de espadas» que época de tulipanes La Palestina en que vivió Jesús no era El Salvador de hoy, pero tampoco se reducía a ovejitas de nacimiento y lirios del campo. Era tierra oprimida por un invasor. Era un pueblo orgulloso, poseído de su grandeza y de su destino, que vivía bajo la bota opresora de Roma y que no cesaba de forcejear contra ella. Jesús aparece en la historia en medio de toda una cadena de estallidos de rebeldía que los romanos ahogaban sistemáticamente en sangre Y era precisamente Galilea la tierra madre de esos revoltosos hambrientos de libertad. Los montes que rodeaban el lago de Genezareth y sus pueblos limítrofes eran cuna de cientos de guerrilleros, que como tal podrían definirse con justicia los zelotes de la época. Hombres poseídos de la conciencia de que su pueblo era el elegido (hoy diríamos que eran de extrema derecha) y siempre dispuestos a defender la libertad de Israel con la violencia si era imprescindible Que al aparecer Jesús predicando el reino de Dios suscitase esperanzas entre todos estos grupos era inevitable. Que muchos creyeran ver en 61 al caudillo esperado y que interpretaran al Mesías como un liberador temporal era simplemente lógico Y todo hace pensar que en el grupo de discípulos de Jesús fueran bastantes los que provenían de este grupo zelote. Lo era casi con certeza Simón el Cananeo, palabra esta última sinónima de zelote. Es muy verosímil que «los hijos del trueno», mote con que se apodaba a Santiago y a Juan, no fuera sino un alias guerrillero. No son pocos los exégetas que hoy traducen por «el terroristas el apellido Barjona que Jesús da a Pedro Y las versiones actuales hacen derivar el nombre del Iscariote no, como se decía, de una supuesta ciudad de Keriot de la que no existe rastro, sino de la palabra «sicario», que provenía de la «sica», el pequeño puñal curvo que muchísimos judíos de la época de Jesús llevaban bajo sus mantos. ¿Y cómo no recordar las actitudes violentas de algunos discípulos de Jesús que piden fuego del cielo para los enemigos de Cristo o que portan espadas a la hora de una pacífica cena pascual? Pero es la escena de Barrabás la que mayormente sitúa a Jesús ante el gran dilema de la paz o la violencia. San Mateo le presenta simplemente como un «preso notable». San Marcos dice que «estaba en prisiones junto con otros amotinados que en el motín habían perpetrado un homicidio. Algo parecido dice San Lucas. Y Juan le presenta como «un salteador». No parece que haya que forzar los datos bíblicos para -atendiendo a la realidad histórica de la época - verle mucho más como un terrorista político que como un criminal común Y esta visión clarifica definitivamente el griterío de la multitud prefiriéndole a Jesús. Porque era comprensible que los sumos sacerdotes pidieran la muerte de Jesús. No tanto que la pidiera un pueblo que -aparte de simpatizar con él- estaba bastante lejos de los fariseos y más de los saduceos colaboracionistas con el invasor Es bastante más lógico pensar que, en los gritos de la multitud, Jesús fue víctima de una coincidencia de intereses: apoyaban los unos al caudillo independentista Barrabás; excluían los poderosos a un Jesús que amenazaba su religiosidad hipócrita. Jesús quedaba así aplastado entre la astucia y la violencia, descalificado por los unos y los otros como un visionario iluso, como un pacifista estéril, como alguien que cometió la suprema locura de predicar y creer en el amor Los judíos del tiempo de Jesús querían ante todo su libertad como pueblo y sabían muy bien que, en este mundo, no es el amor el que construye los imperios. Al preferir la ley de la fuerza no hacían una cosa muy diferente de la que hoy hacemos los hombres de todos los países. Como dice Bruckberguer, practicaban «la ley de la guerra humana, la ley de judas. venceremos porque somos los más fuertes» Muchos -Judas entre ellos- siguieron a Jesús mientras vieron en 61 una palanca contra el invasor: ¿qué no podría hacerse teniendo al frente a un hombre que hacía milagros y podía disponer de legiones de ángeles? Pero pronto se desilusionaron ante unos discursos que hablaban de poner la otra mejilla De estas palabras de Jesús decían sus contemporáneos lo mismo que un muy famoso escritor acaba de decir del viaje del Papa a España.- que «fue innocuo, ya que se limitó a una sucesión de fervorines». Hubieran preferido que Jesús fuera un «realista político» y se encontraban simplemente con alguien que creía en la verdad y en la conversión interior No hablaba de estructuras -aun cuando pusiera las bases morales que derribarían pacíficamente con el tiempo las podridas estructuras de su época-. Tenía paciencia ante el mal. No incitaba a la resignación, pero prefería morir a sacar la espada de la vaina Para la mayoría de los hombres el triunfo humano queda por encima de sus fuerzas. Para Jesús ese triunfo quedaba muy por debajo de sus ambiciones y deseos. El quería la libertad, pero no la limitaba a sacudiese de encima a los romanos Me impresiona ver cuántos seguidores tiene Barrabás en la Iglesia contemporánea. Durante muchos años he compartido con muchos amigos míos el esforzado combate por la paz. ¿Cómo no asombrarme ahora al verles defensores de tantas formas de violencia, simplemente porque ha cambiado el signo de sus adversarios? Hace veinte años se partía del Evangelio para construir la teoría de la no violencia activa. Hoy parten muchos de ese mismo Evangelio para escribir la teología de la revolución armada. Y no puedo menos de asombrarme al ver a amigos ayer adoradores de Gandhi y Martín Lutero King que ahora han pasado a dar culto a «Che» Guevara y a otros guerrilleros de la metralleta. ¿Se darán cuenta de que al pasar de la lucha por la paz a la violencia sangrienta están prefiriendo, una vez más, a Barrabás y, con ello, condenando de nuevo a Cristo? No basta con no estar de parte de los opresores. Si por separarnos de Pilato, Caifás y Herodes caemos en la órbita de Barrabás, seguimos estando a kilómetros de Cristo. Decía Bernanos que «el papel de los mártires -pudo decir «de los cristianos»- no es comer, sino ser comidos» El Viernes Santo, Barrabás partió hacia las montañas para capitanear un grupo de «libertadores». Jesús «sólo» subió a la cruz. Pero hoy sabemos que el «brillante radicalismos de los celotes llevó a muertes y más muertes, hasta que, en el año 70, no sólo ellos, sino gran número de compatriotas inocentes, fueron pasados a sangre y fuego por los romanos Mientras que la aparente ineficacia de la muerte de Jesús aún sigue siendo un volcán de amor en millones de almas y, lo que es más importante, nos ha salvado a todos 38. Ante el Cristo muerto de Holbein Un día de abril de 1867 un matrimonio de recién casados pasea por las salas del museo de Basilea. El hombre es flaco y rubio, de rostro rojizo y enfermo, pálidos labios que se contraen nerviosamente, pequeños ojos grises que saltan inquietos de un objeto a otro, de un cuadro a otro. Es el rostro de un hombre a la vez vertiginosamente profundo e impresionable como un chiquillo. Ahora se ha detenido ante el Cristo en el sepulcro, de Holbein. Los ojos del hombre parecen ahora magnetizados por ese terrible muerto metido en un cajón que aparece en el cuadro. Es -dirá él muchos años más tarde- «el cadáver de un hombre lacerado por los golpes, demacrado, hinchado, con unos verdugones tremendos, sanguinolentos y entumecidos; las pupilas, sesgadas; los ojos, grandes, abiertos, dilatados, brillan con destellos vidriosos» Es un cuerpo sin belleza alguna, sometido al más dramático dominio de la muerte. Y el hombre, al verlo, tiembla. Su mujer se ha vuelto hacia él y percibe su rostro dominado por el pánico. Teme que le dará un ataque. Y el hombre musita en voz baja. «Un cuadro así puede hacer perder la fe.» Luego se calla y continúa la visita al museo, como un sonámbulo, sin ver ya lo que contempla. Y, al llegar a la puerta, como atraído magnéticamente, regresa de nuevo al cuadro de Holbein Se queda largos minutos ante él, como si quisiera taladrarlo en su alma. Luego, cuando se va, tiene en el hotel uno de los más dramáticos ataques epilépticos de su vida. Es un escritor de cuarenta años. Se llama Fedor Mikailovich Dostoievski. Un año antes ha publicado una novela titulada Crimen y castigo. Pero sabe que lo que dividirá su vida en dos es la contemplación de ese Cristo muerto de Holbein, que ya jamás podrá olvidar Meses más tarde, cuando está escribiendo El idiota, la visión de ese Cristo sigue aún persiguiendo al escritor. Y una reproducción del «cajón» de Holbein aparece en la casa de Rogochin, uno de sus personajes. Y el protagonista, príncipe Mischkin, repetirá las palabras que el propio Dostoievski dijera en Basilea a su mujer. «Ese cuadro puede hacer perder la fe a más de una persona.» Y páginas más tarde explicará el propio novelista el por qué de esta frase En otras visiones de Cristo muerto los autores le pintan «todavía con destellos de extraordinaria belleza en su cuerpo», pero en el cuadro de Holbein «no había rastro de tal belleza; era enteramente el cadáver de un hombre que ha padecido torturas infinitas antes de ser crucificado, heridas, azotes; que ha sido martirizado por la guardia, martirizado por las turbas, cuando iba cargado con la cruz». «La cara está tratada sin piedad, allí sólo hay naturalezas. Ante un muerto así, se descubre «qué terrible es la muerte, que se aparece, al mirar este cuadro, como una fiera enorme, inexorable y muda, como una fuerza oscura e insolente y eternamente absurda, a la que todo está sujeto y a la que nos rendimos sin querer» Estos descubrimientos han conducido a Dostoievski -acostumbrado, como ortodoxo, a ver Cristos siempre celestes, jamás pintados en la crueldad naturalista de un cadáver- a formularse dos preguntas vertiginosas: «Si los que iban a ser sus apóstoles futuros, si las mujeres que lo seguían y estuvieron al pie de la cruz vieron su cadáver así, ¿cómo pudieron creer, a la vista de tal cadáver, que aquel despojo iba a resucitar?» Y una segunda aún más agria. «Si aquel mismo Maestro hubiera podido ver la víspera de su suplicio ésta su imagen de muerto, ¿se habría atrevido a subir a la cruz?» He usado ya dos veces en este artículo la palabra «vértigo, vertiginoso». Nunca sé escribir en la Semana Santa sin emplearla. Siento, efectivamente, cuando a ella me acerco, que el alma me da vueltas, que algo tiembla dentro de mí, como se vio convulsionada el alma de Dostoievski ante la realidad de la muerte de Cristo. ¿Cómo podría hacer literatura sobre ella? ¿Cómo esquivar la sensación de que estamos asomándonos a un abismo? Desde hace muchos siglos venimos defendiéndonos de la pasión de Cristo con toneladas de crema y sentimentalismo. Ahora nos defendemos con playas y excursiones. Porque si realmente creyéramos, si tomáramos mínimamente en serio la realidad de que un Dios ha muerto, ¿no sufriríamos todos, al pensarlo, ataques de terror como el de Dostoievski? ¿No vacilaría nuestra fe o, cuando menos, el delicado equilibrio sobre el que todos hemos construido nuestras vidas, aunando una supuesta fe con nuestra comodidad? ¿Cómo lograríamos vivir en carne viva, ya que la simple idea de la muerte de Dios, asumida como algo real, bastaría para despellejarnos? Ahora está muy de moda mirar con desconfianza preocupada la «teología de la liberación, ver en ella terribles peligros de herejía. Yo tengo que confesar que la que a mí me preocupa es la «teología de la mediocridad que viene imperando hace siglos entre los creyentes. La teología que reduce la cruz a cartón piedra, la muerte de Cristo a una estampa piadosa, el radicalismo evangélico a una dulce teoría de los términos medios. La teología que ha sabido compaginar la cruz y la butaca; la que encuentra «normal» ir por la mañana a la playa y por la tarde a la procesión, o la que baraja el rezo y la injusticia. Una teología de semicristianismos, de evangelios rebajados, de bienaventuranzas afeitadas, de fe cómodamente comprada a plazos. La que junta sin dificultades la idea de la Semana Santa con la de vacaciones. La que sostiene que los cristianos debemos ser "moderados", que hemos de tomar las cosas «con calma»; que conviene combatir el mal, «pero sin caer por nuestra parte en excesos»; la que echa toneladas de vaselina sobre el Evangelio, pone agua al vino de la muerte de Cristo, no vaya a subírsenos a la cabeza. La dulce teología de la mecedora o de la resignación. La que nunca caerá en la violencia, porque ni siquiera andará. La que piensa que Cristo murió, sí, pero un poco como de mentirijillas, total sólo tres días Vuelvo ahora los ojos a este Cristo de Holbein y sé que este muerto es un muerto de veras. Sé también que resucitará, aunque ese triunfo final no le quita un solo átomo de espanto a esta hora Veo su boca abierta que grita de sed y de angustia, su nariz afilada, sus pómulos caídos, sus ojos aterrados. Este es un muerto-muerto, un despojo vencido, algo que se toma o se deja, se cree o no se cree, pero nunca se endulza. Veo este pobre cuerpo destrozado y sé que el Maestro «lo vio» antes de subir a la cruz, sé que él es el único hombre que ha podido recorrer entera su muerte antes de padecerla, el ser que más libremente la asumió y aceptó, que se tragó entero este espantoso hundimiento, esta «fuerza oscura, insolente y eternamente absurda que nos vencerá a todos y que sólo gracias a él nosotros venceremos Sé que después de verla v conocerla "se atrevió" a subir a la cruz, inclinando su cabeza de Dios, haciéndola pasar por el asqueante y vertiginoso túnel de la muerte más muerta Por eso creo en Él. Esta espantosa visión me aterra, como aterró a Dostoievski; pero no me hace vacilar en mi fe; más bien me la robustece. Porque una locura de tal calibre sólo puede hacerse desde un amor infinito, siendo Dios Un amor tan loco que ahora le sigue llevando a algo mucho peor que 1a muerte: a la tortura diaria de ser mediocrizado, suavizado, recortado, amortiguado, reblandecido, vuelto empalagoso, empequeñecido, falsificado, reducido, hecho digerible todas las Semanas Santas -para que no nos asuste demasiado- por nuestra inteligente y calculadora comodidad 39. Dedicarse a los hijos Me encuentro con mis vecinos, que parten para vacaciones, cuan- do cargan en su coche maletas, bártulos, balones, esa montaña de cosas que en el último momento parecen imprescindibles, y le digo a Alfonso: -¿Te llevarás la caña de pescar, eh? Lo sé. Es su vicio. El que le hace escaparse cada domingo en busca de los ríos trucheros -No -me dice-; este verano, nada de cañas de pescar. -¿Te llevarás, al menos, la raqueta de tenis? -insisto. -Tampoco. Este verano ni pesca ni tenis. Este verano voy a dedicarme a mis hijos Y Mari Carmen, su mujer, me explica que el verano para ellos es un «rollo» tremendo, que en la playa que visitan se aburren infinitamente, porque no hay otra cosa que ir dé la playa al apartamento y de¡ apartamento, incomodísimo, a la playa. ¡Pero, en cambio, los niños . ! Ellos, sí, la gozan. Y sus padres piensan que bien vale la pena «dedicarse» todo el mes a que sus peques sean felices Voy a poner un sobresaliente en mi cuaderno de apuntes a mis vecinos. ¿Qué mejor oficio para las vacaciones que «invertirlas» en querer y quererse? Porque la peste número uno de este planeta que habitamos es que, quién más y quién menos, ya todos hacemos tan- tas cosas que olvidamos las fundamentales. Ganamos mucho dinero, nos dedicamos tan apasionadamente a organizar el futuro de nuestros hijos que hasta nos olvidamos de hacerles felices en el presente Yo no olvidaré nunca aquella conmovedora escena de Nuestra ciudad, de Thornton Wilder, en la que autorizaban a los muertos a regresar un día al planeta de los vivos y revivir una jornada, la que ellos prefieran, entre cuantas en la tierra vivieron. Y casi ninguno se atreve a hacerlo. Salvo la pequeña Emily, que se empeña en volver, a vivir el día en que cumplió en el mundo nueve años. Los muertos tratan de convencerla de que no regrese, pero Emily es terca. Y vuelve Y ahí la vemos, con sus nueve años recién cumplidos, bajando la escalera de su casa, con su vestido nuevo y sus rizos recién peina- dos, esperando el grito de alegría que dará su madre cuando la vea tan guapa. Pero su madre está ocupadísima en preparar la tarta del aniversario y la merienda, a la que vendrán todas las amigas de su hija. Y ni siquiera mira a la pequeña. «Mamá, mírame», grita Emily, «soy la niña que cumple hoy nueve años». Pero la madre, sin mi- rarla, responde. «Muy bien, guapa, siéntate y toma tu desayuno.» Emily repite: «Pero mamá, mírame, mírame.» Pero su madre tiene tanto que hacer que ni la mira. Luego vendrá su padre, preocupado por santísimos problemas económicos. Y tampoco 61 mirará a su hija. Y no la mirará el hermano mayor, volcado sobre sus asuntos. Y Emily suplicará en el centro de la escena: «Por favor, que alguien se fije en mí. No necesito pasteles, ni dinero. Só1o que alguien me mire.» Pero es inútil. Los hombres, ahora lo descubre, no se miran, no reparan los unos en los otros. Porque no les interesa a ninguno lo del otro. Y, llorando, regresa Emily al mundo de los muertos, ahora que ya sabe que estar vivo es estar ciego y pasar junto a lo más hermoso sin mirarlo ¿Tendremos nosotros que esperar a la muerte para descubrirlo? ¿Será preciso que un hijo se muera para que sus propios padres des- cubran que es lo mejor que tienen? Hugo Betti escribió una frase que a mí me viene persiguiendo desde hace muchos años: «No dice-, no es verdad que los hombres se amen. Tampoco es verdad que los hombres se odien. La verdad es que los hombres nos desimportamos los unos a los otros aterradoramente.» Es cierto, sí. Ni siquiera llegamos al odio. O tal vez, como decía Bernanos, «el verdadero odio sea el desinterés»; quizá el asesinato perfecto sea el olvido Por eso -¡y ya es terrible!- se me convierte en noticia el que un padre vaya a dedicar íntegramente su mes de vacaciones a no hacer nada más que dar felicidad a sus pequeños, que olvide sus negocios y sus preocupaciones, que no crea que es más importante decidir si podrá comprarse coche nuevo este otoño que pasarse las horas bobas haciendo dulcemente el tonto jugando con sus críos en la playa. Que esté con ellos las veinticuatro horas del día, aunque sólo sea para «reparar» la forzosa separación que su esclavitud laboral le impone en los inviernos, en los que sólo puede verlos cuando ya están dormidos Cuando mis amigos vuelvan de vacaciones ya sé que tendrán poco que contar. Habrán hecho castillos en la arena, se habrán reído mucho. Y sus hijos estarán más cerca de ellos. ¿Hay veraneo mejor? 40. El rostro y la máscara En el mundo hay dos clases de hombres: los que valen por lo que son y los que sólo valen por los cargos que ocupan o por los títulos que ostentan. Los primeros están llenos; tienen el alma rebosante; pueden ocupar o no puestos importantes, pero nada ganan realmente cuando entran en ellos y nada pierden al abandonarlos. Y el día que mueren dejan un hueco en el mundo. Los segundos están tan llenos como una percha, que nada vale si no se le cuelgan encima vestidos o abrigos. Empiezan no sólo a brillar, sino incluso a existir, cuando les nombran catedráticos, embajadores o ministros, y regresan a la inexistencia el día que pierden tratamientos y títulos. El día que se mueren, lejos de dejar un hueco en el mundo, se limi- tan a ocuparlo en un cementerio Y, a pesar de ser así las cosas, lo verdaderamente asombroso es que la inmensa mayoría de las personas no luchan por «ser» alguien, sino por tener «algo»; no se apasionan por llenar sus almas, sino por ocupar un sillón; no se preguntan qué tienen por dentro, sino qué van a ponerse por fuera. Tal vez sea ésta la razón por la que en el mundo hay tantas marionetas y tan pocas, tan poquitas personas La gente tiene en esto un olfato magnífico y sabe distinguir a la perfección a los ilustres de los verdaderamente importantes. Ante los primeros dobla, tal vez, el espinazo; ante los segundos, el corazón. De ahí que no siempre coincidan la fama y la estimación. Hay Universidades en las que los alumnos saben que deben despreciar al rector, si verdaderamente es un mequetrefe aupado, y valorar a aquel adjunto que tiene el alma llena. Y hay empresas o ministerios en los que presidente o ministro son el hijo de papá o el enchufado de turno que sirven de pim-pam-pum de todas las ironías, mientras sus secretarios son queridos por todos Pero lo grave de¡ problema es que, aunque todos sabemos que la fama, el prestigio y el poder suelen ser simples globos hinchados, nos pasemos la mitad de la vida peleándonos por lo que sabemos que es aire Un hombre, pienso yo, debería tener un ideal central: realizarse a sí mismo, construir su alma, tenerla viva y llena. Preocuparse, sí, por la comida, porque aun los genios tienen que alimentarse un par de veces al día («para que no se corrompa el subyecto», como decía San Ignacio), pero sabiendo muy bien que todas las mandangas de este mundo no le añadirán ni un solo codo a su estatura Oscar Wilde escribió algo terrible y certerísimo. «Un hombre que aspira a ser algo separado de sí mismo -miembro del Parlamento, comerciante rico, juez o abogado célebre o algo igualmente aburrido-- siempre logra lo que se propone. Este es su castigo. Quien codicia una máscara termina por vivir oculto tras ella.» Es verdad. El verdadero castigo de los ambiciosos no es fracasar en sus sueños; es lograrlos. Los hombres de la codicia espiritual suelen triunfar, son tercos, luchan como perros por un hueso y acaban casi siempre arrebatándolo. Y ése es su verdadero castigo. Antes existía su codicia y ellos no existían, pero aún les quedaba la posibilidad de despertarse y de empezar a poseer sus almas. Cuando triunfan, siguen sin existir, pero la morfina de lo conquistado les impide, ya para siempre, ver lo vacíos que están, porque el espejo les devuelve sus figuras orondas revestidas de cargos e hinchadas de aire, hinchadas de nada Además, quienes tienen como meta de su vida títulos, cargos, honores, brillos, ya pueden descansar una vez que los consiguieron; mas el que tiene como meta la de realizar su alma, siempre hallará nuevos caminos abiertos por delante, nunca sabrá dónde acaba su camino, porque cada día se hará más apasionante, más alto, más hermoso. «¿Quién puede calcular ---decía el mismo Wilde- la órbita de nuestra alma?» Nada hay más ancho y fecundo que el alma de un hombre, esa alma que puede ser atontada por la morfina de las vanidades, pero que, si es verdadera, jamás se saciará con la paja de los establos brillantes del mundo. Cuando David pastoreaba en el campo los rebaños de su padre, ¿sabía acaso que llevaba ya un alma de rey? ¡Dios mío, y cuántos muchachos llevarán por nuestras calles almas de rey y no lograrán enterarse nunca de ello! ¡Cuántos se pa- sarán la vida braceando por escalar puestos sin antes haberse esca- lado a sí mismos! ¡Cuántos perderán su alegría y la pureza de sus almas por conquistar una careta, para luego pagar el amargo precio de tenerse que pasar la vida viviendo con ella puesta! 41 Quien se asombra reinará Hay un viejísimo evangelio apócrifo que atribuye a Jesucristo la frase que he puesto por título a estas líneas, frase que, casi con seguridad, nunca diría Cristo, ya que poco tiene que ver con su estilo, pero que encierra, en todo caso, una verdad como un templo. Seguramente es una incrustación tomada de cualquier pensador griego, pues eran precisamente ellos quienes mayormente rendían tributo a la admiración. Platón asegura en uno de sus diálogos, en el Timeo, que «los griegos veían en la admiración el más alto estado de la existencia humana» Yo ya sé que entre nosotros eso del asombro se valora bastante menos y que hasta ironizamos de todo el que se admira con mucha frecuencia, como si la admiración fuera realmente hija de la ignorar¡- cia -cosa que puede ser verdad cuando es demasiada- y sin darnos, en cambio, cuenta de que, en todo caso, es también madre de la ciencia. «Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a aprender», decía Ortega y Gasset Claro que habría que empezar por distinguir de qué se asombra una persona y, sobre todo, por qué se asombra. Porque hay muchas personas que cuando contemplan una cosa, necesitan saber primero su precio para, luego, asombrarse o no. Lo mismo que todos esos visitantes de museos que no saben si un cuadro les gusta o no hasta que no han visto, a su pie, el nombre del autor. Realmente quienes abren la boca ante lo que cuesta mucho o ante los nombres rimbombantes, no son admiradores, son papamoscas El verdadero admirador tiene que empezar por ser, al menos, un poco generoso. A mi me asombran mucho esas personas para las que todo está mal en el mundo, que encuentran defectos hasta en los mayores genios, que cuando les preguntas la lista de sus autores favoritos, la nómina se les acaba con los dedos de una mano Yo tengo que confesar que a mí me encanta casi todo, me asombra casi todo. No hay autor que lea en el que no encuentre cosas aprovechables, me entusiasma cualquier música que supere los límites de la dignidad, me admiran cientos y millares de personas. Creo que el día que la muerte me llegue, lo que voy a sentir es no haber llegado a saborear ni la milésima parte de las maravillas de todos los estilos que en mi vida merodean Además, lo bueno del asombro es que no se acaba nunca. Lo que sorprende, te sorprende una sola vez. A la segunda ya no es sorprendente. Pero el asombro crece en todo lo bueno. Yo diría que cuanto más estudio y analizo una cosa hermosa, más me asombra, lo mismo que cuando saco agua de un pozo tanto más fresca me sale cuanto más hondo meto el caldero Así me ocurre con todos los artistas. Empecé a admirar a Antonio Machado con diecisiete años y aún no he terminado. Y cada vez admiro más su vertiginosa sencillez. En la música tengo el vicio de oír, veces y veces, las piezas que me gustan, incansablemente, seguro de que aún no he descubierto su verdad y de que lo haré en la próxima audición. O en la siguiente Además, admirar a la gente es una de las mejores maneras de no tener envidia. Tengo tantas cosas que aprender de todos aquellos a quienes admiro, que no sé para qué perder el tiempo en envidiarles Y pienso, naturalmente, que se puede admirar mucho a personas con las que, en otros aspectos, no estamos de acuerdo. A veces me ocurre que personas que militan en ideas opuestas a las mías se extravían si les digo que yo admiro tal o cual entre sus virtudes. ¿No sería más lógico que yo me sintiera enemigo suyo y, consiguientemente, les aborreciera en toda su integridad? Pero yo esto no lo entiendo. Sé que incluso entre los católicos hay quienes dan la consigna (incluso grupos y movimientos enteros) de «Ignorar» totalmente los valores artísticos o literarios de aquellos escritores o artistas contrarios a su fe. Yo esto no lo entiendo. ¿Por qué voy a decir que es- cribe mal alguien que dice cosas contrarias a mí vida? Yo prefiero decir con mucha claridad que aborrezco sus ideas, al mismo tiempo que aprendo de su modo de adjetivar. Y ya sé que esto no se usa, sé que a mi muchos presuntos avanzados no me perdonarán jamás el terrible delito de ser cura. Pero si yo considero injusto su desprecio basado en una etiqueta, ¿con qué derecho incurriría yo en la misma injusticia porque ellos lleven la etiqueta contraria o porque sean injustos? Prefiero tener bien abierto el diafragma de la admiración y de¡ asombro. Me gustaría vivir con los ojos muy abiertos, como los ni- ños. Y es que estoy seguro de que detrás de cualquier estupidez o de un canalla hay siempre un rincón de alma admirable y una zona de belleza asombrosa 42. Caperucita violada Probablemente nunca en la historia del mundo se ha hablado tanto como ahora de la libertad. Tal vez porque nunca hubo tan poca. Y no me estoy refiriendo a los regímenes dictatoriales, ni si- quiera a las grandes opresiones económicas. Aludo a la mordaza que incluso a quienes nos creemos muy libres nos pone a diario la realidad de este mundo que nos hemos construido Día a día los tópicos se tragan a las ideas. El bombardeo de los medios de comunicación, de las grandes fuerzas políticas es tal que ya el pensar por cuenta propia es un placer milagroso que casi nadie se puede permitir. Uno tiene que pensar las que «se piensa», lo que «se dice», lo que «circula». La moda ha saltado de los vestidos a las ideas, e incluso los que se creen más independientes terminan vistiéndose los pensamientos de los grandes modistas de la mente. Los jóvenes, que se creen tan rebeldes, terminan hablando «como está mandado» que hoy hable y piense un joven. No logra saberse «quién» lo ha mandado, pero lo cierto es que o aceptas ese estilo de hablar y pensar o serás un permanente bicho raro, un marginado de tu generación No se sabe quién fabrica la papilla mental de la que todos nos alimentamos. Pero es cierto que más que pensar nos lo dan pensado o, como dice un personaje de Garci, «no vivimos, nos viven» Y es inútil gritar que somos libres de pensar algo distinto de lo que impera. El día que resulte ridículo opinar de manera distinta de la común, ¿habrá alguien que se atreva a usar de la libertad de discrepar en una civilización en la que hacer el ridículo se habrá convertido en el más capital de los pecados? Bernanos escribió hace años un texto que conforme avanzan los años se va haciendo, de día en día, más profético: «En nuestro tiempo yo no conozco un solo sistema o un solo partido al que se le pueda confiar una idea verdadera con la más pequeña esperanza de poder encontrarla a la mañana siguiente no digo ya intacta, sino incluso simplemente reconocible. Yo dispongo de unas cuantas pequeñas ideas que me son muy queridas; pues bien, no me atrevería a enviarlas a la vida pública, por no decir a la casa pública, porque la prostitución de ideas se ha convertido en el mundo entero en una institución del Estado. Todas las ideas que uno deja ir ellas solitas, con su trenza a la espalda y con su cestita en la mano como Caperucita Roja, son violadas en la primera esquina de la calle por quién sabe qué slogan en uniforme.» El párrafo es dramático, pero rigurosamente verdadero. Y fácil- mente comprobable. Uno, por ejemplo, ama apasionadamente la paz; es, sería sin dudarlo un pacifista. Pero de pronto mira a lo que se llama pacifista en el mundo de hoy y empieza a dudar si no se habrá equivocado de mundo o de pacifismo Uno, claro, ama apasionadamente la democracia, y lo que más le gusta en ella es la idea de que siempre se respetarán en plenitud los derechos de las minorías. Pero pronto descubre que mejor es que te libre Dios de ser negro en un país de blancos, conservador en un país de socialistas o tradicional en una civilización en la que se lleve la progresa Pero lo verdaderamente asombroso no es siquiera el comprobar el infinito número de pequeños dictadores que hay en toda comunidad, (e incluso en toda persona). Lo grave es que, además de recortar nuestra libertad de discrepar, tienen todavía suficientes argumentos para convencernos de que están respetando nuestros derechos y de que, si nos quejamos, lo hacemos sin razón. Con lo cual uno se queda sin el derecho y con la mala conciencia de protestar injustamente Además está el lastre de la obligación de «pensar en bloque». En nuestro tiempo la gente no piensa en cada caso lo que cree que debe pensar. Más bien la sociedad te empuja a elegir una determinada postura ideológico-socio-política, y una vez adoptada, tú ya tienes que pensar forzosamente lo que «corresponde» a la postura elegida. Eso de que uno sea conservador en unas cosas y avanzado en otras, abierto en unas y dispuesto a mantenerse fiel al pasado en otras, es algo incomprensible, insoportable. Uno tiene estricta obligación de pensar igual que sus amigos, lo mismo que los que vota- ron lo que él, debe defender en bloque cuanto hagan aquellos con los que en un momento determinado coincidió. El derecho a la revisión permanente de las propias ideas se llama hoy incoherencia, y hasta te aseguran que «con la Patria (y con el partido, con el clan y hasta con la salsa de fresa) uno tiene que estar con razón o sin ella». El conformismo se ha vuelto la gran ley del mundo. Y son cada vez más los seres humanos que abdican de la libertad de pensar a cambio de que les garanticen la libertad de ser igual que los demás y no hacer el ridículo. ¿No sería más práctico que nos fabricaran en serie como a los muñecos? 43 Las dimensiones del corazón Entre la mucha correspondencia que recibo llegan con frecuencia algunas de esas melodramáticas y maravillosas cartas que sólo pueden escribirse a los veintipocos años. En ellas brillan muchachos o muchachas que me piden, como con angustia, ayuda; que me explican que su corazón está confuso y que necesitan, imperiosamente, alguien que les oriente y que les guíe Son cartas que a mí me llenan de alegría porque, entre otras muchas razones, yo sé que todo el que pide ayuda ya ha empezado a resolver sus problemas tan sólo con el hecho de haberse dado cuenta de que la necesita Pero también me llenan de preocupación, porque sé también que cualquier guía inteligente lo primero que ha de enseñar a un joven es que es él, 61 mismo, el responsable de su alma, que es él quien debe construirla; que un guía puede servir para los primeros pasos, pero que el mejor maestro de natación no es el que se pasa la vida sosteniendo al nadador, sino el que le enseña a nadar en pocas jor- nadas y después se retira a la orilla Así es: no se vive por delegación. Cada uno debe coger su vida a cuestas, con las dos manos, con todo el coraje, y construirla, afanosamente, como se escala una montaña, y, a la vez, modestamente, como se construye una casa Luego, el buen guía tendrá que explicar algo que ese joven no querrá creerse: que sus problemas no son el centro del mundo y que, si quiere resolverlos, tendrá que empezar por situarlos en me- dio de los problemas de los demás humanos y hasta empezar por entregarse a resolver los de los demás si quiere que empiecen a clarificarse los propios Mi respuesta a los angustiados es siempre la misma. no te vuel- vas neuróticamente sobre tus propios problemas, no te enrosques como un perro en su madriguera; sal a la calle, mira a tus hermanos, empieza a luchar por ellos; cuando les hayas amado lo suficiente se habrá estirado tu corazón y estarás curado. Porque de cada cien de nuestras enfermedades, noventa son de parálisis y de pequeñez espiritual. «El vicio supremo es la limitación del espíritu», decía Oscar Wilde. Y aún lo decía mejor un viejo santo oriental, San Serapión. «El problema de a qué dedicamos nuestra vida es un problema artificial. El problema real es la dimensión del corazón. Con- sigue la paz interior y una multitud de hombres encontrarán su salvación junto a ti.» Esta frase me hace recordar aquella fabulla oriental de un zapatero que una mañana, en la oración, oyó una voz que le anunciaba que aquel día vendría Cristo a visitarle. El zapatero se llenó de alegría y se dispuso a hacer, lo más deprisa que pudiera, su trabajo del día para que, cuando Cristo viniera, pudiese dedicarse entera- mente a atenderle. Y apenas abrió su tienda llegó una mujer de la vida para que el zapatero arreglase sus zapatos. El viejo la atendió con cariño e incluso soportó con paciencia el que la pobre mujer charlase y charlase, contándole todas sus penas, aunque con tanta charla casi no le dejaba trabajar y tardara mucho más de lo previsto en arreglar los zapatos Cuando ella se fue vino a visitarle otra mujer, una madre que tenía un niño enfermo y que también le daba prisa para que arre- glase con urgencia unos zapatos. Y el zapatero la atendió, aunque su corazón estaba en otro sitio: en su deseo de terminar cuanto antes su trabajo, no fuera a llegar Cristo cuando él aún no hubiese terminado A la tarde llegó un borracho que charlaba y charlaba y que, con tanta cháchara, apenas le dejaba rematar aquel par de zapatos que había llevado para reparar Así que cayó la noche sin que el zapatero hubiera tenido un minuto de descanso. Pero, aun así, se preparó para recibir la venida de Cristo que le habían prometido. Mas seguían pasando las horas. Y se hizo noche cerrada. Y el zapatero comenzó a temer que Cristo ya no vendría. Y dudaba si acostarse o no Y sólo entonces escuchó una voz que le decía: «¿Por qué me estás esperando? ¿No te has dado cuenta de que he estado contigo tres veces a lo largo del día?» Así hay muchas personas que esperan a Dios o que esperan a llenar sus vidas y sus almas y no acaban de descubrir que Dios y sus almas están ya en lo que están haciendo y viviendo, en sus amigos y vecinos, en el amor que malgastan por creerlo menos importante. Esperan que alguien les guíe y sostenga y se olvidan de amar. Espe- ran un tesoro y malgastan su verdadera herencia. Porque es verdad aquello que escribiera Rosales.- «Lo que has amado es lo que te sostiene. Lo que has amado, ésa será tu herencia. Y nada más.» 44. La cara soleada Hace pocos días recordaba Julián Marías aquel verso del poeta Tennyson en el que se nos invita a elegir «el lado soleado de la vida». La frase me llenó de luz y pensé que, efectivamente, -nuestra vida, como las calles de la ciudad, tiene una acera soleada y otra en sombra. Y recordé cómo los hombres, instintivamente, sin necesidad de que nos empujen a ello, elegimos sin vacilar la soleada en los meses de invierno y la sombra en los de verano. ¿Quién es el masoquista que en plena canícula elige esa acera sobre la que el sol cae como fuego? En cambio, pensé después, hay un enorme número de personas que parece que en su vida eligieron siempre las aceras en sombra en pleno invierno. Se pasan las horas remasticando sus dolores o sus fracasos, en lugar de paladear sus alegrías o alimentarse de sus esperanzas; dedican más tiempo a quejarse y lamentarse que a procla- mar el gozo de vivir Yo ya sé que hay circunstancias en que se nos obliga a caminar por la sombra: cuando llegan esos dolores que son inesquivables. Pero, aun en estos casos, un hombre debería recordar que lo mismo que en las aceras en sombra de vez en cuando el sol mete su cuchillo luminoso entre casa y casa, también en todo dolor hay misteriosas ráfagas de alegría o, cuando menos, de consuelo SI, por ejemplo, yo estoy enfermo es evidente que sufro y que difícilmente puedo escaparme del dolor. Pero el dolor no debe hacerme olvidar que, por ejemplo, en ese momento tengo siempre alguna o muchas personas que me quieren y que, seguramente, en el dolor me quieren más, precisamente porque estoy enfermo. Entonces yo puedo, ante esa enfermedad, asumir dos posturas- una, entregarme a mi sufrimiento, con lo cual consigo doblarlo; otra, pensar en el cariño con que me acompañan mis amigos, cor. lo que estoy reduciendo mi dolor a la mitad ¿Cuándo aprenderemos que, incluso en los momentos más amargos de nuestra vida, tenemos en nuestro coraje la posibilidad de disminuirlo? Hace días me ocurrió algo curioso que quiero contar a mis amigos. Estaba viendo en la televisión la serie Ludwig y me llamó la atención la frase de uno de los personajes que explicaba que «no conseguía dormir e incluso, cuando al fin se dormía, soñaba que no podía dormir». Me pareció un símbolo perfectísimo de los pesimistas. Pero ocurrió que, al acabar la película, me puse a leer un fabu- loso libro de Catalina de Hueck y allí me encontré este párrafo que decía exactamente lo contrario«Una vez, durante la oración, estaba tan fatigada que me caía dormida. Ni siquiera era capaz de leer la Biblia. Entonces le dije al Señor: Ya que me has dado el don del sueño, dame también el de tenerlos bonitos.' Y tuve un sueño relajador, admirable, y al día siguiente pude orar, pues estaba tranquila y podía concentrarme.» Me pareció magnífico: una puritana, una neurótico se habría enfurecido consigo misma por el terrible delito de tener sueño. Habría pensado que ofendía a Dios por el pecado de dormirse en la oración. Pero Catalina sabía que si el sueño de la pereza es un mal, el sueño del cansancio es también un don de Dios. No se enfureció por lo inoportuno de aquella soñarrera, pidió a Dios unos sueños bonitos. «Con Dios, pensaba, no es necesario disimular. El nos conoce bien, desde las uñas de los pies hasta los cabellos de la cabeza.» Mejor entonces ponerse en sus manos, dormir y volver a la oración cuando haya regresado el equilibrio ¿Por qué no hacer así en la vida toda? Cuánto más agradable sería nuestra vida (¡y la de los que nos rodean!) si nos atreviésemos a apostar descaradamente por la alegría, si descubriéramos que de cada cien de nuestros ataques de nervios, noventa, al menos, vienen de nuestro egoísmo, nuestro orgullo o nuestra terquedad Todas las cosas del mundo -y nuestra vida también- tienen una cara soleada, pero nos parece frívolo el confesarlo y nos sentimos más «heroicos» dando la impresión de que caminamos cargando con dolores y problemas espantosos. Y la tristeza no es ciertamente un pecado. A ratos es inevitable. Pero lo que sí es inevitable y lo que seguramente es un pecado es la tristeza voluntaria. No sin razón Dante coloca en los más hondo de su infierno a los que viven voluntariamente tristes, a cuantos no se sabe por qué complejo tienen tendencia (o la manía) de ir en verano por toda la solana y en invierno por donde más viento sopla 45. Adónde vamos a parar Cada vez me encuentro más personas que viven asustadas por la marcha del mundo. Son, tal vez, padres que me paran por la calle para contarme que la «juventud está perdida», que ya no saben qué hacer para defender a sus hijos del ambiente que les rodea. O son mujeres que me escriben lamentando el clima sucio que en los medios de comunicación y en las calles se respira. O jóvenes que no saben lo que quieren o adónde van. O sacerdotes angustiados porque perciben esa crecida de la angustia de sus fieles ante la crisis económica. Y casi todos terminan sus lamentaciones con la misma frase. «¿Adónde vamos a parar?» Yo, entonces, les doy la única respuesta que me parece posible. «Vamos adonde usted y yo queramos ir.» E intento recordarles dos cosas La primera es que, aunque es cierto que el ambiente y las circunstancias influyen tremendamente en la vida de los hombres, es, en definitiva, la propia libertad quien toma las grandes decisiones. Vivimos en el mundo, es cierto, pero cada uno es hijo de sus propias obras y, por fortuna, al final, hay siempre en el fondo del alma un ámbito írreductible en el que sólo manda nuestra propia voluntad La historia está llena de genios surgidos en ambientes adversos. Beethoven fue lo que fue a pesar de tener un padre borracho; Francisco de Asís descubrió la pobreza en un ambiente donde se daba culto al becerro de oro del dinero; todos los intransigentes no arrancaron un átomo de alegría a Teresa de Jesús Hoy, me temo, todos tenemos demasiada tendencia a escudarnos en el ambiente, para justificar nuestra propia mediocridad. Y llega el tiempo de que cada hombre se atreva a tomar su propio destino con las dos manos y a navegar, si es preciso, contra corriente. Dicen -Yo de esto no entiendo nada- que los salmones son tan sabrosos porque nadan en aguas muy frías y porque nadan río arriba. Ciertamente los hombres -de éstos entiendo un poquito más- suelen valer en proporción inversa a las facilidades que han tenido en sus vidas La segunda cosa que suelo responder a mis amigos asustados que se preguntan adónde va este mundo es que «el mundo» somos nosotros, no un ente superpuesto con el que nosotros nada tengamos que ver. Si el mundo marcha mal es porque no funcionamos bien cada uno de sus ciudadanos, porque no habría que preguntarse «adónde va a parar el mundo», sino hacia dónde estoy yendo yo Porque, además, a nadie se nos ha encargado en exclusiva la redención del mundo. Sólo se nos pide que hagamos lo que podamos, lo que está en nuestra mano Por ello, ¿qué hacer cuando las cosas van mal? Yo creo que pueden tomarse cuatro posturas-. tres idiotas (gritar, llorar, desanimarse) y sólo una seria y práctica (hacer) En el mundo sobran, por de pronto, los que se dedican a lamentarse, esa infinita colección de anunciadores de desgracias, de coleccionistas de horrores, de charlatanes de café, de comadrejas de tertulia. Si algo está claro es que el mundo no marchará mejor porque todos nos pongamos a decir lo mal que marcha todo. Es bueno, sí, denunciar el error y la injusticia, pero la denuncia que se queda en pura denuncia es aire que se lleva el aire Menos útiles son aún los llorones, aunque éstos encuentren una especie de descanso en sus lágrimas. A mí me parecen muy bien las de Cristo ante la tumba de su amigo, pero porque después puso manos a la obra y le resucitó. Y me parecen estupendas las de María porque no le impidieron subir hasta el mismo calvario. Pero me parecen tontas las de las mujeres de Jerusalén, que lloraron mucho pero luego se quedaron en el camino sin acampanar a aquel por quien lloraban Peor es aún la postura de los que, ante el mal del mundo, se desalientan y se sientan a no hacer nada. El mal, que debería ser un acicate para los buenos, se convierte así en una morfina, con lo que consigue dos victorias: hacer el mal y desanimar a quienes deberían combatirlo La única respuesta digna del hombre -me parece- es la del que hace lo que puede, con plena conciencia de que sólo podrá remediar tres o cuatro milésimas de ese mal, pero sabiendo de sobra que esas tres milésimas de bien son tan contagiosas como las restantes del mal El mundo no estaba mejor cuando Cristo vino a redimirlo. Y no se desanimó por ello. A la hora de la cruz le habían seguido tres o cuatro personas y no por ello renunció a subir a ella. Ningún gran hombre se ha detenido ante la idea, de que el mundo seguiría semipodrido semdormido a pesar de su obra. Pero ese esfuerzo suyo -tan fragmentario, tan aparentemente inútil- es la sal que sigue haciendo habitable este planeta 46. Las tres opciones Según lacques Madaule, en las novelas de Graham Greene hay tres tipos de personajes, ya que para el novelista inglés sólo hay tres posturas «ante este mundo visible, monstruoso y omnipotentes. Por- que «o bien se acepta el mundo, renunciando uno a sí mismo y a su propio mundo (y entonces se tienen garantías de llegar a hacer una carrera bastante 'honorable'), o bien se niega el mundo y se hace como si no existiese (y entonces se fabrica un mundo imaginario y llega uno a convencerse de que ese mundo inventado es el verdaderamente real), o se entra en lucha abierta con él (y entonces hay que aceptar la solución fatal de este combate)» Tal vez la división sea demasiado tajante y pesimista, pero yo me temo que es sustancialmente verdadera. Y, consiguientemente, que esos tres tipos de seres están no sólo en las novelas de Greene, sino también en nuestra vida cotidiana El género de los que se «amoldan» es el más abundante; cubre posiblemente al noventa por ciento de la Humanidad. Son seres que se resignan a los carriles marcados, que carecen de ambiciones intelectuales y morales, leen lo que está mandado leer, tragan lo que la televisión les sirve, se desgastan en un trabajo que no aman y, aun- que realmente no viven, siempre encuentran pequeñas cosas que les dan la impresión de vivir: se llenan de diversiones también comu- nes, se apasionan por el fútbol y los toros (y no como descansillos de vivir, sino como lo que de hecho llena sus vidas) y pasan por la tierra sin haber engendrado un solo pensamiento que puedan decir que es suyo. Gracias a ellos el mundo rueda. Y todos sabemos hacia donde El segundo tipo de seres es menos frecuente, aunque todavía es abundante. Estos tuvieron una juventud ardiente y disconforme. llegaron a descubrir que casi todas las cosas de este mundo están sostenidas sobre columnas inexistentes. Descubrieron hasta qué punto la realidad es devoradora y omnipotente. Soñaron, ya que no construir un mundo mejor, sí construir, al menos, su propio mundo personal. Pero pronto se dieron cuenta de que la vida les iba llenando de heridas. No querían renunciar a sus ideales, pero tampoco tenían coraje para realizarlos. Y encontraron la solución creándose un mundo de sueños. No se amoldaron al mundo, se salieron de él. Fueron progresivamente habitando en el paraíso que se fabricaban para sí mismos y terminaron por creerse que ése era el mundo verdadero. Fuera había dolor, pero ellos vivían lejos de él: en su paraíso de piedad religiosa; en el de un mundo que decían «poético»; huían de la realidad a través de la música, de unos cuantos amigos, tal vez de un amor. El mundo, pensaron, no cambiaría nunca. Y prefirieron fabricarse un gueto «ad usum delphinis» en el que podían encontrarse calientes y reconfortados Otros decidieron mantener su rebeldía. Decidieron pensar por cuenta propia. En lo religioso apostaron por Dios, pero pusieron muchos interrogantes a todas las bandejas en las que se lo servían. Eligieron su carrera no porque fuera rentable, sino porque la amaban. Nunca se obsesionaron por el éxito, sino por el afán de ser fieles a sí mismos. Se convirtieron en permanentes inadaptados, pero tampoco se adaptaron a su inadaptación y huyeron de esa otra peste de ser distintos por el afán de parecerlo. Pagaron un alto precio. Aprendieron que toda vocación es un calvario. Sí a veces se cansaban y el alma se les escapaba a los sueños de los segundos, sabían tirarse de las bridas del alma y volver incesantemente a su gran tarea: exigirse a sí mismos. Sabían que lo importante no era llegar a ninguna parte, sino llegar a ser. Sentían miedo a ratos, pero jamás se sentaban a saborear su propio miedo. Buscaban. Buscaban. Sabían que se morirían sin haber terminado de encontrarse. Pero seguían buscando. Se toleraban a sí mismos muchas flaquezas, pero jamás el desaliento. Nunca se preguntaban «para qué» servía el amor. Creían tanto en él que no les preocupaba conocer su eficacia. Eran engañados miles de veces. Mas no creían que eso les autorizase a engañar o a engañarse. Creían en la justicia. Sabían que siempre estaría en el horizonte, por mucho que caminasen hacia ella. No se avergonzaban de sus lágrimas, pero sí de que su corazón no hubiera crecido nada en las últimas horas. Cuando los demás les hablaban de una bomba atómica que un día nos quitará las razones para vivir, ellos pensaban que el dinero, la sociedad, los honores, los prestigios iban haciendo -ya ahora, no en presagios- esa misma tarea. Y la gente pensaba que fracasaban. Y tal vez ellos también lo temían a ratos. Pero estaban vivos. Tan vivos que no se detenían a pensarlo por miedo de perder un momento de su vida. Morían sin haber deja- do de ser jóvenes. Unos les llamaban locos y otros santos. Ellos sólo sentían la maravillosa tristeza de no haber llegado a ser ni lo uno ni lo otro 47. La tierra sagrada del dolor Llevo mucho tiempo preguntándome si no estaré hablando demasiado de la alegría en este cuaderno de apuntes, si no estar¿ ocultando más de lo justo la cara oscura de la vida y conduciendo con ello a mis lectores al reino de Babia Y me contesto que ya hay en el mundo demasiadas personas que hablan de la amargura y de la tristeza, por lo que no será malo que alguien, al menos, hable de esa esperanza que tantos olvidan Pero aun así me sigue preocupando que aquí no se esté diciendo la verdad entera, porque ¿cómo hablar de la vida sin hablar del dolor? Hace pocos días un político español hablaba en una escuela de niños y les decía que el estudio debería convertirse en un juego, que no aceptasen tareas que les resultasen costosas porque sus maestros deberían volvérselas agradables Y yo pensaba que es cierto que un profesor ha de esforzarse en convertir en juego el trabajo, pero que al final serán muchos los estudios que los pequeños tendrán que hacer cuesta arriba, y que más bien habría que empezar a descubrir a los niños que casi todas las cosas importantes de este mundo hay que hacerlas dejando sangre en el camino. La vida es hermosa, desde luego, pero no porque sea fácil. Y todo nuestro esfuerzo debería estar en descubrir que no deja de ser hermosa porque sea difícil Por ello quiero precipitarme a decir a quienes me lean que la alegría de la que yo hablo, que el amor que yo pregono y la esperanza que me encanta anunciar no son forzosamente producto de la pastelería, sino que siguen existiendo a pesar de todas las zonas negras de la vida. Que son muchas Impresiona pensar que después de tantos siglos de historia el hombre no haya logrado disminuir ni un solo centímetro las montañas del dolor. Más bien está aumentando. «¿Creeremos acaso -se preguntaba Peguy que la Humanidad va sufriendo cada vez menos? ¿Creéis que el padre que ve a su hijo enfermo sufro hoy menos que otro padre del siglo XV; que los hombres se van haciendo menos viejos que hace cuatro siglos; que la Humanidad tiene ahora menos capacidad de ser desgraciada?» Teilhard -que era un gran optimista- reconocía que «el sufrimiento aumenta en cantidad y profundidad» precisamente porque el hombre va aumentando en la toma de conciencia de sus realidades. ¡Ah, si viéramos -decía- «la suma de sufrimientos de toda la tierra! ¡Si pudiéramos recoger, medir, pesar, numerar, analizar esa terrible grandeza! ¡Qué masa tan astronómico! Y si toda la pena se mezclase con toda la alegría del mundo, ¿quién puede decir de qué lado de los dos se rompería el equilibrio?» Es amargo decir todo esto, pero no debemos cegarnos a nosotros mismos. Y me gustaría adentrarme en éste y en mis próximos artículos por esta senda oscura. ¿Me seguirán en ellos mis lectores? ¿O se asustarán al ver la senda por la que quiero conducirles? Es curioso: hubo siglos en los que el gran tabú fueron los temas sexuales. Hoy el gran tabú son el dolor y la muerte. La gente no quiere verlos. Es impúdico hablar de ellos. La realidad se obstina en metérnoslos por los ojos, pero todos preferimos pensar que el dolor es algo que afecta a «los otros». Nadie se atreve a enfrentarse con la idea de que también él sufrirá y morirá. Parece que sólo nuestros vecinos fueran mortales Y hoy quisiera sólo decir una cosa: que cuando yo empujo a la gente a vivir, les estoy animando a asumir la vida entera, tal y como ella es. Que no creo que el hombre esté menos vivo cuando sufre, que el dolor no es como un descansillo que tenemos que pasar para llegar al rellano de la alegría, sino una parte tan alta v tan digna de la vida como las mejores euforias Kierkegaard escribe en uno de sus libros: «Los pájaros en las ramas, los lirios del campo, el ciervo en el bosque, el pez en el mar e innumerables gentes felices están cantando en este momento. ¡Dios es amor! Pero a la misma hora está también sonando la voz de los que sufren y son sacrificados, y esa voz, en tono más bajo, repite igualmente: ¡Dios es amor!» Yo pienso que la vida (corno Dios) es amor en la alegría Y en la tristeza, en los que hoy se enamorarán por primera vez y en cuantos hoy serán víctimas de un accidente de automóvil; que la vida es verdadera en las cunas de los recién nacidos y en las camas de los hospitales; en las risas y en el llanto; que no hay una vida en la alegría Y una no vida en el dolor, sino que todo es vida Y que puede que el dolor lo sea, incluso, doblemente 47. La alegría está en el segundo pìso En las vidas de Buda se cuenta la historia de un hombre que fue herido por una flecha envenenada y que, antes de que le arrancasen la flecha, exigió que le respondieran a tres preguntas: quién la disparó, qué clase de flecha era y qué tipo de veneno se había puesto en su punta. Por supuesto que el hombre se murió antes de que pu- dieran contestar sus preguntas. Y comenta Buda que «si insistimos en entender el dolor antes de aceptar su terapia entonces las infinitas enfermedades que padecemos acabarán con nosotros antes de que nuestras mentes se sientan satisfechas» Seguramente las peticiones de ese hombre de la fábula nos parecen disparatadas. Y, sin embargo, son las más corrientes ante el problema del dolor: el hombre ha gastado mucho más tiempo en preguntarse por qué sufrimos que en combatir el sufrimiento Se han escrito centenares de libros intentando responder a ese «por qué». Y todos nos dejan insatisfechos. Han intentado aclararlo los filósofos, las religiosas. Al final todos han de confesar como hace Juan Pablo II en su última encíclica sobre el tema- que «el sentido del sufrimiento es un misterio, pues somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones». Hay, sí, algunas respuestas que nos aproximan a la entraña del problema, pero al final nunca acabaremos de entender por qué sufren los inocentes, por qué parecen con frecuencia triunfar los malos. Tal vez ninguna otra cuestión ha engendrado más ateos ni ha provocado tantas rebeldías y tantas blasfemias contra el cielo Y parece que habría que preguntarse si no sería mejor comen- zar por aclarar otras cuestiones en las que podemos avanzar mucho más: si no entendemos el «por qué» del dolor, tratar de encontrar algunas respuestas que nos aproximan a la entraña del problema, entender al menos su sentido. O preguntarse- ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo disminuir el dolor? ¿Cómo convertirlo en algo útil? ¿Qué hacer con él para que no nos destruya? ¿Cómo podríamos convivirlo, ya que no sepamos esquivarlo? Avanzando con respuestas parciales, ¿no habríamos aclarado mucho más la cuestión que rompiéndonos la cabeza en la pregunta que sólo vemos por el reverso de¡ tapiz en un mundo en que media realidad se nos escapa? Por eso yo pediría a mis lectores que dieran el primer paso descubriendo que el dolor es herencia de todos los humanos, sin excepción. Porque tal vez el mayor de los peligros del sufrimiento es que empieza convenciéndonos de que nosotros somos o los únicos que sufrimos o, en todo caso, los que más padecemos. Un simple dolor de muelas nos empuja a creernos la víctima número uno del mundo. Si un telediario nos habla de una catástrofe en la que murieron cinco mil personas, pensamos y sentimos compasión por ellas durante dos o tres minutos. Pero si nos duele el dedo meñique, invertimos en autocompadecernos las veinticuatro horas del día. Salir de uno mismo es siempre muy difícil. Salir de nuestro propio dolor es casi un milagro. Y habría que empezar por ahí Se cuenta también en la vida de Buda que un día acudió a él una pobre mujer que llevaba en los brazos a un hijo muerto. Y gritaba pidiendo que se lo curase, mientras los que les rodeaban pensaban que aquella pobre loca no veía que el niño estaba muerto. Buda dijo entonces a aquella mujer que su hijo podía aún curarse, pero que para hacerlo necesitaba unas semillas de mostaza que hubieran sido recogidas en una casa en la que en los últimos años no se hubiera muerto ningún hijo, ningún hermano, ningún amigo o pariente y en la que en ese mismo tiempo no se hubiera sufrido un gran dolor. La mujer saltó de alegría y se precipitó a recorrer la ciudad buscando esas milagrosas semillas de mostaza. Y comenzó a llamar a puertas y puertas. En unas había muerto el padre, en otras alguien se había vuelto loco, más allá estaba enfermo uno de los niños, más acá había un anciano paralítico. Y caía la noche cuando la mujer regresó a la presencia de Buda con las manos vacías. Y ya no volvió a pedir la curación de su hijo. Porque su corazón estaba en paz No me gusta ese refrán que dice «mal de muchos, consuelo de tontos». Yo diría «mal de muchos, serenidad del hombre». Porque hay que combatir el dolor, sí, pero sabiendo que es parte de nuestra condición humana, de nuestra finitud de seres incompletos. Apren- der que los grandes personajes felices de la Historia no lo fueron «porque no sufrieran», sino «a pesar de haber sufrido». Porque la alegría no está en una habitación lejana del dolor, sino en el piso de encima del sufrimiento 49. La mejor parte Si yo empezara estas notas citando ese proverbio ruso que dice que «el dolor embellece al cangrejo», seguro que no faltaría algún lector que me escribiera asegurándome que él se siente muy a gusto de no ser cangrejo. Y tendría toda la razón. Porque se ha. hecho demasiada retórica sobre la bondad del dolor. ¿Quién no ha oído descender de algunos púlpitos melífluas melopeas explicando que Dios envía el dolor a sus preferidos o cantando la dulzura de la enfermedad? Mira por dónde, la mayoría de los que hablan así están muy sanos y hablarían con tonos muy distintos bajo el latigazo del llanto. Resulta que todos sabemos muy bien cómo deben llevarse los dolores del prójimo y que luego nos encontramos desarmados cuando nos sangra el dedo meñique A mí me parece que en este tema se suelen confundir tres cosas- lo que es el dolor, aquello en lo que el dolor puede convertirse y aquello que se puede sacar del dolor. Lo primero es horrible. Lo segundo y tercero pueden ser maravillosos Me gusta por eso ver que un Teilhard llama abiertamente «oscuro y repugnantes al sufrimiento, pero que inmediatamente habla de un «dolor transformable» que puede convertirse en una palanca para levantar al hombre y al mundo Cristo mismo nunca cantó al dolor, nunca entonó florilegios gloriosos sobre la angustia. Los asumió con miedo, entró en ellos temblando. Y los convirtió en redención Mejor es, por todo ello, no echarle almíbar al dolor. Pero decir sin ningún rodeo que en la mano del hombre está el conseguir que su dolor sea de agonía o de parto. El hombre no puede impedir el dolor. Pero sí puede lograr que no le aniquile. E incluso conseguir que le levante en vilo En este sentido sí estoy yo de acuerdo con cuantos presentan el dolor como uno de los grandes motores de] hombre. Con Alfredo de Musset, que asegura que «nada nos hace tan grandes como un gran dolor». Con Fenelón, que escribe que «el que no ha sufrido no sabe nada». Con Schubert, que piensa que «el dolor aguza la inteligencia y fortifica el alma». O con Rivadeneira, para quien «el dolor es la trilla que aparta la paja del grano; la lima áspera que quita el orín y limpia el hierro; el crisol que afina y purifica el oro; la librea de los hijos de Dios». O con el bellísimo verso de Rosales- «Las almas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir.» Yo nunca me imaginaré a Dios «mandando» dolores a sus hijos por el gusto de chincharles, ni incluso por el de probarles. El dolor es parte de nuestra condición de criaturas; deuda de nuestra raza de seres atados al tiempo y a la fugitividad; fruto de nuestra naturaleza. Por eso no hay hombre sin dolor. Y no es que Dios tolere los dolores del hombre. Es que respeta esa condición temporal del hombre, lo mismo que respeta el que un círculo no pueda ser cuadrado Lo que sí nos da Dios es la posibilidad de que ese dolor sea fructífero. Empezó haciéndolo él personalmente en la cruz, creando esa misteriosa fraternidad que sostiene el universo Por eso en mi artículo anterior insistía yo en que es más importante conocer el «para qué» del dolor que su «por qué». Es duro, desde luego, no saber por qué se sufre. Pero lo verdaderamente doloroso es temer que el sufrimiento sea inútil Por fortuna no lo es. Pero el hombre tiene en sus manos ese don terrible de conseguir que su dolor (y el de sus prójimos) se convierta en vinagre o en vino generoso. Y hay que reconocer con tristeza que son muchos más los seres destruidos, pulverizados por la amargura, que aquellos otros que han sabido convertirlo en fuerza y alegría El verdadero problema del dolor es, pues, el del «sentido» del dolor y, más en concreto, el de la «manera» de sufrir. Ahí es donde realmente se retrata un ser humano. Amiel decía que «la manera de sufrir es el testimonio que un alma da de sí misma». Es muy cierto: hay «grandes» de este mundo que se hunden ante las tormentas. Y hay pequeñas gentes que son maravillosas cuando llega la angustia. Un hospital es a veces una especie de juicio final anticipado Recuerdo ahora aquella hermosa carta que el padre Teithard escribió a su hermana Margarita. El jesuita de los grandes descubrmientos científicos sentía casi envidia de su hermana, siempre encadenada a su silla de ruedas. Y le decía: «Margarita, hermana mía: Mientras que yo, entregado a las fuerzas positivas del universo, recorría los continentes y los mares, tú, inmóvil, yacente, transformabas silenciosamente la luz, en lo más hondo de ti misma, las peores sombras del mundo. A los ojos del Creador, dime: ¿cuál de los dos habrá obtenido la mejor parte'?» 50. La herida del tiempo Recuerdo que cuando era niño me encantaba subir las escaleras de dos en dos y más aún bajarlas de tres en tres o de cuatro en cuatro. Lo hacía como todos los niños y me sentía tanto más fuerte cuantas más escaleras era capaz de bajar sin tocar el pasamanos. Con la llegada de la juventud dejé de bajar las escaleras saltando, pero seguí subiéndolas de dos en dos. Y sólo ya muy entrado en la madurez me di cuenta un día de que había dejado de hacer las dos cosas: ahora las subía de una en una y lo hacía instintivamente, sin haberme propuesto un afán de seriedad. Nadie había dicho a mi cuerpo que recortara sus ímpetus, pero él solo había descubierto que ya no era el chiquillo o el joven que fue y las fuerzas empezaban a reducirse. Por aquella misma fecha me di cuenta de que mi hermano mayor había dado un paso más. él ya nunca subía sin agarrar- se constantemente al pasamanos, cosa que yo hacía aún solamente de vez en cuando. Sin necesidad de reflexión alguna, sin que fuera precisa ninguna enfermedad, nuestros cuerpos se sabían heridos por el más cruel de todos los dolores: la herida del tiempo Sí, envejecemos. Comenzamos a envejecer desde que nacemos o, al menos, apenas cruzada la raya de la madurez. Un día descubrimos que al encontrarnos con nuestros compañeros de curso comenzamos, instintivamente, a hablar de la salud, un tenia que jamás nos preocupaba de jóvenes. Otro nos encontramos con que los jóvenes, como si se hubieran puesto de acuerdo, empiezan a tratarnos de usted. Vemos que las críticas que los demás nos hacen y que en la juventud nos hacían sonreír y que en la madurez nos irritaban, ahora ya no nos producen ni una cosa ni otra, pero, en cambio, nos hunden, nos angustian. Nos damos cuenta de que pensamos más que antes en la muerte, que recordamos la infancia y la juventud casi obsesivamente. Repasamos la lista de nuestros antiguos compañeros y percibimos que en ella han comenzado a multiplicarse los huecos y hasta tenemos esa sensación que, en un bosque, deben tener los árboles cuando comienzan a sentir lejanos los golpes de¡ hacha y el desplomarse de los compañeros cortados Tenemos la sensación de quien sube a una montaña. Conforme trepa por la ladera, el paisaje va como desnudándose y el escalador empieza a encontrarse cada vez más solo. Un día se da cuenta de que ya han muerto sus padres y la mayoría de sus profesores de colegio. Y sabe que la cumbre que le espera es magnífica. La vista desde arriba debe ser arrebatadora. Pero sabe también que arriba ya no hay más camino. Más allá sólo está el cielo. Y en esta ascensión no hay posibilidad de volver a bajar a la llanura. Y tampoco cabe la posibilidad de vivir largamente en la cumbre. Porque no se vive en las cumbres Sí, sentirse envejecer es doloroso. Sólo menos doloroso que sentirse ya viejo Pero fijaos bien que he dicho «doloroso» y no «triste», aunque sé muy bien que para muchísimos ancianos (¿para la mayoría?) es también, y además, algo muy triste El mundo de hoy (a pesar de que en él se están multiplicando las personas de edad) no es nada cómodo para los ancianos. Decimos que nos preocupamos de ellos, pero la realidad es que de lo que más nos preocupamos es de decirles que ellos ya son simples supervivientes, más o menos tolerados en el mundo. La jubilación, que debería ser el gozoso descanso merecido, es en muchos casos una simple despedida, un certificado de defunción social Y, sin embargo, hay que gritar que la ancianidad no es ni una muerte ni una espera del final Se declina, sí, en fuerzas físicas, pero ¡cuántas cosas pueden seguir creciendo! Un anciano tiene que aceptar, sí, su ancianidad (¡no hay nada más grotesco que un viejo que trata de seguir aparentando juventud!), pero desde esa aceptación ha de negarse a ser un jubilado de la vida y de la alegría. Un anciano tendrá 'que cambiar de formas de vivir su amor, pero (sin caer en los grotescos viejos ver- des) ¿quién va a impedirle que siga amando tantas cosas y a tantas personas? Tampoco hay que jubilarse de la alegría y menos si se vive desde la fe. Recuerdo ahora aquella oración que Paul Claudel pone en boca de uno de sus personajes y que a mí me encantaría saber rezar en mis últimos (tanto si son próximos como lejanos) años: «Llegó la noche. Ten piedad del hombre, Señor, en este momento en que, habiendo acabado su tarea, se pone ante ti, como el niño al que le preguntan si se manchó las manos. Las mías están limpias. ¡Acabé mi jornada! He sembrado el trigo y lo he recogido y de este pan que he hecho han comulgado mis hijos o mis amigos. Ahora, he acabado. ¡Vivo en el quicio de la muerte y una alegría inexplicable me embarga!» 51. La brisa del cementerio ¿Puedo atreverme a dar un paso más y hablar de la muerte? Me temo que no haya tema menos periodístico. Porque la simple idea de que el hombre ha de morir es el gran tabú de nuestra civilización, una especie de asunto lúbrico que ni se menciona en la buena o en la mala sociedad. Se habla en todo caso de la muerte de los otros. jamás de la propia. Y aunque todos sabemos que somos mor- tales, parece que siempre los mortales fueran «los otros». Y cuando alguien -un viejo, un enfermo- se atreve a hablar de su propia muerte, ahí estamos todos para espantar los que llamamos «sus pájaros negros» y para convencerle de que no, de que «las brisas de¡ cementerios (que a veces decía sentir Theillard) aún quedan muy lejos Y, sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que -la frase es de Leclerq- «un hombre no es verdaderamente adulto hasta que ha mirado a la muerte cara a cara» ¿Estoy invitando a la gente a vivir con el miedo a la muerte cargado sobre sus espaldas, como se hacía en los sermones antiguos? ¡Dios me libre! Los seres más tristes de este mundo me parecen esas personas que, agobiadas por el pánico a la muerte, se olvidan de vivir. De lo que estoy hablando es de la gente que ha logrado mirar a su propia muerte con serenidad, que ha sabido asumirla como una parte real y normal de su propia vida y que, desde esa certeza, toma redobladas fuerzas para sacarle más jugo a sus años de vida Pero me parece que para lograr esto hay que empezar por espantar las fantasmagorías de todos los colores. Lo más terrible de la muerte es que no tiene rostro y que en ese hueco de su cara pone cada hombre sus propios sueños, temores o morfinas: algunos pintan ese rostro de aparatosos colores, que les hacen vivir acoquina- dos; otros prefieren fingirse todo un abanico de hermosas luminarías, que tienen que ir cambiando constantemente porque ninguna termina de camuflar ese óvalo vacío; no faltan quienes intentan convencerse a sí mismos de que quienes creemos no debemos tenerle miedo a esa muerte porque sabemos que tras ese rostro está Dios (y olvidan que Cristo, que sabía mejor que nadie lo que hay al otro lado y que conocía que de su muerte saldría el chorro de vida más intenso de la Historia, tuvo, sin embargo, mied<) a morir) Todos tenemos miedo, alguna forma de miedo, por qué no confesarlo. ¿Por qué no decir sin rodeos que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en tener el suficiente amor como para superarlo? Recuerdo ahora aquella página terrible que escribe Simone de Beauvoir sobre su juventud. Son muy pocos los jóvenes que se atrevan a asumir la idea de que ellos han de morir. Saben que son mortales, pero viven como inmortales. Pero Simone vivió su juventud en una desgarradora lucidez. En su feroz ateísmo pensaba que «la actitud más franca era la de suprimiese. Estaba de acuerdo y admi- raba a los suicidas metafísicos. Pero no pensaba recurrir a esa sali- da: tenía demasiado miedo a la muerte. Sola en mi casa, luchaba a veces; temblando, con las manos juntas, me ponía a gritar medio loca: Yo no quiero morir». Pero ¿qué resolvían esos gritos? Los creyentes sabemos que al otro lado no hay un vacío. Pero eso no nos impide temblar ante el aguijón de la muerte. «No podemos -decía Pierre Henri Simon-, acudiendo a la fe o a la filoso- fía, ocultar tan fácilmente la crueldad de su reinado.» Sí, aun los creyentes creemos que morirse es el escándalo de los escándalos y nuestro pobre ser -¿por qué avergonzarse de ello?- sabe que «ni siquiera el gran sol de¡ amor eterno logrará que esta victoria de la noche no haya tenido lugar en el tiempo» La salida, vuelvo a decir, como escribí hablando de¡ dolor, no puede estar en engañamos a nosotros mismos echándole azúcar a la muerte. La solución tiene que estar en saltar por encima, no en acurrucarnos por debajo o en creer que no sufriremos al pasar por ese túnel. La solución tiene que estar en encontrarle sentido y valor a esa muerte, no en devaluar su amargura. Por eso vuelvo a repetir: la muerte es desgarradora, pero no negativa o triste sino para aquellos que se preparan a perder su muerte después de haber perdido su vida. Yo sé que la muerte será horrible, pero no la temo. Al me- nos no la temo lo suficiente como para acobardarme Es triste pensar que la mayoría de los hombres mueren sin haber asumido ni comprendido su propia muerte. Mueren, simplemente, porque no pueden evitarlo. Y yo me atrevo a pensar que la muerte es algo demasiado importante en nuestras vidas como para que se nos pase sin viviría 52. Los domingos del alma Últimamente -supongo que esto se nota en mis escritos- estoy leyendo muchos antiguos textos budistas. No siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero casi siempre me ayudan al equilibrio interior, me permiten descubrir nuevos ángulos de la verdad que yo no sospechaba y en algunos casos hasta me sirven para descubrir mejor cuál es la verdadera originalidad del mensaje cristiano. Espero que nadie se escandalice si digo que creo que todos los caminos llevan a Dios, ni tampoco si añado que igualmente creo que el Evangelio lleva más derechamente a su corazón Pero regresando al tema de la muerte que apunté en mi comentario del domingo pasado, me impresiona compara-- las diferentes posturas que el mundo budista y el cristiano adoptan ante ella. Sintetizando mucho, yo diría que para los orientales el objetivo es «amansar» o «desarmar» a la muerte, mientras que para los cristianos la meta es «transformarla», darle un sentido, «convertirla en vida» El budista piensa -y en esto es infinitamente superior a todas las filosofías modernas imperantesque el hombre debe ir despojándose de todo, ir abandonando ilusiones, dejando olvidado su yo, de modo que, cuando la muerte llegue, ya no tenga ninguna tarea que hacer, nada que ganar, porque todo ha sido ya anteriormente perdido El planteamiento es hermoso y tiene algunos contactos -sólo algunos- con lo que piensan los místicos cristianos. Más contactos tiene con el pasivismo, el abandonismo de algunas personas bautiza- das que se creen cristianos sin darse cuenta de que son espiritualmente budistas. Son los que ponen la resignación en la cima de sus virtudes, confundiéndola con la aceptación de la voluntad de Dios Pero yo creo que la postura de los cristianos ante la muerte es muy diferente. Para nosotros, morir no es «abandonarse», sino «dar- se». No es un progresivo ir despegándose de todo, sino un amar todo apasionadamente con la seguridad de que ese todo será con- vertido por la resurrección en una realidad nueva y más radiante. No pensamos que la solución sea irnos recortando el corazón, sino muy al contrario. creemos que «el verdadero fracaso en la vida es llegar a morirse sin corazón» (la frase es de Carrin Dunne) o, lo que aún sería peor, morirse sin haber llegado a estrenar el corazón Y éste debería ser el verdadero miedo que tendríamos que tener a la muerte: que llegue a nosotros cuando aún tengamos el alma sin terminar, llena de muñones; que la muerte «nos arrebate» en lugar de entregarnos enteramente a ella después de haberla digerido A los creyentes no nos angustia la muerte porque no sepamos lo que hay al otro lado (sabemos que aquello a lo que el corazón se entrega al morir es lo que Jesús llamaba Padre), lo que nos aterra -o más exactamente.- nos duele- es saber que llegaremos a él con las manos semivacías Por eso en esta sección, que tanto habla de la vida, me estoy atreviendo ahora a hablar de la muerte: porque nada debe empujarnos tanto a vivir entera y apasionadamente como la certeza de que la vida será corta No sé si he contado alguna vez en estas páginas que la única gran tristeza que a mí me quedó tras la muerte de mi padre fue la de darme cuenta de cuán egoísta había sido yo en sus últimos años de existencia. Vivía mi padre en Valladolid y yo sólo podía ir a verle algunos domingos. Pero esos días eran para mi padre como un rayo de sol, eran «más domingo». Y yo estaba en aquel tiempo siempre sobrecargado de trabajo, con lo que los fines de semana eran mi única ocasión de ponerme un poco al día de cosas atrasadas a lo largo del resto de la misma. Con lo que empecé a tacañear mis viajes. Y sólo cuando mi padre se fue me di cuenta de que no había trabajo más importante que aquel de haberle dado un poco de alegría con mis visitas. ¡Descubrí la importancia de aquellos domingos cuando ya era tarde! ¿Nos pasará lo mismo con el otro Padre? ¿Nos enteraremos de lo importantes que eran nuestras horas cuando ya hayan pasado? ¡Hay que quererse deprisa, amigos míos! ¡Hay que quererse ahora, ahora, en estos dulces, pequeños, cortos años! ¡Hay que convertir en una casa este diminuto planeta Tierra que gira entre los astros! Al otro lado espera el misterio. Para los creyentes, un misterio de amor. Pero aquí nos dieron las manos y el corazón para que consiguiéramos que, en esta espera, fueran todos los días un hermoso y radiante domingo 53.- La trampa del optimismo El otro día, al regresar a casa, me encontré en el contestador automático con una voz que, cariñosa y tartamudeante, me dejaba este mensaje en la cinta: «Simplemente decirle que notamos que sus artículos son ahora muy tristes. Sus artículos eran un rayo de esperanza, de luz y alegría. Por favor, vuelva a escribir como antes.» La llamada no me sorprendió, porque la esperaba. Pero sí me hizo pensar mucho. Porque resulta que hace ahora semanas me preguntaba yo si no habría llegado la hora de afrontar en estas páginas el rostro doloroso de la realidad, porque temía engañar a los lectores mostrándoles sólo sus aspectos más alegres y luminosos. Y empecé mi serie de artículos -sobre el dolor, el envejecimiento, la muerte- con miedo a que desconcertaran o no gustasen a algunos amigos acostumbrados a temas más azucarados Yo no puedo, naturalmente, saber si todos mis lectores piensan como el grupo de amigas que refleja la voz de mi contestador. Pienso que no. Pero en todo caso es ésa una voz digna de ser analizada. Y me gustaría saber si es que era realmente triste el «tono» en que yo escribí esos artículos o si lo que no gustó a esas amigas y les pareció triste es lo que en esos comentarios se trataba y decía Me temo que fuera esto último. A nadie nos gusta que nos recuerden nuestro rostro sufriente, ni siquiera para intentar iluminárnoslo. Es preferible que alguien nos diga que todo es bello en el mundo, que todo va bien, señora baronesa. Pero ¿qué debo dar yo a los lectores- azúcar o luz? ¿Debo convencerles de que se vive cuesta abajo o ayudarles a vivir cuesta arriba? Supongo que, a estas alturas, mis amigos habrán descubierto por qué suelo hablar yo mucho más de la esperanza que del optimismo. Por qué, incluso, siento un cierto recelo ante la palabra «optimismo». Y ya, ya sé que en muchos casos este vocablo se usa como sinónimo de ganas de vivir, de coraje, de tendencia a mirar las cosas por su lado positivo. Pero también sé que hay muchos que se refugian detrás del optimismo para autoconvencerse -así lo definen el diccionario y la filosofía- de que vivimos en el mejor de los mundos Visto así, el optimismo es una especie de sustitutivo barato de la esperanza. Los optimistas tienden a proclamar que el mundo es una maravilla y lo ven todo de color de rosa. Y los esperanzados sabemos que el mundo es de muchos colores y algunos muy dolorosos, pero también pensamos que, aunque el mundo está muy lejos de ser un paraíso, tenemos energías humanas y espirituales suficientes para transformarlo y mejorarlo. Los demasiado optimistas con frecuencia se pegan tales coscorrones con el mundo que acaban muchos de ellos siendo terribles pesimistas (casi todos los pesimistas son optimistas decepcionados), mientras que los realistas esperanzados saben que, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, su tarea es poner las manos en el mundo para afrontar con coraje la realidad. Y saben que, al otro lado de la sangre y del dolor, está la alegría. Sólo al otro lado. Como la resurrección está tras el Viernes Santo Digo todo esto porque no quiero que mis lectores me malentiendan: la alegría de la que yo hablo es hermosa, pero cara. La luz que yo trato de repartir no es vaselina. La esperanza no es morfina o un «todos fueron felices y comieron perdices» Por eso me asusta que alguien no digiera el que yo hable del sufrimiento o de la muerte. Eso es que yo no he conseguido aún explicarme. Me parece radicalmente cierta la frase de Henri de Lubac: «El sufrimiento es el hilo con el cual se ha tejido la tela de la alegría. El optimismo nunca conocerá esa tela.» Y otra cosa me preocupa aún más: cuando yo invito a la gente a ser feliz en este mundo no lo hago sólo para que ellos lo pasen bien, sino, sobre todo, para que tengan energías a la hora de cambiar el mundo y hacerlo más feliz para los demás. Mis artículos no quieren ser un analgésico que cure el dolor de vivir. Quieren ser, al contrario, vitaminas que empujen a mejorar lo que nos rodea, que está muy lejos de ser un mundo ideal. Tenía razón García Lorca cuando recordaba que «el optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión: de las que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio» Esto hay que repetirlo: lo peor del mal es que, en un alto por- centaje de ocasiones, es evitable. Los que vivimos en la esperanza no la queremos como un caramelo para chupetearla, sino como una palanca de transformación. Queremos estar alegres para trabajar, no para quedarnos adormecidos en el lago de azúcar de nuestros propios sueños 54. Los maestros de la esperanza Cuando algunos amigos me escriben diciéndome que mis articulejos de los domingos les llevan cada semana una ración de esperanza, yo me pregunto si estos amigos estarán tan solos o tan miopes como para no percibir que, con toda seguridad, tienen en sus casas infinitas más razones para esperar de las que yo pudiera dar en estas líneas Las tienen. Sobre todo en estos días. En estas vísperas de Navidad, que son como un cursillo intensivo de la asignatura de la esperanza. Y que conste que hablo de las dos esperanzas: de la que se escribe con mayúscula y que se hizo visible en el portal de Belén y de esas esperancillas en moneda fraccionada que cada día nos regala la vida. Pero no voy a hablar hoy de las grandes esperanzas que uno puede aprender leyendo el Evangelio o las páginas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz o cualquier buena biografía de Francisco de Asís (por citar sólo unos cuantos ejemplos). Quiero hablar de ese libro de texto que se puede tener sin acudir a las librerías, el mejor tratado de esperanzas que existe en este mundo: los ojos de los niños. Sobre todo en estas vísperas de Navidad ahí puede leerse todo. ¿Qué daría yo porque todos mis artículos juntos valiesen la milésima parte o dijeran la mitad de lo que unos ojos de niño pueden decir en una fracción de segundo? Leedlos, por favor, en estos días. Convertíos en espías de sus ojos. Estad despiertos al milagro que en ellos se refleja. Seguro que todos, en casa o en el vecindario, tenéis este texto que no cuesta un solo céntimo. Observadles cuando juegan en la calle, cuando os los cruzáis en los ascensores de vuestra casa, cuando se quedan como perdidos en el mundo de sus sueños. Perseguid en estos días las miradas de vuestros hijos, de vuestros nietecillos, de vuestros pequeños sobrinos. Nadie, nada, nunca os contará tanto como esos ojos, como ese tesoro que todos tenéis al alcance de la mano Observadlos, sobre todo, la víspera de Nochebuena y de Reyes. Entonces descubriréis que las suyas son esperanzas de oro, mientras que las de los mayores son simples esperanzas de barro. ¿Y sabéis por qué? Porque las de los pequeños son esperanzas «ciertas». Comparadlas con esa mirada con la que el jugador sigue la bola que gira en la ruleta y acabaréis de entender. Los ojos de éste se vuelven vidriosos, el girar de la bolita le da esperanza, pero es una esperanza torturadora que le crea una tensión enfebrecido y casi le multiplica el dolor en lugar de curárselo: sabe que la suya no es una esperanza cierta. Más que esperanza es hambre, pasión, ansia. Nada de eso hay en el niño. El pequeño, la víspera de Reyes, también espera, también está impaciente. Pero su impaciencia consiste no en que dude si le vendrá la alegría o la tristeza, sino tan sólo en que no sabe qué tipo de alegría le van a dar. Sabe que es amado, que será amado y su esperanza consiste en tratar de adivinar de qué manera le van a amar y cuán hermoso será el fruto de ese amor. ¡Esa es la verdadera esperanza! La de los adultos siempre les encoge un poco el alma, les hace cerrarse en ella, la aprietan a la vez que los puños, como con miedo a que se les escape. La esperanza de los niños es abierta, les vuelve comunicativos, saltan y se agitan, pero se agitan porque la esperanza les ha multiplicado su vitalidad y no son ya capaces de contenerla; arden, pero están serenos y tranquilos. Saben. Saben que no hay nada que temer. No han visto aún sus re- galos. Pero sienten la mano que les acaricia ya antes de entregárselos ¡Dios santo: si nosotros alcanzásemos una milésima de esa esperanza! ¡Si nosotros lográsemos, al menos en Navidad, volvernos niños! El hombre vive mendigando amor. Y es como un mendigo que tuviera repleta su cartera de un tesoro que desconoce. Es el peor de los ciegos. El gozo de la belleza del mundo le rodea, le inunda, pero el hombre se enrosca en sus propias minucias. ¡Si levantara simple- mente los ojos! Dicen que el hombre con esperanza es el que nos mira a los ojos y que el que no la tiene es el que nos mira a los pies. Mirad, amigos, estos días los ojos de vuestros hijos, salid por unas horas del cochino dinero y de las tontas preocupaciones. Una hoja de un árbol cualquiera -ahora que están tan hermosas, en otoño- tiene más alegría que un alto cargo en un ministerio. Una canción silbada por la calle es mejor que un discurso. Y entre las piedras del camino brota la hierba En Navidad esto lo podemos sentir mejor que nunca. Los creyentes somos redobladamente afortunados: estamos más ciertos que nadie de ser queridos. Pero incluso quienes creen no creer, ¿por qué no buscan todos esos rastros de amor que hay esparcidos por el mundo? ¿Por qué no descubren, al menos, ese milagro de los milagros que hay -como un signo, como un anticipo de la feen los rostros de sus hijos? 55. La mini-revolución El otro día, en una emisión de radio, me preguntaba alguien por qué están ahora las gentes tan inquietas, tan desasosegadas, tan comidas por el hormiguillo que no las deja vivir, tan como estranguladas por el miedo, los nervios y la angustia Y por qué esto les ocurre no sólo a quienes tienen razones objetivas (el paro, la miseria) para mirar con temor el porvenir, sino incluso a quienes teóricamente parecen tener el futuro sustancialmente resuelto, pero que no están, por ello, menos expuestos a depresiones, a necesitar pastillas para dormir, a llevar el corazón en volandas Y mientras oía la pregunta me acordaba yo de aquel texto de lean Guitton que describe a la Humanidad actual como ese grupo de animales que, encerrados en una cuadra, olfatean, presienten, de un modo confuso pero cierto, que se está acercando la tormenta y agitan sus lomos y sus crines, cocean y relinchan inquietos Y ¿qué es lo que los hombres de hoy presienten, aunque aún no sepan formularlo? Saben que la Humanidad no puede seguir mucho tiempo por el camino que lleva; intuyen que, si algo no cambia, la Humanidad será destruida por su propio progreso; descubren que estamos caminando por una senda que parece cada vez más claramente desembocar en un abismo de destrucción. Y entienden que ha llegado la hora de cambiar, pero no saben ni hacia qué ni cómo hacerlo ¡Están, por lo demás, tan decepcionados de tantos cambios que nada cambiaron! «Han visto ya -diagnostica Guitton- que ni el superarmamento atómico ni el supererotismo podrán mantener por mucho tiempo el ritmo de crecimiento actual y que acabarán por poner en evidencia, con esa claridad que proporciona el abismo, la urgente necesidad de elegir entre el ser y la nada, la necesidad de apostar entre un agotarse a través del sexo y de leí droga y un verdadero redescubrimiento del amor.» El diagnóstico me parece absolutamente certero y creo que hay que tomarlo, además, por donde más quema. En el siglo XIX pudieron ilusionarse con la escapatoria de creer en el crecimiento indefinido del progreso. En las décadas pasadas se creyó en las revoluciones y en la política. Pero hoy, ¿quién cree que todo eso pueda hacer algo más que poner leves parches o trasladar la inquietud de unas personas a otras o de unos temas a otros? El mismo progreso económico barre la angustia por muy poco tiempo, la aleja del estómago y la traslada al corazón. !Y qué poco revolucionarias son las revoluciones! La tortilla de un mundo envenenado no pierde su veneno por muchas vueltas que se le den. Cambian, tal vez, los nombres y apellidos de ambiciosos y poderosos, pero no se ve que decrezcan ni la ambición ni las ansias de dominio. Avanza, tal vez, la medicina de los cuerpos, pero parece que, en la misma medida, se multiplicasen los dolores morales, las traiciones, las almas sin amor, las soledades ¿Dónde ir? ¿Hacia qué puertos navegar? Los creyentes pensamos, al llegar aquí, que esa misma inquietud la sentía hace ya muchos siglos San Agustín y que ya él señaló la puerta de salida y descanso: «Tarde te conocí, Señor. Nos hiciste, Señor, para ti e inquieto estuvo mi corazón hasta descansar en ti.» Pero yo voy a usar aquí la palabra «amor» para que sirva también mi respuesta para quienes no tienen la fortuna de creer (aunque sé que para los creyentes -y sobre todo en esta víspera de Navidad- las palabras «amor» y «Jesús» son sinónimas). Y responder que, sin despreciar ni los cambios sociales ni los cambios de estructuras, al final en la única revolución en la que creo en serio es en el redescubrimiento del amor Para mí la única puerta de salida de la inquietud es la creación de la pequeña fraternidad, amar a tres o cuatro personas, ser querido por tres o cuatro amigos, luchar porque sean más felices esos pocos que nos rodean en la casa, en el vecindario, en la oficina, apretamos en la amistad como lo hacen los amantes en las noches de frío, reunimos al fuego de las pocas certezas que nos quedan, aceptar que en los tiempos oscuros es mejor sonreír que gritar, descubrir que la peor de las carreras de armamentos es la que se produce en la fábrica interior de nuestro egoísmo.- Confiar en que el amor crecerá, ya que no como una gran riada, sí, al menos, como una mancha de aceite en torno a cada uno de nosotros Ya sé que estoy proponiendo una minirrevolución. Pero siempre la preferiré a una revolución soñada. Y, en todo caso, estoy seguro de que la que propongo no lleva tras de sí un rastro de sangre 56. La familia bien gracias Si alguien me preguntara de qué me siento yo más satisfecho y orgulloso en mi vida, creo que no vacilaría un solo segundo para decir (dejando de lado mi fe, que ésa me la dieron más que ser mía) que de mi familia, de la casa en la que tuve la suerte de nacer y vivir. Recuerdo que el día en que mi madre murió tuve el gozo de poder decir, ante su cuerpo aún caliente, durante la homilía de su funeral, que en los treinta y cinco anos que con ella había convivido no había visto en mi casa un solo día nublado; que jamás vi reñir a mis padres; y que las pequeñas tensiones, inevitables en toda familia, nunca duraron más allá de una tormenta de verano Tener una suerte así, lo reconozco, es como nacer bautizado para el gozo, y ésa es la razón por la que yo presumo de invencible ante el dolor y la tristeza: sé que, me pase lo que me pase, siempre tendré tablas suficientes a las que agarrarme. Reconozco también que el hecho de haber vivido toda mi infancia en ese paraíso me ha hecho sufrir luego mucho, al comprobar que el mundo no es, precisamente, una copia de eso que a mí me enseñaron al llegar al mundo, pero, aun así, me volvería a abonar a una infancia feliz Porque -esto ya lo he dicho dos o tres veces en este cuaderno, pero voy a repetirlo- estoy convencido de que es cierto aquello que decía Dostoievski de que «el que acumula muchos recuerdos felices en su infancia, ése ya está salvado para siempre» Por eso quiero hoy decir a mis amigos --en este pórtico del año nuevo-- que la tarea fundamental de los humanos debería ser construir familias felices. Y que eso, se diga lo que se diga, es posible. Difícil, como todo lo importante, pero posible Hoy, me parece, la familia está volviendo por sus fueros tras una década tonta en la que parecía ser el pim-pam-pum de todos los ataques. Los sufre también hoy, pero me parece que ya no tan orquestados como en la primera hora de nuestra transición, en la que algunos señores, disfrazados de sociólogos, nos pintaban la familia como la fuente de todos los errores Por lo visto, los fallos de nuestra condición humana venían de lo aprendido en los hogares, en los que decían se habían dedicado a pulverizar nuestra libertad y a convertirnos en conejitos bien amaestrados. Recuerdo alguna revista que publicó en España un número entero para convencernos de que la familia, como el sindicato vertical, era una creación del régimen anterior Ahora aún nos cuentan cosas parecidas en ciertas series de televisión en las que no puede salir una madre que no sea o una bruja o una tonta, y en las que siempre se pinta a los hermanos como fabricantes de zancadillas para trabar la vida de los que nacieron del mismo seno Lo gracioso -y lo bueno- es que la familia tiene cuerda suficiente para soportar esos ataques. Y que, mientras los sustitutivos de la familia, que se inventaron como novedosísimos hace treinta años (que si el clan, que si los kibbutzs, que si el «grupo» intercambíable), están ya espantosamente envejecidos, la familia, con todos sus defectos, ahí está, bien, gracias El doctor Marañón sonreía ante la gente que, cada cierto tiempo, teme por el hundimiento próximo de la familia: «El miedo de la sociedad pacata a que desaparezca la familia y se hunda el mundo, cada vez que éste da un estirón (una revolución) en su crecimiento, es tan antiguo como la creencia de la venida inmediata del anticristo, del fin del mundo, etc.» Yo añadiría sólo que es tan ridículo ese miedo de la sociedad pacata como las esperanzas de la sociedad progre, pues, curiosamente, ambas coinciden en ver a la familia como algo agonizante Hoy los verdaderos sociólogos demuestran lo contrario: que a pesar de todos los ataques que está recibiendo, el matrimonio es más popular que nunca; que en el mundo está decreciendo el número de solteros; que los jóvenes se casan más pronto que nunca; que con todas las quiebras que hoy tiene la vida familiar, son proporcionalmente muchísimas más las que se registran en las uniones no familiares y que la mayoría de las que nacieron irregularmente tienden, antes o después, a buscar formas de regularización Y no es que yo piense -no puedo pensarlo aunque sólo sea porque yo lo soy- que «el hombre soltero es un mal», como decía Lin Yutang, y que «no debería tener voto en ninguna parte, ni siquiera derechos civiles, ya que el individuo humano social es la unión de hombre y mujer» No lo pienso, pero sí que sólo una muy alta vocación puede sobreponerse a la idea de crear una familia y que incluso una soltería vocacional ha de tender a crear «otra» familia, porque, en definitiva, «sólo entre todos los hombres -esto lo dijo, y con cuánta razón, Goethe- llega a ser vivido lo humano». Por fortuna, «los hombres no son islas», y «un corazón solitario no es un corazón», como pensaban Merton y Machado 57 Las estrellas calientes ¿Cómo conseguir que la familia multiplique la vida de sus miembros en lugar de dividírsela? ¿Cómo lograr que potencie su libertad sin encadenarles? ¿Cómo combinar las zonas de convivencia, que tanto necesita todo hombre, con las no menos imprescindibles de soledad? Estos son, me parece, los problemas decisivos de la vida familiar. Porque no debemos ser ingenuos y limitarnos a cantos emotivos y retóricos a la familia. Los latinos sabían muy bien lo que se decían cuando aseguraban que «la corrupción de lo mejor es lo peor» Y la familia, que es la base de lanzamiento de muchísimos genios, ha sido también, cuando se corrompía, el cepo en el que otros seres quedaban encadenados para siempre. Siempre que se juega a lo grande es mucho lo que se puede ganar, porque es mucho lo que se puede perder. De ahí que, para constituir una familia, debería la gente -dicho sea en frase vulgar- atarse muy bien los machos Y tal vez esto sea lo más asombroso de la Humanidad: que cuanto más importante es una cosa, menos pensemos que hay que prepararse para ella. A mí siempre me ha asombrado que se exija un título de ingeniero. a quien ha de construir un puente o el de arquitecto para firmar los planos de una casa -porque alguien podría morir bajo ellos si se derrumbasen- y que, en cambio, para construir una familia, que es infinitamente más difícil, parezcan bastar un montón de sueños y mucha ingenuidad Y no es que uno aspire a la creación de una universidad de padres, con matrículas y exámenes, pero sí a que todo el que se case tuviera que pasar antes de hacerlo por el tribunal de la propia seriedad y la autoexigencia. ¡Porque son tantos -cada vez más- los aplastados por el hundimiento de su propia familia! Y no hablo sólo, es claro, de las familias rotas por el divorcio. Hablo de todos esos otros divorcios interiores que viven con frecuencia matrimonios aparentemente unidísimos Hablo de los que son una yuxtaposición de soledades o una multiplicación de egoísmos. Hablo de los que conviven soportándose. Hablo de los que «poseen» a sus hijos. 0 de los hijos que «dominan» a sus padres. Hablo de todas esas formas de corrupción familiar en las que los unos dejan de ser trampolines para que salten mejor los demás para convertirse en cadenas de los otros Porque el gran misterio de toda comunidad es el de llegar a ser dos -o ser cinco, o ser docesin que cada uno de los miembros deje de ser uno. Tal vez nada hay más asombroso en la condición humana que ese misterio de la individualidad y la libertad de cada uno de los seres humanos. hombres todos, hechos con un molde aparentemente idéntico, pero hechos todos en realidad con moldes que se rompen después de fabricado cada uno ¿Por qué en la misma familia es cada hijo completamente diferentes de sus hermanos? ¿Cómo es que, si todos recibieron la misma educación y conocieron idéntico ambiente, reaccionan de maneras diferentes ante iguales estímulos? ¿Qué es lo que hace que el primer hijo sea tímido y el segundo extravertido? No lo sabremos jamás. El gran asombro de toda paternidad es que sólo muy en parte pueden hacerse los hijos a imagen y semejanza del progenitor. Y el otro asombro no menor es que el amor no implica igualdad de los amantes y que, incluso con frecuencia, los amores más intensos surgen en seres muy distintos entre sí Mas tal vez sea ésta la verdadera grandeza del amor. unir sin igualar o, si se quiere, igualar o acercar sin destruir. Y de ahí también la verdadera tragedia del fracaso de la familia: nadie puede hacemos tanto daño como los que debieron amarnos La traición de un amigo es, en definitiva, una traición de segunda división. La de un hermano, la de un padre o la de un hijo, ésas sí tienen fuerza para destruir un alma. Los árabes lo dicen con un hermoso refrán-. «El único dolor que mata más que el hierro es la injusticia que procede de nuestros familiares.» Estos deberían ser los problemas fundamentales para todo hombre. Yo he pensado muchas veces en el verdadero drama de Galileo Galilei, de quien nos han contado sus enormes descubrimientos o sus conflictos entre la ciencia y la fe, pero de quien jamás contó nadie la soledad de su mujer -Marina Gamba-, a la que abandonó en Padua cuando le ofrecieron su cátedra en Florencia, o de sus dos hijas -Livia y Virginia-, a las que encerró en un convento a los once años para poder ir a triunfar y convertirse en padre del mundo futuro ¿Fueron felices esas tres mujeres? ¿O acaso el genio que sabía todo de las estrellas lejanas y frías no llegó a enterarse de que tenía en casa tres estrellas calientes y verdaderísimas? Porque ¿de qué nos serviría conquistar y descubrir el mundo entero si no amamos y somos amados por las tres o cuatro personas que «hemos elegido» para vivir a nuestro lado? Entre las muchas cartas que recibo de muchachos y muchachas jóvenes me resulta bastante fácil distinguir a los que son felices de los que no lo son porque los primeros hablan siempre bien de sus padres. Y los más afortunados no sólo me dicen que les quieren, sino también que les admiran y que sus casas son un manantial de permanente alegría Porque resulta que, aunque suene raro el decirlo, hay familias felices. Y lo digo precisamente porque ahora no está de moda hablar de ellas. En las que llaman revistas del corazón se habla sólo de los corazones partidos o de los que se casan hoy entre mieles de publicidad que anuncian que son aspirantes a la ruptura más o menos lejana. En cambio, por lo visto, la felicidad y la fidelidad no son noticia y vende más la historia de dos que se tiran los trastos a la cabeza que la de otra pareja que se sigue queriendo y es feliz La culpa de la mala fama de los matrimonios la tenemos en buena parte, creo yo, los periodistas -que seguimos diciendo eso de que es noticia que un hombre muerda a un perro y no el que le quiera- y los escritores, que, como es mucho más fácil describir la historia de los desgraciados que la de los felices, han llenado la literatura de amores fracasados y almas abandonadas. Pero ¿demuestra esto que haya más matrimonios infelices que luminosos? Demuestra, en todo caso, que a los escritores les faltan agallas para atreverse a contar «historias de buenos» o que hay entre los lectores una especie masoquista más amiga de las bebidas amargas que de las dulces O tal vez la culpa sea también de que muchas parejas felices parecen avergonzarse de su felicidad y jamás hablan de ella. Antaño la hipocresía era fingirse malo siendo bueno. Ahora la hipocresía es inventarse dolores teniendo motivos para estallar de gozo Ocurre con la felicidad como con las joyas.- que la gente no se las pone para salir de noche por miedo a los ladrones. Pero eso no demuestra que la gente no las tenga. Prueba, en todo caso, que unas cuantas docenas de delincuentes son capaces de sembrar el terror sobre una mayoría Así ocultan muchos su felicidad. Cuando un grupo de hombres se reúne y habla de eso de lo que hablan los varones cuando están solos, a todos les encanta contar sus verdaderas o supuestas aventuras, porque parece que se es más hombre habiendo acumulado muchas. Es raro el hombre que dice en público que en su casa se quieren y que las cosas les van bien, en cuanto es posible en este mundo Y, sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que el número de familias felices es muchísimo mayor que el de las desgraciadas. No hablo, naturalmente, de familias que no tengan problemas o dolores, porque eso es imposible en esta tierra. Hablo de aquellas en las que los motivos de alegría superan a los de tristeza o en las que hay fuerza suficiente en su cariño como para superar las dificultades El dolor apenas empaña la felicidad. La ensucia el aburrimiento y la destroza el desamor. La sostienen la paz y la armonía. Y no la desarbolan las tormentas cuando hay anclas suficientes ---el amor, la felicidad, el respeto, la fe- para poder esperar a que pase el vendaval. La pulveriza con frecuencia el dinero, tanto si falta como si se ambiciona. La sabe reconstruir el perdón, cuando alguno de los miembros ha incurrido en alguna, inevitable, tontería. Y consiguen la felicidad quienes recuerdan siempre que la fortuna, el éxito, la gloria, el poder, el bienestar, pueden aumentarla cuando ya se tiene, pero que darla sólo la da el cariño Y hay, por fortuna, muchas familias en que padres, hermanos, hijos tienen ese tesoro, el mayor y tal vez el único que vale la pena de recibir en herencia. Y existe este cariño generalmente tanto más cuanto más sencilla es la familia, porque aseguran que la felicidad es como los relojes, que cuanto menos complicados son, menos se estropean Pero sería necesario que estas familias felices salieran a flote para que los jóvenes no tuvieran que asumir la vida como un vaso de ricino. Sería importante lograr que no ocurra en el amor lo que en la delincuencia- que unos millares de desalmados acabaran imponiendo su violencia sobre millones de seres pacíficos Habría que volver a poner de moda la felicidad, no para olvidarnos de los desgraciados, sino para hacer descubrir a los infelices que vamos a ayudarles a ser felices, más que para convencer a los felices de que ellos son unos tontos que ni se dan cuenta de que son desgraciados. ¿O es que no sabremos lograr que sea la felicidad y no la amargura la que resulte contagiosa? 58. Familias felices Entre las muchas cartas que recibo de muchachos y muchachas jóvenes me resulta bastante fácil distinguir a los que son felices de los que no lo son porque los primeros hablan siempre bien de sus padres. Y los más afortunados no sólo me dicen que les quieren, sino también que les admiran y que sus casas son un manantial de permanente alegría Porque resulta que, aunque suene raro el decirlo, hay familias felices. Y lo digo precisamente porque ahora no está de moda hablar de ellas. En las que llaman revistas del corazón se habla sólo de los corazones partidos o de los que se casan hoy entre mieles de publicidad que anuncian que son aspirantes a la ruptura más o me- nos lejana. En cambio, por lo visto, la felicidad y la fidelidad no son noticia y vende más la historia de dos que se tiran los trastos a la cabeza que la de otra pareja que se sigue queriendo y es feliz La culpa de la mala fama de los matrimonios la tenemos en buena parte, creo yo, los periodistas que seguimos diciendo eso de que es noticia que un hombre muerda a un perro y no el que le quiera- y los escritores, que, como es mucho más fácil describir la historia de los desgraciados que la de los felices, han llenado la literatura de amores fracasados y almas abandonadas. Pero ¿demuestra esto que haya más matrimonios infelices que luminosos? Demuestra, en todo caso, que a los escritores les faltan agallas para atreverse a contar «historias de buenos» o que hay entre los lectores una especie masoquista más amiga de las bebidas amargas que de las dulces 0 tal vez la culpa sea también de que muchas parejas felices parecen avergonzarse de su felicidad y jamás hablan de ella. Antaño la hipocresía era fingirse malo siendo bueno. Ahora la hipocresía es inventarse dolores teniendo motivos para estallar de gozo Ocurre con la felicidad como con las joyas.- que la gente no se las pone para salir de noche por miedo a los ladrones. Pero eso no demuestra que la gente no las tenga. Prueba, en todo caso, que unas cuantas docenas de delincuentes son capaces de sembrar el terror sobre una mayoría Así ocultan muchos su felicidad. Cuando un grupo de hombres se reúne y habla de eso de lo que hablan los varones cuando están solos, a todos les encanta contar sus verdaderas o supuestas aventuras, porque parece que se es más hombre habiendo acumulado muchas. Es raro el hombre que dice en público que en su casa se quieren y que las cosas les van bien, en cuanto es posible en este mundo Y, sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que el número de familias felices es muchísimo mayor que el de las desgraciadas. No hablo, naturalmente, de familias que no tengan problemas o dolores, porque eso es imposible en esta tierra. Hablo de aquellas en las que los motivos de alegría superan a los de tristeza o en las que hay fuerza suficiente en su cariño como para superar las dificultades. El dolor apenas empaña la felicidad. La ensucia el aburrimiento y la destroza el desamor. La sostienen la paz y la armonía. Y no la desarbolan las tormentas cuando hay anclas suficientes --el amor, la felicidad, el respeto, la fe- para poder esperar a que pase el vendaval. La pulveriza con frecuencia el dinero, tanto si falta como si se ambiciona. La sabe reconstruir el perdón, cuando alguno de los miembros ha incurrido en alguna, inevitable, tontería. Y consiguen la felicidad quienes recuerdan siempre que la fortuna, el éxito, la gloria, el poder, el bienestar, pueden aumentarla cuando ya se tiene, pero que darla sólo la da el cariño Y hay, por fortuna, muchas familias en que padres, hermanos, hijos tienen ese tesoro, el mayor y tal vez el único que vale la pena de recibir en herencia. Y existe este cariño generalmente tanto más cuanto más sencilla es la familia, porque aseguran que la felicidad es como los relojes- que cuanto menos complicados son, menos se estropean Pero sería necesario que estas familias felices salieran a flote para que los jóvenes no tuvieran que asumir la vida como un vaso de ricino. Sería importante lograr que no ocurra en el amor lo que en la delincuencia: que unos millares de desalmados acabaran impniendo su violencia sobre millones de seres pacíficos. Habría que volver a poner de moda la felicidad, no para olvidarnos de los desgraciados, sino para hacer descubrir a los infelices que vamos a ayudarles a ser felices, más que para convencer a los felices de que ellos son unos tontos que ni se dan cuenta de que son desgraciados. ¿O es que no sabremos lograr que sea la felicidad y no la amargura la que resulte contagiosa? 59. La flecha y el arco «Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante.» La imagen de Kahlil Gibrán no puede ser más exacta. Y yo me temo que muchos padres aún no han descubierto la enorme verdad que encierra El arco, el verdadero «arco» es «para» la flecha. Un arco sin flecha se convierte en algo estéril e inútil. E igualmente inútil es un arco que «quiere» tanto a la flecha que aspira a tenerla permanentemente consigo y nunca la dispara. Pues la meta de la flecha es el blanco, no el vivir acurrucada junto al arco Si hace esto último, también la flecha se convierte en inútil y hace inútil al arco. La flecha no es el arco, es distinta de él. Tal vez el arco fue flecha antes, pero desde que es arco su función principal es ya empujar la flecha hacia adelante, hacia el futuro, lo más lejos posible. Para lanzarla deberá sufrir, tensarse, hasta que su carne de arco duela. Y vibrará con dolor en el momento de despegarse de la flecha Sólo después de hacerlo volverá a descansar su cuerda, sabiendo ya que ha cumplido su misión de proyectar la flecha hacia su destino. Y sólo entonces se sentirá verdaderamente lleno.- cuando esté vacío porque la flecha está ya en su blanco Curiosamente los arcos cumplen a la perfección esta tarea: no se conoce ningún arco tan enamorado de sus flechas que jamás las disparase. Pero sí se conocen muchísimos padres que se creen que sus hijos son para que los progenitores «disfruten» de ellos. Muchos que no respetan el hecho de que sus hijos sean y quieran ser distintos de ellos. Muchos que tienen como sueño central el que sus hijos sean «a imagen y semejanza suya» permanentemente, en lugar de aspirar a que sus hijos logren sacar lo mejor de sí mismos y sean ellos mismos verdaderamente Sigo citando a Kahlil Gibrán, que lo dijo un millón de veces mejor de lo que yo sabría: «Vuestros hijos no son hijos vuestros. Son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Vienen a través vuestro, pero no vienen de vosotros. Y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas habitan en la casa del mañana, en una casa que vosotros no podréis visitar ni siquiera en sueños.» Educar en libertad me parece la cosa más difícil del mundo. La más necesaria. Y es difícil porque hay padres que, por afanes de libertad, no educan. Y padres que, Por afanes educativos, no respetan la libertad. Hacer ambas cosas a la vez es casi como construir un círculo cuadrado. Algo que sería imposible si no existiera el milagro del amor. Algo que es aún más difícil cuando se confunde el amor con los afanes de dominio sobre la persona amada ¿Quién no ha conocido a esos perpetuos inmaduros que siguen agarradito a las faldas de mamá? He conocido mujeres que aún muchos años después de casadas siguen sintiéndose mucho más «hijitas» de sus padres que esposas de sus maridos y madres de sus hijos. Con lo que construyen una triple tragedia: no han acabado ellas de desarrollarse como personas; condenan a una semisoledad a su marido y carecen de fuerza para lanzar a sus hijos hacia el futuro. Y todo porque no han sabido curarse de su «hijitas» aguda o porque sus padres siguen practicando la «mamitis» enfermiza El verdadero mundo está siempre delante de nosotros, no detrás. Un verdadero amor es el que practica aquellos versos de Salinas a su amada: «Perdóname por ir así buscándote / tan torpemente dentro de ti./ Es que quiero sacar de ti / tu mejor tú.» Querer a alguien no es sacar jugo de él, es ayudarle a que saque de sí mismo su mejor yo, a que logre empinarse sobre sí mismo, escalando a diario de un yo a otro yo mejor. Hay que amar a la gente como ama el arco a la flecha que vuela, que la ama precisamente porque sabe volar y porque se siente con fuerza Para hacerla volar más deprisa y más lejos El mejor amor es el que sabe desprenderse del amado, el que no sólo acepta, sino que facilita el que el amado vaya más lejos que él, hasta el blanco, hasta ese blanco que se va alejando cada vez que avanzamos hacia él y al que sólo se llega con la muerte ¡Mal amor el que fabrica enanos de alma! ¡Mal amor el que divide en lugar de multiplicar! ¡Benditos, en cambio, los que entienden su propia alma como rampa de lanzamiento de otros seres: hijos, amigos, desconocidos! ¡Benditos, porque estarán verdaderamente llenos el día que alguien, impulsado por ellos, suba hacia arriba y les deje vacíos gracias a tanta fecundidad! 60. La flecha sin blanco Mis notas sobre «el arco y la flecha» parece que han interesado a bastantes padres. Y preocupado y hasta angustiado a algunos, que me escriben preguntándome: «¿La culpa de que la flecha (los hijos) no llegue al blanco es siempre del arco (los padres)?» Voy a transcribir la carta de una madre que, con su espontaneidad, expone el problema mucho mejor que lo que yo sabría: «Padres y madres que están entro los cincuenta y sesenta años; que se casaron hace treinta con ideales humanos y sobrenaturales; que creían y creen que el matrimonio es un sacramento que da gracia; que querían tener hijos para el cielo y los que Dios quisiera, y que los han tenido en mayor o menor número; que han luchado con pocos medios económicos, con enfermedades, contra el ambiente; que se han esforzado en vivir cristianamente y han tratado de dar a sus hijos esa savia vital, esa formación, ese poso que parecía necesario y acorde con sus convicciones, y que. después de veintimuchos años se encuentran agotados y desalentados, pero siguen trabajando y esforzándose, tal vez por inercia, ¿o por instinto de conservación? No han sabido ser arcos que lancen esas flechas, no han sabido transmitir sus vivencias, no han sabido conseguir que sus hijos conserven la fe que mamaron. Y se encuentran con su fracaso, con su rotundo fracaso, con su desesperante fracaso. Esos niños inteligentes, sanos, llenos de vida, se han convertido, algunos, en jóvenes abúlicos, pasotas, deprimidos, insatisfechos, tristes, escépticos, fracasados, que han perdido o están perdiendo la fe, desde luego, en los hombres, también en la Iglesia y deseo que no en Dios.» «Su cita de Kahlil Gibrán es exacta, pero digo yo- ¿Es siempre el arco el que falla? No sé nada del tiro del arco, pero ¿y si llueve?, ¿y si el viento es muy fuerte?, ¿y si la oscuridad es total? Habría que abstenerse de tirar con arco, es decir, habría que no tener hijos.» Si quitamos a estos párrafos un poco de la amargura que tienen (y que yo atribuyo a un desaliento momentáneo) y si ponemos también entre interrogantes la frase final, el diagnóstico me parece perfecto. Y más extendido de lo que suele pensarse Porque es cierto que son muchos los padres angustiados (sobre todo los que rondan los cincuenta-sesenta años) que se preguntan hasta qué punto son ellos responsables de los fracasos de sus hijos Y habría que decir sin rodeo alguno que, efectivamente, si una flecha no llega al blanco puede ser por culpa de la flecha, por culpa del arco o a causa de las circunstancias Hay, evidentemente, arcos que disparan mal: o por ignorancia, o por falta de generosidad, o por pereza. Pero también hay flechas que fracasan, habiendo sido muy bien disparadas, y que no llegan al blanco o porque son más pesadas de lo justo, o más ligeras de lo que debieran o porque ejerciendo su libertad- se tuercen y desvían Y hay también tiempos históricos en los que llueve o el viento es excesivo, tiempos en los que la velocidad del cambio o los influjos ambientales pueden exigir esfuerzos reduplicados, suplementos de alma en el arco y en las flechas, para que unos y otras se realicen. ¿Cómo no reconocer que la década pasada ha sido, en nuestro país, uno de esos momentos endemoniadamente difíciles? Pero yo creo que los problemas no se resolverán nunca si el arco se dedica a echarle la culpa a la flecha; si la flecha camufla su fracaso tras las supuestas responsabilidades del arco; o si los dos eligen la coartada de pensar que «toda» la culpa es de las circunstancias. Y creo que tampoco resuelve mucho los problemas el que el arco o la flecha se encierren masoquistamente en su amargura y crean que la solución es renunciar al tiro y elegir la infecundidad Más útiles me parecen algunas otras consideraciones: que los hijos descubran que si ellos fracasan hacen, en cierto modo, fracasar también a sus padres y entiendan que entonces su delito sería doble. Que los padres descubran que todo esfuerzo es siempre útil, aunque generalmente lo sea «a la larga», pues un amor y una fe bien sembrados terminarán -si los padres mantienen esa fe y ese amor- fructificando. Y que todos descubran el terrible y magnífico riesgo de la libertad Si Dios, al crear al hombre, hubiera pensado que no valía la pena disparar un arco cuyas flechas -muchas- se perderían, ¿habría creado al hombre? El asumió el riesgo. Creyó en el amor y en la creación. Confió en la eficacia de la bondad. Y cuando muchos de sus hijos le fracasaron no se dejó vencer por la amargura.- duplicó su amor. Gracias a ellos los hombres -aun los malos- tenemos, al menos, el orgullo de llamarle Padre 61. La verdad peligrosa Cuentan que un jeque árabe llamó a uno de sus consejeros para pedirle que le contara lo que de él se decía en el país. Y cuentan que el consejero respondió: «Señor, ¿qué deseáis, una respuesta que os agrade o la verdad?» «La verdad -dijo el jeque-, por dolorosa que sea.» «Os la diré, señor -dijo entonces el consejero-, si me prometéis a cambio el premio que os pida.» «Está concedido -dijo el jeque-. Pedid lo que deseéis, porque la verdad no tiene precio.» «Me basta -dijo el consejero- uno muy pequeño: dadme un caballo. para huir en él apenas termine de decirla.» La verdad, efectivamente, «toda» verdad es peligrosa. Pero me urge puntualizar que lo es porque debe hacer daño a quien la dice y no, como se suele pensar, a quien la escucha Porque la verdad se suele usar como arma arrojadiza. Cuando alguien nos dice: «Mira, te voy a decir la verdad», uno ya sabe que nos van a decir una impertinencia. Y la cosa se pone peor cuando alguien adelanta que «ya a decirnos las verdades». Con razón, el diccionario explica que «decir las verdades» es "decirle a alguien sin rebozo ni miramiento alguno cosas que le amarguen» Pero yo no hablo aquí de esas verdades -aguijones que ordinariamente tienen muchísimo de mentira, ya que toda verdad mezclada con veneno se vuelve, sin más, falsa. Hablo más bien de las que duelen en la boca al decirlas, de aquellas «verdades enteras» que Bernanos definía como las «dichas sin añadirles el placer de hacer daño». Hablo de esas verdades que dejan en carne viva al que las pronuncia Denis de Rougemont, en el prólogo de su gran libro sobre el diablo, explica que lo escribe sabiendo que los «listos» se reirán de él y añade que lo publica, a pesar de ellos, porque le gusta escribir «libros peligrosos» Sabe muy bien que hay dos tipos de autores-. aquellos para los que escribir es «sólo una picazón de la sensibilidad que se sacia rascando; es decir, emborronando papel sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias», y aquellos otros que «para saber de un modo más profundo siempre aceptan cierto riesgo, ya que no hay verdad cómoda de decir». ¿Por qué? «Porque todas las verdades contienen una parte de acusación respecto a nuestra vida y tienden a perturbar ese equilibrio de piadosas mentiras, tácitamente admitidas, sin las cuales la existencia se haría imposible.» Ahora creo que hemos aterrizado ya en lo que trataba de decir: tener una verdad es como tener una llama dentro del cuerpo, algo maravillosamente doloroso. Por eso a mí me asombran los que presumen de tenerla como una casa que les protege de la lluvia o como una butaca en la que descansar. En realidad la verdad no se posee, nos posee, nos invade, nos arrastra hacia adelante Porque además la verdad «nunca» se tiene entera. Se avanza por ella como se sube a una montaña y sólo se va descubriendo en la medida en que se avanza, dejándose trozos de piel en la escalada. La verdad es, como la fe, una conquista sucesiva, un magnífico dolor No hace mucho una señora se me escandalizó porque yo usaba la vieja y hermosa frase de San Agustín. «Veritas, odium parit», (La verdad engendra odio). Y lo cierto es que San Agustín (y yo detrás de él) no hablábamos allí de esa verdad que en definitiva es Cristo, hablábamos de toda esa gente que se ha endurecido en lo que creen la verdad y que, tras confundirla con sus propias ideas, terminan por tratar de imponerla a punta de espada o prohibiciones. Esa verdad endurecida es la que engendra odio, la que tiene la dureza del diamante, la frialdad ardiente del infierno La verdad es un niño que hay que ir engendrando, cuidadosamente, con miedo de malograrlo, ofreciéndoselo a los demás como sin terminar de creer que nosotros lo hayamos parido, porque siempre nos parece más grande que su padre. Es tierna e infantil, es desvalida y se puede ofrecer como un regalo, nunca venderse Y, cuando se ha compartido, crece. Y deja de ser nuestra. Y ya es de todos, dispuesta a que otros la reengendren, multiplicándola, como los panes y los peces de Galilea Sólo entonces, cuando ha crecido por obra de muchos, empieza a descubrirse que es un reflejo de la Verdad con mayúscula. Y entonces se vuelve verdaderamente peligrosa. Pero es ya uno de esos peligros por los que vale la pena dar la vida 62.La estrella de la vocación Si yo tuviera que decir cuál es la mayor de las bienaventuranzas de este mundo señalaría, sin vacilar, que la de poder vivir de lo que uno ama. A continuación añadiría que una segunda y formidable bienaventuranza, aunque de segunda clase, es llegar a amar aquello de lo que uno vive Pero, curiosamente, parece que son pocos los que disfrutan de la primera y no muchos más los que conquistan la segunda. Porque charlas con la gente y casi todos te hablan mal de sus trabajos.son abogados, pero sueñan ser escritores; médicos, pero les hubiera entusiasmado ser directores de orquesta; obreros, pero habrían sido felices siendo boxeadores o futbolistas. Son pocos, en cambio, los que reconocen haber nacido para ser lo que son y los que no se cambiarían de tarea si volvieran a nacer Pero aún es más grave descubrir que un altísimo porcentaje de los humanos se muere sin llegar a descubrir cuál era su verdadera vocación. Y uso esta palabra en todo su alto y hermoso sentido. Porque, curiosa y extrañamente, es éste un vocablo que en el uso común se ha restringido a las vocaciones sacerdotales y religiosas, cuando en realidad «todos» los hombres tienen no una, sino varias vocaciones muy específicas Todos hemos sido llamados, por de pronto, a vivir. Entre los miles de millones de seres posibles fuimos nosotros los invitados a la existencia. Si nuestros padres no se hubieran cruzado «aquel» día, en «aquella» esquina, o en «aquel» baile, hoy no existiríamos. Y si nuestro padre se hubiera casado con otra mujer, habría nacido «Otra» persona distinta de la que nosotros somos. Alguien -decimos los creyentes- o algo -dicen los materialistas- se trenzó para que esta persona concretísima que cada uno de nosotros es llegara a la existencia. Y ésta fue nuestra primera y radical vocación-. a nacer, a realizarnos en plenitud, a vivir en integridad el alma que nos dieron. Ya esto sólo sería materia más que suficiente para llenar de entusiasmo toda una existencia, por oscura y desgraciada que sea Fuimos, después, llamados al gozo, al amor y a la fraternidad, otras tres vocaciones universales. Colocados en mundo que, aunque haya de vivirse cuesta arriba, estalla de placeres (la luz, el sol, la compañía y medio millón más), ¿cómo entender el aburrimiento de los que han llegado a convencerse de que son vegetales o animales de carga? Y fuimos finalmente llamados a realizar en este mundo una. tarea muy concreta, cada uno la suya. Todas son igualmente importantes, pero para cada persona sólo hay una -la suyaverdaderamente importante y necesaria Porque la vocación no es un lujo de elegidos ni un sueño de quiméricos. Todos llevan dentro encendida una estrella. Pero a muchos les pasa lo que ocurrió en tiempos de Jesús: en el cielo apareció una estrella anunciando su llegada y sólo la vieron los tres Magos. Y es que --como comenta Rosales en un verso milagroso-- «la estrella es tan clara que 1 mucha gente no la ve» Efectivamente, no es que la luz de la propia vocación suela ser oscura. Lo que pasa es que muchos las confunden con las tenues estrellas del capricho o de las ilusiones superficiales. Y que, con frecuencia, como les ocurrió también a los Magos, la estrella de la vocación suele ocultarse a veces -y entonces hay que seguir buscando a tientas- o que avanza por los extraños vericuetos de las circunstancias Y, sin embargo, ninguna búsqueda es más importante que ésta y ninguna fidelidad más decisiva. Unamuno decía que la verdadera cuestión social no es un problema de mejor reparto de las riquezas, sino un asunto de reparto de vocaciones Dejo aquí de lado las vocaciones a la santidad -que éstas, sí, casi siempre se realizan por caminos diversos a los lógicos y previsibles, porque ahí Dios guía casi siempre a ciegas- y me refiero a las pequeñas y cotidianas vocaciones humanas. En éstas el primer elemento decisivo es la libertad. En ningún campo son más graves las violaciones que en las decisiones del alma. Y por eso yo entiendo mal a la gente que anda «pescando» curas o médicos o poetas. Todas las grandes cosas o salen de una pasión interior o amenazan inmediata ruina Supone después capacidad, coraje y lucha. Una vocación no es un sueño, un caprichillo pasajero, menos un afán de notoriedad. Todas las aventuras espirituales son calvarios. Y el que se embarque en una verdadera vocación sabe que será feliz, pero no vivirá cómodo Supone, sobre todo, terquedad en la entrega. Un escritor que se desanima al segundo fracaso mejor es que no intente el tercero, porque no nació para eso. Sólo tiene vocación el que no sería capaz de vivir sin realizarla Y supone también realismo. ¡Cuántas veces una gran vocación ha de vivir «protegida» por una segunda tarea práctica que nos dé los garbanzos mientras la otra vocación construye el alma! Pero benditos los que saben adónde van, para qué viven y qué es lo que quieren, aunque lo que quieran sea pequeño. De ellos es el reino de estar vivos 63. El año de " tu " juventud En esta carta que acabo de recibir su autor no ha puesto -¿por qué?- remite. Pero en el matasellos se lee: «1985. Año Internacional de la juventud», y pienso, por un momento, que es la juventud quien me escribe. Porque los dos folios de este desconocido amigo ¡son tan terriblemente sintomáticos de tantos muchachos como conozco¡ No me plantea problemas melodramáticos, pero sí uno importante: la desorientación, y otro mucho más grave: el desaliento Tiene mi amigo veinte años y está pasando, me dice, «el momento más negro de su vida». Terminó los estudios medios, ingresó voluntariamente en la «mili» pensando que «allí le harían un hombre» y ahora descubre que «no sólo no se ha hecho un hombre, sino que está peor que antes» Si mira hacia atrás descubre que sus padres «fueron siempre muy posesivos», que «nunca ha conseguido intimar con una chica», que tiene «un enorme complejo de inferioridad», que «la vida le aterra» y que «no sabe para dónde tirar». «De todo lo que ha hecho hasta ahora no se quedaría con nada. Está desencantados ¿Por qué le ocurre todo esto? ¿Es que no tiene alma? ¿Son problemas económicos? ¿Le faltan ganas de vivir? No, nada de eso. «Quiero -dice- utilizar mi vida para hacer algo, no quiero ser el típico 'currante' de Banco, quiero hacer algo que salga de mí. No comprendo la vida de una persona que no haga algo que salga de él. Mis padres me quieren meter en un trabajo estable. Pero yo no sé si seguir mi vocación o buscar la seguridad de un empleo estable, de equis miles de pesetas al mes que te permitan comer, pero no vivir, pues, para mí, vivir no es mantenerse Lo cierto es que tengo ya veinte anos y no puedo retrasar más el futuro profesional que quiero que mi vida me depare. Pero de hecho, mientras hago un cursillo de formación que no me gusta, salgo muy poco a la calle y no deseo levantarme de la cama, pues ya sé lo que el día me va a deparar. He llegado al punto de pensar que mi vida sólo se arregla con una quiniela de catorce (por favor, no se ría).» No, amigo, no me río. Sé muy bien que tu caso es uno entre millones. Y entiendo muy bien que tu carta concluya diciéndome: «Me entran ganas de volver a tener catorce años para cambiar en ciento ochenta grados mi vida. Todo lo que he sacado ha sido una gran timidez, indecisión, miedo, decepción, dejadez, desilusión y unas ganas tremendas de tener una chica a la que querer, aunque sé que con esta timidez no lo conseguiré nunca. Me duele no tener quince años.» Me gustaría poder decir a este muchacho unas cuantas cosas la mar de sencillas. Y la primera es que él no es un bicho raro, que etapas parecidas a la suya las hemos pasado todos, porque esas indecisiones y miedos son propios e inevitables de la inmadurez. También le diré que lo normal hubiera sido tenerlas a los quince o dieciséis años y haberlas «comenzado» a superar a los veinte, pero que, en definitiva, también los veinte son una edad estupenda para empezar La segunda cosa que le diría es que la clave de la solución está en él, no en echar las culpas al pasado o a los demás, ni en esperar que Dios venga a resolverle su problema. La medicina número uno tiene que ser la decisión y el coraje, «su» propio coraje Por de pronto ya tiene lo más importante: ve con claridad que quiere ser alguien. Ahora sólo le falta serlo, empezar humildemente a serio Al principio tendrá que empezar a hacerlo entre tanteos. Sería formidable que viera de repente y con claridad qué quiere ser y qué va a ser. Lo normal es que esto se vaya iluminando progresivamente, entre fracasos. Pero debe saber que el mayor de los fracasos (tal vez el único) es no emprender nada por miedo al fracaso. Quedarse en la cama es un suicidio. Hay que empezar, aunque sea a equivocarse. Hay que buscar ese amor, aunque recibas una primera colección de calabazas Lo más importante es descubrir cuál es «tu» meta. Y luego buscarla con una mezcla, a partes iguales, de ilusión y realismo. Sólo con realismo te quedarás a ras de tierra. Sólo con ilusión te romperás las narices. Por eso, no desprecies el consejo de tus padres, que te aconsejan un «empleo estable». Muchas veces la mejor manera de «proteger» una vocación es «acompañarla» con un trabajo que no la deje al albur de las circunstancias. «Desde él» es más fácil saltar a lo soñado que desde el vacío Luego tendrás que convencerte de que jamás es tarde para empezar. Nada ganas con soñar volver a los quince años. No volverás, por mucho que lo sueñes. Pero empieza ahora como habrías empezado si los tuvieras. ¡Cuántos genios del alma se despertaron no ya a los veinte, sino a los treinta o los cincuenta! Si, en cambio, te dedicas a soñar o a lamentarte, llegarás a los treinta deseando tener esos veinte que ahora te parecen tan negros Mira, éste es el Año de la Juventud. Que sea para ti el año de «tu» juventud. Dejemos de lado las grandes celebraciones retóricas. Pon tú en pie la tuya y ya habremos tenido un año estupendo. Y otra vez, por favor, firma tu carta, amigo 64.- El mundo es ruidoso y mudo Le han preguntado a Georg Solti, el gran director norteamericano de orquesta, qué es para él el silencio. Y ha respondido: «Todo. El silencio lo es todo. No podría pensar ni vivir si hay ruido. Necesito absoluta tranquilidad para trabajar; pero, sobre todo, para vivir.» ¡Qué gran verdad! Pero ¿cómo conseguir ese silencio cuando hemos tenido la terrible desgracia de vivir en la época más ruidosa de la historia? Te montas en un taxi y tienes casi siempre la mala suerte de que el taxista lleve la radio a todo trapo. Abres la ventana de tu casa y te invade el fragor de automóviles como una ola de ruidos. No digamos si entras en una discoteca: las únicas tres veces que yo tuve que hacerlo por complacer a amigos artistas, salí con la cabeza como un bombo, aturdido y sordo. Y hasta los lugares de trabajo se han vuelto espantosos. ¡Si hasta los niños, que cuando les dejamos a su naturaleza son tranquilos y silenciosos, se han vuelto histéricos y necesitan gritar cada vez más para llamar la atención en un mundo en el que parece que todo lo importante hay que hacerlo a gritos! Thomas Merton, el trapense, que sabía un rato de silencio, escribió una vez palabras terribles: «El estrépito, la confusión, el griterío continuo de la sociedad moderna son la expresión visible de sus mayores pecados: su ateísmo, su desesperación. Por eso los cristianos que se asocian a ese ruido, que entran en la Babel de lenguas, se convierten, en cierto modo, en desterrados de la ciudad de Dios.» Sí, eso me siento yo muchas veces: un exiliado de la soledad, un desterrado del paraíso del silencio. Y lo digo aun sabiendo que yo soy una especie de profesional de la palabra De palabras vivo, a palabras me dedico. Pero sé muy bien que hay que estimar el silencio precisamente por amor a la palabra, porque sólo en el silencio las palabras se van volviendo esenciales; y ¡pobres de las palabras que no fueron arropadas, acunadas en un largo silencio! Si, en realidad, dijéramos sólo las cosas que hemos comprendido de veras, tendríamos muy pocas que decir. Y ¿dónde comprenderlas sino en la rumia silenciosa de horas aparentemente vacías? No es lo malo la palabra. Lo malo es el ruido, el griterío, el charlataneo de toda esa gente que habla, rebulle, se agita, porque tiene miedo de descubrir en el silencio cuán vacíos están. Lo dice estupendamente el verso que he puesto como título a mi artículo («El mundo es ruidoso y mudo»), cuyo autor no logro recordar. Porque no es que el mundo -la gente-- hable: simplemente articula sonidos que nada dicen, porque nada tienen que decir Pero tal vez lo más grave sea preguntarse si el hombre contemporáneo no habrá perdido ya toda capacidad de guardar silencio. ¿No es cierto que el primer gesto que la mayoría de nosotros hace al entrar en su casa es enchufar el televisor o la radio? ¿No nos sentimos aterradoramente solos en una casa silenciosa? ¿No necesita la gente llevarse transistores al campo porque ni allí soporta el silencio y la soledad? Y aun cuando, en raras ocasiones, buscamos el silencio, ¿no nos llevamos dentro todo el ruido de nuestras pasiones, de nuestras preocupaciones, toda la marejada de nuestros deseos? Ya es difícil conseguir el silencio de la lengua y de los oídos. Casi imposible lograr el silencio de la imaginación y de las ambiciones. Milagroso entrar desnudos en nuestra alma desnuda, para encontrarnos allí con nosotros mismos, con la realidad de la vida, con Dios. Porque el verdadero silencio sólo se vuelve fecundo cuando permite un ahondamiento de la conciencia, un encuentro con lo más intenso de nosotros mismos ¡Qué envidia siento hacia las pocas profesiones que aún exigen el silencio mientras se realizan: los médicos en los quirófanos (aunque también en ellos he visto ahora poner música, afortunadamente clásica, que puede ser una forma de ahondar el silencio), los verdaderos artistas a los que con justa razón se llama creadores, los grandes investigadores. y pocos más! Me pregunto a veces si no deberíamos incluir el ruido en la lista de los pecados. Aunque quizá sea un pecado que tiene el castigo en sí mismo: porque va convirtiendo este mundo en un infierno provisional 65. El frenesí del bien A un jesuita amigo mío le han regalado una cartera en cuya piel el donante había mandado repujar aquellas palabras de Santa Teresa que recuerdan que «hay en la Compañía muchas cabezas perdidas por el demasiado trabajo». La Santa de Ávila, desde luego, sabía lo que se decía, porque no sólo en la Compañía, sino en el mundo entero, abundan las cabezas echadas a perder por el ingenuo afán de abarcarlo todo. Hay también, naturalmente, muchísimas cabezas que se pierden por no dar golpe. Pero esto, al fin y al cabo, es natural. Lo triste es que se pierdan también gentes y cabezas estupendas que quedaron atrapadas en ese engaño que el P. Duval llamaba «el frenesí de hacer bien a los demás» Como es lógico, no voy a decir yo aquí lo contrario de lo que tantas veces he dicho en este cuaderno de apuntes: que sólo el amor a los demás llena y justifica nuestras vidas. Pero sí voy a añadir que todas las cosas tienen su medida, que hay gente que confunde el celo con el frenesí, y que hay ciertos tipos de amor al prójimo que, precisamente por lo exagerados que son, terminan por ser una forma especialmente maligna de egoísmo Hay, efectivamente, gentes que se entregan tanto a la actividad, a la lucha -tal vez por sus ideas, quizá por otras personas-, que no logran ocultar que lo que les ocurre es que, por dentro, están solos y vacíos y que tienen miedo a pararse para contemplar su alma, con lo que el trabajo se les vuelve una morfina porque temen que, si se parasen, se desintegrarían Esta enfermedad es, por ejemplo, muy típica de curas, de monjas, de algunos apóstoles seglares, que parecen medir su amor a Dios por el número de cosas que hacen. Son la gente que querría ser «más celosa que Cristo» y que se avergüenza un poco de pensar que él «perdiera» treinta años cortando maderas en Nazaret Es también típica de ciertos activistas políticos o pacifistas que creen que su entrega a la causa se mide por los nervios que a ella dedican, sin darse cuenta de que con ello van pasando de ser seguidores y servidores de una idea a convertirse en fanáticos de la misma ¿Hay algo más ridículo que un pacifista que carece de paz interior y que, combatiendo la guerra, crea guerras de nervios? «El frenesí del activista -ha dicho Thomas Merton -neutraliza su trabajo por la paz. Destruye su capacidad de paz. Destruye la fecundidad de su obra, porque mata la raíz de sabiduría interior que hace fecunda la obra.» Sí, nada que nazca fuera de un alma reposada es verdaderamente fecundo El frenesí del bien, digámoslo sin rodeos, es tan peligroso y estéril como el frenesí del mal. Y de ambos proviene un no pequeño porcentaje de neurosis María Germade, en el precioso libro que acaba de publicar sobre la Depresión mental, analiza cómo en los comienzos de su crisis «iba de un lado a otro con la idea fija de hacer más cosas en menos tiempo, creyendo que, por el hecho de hacer cosas, vivía más». «Quizá esta reacción naciera de la admiración que había sentido por las personas que repetían la frase 'no tengo tiempo para nada'. Quizá me parecieran más importantes que yo, que entonces lo tenía para todo, y quise ser como ellas.» Sí, hay que decirlo sin rodeos: la gente que dice que «no tiene tiempo para nada» realmente dice la verdad: que no hacen nada, que corren de acá para allá, que tal vez fabrican cosas y montan mandangas, pero. hacer, hacer de veras, no hacen nada sino multiplicar sus nervios y los de quienes les rodean Pronto reciben, además, su propio castigo cuando descubren que en ellos se realiza aquel verso terrible de Rilke: «Voy haciendo ricas todas las cosas, mientras yo me quedo cada vez más pobre.» El verdadero amor es otra cosa. El que ama no pierde cuando da, al contrario. se enriquece dando. Aquel cuya alma se devalúa al entregarse, en realidad lo que entrega son sus nervios y no su alma Sí, defendamos la calma como fuente de toda obra bien hecha. Decía Martín Abril que «para estar bien despierto hay que estar bien dormido». Y pudo añadir que para estar bien activo hay que estar bien relajado, que los árboles necesitan su tiempo para crecer y las frutas para madurar, que no se está más vivo por el hecho material de hacer más cosas, que no hay que confundir el arte de amar o el de vivir con el de batir un récord de cien metros lisos en una olimpiada 66. Lo que vale es lo de dentro Cuanto más avanzo por la vida más me convenzo de que todo lo sustancial de nuestra vida estaba «ya» en la infancia. Pero nada realmente nuevo se ha añadido a la médula de nuestra existencia Lo compruebo cada día más en mí (y pido perdón por hablar, una vez más, de la única existencia que conozco). Incluso el paso de los años me va descubriendo que muchas cosas que viví de niño sin entenderlas se han ido aclarando, convirtiéndose en símbolos de lo que mi vida sería, de modo que ciertas «anécdotas», que no pasaron entonces de simplemente curiosas, se han ido transmutando en los quicios sobre los que hoy mi alma se sostiene Como lo que me ocurrió aquel 19 de marzo de 1942. Tenía yo doce años y acababa de descubrir, embriagado, algo que tantos gozos me daría años después: la poesía. En las clases de preceptiva literaria nos habían enseñado a hilvanar octosilabos y endecasílabos, y me parecía que mis primeros versos eran la mayor de las riquezas imaginables. Así que, cuando llegó el santo de mi madre, no dudé un segundo en elegir mi regalo: un largo y horrendo romance (que olía por todas sus costuras a Gabriel y Galán) que copié en una larga tira de papel de barba, imitando un pergamino, até con un cordoncito rojo y coloqué en un diminuto cofrecillo de semicobre que me costó -lo recuerdo con precisión- cinco duros. (Aún conservo, todo roto, aquel cofre con su poema dentro y es hoy la mejor reliquia de mi casa.) Poco antes de la comida llegaron las visitas a felicitar a mi madre y, ante ellas, desplegaron mis hermanas mayores las mantelerías que para la ocasión habían bordado. Y recuerdo que, entre las visitas, estaba uno de los frailes redentoristas a cuyas misas solíamos acudir los de mi casa. Viendo los regalos de mis hermanas, alzó la vista y, con un tono que a mí me pareció la mayor de las insolencias, me lanzó un- «Y tú, ¿no le regalas nada a tu madre?» Creo que ha sido la mayor ofensa que me han hecho en mi vida. Por lo menos a mí me dolió mucho más que todo cuanto después me ha llegado. Recuerdo que apreté con cólera los puños y que, furioso, salí de la habitación sin contestar palabra. Fui a la cocina, busqué una bandejita de alpaca y, sobre ella, coloqué mi cofrecito y volví a entrar en la habitación de las visitas, sin hablar una palabra y conteniendo mis rabiosas lágrimas Los reunidos, y el fraile entre ellos, comenzaron a hacer aspavientos y a lanzar grititos de admiración ante mi regalo. Pero con ello aumentaron más mi cólera y, ya sin poderme contener, mordiéndome los labios, casi grité: «Lo que vale es lo de dentro.» No recuerdo lo que ocurrió cuando leí el poemilla. Supongo que mi madre lloraría y que los reunidos me pronosticarían todas esas tonterías con las que llenamos las cabezas de los niños ante sus primeros pinitos. Pero lo que no he olvidado jamás es aquella gloriosa- grotesca frase mía, que desde entonces no ha hecho más que crecer dentro de mí, hasta convertirse en una de las claves de mi vida Y sólo más tarde, mucho más tarde, he logrado comprender hasta qué punto es cierto que lo único que realmente vale en nuestras vidas es lo de dentro, que no hay ninguna riqueza que venga de fuera, que la única función de nuestras vidas es llenar y estirar nuestras almas, que son vanos los triunfos, los grititos del mundo (como los de las visitas-cotorras de mi infancia), que lo único que al fin cuenta es eso que hoy tenemos tan olvidado y despreciado y que es lo que los antiguos llamaban «vida interior» Leo en estos días uno de los libros más hermosos de mis últimos años (Testamento espiritual, de Lilí Alvarez, Editorial Biblia y Fe), y en él encuentro un párrafo que me gustaría resumiera mi vida o los mejores momentos de ella: «En estos días he empezado a estar más sosegada, sin duda por mi recuperada soledad. He vuelto a experimentar una vieja sensación: la de volver a 'Poseer' mi vida. Esto es, de poseerme a mí misma. De ir poco a poco encajando mi ser 'para Dios', de hacerlo "para' él, o, por lo menos, de ir enfocándolo, pieza a pieza, en ese sentido. Crear la propia existencia, perfilarla de aquí y de allá, pero 'por dentro', cóncavamente. Detalle a detalle, limando, raspando, entresacando en un determinado diseño -no añadiendo, no aumentando-, trabajo de escultor más que de constructor. Como mi vida es más quieta, puedo ir descendiendo a sus profundidades. Como un batiscafo que lentamente se deja posar en el fondo marino.» Así me gustaría vivir.- bajando con frecuencia al fondo oceánico de mi alma, para encontrarme allí; para ir encajando las piezas de mi alma que me dispersa el tiempo y las actividades externas; bebiendo de mi propio pozo; asimilando la existencia, el gozo de ser; dejando de lado las alharacas y el ruido; redescubriendo hasta qué punto es verdad que lo único que vale es lo de dentro 67. La fantasía como fuga Me escribe una desconocida amiga pidiéndome que hable alguna vez de los habitantes de otros planetas. A ella, por lo que me cuenta, le angustia la idea de si los terráqueos estaremos solos en el universo. si no habrá también otros humanos u otra especie de humanos en lejanos mundos; si estos seres habrán también pecado y, si han pecado, si habrán sido redimidos y por quién. Por lo que esta señora me cuenta, todos estos problemas rondan por su cabeza hasta obsesionarla Me temo que la voy a decepcionar enormemente si le digo que todos esos asuntos a mí no me preocupan en absoluto, que apenas si me interesan, que me suscitan, cuando más, una cierta curiosidad en la que, desde luego, no estoy dispuesto a invertir demasiadas horas de mi tiempo ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque creo que hay demasiados problemas sangrantes y realísimos en torno nuestro para dedicarnos a sufrir por otros hipotéticos. Porque aunque me divertiría enterarme de si hay otra redención aparte de la nuestra, ya tengo bastante tarea con esforzarme para que la que Cristo trajo llegue a mí y a la gente que me rodea. Porque una de mis grandes preocupaciones es la de la gente que, preocupada por problemas que nunca podrá resolver, deja en la estacada aquellos en los que podría realmente colaborar A veces, claro, también yo fantaseo sobre «posibilidades» y me pregunto qué tendríamos que hacer si, al llegar a Marte, nos encontrásemos allí con habitantes. Pero pienso en esto con la misma despreocupación con la que, en vísperas de Navidad, me advierto a veces fantaseando ¿con ese premio gordo que sé perfectamente que no me ya a tocar. Lo que no hago, desde luego, es dejar de trabajar fiándome de ese premio posible-imposible. Lo que no me tolero es el que ese pensamiento fantástico ocupe en mi cabeza más de esos pocos minutos en los que voy por la calle sin mayores cosas que pensar Y es que, no sé por qué, tengo la impresión de que la tentación de la fantasía como forma de fuga de la realidad se está adueñando de los seres humanos. Y está siendo explotada por algunos muy hábiles comerciantes. Desde hace algunos años, no ya lo fantástico, sino lo puramente fantasmagórico se ha adueñado de buena parte de los pensamientos humanos. En literatura triunfan las «historias interminables», los «zombies», los «hobbits» y demás monstruitos más o menos amables. En los cines y en la televisión privan las guerras de las galaxias, los «gremlims», las diversas variantes de marcianos, marcianitos y comparsas de otros planetas Hasta en lo religioso hay quien prefiere inventados Cristos astronautas a los Evangelios. Nada nuevo, en rigor. Hemos sustituido a los enanitos de Blancanieves por pequeños monstruos verdes, pero seguimos en el camino del máximo infantilismo. Con una diferencia: que antes a Caperucita la destinábamos a la tarea de llenar los años infantiles, mientras llegaba la vida plena y verdadera, y ahora luchamos por prolongar a los adultos, no la infancia, sino el infantilismo; y no la fantasía creadora y poética, sino los más cursis recursos del «tebeo» En rigor, la gente siempre le ha tenido miedo a la realidad y ha preferido fugarse de ella a través del Coyote, de las novelas policiacas o de las historias de amor. Pero me parece que ese afán de fuga nunca ha sido tan evidente como ahora Los propios cristianos caen con frecuencia en esa trampa cuando se dedican a fantasear sobre la vida eterna. Hay, incluso, quienes piensan -y dicen- que la verdadera función del cristiano no sería otra que «garantizarles» la eternidad. Y de ahí que muchos ateos acusen a los creyentes de «inventarse un Dios salvador porque no tienen el coraje de aceptar la vida que les rodea». Y se equivocan, claro, porque olvidan que Cristo dijo muy claramente que el reino de los cielos estaba ya «dentro de nosotros» y que si es muy importante el Dios que nos salvará al otro lado, no lo es menos el que nos llena ahora mismo si sabemos verle Por todo ello, a mí me parece maravillosa la esperanza como fuerza que tira de nosotros hacia el futuro y con ello multiplica la intensidad del presente. Pero me parece desastrosa la fantasía corno fuga, como morfina para que lo que nos rodea se nos haga menos doloroso. Un hombre puede permitirse algunos «descansillos» en la tarea de vivir. Pero lo que no puede es cegarse voluntariamente y vivir en otros planetas cuando es en éste donde tenemos que trabajar. A mí, al menos, me interesa mucho más el hambre en Etiopía que la guerra de las galaxias; más lo que mis vecinos desconocen de Cristo que el saber si él murió también en Urano; más lo que no comen los parados en España que lo que pudieran comer los hombres verdes de las películas. La ciencia-ficción tiene mucha ficción y muy poca ciencia, muchos colorines y poco interés. Y me parece, en dosis masivas, una droga tan peligrosa como la heroína. Con la diferencia de que ésta se reparte con todas las bendiciones entre los ingenuos 68. La felicidad está cuesta arriba ¿Qué es más importante para el hombre: encontrar la felicidad o realizar una obra digna de su condición humana? Si en un caso vocación y felicidad se contrapusieran, ¿cuál debería elegir? O acaso la única verdadera felicidad completa está en la realización de una gran obra? Me parece que no hay preguntas más fundamentales para cualquiera que aspire a ver con claridad en su alma. Hoy me las evoca la lectura de uno de esos libros maravillosos que en este país casi nadie ha leído. Me refiero al Cristóbal Colón de Nikos Kazantzaki, el gran desconocido Hay una escena en la que, cuando Colón está embebido en su gran sueño-locura-intuición de unas islas maravillosas que le esperan, hace el autor dialogar así a la Virgen y a Cristo: VIRGEN.Hijo mío, apiádate de él. ¿Por qué lo has empujado? Tú lo sabes: no existen ni islas maravillosas, ni torres de diamantes, ni portales dorados. ¿Dónde va? Se inmola. Se pierde en vano. ¿Por qué no extiendes tu mano sobre su corazón y lo serenas? CRISTO.Madre, pongo mi mano sobre su corazón para enardecerlo. Sólo así el mundo puede crecer. Sólo un hombre así puede romper el bienestar, la rutina, la felicidad VIRGEN.Hijo mío, apiádate de él. Sabes bien lo que le espera: la ingratitud, la enfermedad, la miseria, las cadenas. Extiende tu mano y ten compasión de él CRISTO.¿Por qué compadecerlo, Madre? Lo amo. Yo lo llamé «Cristóbal» para que me tomara sobre los hombros y me pasara a través del océano. Me ha tomado. Y, desde entonces, ¡ya no acepta la felicidad! Este es el planteamiento perfecto. Si la felicidad se entiende como en estas líneas (como de hecho lo entiende la casi totalidad de los hombres: como chupeteo de los pequeños goces de una vida pequeña) es evidente que tal felicidad-comodidad-rutina es algo contrario a toda tarea digna de hombres «Hijo mío -decía Bernanos a un aprendiz de escritor-, si quieres asumir en pleno tu tarea, no olvides nunca que toda vocación es un calvario.» Es cierto: no hay vocaciones cuesta abajo, nada grande se hace resbalando, toda tarea digna de ser hecha choca forzosamente con la incomprensión y probablemente con la zancadilla, la calumnia, la adversidad. El mundo, como no es honesto, odia a los que quieren serio. La raza humana, como es mediocre, detesta a todo el que no acepta su rasero Es cierto que con frecuencia somos perseguidas por nuestros defectos y que todo hombre digno, ante las críticas, no debe pensar, sin más, que es criticado por sus méritos. Pero también es verdad que, después de revisada atentamente la conciencia, se comprueba con frecuencia que son la lealtad, la decisión, el coraje, el afán de construir la propia vida lo que es perseguido y calumniado ¿Qué hacer entonces? La mayoría se acobarda ante las primeras adversidades, se amansa, se adocena, entra en el dulce redil al que los mediocres quieren conducirle, renuncia a su vocación o, cuando menos, la rebaja, echa agua a su vino, se conforma. Por eso el mundo está lleno de ex santos, de ex emperadores, de ex aspirantes-a- algo-grande. Y son todos estos «ex», resentidos consigo mismos, los que menos soportan que alguien siga allí donde ellos fracasaron hasta convertirse en los mejores expertos en zancadillas o en los más acerados inquisidores. Ya que no fueron grandes en realizar su obra, aspiran a la grandeza de impedir la realización de los demás Pero todo Colón del espíritu debe creer en su alma y en su sueño y debe asumir su cuesta arriba, con la lucidez de saber que pagará caro su esfuerzo: la ingratitud, la miseria, las cadenas, le esperan. Sólo «en» ellas, sólo «tras» ellas encontrará -¡por fin!- la verdadera felicidad, la que surge de la obra bien hecha y no de la comodidad Ninguna felicidad verdadera es barata. Y hay que desconfiar de las que nos ofrecen a bajo precio, como nos alertamos cuando en el mercado nos ofrecen fruta o pescado casi regalados: seguro que están podridos o pasados Me gustaría poder gritar esto a todos los muchachos que pudieran leer estas líneas: incitarles a coger su alma con las dos manos, decirles que no es ningún drama llegar a la muerte con el corazón lleno de cicatrices y que lo verdaderamente hombre es morirse habiendo estado antes muchos años muertos y vacíos 69. Historia de mi yuca Hace ahora cuatro años, el día de mi santo, me regalaron una yuca. Una yuca estupenda, de tres troncos, casi un pequeño bosque. No sé aún cómo se les ocurrió a aquellos amigos hacerme ese regalo, porque cualquiera que me conozca sabe que soy un perfecto manazas para todo lo práctico y me siento absolutamente incapaz de cuidar un jardín, e incluso una planta. Pero la yuca era tan bonita que pronto se convirtió en lo mejor de mi terraza. Descubrí, además, que era una planta muy para mí: bastaba con regarla una vez cada semana o cada diez días e incluso podía resistir varios meses ella sola en invierno sin preocuparse demasiado de ella Y así es como la yuca logró vivir tres años sin mayores altibajos. Apenas se la veía crecer. Tenía más tronco que ramas y parecía destinada o condenada a vivir invariable durante meses y años La crisis le llegó el verano pasado. Los meses anteriores a mis vacaciones tuve más trabajo del que hubiera deseado y creo que, durante ellos, no pisé ni una sola vez la terraza, o si lo hice fue con tantas preocupaciones que ni miré una vez a la planta. Fueron, además, precisamente los días de más calor del año y el sol debió zurrar a gusto mi terraza Un día, al descorrer las cortinas del salón, la vi agonizante- sus ramas se habían curvado hasta tocar el suelo; sus troncos se habían vuelto blandos, fofos; muchas de sus hojas amarilleaban ya En ese momento me di cuenta, por primera vez, de que mi yuca era un ser vivo: ahora que la veía muriéndose. Y su agonía empezó a dolerme en algún lugar del pecho. Moría por mi culpa de padre descastado. Y, con ella, algo se quebraba en Recuerdo que la regué y aboné sin demasiada convicción, seguro de que llegaba tarde. Una amiga experta me explicó que se le había quedado pequeño el tiesto que hasta entonces la albergaba; que, con el paso de¡ tiempo, la planta había ido comiéndose la tierra y ahora ya lo único que quedaba bajo ella era una gran maraña de raíces. Tendría que comprarle un tiesto nuevo y más grande, ponerle tierra nueva y fresca. Y debería, sobre todo, comenzar a cuidarme de ella, a quererla. Tendría incluso que hablarle, «porque también las plantas necesitan cariño» Obedecí, supongo, por cierto complejo de culpabilidad. Descubrí que una planta se tiene o no se tiene, pero, si se tiene, hay que cuidarla, porque toda vida es sagrada. Y desde entonces comencé a visitar con más frecuencia mi terraza. Me di cuenta que ése debería ser uno más de mis trabajos. Y creo que hasta me atreví a decirle piropos a la planta sin ponerme demasiado colorado por ello Y empecé a ser testigo del milagro: día a día veía cómo la yuca, más agradecida que ningún ser humano, iba enderezando sus lanzas, endureciendo sus troncos, haciendo asomar ramitas nuevas, multiplicando en longitud las que tenía Durante todo este año he dado a la planta el cuidado, el poquito cuidado que ella necesita. ¡Y estoy asombrado! En estos meses se me ha convertido en un verdadero bosque. Ahora sí que es lo mejor de mi casa. Quienes la ven dicen que vale un dineral, pero a mí ese dinero me importa bien poco. Lo que me encanta es verla orgullosa de vivir, brillantes las hojas, sólidos los troncos. Y hasta. con el sol de esta incipiente primaverilla le han salido dieciséis nuevos brotes, dos o tres de los cuales seguro que cuajarán en otras ramas nuevas, que van a convertir mi terraza en un jardín gozoso Lo que estoy contando es una historia, no una parábola que yo me esté inventando para escribir este artículo. Pero es también para mí un símbolo de muchísimas cosas. Del coraje que yo debería tener en mi vida. De las infinitas posibilidades de vida que hay en los hombres y en las plantas, sólo con que alguien se preocupe un poco de los unos y de las otras Me ha hecho descubrir algo que yo no había pensado-. que el florecimiento de los seres vivos depende casi más del jardinero que de la misma planta y que de la tierra en la que está colocada. Poco cuidado produce mucha maravilla. Un olvido puede ser asesino Me ha hecho pensar que todas las cosas importantes florecen muy despacio, tardan años tal vez y hay que aceptar largos inviernos de aparente inmovilidad y estancamiento, pero que un día -no sabemos cuándo-- todo amor termina por germinar y florecer Alguien me ha dicho que un día mi yuca terminará por dar flor, una sola flor, que llenará mi casa de un olor penetrantísimo. ¿Cuándo?, pregunto. Me dicen. «Tal vez dentro de años.» Esperaré. No tengo prisa alguna. De momento estoy ya orgulloso de que mis piropos infantiles y un poco de agua hayan estallado en dieciséis brotes nuevos. Como podríamos hacer brotar en tantas almas sólo con que alguna vez las mirásemos y las quisiéramos 70. Mientras cae la nieve Ser cura es algo magnífico. Y aterrador. Porque tendría que vivirse -¿y quién es capaz?- con el alma en carne viva. Hace unos cuantos días la tuve yo, aunque sólo fuera durante unas horas. Me habían invitado a decir una misa en un hospital oncológico y allí, arte setenta enfermos, me tocó ¡nada menos!- comentarles el Evangelio del día, aquel en el que María dice el «hágase tu voluntad». ¿Cómo, con qué derecho podía yo pedirles, precisamente a ellos, que tuvieran el coraje de repetirlas? ¿Cómo podrían ellos asumir esa voluntad de Dios que parecía traslucirse en aquel trozo de espanto que les carcomía en su interior? ¡Era fácil decirlo! Pero ¿habría sabido repetirlo yo, de estar en uno de aquellos lechos, en aquellos sillones de ruedas, viniendo tal vez de una sesión de quimioterapia, olfateando ya el espectro de la muerte? ¿Cómo animar- les a la esperanza sin mentir? ¡Ah!, sí, todos somos capaces de soportar de maravilla -imaginativamente- el dolor que sufren los prójimos. Todos somos magníficos «consoladores» Y recuerdo que, mientras avanzaba en la misa -temblando ante la idea de tener que decir palabras de las que me sentía indigno-, me saltó a los ojos y a la conciencia la frase del salmo 119, que por la bondad de Dios se rezaba aquel mismo día: «La misericordia del Señor llena la Tierra.» Y, como un relámpago, entendí algo que muchas veces había olfateado y nunca comprendido del todo: que lo mismo que en la Naturaleza oímos claramente el estallar de la tormenta y llegamos a oír, afinando el oído, la caída de la lluvia, pero nadie logra escuchar la caída de la nieve, así también, en el campo de las almas, sentimos al detalle el estallar de la tormenta del dolor que retumba sobre nuestras cabezas y hace crujir nuestros huesos y el alma; Regamos a percibir el chirrido del tiempo que, como una lluvia, va limando nuestra vida; pero nadie logra escuchar cómo, al lado mismo del tabique de nuestro corazón, nieva incesantemente la misericordia de Dios, nos rodea, nos cubre, transformaría nuestras almas -¡si se dejaran!- como convierte la nevada en un paraíso sin estrenar los más ariscos paisajes Sí, es cierto, la misericordia de Dios llena la Tierra. Y nadie se entera de ello. Incluso hemos devaluado la palabra «misericordia», que es una de las que con más frecuencia y vigor usa la Biblia para hablar del amor de Dios a sus hijos. Pero así como sólo asomándose a la ventana se logra descubrir que está nevando, los más de los hombres, tabicados en su propio egoísmo, no llegan ni a sospechar hasta qué punto son amados Se lo dije así -y ahora sabía que no estaba engañándoles- a mis amigos cancerosos. Y lo quiero repetir hoy, en estas vísperas de Navidad, en las que parecería que la misericordia de Dios se multiplicase sobre los hombres como las nevadas. Somos amados a todas horas, pero nunca tanto. Nunca tan descaradamente como en esta estación de la ternura que son las Navidades, una especie de quinta estación de esperanza que habría que añadir a las cuatro del año Y yo no sé si en estos días nosotros nos sentimos más niños porque Dios es más Padre, o si Dios es más Padre porque nosotros nos sentimos más pequeños; pero sí sé que son días para abrir las ventanas del alma, para asomarse a ellas, pegar nuestras narices al cristal y ver, asombrados, cómo Dios, vuelto nieve caliente, cae sobre nosotros en forma de ternura. En el Sinaí tronaba entre relámpagos. En Belén se hace nieve silenciosa. ¡Y qué bien han entendido esto quienes -aun sabiendo que en Belén no nevaba prácticamente nunca- no imaginan que se pueda construir un nacimiento que no esté cubierto por nieve-harina! ¿Quién no ha soñado nunca que una mañana amaneceremos y el mundo estará cambiado, trasladado a un nuevo paraíso, cubiertas por la nieve la injusticia y el llanto, vueltos todos los hombres pastores y lavanderas junto al gran río de la misericordia? Belén es, ciertamente, la más hermosa e inverosímil de las utopías. Y, sin embargo, los hombres podríamos, si no construirla, sí al menos acelerar su llegada. Porque probablemente los hombres no se sienten amados porque no les parece posible que eso sea verdad, no ven porque no esperan. Y quizá el mundo va tan mal porque todos nos hemos puesto de acuerdo en que nunca mejorará. Nos agarramos entonces a las más idiotas esperanzas. Compramos un décimo de lotería y, aunque sabemos que no nos tocará, nos engolfamos durante unas horas en los sueños de lo que vamos a hacer con ese premio que sabemos imposible Pero ¿quién puede creer que va a tocarle Dios, que es la única lotería que toca en todos sus números? ¿Recuerdan ustedes aquella escena de Milagro en Milán en la que-se sortea un pollo entre un batallón de hambrientos y en la que el afortunado cuando lo tiene ya entre las manos, no se atreve a hincarle el diente porque está seguro de que no puede ser verdad, de que tiene que tratarse de un espejismo o una ilusión? Así le ocurre al hombre contemporáneo: prefiere creer que la Navidad es una fábula, porque no le cabe en la cabeza -acostumbrado como está a tanto desamor- que alguien haya podido quererle tanto como para hacerse un semejante suyo Y luego están los otros, los creyentes, los que esperan sin saber esperar, los que confunden la esperanza (que es una hoguera ardiente) con una espera (que es una de esas salas frías en las que nos adormilamos mientras llegan los trenes). I-Iay, sí, muchos cristianos que esperan a Dios como se aguarda la primavera durante el invierno: sabiendo que, por mucho que se la espere, no llegará ni un día antes de lo establecido. Y no se les ocurre que habría que esperar a Dios como una madre espera a un hijo: engendrándole, alimentándolo dentro, haciéndole crecer en nuestra sangre, nuestra leche y nuestra vida Sí, esperar es engendrar. Porque el amor de Dios es una nieve que cae dentro de las almas y, en las más, se derrite antes de cuajar, porque la Tierra no está preparada para ella. Para que Dios «cuaje» en el mundo, como para engendrar, hace falta poner mucha pasión, hay que hacer fuerza como las mujeres en el parto, hay que «tirar» de él como el ginecólogo y las comadronas hacen con un recién nacido No podemos anticipar la primavera, pero sí podemos, entre todos, tirar -eso es el adviento- de la primavera de Dios. Si hubiéramos hecho un mundo más vividero, la nieve de Dios no se desharía al caer en él y la gente vería el amor de Dios a través de nuestro amor. Y todos los días serían Navidades. Y marcharíamos sobre la nieve de Dios dejando en ella nuestras huellas de hombres, las pisadas del alma. Y, al morir nosotros, quienes vinieran detrás pondrían sus pies en nuestras huellas y sentirían aún nuestro calor. Y nadie se sentiría huérfano Ahora, en esta víspera de Navidad, pienso en María. Y me gustaría esperar el Belén como ella, temblorosa y fecunda, asombrada y ciertísima, engendradora y virgen, invadida por la oscuridad de la fe y por la luz de la esperanza Abro la ventana y sigue nevando, mansa y calladamente. Sí, la misericordia de Dios cubre la Tierra. Aleluya 71. Pascua: camino de la luz Me parece que el lector tiene derecho, antes aún de que concluya este libro, de formularme una pregunta: Pero ¿cuál es la última, la última razón de mi alegría? ¿Todo termina en lo que he dicho en este libro? Creo que debo ser completamente honesto y explicar algunas cosas: todas las páginas que preceden han ido naciendo como artículos de periódico, y aunque yo nunca oculto ni lo que soy ni la fe que me sostiene, sí procuro que mi lenguaje en el mundo periodístico pueda ser útil, o cuando menos comprensible, para los que no tienen fe. Por ello mis artículos hablan probablemente más -o más claramente- de las esperanzas y alegrías humanas que de las que son pura gracia. Sé que las unas y las otras son inseparables y que las esperanzas cristianas suelen surgir de la raíz de las humanas. Pero sé también qué cortas y sin flor serían las humanas de no existir las otras Por eso no quería cerrar este libro sin hablar de esa última- última razón de mi alegría que es la Pascua del Señor. A ella se dedica este capítulo final de mi libro Cuentan de un famoso sabio alemán que, al tener que -ampliar su gabinete de investigaciones, fue a alquilar una casa que colindaba son un convento de carmelitas. Y pensó: ¡Qué maravilla, aquí tendré un permanente silencio! Y con el paso de los días comprobó que, efectivamente, el silencio rodeaba su casa . salvo en las horas de recreo. Entonces en el patio vecino estallaban surtidores de risa, limpias carcajadas, un brotar inextinguible de alegría. Y era un gozo que se colaba por puertas y ventanas. Un júbilo que perseguía al investigador por mucho que cerrase sus postigos. ¿Por qué se reían aquellas monjas? ¿De qué se reían? Estas preguntas intrigaban al investigador. Tanto que la curiosidad le empujó a conocer las vidas de aquellas religiosas. ¿De qué se reían si eran pobres? ¿Por qué eran felices si nada de lo que alegra a este mundo era suyo? ¿Cómo podía llenarles la oración, el silencio? ¿Tanto valía la sola amistad? ¿Qué había en el fondo de sus ojos que les hacía brillar de tal manera? Aquel sabio alemán no tenia fe. No podía entender que aquello, que para él eran puras ficciones, puros sueños sin sentido, llenara un alma. Menos aún que pudiera alegrarla hasta tal extremo Y comenzó a obsesionarse. Empezó a sentirse rodeado de oleadas de risas que ahora escuchaba a todas horas. Y en su alma nació una envidia que no se decidía a confesarse a sí mismo. Tenía que haber «algo» que él no entendía, un misterio que le desbordaba. Aquellas mujeres, pensaba, no conocían el amor, ni el lujo, ni el placer, ni la diversión. ¿Qué tenían, si no podía ser otra cosa que una acumulación de soledades? Un día se decidió a hablar con la priora y ésta le dio una sola razón -Es que somos esposas de Cristo -Pero -arguyó el científico- Cristo murió hace dos mil años. Ahora creció la sonrisa de la religiosa y el sabio volvió a ver en sus ojos aquel brillo que tanto le intrigaba. -Se equivoca -dijo la religiosa-; lo que pasó hace tres años fue que, venciendo a la muerte, resucitó. -¿Y por eso son felices? -Sí. Nosotras somos los testigos de su resurrección Me pregunto ahora cuántos cristianos se dan cuenta de que ése es su «oficio», que ésa es la tarea que les encomendaron el día de su bautismo. Me pregunto por qué los creyentes no «perseguimos» al mundo con la única arma de nuestras risas, de nuestro gozo interior. Me pregunto por qué a los cristianos no se les distingue por las calles a través del brillo de sus ojos. Por qué nuestras eucaristías no consiguen que salgan de las iglesias oleadas de alegría. Cómo puede haber cristianos que se aburren de serio. Que dicen que el Evangelio no les «sabe» a nada. Que orar se les hace pesado. Que hablan de Dios como de un viejo exigente cuyos caprichos les abruman. Me pregunto, sobre todo, qué le diremos a Cristo el día del juicio, cuando nos haga la más importante de todas sus preguntas: -Cristianos, ¿qué habéis hecho de vuestro gozo? Porque lo mismo que los apóstoles convivieron con Cristo tres años sin acabar de enterarse de quién era aquel que estaba entre ellos y necesitaron su resurrección y, sobre todo, la venida del Espíritu Santo para descubrirle, nosotros, veinte siglos después aún no nos hemos enterado del estallido de entusiasmo que significó su nacimiento y fue su vida Cuando Dios se muestra hay siempre una revelación de alegría. Su llegada al mundo estuvo rodeada de un viento de locura con el que todos los que lo conocieron quedaron trastornados -como comentó Evely-: Isabel, la estéril, da a luz; Zacarías, el incrédulo, profetiza; Juan, el no nacido, salta en el seno de su madre; José, que era sólo un hombre bueno, entiende los misterios de Dios; María, la Virgen, se hace madre sin dejar de ser virgen; los pastores, los despreciados, cuya palabra no tenía siquiera valor en los juicios, se convierten en conversadores con los ángeles; los magos abandonan sus reinos, dejan su tierra y dan todo lo que tienen; Simeón, el viejo, deja de temer a la muerte. Es la alegría. Ninguno sabe explicarla. Todos la viven y se sienten inundados por ella Y en la vida pública de Jesús hay un viento de esperanza que crece a su paso- los apóstoles, torpes y egoístas, lo dejan todo y le siguen; Zaqueo, el rico, da su dinero a los pobres; la gente más inculta se siente embelesada oyendo la palabra de Dios y hasta se olvida de comer por seguirle; a la gente se le multiplica el pan entre las manos; el agua se vuelve vino; los enfermos bendicen a Dios; los paralíticos se levantan bailando; los leprosos sienten reverdecer su carne; la samaritano encuentra, por fin, un agua que le quita para siempre la sed; María Magdalena abandona sus demonios y descubre la ternura de Dios; Jesús anuncia a los pobres que son felices y que podrán serio sin dejar de ser pobres y que lo serán precisamente porque son pobres. y los pobres le entienden; hasta las aguas se calman y las tempestades cesan Y Jesús no se canso de predicar el gozo: «Os dejo mi paz, es mi paz la que yo os doy, no la que da el mundo» (Jn 14,27). «Os doy mi gozo. Quiero que tengáis en vosotros mi propio gozo y que vuestro gozo sea completo» (Jn 15,11). «Vuestra tristeza se convertirá en gozo» (Jn 16,20) «Si me amáis, tendréis que alegraros» (Jn 14,27). «No, yo no os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros» (Jn 14-18) «Volveré a vosotros y vuestro corazón se regocijará y el gozo que entonces experimentaréis nadie os lo podrá arrebatar. Pedid y recibiréis y vuestro gozo será completo» (In 16,22-24) «Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido» (In 15,1 l) Y es el temor lo que más le disgusta en los suyos. Por eso se pasa la vida calmándoles y tranquilizándoles. «No temas recibir a María», dice el ángel a José cuando vacila en recibir a su esposa (Mt 1,20). «No temas, cree solamente», dice Jesús al ciego que le pide ayuda (Le 8,50). «No temáis, pequeño rebaño», repite a los suyos (Le 12,32). «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?», reprende a los apóstoles momentos antes de calmar la tempestad. «No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros», explica a quienes temen por sus vidas (Le 12,7). «Confiad, yo he vencido al mundo» (In 16,33), recuerda en la última cena Incluso después de la resurrección tendrá que dar una tremenda batalla contra el miedo de sus apóstoles. Las piadosas mujeres van hacia la tumba con el alma aplastada por la muerte del Maestro amado con la única angustia de quién levantará la piedra del sepulcro y de sus almas. Los de Emaús han perdido ya todas sus esperanzas. Comentan que «nosotros esperábamos» que fuera el salvador de Israel, pero ya no esperan. «No temáis, soy yo», tendrá que explicar a los doce al aparecérseles, porque aún no les cabe en la cabeza la alegría, porque han podido digerir la muerte de Cristo, pero no su resurrección. Tiene forzosamente que ser, piensan, un fantasma ¿Y hoy? Han pasado veinte siglos y aún no hemos perdido el miedo. Aún no estamos convencidos de que las cosas puedan terminar bien. Y nos hemos fabricado un Dios triste, un Cristo triste, una Iglesia triste, unos cristianos aburridos Cuando en una corrida de toros el público bosteza los cronistas comentan: «La gente estaba como en misa» porque, al parecer, a la misa le van las caras largas y los rostros sin alma Julien Green, cuando la idea de la conversión comenzaba a rondarle la cabeza, solía apostarse a la puerta de las iglesias para ver los rostros de los que de ella salían. Pensaba: Si ahí se encuentran con Dios, si ahí asisten verdaderamente a la muerte y resurrección de alguien querido, saldrán con rostros trémulos o ardientes, luminosos o encendidos. Y terminaba comentando: «Bajan del Calvario y hablan del tiempo entre bostezos.» ¿Dónde se quedó nuestra vocación de testigos de la resurrección? ¡Si hasta a los santos los hemos vuelto tristes! De ellos sólo sabemos sus mortificaciones, sus dolores. Ignoramos todo el gozo interior de encontrarse con Dios en su alma. Hemos perdido lo que Lilí Alvarez llama el «aspecto fruitivo» de la religión. Dios se nos ha vuelto insípido porque no hemos sabido descubrir su «sabor». Hemos olvidado ese «rasgo de la experiencia de Dios que es la dulzura y la bondad que rezuma mansamente de la vida cristianas Es bastante asombroso: la Iglesia colocó cuarenta días -la cuaresma- para prepararnos para la pasión del Señor. Y lo vivimos con relativa intensidad, hacemos ejercicios, mortificaciones, pensamos que es nuestro deber acompañar a Cristo en sus dolores. Pero la Iglesia colocó una segunda cuarentena -que va desde la Pascua hasta la Ascensión- para que acompañemos a Cristo en su gozo y aún no hemos encontrado la manera de celebrarla Rezamos -y está muy bien, es una bellísima devoción- el Vía Crucis. ¿Por qué aún no hemos encontrado el Vía Lucis, para acompañar a Cristo en las catorce estaciones de su gozo? Tal vez cuando llega la Pascua pensamos que ya hicimos bastante', que ya hemos rezado mucho, que Cristo no necesita compañía en sus gozos. " jubilamos, como dice Evely, y le mandamos al cielo con una pensión por los servicios prestados. Tal vez porque es más fácil acompañar en el dolor que en la alegría. Tal vez porque, lo mismo que buscamos compañía en nuestras penas y gozamos a solas nuestros éxitos, pensamos que la Pascua no es también «nuestro» triunfo Nos parece, además, que Dios tuviera «la culpa» de nuestras desgracias y que no tuviese nada que ver con nuestros motivos de alegría. Sin descubrir que él es la última raíz, la última causa de toda auténtica alegría cristiana La Pascua -pienso yo- debería ser la gran ocasión para hacer el repaso de la infinita serie de alegrías que apenas disfrutamos. El tiempo de descubrir que: - Somos dichosos porque fuimos llamados a la vida, porque entre la infinita multitud de seres posibles fuimos elegidos nosotros, amados antes de nacer, escogidos para este milagro de vivir - Somos dichosos porque fuimos llamados a la fe, recibimos esta gracia, sin mérito alguno. Pudimos nacer en una familia de paganos o de increyentes, y ya desde el bautismo nos pusieron una señal en la frente que nos reconocía como elegidos y llamados al Evangelio - Somos dichosos porque Dios nos amó primero, porque él no esperó a saber si mereceríamos su amor y quiso empezar a amarnos antes de nuestro nacimiento - Somos dichosos porque también nosotros le amamos, bien o mal, mediocre o aburridamente, le amamos y es eso lo que engrandece y da sentido a nuestras almas - Somos felices porque tenemos un Dios mucho mejor del que nos imaginábamos. Como nosotros somos tacaños en amar, creíamos que también él era tacaño. Como nosotros amamos siempre con condiciones, pensábamos que también él regatería - Somos felices porque Cristo quiso seguir siendo hombre después de su resurrección. El pudo, efectivamente, vivir transitoria- mente su condición de hombre, llevar la humanidad como un vestido y regresar a su exclusiva gloria de Dios cumplida su redención, pero quiso resucitar y permanecer siendo hombre además de Dios - Somos felices porque, al resucitar, venció a la muerte. Gracias a eso sabemos que la muerte ya no es definitiva, que está derrotada para siempre y que nadie ya nunca morirá del todo. Sabemos que, si resucitó él, también nosotros resucitaremos. Sabemos que nuestra historia, pase los avatares que pase, es siempre una historia que termina bien - Somos dichosos porque sabemos que incluso el dolor es camino de resurrección. Porque desde que él murió entendemos que todo dolor sirve para algo; que en sus manos ningún dolor se pierde - Somos dichosos porque él sigue estando con nosotros. Lo prometió y la suya es la única palabra que no miente jamás - Somos dichosos porque él se fue delante para prepararnos un sitio. No se fue a los cielos de vacaciones, olvidándose de los suyos; no se escapó de la lucha dejándonos a nosotros en la estacada - Somos dichosos porque nos encargó la tarea de evangelizar. Pudo hacerlo él, directamente, con su gracia. Pero quiso hacerlo a través de nuestras manos y nuestra palabra. Nos encargó también de mejorar este mundo, de acercarlo con nuestro trabajo a su reino - Somos dichosos porque, al ser él nuestro hermano, nos descubrió cuán hermanos éramos nosotros. Poco sabríamos de nuestra fraternidad, encerrados como estamos en el egoísmo. Pero él nos .descubrió esa misteriosa unidad, que ni siquiera sospechábamos, de hijos comunes de un único Padre - Somos dichosos porque él perdonará nuestros pecados como perdonó el de Pedro. Era su preferido y le traicionó públicamente por tres veces. ¿Por qué no habría de perdonar también nuestras traiciones tan sólo con decirle. tú sabes que te amo? - Somos dichosos porque él curará nuestra ceguera como la de Tomás. Todos estamos ciegos. Todos seguimos sin creer en su resurrección. El cogerá nuestras manos y nos las meterá, sonriendo, en sus llagas - Somos dichosos porque él avivará nuestras esperanzas muertas como las de los de Emaús. Un día saldrá al paso de nuestro camino -no sabemos dónde, no sospechamos cuándo-- y hablará y sentiremos que nuestro corazón arderá al oír su palabra - Somos dichosos porque él enderezará nuestro amor como el de Magdalena. Todos estamos llenos de amores torcidos. Pero él es experto en el arte de expulsarnos del alma nuestros siete demonios - Somos dichosos porque nuestros nombres están escritos en el reina de los cielos. El lo aseguró. En «el libro de la vida» están ya escritos los nombres de todos los que, bien o mal, intentamos amarlo - Somos dichosos porque el reino de los cielos está ya dentro de nosotros. No tenemos que pasarnos la vida esperando: crece ya en cada hombre que ama, en cada mano que se tiende, en cada lágrima que se enjuga - Somos dichosos porque nos ha nombrado testigos de su gozo, la más hermosa de las tareas, el más bendito de los oficios, la misión que debería llenarnos a todas horas los ojos de alegría Todo esto se hizo público la mañana de Pascua. Cuando 61 rompió la piedra de su sepulcro y nos mostró quién era verdaderamente- el Viviente Vivo, el Dios-Hombre que es la alegría de nuestra juventud Via Lucis Martín Descalzo Durante siglos las generaciones cristianas han acompañado a Cristo camino del Calvario, en una de las más hermosas devociones Cristianos: el Via Crucis ¿Por qué no intentar –no <en lugar de>, sino <además de>-acompañar a Jesús también en las catorce estaciones de su triunfo? Esta meditación pascual es la que encierran las páginas que siguen PRIMERA ESTACIÓN JESÚS, RESUCITADO CONQUISTA LA VIDA VERDADERA Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella Era su aspecto como el relámpago, y su vestidura blanca como la nieve De miedo de él temblaron los guardias y se quedaron como muertos El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado No está aquí; ha resucitado, según lo había dicho. Venid y ved el sitio donde fue puesto. (Mt 28, 1-6) Gracias, Señor, porque al romper la piedra de tu sepulcro nos trajiste en las manos la vida verdadera, no sólo un trozo más de esto que los hombres llamamos vida, sino la inextinguible, la zarza ardiendo que no se consume, la misma vida que vive Dios Gracias por este gozo, gracias por esta Gracia, gracias por esta vida eterna que nos hace inmortales, gracias porque al resucitar inauguraste la nueva humanidad y nos pusiste en las manos estas vida multiplicada, este milagro de ser hombres y más, esta alegría de sabernos partícipes de tu triunfo, este sentirnos y ser hijos y miembros de tu cuerpo de hombre y Dios resucitado SEGUNDA ESTACIÓN SU SEPULCRO VACÍO MUESTRA QUE JESÚS HA VENCIDO A LA MUERTE Muy de madrugada, el primer día después del sábado, en cuanto salió el sol, vinieron al monumento Se decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del monumento? Y mirando, vieron que la piedra estaba removida; era muy grande Entrando en el monumento, vieron un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, y quedaron sobrecogidas de espanto Él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el sitio en que le pusieron. (Mc 16, 2-6) Hoy, al resucitar, dejaste tu sepulcro abierto como una enorme boca, que grita que has vencido a la muerte Ella, que hasta ayer era la reina de este mundo, a quien se sometían los pobres y los ricos, se bate hoy en triste retirada vencida por tu mano de muerto-vencedor ¿Cómo podrían aprisionar tu fuerza unos metros de tierra? Alzaste tu cuerpo de la fosa como se alza una llama, como el sol se levanta tras los montes del mundo, y se quedó la muerte muerta, amordazada la invencible, destruido por siempre su terrible dominio El sepulcro es la prueba: nadie ni nada encadena tu alma desbordante de vida y esta tumba vacía muestra ahora que tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos TERCERA ESTACIÓN JESÚS, BAJANDO A LOS INFIERNOS, MUESTRA EL TRIUNFO DE SU RESURRECCIÓN Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión.(1 Pe 3, 18) Más no resucitaste para ti solo Tu vida era contagiosa y querías repartir entre todos el pan bendito de tu resurrección Por eso descendiste hasta el seño de Abrahán, para dar a los muertos de mil generaciones la caliente limosna de tu vida recién conquistada Y los antiguos patriarcas y profetas que te esperaban desde siglos y siglos se pusieron de pie y te aclamaron, diciendo: <<Santo, Santo, Santo Digno es el cordero que con su muerte nos infunde vida, que con su vida nueva nos salva de la muerte Y cien mil veces santo es este Salvador que se salva y nos salva.>> Y tendieron sus manos brotó este nuevo milagro de la multiplicación de la sangre y de la vida CUARTA ESTACIÓN JESÚS RESUCITA POR LA FE EN EL ALMA DE MARÍA E Isabel se llenó del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño de mi seno Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor Dijo María: Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva; por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. (Luc 1, 41-49) No sabemos si aquella mañana del domingo visitaste a tu Madre, pero estamos seguros de que resucitaste en ella y para ella, que ella bebió a grandes sorbos el agua de tu resurrección, que nadie como ella se alegró con tu gozo y que tu dulce presencia fue quitando uno a uno los cuchillos que traspasaban su alma de mujer No sabemos si te vio con sus ojos, mas sí que te abrazó con los brazos del alma, que te vio con los cinco sentidos de su fe Ah, si nosotros supiéramos gustar una centésima de su gozo Ah, si aprendiésemos a resucitar en ti como ella Ah, si nuestro corazón estuviera tan abierto como estuvo el de María aquella mañana del domingo QUINTA ESTACIÓN JESÚS ELIGE A UNA MUJER COMO APÓSTOL DE SUS APÓSTOLES María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el monumento, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús Le dijeron: ¿Por qué lloras, mujer? Ella les dijo: porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuera Jesús Díjole Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si les has llevado tú, dime dónde le has puesto, y yo le tomaré Díjole Jesús: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: <<¡Rabboni!>>, que quiere decir Maestro Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a Vuestro Dios María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: <<He visto al Señor>>, y las cosas que le había dicho. (Jn 20, 11-18) Lo mismo que María Magdalena decimos hoy nosotros: <<Me han quitado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.>> Marchamos por el mundo y no encontramos nada en qué poner los ojos, nadie en quien podamos poner entero nuestro corazón Desde que tú te fuiste nos han quitado el alma y no sabemos dónde apoyar nuestra esperanza, ni encontrarnos una sola alegría que no tenga venenos ¿Dónde estas? ¡Dónde fuiste, jardinero del alma, en qué sepulcro, en qué jardín te escondes? ¿O es que tú estás delante de nuestros mismos ojos y no sabemos verte? ¿estás en los hermanos y no te conocemos? ¿Te ocultas en los pobres, resucitas en ellos y nosotros pasamos a su lado sin reconocerte? Llámame por mi nombre para que yo te vea, para que reconozca la voz con que hace años me llamaste a la vida en el bautismo, para que redescubra que tú eres mi maestro Y envíame de nuevo a transmitir de nuevo tu gozo a mis hermanos, hazme apóstol de apóstoles como aquella mujer privilegiada que, porque te amó tanto, conoció el privilegio de beber la primera el primer sorbo de tu resurrección SEXTA ESTACIÓN JESÚS DEVUELVE LA ESPERANZA A DOS DISCÍPULOS DESANIMADOS El mismo día, dos de ellos iban a una aldea, que dista de Jerusalén sesenta estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos esos acontecimientos Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle Y les dijo: ¿Qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días? El les dijo: ¿Cuáles? Contestáronle: lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo; cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel; mas, con todo, van ya tres días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estufefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo, y vinieron diciendo que había tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron Y él les dijo: ¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas! ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras Se acercaron a la aldea adonde iban, y él fingió seguir adelante Obligáronle diciéndole: Quédate con nosotros, pues el día ya declina Y entró para quedarse con ellos Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y despareció de su presencia. (Lc 24, 13-31) Lo mismo que los dos de Emaús aquel día también yo marcho ahora decepcionado y triste pensando que en el mundo todo es muy fuerte y fracaso El dolor es más fuerte que yo, me acogota la soledad y digo que tú, Señor, nos has abandonado Si leo tus palabras me resultaron insípidas, si miro a mis hermanos me parecen hostiles, si examino el futuro sólo veo desgracias Estoy desanimado. Pienso que la fe es un fracaso, que he perdido mi tiempo siguiéndote y buscándote y hasta me parece que triunfan y viven más alegres los que adoran el dulce becerro del dinero y del vicio Me alejo de tu cruz, busco el descanso en mi casa de olvidos, Dispuesto a alimentarse desde hoy en las viñas de la mediocridad No he perdido la fe, pero sí la esperanza, sí el coraje de seguir apostando por ti ¿Y no podrías salir hoy al camino y pasear conmigo como aquella mañana con los dos de Emaús? ¿No podrías descubrirme el secreto de tu santa Palabra y conseguir que vuelva a calentar mi entraña? ¿No podrías quedarte a dormir con nosotros y hacer que descubramos tu presencia en el Pan? SÉPTIMA ESTACIÓN JESÚS MUESTRA A LOS SUYOS SU CARNE HERIDA Y VENCEDORA Pasados ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas y, puesto en medio de ellos, dijo: La paz sea con vosotros Luego dijo a Tomás : Alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel Respondió Tomás y dijo: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver creyeron Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro; y éstas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. (Jn 20, 26-31) Gracias, Señor, porque resucitaste no sólo con tu alma, mas también con tu carne Gracias porque quisiste regresar de la muerte trayendo tus heridas Gracias porque dejaste a Tomás que pusiera su mano en tu costado y comprobara que el Resucitado es exactamente el mismo que murió en una cruz Gracias por explicarnos que el dolor nunca puede amordazar el alma y que cuando sufrimos estamos también resucitando Gracias por ser un Dios que ha aceptado la sangre, gracias por no avergonzarte de tus manos heridas, gracias por ser un hombre entero y verdadero Ahora sabemos que eres uno de nosotros sin dejar de ser Dios, ahora entendemos que el dolor no es un fallo de tus manos creadoras, ahora que tú lo has hecho tuyo comprendemos que el llanto y las heridas son compatibles con la resurrección Déjame que te diga que me siento orgulloso de tus manos heridas de Dios y hermano nuestro Deja que entre tus manos crucificadas ponga estas manos maltrechas de mi oficio de hombre OCTAVA ESTACIÓN CON SU CUERPO GLORIOSO, JESÚS EXPLICA QUE TAMBIÉN LOS NUESTROS RESUCITARÁN Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu El les dijo: ¿Por qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que soy yo. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pez asado, Y tomándolo, comió delante de ellos. (Lc 24, 36-43) <<Miradme bien. Tocadme. Comprobad. Comprobad que no soy un fantasma>>, decías a los tuyos temiendo que creyeran que tu resurrección era tan sólo un símbolo, una dulce metáfora, una ilusión hermosa para seguir viviendo Era tan grande el gozo de reencontrarte vivo que no podían creerlo; no cabía en sus pobres cabezas que entendían de llantos, pero no de alegrías El hombre, ya lo sabes, es incapaz de muchas esperanzas Como él tiene el corazón pequeño cree que el tuyo es tacaño Como te ama tan poco no puede sospechar que tú puedas amarle Como vive amasando pedacitos de tiempo siente vértigo ante la eternidad Y así va por el mundo arrastrando su carne sin sospechar que pueda ser una carne eterna Conoce el pudridero donde mueren los muertos; no logra imaginarse el día en que esos muertos volverán a ser niños, con una infancia eterna ¡Muéstranos bien tu cuerpo, Cristo vivo, enséñanos ahora la verdadera infancia, la que tú preparas más allá de la muerte! NOVENA ESTACIÓN JESÚS BAUTIZA A LOS APÓSTOLES CONTRA EL MIEDO La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: La paz sea con vosotros Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor Díjoles otra vez: La paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo Diciendo esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. (Jn 20, 19-31) Han pasado, Señor, ya veinte siglos de tu resurrección y todavía no hemos perdido el miedo, aún no estamos seguros, aún tememos que las puertas del infierno podrían algún día prevalecer si no contra tu Iglesia, sí contra nuestro pobre corazón de cristianos Aún vivimos mirando a todos lados menos hacia tu cielo Aún creemos que el mal será más fuerte que tu propia Palabra Todavía no estamos convencidos de que tú hayas vencido al dolor y a la muerte Seguimos vacilando, dudando, caminando entre preguntas, amasando angustias y tristezas Repítenos de nuevo que tú dejaste paz suficiente para todos Pon tu mano en mi hombro y grítame: No temas, no temáis Infúndeme tu luz y tu certeza, danos el gozo de ser tuyos, inúndanos de la alegría de tu corazón Haznos, Señor, testigos de tu gozo ¡Y que el mundo descubra lo que es creer en ti! DÉCIMA ESTACIÓN JESÚS ANUNCIA QUE SEGUIRÁ SIEMPRE CON NOSOTROS Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y, viéndole, se postraron, aunque algunos vacilaron, y acercándose Jesús, les dijo. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. (Mt 28, 16-20) <<Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos.>> Esta fue la más grande de todas tus promesas, el más jubilosos de todos tus anuncios ¿O acaso tú podrías visitar esta tierra como un sonriente turista de los cielos, pasar a nuestro lado, ponernos la mano sobre el hombro, darnos buenos consejos y regresar después a tu seguro cielo dejando a tus hermanos sufrir en la estacada? ¿Podrías venir a nuestros llantos de visita sin enterrarte en ellos? ¿Dejarnos luego solos, limitándote a ser un inspector de nuestras culpas? Tú juegas limpio, Dios. Tú bajas a ser hombre para serlo del todo, para serlo con todos, dispuesto a dar al hombre no sólo una limosna de amor, sino el amor entero Desde entonces el hombre no está solo, tú estás en cada esquina de las horas esperándonos, más nuestro que nosotros, más dentro de mí mismo que mi alma <<No os dejaré huérfanos>>, dijiste. Y desde entonces han estado lleno nuestro corazón UNDÉCIMA ESTACIÓN JESÚS DEVUELVE A SUS APÓSTOLES LA ALEGRÍA PERDIDA Después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se apareció así: Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo; Natanael, el de Caná de Galilea, y los de Zebedeo, y otros discípulos Díjoles Simón Pedro: Voy a Pescar. Los otros le dijeron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, y en aquella noche no pescaron nada Llegada la mañana, se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús Díjoles Jesús: Muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que comer? Le respondieron: No El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces Dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús: ¡Es el Señor! Así que oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la sobretúnica –pues estaba desnudo- y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos doscientos codos, tirando de la red con los peces Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan Díjoles Jesús: Traed de los peces que habéis pescado ahora Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de ciento cincuenta y tres peces grandes; y con ser tantos, no se rompió la red Jesús les dijo: Venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor Se acercó Jesús, tomo el pan y se lo dió, e igualmente el pez Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discipulos después de resucitado de entre los muertos. (Jn 21, 1-14) Desde que tú te fuiste no hemos pescado nada Llevamos veinte siglos echando inúltimente las redes de la vida y entre sus mallas sólo pescamos el vacío Vamos quemando horas y el alma sigue seca Nos hemos vuelto estériles lo mismo que una tierra cubierta de cemento ¿Estaremos ya muertos? ¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído? ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices: <<Echa tu red a tu derecha, atrévete de nuevo a confiar, abre tu alma, saca del viejo cofre las nuevas ilusiones, dale cuerda al corazón, levántate y camina.>> Y lo hacemos, sólo por darte gusto. Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe, cargada de ciento cincuenta nuevas esperanzas ¡Ah, tú, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría! DUODÉCIMA ESTACIÓN JESÚS ENTREGA A PEDRO EL PASTOREO DE SUS OVEJAS Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a éstos? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: Apacienta mis ovejas. (Jn 21, 15-17) Aún nos faltaba un gozo: descubrir tu inédito modo de perdonar Nosotros, como Pedro, hemos manchado tantas veces tu nombre, hemos dicho que no te conocíamos, hemos enrojecido ante el <<horror>> de que alguien nos llamara <<beatos>>, nos hemos calentado al fuego de los gozos del mundo Y esperábamos que, al menos, tú nos reprenderías para paladear el orgullo de haber pecado en grande Y tú nos esperabas con tu triste sonrisa para preguntarnos sólo: <<¿me amas aún, me amas?>>, dispuesto ya a entregarnos tu rebaño y tus besos, preparado a vestirnos la túnica del gozo Oh Dios, ¿cómo se puede perdonar tan de veras? ¿Es que no tienes ni una palabra de reproche? ¿No temes que los hombres se vayan de tu lado al ver que se lo pones tan barato? ¿No ves, Señor, que casi nos empujas a alejarnos de ti sólo por encontrarnos de nuevo entre tus brazos? DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN JESÚS ENCARGA A LOS DOCE LA TAREA DE EVANGELIZAR Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, Y, viéndole, se postraron, aunque algunos vacilaron, Y, acercándose Jesús, les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; Id, pues; enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. (Mt, 28, 16-20) Y te faltaba aún el penúltimo gozo: dejar en nuestras manos la antorcha de tu fe Tú habrías podido reservarte ese oficio, sembrar tú en exclusiva la gloria de tu nombre, hablar tú al corazón, poner en cada alma la sagrada semilla de tu amor ¿Acaso no eres tú la única palabra? ¿No eres tú el único jardinero del alma? ¿No es tuya toda gracia? ¿Hay algo de ti o de Dios que no salga de tus manos? ¿Para qué necesitas ayudantes, intermediarios, colaboradores que nada aportarán si no es tu barro? ¿Qué ponen nuestras manos que no sea torpeza? Pero tú, como un padre que sentara a su niño al volante y dijera: <<Ahora conduce tú>>, has querido dejar en nuestras manos la tarea de hacer lo que sólo tú haces: llevar gozosa y orgullosamente de mano en mano la antorcha que tú enciedes DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN JESÚS SUBE A LOS CIELOS PARA ABRIRNOS CAMINO Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante Y les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo vendrá como le habéis visto ir al cielo Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas de Santiago Tods éstos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de éste. (Hch 20, 9-14) La última alegría fue quedarte marchándote Tu subida a los cielos fue ganancia, no pérdida; fue bajar a la entraña, no evadirte Al perderte en las nubes te vas sin alejarte, asciendes y te quedas, subes para llevarnos, señalas un camino, abres un surco Tu ascensión a los cielos es la última prueba de que estamos salvados, de que estás en nosotros por siempre y para siempre Desde aquel día la tierra no es un sepulcro hueco, sino un horno encendido; no una casa vacía, sino un corro de manos; no una larga nostalgia, sino un amor creciente Te quedaste en el pan, en los hermanos, en el gozo, en la risa, en todo corazón que ama y espera, en estas vidas nuestras que cada día ascienden a tu lado III - RAZONES PARA EL AMOR Índice 0 Introducción 1 Los miércoles, milagro 2 Vivir es convivir 3 Las columnas del mundo 4. Ana Magdalena 5. Los espacios verdes 6 Los prismáticos de Juan XXIII 7. Compadecer con las manos 8. Creer apasionadamente 9. Un cadáver en la playa 10. Clase sobre el matrimonio 11. Tiempo de inquisidores 12. Curas felices 13. Al cielo en cohete 14. El ángel del autobús 15. La risa de Lázaro 16. Notas sobre la amistad 17. Notas sobre la libertad 18. Las cadenas del miedo 19. La sombra de Bucéfalo 20. Los tres canteros 21 Bomba en la cuna de la paz 22. Como una novia recién estrenada 23. El color de la sobrepelliz 24. Cambiar el mundo 25. Mozo de equipajes 26.- El muchacho que fuimos 27. Nadar contra corriente 28. Contra la resignación 29. Profetas de desventuras 30, La piedra filosofar 31. Los calcetines 32. Las otras loterías 33. Teoría del cascabel 34. El sueño de Barth 35. Canción de amor para Canelo 36. El padre enfermo 37. Para ver más hondo 38. «Me suicido o me meto monja» 39. Odiarse a sí núsmo 40. La puerta cerrada 41. Después de los exámenes 42. Muchachos, os estamos engañando 43. San Imprudente 44. Las hojas nuevas 45. Repartir la alegría 46. El destino y el coraje 47. " seres invisibles 48. Te quiero tal y como eres 49. ¿Un S. O. S. frente al caos? 50. El gran silencio 51. Salvar el fuego 52. Una sonrisa tras la tapia 53. Madame Bovary, o «cuando los sueños sustituyen a la realidad 54 La sonata a Kreutzer (o cuando la carne devora al amor) 55. Engendrar con el alma 56. La «vergüenza» de ser cristianos 57. El grito 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Madre Iglesia Las clases medias de la santidad El milagro de las manos vacías Un rincón en el cielo Querida máquina La pasión del hombre de hoy La más honda historia de amor Carta a Dios INTRODUCCIÓN Cuando, hace ahora cuatro años, comencé esta aventura de mis «razones», nunca pude imaginar lo que para mí llegarían a significar. Es asombroso: lanzas un día un pájaro a volar y, de pronto, te encuentras que él solito hace nido en miles de corazones. Y el primer asombrado es el propio autor. Porque lo que nacía como una simple serie de artículos circunstanciales y dispersos se iba convirtiendo, para mí, en un retrato interior y, para muchos, en un compañero en el camino de la vida. Y fue ese descubrimiento de los que caminaban a gusto a mi lado lo que me empujó a encuadernar aquellas primeras impresiones en mis Razones para la esperanza, que tuvo una inexplicable acogida entre sus lectores, que no sólo agotaban sus ediciones, sino que además me inundaban a mí con su cariño Fue este cariño el que me obligó a seguir. Y nacieron las Razones para la alegría, que tuvieron, en ediciones y acogida, la misma suerte misteriosa que su hermano mayor Al editar ese segundo volumen, me prometí a mí mismo que ahí se cerraba aquella serie. Pero la insistencia de los editores -me llevó a descubrir los muchos huecos que en los tomos publicados quedaban. Temas sin rozar, razones sin exponer. Faltaban, sobre todo, muchas de las más importantes raíces. En definitiva, sólo podemos tener esperanza cuando antes tenemos amor. Y la alegría no es sino el último fruto de ese amor. Si quería, pues, que estas razones -aunque aparentemente desordenadas y circunstanciales- recogieran las verdaderas claves de mi visión del mundo tendría que añadirle esos trasfondos para dar verdadero sentido a los dos volúmenes precedentes Introducción Me animé por ello a cerrar esta serie de apuntes con una tercera y última entrega: estas Razones para el amor que tienes entre las manos El lector de los tomos precedentes encontrará en éste dos novedades: mientras aquellos eran simplemente una recogida de artículos previamente publicados en «ABC», esta vez un buen número de los que forman la última serie han sido reelaborados íntegramente o han sido directamente escritos para este volumen y son, por tanto, inéditos Más visible es la segunda característica: en este tercer volumen es mucho más notable la carga religiosa de la mayoría de mis comentarios. La razón es bastante simple: al estar las dos primeras entregas pensadas directamente como artículos para un periódico, prefería -aunque la visión religiosa estaba siempre al fondo de todos ellos- que predominara en sus planteamientos el simplemente humano, que pudiera llegar a todo tipo de lectores. Pues no todos los de un periódico son confesionalmente cristianos Esta vez, en cambio, al haber escrito pensando ya en el volumen, me he sentido más libre y he dejado a mi corazón que hablase con un mayor descaro de lo que realmente siente. Si soy cristiano, ¿cómo podrían mis razones no serlo? Si la -última raíz de mi amor, de mi esperanza y mi alegría estaba en Dios, ¿tendría yo derecho no diré a camuflarlo -cosa que creo no haber hecho nunca-, sino incluso a dejarlo en un segundo plano de fondo? Con ello estoy queriendo decir que en este tercer volumen entrego lo que, en definitiva, son las últimas claves de mi vida. Soñé, a lo largo de mi vida, muchas cosas. ahora sé que sólo salvaré mi existencia amando; que los únicos trozos de mi alma que habrán estado verdaderamente vivos serán aquellos que invertí en querer y ayudar a alguien. ¡Y he tardado cincuenta y tantos años en descubrirlo! Durante mucho tiempo pensé que mi «fruto» seria dejar -muchos libros escritos, muchos premios conseguidos. Ahora sé que mis únicas líneas dignas de contar fueron las que sirvieron a alguien para algo, para ser feliz, para entender mejor el mundo, para enfrentar la vida con mayor coraje. Al fin de tan- tas vueltas y revueltas, termino comprendiendo lo que ya sabía cuando aún apenas si sabía andar Dejadme que os lo cuente: si retrocedo en mis recuerdos y busco el más antiguo de mi vida, me veo a mí mismo -¿con dos años, con tres?- corriendo por la vieja galería de -mi casa de niño. Era una galería soleada, abierta sobre el patio de mis juegos infantiles. Y que veo a mí mismo corriendo por ella y arrastrando una manta, con la que tropezaba y sobre la que me caía «Manta, mama, manta», dicen que decía. Y es que mi madre estaba enferma y el crío que yo era pensaba que todas las enfermedades se curan arropando al enfermo. Y allí estaba yo, casi sin saber andar, arrastrando aquella manta absolutamente inútil e innecesaria, pero intuyendo quizá que la ayuda que prestamos al prójimo no vale por la utilidad que presta, sino por el corazón que ponemos al hacerlo Me pregunto, cincuenta años después, si todo -nuestro oficio de hombres no será, en rigor, otro que el de arroparnos los unos a los otros frente al frío del tiempo. Por eso el niño que soy y fui ha escrito estas Razones. Si sirven para calentar el corazón de alguien, me sentiré feliz. Porque, entonces, sí que habré tenido razones para vivir 1.- Los miércoles, milagro Aquella tarde a Gabriela -uno de los pequeños personajes de una novela de Gerard Bessierele preguntó su amigo Jacinto: - ¿Qué has hecho hoy en la escuela? - He hecho un milagro, respondió la niña - ¿Un milagro? ¿Cómo? - Fue en el catecismo - ¿Y cómo hiciste el milagro? - Tenemos como profesora a una señorita que está muy enferma. No puede hacer nada ella sola, sólo hablar y reír - ¿Y qué pasó? - La señorita hablaba de los milagros de Jesús. Y los niños dijeron: No es verdad que haya milagros. Porque si los hubiera, Dios te hubiera curado a ti - Y ella, ¿qué dijo? - Dijo: Sí, Dios hace también milagros para mi. Y los niños dijeron: ¿Qué milagro ha hecho? - ¿Y entonces? - Entonces ella dijo: Mi milagro sois vosotros - ¿Por qué?, le preguntamos - Y ella dijo: Porque me lleváis los miércoles a pasear, empujando mi carrito de ruedas ¿Lo ves? Hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La señorita dijo también que habría muchos más milagros si la gente quisiera hacerlos - ¿Te gusta a ti hacer milagros? Si. Tengo ganas de hacer un montón. Primero pequeños. Cuando sea mayor voy a hacer milagros grandes - ¿Todos los miércoles? - Quiero hacerlos todos los días, toda la vida - ¿No te parece que la vida es también un milagro? - No -dijo Graciela-. La vida es para hacer milagros Gabriela tiene razón, la vida es para hacer milagros, los miércoles, y los jueves, y los domingos. La vida no es para sentarse esperando que Dios haga milagros espectaculares, no es para limitarse a confiar en que Él resuelva nuestros problemas, sino para empezar a hacer ese milagro pequeñito que Él puso ya en, nuestras manos, el milagro de querernos y ayudarnos ¿Es que será más milagroso devolverle la vista a un ciego que la felicidad a un amargado? ¿Más prodigioso multiplicar los panes que repartirlos bien? ¿Más asombroso cambiar el agua en vino que el egoísmo en fraternidad? Si los hombres dedicásemos a construir milagros pequeñitos la mitad del tiempo que invertimos en soñarlos espectaculares, seguramente el mundo marcharía ya mucho mejor Y el milagro de amar pueden hacerlo todos, niños y grandes, pobres y ricos, sanos y enfermos. Fijaos bien, a un hombre pueden privarle de todo menos de una cosa: de su capacidad de amar. Un hombre puede sufrir un accidente y no poder volver ya nunca a andar Pero no hay accidente alguno que nos impida amar. Un enfermo mantiene entera su capacidad de amar: puede amar el paralítico, el moribundo, el condenado a muerte. Amar es una capacidad inseparable del alma humana, algo que conserva siempre incluso el más miserable de los hombres Sólo en el infierno no se podrá amar. Porque el infierno es literalmente eso: no amar, no tener nada que compartir, no tener la posibilidad de sentarse junto a nadie para decirle ¡ánimo! Pero mientras vivimos no hay cadena que maniate al corazón, salvo claro está la del propio egoísmo, que es como un anticipo del infierno. «Los verdaderos criminales -decía Follerau- son los que se pasan la vida diciendo yo y siempre yo.» En cambio, allí donde se ama se ha empezado a construir ya el cielo a golpe de milagros. En definitiva, los milagros, para Jesús, eran ante todo «los signos del reino», ¿y qué mejor signo de un reino de amor total que empezar queriéndose aquí con amores pequeñitos como el de Gabriela y sus compañeras de escuela? 2.- Vivir es convivir A fin de cuentas, en la vida del hombre no existe más que un único problema: saber dónde está el centro de su alma; averiguar si yo soy el centro de mí mismo o si, en cambio, tengo mi alma volcada hacia fuera de mí, hacia arriba o hacia mi alrededor; aclararme si yo soy mi propio ídolo o si mi corazón es más grande que mis intereses; descubrir si mi existencia es una autofagia (un devorarme a mi mismo) o más bien un servicio a algo diferente de mí y más grande que yo; investigar si me estoy dedicando a chupetear mi propia y personalísima felicidad o si, por el contrario, mi felicidad la he puesto al servicio de una tarea más alta que mi propia vida y de otros seres (incluido el Otro ser, con mayúscula) que valoro como más importantes que yo; en una palabra: saber si mi vida y mi alma se alimentan de amor o de egoísmo Éste, repito, es el único y radical dilema, la pregunta clave a la que todo hombre debe responderse con lealtad El hombre -todo hombre- nace como una circunferencia con el eje en el centro de sí misma. Todo gira, según su instinto, hacia ese centro mágico, todo debería subordinarse a él según su capricho. Pero el alma, lentamente, comienza a descubrir que hay algo por encima y fuera de esa circunferencia, algo que le afecta también a ella ¿Qué hacer entonces: atraer todo, subordinar todo hacia ese centro sacratisimo o más bien tender hacia todo eso que se está descubriendo y ensanchar con ello nuestra circunferencia, haciéndonos con ello más grandes? ¿Encastillarnos en nuestro egoísmo, encadenando todo a él o, por el contrario, irnos «descentrando», sacar de nosotros nuestro propio eje para colocar nuestro «polo de atracción» por encima o más allá de nosotros mismos? ¿Nos abrirnos en el amor o nos cerramos en nuestra autoadoración? Esta es la gran apuesta en la que nos jugamos el «tamaño» de nuestras propias vidas. La primera opción -el egoísmo- conduce a la soledad; la soledad, a la amargura; la amargura, a la desesperación. La segunda -el amor- conduce a la convivencia; la convivencia, a la fecundidad; la fecundidad, a la alegría Por eso, el primer gran descubrimiento es el de que el prójimo no es nuestro limite y menos nuestro infierno (como decía descabelladamente Sartre-. «el infierno son los otros»), sino nuestro multiplicador Vivir es convivir. Convivir no es semivivir, sino multivivir; no recorta, aumenta; no condiciona, lanza Amar puede implicar alguna renuncia (o comenzar siendo una renuncia), pero siempre termina acrecentando. En rigor -como decía Gabriel Marcel-, «nada está jamás perdido para un hombre que sirve a un gran amor o vive una verdadera amistad, pero todo está perdido para el que está solo " No hay más que un sufrimento que estar solo " Yo pienso a veces que si se nos concediera por una gran gracia de Dios descubrir lo que en nuestra alma es realmente nuestro y lo que debemos a los demás, nos impresionaría comprobar qué cortas fueron nuestras conquistas personales. ¿Qué seria yo ahora sin todo lo que recibí de prestado de mis padres, mis hermanos, amigos? ¿Cuántos trozos de mi alma debo a Bach o a Mozart, a Bernanos o a Dostoievski, a Fray Angélico o al Greco, a Francisco de Asís o Tomás de Aquino, a mis profesores de colegio o seminario, a mis compañeros de ordenación y de trabajo, a tantos corno me han querido y ayudado? Me quedaría desnudo si, de repente, me quitaran todos esos préstamos ¿Y cuánto me ha dado también lo poco que yo di? «La felicidad -decía Follereau- es lo único que estamos seguros de poseer cuando lo hemos regalado.» Vivir es hacer vivir. Hay que crear otras felicidades para ser feliz. Hay que regalar mucho para estar lleno En cambio, ¡qué infecundo es nuestro egoísmo, que nada producimos cuando nos encerramos en nosotros mismos !. Claudel hablaba, con frase tremenda pero certísima, de «la quietud incestuosa de la criatura replegada sobre si misma» Sí, el egoísmo es infecundo como una masturbación del espíritu. Y es cegador, porque produce un placer tan transitorio, tan breve, tan inútil. Pero, por otro lado, ¡está tan dentro de nosotros! Sólo un alma muy despierta no rueda por esa cuesta abajo, tan cómoda como es de bajar Incluso, con frecuencia, se disfraza de amor. Esto sucede cuando «usamos» el amado o la cosa amada para nuestro personal regodeo. Cuando creemos amar, pero atrapamos. Cuando queremos «para» ser queridos. Cuando convertimos el ser amado o la vocación amada en un espejo donde nos vemos a nosotros mismos multiplicados «Nos vemos -ha escrito Moeller- constantemente tentados a convertir a los demás en resonadores o amplificadores de nuestro yo. Queremos poseemos más ampliamente en su mirada, en sus pensamientos, en su aprobación; entonces nos parece que ya no abrazamos la miserable imagen de nuestra limitación individual, sino una silueta desmesuradamente agrandada, ampliada a las dimensiones de una familia, de un país o incluso de un mundo Cada vez que la persona amada es reducida a la condición de espejo, se convierte en instrumento, en objeto bruto, del que yo me sirvo para agrandarme a mí mismo.» Podemos incluso creer que amamos a Dios cuando le «usamos» simplemente. No le amamos a él, sino al fruto que de él esperamos. Convertimos a Dios en «un ojo que me tranquiliza, que me garantiza «mi» eternidad. Pero eso no es una verdadera religiosidad. Es, cuando más, simple narcisismo religioso El verdadero amor es, en cambio, el que nos saca de nosotros mismos, el que nos lanza hacia afuera y nos enriquece, no por lo que nos devuelven, sino porque el simple acto de salir de nosotros es enriquecedor. El alma se estira cuando se abre. Se vuelve fecunda por el hecho de abrirse «Tan pronto -dice Marcel- como surge la amistad (hacia Dios, hacia los hombres, hacia las cosas, hacia la tarea emprendida, concretaría yo), el tiempo se abre y el alma sabe que no se pertenece a sí misma, que el único uso legítimo de su voluntad consiste precisamente en reconocer que no se pertenece. Partiendo de este reconocimiento puede obrar, puede crear.» Pues sólo se obra, sólo se crea por amor. Más: sólo se cree por amor. Y eso es lo que hace que la fe en Dios esté tan unida al amor a los hermanos. «La fe -decía Guardini- es una llama que se enciende en otra llama», pues hasta Dios «llega a nosotros por el corazón de los demás». O como decía Peguy: «Cristiano es el que da la mano. El que no da la mano, ése no es cristiano, y poco importa lo que pueda hacer con esa mano» Por todo ello, el amor no es un añadido. Como si se dijera: yo soy bueno, y además, con lo que me sobra, amo, regalo los sobrantes de la maravilla de mi almita Al contrario: yo soy bueno en la medida en que amo, vivo en la medida en que amo. No sólo es que -como decía Camus- debería «darnos vergüenza ser felices nosotros solos»; es que solos podemos tener placer, pero no felicidad; es que solos podemos correr tanto como un coche dentro de un garaje, ya que, por fortuna, los sueños de nuestra alma son siempre mayores que nuestra propia alma, que no se desarrolla encastillada dentro de las cuatro paredes de nuestros propios intereses Lo más importante de nosotros mismos está fuera de nosotros: arriba, en Dios; a derecha e izquierda, en cuanto nos rodea. Por eso. el amor no es la nata y la guinda con la que adornamos la tarta de la vida. Es la harina con la que la fabricamos para que sea verdadera 3.- Las columnas del mundo Me parece terrible decirlo, pero creo que no exagero ni un átomo si aseguro que noventa y cinco de cada cien habitantes de este planeta no se han preguntado jamás -digo «jamás»-completamente en serio -digo «en serio»-- cuáles son las columnas sobre las que se apoya su vida, cuál es el eje de su existencia, para qué viven verdaderamente ¿Y de los otros cinco? Dos se lo preguntaron una vez hace años, y ya lo han olvidado; otros dos se dieron a si mismos respuestas tranquilizadoras, que luego no coinciden en nada con la realidad de lo que viven. ¿Y el último? El último. iba a decir que es el santo, pero diré con más exactitud que es el único hombre que existe de cada cien que pisan este mundo Me temo que el lector esté pensando que comienzo estas líneas demasiado duramente, que soy tal vez pesimista, que. no es para tanto. Pero me pregunto si no será bueno comenzar cogiendo el alma por donde quema y enfrentándonos con nuestro propio espejo. ¿Somos realmente seres vivientes? Esta, creo, es la primera y capital de las preguntas a que todo hombre tiene obligación de responder. Porque ¿qué ganaríamos engañándonos a nosotros mismos si, al final, somos corresponsables de esa mediocridad colectiva del mundo de la que tanto hablamos? Atrevámonos por unos minutos a coger nuestra vida por las solapas Y empecemos por preguntarnos cuáles son, en realidad, las columnas que sostienen el mundo en que vivimos. Haced esta pregunta por las calles, y todos os responderán -con impudicia y sin la menor vergüenza- que «el sexo, el dinero y el poder» Los tres ídolos, los tres quicios, las tres columnas que sostienen el camino de la humanidad. ¿Y no estará el mundo tan enloquecido precisamente por apoyarse en tales pilares casi con exclusividad? Un hombre de hoy triunfa -decimos- cuando tiene esas tres cosas. Y está dispuesto a luchar como un perro por esos tres huesos si están lejos de él Naturalmente, no voy yo a decir nada contra la sexualidad, que está muy bien inventada por Dios como uno de los grandes caminos por los que puede expresarse el amor. Hablo aquí del sexo sin amor, que parece ser el gran descubrimiento de los tiempos modernos. Tal vez de todos los tiempos, pero de ninguno con los tonos obsesivos que la erotización ha conseguido en el nuestro, hasta el punto de que hay que preguntarse si no vivimos ya en una civilización de adolescentes inmaduros El hombre de hoy no es que disfrute del sexo, es que parece vivir para él. O eso, al' menos, quiere hacernos creer el ambiente de nuestras calles, las pantallas de nuestros televisores, el pensamiento circulante de los predicadores de la libertad sexual Léon Bloy podría decir hoy más que en su siglo que para el hombre real la mayor de las bienaventuranzas es llegar a morir en el pellejo de un cerdo. ¿ Pero hay algo menos libre que lo que llaman la libertad sexual? No estoy escribiendo estas líneas como un «moralista». Simplemente como un hombre preocupado. Porque creo que Unamuno tenla toda la razón del mundo cuando aseguraba que «los hombres cuya preocupación es lo que llaman gozar de la vida -como si no hubiera otros goces- rara vez son espíritus independientes». Es cierto: no hay hombre menos humano que el libertino Y ese tipo de conquistador se presenta hoy como el verdadero «triunfador» en este mundo La columna número dos es el dinero -y sus congéneres o consecuencias: el placer, el confort, el lujo-. Si algún dogma vivimos y practicamos es éste: el dinero abre todas las puertas; el dinero no es que dé la felicidad, es que él mismo «es» la felicidad. En conquistarlo invierten los hombres la mayor parte de sus sueños. A él se subordinan todos los valores, incluso por parte de quienes se atreven a predicar las terribles malaventuranzas que Jesús dijo contra los ricos Pero los propios cristianos nos las hemos arreglado para que aquello del evangelio -«es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos»-haya preocupado hasta ahora mucho más a los camellos que a los ricos. Hemos conseguido sustituir esa frase por la que es verdaderamente el evangelio del siglo XX: «Los negocios son los negocios.» Y así es como hemos convenido todos en que «el fin de la vida es ganar mucho dinero, y con él, comprar la muerte eterna», como escribiera Bloy Y de nada sirve para alterar nuestro dogma el comprobar que el dinero da todo menos lo importante (la salud, el amor, la fe, la virtud, la alegría, la paz): al fin preferimos el dinero a todos esos valores. E incluso creemos que el dinero da la libertad, cuando sabemos que todos renunciamos a infinitas cotas de libertad para conseguirlo Más difícil es aún entender nuestra obsesión de poder. Jefferson aseguraba que jamás comprenderla cómo un ser racional podía considerarse dichoso por el solo hecho de mandar a otros hombres. Y, sin embargo, es un hecho que el gran sueño de todos los humanos es «mandar, aunque sea un hato de ganado», que decía Cervantes Sabemos que nada hay más estéril que el poder -ya que a la larga son las ideas y no el poder quienes cambian el mundo--; sabemos que «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente», pero apostamos por esa corrupción; sabemos que el poder da fuerza, pero quita libertad; pero nos siguen encantando los puestos y los honores aun cuando estemos convencidos de que «la fuerza y el miedo son dos diosas poderosas que levantan sus altares sobre cráneos blanqueados», en frase de Mika Waltari. Mandar, mandar. Seremos felices, pensarnos, el ella en que los que están bajo nuestra férula sean más que aquellos que nos mandan Y ni siquiera observamos la terrible fuerza transformadora que el poder tiene: «Te crees liberal y comprensivo -decía Larra-. El día que te apoderes del látigo, azotarás como te han azotado.» Y es que el poder -todo poder- vuelve incomprendido (de ahí la soledad radical del poderoso) y hace incomprensivo: un poderoso no «puede» comprender, no «puede» amar, aunque se engañe a sí mismo con falsos paternalismos Maurois tuvo el coraje de confesarlo: «Cuando empecé a vivir en el campo de los que mandan, me fue imposible durante mucho tiempo comprender las penas de los que son mandados». Porque todo poder lleva en su naturaleza la ceguera del que lo posee. Desde abajo se ve mal. Desde arriba no se ve nada: la niebla del orgullo cubre el valle de los sometidos Y, sin embargo, ahí está el hecho: la humanidad entera vive luchando como una jauría de perros por conseguir esos tres huesos, dispuestos los hombres a volverse infelices para conseguirlos, seguros de que la felicidad llegará cuando los poseamos. Así, destrozan los hombres hasta su salud para conseguir un dinero y un poder que luego gastarán para recuperar -cuando ya sea tarde- la salud En la conquista de esos tres dogmas se apoya el gran sueño de lo que llamamos «vivir la vida». Viven la vida quienes los tienen. Los demás -pensamos- son hombres incompletos Y como esos tres dogmas se resumen en uno --el egoísmo--, la búsqueda de los tres es, en rigor, una lucha contra los demás. Porque no son cosas que se puedan compartir: o las tengo yo o las tienen los demás. Habrá que arrebatarlas. Y ya tenemos el mundo convertido en una selva Si fuésemos del todo sinceros confesaríamos que es cierta la afirmación de Bloy: «Vivir la vida consiste en adueñarse de la ajena. Los vampiros estarían de acuerdo», ya que en realidad «uno vive su vida cuando ha conseguido instalarse en el firmísimo propósito de ignorar que hay hombres que sufren, mujeres desesperadas, mitos que mueren Uno vive su vida cuando hace exclusivamente lo que es grato a los sentidos, sin darse querer darse por enterado de que en el vasto mundo hay almas y que él mismo tiene una mísera alma expuesta a extrañas y terribles sorpresas» Pero ¿existe verdaderamente un alma? ¿Tenemos verdaderamente un alma? ¿Quién piensa en ella? ¿Quién dedica a su alma y a las columnas que la sostendrían al menos una décima parte del tiempo que vivimos sobre la tierra? Esta es, me parece, la pregunta verdaderamente decisiva: ¿Hay sobre la tierra otros valores por los que valdría ciertamente la pena de vivir? ¿Otros valores con los que podríamos ser felices? ¿Otras columnas sobre las que nuestra condición humana sería diferente? Este libro quiere apostar por una idea absurda: si los hombres si al menos muchos hombresconstruyeran sus vidas sobre columnas diferentes -el amor, la solidaridad, el trabajo, la confianza, la justicia, la sencillez- este mundo sería diferente. Y vividero. Comenzarla a romperse esa soledad que nos agarrota. Ingresaríamos en el mercado común de la felicidad Porque es terrible pensar con cuánta tozudez seguimos apoyándonos en las columnas que son la verdadera causa de nuestra desgracia 4.- Ana Magdalena De todos los seres humanos, aquel hacia quien he tenido mayor envidia en mi vida ha sido Juan Sebastián Bach: ante la estatura de su genio, me he sentido un pigmeo; ante la serenidad de mar en calma de su espíritu, me ha parecido un laberinto de confusiones el mío; ante su equilibrio como ser humano, me he experimentado neurótico; me he visto trivial y frívolo contemplando su hondura Pero hoy tengo que confesar algo nuevo: si hasta ahora le envidié, ante todo, por su música, por su obra colosal, hoy creo que le envidio mucho más por su mujer, por el don infinito de haber sido querido por alguien como Ana Magdalena Bach Acabo de leer uno de los libros más bellos que existen no por su calidad literaria, sino por el río de amor que arrastra cada una de sus páginas: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, de la que tanto había oído hablar, pero no conocía Es un libro supersencillo. Una mujer ingenua, no excepcionalmente culta, habla, con el tono de una niña adorante, del hombre que llenó su vida. Lo hace cuando él ha muerto, cuando todos han empezado ya a olvidarle, cuando vive m la miseria porque su marido no supo ahorrar y ha sido necesario malvender los pocos recuerdos que de él quedaban. Cuando ya sólo queda el amor o el recuerdo infinitamente dulce de aquel amor Confieso que nunca creí que pudiera existir en el mundo un cariño tan tierno, tan intenso, tan desinteresado, tan duradero, tan profundo, tan verdadero. Y me parece que sólo ahora empiezo a entender aquel universo de música que Juan Sebastián pudo escribir envuelto en aquel océano de amor Hay páginas en las que uno no sabe si conmoverse o si reír ante la «adoración» con que Ana Magdalena habla de Sebastián. Ved algunas frases que dan el tono del libro entero: - «Cada vez que le veía mi corazón empezaba a latir con tal fuerza, que me impedía hablar.» - «Una sola vez en la vida fui lo suficientemente tonta como para creer que él estaba equivocados - «En mi corazón estaba siempre viva la sensación de que él era más grande que todos los reyes.» - «Sobre María Bárbara (dice, aludiendo a la primera mujer de Bach, sin sentir los menores celos de ella) se derramó la bendición de su amor. Aunque a veces pienso, con una sonrisa, que a mi me quiso más que a ella, o al menos, por la bondad de la Providencia, durante más tiempo.» - «Vivir con él y verle día a día era una felicidad que no hubiera podido merecer, ni he merecido nunca. Durante mucho tiempo viva en un estado de asombro, como en un sueño, y algunas veces, cuando Sebastián estaba fuera de casa, se apoderaba de mi el terror de que pudiera despertar de ese sueño y volver a ser la niña Ana Magdalena Wülken en lugar de la esposa del maestro de capilla Bach.» - «A nosotros nos dejaba mirar su corazón, que era el más hermoso que ha latido en este mundo.» - «Nunca quisiera dejar de ser la pobre vieja abandonada que ahora soy si hubiera que comprar la más hermosa y honorable vejez al precio de no haber sido su compañeras - «Ya no tengo -dice la última página del libro- ningún motivo para vivir- mi verdadero destino llegó a su fin el día en que se apagó la vida de Sebastián, y pido diariamente a Dios en mis oraciones la gracia de que me lleve de este lugar de sombras y me vuelva a reunir con el que, desde el primer momento en que le vi, lo fue todo para mí. Sola- mente lo terrenal me separa de él.» La serie de citas podría ser interminable. Y hay que señalar que no son palabras de coba aduladoras de un viviente. No son tampoco los elogios fúnebres dichos en la gloria del recién muerto. Es lo que se piensa y se siente cuando la muerte empieza a quedar lejana, cuando lo que se palpa es la miseria que se ha recibido por única herencia y cuando todo lo demás es olvido. Pero un amor así, una devoción así, son el mejor premio que un hombre puede conquistar en este mundo Pero ahora quiero añadir algo más. He leído estas frases a algunas amigas, y todas ellas -como si se hubieran puesto de acuerdo- me han comentado lo mismo: «Así, cualquiera. A un hombre como Bach debía resultar fácil amarle y admirarles Y esta respuesta me ha dejado el alma llena de preguntas. Algunas que me parecen muy importantes: - ¿Amó Ana Magdalena a Juan Sebastián porque le comprendía y admiraba o, por el contrario, le comprendió y admiró porque le amaba? - ¿Amó Ana Magdalena a Juan Sebastián porque él era un hombre extraordinario o tal vez fue él un hombre extraordinario porque se vio envuelto en un amor así? No son juegos de palabras. Y creo que valdrá la pena intentar contestarlas A la primera ha respondido la propia Ana Magdalena, cuando en el título del primer capítulo del libro nos dice que «le comprendió del todo porque le amaba». Cuando nos explica, sin rodeos, que «Sebastián era un hombre muy difícil de conocer no amándole» Nos equivocamos si juzgamos desde el hoy. En su época, nadie -sino Ana Magdalena y muy pocos más- descubrió que Bach era el genio que hoy reconocemos. Los que le juzgaban con sus rutinas o sus inteligencias le creyeron un músico más. Y le olvidaron apenas muerto. Sólo Ana Magdalena se atrevió a asegurar, años después de su muerte, que «aunque los hombres desatienden hoy su recuerdo, no lo olvidarán para siempre. La humanidad no podrá guardar silencio sobre él mucho tiempo». Sólo ella en- tendió que cuando el mundo pensaba, más que en él, en la obra de sus hijos, en el futuro seria la música de Sebastián la que se impondría. ¿Es que Ana Magdalena se engañaba cegada por su amor o es que su amor se volvía profético y mucho más inteligente que la inteligencia de sus contemporáneos? Quiero decir aquí algo que he pensado muchas veces: que el corazón no es sólo el órgano del amor, sino que puede ser también el órgano del conocimiento. Que no sólo se entiende con la razón. Que hay campos humanos en los que «el corazón tiene razones con las que no cuenta la inteligencias. ¡Cuántos matrimonios no se entienden porque no se aman! ¡Cuántas cosas in- inteligibles empiezan a clarificarse cuando se miran con un nuevo amor! Pero aún me interesa más la segunda pregunta: la cuestión de la mutua fecundación de los que se aman. No sólo en lo físico es fecundo el amor. Los que se aman se reengendran el uno al otro, se multiplican y recrean. Y así el amor de Ana Magdalena la multiplicó a ella y multiplicó a Sebastián La multiplicó a ella. Durante su vida, «una palabra de aprobación suya valla más que todos los discursos de este mundo». Después de su muerte, «aunque no tengo ningún objeto que me lo pueda recordar, bien sabe el cielo que no es necesario, pues me basta con el inestimable tesoro de recuerdos que descansa en mi corazón» Aquel amor les rejuvenecía a los dos: «Cuando me miraba al espejo creía verme tal como era cuando le conocí. Pero, sea cual fuese la ilusión que yo me hiciera a ese respecto, siempre es mejor que envejezca el rostro que el amor. Yo había mirado el rostro de Sebastián con tanta constancia, que todas las transformaciones producidas en él escaparon a mi percepción desde el día en que le vi por primera vez en la iglesia de Santa Catalina de Hamburgo, y tenía que hacer expresamente comparaciones para convencerme de que también en sus queridas facciones el tiempo había realizado su obra.» Pero esto no es todo. Lo importante es preguntarse qué parte de la música de Bach debemos al amor que Ana Magdalena le profesó. ¿Habría compuesto Juan Sebastián aquel universo de armonía y serenidad de no tenerla a su lado? Ana era absolutamente consciente -ya desde el mismo día de su boda- de que «si en alguna forma le hacía desgraciado, corría el peligro de n-ia- lograr su música» ¿]Podemos entonces preguntarnos cuántos genios no se habrán malogrado por no haber sido suficientemente amados? ¿Cuántas obras musicales o poéticas nacieron avinagradas porque en una casa los nervios dominaron al amor? Esta idea debería angustiarnos. Nuestra falta de amor no sólo puede hacer infelices a quienes nos rodean, puede también volverles infecundos o enturbiar su fecundidad. ¿Tal vez es la falta de «mi» amor, de «nuestro» amor, lo que hace desgraciado este mundo en que estoy? Querida Ana Magdalena, gracias por tu amor, gracias por la música de tu esposo. Yo sé que la escribisteis los dos juntos, con vuestro amor 5.- Los espacios verdes Ahora que se habla tanto -y me parece estupendo- del ecologismo, quisiera yo decir algo del «ecologismo espiritual», del que, me parece, no suele hablarse tanto. Y que es más importante que el material Porque es bueno que los hombres -sobre todo los jóvenes- estén recuperando el valor de la Naturaleza, que les preocupe la contaminación del medio ambiente, que luchen por los espacios verdes en estas asfixiantes ciudades que hemos construido Pero creo que habría que pensar que nuestras almas padecen parecidas o más graves agresiones. Hay en el mundo -por de pronto- una contaminación de nervios, de tensiones, de gritos, que hace tan irrespirable la existencia como el aire La gente vive devorada por la prisa; nadie sabe conversar sin discutir; nos atenazan los gases de la angustia y la incertidumbre; la gente necesita pastillas para dormir; a diario periódicos, radios, anuncios, televisores nos llenan el alma de residuos y excrementos como se estercolan las playas; se talan despreocupadamente los árboles de los antiguos valores sin percibir que son ellos quienes impiden los corrimientos de tierras; apenas hay en las almas espacios verdes en los que respirar Y habría que explicarle a la gente que el alma necesita -como las grandes ciudades- del pulmón de los parques y jardines, de los espacios verdes del espíritu. Y señalar que es necesario impedir que la especulación del suelo del alma termine por convertirla en inhabitable. Un alma convertida en desván de trastos viejos es tan inhumana como las colmenas en que se nos obliga a vivir Tendríamos, por ello, que ir descubriendo, señalando, algunos espacios verdes que urge respetar El primero -aunque parezca ridículo- es el sueño. La vida humana, con su alternancia de sueño y de vigilia, está muy bien construida. Pero cuando se la desnivela con ingenuos trasnoches, pronto queda también mutilada la vigilia. «Para estar bien despiertos, hace falta estar bien dormidos», suele decir Martín Abril Y se diría que muchos hombres pasan sus días sumergidos en una soñarrera por la simple razón de que no han dormido. Quien lo probó lo sabe: he vivido demasiados años con la obsesión de que robándole horas a la noche produciría más. Ahora sé que esas horas robadas se pagan, al día siguiente, con el cansancio y la mediocridad El segundo gran espacio verde es el ocio constructivo. Yo odio la vagancia en la misma medida en que estimo el ocio creador. Y estoy convencido de que un mundo mejor no es aquel en el que consigamos más horas de trabajo, sino aquel en el que con menos horas de trabajo puedan conseguir todos mayor número de horas entregados a hacer por gusto y devoción aquello que, porque lo aman, les llena y les descansa a la vez Uno de los fallos más grandes de nuestra civilización es que sólo hemos enseñado dos cosas a los hombres: a trabajar y a perder el tiempo. ¿Y todo el infinito campo que queda entre las dos? ¿Y ese trabajo que no lo es del todo porque se hace por placer? ¿Y todas esas maneras de divertirse que nos enriquecen? El hombre de hoy parece no conocer otros caminos que el de trabajar como un burro, aburrirse como un gato o saltar de tontería en tontería como un mosquito. Entre el sudor y el fútbol (o la televisión rumiante) se divide nuestra vida, sin otra alternativa. Por eso aterra a tantos la jubilación: porque no saben hacer más que lo que siempre han hecho ¡Con la infinidad de espacios verdes que quedan para el alma! ]Pienso ahora en las artes relajantes. No me refiero a los espectáculos, que suelen ser otra forma de excitación. Me refiero a todas esas otras formas de enriquecer el alma: el placer de oír música seria dejándola crecer dentro de nosotros en el silencio; el gusto por pintar; la maravilla de sentarse al aire libre, quizá bajo un árbol, a leer -lentamente y paladeándola- poesía ¡Y qué gran espacio verde la lectura! Me refiero ahora a leer por el placer de leer. Estudiar es construir una casa, no un espacio verde. Leer una novela por curiosidad puede ser una variante de los telefilmes. Hablo aquí de esa lectura «que no sirve para nada», de esos libros que no «ayudan a triunfar» (como decía aquel viejo slogan idiota), que sirven sólo (¡sólo!) para enriquecer el alma El tercer -y quizá más hermoso-- espacio verde es la amistad. ¡Ningún tiempo más ganado que el que se pierde con un verdadero amigo La charla sin prisa -tal vez mientras delante se enfría un café-, los viejos recuerdos que provocan la risa o quizá la sonrisa-, el encuentro de dos almas -¡qué mayor enriquecimiento¡ son sedantes que no tienen precio. Sí, esas visitas que siempre dejamos «para cuando tengamos tiempo» serían el mejor modo de aprovechar el que tenemos ¡Qué hermoso un mundo en el que nadie mirase a su reloj cuando se reúne con sus amigos! ¡Qué maravilla el día en que alguien venga a vernos y no sea para pedirnos nada, sino para estar con nosotros! Decimos que el tiempo es oro, pero nunca decimos qué tiempo vale oro y cuál vale sólo oropel Oro puro es, por ejemplo, el que un padre dedica a jugar con sus hijos, a conversar sin prisa con la mujer que ama, a contemplar un paisaje en silencio, a examinar con mimo una obra de arte. Tiempo de estaño es el que gastamos en ganar dinero o en aburrirnos ante un televisor Y no quiero olvidarme de un magnífico espacio verde del alma que es la oración. ¿Puedo hablar de ello? Pienso que tal vez algunos de mis lectores no creen o creen muy a medias. Pero aun a ellos yo me atrevería a pedirles -¡cuánto más si son creyentes!- que experimentaran por si mismos -aunque sólo sea una vez- lo que es la contemplación. «Pero ¡eso es muy difícil! ¡Eso es para místicos!» Fíjense que no les pido jeribeques. Les pido simplemente que busquen algunos minutos al día de pausa cordial y mental para el encuentro con Dios -si son creyentes- o con las fuerzas positivas de su alma -si creen que no la sonAllí, en el pozo del alma, alejándose de los ruidos del mundo, dejando por un rato de lado las preocupaciones que les agobian, que intenten buscar su propia verdad. Que se pregunten quiénes son y qué aman. Que se dejen amar. Que tomen, por ejemplo, el Evangelio -y esto tanto si son creyentes como si no lo son-, que lean una frase, unas pocas líneas, y las dejen calar dentro de si, como la lluvia cae sobre la tierra. Que las repitan muchas veces hasta que las entiendan. Que las paladeen. Que permanezcan luego en silencio, dejándolas crecer dentro, chupando de ellas como si fueran una planta que necesita desarrollarse. Así, sólo unos pocos minutos. Pero todos los días. Un día se encontrarán milagrosamente florecidos Sí, amigos, dejadme que os lo repita: vuestra alma merece ser tan cuidada como el mundo. Y no sería inteligente vivir preocupados por el aire que respiramos y olvidarnos del que alimenta la sangre de nuestra alma 6.- Los prismáticos de Juan XXIII El pastor anglicano Douglas Walstali visitó en cierta ocasión al papa Juan XXIII y esperaba mantener con él una «profunda» conversación ecuménica. Pero se encontró con que el pontífice de lo que tenía ganas era simplemente de «charlar», y a los pocos minutos, le confesé que allí, en el Vaticano, «se aburría un poco», sobre todo por las tardes. Las mañanas se las llenaban las audiencias. Pero muchas tardes no sabía muy bien qué hacer. «Allá en Venecia -confesaba el papa- siempre tenía bastantes cosas pendientes o me iba a pasear. Aquí, la mayoría de los asuntos ya me los traen resueltos los cardenales y yo sólo tengo que firmar. Y en cuanto a pasear, casi no me dejan. 0 tengo que salir con todo un cortejo que pone en vilo a toda la ciudad. ¿Sabe entonces lo que hago? Tomo estos prismáticos -señaló a los que tenía sobre la mesa- y me pongo a ver desde la ventana, una por una, las cúpulas de las iglesias de Roma. Pienso que alrededor de cada iglesia hay gente que es feliz y otra que sufre; ancianos solos y parejas de jóvenes alegres. También gente amargada o pisoteada. Entonces me pongo a pensar en ellos y pido a Dios que bendiga su felicidad o consuele su dolor.» El pastor Walstali salid seguro de haber recibido la mejor lección ecuménica imaginable, porque acababa de descubrir lo que es una vida dedicada al amor Tal vez alguien pensará que las palabras del papa eran una simple boutade, porque sin duda un papa tiene que tener mil tareas más importantes -¡con toda la Iglesia sobre los hombros!- que mirar cúpulas con unos prismáticos. Pero, díganme ¿hay para un papa algo más importante que dedicarse a amar, a pensar y rezar por los queridos desconocidos? Porque amar a los conocidos es, en definitiva, algo relativamente fácil, a poco buena gente que sean. Se les ve, se les conoce, se han convivido o compartido sus esperanzas o dolores, podemos esperar de ellos el contraprecio de otro amor cuando nosotros lo necesitemos. Pero ¿cómo amar a los desconocidos? ¿Cómo entender la vida como un permanente ejercicio de amor? ¿Cómo descubrir en las cosas más triviales que, junto a ellas, hay siern- pre alguien necesitado de nuestro amor? El verdadero amor, como la fe, es amar lo que no vemos, lo que no nos afecta directa y personalmente, con un amor de ida sin vuelta. Hace falta mucha generosidad y muy poco egoísmo para ello. Hace falta también un poquito de locura. Porque estamos demasiado acostumbrados a subordinar nuestro corazón a nuestra cabeza. Y es necesario ir descubriendo que el amor es muy superior a la inteligencia, aunque sólo sea por el hecho de que en la vida no logramos conocer a Dios, pero sí podemos amarle El nos ama así, sin fronteras. No porque lo merezcamos o porque se lo vayamos a agradecer, sino porque nos ama. Pues -lo dice el Evangelio- si sólo amamos a quienes nos aman, ¿en qué nos diferenciamos de los que no creen? Desgraciadamente con frecuencia nuestro amor es una tram- pa: un lazo que lanzamos para que nos lo agradezcan. Apresarnos un poco -con su deuda- a aquellos a quienes amamos. Lo con- firma la cólera que sentirnos cuando no se nos agradece nuestro amor. Lo prueba el que ayudemos mucho más fácilmente a quienes piensan o creen como nosotros. Pensamos que los beneficiarios de nuestro amor deben «merecerlo» antes. ¡Pobres de los hombres si Dios amase sólo a quienes lo merezcan! «No te pregunto cuáles son tus opiniones o cuál tu religión, sino sólo cuál es tu dolor», solía decir Pasteur. El ser pobre, el ser necesitado, ya son de por sí suficiente «mérito» como para merecer amor Por eso el verdadero amor es el que sale del alma sin esfuerzo, como la respiración de la boca. El amor que resulta simplemente «necesario», ya que sin él no podríamos vivir. Aunque sólo sea porque -como decía Camus- «nos avergoncemos de ser felices nosotros solos» No es que debamos amar «para» ser felices (eso sería una forma de egoísmo), pero es un hecho que «hay que crear otras felicidades para ser feliz», como decía Follereau, pues «la felicidad es lo único que estamos seguros de poseer cuando lo hemos regalado» Pero todo ello sólo se conseguirá cuando -como hacía el papa Juan XXIII- hagamos cuatro cosas: - dejar sobre la mesa «nuestras» preocupaciones personales, nuestros importantísimos papeles; - asomarnos a la ventana del alma, saliendo de nosotros mismos; - tomando los prismáticos del amor, que ven más allá que los cortos ojos de nuestro egoísmo; - sabiendo descubrir que en torno a cada cúpula, a cada cosa, hay gente que sufre y que es feliz, y que los unos y los otros son nuestros hermanos. 7.- Compadecer con las manos Hablo en mis artículos tanto de alegría, de esperanza, del gozo de vivir, que a veces me da miedo de estar fabricando fábulas en el alma de mis lectores. ¿Es que no veo el dolor? ¿Carezco de ojos para la sangre? Lo sé muy bien: mentirla si pintase un mundo en el que nos olvidásemos de que «algunos sufren tanto, que no pueden creer que haya alguien que les ama», como dice el cardenal Hume. El dolor es la cortina negra que impide a muchos ver a Dios. Y no podemos ponemos unas gafas doradas para ignorar todo ese llanto Y voy a aclarar en seguida que no hablo de «nuestro propio dolor», sino del de los demás. El propio ya es suficientemente cruel como para que ignoremos de cuando en cuando su latigazo. El de los demás, en cambio, podemos ignorarlo, dejarlo entre paréntesis, encerrarnos en el ghetto de nuestra propia felicidad como si nada hubiera más allá de nuestras alegrías Hay seres que tienen en este punto una especial sensibilidad. Recuerdo aquel poema de Roland Holst que confesaba: «A veces me es imposible conciliar el sueño por las noches, pensando en los sufrimientos de los hombres.» 0 aquellas otras palabras de Van der Meer: «Me es imposible desterrar de mi atención los sufrimientos de la humanidad. Todos los sufrimientos, corpora- les y espirituales. No quiero gozar de reposo mientras los pobres, los mendigos y los vagabundos, atenazados por el hambre y por el frío, están ahora durmiendo entre harapos en los túneles y en las escaleras del Metro, porque allí, en el enrarecido aire subterráneo se está caliente. Esta miseria me concierne. Es ahí, en esos cuerpos, en esos corazones, donde Jesús prosigue, de un modo misterioso, su pasión.» A veces me pregunto si Dios no debería concedernos a todos los humanos un don, un don terrible. Concedámoslo una sola vez en la vida y sólo durante cinco minutos: que una noche se hiciera en todo el mundo un gran silencio y que, como por un milagro, pudiéramos escuchar durante esos cinco minutos todos los llantos que, a esa misma hora, se lloran en el mundo; que escucháramos todos los ayes de todos los hospitales; todos los gritos de las viudas y los huérfanos; experimentar el terror de los agonizantes y su angustiada respiración; conocer -durante sólo cinco minutos- la soledad y el miedo de todos los parados del mundo; experimentar el hambre de los millones de millones de hambrientos por cinco minutos, sólo por cinco minutos. ¿Quién lo soportarla? ¿Quién podría cargar sobre sus espaldas todas las lágrimas que se lloran en el mundo esta sola noche? De todos los crímenes que en el mundo se cometen, el más grave es el desinterés, la desfratenidad en que vivimos. Sufrimos mucho más por un dolor de muelas que por la guerra IránIrak. Llegamos a conmovernos ante ciertas catástrofes cuando nos las meten en casa a través de la pequeña pantalla, pero esa conmoción queda inmediatamente sumergida por la cancioncilla que cantan después. Los que sufren piensan sólo en su dolor personal. Los que no sufren no llegan ni a enterarse de que el mundo es un formidable paraíso de dolor I-lasta la «compasión» la hemos empequeñecido. Busco en el diccionario esta palabra, y la define as!: «Sentimiento de ternura o lástima que se tiene del trabajo, desgracia o mal que padece alguno.» Eso es: todo se queda en el puro sentimiento. La compasión se ha convertido en un remusguillo en el corazón, que nada remedia en el mundo, pero nos permite calmarnos a nosotros mismos convenciéndonos que con ello hemos estado ya cerca del dolor ajeno Ante el dolor nos compadecemos o hacemos disquisiciones filosóficas, o cuando más, elaborarnos teorías sobre su valor redentor. Pero Cristo no redimió explicando nada. Bajó al dolor, estuvo junto a él, se puso en su sitio Por eso habría que lanzar una cruzada de «compasión con las manos». Kierkegaard comienza uno de sus tratados diciendo: «Estas son reflexiones cristianas; por tanto, no hablan del amor, sino de las obras del amor.» Eso es: en cristiano, amar es hacer obras de amor; compasión es ponerse a sufrir con los demás, comenzar a combatir o acompañar al dolor. No se trata de no poder dormir pensando en la gente que sufre; se trata de no saber vivir sin estar al lado de los que sufren La compasión verdadera no es la que brota del sentimiento, sino la que se realiza en comunión. Compasión quiere decir pade- cer con. Comunión, estar unido con. Ni la una ni la otra pueden reducirse a un calorcillo en el corazón, sino a una mano que ayu- da o una mano que abraza. La falsa compasión es la de las muje- res que lloraban camino de la cruz. La verdadera, la del Cirineo, que ayudó a llevarla. Sólo una humanidad de cirineos hará posi- ble que quienes sufren lleguen a descubrir que Alguien (y alguien) les ama 8.- Creer apasionadamente Hace un montón de días que me persigue una pregunta de Jean Rostand: «Los que creen en Dios, ¿piensan en él tan apasionadamente como nosotros, que no creemos, pensamos en su ausencia?» La cuestión me ha herido porque me parece exactísima: tampoco yo he entendido jamás que se pueda creer en Dios sin sentir entusiasmo por él. Y siempre me ha aterrado esa especie de «anemia espiritual» en la que, con frecuencia, se convierte la fe Y la fe puede ser un terremoto, no una siesta; un volcán, no una rutina; una herida, no una costra; una pasión, no un puro asentimiento. ¿Cómo se puede creer -de veras, de veras- que Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle? Me enfurece la idea de que la gente de mundo crea con más apasionamiento en las cosas de¡ mundo que los creyentes en las cosas de la fe. ¿Por qué un cura ha de vivir su ordenación con menos pasión o menos gozo del que sienten dos enamorados? ¿Cómo puede un teólogo hablar de Dios con menos entusiasmo que el esposo de la esposa o el padre de sus hijos? ¿Por qué los creyentes gozan menos en las iglesias que los espectadores en el cine? ¿Es, acaso, que Dios es más aburrido que la televisión? ¡Qué difícil es, sin embargo, encontrar creyentes rebosantes! ¡Y qué gusto cuando alguien te habla de su fe con los ojos brillantes, saliéndose Cristo por la boca a borbotones! Confieso que lo que más me molesta de un sermón es que sea aburrido. Y no por razones literarias, sino porque todo el que aburre cuando habla es que no siente lo que dice. Cuando, en cambio, me encuentro con un cura que a lo mejor habla mal y dice cosas poco novedosas, pero las dice con pasión, con gozo de decir lo que predica, entonces uno respira porque yo nunca podré aceptar la fe de alguien que no es feliz con ella. Si yo fuera profesor de un seminario me preocuparía menos de que los alumnos aprendiesen a hablar bien que de que hablasen sonriendo, no con sonrisas-profidén, de esas que se ensayan delante de un espejo, sino con esas sonrisas que te salen del alma porque te gusta ha- blar a tu gente y, sobre todo, te encanta hablarles de tu fe Tal vez por eso tengo yo tanto cariño a una serie de escritores a los que el gozo de ser creyentes se les escapa en cada letra: Teresa de Jesús, entre los antiguos, o Merton o Van der Meer de Walcheren, entre los actuales Estoy estos días releyendo el Magnificat de este último -un escritor a quien en España nadie parece conocer- y me apasiona su apasionamiento. Tanto si habla del dolor como si escribe sobre la oración, chorrea un gozo profundo que «huele» a fe. A veces casi te hace sonreír porque escribe en su ancianidad como lo ha- ría un adolescente en las primeras cartas a su novia. Pero qué maravilla oír decir a un cristiano cosas como éstas: «La vida, cuando se vive con Dios, es arrebatadora.» «Yo sé que nunca llegaré a saciarme de la Iglesia.» «Ser cristiano es conocerlo todo, comprenderlo todo y amar a todos los hombres.» Oírle definir la muerte del ser más querido para él como «una fiesta de dolorosa alegría» o escribir que «en cuaresma predomina la alegría, por- que la alegría es el rasgo característico del cristiano redimido». O explicar que «Dios, frenético de amor, se hizo hombre». O comentar así este nuestro mundo enloquecido: «Estos tiempos que nos ha tocado vivir son muy agitados; agitados de manera espléndida. Nueva vida por todas partes.» ¡Qué rabia, en cambio, los que no cesan de hablar de los sacrificios que cuesta ser cristiano, de las privaciones que impone la fe! ¿Es que puede ser un «sacrificio» amar a alguien? Ya, ya sé que con frecuencia hay que tomar la cruz; pero si la cruz no llega a resultarnos fuente de felicidad, ¿cómo podremos decir que la creemos redentora? Imaginaos que un muchacho hiciera esta declaración de amor a su novia: «Yo sé que para vivir a tu lado tendrá que sacrificar muchas cosas, renunciar a muchos de mis gustos. Estaré contigo, pero quiero que llegues a apreciar el esfuerzo que eso me cuesta y lo bueno que soy haciendo tantos sacrificios por quererte.» Supongo que no tardaría medio minuto la muchacha en mandarle al cuerno. Y ésas suelen ser las declaraciones de amor que los creyentes le hacemos a Cristo: le amamos como haciéndole un favor y sintiéndonos geniales por el hecho de estar con él un rato en lugar de estar «divirtiéndonos» en otra lado. Un dios que aburrirse, un dios que fuera una carga, un dios que no saciase, ¿qué dios sería? Y un amante que no encuentra la cima de la felicidad en estar con aquel a quien ama, ¿qué tipo de amante será? Lilí Alvarez, en su Testamento espiritual, repite muchas veces que una de las cosas más olvidadas es el «carácter esencialmente fruitivo de la religión!. Es exacto: la fe tiene que ser una fuente de goce. No de¡ goce tonto que nos produce comer un helado 0 ver una película buena, sino ese otro gozo más hondo del equilibrio interior, que incluso puede ser compaginable con estar pasándolo fatalmente por fuera. Porque tenemos que vivir el dogma de la encarnación de manera total, sin escamotear las heridas que la encarnación llevó consigo. Pero ¡sin olvidar que también las heridas resucitaron! Dejadme que os lo diga: me gusta ser cristiano, me encuentro muy feliz de serlo. También muy avergonzado de serio tan mediocremente. Pero rrji mediocridad -por grande que sea- es siempre muchisimo más pequeña que la misericordia y la alegría de Dios. SI, es cierto, todas nuestras estupideces, todos nuestros dolores empañan tan poco a Dios como las manchas al sol. El está ahí, brillante, luminoso, seguro, feliz, encima de nosotros. A su luz es siempre primavera 9.- Un cadáver en la playa Una mañana de agosto, en una de las playas próximas a Montpellier, en Francia, apareció el cadáver de un hombre. Debla de tener cerca de setenta años y no había en él nada que ayudase a identificarle. Los mismos rasgos de su rostro aparecían hincha- dos, desfigurados, por la larga permanencia del cuerpo en el agua. Y el cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Montpellier, en espera de que alguien reclamase los restos de aquel pobre viejo, a quien una crisis cardiaca habla sorprendido en pleno baño, tal vez a una hora en que la playa estaba solitaria «Solitario»: éste parecía ser el único signo de identificación de aquel anciano muerto. Solitario le había encontrado la muerte. Y solitario iba a permanecer durante seis largos días en los depósitos del Instituto Anatómico. Nadie parecía haberle echado en falta. ¿Era tal vez un mendigo sin casa ni familia? ¿Era alguien no amado por nadie, alguien sin quien el mundo podía seguir rodando como si nunca hubiera vivido? Sólo al séptimo día iba a saberse que aquel cadáver era el de monseñor Riobé, obispo de Orleáns, uno de los hombres más queridos y valorados del Episcopado francés. Un conocido perio- dista religioso de Paris-Match, Robert Serrou, le habla prestado, quince días antes, su casita a la orilla del mar. Y el obispo estaba gozando de su retiro como un chiquillo. Pocas horas antes de su muerte habla escrito la que sería su última carta: «Estoy conociendo, casi por primera vez en muchos años, el placer de no ser importante y pasar inadvertido. Por las tardes, cuando la playa se queda desierta, suelo darme un baño. Rezo mucho.» Horas después, el corazón de uno de los más grandes profetas de nuestro siglo cesaba de latir. Y monseñor Riobé conocía la más honda de las soledades: ser un total desconocido Me impresiona la historia de este obispo que se despoja de todas sus hopalandas y baja desnudo a la muerte, como tantos pobres hombres de nuestro pobre siglo Hace cuarenta y tantos años -era yo un ñiño- conocí la primera muerte de un obispo. Y tuve la sensación de que el mundo se acababa. Aquel agonizante pareció que moría agitando las co- lumnas en las que se apoyaba mi pequeña ciudad. Toda Astorga descendió al luto. «Ha muerto el obispo, ha muerto el obispo», se decían las gentes por las calles, hablando en voz baja, como si toda la ciudad fuese la casa donde el muerto reposaba. Olían las calles a lilas y creo que no quedó en toda Astorga una sola persona que no desfilara por la capilla del seminario. Don Antonio Senso Lázaro estaba allí, más rosado que en vida, vistiendo rutilantes ornamentos episcopales, cruzadas las manos, en una de las cuales fulgía una amatista, y cubierta la cabeza con la más enjoyada de las nutras De todos los pueblos de la diócesis bajaron cientos de sacerdotes y aquella mañana batí mi récord como acólito: ayudé a veintitantas misas, atendiendo a la vez a varios altares, mientras estaban revestidos ya los sacerdotes que esperaban que concluyera el celebrante anterior. Sonaban a muerto todas las campanas de la ciudad, como si fuera en realidad todo un batallón de obispos quien hubiera fallecido. 0 como si hubiera muerto un jefe de Estado Este recuerdo se me mezcla ahora con la noticia de esta soledad. Y me pregunto cuál de las dos muertes es más «episcopal». Puesto a discurrir, recuerdo que a Cristo lo enterraron cuatro personas, sin inciensos, sin campanas, sin que los honorables de la ciudad bajaran «a rendirle los últimos honores». Puesto a seguir pensando, me digo a mí mismo si en una sociedad en la que resultaría imposible que un obispo bajara a bañarse como las demás personas en una playa poblada de veraneantes no es, en definitiva, más consecuente esta muerte solitaria que la ungida de los falsos brillos de los recuerdos que me llegan desde mi infancia. Al fin y al cabo, cuarenta años después, todos los muertos -obispos o mendigos- son igualmente anónimos y desconocidos Porque es cierto que toda muerte es solitaria. Y las velas, las amatistas, las campanas, son parte de la tramoya con la que nos- otros fingimos amar tras la muerte a muchos seres a los que hemos arrinconado mientras vivían. Arriba, por fortuna, piensan de otro modo y tienen un amor menos efímero. Y no sé por qué, empiezo a tener como envidia de esta muerte sin mentiras de monseñor Riobé, de su cadáver flotando, de su mano fría y sin amatistas, de esa mano que, poco antes de morir, habló del único amigo que no falla, del único que rompe de veras la soledad del hombre, al escribir aquellas dos palabras que son como un testamento y un resumen de lo único importante: rezo mucho 10.- Clase sobre el matrimonio ¡Qué apasionante historia la de Pieter van der Meer! El y su esposa Cristina vivieron una de esas aventuras que a mí me llenan de envidia: lucharon juntos, creyeron juntos, sufrieron juntos y fueron muy felices por haber podido hacer juntos todas esas cosas. El día en que Cristina murió («se fue a casa», diría él) Pieter, ya con ochenta años, entró en un monasterio cisterciense para seguir siendo allí feliz con el recuerdo de Cristina y el amor de Dios. Y cuenta, en su diario, algunas cosas que todos los curas deberían leer Por ejemplo, en una de sus páginas, al hablar de los estudios que tuvo que hacer, ya en su ancianidad, para poder ordenarse de sacerdote, escribe estas líneas: «Vengo del curso dedicado a los sacramentos: le ha tocado la vez al matrimonio. ¡Un hastío infinito! Me ha dado sueño: sólo disposiciones jurídicas, impedimentos, finalidades, etc. ¡Horripilante! Menos mal que me cabe el recurso de pensar en las bodas de Caná y en Cristina y vuelve a arder la luz del paraíso.» Lo gordo de¡ asunto es que -Van der Meer tiene razón- Cristo no lo hizo así: dio su lección de matrimonio en Caná durante una fiesta y rodeándola de un estallido de alegría. Porque si no descubrimos a los casados que el matrimonio cristiano es «la luz del paraíso», ¿qué les explicamos? ¿También los curas -por otro camino- vamos a contagiarnos de esa visión despectiva y cínica del matrimonio que circula por los «chistes de hombres»? Ya sé que es muy difícil vivir una vida de casados en alegría permanente (porque vivir «en alegría» es siempre difícil), pero ¡qué gusto cuando te encuentras dos casados que han entendido a fondo lo que es el amor hombre-mujer! Después del paraíso y de la fe, no hay nada parecido Yo pienso que los obispos no deberían ordenar de sacerdote a nadie que no estuviera o hubiera estado enamorado. Y no digo enamorado de una mujer, sino enamorado de algo o de alguien, de su vocación, de su comunidad, de la vida. Y mejor si es enamorado de Dios Pero digo enamorado-enamorado, como están los chavales a los veinte años, cuando no saben ni respirar sin pensar en la persona a la que quieren. Porque si no se ha estado enamorado, no se puede hablar bien ni del amor, cm minúscula, ni del Amor, cm mayúscula Lo malo es cuando oyes a un cura hablar del matrimonio como una trampa o una fuente de peligros y de la mujer como una ocasión de pecados. ¿Tanto se habría equivocado Dios al crear la pareja? ¿Inventó esa ayuda de la que habla el Génesis para que Adán lo pasase mal? ¿Acaso dejó el paraíso de ser paraíso al llegar Eva? Que yo sepa, la cosa fue al contrario: el paraíso no lo fue del todo para Adán hasta encontrar a la que iba a ser carne de su carne Por la misma razón, no me ha gustado jamás que, al hablar del celibato, se diga que así, sin casarse, se puede amar más a Dios. Como si el amor fuese algo divisible; como si una hoguera perdiese algo de su fuego cuando se enciende, con su llama, otra hoguera. Que digan que el celibato da más libertad; que expliquen que el amor de Dios es ya suficiente para llenar una vida; que digan que, como el hombre es limitado, no tiene tanto tiempo como merecen sus feligreses si tiene que preocuparse por ganar el pan de sus hijos. Pero que no digan que un casado ama menos a Dios por amar a su esposa, como si Dios estuviera celoso del amor de los hombres Los curas, creo yo, deberíamos ser quienes hablásemos con mayor entusiasmo del amor matrimonio¡, precisamente porque hemos gustado lo que es el Amor. De otro modo, los casados, al Digo que todos los curas deberían leer esto porque ¡hay que ver qué sermones hacemos sobre el matrimonio! ¡Hay que ver, sobre todo, cómo lo plantean nuestros libros de moral ¡. Me imagino que la mayoría de los casados perderían las ganas de recibir ese sacramento si leyeran nuestros libros de texto. (A veces pienso que los hacen as! para «proteger» nuestro celibato, pintándonos antipático el matrimonio.) oírnos, tendrán derecho a decir: «¡Un hastío infinito! ¡Horripilante!» Y harán =y bien pensando que, por fortuna, Cristo, en Caná, no le tuvo ningún miedo a la fiesta del amor. ¡Y hasta multiplicó el vino en ella! A veces pienso que algunos moralistas no le perdonarían nunca a Cristo ese milagro, temerosos de que algunos de aquellos comensales de Caná hubieran podido concluir la comida nupcial un poco piripis 11.- Tiempo de inquisidores Un lector amigo se ha escandalizado de que yo citara en mis “Razones para la alegría” la vieja frase latina «veritas odium parit» (La verdad engendra odio). «Pero ¿cómo? -me escribe-. ¿No dice la Escritura que la verdad es Dios?» He tenido que explicarle que -detrás de la paradoja- la frase tiene más sentido del que él se imagina Y tengo que empezar por decir que no sé quién es el autor original de la frase. En algún libro la he visto atribuida al latino Ausonio; otro autor la presenta como una máxima de Terencio; otras veces la he visto citada como de San Agustín o de San Antonio de Padua. Pero, sea de quien sea, así ha llegado hasta nosotros Los latinos le daban un sentido vulgar: es peligroso decir la verdad, porque cantárselas al prójimo le irrita. Así, habría que traducir no tanto «la verdad engendra odio» cuanto «decir la verdad provoca odio» Pero yo prefiero tomarla en su literalidad porque creo que, si no todas las verdades, hay algunas formas de decir la verdad que llevan el odio en sus entrañas No toda verdad, claro. San Juan recordaba en su evangelio que el que es de la verdad escucha la voz de Dios. Y San Pablo aseguraba que la verdad nos hará libres Pero la verdad engendra odio cuando se endurece, cuando se petrifica, cuando se convierte en fanatismo. Es la verdad lanza en ristre la que es asesina. La verdad usada como arma de combate la que puede producir tantos muertos como una espada. La verdad dicha sin caridad e impuesta por la violencia. Esa verdad de la que dice la Biblia que «también los demonios creen y tiemblan» Desgraciadamente, es demasiado frecuente el que el desmesurado amor a la verdad convierta al que la predica en un inquisidor y a la verdad que dice en un fanatismo Karl Jaspers definía así este estilo de pensar: «La fanática pasión por la verdad tiene carácter de acusación, de reprobación, de aniquilación, de desprestigio y de escarnio, de pretensiones morales, de superioridad ostentosa; esta pasión satisface los instintos de hacerse valer y de rebajar a los otros. Distintivo de esa verdad es convertirse inmediatamente en partido. Pregunta más por el adversario que por la verdad. La postura del vencedor es la forma de tal verdad. La negación y la polémica son meras con- secuencias.» Y Dietrich Bonhijffer recordaba que «el cínico, con pretensión de decir la verdad en todas partes, en todo tiempo y a cualquier persona en la misma forma, no hace sino exhibir un ídolo muerto de la verdad. Porque no hay que olvidar que existe una sabiduría de Satanás. La verdad de Dios juzga lo creado por amor, mientras que la verdad de Satanás lo juzga por envidia y odio» Pienso que es bueno establecer estas distinciones, porque parece que estamos en tiempo de inquisidores. Inquisidores de diversos colores, pero inquisidores. Inquisidores de derechas o progresistas, pero inquisidores. Gentes que se han congelado en «su» verdad y tratan de meterla a tornillo en las cabezas de los demás como si fuera «la» verdad Pero todos ellos olvidan que «el fanatismo -la frase es nada menos que de Voltaire- es la única cosa que ha producido más males que el ateísmo» y que el fanatismo seria la religión de las fieras si éstas pudieran practicar un culto ¿Es ésa la verdad cristiana? Juan XXIII no se cansó de repe- tir eso de «veritas in caritate» (la verdad dicha con amor) ni de recordar que los modos de decir la verdad cuentan tanto como la verdad misma que se dice El inquisidor es algo espúreo dentro del mundo de la fe. La mejor tradición cristiana es la del respeto al hombre tanto como a la verdad. San Gregorio Nacianceno recordaba que «la salud consiste en el equilibrio». San Agustín aseguraba que «non ideo quia durum aliquid, ideo rectum», es decir, que no por ser dura una posición debe deducirse que sea la recta. El espíritu católico es, a la vez, riguroso y comprensivo y «más caritativo que querelloso». El cardenal Berulle recordaba que «lo mismo que en los antiguos sacrificios que se ofrecían por la paz se despojaba a las ofrendas de la hiel, así también en los trabajos que se encaminan y consagran a la paz y la concordia de la Esposa de Dios hay que arrancar la hiel y la amargura de las contiendas» Allí donde hay polémicas, heridas, amarguras, insultos, imposiciones, allí no se busca la verdad. Y esto por dos razones La primera, porque -como escribe Romain Rolland- «hay que amar a la verdad más que a si mismo, pero hay que amar al prójimo más que a la verdad». Toda verdad usada como una api- sonadora de hombres se convierte sin más en una mentira Y la segunda razón porque todo hombre inteligente -y más todo creyente- sabe que «toda verdad es el centro de un circulo y hay para llegar a ese centro tantos caminos como radios». «Los que son semejantes a Cristo -decía Claudel-, son semejantes entre sí con una diversidad magníficas Y corno dice Newman, «basta un momento de reflexión para convencernos de que siempre ha habido posturas diferentes en la Iglesia y siempre las habrá y que, si se terminaran para siempre, sería porque habría cesado toda vida espiritual e intelectual» Pero parece que eso no está de moda. Nunca se habló tanto de pluralismo y nunca fueron los creyentes tan intolerantes los unos con los otros. Tanto abominar de la Inquisición y ahora tenemos una en cada parroquia y en cada corazón. «Parece -ha escrito el padre Congar- que el demonio ha inspirado al hombre moderno un cierto espíritu de cisma, en el sentido genuino de la palabra, porque, en vez de comulgar en lo esencial respetando las diferencias, se dedica a distinguirse, a oponerse al máximo y a transformar en motivo de oposición aquello mismo que podría tener con los demás en espíritu de comunión.» Mas la discordia no es cristiana. «Es imposible -decía San Cipriano- que la discordia tenga acceso al reino de los cielos.» Y es que la pasión fanática por la verdad, que brota del egoísmo, es dura, agresiva, impositiva, divisora. Mientras que -lo dice la epístola de Santiago- «la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y el fruto de la justicia se siembra en la paz» 12.- Curas felices La semana pasada me ha ocurrido algo muy desconcertante: en uno de mis artículos decía yo, de paso, sin dar a la cosa la menor importancia, que me sentía feliz y satisfecho de ser sacerdote y que esperaba que esta alegría me durase siempre. Lo decía con la misma naturalidad con que pude escribir que me gusta la música o que prefiero el sol a la tormenta Y he aquí que he comenzado a recibir cartas felicitándome por haber dicho algo que, por lo visto, es sorprendente; algo que, según dicen mis comunicantes, sólo se atreve a afirmarlo en público quien tenga mucho valor. Y yo he leído estas cartas sin dar crédito a mis ojos, estupefacto, sin acabar de entender que alguien crea que implica valor el decir cosas que a mí me resultan simplemente elementales. En rigor, yo no necesito coraje ninguno para decir mi nombre, los años que tengo o lo que soy Pero, por lo visto, según quienes me escriben, ahora los curas se sienten como avergonzados de serlo; ocultan su sacerdocio como un hijo ¡legítimo; y el que no abandona el ministerio -dicen- es porque aún no ha encontrado una forma mejor de ganarse la vida Pero ¡qué tontería! Creo que voy a devolver sus cartas a mis comunicantes para decirles que el número de curas felices es infinitamente mayor de lo que ellos se imaginan y que si no todos lo gritan en sus púlpitos o en los periódicos es por sentido común o porque ahora lo que está de moda es presumir de malos, y as!, mientras hoy uno puede encontrarse en la prensa la foto de una señora con un cartel que dice: «Soy una adúltera», resultaría bastante rarito que los curas caminaran por la calle con un rótulo que pregonara: !Soy feliz.» Sin embargo, hay que preguntarse cuáles son las raíces por las que el prestigio de la vocación sacerdotal ha bajado tantos kilómetros en la estimación pública. Porque esto sí es un hecho. Antaño, el anticlericalismo era una indirecta manifestación de estima, ya que sólo se odia lo que se considera importante. Hoy, me parece, funciona más que el anticlericalismo el desprecio, la devaluación, la ignorancia Los síntomas de esta bajada del clero a la tercera división social son infinitos. Citaré un par de ellos Se publicó hace tiempo un librito, editado por el Ministerio de Educación, dedicado a presentar a los muchachos los Estudios y profesiones en España. Un libro supercompletísimo. ¿Que el muchacho quiere ser buzo? Busque en la página 64. ¿Le apetece ría ser entomólogo? Encontrará orientación en la 78. ¿Prefiere ser bodeguero, bailarín o cristalógrafo? La tiene en las páginas 66, 135 y 101, respectivamente. Así que no sólo se ofrecen las tradicionales profesiones -médicos, abogados, maestros, ingenieros-, sino también las más nuevas o estrambóticas: azafata de congresos, actor, ceramista, peluquero, sedimentólogo, terapeuta, sociólogo, especialista en calderería de chapa. Todo cuanto usted pueda desear. Pero, naturalmente, no busque usted en la letra S la profesión de sacerdote; ni en la C, la de cura o la de clérigo. Menos, claro, busque en la M la vocación de ministro del culto. Ni siquiera busque en la B de brujo. Ser todo eso, para el Ministerio, debe de ser, cuando más, una vocación tolerada para la que no se ofrecen ni orientaciones ni posibilidades, como, por lo demás, tampoco se enseña a ser ladrón o atracador Pero más doloroso me parece el otro síntoma: el Instituto Gallup hace cada varios años un estudio sobre el reconocimiento social de las principales profesiones, y pide a sus encuestados que valoren «el nivel moral o grado de honestidad» que atribuyen a los miembros de cada uno de los principales grupos sociales. ¿Quedarán los sacerdotes en cabeza al menos en la valoración de su honestidad? En el último estudio aparecemos exactamente en la mitad de la tabla, en el puesto décimo entre veintiuna profesiones. ]Por delante de los banqueros, los políticos o los empresarios. Pero muy por debajo de ingenieros, médicos, periodistas, policías o abogados. Y lo que es peor, estarnos en descenso: cinco años antes ese mismo sondeo situaba al clero en el quinto lugar de la tabla Voy a aclarar que a mí no me preocupara el descenso de valoración «social». El que los curas, en cuanto tales, hayamos dejado de ser parte de los «notables», de las «fuerzas vivas» de la ciudad, no me parece ninguna pérdida. A Cristo y los suyos, evidentemente, nadie los colocaba junto a Pilato y Herodes. A mucha honra Más me angustia la pérdida de aprecio «moral» y -¿tal vez como consecuencia?- el que muchos sacerdotes pongan en duda lo que se llama «su identidad sacerdotal». Que ellos no acaben de ver muy bien para qué sirven y que tampoco lo entienda y valore suficientemente la comunidad Yo no sería honesto si no dijera que en esto ha contribuido decisivamente la curva de secularizaciones de los años posconciliares. Dios me librará, claro está, de juzgar a las personas. Que a alguien por un momento lo haya deslumbrado el amor de una muchacha más de lo que le alumbra el fuego apagado de su vocación me parece doloroso, pero comprensible. Que alguien no sea capaz de soportar la soledad es uno de tantos precios que paga la condición humana. Pero lo que ya me resulta incomprensible es que el sacerdocio se abandone por cansancio, por desilusión, por sensación de inutilidad o porque ---dicen- les asfixia la estructura de la Iglesia, para encontrarse -al salir- con que todas las estructuras de este mundo son hermanas gemelas, y la peor de todas es la propia mediocridad Y lo peor del asunto es que hayamos convertido la crisis de las personas -de algunas personas- en la crisis del clero. Es cierto: un cura que se iba, daba más que hablar que cien que permanecían. Y cuando en un bosque se talan dos docenas de árboles, todos los convecinos sienten como si el hacha golpeara también su corteza Toda esta serie de factores ha hecho que hayamos ido pasando del cura orgulloso de su ministerio al desconcertado de ser lo que es. Quisimos -y yo creo que con razón- dejar de ser «bichos raros», alejarnos de unos vestidos que nos alejaban; quisimos -y creo que con acierto-. sentirnos hombres «mezclados » con los demás hombres, y parece que nos hubiéramos vuelto «iguales» a los demás hombres, empezando por contagiarnos de esa tristeza colectiva, de ese desencanto que parece característico del hombre contemporáneo Y -¡claro!- comenzaron a bajar las vocaciones. Recuerdo que cuando yo fui, de niño, al seminario lo lúce ante todo por nacientes razones religiosas. Pero también porque admiraba la obra de algunos sacerdotes muy concretos, porque veía que sus vidas estaban muy llenas, porque entendí o imaginé que siendo como ellos sería feliz como ellos eran Hoy entiendo que sea más difícil para un muchacho iniciar una carrera en la que no sólo va a ganar menos que siendo fontanero o peón de albañil, sino en cuya realización no viera felices y radiantes a quienes la viven Por eso me pregunto si una de las primeras tareas de la Iglesia de hoy -de toda ella: curas, religiosas, sacerdotes- no seria precisamente la de devolver a quienes la hubieran perdido su alegría y lograr que quienes -y son la mayoría- la tienen, pero apenas se atreven a mostrarla, saquen a la calle el gozo de ser lo que son. Aunque tengan que ir contra corriente de una civilización en la que lo que parece estar de moda es pasarse las horas contando cada uno la tripa que se nos rompió ayer por la tarde y en la que ser feliz y demostrarlo resulta una rareza Para ello no hace falta ponerse una careta con sonrisa-profidén. Basta con vivir lo que de veras se ama. Y saber que aunque en la barca de la Iglesia entra mucha agua por las ranuras de nuestros egoísmos, es una barca que nunca se hundirá. Porque es muy probable que nosotros, como personas, no valgamos la pena. Pero el sacerdocio, sí 13.- Al cielo en cohete Dice mi hermana que si las carmelitas no van al cielo en cohete, al cielo no iremos nadie. Y yo le digo que tiene razón, porque estoy conmovido y un poco asustado, como ella. Y esto me ocurre cada vez que vengo a este convento: siempre salgo cm una rara mezcla de alegría, vergüenza y ganas de ser mejor, porque es, a la vez, fácil y difícil entrar en una casa en la que un grupo de personas toma el Evangelio en serio Hemos venido a celebrar las bodas de oro de profesión de una prima, y al entrar en la iglesia, sale a recibirnos un frío que se han traído directamente de Siberia. Nos miramos unos a otros tiritando y pensamos que entre estas paredes del siglo XVI el frío debe de acumularse de generación en generación y mejorar cada año de calidad, corno el buen vino en las buenas bodegas. Pienso: cuando las monjas canten les saldrán carámbanos, en vez de voz, por los labios. Y no puedo menos de recordar el escándalo que en mi casa armamos todos los vecinos porque este año encendieron las calefacciones un poco tarde A través de las rejas intuyo veintiuna sombras, que luego se convierten en dulces voces -nada de carámbanos- que, sin ser el coro de la Scala de Milán, transmiten alegría La alegría, éste es el primer gran asombro. Me divierte comprobar que después, cuando en la homilía gasto alguna broma, se ríen las monjas, ocultas tras las rejas, mientras que mis parientes sentados en los bancos de la iglesia- no tienen, ateridos como están, la menor gana de reir. A lo mejor es que las carmelitas ya están acostumbradas a este frío; a lo mejor es que saben reirse mejor los que son más puros Y siento una gran vergüenza al hablar a estas religiosas. Comento la última encíclica del papa y veo que ellas experimentan eso de que vivimos bajo un gran arco de la misericordia de Dios, eso de que no es cierto que los hombres estén abandonados a su suerte en un mundo hostil, porque hay Alguien -con mayúscula- que no sólo es que nos ame, sino que se dedica en exclusiva a amarnos. Les digo también que Dios mendiga nuestra respuesta de amor y que este amor nuestro no es objetivamente muy importante, pero que se vuelve importantísimo por el hecho de ser mendigado por Dios. Digo estas cosas y siento el pudor de quien diera limosna a un rey, de quien regalara palabras a quienes llevan años tomándolas en serio y a la letra Yo sé, por ejemplo, que estas religiosas ayunan siete meses al año -pero con un ayuno entendido literalmente como una sola comida al día, con unas diminutas colaciones para engañar al estómago-; sé cómo son sus celdas y cómo en sus camas no conocen otra ropa que las mantas fabricadas por ellas mismas; sé qué radicalmente se entienden aquí la clausura y la obediencia Pero sé también que nada de esto las deshumaniza o deseca sus almas. Mi prima sabía de cada uno de mis familiares mucho más de lo que ninguno de «los de fuera» supiésemos; seguía nuestras vidas como si fuesen parte de la suya, a pesar de ese terrible olvido que nosotros cultivamos. Desde sus jovencísimos ochenta y seis años, mi prima tiene un favor que pedirme: que venga a celebrar su funeral. «Ven, si quieres, también antes; pero no faltes a mi funeral.» Lo dice con naturalidad, sabiendo muy bien que la vida no interrumpe nada Y yo salgo preguntándome si los locos estamos a este o al otro lado de las rejas; si la vida verdadera está fuera o dentro; si po- demos considerarnos cristianos quienes. hemos combinado tan bien el frío de Belén con nuestras calefacciones centrales, la po- breza del Calvario con nuestras acciones bancarias, la inseguridad de quien no sabe dónde posará mañana su cabeza con nuestros montepíos y seguros Hay quienes dicen que las monjas de clausura no sirven para nada, que son vidas apostólicamente muertas. ¡Qué tontería! Al menos en lo que a mí se refiere, no he encontrado predicador como ellas 14. El ángel del autobús Me sucedió en Roma hace ya algunos meses. Una tarde de noviembre, cuando asistía como periodista a una de las sesiones del último sínodo de obispos, iba yo, con mi crónica en el bolsillo, camino de la central del télex para transmitir mis noticias al periódico. Y he aquí que, en una de las paradas del autobús, que iba casi desierto, una barahúnda de chiquillas, con sus vivos gritos y sus trajes de colores chillones, se coló dentro, como si de un hato de cabritillas se tratase. «Diecinueve billetes», pidió la monja que las acompaña Y de pronto el autobús se convirtió en una ensaladera de bullicio Fue entonces cuando la pequeña se acercó a mí con su bloc en la mano. Aún la estoy viendo: su abriguillo rojo, el pelo castaño, recogido al fondo de la nuca, unos vivarachos ojos negros -¿Qué es para usted la Navidad? -me preguntó La miré por un momento desconcertado, sin entender a qué venia aquello -Es que nos han mandado en el cole que hagamos una en- cuesta Entendí. Las dieciocho chiquillas enarbolaban sus terribles bolígrafos y sus cuadernillos, dispuestas a asaetearnos a todos los viajeros del autobús y a todos los peatones de Roma si fuera necesario -¿Qué es para usted la Navidad? -insistía la chiquilla Me era difícil contestar de prisa a esta pregunta. Decir simple- mente: «Navidad son los días más bellos del año», hubiera sido cómodo. Y tal vez la cría se hubiese alejado satisfecha, pues ella no buscaba tanto recibir respuestas interesantes cuanto el poder decir a la monja que había entrevistado a trece en lugar de doce Podía también contestar que «Navidad son los días de vivir en familia». Pero entonces tendría que añadir muchas explicaciones. Pensaba en mi madre muerta años antes. Recordé qué distintas eran las Navidades «con ella» y «sin ella». ¿Debería entonces explicar a la niña que no hay una Navidad, sino muchas, y que cada Navidad es irrepetible dentro de nosotros? ¿O tal vez . ? ¿No decepcionaría yo a esta niña si no le daba una respuesta religiosa, yo, sacerdote? ¿Debía entonces contestar- le que cada Navidad era como una vuelta de Jesús a nosotros? Pero pensé que en este caso debería añadirle que para mí, sacerdote, Navidad lo era cada mañana, en mis manos, a la hora exacta de la consagración Miré a la pequeña que me esperaba aún con sus grandes ojos abiertos y su bolígrafo posado ya sobre su blanco bloc. Sí, pensé: tal vez debería explicarle yo ahora «"» definición personal de la Navidad: «Son los días en que cada hombre debe resucitar dentro de si lo mejor de sí mismo: su infancia.» Pero ¿entendería la pequeña mi respuesta, ella que, con toda seguridad, estaba ya deseando convertirse en «señorita», dejar lejos su infancia y su colegio, peinarse con una hermosa melenita y abandonar los calcetines rojos? Estaba allí con sus grandes ojos, como un pequeño juez, expectante, ansiosa de mi respuesta. Fui vulgar. Dije: «Navidad son los ellas más hermosos del año.» Y vi cómo la cría copiaba mi frase, feliz, simplemente porque, buena o mala, allí tenía una respuesta más para transcribirla mañana en su ejercicio -¿Qué quiere usted decir cuando dice «felices pascuas»? La pequeña seguía mirándome, inquisitiva, como si tuviera perfecto derecho a mis respuestas. Y otra vez me encontré encajonado en aquella segunda pregunta que debía contestar a boca- jarro ¿Qué es lo que yo quería decir cuando digo felices pascuas? Nunca me lo había preguntado a mi mismo. Son frases que se dicen y escriben a derecha e izquierda sin pensarlas. Pero ¿qué es lo que verdaderamente deseo cuando hago ese augurio? ¿Deseo felicidad, salud, dinero, paz, bienestar, hondura cristiana, serenidad de espíritu? Tal vez debía responder que deseo una cosa distinta cada vez que lo digo: que al pobre le deseo un poco de segura tranquilidad; que al joven gamberro le deseo algo de la serenidad que tiene su padre y a su padre le deseo la vitalidad que tiene su hijo; que a la monja le deseo la potencia apostólica que tiene mi amigo el jocista y que a mi amigo el jocista le deseo la visión sobrenatural que tiene la monja. Pero todo esto era demasiado difícil de explicárselo a la pequeña periodistilla que esperaba allí, bolígrafo en ristre, mientras nuestro autobús trotaba por las calles de Roma -Paz -le dije-, cuando digo «felices pascuas» deseo ante todo paz La pequeña copió de nuevo mis palabras. Me dio las gracias. Y se marchó corriendo hacia el fondo del autobús, donde la esperaban sus compañeras -¿Qué te ha respondido, qué te ha respondido? -oí que le preguntaban Y luego se" escuchando sus comentarios infantiles, gritados a dieciocho voces: -Yo ya tengo once -Yo sólo dos. En mi casa son todos unos sosos -Es que yo pregunté a los vecinos del piso de arriba. -Hombre, así El autobús había llegado ya a mi destino y bajé de él. Las periodistillas siguieron viaje y vi cómo estudiaban los rostros de los nuevos viajeros que entraban, cavilando sobre a quiénes podrían hacer víctimas de su inocente atraco Cuando me alejé, las calles me parecieron distintas. Faltaban aún casi dos meses para la Navidad, pero, de pronto, alguien me había chapuzado en ella. Y la niña del abriguito rojo me pareció un ángel anticipado para anunciarme el gozo que llegaba ¿Qué es para ti la Navidad?, me pregunté. Ahora ya no debla contestar con prisa, puesto que nadie esperaba mi respuesta bloc en ristre. Ahora habla que contestar de veras. Ahora era necesario descubrir si después de cincuenta y tantas Navidades vividas en este mundo seguía yo aún sin saber qué era aquello Deambulé por las calles como un sonámbulo. Y desde entonces me ha ocurrido muchas veces: estoy reunido con mis amigos y, de repente, me quedo como transpuesto. Alguien estalla entonces, riéndose de mí, y dice que estoy en las batuecas. Y no es ver- dad: es que sigo, sigo tratando de encontrar la respuesta a las dos preguntas de la chiquilla. Porque son importantes ¿Y la he encontrado? Todavía no. Habrá que darle aún muchas vueltas en la cabeza. Pero estoy completamente seguro de que si este año entiendo la Navidad un poco mejor y si saludo a mis amigos con un felices pascuas menos frívolo., la culpa, la deliciosa culpa, será de aquella chavalilla del abrigo rojo, mi ángel del autobús romano que me anunció la Navidad anticipadamente 15.- La risa de Lázaro De todos los personajes que yo haya conocido el que más me impresiona es Lázaro. Sí, Lázaro, el que Jesús resucitó en el Evangelio. Me he preguntado muchas veces cómo seria su vida después de la resurrección, qué pensaría de los que le rodeaban, cómo entendería esa segunda vida que le dieron de regalo. Me gustaría saber qué sentirla al ver de nuevo el sol, al oler las rosas, al acercarse -tal vez temblando- la cuchara a la boca, preguntándose quizá si esta segunda vida no sería un sueño o si, más bien, no habría sido un sueño toda la anterior. ¿Seria ahora -al paladear- lo-- más sabroso en su boca el jugo de las naranjas? Y el tiempo, ¿sería ahora para él. más rápido y voraz o, por el contrario, lo ve- ría pasar a su lado majestuosamente lento? No lo sé. Pero de algo estoy seguro: ahora su vida sería distinta, todo tendría sentido, visto, como lo veía, a la luz de la muerte dejada atrás. ¿O quizá seguiría temiendo la segunda muerte, la definitiva? ¿Y la vería con terror? ¿Como un descanso definitivo? ¿Como un deseo de paz? Eugene O'Neill, que, como tantos escritores, ha querido excavar en la vida de este muertoresucitado, ponla en labios de Lázaro una risa terrible y compasiva cuando él, ya inmortal o, cuando menos, semi-inmortal, se volvía a sus pobres conciudadanos que jamás hablan «visto» y les gritaba: «Esa es vuestra tragedia. ¡Olvidáis! ¡Olvidáis al Dios que hay en vosotros! ¡Queréis olvidar! El recuerdo implicaría el alto deber de vivir como un hijo de Dios. generosamente, con orgullo, con risa. ¡Esa seria una victoria harto gloriosa para vosotros, una soledad harto terrible! ¡Es más fácil olvidar, convertirse solamente en un hombre, en el hijo de una mujer; ocultarse en la vida contra su pecho, lloriquearle vuestro miedo a su resignado corazón y ser consolado por su resignación! ¡Vivir negando la vida!» He releído centenares de veces estas palabras, saboreándolas, desmenuzándolas. Porque pocas leí más verdaderas. Es cierto: tal vez Dios misericordioso nos concedió la morfina de¡ olvido para que no tuviéramos que pasarnos la vida descubriendo al lado de qué abismos vivimos, qué riesgo es el nuestro, si perdemos el Dios que llevamos dentro maniatado. El hombre, cada hombre, vive nueve de cada diez horas dormido. Se acurruca en su mediocridad. Vive como si le sobrara el tiempo y como si sus despilfarros de horas pudieran recuperarse mañana Vivir como el hombre que somos, como el hijo de Dios que somos, sería como tener doce caballos tirándonos del alma, sin dejarnos practicar el deporte que más nos gusta: sestear, dejarnos vivir, recostarnos en la almohada del tiempo que se nos escapa. Sí, cada hora muerta es como si nos arropásemos con nuestra propia losa. Ea, si, bailemos, encendamos el televisor, «matemos» esta tarde. Vivirla seria mucho más cuesta arriba. Y así, vamos matando y matando trozos de vida, convirtiéndonos no en hombres, sino en muñones de hombres incompletos. «Murió prematuramente», decimos de quienes fallecen jóvenes. ¿Y quién no muere habiendo vivido -cuando más- un cuarto de sí mismo? 16.- Notas sobre la amistad En las cartas que recibo de muchachos jóvenes (y a veces también en las de mayores) aparece, casi obsesivamente, un tema que les preocupa: la dificultad para encontrar verdaderos amigos. Tal vez, por ello, valga la pena hablar de ello Porque es cierto: «el mundo en que vivimos está menesteroso de amistad». Hemos avanzado tanto en tantas cosas, vivimos tan deprisa y tan ocupados, que, al fin, nos olvidamos de lo más importante. El ruido y la velocidad se están comiendo el diálogo entre los humanos y cada vez tenemos más «conocidos» y menos amigos, El viejo «cisne negro» -como llamaba Kant a la amistad- se está volviendo no ya algo difícil, sino simplemente milagroso Y, sin embargo, nada ha enriquecido tanto la historia de los humanos como sus amistades. Laín Entralgo revisa, en su precioso libro Sobre la amistad, la historia de la amistad en Occidente y saca a flote ese hilo de agua limpia que la amistad ha ido significando para todos los paladines de nuestra civilización. Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros de Darío. Para Horacio, un amigo era «la mitad de su alma». San Agustín no vacilaba en afirmar que lo único «que nos puede consolar en esta sociedad humana tan llena de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que se profesan unos a otros los verdaderos amigos». Ortega y Gasset escribía que «una amistad delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del universo». Y el propio Cristo, ¿no usó, como supremo piropo y expresión de su cariño a sus apóstoles, el que eran sus «amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer»? Pero la amistad, al mismo tiempo que importante y maravillosa, es algo difícil, raro y delicado. Difícil porque no es una moneda que se encuentra por la calle y hay que buscarla tan apasionadamente como un tesoro. Rara porque no abunda: se pueden tener muchos compañeros, abundantes camaradas, nunca pueden ser muchos los amigos. Y delicada porque precisa de determina- dos ambientes para nacer, especiales cuidados para ser cultivada, minuciosas atenciones para que crezca y nunca se degrade Por eso habrá que empezar por decir que un hombre con ganas de ser enteramente hombre tiene que colocar la amistad en uno de los primeros lugares de su escala de valores y que, contra lo que suele decirse, el mejor modo de ganar nuestro tiempo es «perderlo» con los amigos, esos «hermanos que hemos podido elegir a nuestro gusto» II Uno de los fenómenos más asombrosos de este mundo en que vivimos es que se habla tanto más de una cosa cuanto menos importante es. Se llenan páginas y páginas de los periódicos para aclarar una jugada futbolística (tremendo drama: ¿fue o no un penalty?) y nadie habla jamás -ni en los diarios, ni en los púlpitos, ni en las cátedras- de cuestiones tan vitales Como la de la amistad. Y, naturalmente, todos decimos saber mucho de ella, pero raramente nos hemos sentado a reflexionar Me gustaría salir a la calle y preguntar a la gente qué entiendo por «amistad». Muchos la confundirían con la simple simpatía, el compañerismo, la camaradería. O tal vez -por el otro extremo- con el enamoramiento o con el erotismo. Y la amistad está en medio, como una de las más altas especies del amor Si los lectores no lo consideran cursi recordaré aquí la vieja definición de Aristóteles- «La amistad consiste en querer y pro- curar el bien del amigo por el amigo mismo.» O la recientísima de Lain Entralgo, que me parece más completa: «La amistad es una comunicación amorosa entre dos personas, en la cml, para el bien mutuo de éstas, se realiza y perfecciona la naturaleza hu- mana.» O la también profunda de Faguet: «La amistad es una confianza del corazón que conduce a buscar la compañía de otro hombre (o mujer) elegido por nosotros entre los restantes y a no tener miedo de él, a esperar de él apoyo, a desearle el bien, a buscar ocasiones de hacérselo y a convivir con él lo más posible.» Con ello queda dicho que la amistad no es el simple compañerismo o camaradería, aunque pueda surgir del uno o de la otra. Queda también dicho que la amistad no es el enamoramiento, aunque probablemente el mejor amor es el que va unido a la honda amistad Pero, sobre todo, queda dicho que en la amistad no se busca la «utilidad» -aunque no pocas pseudoamistades se monten como un negocio-, sino que a ella se va más para dar que para recibir, aunque nada perfeccione tanto a un ser como dar a otro lo mejor de si mismo. Una verdadera amistad es sólo la que enriquece a los dos amigos, aquella en la que el uno y el otro dan lo que tienen, lo que hacen y, sobre todo, lo que son De ahí que ser un buen amigo o encontrar un buen amigo sean las dos cosas más difíciles del mundo: porque suponen la renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades. Suponen, además y sobre todo, un doble respeto a la libertad del otro, y esto sí que, más que una quiniela de catorce, es un simple milagro. «La amistad verdadera -escribe Laín- consiste en dejar que el amigo sea lo que él es y quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea lo que debe ser.» ¡Y qué difícil esta frontera que limita al Norte con el respeto y al Sur con el estimulo! ¡Y qué fácil caer en esa especie de vampirismo espiritual en el que uno de los dos amigos devora al otro o es devorado por su voluntad más fuerte! ¡Qué enriquecedora, en cambio, esa amistad que maduran los años y en la que nos sentimos libres y sostenidos, aceptados tal y como somos y delicadamente empujados hacia lo que deberíamos llegar a ser. Tesoros como éste son como para vender todo lo demás y comprarlos III Cuando Ortega escribió que «una amistad delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del universo» sabía muy bien lo que se decía. Pero no todos lo recuerdan y piensan que una amistad crece con sembrarla sin cultivarla. Pero eso difícilmente pasa del compañerismo. Una verdadera amistad o nace cada día, o se mustia; o se mima como una planta, o se reduce a un tapasoledades Y no es nada fácil cultivar una amistad. Yo recordarla los, al menos, seis pilares sobre los que se apoya cuando es auténtica En primer lugar, el respeto a lo que el amigo es y como el amigo es. Una pareja en la que la libertad del otro no es respetada, en la que uno de los dos se hace dueño de la voluntad del otro, es un ejercicio de vampirismo, no una amistad En segundo lugar, la franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza y el absurdo descaro. Jesús decía a sus discípulos que ellos eran sus amigos porque les había contado todo cuanto sabía de su Padre. Porque amistad es confidencia; más que simple sinceridad, es intimidad compartida Y amistad es generosidad, que no tiene nada que ver con la «compra» del amigo a base de regalos, sino don de sí; compartir con naturalidad lo que se es y lo que se tiene. En el regalo artificial hay siempre algunas gotas de hipocresía, de compraventa de favores. No ocurre lmi, el regalo del amigo verdadero es aquel que apenas se nota y tras el que el otro no se siente obligado a pagar con un nuevo regalo. En la amistad, más que en parte alguna, la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha La amistad es también aceptación de fallos. Los amigos del tipo «perro-gato» que se pasan la vida discutiendo por cualquier cosa a todas horas, tal vez sean buenos camaradas, pero difícil- mente serán auténticos amigos. Y peor es el amigo «tutelador», el que a todas horas sermonea al amigo, el que se exhibe constantemente como el ejemplo a imitar, formas todas estas patológicas de la auténtica amistad La quinta columna de la amistad es la imaginación frente a uno de sus mayores peligros: el aburrimiento. Toda verdadera amistad es fecunda en ideas, en saber adelantarse a los gustos del amigo, en saber equilibrar el silencio con la conversación, en des- cubrir cuándo se consuela con la palabra y cuándo con la simple compañía Y la sexta podría ser la apertura. Una amistad no es algo cerrado entre dos, sino algo abierto a la camaradería, al grupo, porque la amistad no es una forma de «noviazgo» disfrazado Seis columnas que se resumen, al final, en una sola: la amistad es lo contrario del egoísmo. No se asume porque «me» enriquezca, sino porque dos quieren enriquecerse mutuamente en la medida en que cada uno trata de enriquecer al otro. Es, ya lo he dicho, una forma de amor. Una de las más altas IV Tal vez la página más hermosa que yo haya leído jamás es aquella en la que San Agustín, en Las confesiones, narra la muerte de un joven amigo, con lágrimas y desgarramientos que hoy -que impera la gelidez- nos parecen casi melodramáticos, pero que son terriblemente verdaderos: «Suspiraba, lloraba, me conturbaba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba yo el alma rota y ensangrentada, como rebelándose de ir dentro de mi, y no hallaba dónde ponerla. Ni en los bosques amenos, ni en los juegos y los cantos, ni en los lugares aromáticos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites del lecho y del hogar, ni siquiera en los libros y en los versos descansaba yo. Todo me causaba horror, hasta la misma luz; y todo cuanto no era lo que él era, aparte el gemir y el llorar, porque sólo en esto encontraba algún descanso, me parcela insoportable y odioso.» 62 Creo que nunca se ha dicho mejor lo que es la amistad y lo que implica su pérdida. Tal vez quienes hayan sentido la muerte de un verdadera amigo en edad juvenil lo comprendan. Ese vacío total, esa sensación de insipidez en todo lo que nos rodea, esa seguridad de que nadie ni nada colmará ese vacío. Ese hacer daño hasta la misma luz. Ese sentirse avergonzado de estar vivo mientras el amigo se enfría bajo tierra Toda muerte es terrible, lo sé. Recibo a veces cartas de muchachos o muchachas que han conocido ese trance y me quedo siempre temblando ante la máquina de escribir a la hora de responder sus cartas. ¿Qué decirles? ¿Cómo explicarles que muere el cuerpo, pero no muere aquello por lo que hemos amado a una persona? Ayer hizo veinte años de la muerte de mi madre. Y recuerdo que en la homilía de su funeral yo dije esa misma frase que acabo de escribir: «Yo sé que aquello por lo que yo la quería no morirá jamás.» Y hoy -veinte años después- sé que no mentí. Sé que la muerte no destruye nada. Rompió, si, el hilo que nos unía a los dos. Pero nada destruyó de ella. No vive hoy menos en mi de lo que vivió mientras vivía Recuerdo ahora la pregunta que -con ingenuidad y hondura al mismo tiempo- se plantea Santo Tomás en su Suma teológica: ¿Para la bienaventuranza eterna se requiere la sociedad de los amigos? Es decir: ¿Habría cielo sin ellos? La respuesta del santo de Aquino es aún más conmovedora: «Para la felicidad perfecta en el cielo no es necesariamente requerida la compañía de los amigos, puesto que el hombre encuentra en Dios la plenitud de su perfección; pero algo hace esa compañía para el bienestar de la felicidad.» Traducido a nuestro lenguaje de hoy, diríamos que los amigos -incluso en la otra vida- serán necesarios para la «buena com- postura» del cielo, su compañía Será como «el aderezo necesario de la gloria». Esa gloria que fray Luis de Granada interpretaba como una gozosa e interminable tertulia con Dios y con los amigos en torno a él La amistad -ya lo veis- tiene un alto puesto incluso en la mejor teología. Felices los que saben vivirla y cultivarla 17 Notas sobre la libertad ¿Por qué se habla ahora tanto de libertad? ¿Será tal vez por- que tenemos menos que nunca? Es ésta una palabra que no se nos cae de los labios aparece en las pancartas de todas las manifestaciones; está detrás de las causas por las que se combate; incluso entre bandas que discuten entre sí, las dos enarbolan esa misma bandera. ¿Será porque siempre se habla y se pide lo que no se posee? Cuando leo a los grandes escritores clásicos veo que ellos hablan poco de libertad. Pero la respiran. Sus escritos dan la impresión de gente que se siente bien instalada en el mundo, que vive sus aventuras humanas con naturalidad, con una especie de seguridad desenvuelta, de la que los hombres y escritores de hoy carecen absolutamente Ahora, en cambio, todos quieren «liberarse». Las mujeres hablan de su liberación; los jóvenes exigen, ante todo, la libertad frente a sus padres; clamamos por la libertad política, la libertad de información, la libre elección de trabajo. Y parece que nadie fuera realmente libre. En política, ya sabemos que la democracia es el arte de elegirse un dictador cada cuatro años. Que la libertad de televisión consistirá en que podremos elegir entre cinco canales, sabiendo que los cinco serán gemelamente idiotas y que al final seremos libres para todo menos para dejar de encender el cacharro, porque se ha vuelto una droga de la que ya no sabemos prescindir Hace días ha comenzado la televisión mañanera. ¿Somos más libres? Ha cambiado, simplemente, el horario en que las mujeres hacen sus compras y hasta parece que ha disminuido el número de enfermos que acudían a los dispensarlos. ¿A costa de qué? De una nueva cadena que ata a las mujeres a ver Dinastía Y el automóvil, ¿nos ha dado libertad? Ahora somos más li- bres en nuestros desplazamientos, pero a veces tardamos el doble en realizarlos por los atascos, y hemos perdido la libertad de respirar aire puro. Se diría que cada nueva liberación trajera consigo una nueva cadena. ¿Y puede decirse que no son esclavos los miembros de una civilización en la que el noventa y cinco por ciento de ellos se ve obligado a hacer un trabajo que no ama? «Para las clases inferiores -decía Sam Johnson-, la libertad es poco más que la elección entre trabajar y morirse de hambre.» ¿Y son acaso libres los ricos, encadenados como están a su dinero y a las convenciones de su clase? Y, sin embargo, habría que decir rotundamente que es la libertad lo que nos hace hombres. «La libertad, amigo Sancho -decía Don Quijote-, es uno de los primeros dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, as! como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.» Pero ¿qué es verdaderamente la libertad? Aquí hay que salir en seguida al paso del mayor y más corriente de los equívocos: la libertad no puede ser el capricho, la «real gana», el derecho a despilfarrar nuestra propia alma. La libertad tiene que ser algo positivo. No es libre una veleta por el hecho de que pueda girar, cuando es, de hecho, esclava de todos los vientos. «La libertad -decía Platón- está en ser dueños de la propia vida.» La libertad tiene que ser la posibilidad de realizar nuestro proyecto de vida sin que nadie lo impida desde fuera, ni nada lo devalúe des- de dentro. Quien no tiene un proyecto claro de vida, quien no sabe lo que es y quiere ser, jamás será libre. Podrá no sentirse encadenado, pero lo estará a su propio vacío. La libertad es algo que está al servicio de nuestra autorrealización Para disfrutarla hay que tener entonces, en primer lugar, un proyecto propio de vida. «La única libertad que merece este nombre -decía Stuart Mill- es la de buscar nuestro bien por nuestro propio camino.» Por eso toda libertad empieza por someterse a una ley: la de seguir el camino que hemos libremente elegido. Salirse de ese camino o no tenerlo -con la disculpa de que caminando a campo traviesa somos más libres- es carecer de toda verdadera libertad. No hay libertad sin voluntad libremente asumida. No hay libertad sin razón, sin sujetarse a las reglas que toda razón impone. «Quién, en nombre de la libertad -Como decía Ortega-, renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una per- petua fuga de la única realidad que podía ser.» ¿Y qué es un proyecto de vida? Es la suma de cuatro factores-. la realidad de nuestra naturaleza + las circunstancias personales y sociales en que vivimos + la luz de la meta ideal que nos hemos propuesto + el esfuerzo constante para conseguirlo. Si falla cual- quiera de estos cuatro factores, nuestra vida será esclava e in- completa Por eso, en primer lugar, la libertad es algo que se realiza siendo lo que somos y tal como somos. Nadie es libre en la piel de su prójimo. Sólo somos libres «desde» nosotros mismos, asumiendo cordialmente lo que somos, listos o tontos, gordos o flacos, valientes o cobardes. Esa es la tierra desde la que hay que construir. No desde los sueños. Una libertad soñada es eso: un sueño El segundo factor son nuestras circunstancias: tenernos que ser libres dentro de la civilización en la que de hecho vivimos; libres desde la educación que hemos recibido y de la que podemos recibir; libres -relativamente-,desde nuestras circunstancias económicas y sociales. M tope de libertad no será el del rey o el del pordiosero. Yo tengo que llenar hasta el límite «nús» cotas de libertad, no las que imaginariamente pude tener Luego está -fundamentalísimo- el ideal por el que libremente hemos apostado. Y seremos libres estando «al servicio» de ese ideal, que a veces parecerá que nos encadena, pero que nos está multiplicando. Sólo se es libre cuando se tiende hacia algo apasionadamente Y después está el esfuerzo de cada día. Porque la libertad ni se encuentra ni se otorga, se construye. No deja de tener gracia el que, ante unas elecciones, tal o cual partido -o la propia jerarquía eclesiástica- diga que «nos da libertad de voto». Nadie «da» la libertad. La libertad no viene de fuera. Pueden partidos o instituciones no poner trabas a nuestra libertad. Pero la libertad es nuestra Se construye. lentamente. «La libertad, como la vida -decía Goethe-, sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días.» Y es que nunca se es libre de una vez para siempre. Tras todo cambio político se grita: «Ya somos libres.» Pero eso no es ver- dad. Tal vez hemos quitado una tapadera o hemos roto un tipo de cadenas, pero la libertad hay que seguir ganándosela cada día. Y no hay mayor peligro que creerse «ya» libre. «En la lucha por la libertad -decía Ibsen-, asegurar que ya se tiene es testimoniar que ya se ha perdido. La lucha por la libertad es la esencia de la libertad.» La libertad es una fruta que se compra y conquista a plazos. Porque siempre es relativa. Se logran «cotas» de libertad. Nunca entera. Y tiene una terrible facilidad para retroceder. Las cadenas le surgen al hombre como a la tierra los abrojos. Crecen y rebrotan a poco que alguien se descuide ¿Y cuáles son los enemigos de la libertad? Los hay exteriores e interiores. Los exteriores son infinitos y hoy -esto es grave- tienden a ser cada día más. Están las modas, las costumbres, las rutinas, el «todos lo hacen», las inacabables formas de presión social. ¿Es libre quien viste como todos visten y porque todos visten así? ¿Son libres las nuevas modas que quieren ser tan rebeldes a las viejas formas que acaban convirtiendo esa rebeldía en una nueva moda? ¿Es libre quien piensa como todos piensan porque seria un raro si se atreviera a pensar de modo distinto? Lo repito, tal vez nunca el hombre ha sido tan presionado como hoy: ha de comprar lo que los anuncios le meten por los ojos, ha de ir «donde va Vicente», tiene que hacer esto o aquello porque eso es lo que se lleva Pero tal vez el mayor enemigo de la libertad sea la política, incluso esas políticas que dicen ser caminos de libertad. Tiene razón Rosales cuando escribe que «la politización de la vida actual nos ha llevado a una especie de desamortización de la libertad». Y eso no sólo por el hecho de que el pequeño grupo que nosotros mismos -decimos que libremente- hemos elegido termine siempre por apoderarse de decisiones que, en definitiva, debían ser nuestras, sino sobre todo por el hecho de que la «invasión de la política» termina por condicionar esas otras pocas decisiones que aún creemos nuestras y libres. Hoy hay que pensar en bloque: si, por ejemplo, eres socialista o progresista has de elegir forzosamente todas las cosas que algunos o la moda han decidido que van en la línea de¡ progreso. «Tienes» que ser abortista o divorcista o te colocarán la etiqueta de conservador o retrógrado. Y «tienes» que asumir -Incluso- los cambios de tus jefes: has de ser atlantista o anti- Otan -por ejemplo- según gire el viento de la veleta de tus líderes. Al fin la libertad se reduce a la conveniencia del momento. El mal no es nuevo. Hace ya veinte siglos escribía Tácito que «son raros los tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa». El debate que Espafía está viviendo en torno al referéndum de la OTAN marca el ínfimo de libertad y el máximo de sumisión a la ventolera que conozca España en toda su historia. Y esto en todos los grupos y partidos Pero ahora hay que añadir que los verdaderos y más graves peligros le vienen a la libertad de dentro y no de fuera. «No hay en el mundo señorío como la libertad del corazón», decía Gracián ¿Y quién es libre en su corazón? ¿Quién puede asegurar que su razón es más fuerte que sus pasiones? «Veo lo bueno y elijo lo malo», confesaba San Pablo. Los que no somos santos comprobamos a diario cómo sustituimos la libertad por el capricho, por los prejuicios, por lo más barato de nosotros mismos. ¿Soy yo libre cuando «libremente» hago el idiota? Cuántas veces la única libertad que ejercernos es la de elegir nuestra propia servidumbre Porque esto hay que decirlo: la libertad es cara y dolorosa. Ser libre es ser responsablemente libre. Y ésa es la razón por la que muchas veces elegimos una cómoda esclavitud frente a una costosa libertad. Dostoievski, en su Leyenda del Gran Inquisidor, explica el fracaso de Cristo y su muerte precisamente porque dio libertad a los hombres, cuando los hombres prefieren pan en la esclavitud al tremendo esfuerzo de ser libres. «Da libertad al hombre débil --decía- y él mismo se atará y te la devolverá. Para el corazón débil la libertad no tiene sentido.» Esto es algo que comprobamos todos los días: la gente preferirá siempre ser mandada a que se les enfrente con su propia responsabilidad; prefiere que se les diga lo que «deben» hacer a que se les enfrente con su libre conciencia. También Maquiavelo lo decía: «Tan difícil y peligroso es querer dar la libertad al pueblo que desea vivir en la esclavitud como esclavizar a quien quiere ser libre.» Pero no son muchos los que «soportan» la libertad y el riesgo que lleva consigo. «La libertad -decía Rousseau- es un alimento muy sabroso, pero de difícil digestión.» Es un vino generoso que fácil- mente se sube a la cabeza. Sólo quien está muy acostumbrado puede beber libertad en fuertes dosis sin marearse Porque la libertad no sólo tiene por precio la responsabilidad, sino también la incomprensión y, por ende, la soledad. Nada odia tanto el mundo como un hombre independiente. Su sola existencia es una acusación para el borreguismo colectivo. Y pronto te bautizarán de «raro» si no te resignas a introducirte en alguno de los cajones que te ofrecen o si te resistes a que te pongan alguna de las etiquetas que están al ella. Erasmo lo decía con frase triste y exaltante a la vez: «Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo porque he vivido libre.» Pero esa soledad que se asume como un precio necesario para ser lo que se es se convierte en el mayor de los premios. Como decía Lord Byron: «Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono.» ¿La libertad, entonces, es un don arisco, huraño, que termina coincidiendo con mi propio egoísmo? Aquí tenemos que detener- nos porque ésta sería la mayor de las falsificaciones de esa libertad. Yo no soy libre «para» separarme o distinguirme de los demás. Mi libertad es «mi modo» de vivir con los demás, mi forma de enriquecer al universo siendo fiel a mi mismo y, por tanto, haciéndome mejor para servir a los demás Y esto, en primer lugar, porque sé que mi libertad limita con la de los que me rodean. Antes citábamos a Stuart Mill. Voy ahora a completar la cita: «La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio camino en tanto que no privemos a los demás del suyo.» Mi libertad sólo existe si yo respeto la dignidad y libertad de los demás. De otro modo, no soy un hombre libre, sino un invasor, un dictador de la libertad Mi libertad, en rigor, me enriquece «para» los demás. El amor a la libertad es amor a los otros. El amor al poder es amor a nosotros mismos. Y Dios nos libre de quienes «imponen su libertad», que acaba siendo siempre su capricho Pero aún me parece que no he dicho lo más importante. la libertad es un solar, un solar en el que hay que construir algo. La vieja pregunta de Lenín «libertad, ¿para qué?» tiene, desde este punto de vista, un sentido muy radical. No se es libre para ser libre, se es libre para hacer algo. La libertad no es un fin, es un medio. Y los medios no resuelven los problemas. Preparan el camino para resolverlos, pero no los resuelven. Sobre el solar de la libertad hay que construir algo Y tal vez éste sea el más común de los errores: muchos luchan por la libertad, y una vez que creen haberla conseguido, piensan que el sentido de su lucha ha concluido. Y la libertad era sólo el trampolín para saltar hacia algo: hacia la felicidad, hacia la fraternidad, hacia el amor. Ser libre para ser libre puede ser un motivo de orgullo. Pero no sirve para nada. El hombre se hace libre para que sus manos sin cadenas puedan construir algo mejor: su propia vida, la vida de los demás. «La libertad -decía Kant- es una facultad que amplía el uso de las demás faculta- des.» Pero ahora hay que usar la inteligencia libre para que crezca en el mundo la verdad; el corazón libre para que aumente el amor; la fe libre para encontrarse más y mejor con Dios ¿Y cómo concluir estas notas sin recordar al hombre más libre que ha existido sobre nuestro planeta? Jesús fue radicalmente libre porque libren-lente se entregó a realizar la obra de su Padre; lo fue porque libremente aceptó la muerte por los demás; lo fue apostando Por la verdad y sabiendo que le llevarla a la muerte, respetó la libertad de Judas aunque sabía que le traicionarla; fue libre Porque no estuvo atado rú a las pasiones ni al pecado; fue libre Porque se realizó plenamente a sí mismo sin pensar jamás en si mismo; fue libre porque fue liberador y fue liberador porque antes había sido verdaderamente libre 18.- Las cadenas del miedo Una de las grandes tentaciones de nuestra generación es el miedo. Y una de las más extendidas. Al menos yo me encuentro cada vez con más personas que viven acobardadas, a la defensiva, . no tanto por lo que les ocurre cuanto por lo que venir Y lo peor del miedo es que es una reacción espontánea y -a poco que el hombre se descuide- casi inevitable. Sobre todo en los grandes períodos de cambios como el que vivimos Quizá lo más característico de nuestra civilización sea, precisamente, el endiablado ritmo con que ocurren las cosas. Lo que ayer mismo era normal, hoy se ha convertido en desusado. Las ideas en que nos sosteníamos son socavadas desde todos los frentes. La inseguridad se nos ha vuelto ley de vida. La gente mira a derecha e izquierda inquietamente y te pregunta: Pero ¿qué es lo que nos pasa? Y no se dan cuenta de que lo que nos pasa es, precisamente, que no sabemos qué es lo que nos pasa Y surge el miedo. El hombre -lo queramos o no- es un animal de costumbres. En cuanto pasan las inquietudes de la juventud, todos tendemos a instalarnos: en nuestras ideas, en nuestros modos de ser y de vivir. Cuando alguien nos lo cambia, sentirnos que nos roban la tierra bajo los pies. Y, al sentirnos inseguros, brota el miedo Un miedo que se percibe en todos los campos: hay creyentes angustiados que temen que les «cambien» la fe. Hay padres que tiemblan de sólo pensar en el futuro de sus hijos. En el campo político son muchos los que ya cambiaron las ilusiones de los años setenta por los miedos del ochenta Y hay que decir sin rodeos que no hay mejor camno para equivocarse que el que juzga y construye sobre el miedo. Porque si el pánico paraliza el cuerpo del que lo sufre, también inmoviliza y encadena su inteligencia. El miedoso se vuelve daltónico.- ya no ve sino las cosas que le amenazan. Y no se puede construir nada viviendo a la defensiva El miedoso es alguien que apuesta siempre por el «no» en caso de duda. Se rodea de prohibiciones y murallas. Y termina provocando los efectos contrarios a los que aspira. Un padre aterrado ante el futuro de sus hijos no tardará mucho en convertirlos en rebeldes. Un obispo o un cura que tiembla ante el futuro de la fe fabricará descreídos o resentidos. Un viejo que temo la muerte se olvidará de vivir. Un joven dominado por el temor se volverá viejo antes de tiempo Esto, naturalmente, no significa canonizar todo cambio. Los hay en los que el mundo avanza (y deben ser apoyados por todos) y algunos en los que se camina hacia atrás. Y habrá que resistir frente a ellos. Pero resistir desde la seguridad de aquello en lo que se cree, no desde el pánico de lo que se teme. El miedoso no se atreve a confesárselo, pero en realidad teme porque no está seguro ni de sus creencias ni de si mismo. Entonces se defiende y patalea. Pero ya no defiende su verdad, sino su seguridad No hay que tener miedo. Nunca. A nada. Salvo a nuestro propio miedo 19.- La sombra de Bucéfalo Supongo que todos ustedes conocen bien la historia de Bucéfalo, el famoso caballo que sólo Alejandro Magno era capaz de montar. Cuentan las leyendas que todos los palafreneros eran incapaces de mantenerse a su grupa más allá de pocos segundos. El animal caracoleaba, se encabritaba, daba en el suelo con los huesos de todos sus jinetes Sólo Alejandro supo observarlo con atención y descubrir el secreto del caballo: al montarlo lo puso de cara al sol y lo espoleó decididamente. Luego controló los corcoveos del caballo, sin dejarle apartarse un ápice de la dirección del sol, hasta que el animal, cansado, se dejó dominar enteramente. ¿Cuál era el secreto que sólo Alejandro había descubierto?, Que aquel animal se asustaba de su propia sombra Bastaba con no dejarle verla, bastaba con enfilar sus ojos, tiesos, hacia el sol para que el animal se olvidase de sus miedos Pienso que el mundo está lleno de gente como Bucéfalo: encadenados al miedo de su propio pasado, incapaces de trotar hacia el futuro, porque les espantan los recuerdos que no les dejan ser lo que son Me asombra encontrar a tantísimos cristianos que confunden el arrepentimiento con la morbosidad, que viven revolviendo los excrementos de su alma con el palito de la memoria y que se creen que con ello hacen un homenaje a Dios El arrepentimiento en el Evangelio es algo infinitamente más sencillo: un giro de página y un comenzar una nueva andadura; no un pasarse la vida restregando ante Dios unos gritos de piedad por algo que Dios olvida en el primer instante en que alguien le dice: lo siento Y en la vida sucede lo mismo. Hay gente que porque un día tuvo una avería en el coche de su vida se pasa todo el resto de ella examinando su motor, pero sin volver nunca jamás a montarse en él. Y el coche, claro, sigue parado Como un día cometieron un error, parecen sentirse obligados a seguirlo cometiendo «per saecula saeculorum». Confunden el arrepentimiento con la obstinación en el «mea culpa», como si en el fondo fueran a conseguir más perdón cuantas más veces lo pidieran Pero no hay que vivir mirando las sombras y menos asustándose de ellas. Lo que cuenta es enfilar nuestra mirada cara al sol, cara a nuestro deber, a nuestra tarea de mañana. Y no apartar de ahí un céntimo nuestra vista. Pero hay avaros de sus malas acciones, que cuentan y recuentan como las monedas de los prestamistas Me gustaría decir esto sobre todo a la gente joven. Tropezar alguna vez es parte del oficio. Tener un fracaso es algo inevitable. Un amigo mío dice que -tal y como están las cosas- ya es bastante suerte que te salga bien una de cada cuatro aventuras que se emprenden. Lo grave es cuando uno se asusta de esos fracasos. Cuando concluye que el potro de la vida es imposible de dominar. Y lo que pasa es que hay que mantenerlo siempre, siempre, tercamente, de cara al ideal 20 Los tres canteros El viajero se acercó a aquel grupo de canteros y preguntó al primero: «¿Qué estás haciendo?» «Ya ves -respondió-, aquí, sudando como un idiota y esperando a que lleguen las ocho para largarme a casa.» «¿Qué es lo que haces tú?», preguntó al segundo. «Yo -dijo- estoy aquí ganádome mi pan y el de mis hijos.» «Y tú -preguntó al tercero--, ¿qué es lo que estás haciendo?» «Estoy -respondió el tercero- construyendo una catedral.» He pensado muchas veces en esta vieja historia, porque real- mente los hombres no hacemos lo que materialmente realizan nuestras manos, sino aquello hacia lo que camina nuestro corazón. Y así es como tres canteros pueden picar las mismas piedras, pero mientras uno las convierte en sudor, otro las vuelve pan y un tercero eternidad Por eso pienso que habría que reivindicar mucho más el «sentido» de las cosas que las cosas mismas; habría que preguntarse mucho más por la dignidad interior del trabajador que por el mismo valor material del trabajo Me temo que esa dignidad de la obra bien hecha, porque es una obra amada, sea algo que se esté muriendo en nuestro tiempo. La vida se nos ha vuelto tan monetarista, que al final ya cuenta únicamente su rendimiento y no su perfección y plenitud. Quién más, quién menos, todos trabajamos porque ése es nuestro oficio, porque de eso vivimos o tal vez porque no tenemos otra cosa de qué vivir. Pero ¿dónde está el amor a la propia obra, el esfuerzo por hacer el oficio bien, aunque luego nadie aprecie su calidad? El demonio de la prisa ha hecho presa en nosotros. La chapuza se ha vuelto el ideal de la obra perfectamente cómoda Le dices a un muchacho: «Aprovecha el verano para leer.» Y te contesta: «Y eso, ¿para qué me sirve?» Después añade: «La vida es corta y hay que aprovecharla para divertirse.» Con lo que naturalmente no consigue alargarla, pero logra que sea, además de corta, estrecha Todo en nuestra civilización incita a la facilidad, a la mediocridad. Recuerde que hace años a no sé qué genio publicitario se le ocurrió promover la lectura con un grotesco lema: «Un libro ayuda a triunfar.» ¿A triunfar? A mí, Lope de Vega nunca me ayudó a triunfar. Me ayudó a ser feliz, a entender el mundo y la vida, a chapuzarme en el gozo de una vida más honda. Pero ¿a triunfar? A eso ayudan -dicen- los automóviles de lujo, las colonias que embriagan con su perfume, quién sabe cuántas tonterías más. Yo prefiero los triunfos interiores, el aprender cada día a conocerme mejor, el estirar mi alma, el poder descubrir nuevos continentes humanos en los corazones de la gente, el es- fuerzo diario por «ser» más A veces -ya lo sé- este afán por elevarse conduce a una cierta soledad. Recuerdo aquella historia del pájaro que llevaba un trozo de carne en el pico y que era perseguido por una bandada de cuervos que se lo disputaban. Cuando en uno de los giros de su huida la carne cayó al suelo, pronto se sintió solo, porque quienes le seguían no lo hacían por él, sino por la carne que llevaba. Y, al fin, pudo volar libre. Y solo. Y feliz Y as! es cómo cada vez me convenzo más de que no hay sino una sola forma de genialidad: la concentración del alma en una sola empresa, la búsqueda apasionada de algo que se ama, dejan- do de lado las muchas tentaciones que a todos nos salen a derecha e izquierda Si todos los hombres amasen en serio su tarea -por pequeña que fuera- el mundo cambiarla. Si el zapatero hiciese bien sus zapatos por el placer de hacerlos bien; si el escritor luchara por expresarse plenamente, despreocupándose del éxito y del aplauso; si los jóvenes construyeran sus almas, no permitiéndose ni un solo descanso por la duda de si llegarán a emplearlas; si la gente amase sin preguntarse si su amor será agradecido; si los hombres ahondasen sus ideas y las defendiesen con nobleza sin preguntar- se cuántos las comparten; si los políticos hicieran bien su oficio de servidores, despreocupándose de las próximas elecciones; si los creyentes fueran consecuentes con su fe, sin angustiarse por las modas de cada tiempo; si hombres y mujeres cuidasen sus almas la décima parte que sus vestidos y su aspecto; si los canteros pensasen más en la catedral que construyen que en el sudor que les cuesta . ; si todo eso pasase ya no tendríamos motivos para quejamos de lo mal que va el mundo, porque tres mil millones de hombres orgullosos de lo que hacen habrían vuelto habitable la tierra. Y todos serían más felices. Porque creo que no he dicho que en la historia con que he abierto este articulo el viajero descubrió que el único cantero que sonreía era el que construía la catedral, sin preocuparse del sudor y olvidado del pan 21 Bomba en la cuna de la paz Las cosas que más duelen son las que no se entienden. Cuando entiendes un dolor, se vuelve ya medio dolor. Las graves son esas cosas que no le entran a uno en la cabeza y que se te quedan clavadas dentro, por absurdas Y absurda es esa noticia que hace semanas no logro quitarme de la imaginación y que no he visto apenas comentada en la prensa, tal vez porque ya nos hemos acostumbrado a los absurdos. Me refiero a esa bomba terrorista que a mediados de diciembre estalló en la iglesia de la Porciúncula de Asís. Y a esa otra que pudo detectarse a tiempo en el sepulcro de San Francisco de la misma ciudad ¿Quién pudo tener la loca idea de destruir ese nido de la ternura que es la pequeña ermita en que murió el santo de la paz? ¿Qué idea quiso defenderse con esa metralla? ¿A quién hería el mensaje de paz pregonado a lo largo de los siglos por el mínimo y dulce Francisco de Asís? Ya sé que es demencial buscarle razones a la locura. Si el terrorismo no fuera ¡lógico y absurdo no sería terrorismo. Pero aun dentro de la locura del terror hay gestos que son especialmente ilógicos: ¿Qué puede empujar a un hombre a destruir a martillazos la Piedad de Miguel Ángel? ¿Qué extraños vericuetos menta- les conducen a un ser humano a poner una bomba en ese milagro de paz que es la ciudad de Asís? ¿Por qué pone alguien una bomba en un restaurante donde comen pacíficamente dos docenas de desconocidos? Yo soy -mis lectores lo saben- un terco en lo de creer en la bondad humana. Quiero obstinadamente mirar el mundo con optimismo. Pero ¿cómo evitar que, a veces, esa fe en la humanidad se tambalee? Me gustaría entrar -aunque sólo fuera por un momento- en la mente de estos terroristas del absurdo. Conocer por qué intrincados caminos mentales llegaron a esa demencia de la violencia inútil y salvaje. Saber cómo fueron sus vidas. Entender quién les mutiló a ellos el alma antes de que ellos intentasen mutilar una estatua o destruir el recuerdo de un hombre milagroso que vivió hace siglos. Me gustaría entenderles, no condenarles. Preguntarme a mí mismo si yo, habiendo vivido en sus circunstancias, habría incurrido en locuras como las suyas. Ese pozo negro en que viven -me pregunto-, ¿fue fabricado por ellos mis- mos o por la falta de amor que les rodeó? ¿Es que no fueron queridos por nadie o es que ellos despreciaron, por egoísmo, a cuantos les amaron? No entiendo nada. Sé que no puedo juzgar, porque ¿quién conoce los últimos porqués de las cosas? Compadezco a los jueces. Sé que -como decía Graharn Greene- «si conociéramos el verdadero fondo de todo tendríamos compasión hasta de las estrellase. Y entiendo que, al fin, Dios tiene que ser una infinita misericordia, porque él entiende todo eso que nosotros no entenderemos jamás Pero sigo preguntándome si en un mundo en el que todos nos quisiéramos a alguien se le ocurriría la locura de poner una bomba en la misma cuna de la paz 22 Como una novia recién estrenada Recibo desde el Japón la carta de una monja desconocida que me escribe para decirme que se ha enterado, no sé cómo, de que mis riñones no están muy católicos y que ha pensado que ella sería muy feliz dándome uno de los suyos, porque,,aunque tiene setenta y un años, sus riñones están formidables, como de veinticinco. Ella «no entiende de enfermedades ni de trasplantes, pero sí entiende un poco de amor», y sabe que lo que damos «se multiplica por millones de millones». As! que, nada, «pregunte usted al médico, y si le dice que sí, me avisa inmediatamente para preparar el viaje y allá voy al momento» Voy a contestar a esta monja que en su carta me ha dado ya su corazón, que por lo que veo es aún más joven que sus riñones. ¡Porque toda su carta chorrea tanta alegría juvenil! En nús artículos he dicho ya más de una vez que en este mundo sólo hay una cosa más hermosa que la cara de un niño: la de un anciano o una anciana que sonríe. Porque un viejo que ha mantenido la alegría es como un niño multiplicado y no hay nada de tan alto calibre como un amor de setenta años El de esta monja que me escribe es asombroso. «En cincuenta y dos años que llevo de religiosa me dice- nunca me ha desilusionado Jesucristo», y por eso se levanta «cada mañana con una nueva juventud, con un nuevo entusiasmo de trabajar por él, de quererle y hacer que le conozcan y le quieran; con una nueva alegría, con una nueva ilusión, como una novia recién estrenadas Pero ¿es que se puede llegar a los setenta años «como una novia recién estrenadas Si cuando se ha descubierto, como esta religiosa, que «la verdadera felicidad está en hacer felices a los demás. ¡Eso sí que es la gozada de las gozadas! » Una gozada que, con frecuencia, se vive cuesta arriba. Porque esta monja, que se marchó al Japón hace treinta años, tiene aún una conmovedora nostalgia de España y de los suyos y porque ha tocado con sus dedos ese llegar a las misiones ardiendo de deseos y sentir que «al encontrarse con la realidad se le cae el alma de las manos al descubrir que al mundo en tinieblas no le importa nada la luz», al conocer «la soledad y el vacío y todos esos minimartirios que sólo quedan entre Jesucristo y el alma» Pero el gozo está precisamente en los demás. El ayudar -aún ahora, jubilada- a «las distintas pobrezas de la sociedad: solteronas solitarias sin cariño, viejitos y viejitas de hospitales en un estado lamentable y los pobres de los pobres: los encarcelados». Y quererles sabiendo que «si Jesucristo es mi vivir, mi hermano tiene que ser mi vivir, y que si Jesucristo es antes que yo, mi hermano tiene que ser antes que yo. Y decirle a Dios: "Te quiero con locura, y no tengo más que a mi hermano para hacerte feliz a ti."» Esta religiosa no lo sospecha, pero -con su gozo, con la luz de sus palabras- su carta me ha traído un verdadero trasplante de corazón. ¡Ah, si todos viviéramos como novios recién estrenados! 23.- El color de la sobrepelliz Cuentan los historiadores que durante el mes de octubre de 1917, la Iglesia ortodoxa rusa vivió una tremenda discusión sobre el color que deberían tener las sobrepellices en las solemnidades litúrgicas Un grupo defendía, con fuertes argumentos, que deberían ser blancas. Pero otros sostenían, con no menos importantes razones, que el color apropiado era el morado. Y ninguno de ellos se enteró de que en aquel mismo mes se preparaba y estallaba la revolución rusa, que iba a cambiar la historia de todo nuestro siglo No es éste, desde luego, el único caso de ceguera humana. El papa León X celebraba corridas de toros en Roma mientras Lutero iniciaba su Reforma En España, nuestros monarcas organizaban cacerías mientras se hundía el imperio americano. Miles de creyentes se obsesionan hoy sobre si la comunión debe recibirse en la boca o en la mano mientras crece en torno suyo el descreimiento Y es que, curiosamente, los hombres todos somos terriblemente cortos de vista, y el mundo puede arder a tres palmos de nuestras narices sin que nos enteremos. Porque, curiosamente, el sentido que menos desarrollado tenemos es el que olfatea los tiempos históricos que vivimos Por desgracia, a los hombres los pequeños acontecimientos que nos afectan personalmente nos obnubilan para todo lo demás. Cuentan los historiadores que el gran Julio César estaba más preocupado por su peluquín que por la suerte del Imperio, y que Pompeyo perdió su guerra con Cesar porque el día del Rubicón tenía diarrea. Cualquiera sabe que el día que nos duele una muela nos parece que el universo entero estuviera derrumbándose Yo he meditado muchas veces sobre un pequeño dato de los evangelios que siempre me desconcierta: aquel en el que se cuenta que, cuando Cristo murió, los soldados que le habían crucificado se sortearon su túnica. ¿Se la sortearon? ¿Con qué? Probablemente con unas tabas, que era el juego de la época. ¿Y qué hacían unas tabas al pie de la cruz? Es muy simple: los soldados sabían que los reos tardaban en morir. Así que iban prevenidos: llevaban sus juegos para entretenerse mientras duraba su guardia y la agonía de los ajusticiados. Es decir, a la misma hora en que Cristo moría, en el momento en el que giraba la página más decisiva de la historia, había, al pie mismo de ese hecho tremendo, unos hombres jugando a las tabas Y lo último que Cristo vio antes de morir fue la estupidez humana: que un grupo de los que estaban siendo redimidos con su sangre se aburría allí, a medio metro. De todo lo que los evangelistas cuentan de aquella hora me parece este detalle lo más dramático y también -desgraciadamente- lo más humano de cuanto allí aconteció Los hombres estamos ciegos. Ciegos de egoísmo voluntario. Y uno no puede pensar sino con tristeza en el día del juicio de aquellos soldados, cuando se les preguntara lo que hicieron aquel viernes tremendo y tuviesen que confesar que no se enteraron de nada. porque estaban jugando a las tabas Pero ellos no eran más mediocres que nosotros: todos vivimos jugando a las canicas, encerrados en nuestro pequeño corazoncito, creyendo que no hay más problemas en el mundo que ese terrible dolor en nuestro dedo meñique. ¿El hambre de Etiopia? ¡Nos queda muy lejos! ¿El crecimiento del paro? ¡Menos mal que no nos afecta a nosotros! ¿Los viejos abandonados? ¡Que los cuiden sus hijos! ¿La crisis de la fe? ¡Que se preocupen los curas y los obispos! ¿La paz del mundo? ¡Que la busquen Reagan y Gorbachov Nos encanta quitarnos de encima las responsabilidades. Y lo que es peor: no las vemos, no queremos verlas. O nos refugiamos en piadosos o pequeños gestos inútiles. Es, claro, más fácil discutir sobre el color de la sobrepelliz que luchar para contener o clarificar una revolución. Es más sencillo rezar unas cuantas oraciones que combatir diariamente contra la injusticia con todos sus líos consecuentes. Más sencillo lamentarse de la marcha del mundo que construirlo Y para construir hay que empezar por tener los ojos bien abiertos. Conocer el mundo. Tratar de entenderlo. Olfatear su futuro. Investigar qué gentes hay en torno nuestro luchando con algo más que dulces teorías. Cuidar, cuando menos, la pequeña parcela que hay delante de nuestra alma. Todo antes que abrir la boca asombrados el día de nuestro juicio al descubrir que vivimos en la orilla de un volcán . y ni nos enteramos 24.- Cambiar el mundo Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar, en su plaza mayor, que era necesario un cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y gritaba y una multitud considerable acudió a escuchar sus voces, aunque más por curiosidad que por interés. Y el profeta ponía toda su alma en sus voces, exigiendo el cambio de las costumbres Pero, según pasaban los días, eran menos cada vez los curiosos que rodeaban al profeta y ni una sola persona parecía dispuesta a cambiar de vida. Pero el profeta no se desalentaba y seguía gritando. Hasta que un día ya nadie se. detuvo a escuchar s