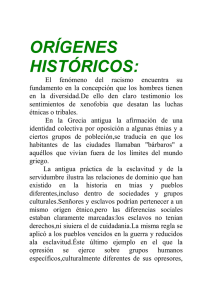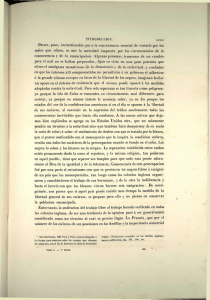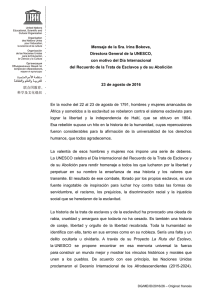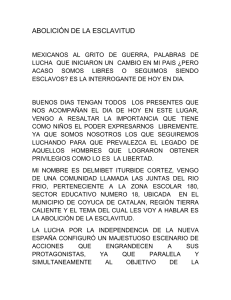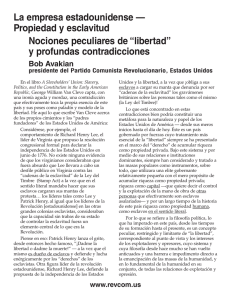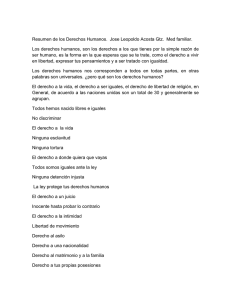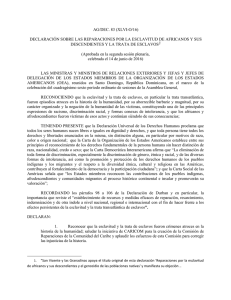Puro don es la dote de la tierra
Anuncio

Puro don es la dote de la tierra Las parteras de Egipto/14 - La "ley del manto del pobre", fundamento de una economía distinta. Luigino Bruni Publicado en Avvenire el 09/11/2014 “Si un hombre contrae una deuda y da en pago a su mujer y a sus hijos e hijas, o si los entrega en servidumbre, éstos trabajarán durante tres años en casa del comprador o de aquel que los tenga a su servicio; pero al cuarto año recobrarán su libertad” (Código de Hammurabi). Para entender el gran mensaje de las ‘diez palabras’, don de Elohim-YHWH, y volverlo a vivir aquí y ahora, nos haría falta una cultura de la alianza, una civilización de las promesas fieles, capaz de establecer pactos y de reconocer el valor del ‘para siempre’. En cambio, nuestro tiempo se caracteriza por la transformación de todos los pactos en contratos. Una característica que ha ido creciendo en intensidad, hasta cubrir los restantes sonidos del concierto de la vida en común. Lo vemos con enorme claridad en las relaciones familiares, pero también en el mundo de trabajo, donde las relaciones laborales, que en Siglo XX se concebían y se describían recurriendo al registro relacional del pacto, hoy tienden a ceñirse exclusivamente al contrato. Es como si la moneda pudiera compensar los sueños, los proyectos, las esperanzas y el desarrollo personal, sobre todo de los jóvenes. Estamos perdiendo el principio básico de toda civilización capaz de futuro: dar crédito a los jóvenes, darles confianza cuando todavía no la merecen porque no han tenido oportunidad de merecerla. El crédito y la confianza entregados hoy, mañana serán devueltos a otra generación de jóvenes. El trabajo crece y vive en esta amistad y solidaridad a través del tiempo, se alimenta de esta reciprocidad inter-temporal. Sin este generoso relevo generacional no se crea trabajo, o se crea mal, porque falta el humus de la gratuidad y de los pactos. Pero esto ya no lo entendemos. Nos estamos perdiendo y tal vez necesitemos volver a ver la nube y el fuego, y a oír el trueno del Horeb. Necesitamos profetas, necesitamos sus ojos y su voz. Mientras Moisés escucha las diez palabras dentro de la nube del Sinaí, el pueblo ‘ve’ los signos de la presencia de Dios, y siente miedo: “Dijeron a Moisés: ‘Habla tú con nosotros, que podamos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos’.” (Ex 20,19). Moisés responde: “No temáis” (20,20). Aquí, en las faldas del monte, repite las mismas palabras – “no temáis” - que había pronunciado al lado del mar, cuando el pueblo se sentía acorralado entre los egipcios y el muro de las aguas (14,13). Los profetas son siempre necesarios, pero cuando el miedo es colectivo son indispensables. Fuera de Egipto, el pueblo se va haciendo poco a poco a la idea de un Elohim distinto, que le ha liberado de la esclavitud, que le ama y es misericordioso con él. Pero el proceso es largo y difícil, porque la experiencia religiosa del hombre antiguo, incluida la de los pueblos que rodean a Israel, está hecha primordialmente de miedo, temor y culpa. Hay que sacrificar a los dioses los mejores animales y ofrecerles las primicias para que aplaquen su ira y sean benignos. YHWH ofrece a su pueblo otra experiencia religiosa, otro ‘temor de Dios’ (20,20) que no es miedo a la divinidad sino ‘temor a salir de la alianza con YHWH’. Esta revelación de un rostro distinto de Dios es un proceso lento y accidentado, que se desarrolla en un espacio y un tiempo concretos. Esta dimensión histórica y geográfica de la Torah se ve con enorme fuerza y claridad en el llamado ‘Código de la Alianza’, una larga y admirable colección de normas, recomendaciones y leyes, una especie de comentario, aplicación y concreción del decálogo. En estos capítulos del Éxodo se advierte el eco (muy nítido a veces) de las leyes de los pueblos semitas, del código de Hammurabi, y de la gran sabiduría popular madurada en el dolor y el amor de la gente durante siglos y milenios. El pueblo, que tiene un Dios distinto, un Elohim que habla pero a quien no se ve, quiere poner esas palabras de sabiduría, dolor y amor, como contorno de las diez palabras de YWHW, dándoles una dignidad altísima. Con esas palabras terrenas quiere responder al don de las palabras celestes. Es la dote de la tierra, el regalo por las bodas de la Alianza, la respuesta al don de la Ley. La Alianza es reciprocidad porque, entre otras cosas, es un diálogo entre el cielo y la tierra, donde las palabras inéditas y nuevas que desgarran la nube se encuentran con las palabras terrenas florecidas en las heridas amadas de la historia del Adam, creado a imagen de la voz que pronuncia las diez palabras. Así, el Éxodo nos dice que el asno reventado por el peso, el buey que cocea y mata, el feto de la mujer esclava y la fiesta de la cosecha pueden estar al lado del ‘No matarás’ y ‘No te harás ídolos’. Todo es palabra que salva y libera. Aquí, en esta amalgama de palabras del cielo y palabras de la tierra, está el corazón del humanismo bíblico. Engarzadas en este gran ‘Código de la Alianza’, se encuentran auténticas perlas eternas de civilización, que deben llegar hasta nuestros días, para cambiarlos o al menos darles una sacudida, para poner en crisis nuestras certezas. “Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años, y el séptimo quedará libre sin pagar rescate” (21,2). También en Israel había esclavos (aunque de forma relevante sólo después de la monarquía). También en el pueblo de un Dios que se presenta en el Sinaí como libertador de la esclavitud, había esclavos. Es una de las paradojas de la encarnación de la palabra en la historia, que, sin embargo, nos dice muchas cosas. Estos esclavos eran personas ‘compradas’ (qnh es el verbo que se usa para comprar con moneda), deudores insolventes que perdían la libertad porque no conseguían devolver los préstamos recibidos. Y junto con ellos muchas veces acababan en la esclavitud sus mujeres, sus hijos y, sobre todo, sus hijas (21,3-5). Esta forma de esclavitud por las deudas sigue bien presente en nuestro capitalismo, donde muchos empresarios y ciudadanos, casi siempre pobres, caen en la esclavitud sólo porque no consiguen pagar sus deudas. Y así pierden, también hoy, su libertad, su casa, sus bienes, su dignidad y no pocas veces incluso su vida. Entre los esclavos por deudas también hay, hoy como ayer, incautos, especuladores inexpertos y pardillos; pero también hay empresarios, trabajadores y ciudadanos honrados que simplemente han caído en desgracia. La Biblia nos recuerda (como en el caso de Job) que también el justo puede caer en desgracia, sin ninguna culpa. No todos los deudores insolventes son culpables. Algunos son personas que han quedado reducidas a una situación de esclavitud no sólo por los mafiosos y usureros, sino también por las sociedades financieras y los bancos protegidos por nuestras ‘leyes’, que con demasiada frecuencia son escritas por los poderosos contra los débiles. Pero nosotros, a diferencia del pueblo del Sinaí, no logramos llamar por su nombre (‘esclavos’) a estos desventurados y no hay ninguna ley que los ponga en libertad al terminar el séptimo año. Sin embargo esa antigua Ley lleva milenios repitiéndonos que ninguna esclavitud debe ser para siempre, porque antes que deudores somos habitantes de la misma tierra e hijos del mismo cielo, y por ello verdaderos hermanos y hermanas. Porque la riqueza que poseemos y que prestamos a otros, antes que propiedad privada nuestra, es don recibido, providencia, porque ‘mía es toda la tierra’ (19,5). El reconocimiento de que la riqueza y la tierra que poseemos no son un dominio absoluto, puesto que antes son don, inspira toda la legislación bíblica sobre el dinero y sobre los bienes. Por el contrario, cuando nosotros hoy pensamos que nuestra riqueza es una conquista individual y un mérito, las deudas nunca se perdonan, los esclavos nunca se liberan, y la justicia se convierte en filantropía. El dominio absoluto del individuo sobre las cosas es un invento típico de nuestra civilización, pero no es la lógica del Sinaí, no es la verdadera ley de la vida. Dentro de este gran marco hay que leer también las palabras del Código de la Alianza acerca de los deberes para con el enemigo, la prohibición de pedir interés por el dinero prestado al indigente, la ley del manto: “Si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece, no rehúses tu ayuda. Acude a ayudarle” (23,5). No basta con levantar al asno desfallecido por piedad hacia el animal, sino que ese incidente debe convertirse en ocasión de reconciliación con el hermano-enemigo que te aborrece. Ningún enemigo deja por eso de ser hermano, y el dolor del humilde asno debe convertirse en camino para recomponer la fraternidad rota. “Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero; no le exigirás interés” (22,24). Al indigente no se le presta con ánimo de lucro, no se especula con la pobreza. En cambio, en el sistema económico que hemos construido fuera de la Alianza, los que son reducidos a esclavitud por unos intereses abusivos e insostenibles son sobre todo los pobres y no los ricos ni los poderos. Y los pobres siguen gritando. “Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga; es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir, si no? Clamará a mí, y yo le oiré, porque soy compasivo” (22,26). Deberíamos intentar escribir una nueva economía a partir de la ‘ley del manto del pobre’. O, al menos, imaginarla, soñarla y desearla, si queremos ser dignos de la voz del Sinaí. Deberíamos imprimir estas palabras del Éxodo y pegarlas en las jambas de nuestros bancos, en las puertas de las agencias tributarias, en las salas de los tribunales, en los atrios de nuestras iglesias. Demasiados pobres son abandonados en la noche ‘desnudos y sin manto’ y mueren de frío en nuestras opulentas ciudades. Pero no faltan personas, animadas por carismas, que oyen su grito y cada noche cubren con sus mantos a muchos pobres en las estaciones del mundo. No son suficientes para cubrir todas las pieles desnudas de día y de noche, que son demasiadas. Pero su presencia da vida y verdad a las antiguas palabras de vida, que así pueden hablarnos con más fuerza, sacudirnos y no dejarnos dormir tan tranquilos al calor de nuestros muchos mantos.