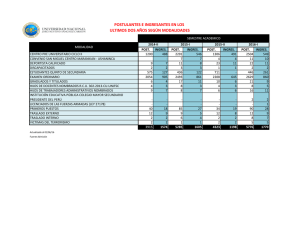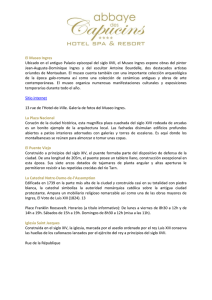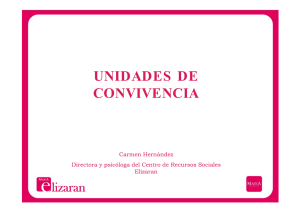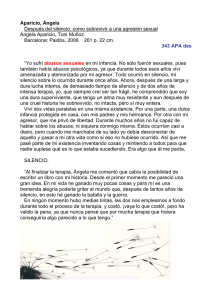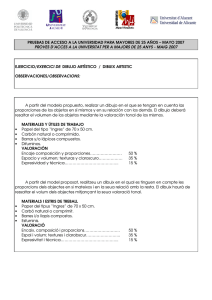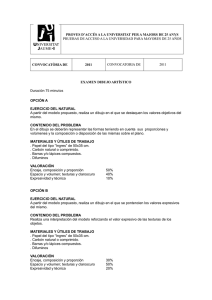Tema 4 - Grado de Historia del Arte UNED
Anuncio
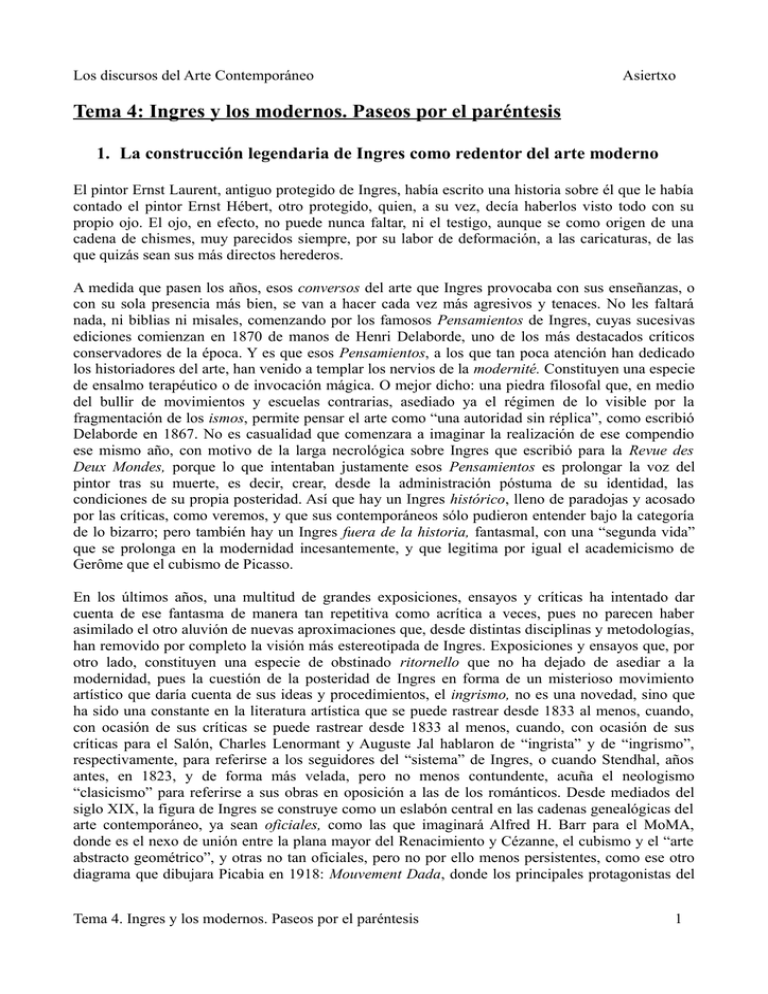
Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo Tema 4: Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 1. La construcción legendaria de Ingres como redentor del arte moderno El pintor Ernst Laurent, antiguo protegido de Ingres, había escrito una historia sobre él que le había contado el pintor Ernst Hébert, otro protegido, quien, a su vez, decía haberlos visto todo con su propio ojo. El ojo, en efecto, no puede nunca faltar, ni el testigo, aunque se como origen de una cadena de chismes, muy parecidos siempre, por su labor de deformación, a las caricaturas, de las que quizás sean sus más directos herederos. A medida que pasen los años, esos conversos del arte que Ingres provocaba con sus enseñanzas, o con su sola presencia más bien, se van a hacer cada vez más agresivos y tenaces. No les faltará nada, ni biblias ni misales, comenzando por los famosos Pensamientos de Ingres, cuyas sucesivas ediciones comienzan en 1870 de manos de Henri Delaborde, uno de los más destacados críticos conservadores de la época. Y es que esos Pensamientos, a los que tan poca atención han dedicado los historiadores del arte, han venido a templar los nervios de la modernité. Constituyen una especie de ensalmo terapéutico o de invocación mágica. O mejor dicho: una piedra filosofal que, en medio del bullir de movimientos y escuelas contrarias, asediado ya el régimen de lo visible por la fragmentación de los ismos, permite pensar el arte como “una autoridad sin réplica”, como escribió Delaborde en 1867. No es casualidad que comenzara a imaginar la realización de ese compendio ese mismo año, con motivo de la larga necrológica sobre Ingres que escribió para la Revue des Deux Mondes, porque lo que intentaban justamente esos Pensamientos es prolongar la voz del pintor tras su muerte, es decir, crear, desde la administración póstuma de su identidad, las condiciones de su propia posteridad. Así que hay un Ingres histórico, lleno de paradojas y acosado por las críticas, como veremos, y que sus contemporáneos sólo pudieron entender bajo la categoría de lo bizarro; pero también hay un Ingres fuera de la historia, fantasmal, con una “segunda vida” que se prolonga en la modernidad incesantemente, y que legitima por igual el academicismo de Gerôme que el cubismo de Picasso. En los últimos años, una multitud de grandes exposiciones, ensayos y críticas ha intentado dar cuenta de ese fantasma de manera tan repetitiva como acrítica a veces, pues no parecen haber asimilado el otro aluvión de nuevas aproximaciones que, desde distintas disciplinas y metodologías, han removido por completo la visión más estereotipada de Ingres. Exposiciones y ensayos que, por otro lado, constituyen una especie de obstinado ritornello que no ha dejado de asediar a la modernidad, pues la cuestión de la posteridad de Ingres en forma de un misterioso movimiento artístico que daría cuenta de sus ideas y procedimientos, el ingrismo, no es una novedad, sino que ha sido una constante en la literatura artística que se puede rastrear desde 1833 al menos, cuando, con ocasión de sus críticas se puede rastrear desde 1833 al menos, cuando, con ocasión de sus críticas para el Salón, Charles Lenormant y Auguste Jal hablaron de “ingrista” y de “ingrismo”, respectivamente, para referirse a los seguidores del “sistema” de Ingres, o cuando Stendhal, años antes, en 1823, y de forma más velada, pero no menos contundente, acuña el neologismo “clasicismo” para referirse a sus obras en oposición a las de los románticos. Desde mediados del siglo XIX, la figura de Ingres se construye como un eslabón central en las cadenas genealógicas del arte contemporáneo, ya sean oficiales, como las que imaginará Alfred H. Barr para el MoMA, donde es el nexo de unión entre la plana mayor del Renacimiento y Cézanne, el cubismo y el “arte abstracto geométrico”, y otras no tan oficiales, pero no por ello menos persistentes, como ese otro diagrama que dibujara Picabia en 1918: Mouvement Dada, donde los principales protagonistas del Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 1 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo movimiento Dadá (Tzara, Duchamp, Crotti o Arp, entre otros) forman la alarma de un explosivo en cuyas mechas se despliegan los grandes nombres del arte contemporáneo: Seurat, Vollard, Cézanne, Renoir..., hasta llegar a Ingres, la chispa que hará saltar todo por el aire. La crítica moderna parece tenerlo claro hoy en día, poniéndose del lado de la mecha, quizás porque no interese demasiado poner en cuestión el papel fundador de ese incierto ingrismo, pero hacia mediados del siglo XIX no era fácil distinguir lo que esa “escuela” o “sistema” tenía de verdad o de legendaria, es decir, si pertenecía a la enseñanza que Ingres daba a sus alumnos, si era algo que se desprendía de sus propias obras o, más bien, un fantasma generado, en estrecho y siniestro abrazo, por la crítica de arte y las caricaturas de la época. Si hay un artista en el que sea difícil distinguir los procesos de creación de identidad que sus obras mismas generan con las estrategias de promoción y difusión del mercado del arte es justamente Ingres. Como tantos otros artistas después, acabó construyéndose una identidad con las piedras que le tiraban, es decir, ajustando su ideología a la ideología imperante. Todavía faltaban muchos años para poder ver la Olympia de Manet en el Louvre frente a la Gran Odalisca de Ingres, operación que llegaría en 1907 de la mano de destacados historiadores del arte, como Élie Faure, y que constituye uno de los momentos más importantes en la construcción de las cadenas genealógicas del arte contemporáneo. Pero eso es precisamente lo que se desprende de la historia de Hébert sin necesidad de colocar los cuadros físicamente juntos: hay un nexo profundo, aunque incierto y tembloroso, entre Ingres y los primeros modernos. Al cabo de los años, en 1927, Camille Mauclair podría decirlo ya con toda claridad: “Ingres fue el primero de los modernos, es él quien comienza en 1810 una tradición que el romanticismo vino a confundir y que Manet restablece”. La lógica de Camille Mauclair, lanzado frenéticamente durante estos años a una campaña de desprestigio del arte contemporáneo, se puede reducir a una simple fórmula: el romanticismo es un error. Así que los impresionistas no fueron solamente los primeros modernos, como todo el mundo parecía ya querer proponer, sino ante todo quienes vinieron a restaurar un origen perdido, llamado precisamente “Ingres”, que era algo que todo el mundo parecía también querer proponer. A los ojos de Mauclair, que son, para bien o para mal, los de toda una historiografía artística que ha terminado por convertir a los impresionistas en héroes (“primeros modernos”, “liberadores de la pintura”, “pioneros de la modernidad” o “nuevos renacentistas”, como propone ahora, con cierta comicidad, el Musée d'Orsay), los impresionistas no sólo innovan, sino que restauran: ponen en orden el viejo cuerpo de la pintura. Restauratio: así es como se presenta siempre el poder desde Carlomagno. La visita fantasmal de Ingres al taller de Manet marca el momento en el que el territorio del arte se desvela por fin en toda su complejidad. Ceden todas las oposiciones que construyen lo moderno y se revelan simples construcciones ideológicas: lo “académico” ya no es la dorada arcadia desde donde se vigilan y custodian unas normas y unas tradiciones que son siempre utópicas, pues sólo se cumplen en el espacio del mito; como lo “moderno” no es tampoco aquel espacio en el que se realiza la no menos mítica asociación entre libertad artística y libertad política. Los actores de la anécdota de Hébert eran lo ideales para esta representación desmitificadora: Ingres, el académico revolucionario, o el “modernista conservador”, como dice ahora Uwe Fleckner, última redefinición de la continua cadena de contradicciones con la que se ha caracterizado su figura desde el siglo XIX: “clásico romántico”, “romántico del clasicismo”, “campeón del academicismo y precursor del arte abstracto”, o, simplemente, “revolucionario a su manera”, como escribió Baudelaire. Y por otro lado, Manet, el radical burgués... Por decirlo más claro: Ingres es revolucionario o burgués, como Manet, porque existe, es decir, porque a los ojos de sus contemporáneos su vida es la que produce Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 2 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo las categorías intelectuales que le definen, y no al revés, que se revelan ahora como cáscaras vacías sin significado, o mejor dicho: trajes con los que vestir las caprichosas variaciones del temperamento. A lo largo del siglo XIX, y coincidiendo con el gigantesco estallido de ismos y movimientos, verdadera manía de la modernidad que contamina todas las facetas de la vida, filosóficas, médicas o religiosas, se produce una inquietante suplantación de las viejas figuras que caracterizaban las pasiones del alma (flemático, sanguíneo, colérico, melancólico) por estos otros temperamentos ideológicos: burgués, revolucionario, académico, terrorista, neutral... Un proceso que comienza en el ámbito de la política durante los primeros años de la Revolución Francesa y que se apodera enseguida de la crítica de arte. Gran parte de la incertidumbre que provocaron las obras de Ingres en el siglo XIX, imposibles de etiquetar, pues parecen tocar todas las categorías por igual, y a veces todas a la vez, tiene mucho que ver con el ascenso de este paradigma que convierte a la fisiología en ideología. Los impresionistas, y Manet en concreto, lo pudieron saber muy bien de manos de Amaury-Duval, que publica su famoso libro, El taller de Ingres, en 1878, en plena efervescencia impresionista, y en donde se despachaba con pensamientos como éste, que debieron reconfortar a estos otros pintores que, después de la Comuna de París en 1871, estaban siendo considerados, no ya simples revolucionarios o republicanos radicales, sino devastadores comuneros que incendiaban el arte y lo reducían a escombros: “lo que fue [Ingres] con toda seguridad es un revolucionario”. Si se dice así, con tanta seguridad, nadie podría dudarlo. Es sorprendente que la historia del arte no haya hecho ninguna reflexión importante sobre el uso del concepto “revolucionario” en el arte, y aún más que haya sido a Ingres y a los impresionistas a los primeros no revolucionarios confesos a quienes se haya aplicado. Pero no es casualidad que fuera justamente bajo la convulsa y conservadora Tercera República francesa, cimentada en el sistemático olvido del terror y de la lucha de clases, cuando emergiera finalmente ese mito de un Ingres “revolucionario”. A la hora de pensar en los vínculos políticos de la pintura de Ingres con la Revolución Francesa y, en concreto, con la pintura de su maestro David, los historiadores del arte apenas han reparado en esa frase en la que el pintor asocia directamente, sin velos, tres conceptos: arte, revolución y reforma, como si la función de “lo revolucionario” ya no fuera hacer tabula rasa del pasado, reiniciar el tiempo, tal y como habían creído Robespierre, Marat, Saint-Just y, casi en bloque, todos los miembros de la Convención Nacional, sino, por el contrario, reformar un tejido antiguo, que ya no es negado radicalmente, sino suturado, operado o revisitado. La lógica formal de David en los primeros años de la Revolución, durante el Terror sobre todo, cuando pinta los cuadros de los mártires revolucionarios, Marat, Bara y Lepelletier, o poco antes, cuando realiza alguno de sus más brillantes retratos, como el de Madame Charles-Louis Trudaine en 1792, llenos todos de un gigantesco vacío que desborda en el espacio, en las expresiones, que parecen huecas, vaciadas, en la misma pincelada, que se diría siniestramente vacía de referencias formales al pasado, nacida nueva, es la del desierto: no hay tiempo pasado, todo se rehace ex-novo, comenzando por el calendario y siguiendo por el sistema métrico o la propia pintura. La lógica de Ingres en 1807 es, sin embargo, la que inaugura el Directorio y continúa el Imperio, es decir, la de aquella “revolución congelada” que tanto temía Saint-Just y que llevó, entre otras cosas, a la puesta en marcha del Museo del Louvre como el gran proyecto político de la Revolución: la lógica de la acumulación y conservación de todo para despertar a su vez en todo su higiénica reforma. 2. Ingres y la lógica concentracionaria de las imágenes: museo y fantasmagoría como el despertar de lo bizarro Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 3 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo Ingres comienza su carrera en el taller de David en el mismo instante en el que empezaba a ponerse en funcionamiento ese nuevo régimen para las artes, caracterizado por un mercado más abierto, dominado ahora por la burguesía. La conclusión más obvia de la política revolucionaria con las imágenes es su acumulación. Pero entre todas estas nuevas estrategias de concentración de imágenes destacan dos grandes tecnologías: el museo como almacén universal, ese gran Louvre con el que soñaban los revolucionarios y que Napoleón pone en pie, donde todo pasado se vuelve una experiencia panóptica y heterotopía a la vez, y, por otro lado, los espectáculos de fantasmagoría de Robertson, que tienen un éxito fulminante en el París de fin de siglo y su sede precisamente en el claustro del Convento de los Capuchinos de París, el mismo lugar donde Ingres, junto con otros muchos artistas, va a ocupar, entre 1801 y 1806, una celda que le sirve de taller mientras espera la bolsa de viaje del Estado que le permita tomar posesión de su Prix de Rome y salir becado hacia Italia. Se ha mencionado en numerosas ocasiones el posible influjo de la fantasmagoría de Robertson en un cuadro como el Ossian de Ingres, pintado en Roma en 1813, y que repite un tema ya pintado por Girodet y Gros, donde los fantasmas del pasado, en forma de blancas transparencias, acosan al bardo dormido. La influencia de la fantasmagoría en la obra de Ingres no está sólo en los temas, ni siquiera en la apariencia fantasmal de las formas, aunque gran parte de la historia del arte no pueda salir de ese discurso, sino, ante todo, en la estructura misma de la imagen. En la fantasmagoría, cuyo funcionamiento se basa en una variación de la linterna mágica, toda imagen ha dejado de tener un original y un cuerpo o soporte. No hay original porque no podemos decir que la imagen esté en la placa de cristal sobre la que un pintor ha representado una escena, como una diapositiva no constituye tampoco la imagen que vemos. Esa matriz, por así decir, es justamente lo que no vemos al proyectar la imagen. La aparición de una imagen sin soporte y sin materia, hecha de luz, es constituye el más grande desafío a la mirada que se haya producido en la modernidad, pues despierta los placeres y terrores de una imagen-tiempo que nos saca de nuestra certeza óptica para instalarse en el filo del inconsciente, donde el ojo ya no las tiene todas consigo. El Museo, sucesor de los Salones de pintura del siglo XVIII, le arranca el lugar a la imagen y la instala en una heterotopía perfecta, como hubiera dicho Foucault, un almacén desacralizado que los contemporáneos de Ingres han visto con una devastadora claridad. Lo que vemos en el Napoleón en el trono (de Ingres) es un cuadro mismo que se levanta como una gigantesca trinchera de escombros y citas del pasado donde, en palabras de Norman Bryson, “comparecen todos los precursores, del primero al último”, como si estuviéramos ante un pequeño museo portátil: Fidias con su Júpiter Olímpico; la imagen de Dios Padre en la Adoración del Cordero de Van Eyck (cuadro “gótico”, pintado “a la manera de Van Eyck”, “bizarro”, dijeron sus críticos); un díptico bizantino; y, por supuesto, Rafael, cuya cómica referencia aparece en el grafismo que muestra a La Virgen de la silla tejida en la alfombra, sustituyendo al signo de Virgo en el Zodíaco, sobre la firma misma de Ingres, que de esta manera se duplica y se desdobla a la vez. Lo disolvente del Napoleón en el trono es que “lo revolucionario” (y entendido ya en su sentido astronómico original, es decir, cambio radical de trayectoria en el curso de una cosa) no lo produce el discurso político en la imagen, como si depositara allí dulcemente, sin ninguna resistencia, sino que se produce desde la imagen, razón por la cual ésta es percibida como radicalmente extraña, siniestra. De ahí que a lo largo del siglo XIX abundaran las anécdotas y caricaturas sobre Ingres que le presentaban, no sólo como un burgués, sino también, y ante todo, como un intruso a la Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 4 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo modernidad (“transfuga del gusto moderno”, escribió ya un crítico sobre él en 1819), ciego a sus placeres y a sus terrores, sin capacidad para sentir la poética del paisaje, prácticamente inexistente en sus obras, o la melancolía trágica de la nueva pintura de historia, como la que se desprende de Las masacres de Scio de Delacroix o del tormento de El naufragio de La Medusa de Géricault. Uwe Fleckner está cegándose, ante todo, a la sutil suplantación de la categoría de lo “bizarro”, que había acompañado la fortuna crítica de Ingres desde su primera presentación en el Salón de pintura de 1806, por la de lo “revolucionario”, tal y como había dicho, “con toda seguridad”, Amaury-Duval, como si esa “revolución” no fuera a sus ojos sino una extraña prolongación de lo bizarro, es decir, la simple capacidad de generar asombro, estupor o extrañeza. Lo “revolucionario” de lo que habla Amaury-Duval sería así tan sólo un sinónimo de algo excitante y desconcertante, un especie de principio de vibración agria en las cosas, como defiende, hoy en día la publicidad, fanática adoradora de su capacidad revolucionaria, siempre “a su manera”, claro, que quizás sólo sea, por decirlo ya claramente, la de épater de bourgeois. Así que Ingres, en definitiva, sólo estaría ocupado en impresionar, como parecían buscar esos otros radicales llamados “impresionistas”. El principal objetivo de los libros de Amaury- Duval, Henri Dalaborde o Charles Blanc, los primeros y canónicos biógrafos de Ingres, es precisamente la ocultación de ese paradigma de “lo bizarro”, que en manos de Amaury-Duval ha dado ya en este inesperado surgir de “lo revolucionario”. Un bizarro que acosaba sin descanso a Ingres desde que representó a sus primeros cuadros en el Salón de 1806. “Parece que este retrato”, decía un crítico sobre el Napoleón en el trono, “ha sido pintado en la infancia del arte: se encuentran reunidos en él los contrastes más bizarros”. Bizarros les parecían a sus contemporáneos los pequeños cuadritos troubadour que enviaría al Salón desde Italia, como Paolo y Francesca (1819), La Capilla Sixtina (1812) o La entrada del Delfín, futuro Carlos V, en París (1818), semejantes a caricaturas, o rondando peligrosamente lo cómico al menos, como ha apuntado recientemente Uwe Fleckner, y bizarros, en definitiva, resultaban también sus famosos desnudos, desde la Bañista de Valpinçon (1808), que enseña su turbante como único rostro mientras nos deleita con la monotonía abstracta de su espalda, a la Gran Odalisca (1814), de la que imposible olvidar la observación del conde de Kératry cuando dejo que tenía una vértebra de más. Y es que lo bizarro suspende la vieja certidumbre mimética del arte, la socava: despierta un principio de descomposición e incertidumbre en las formas que va royendo lentamente todo y que algunos grandes artistas del siglo XVIII, como Piranesi o John Soane, han comprendido a la perfección. Lo bizarro, por mucho que se oculte, transparente fatalmente bajo el disfraz de “clasicista” que se construyó Ingres, como intuyó un “aficionado sin pretensión” en un artículo publicado en Le Mercure Galant en 1824, en el mismo instante en el que el pintor comenzaba a controlar su fortuna crítica inyectando en la opinión pública, mediante pequeñas dosis repetidas sin descanso, su dependencia ideológica de Rafael y de los antiguos. Así es siempre lo bizarro: un limbo entre la vida y la muerte. O mejor dicho: una experiencia antimimética, “infiel a la naturaleza”. Los hombres del siglo XVIII, atravesados por la artificialidad de modas y espejos, se entregaron a ella con arrojo. Un gusto bizarro, “picante, se convierte en una de las manifestaciones del peligro que conlleva el arte, pues mediante lo bizarre se está justo en el vértice de su disolución, de su pérdida, bien sea por el mal gusto que conlleva o por lo excesivo de su disolución, de su pérdida, bien sea por el mal gusto que conlleva o por lo excesivo de su sensación. La Revolución Francesa convertirá lo bizarre en la moneda con la que pagar el hastío y el terror. Y es que lo bizarro es una categoría proteica, inasible, en continua metamorfosis, que despliega y juega con una multiplicidad de significados, imposible de limitar en ninguno de ellos. A propósito de Don Pedro de Toledo besando la espada de Enrique IV, un pequeño cuadro de Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 5 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo estética troubadour presentado por Ingres en el Salón de 1814 junto con Rafael y la Fornarina, los críticos destilaron la misma letanía de cualidades bizarres que se venía repitiendo desde hace años: “seco”, “ausencia de perspectiva aérea”, “tintas planas”, “colores discordantes”, “singular”, “original”, “retrógrado”, “viejo”, “gótico”, “infancia del arte”, “épocas oscuras”, “barbarie”, “incurable”... Esa cancioncilla se prolonga en las caricaturas de la época, continuos indicios de que las obras de Ingres son termómetros en el imparable ascenso de lo bizarro. En este sentido, lo bizarro linda con lo sorprendente y lo demasiado vivo, pero también con el mal gusto, lo falso, el kitsch o lo superficial, todo aquello que socava las normas morales y transforma a sus objetos en “incurables”. Pero, obviamente, también limita con lo siniestro, lo raro o lo desconcertante, lo fantástico y lo imaginario, todo lo que desborda la previsión perceptiva del sujeto instalándose en una especie de furor óptico y, por lo tanto, de locura. Los románticos van a privilegiar este sentido del concepto bizarre, pero tampoco van a olvidar otro de los significados que aparece con más fuerza en las críticas a Ingres y que le pertenece casi en propiedad: la cualidad heterogénea del espacio, hecho a piezas, construido como una reunión de fragmentos dispersos y distintos, siempre desencajados, sin una lógica interna que los unifique, y quizás recordando la etimología original de bizarre: “bigarré”, “abigarrado”, una cualidad que se hace evidente en cada uno de los cuadros de Ingres, desde El martirio de San Sinforiano (1834) a El baño turco (1862), donde aparece en primer plano el fantasma de la Bañista de Valpinçon (1808), ahora en otra postura, que es la de la Bañista de Bayona, aunque con el mismo turbante y el mismo tono de piel, las mismas sombras y las mismas luces, diferentes a las de sus hermanas en el baño, como si hubiera llegado allí arrastrando las accidentalidades de su pasado y permaneciendo ciega a las que la ubican en este nuevo lugar. Espacio, pues, donde se abigarra el tiempo del que están hechas sus obras. “Lo bello es siempre bizarro”, escribió desafiantemente Baudelaire en su crítica de la Exposición Universal de 1855, y quizás porque lo había aprendido mirando sin cesar los cuadros de Ingres. Lo moderno mismo, el tiempo del conflicto, de lo bizarro, está ahí, en esa mezcolanza grotesca de cualidades y procedimientos, a pesar de que Baudelaire se contentara con denunciarla y no quisiera entrar a fondo en sus análisis, provocando de paso el desinterés de algunos de sus más brillantes críticos. Es el caso de Walter Benjamin, que se olvida por completo de Ingres en París, capital del siglo XIX. Bien pudiéramos decir que El pintor de la vida moderna de Baudelaire es una huida en toda regla de los pantanosos territorios de lo bizarro. Huida, de la inquietante extrañeza que lo bizarro pone en marcha, y que bien pudiéramos caracterizar como un presagio de “lo siniestro”, tal y como lo definiría Freud en 1918: “cuando lo familiar se vuelve extraño”. Automatismo, kitsch, naif, siniestro: esos son los platos fuertes del arte moderno, que parecen condensarse por completo en las obras de Ingres, los mismos que explorarán después Dadá o el surrealismo, y que Picabia, pero también Duchamp, convertirán en una especie de bandera de la modernidad. Pero el siglo XX estaba más preparado para ese menú que el XIX, en donde juega un papel todavía muy disolvente, amargo. Rimbaud cae a plomo en lo bizarro para descubrir allí un principio de resistencia formal al arte. O aún más: un principio de fin. Porque en las imágenes bizarras adoradas por Rimbaud, como en otro tiempo en aquellos cuadros presentados por Ingres al Salón, late ya el descrédito absoluto del arte, el regreso a la infancia, la huida a El Harrar... Baudelaire, por el contrario, defensor a ultranza, no sólo del arte, sino del aristocrático papel al que está destinado, se va alejando cada vez más de lo bizarro, a pesar de haberlo sondeado y de haberle dado incluso cierta carta de ciudadanía en Las flores del mal, para poner en marcha después una teoría mundana de la modernidad. En uno de los dibujos del Museo Ingres de Montauban, apartado hasta hace muy poco de los circuitos de los visible por sus historiadores porque les debía parecer Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 6 Los discursos del Arte Contemporáneo Asiertxo extraño, poco noble y poco clásico, bizarre en definitiva, vemos una plancha preparatoria para una de las versiones de La virgen de la Hostia en la que encontramos representados candelabros, sólo candelabros, una locura de candelabros: dibujados a la línea o con sanguina, coloreados, calcados, grandes, pequeños, medianos... Aunque lo más sorprendente, y que hubiera fascinado a Picasso, es que Ingres pegó abajo cuatro hostias reales, una tras otra, en fila india, que suceden a otra escala, y que aportan ahora no sólo representación, sino presencia... Este dibujo, como tantos otros de Ingres, ya no pertenece tan sólo a la lógica del arte, a la que disuelve por completo, sino, más bien, a la lógica del fichero. De hecho, mas que un dibujo es una ficha en la que anotar escrupulosamente cualquier cosa que caiga al vuelo, los pensamientos fugaces, las menudencias, los testigos y testimonios, las pruebas y las analogías. En los dibujos de Ingres, que son el laboratorio de sus cuadros, la permanencia no tiene lugar. Todo se descentra, se desubica, se altera. En otra hoja, Ingres ha dibujado tres tentativas de escorzo para las rodillas de Homero. Multiplica las vistas del mismo motivo, el brazo izquierdo, la cabeza con lo ojos abiertos se duplica flotante al lado de la auténtica, la que porta el cuerpo, y no contento con esto pega en la esquina superior izquierda un trozo de papel de calco con dos manos dibujadas, la misma en diferentes tiempos. Ese papel funciona aquí exactamente igual a como funcionaría en una lámina científica, donde, sin guardar precaución de la perspectiva ni de los rangos de escalas, se superponen diversas vistas de un mismo objeto, tratados a veces de diferente manera. En la dialéctica entre ver rápido, como querrían los impresionistas, y ver lento, como parecía defender Ingres, Baudelaire no lo ha dudado: El pintor de la vida moderna plante una teoría tan fugaz de la mirada que se vuelve completamente imposible el poder hacer operaciones con lo visible, mantenerlo en suspenso o en continuo estado de fábrica, palpitando en ese work in progress que tanto gusta a los modernos. Para Baudelaire, lo visible se presenta de una sola pieza ante el artista, ya cuajado, y su trabajo parece consistir tan sólo en tener la suficiente predisposición de ánimo para verlo ante él, reconocerlo, como si estuviera empujando al artista, no a cultivar procedimientos pictóricos, sino ciertos estados del alma que le pusieran en comunicación con lo visible. Habiendo limpiado el terreno de impurezas, Jules Momméja ya podrá decir en 1904: “Ingres permanece, en resumen, como el más grande revolucionario artístico de la escuela francesa, y lo que su enseñanza artística no ha podido hacer, lo hace, sin embargo, con una potencia fecunda, la visión de sus obras”. Que era como decir que las obras de Ingres ya no le pertenecen a él, sino a una especie de óptica pura, abstracta, que se apodera de ellas y las resignifica, desvinculada de razones, intereses, pensamientos y declaraciones del propio artista. Despojada, en definitiva, de tiempo. Ingres no tiene historia, sólo posteridad, ni puede ser objeto de la historia, sino su agente y su motor: ésa, es, en resumen, la fórmula magistral que Momméja, y no sólo él, pone en marcha por estos años. Faure diría más adelante: “Ingres y Manet vienen a afirmar dulcemente que el revolucionario de hoy en día es el clásico del mañana”. Así que ya veis: lo revolucionario es sólo el germen de lo clásico. O por decirlo más ajustadamente, bajo la lógica que seguramente presidiera el razonamiento de Faure: el futuro es el padre del pasado. Esa apoteosis del tiempo que imaginara Élie Faure para justificar el ingrismo nos atañe especialmente, pues constituye hoy en día la cárcel espectacular en la que vivimos, donde el tiempo, al reflejarse sin fin y producirse a sí mismo. En el discurso rupturista del arte moderno, la manipulación a la que ha sido sometida la obra de Ingres para justificar con ella las cadenas genealógicas del arte contemporáneo ha constituido ese paréntesis en el tiempo: las cosas se revolucionan durante un instante, cortan sus vínculos con el pasado, pero tan sólo para, poco después, a la vuelta de la esquina, volverse clásicas y suturar la herida. Tema 4. Ingres y los modernos. Paseos por el paréntesis 7