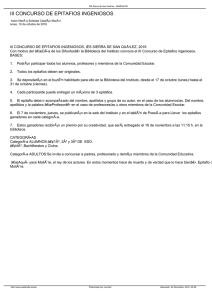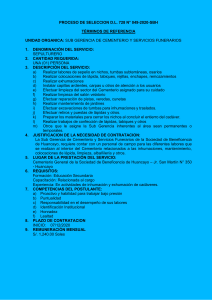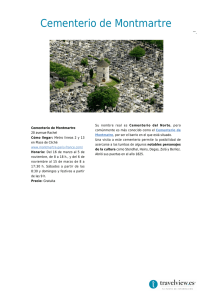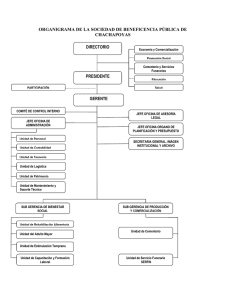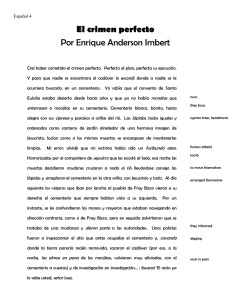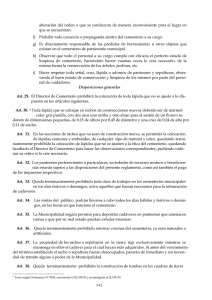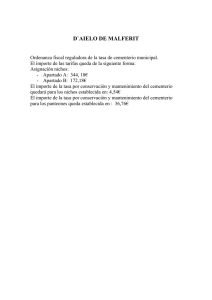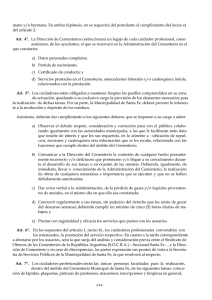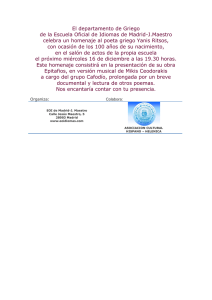Epitafios - Catholic.net
Anuncio
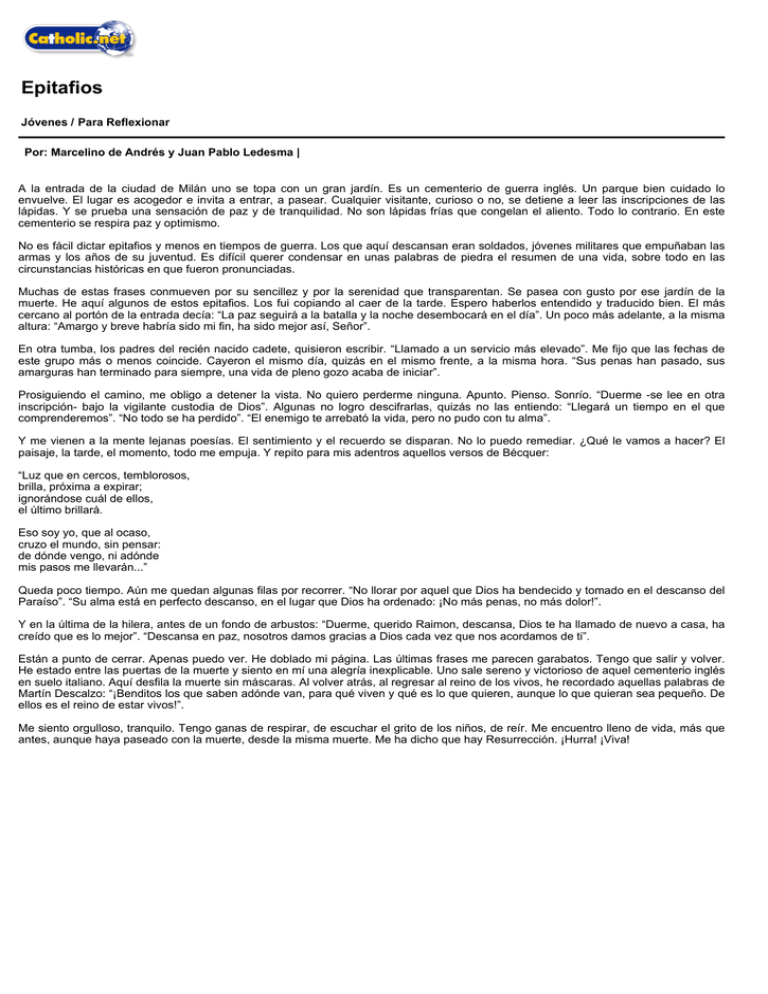
Epitafios Jóvenes / Para Reflexionar Por: Marcelino de Andrés y Juan Pablo Ledesma | A la entrada de la ciudad de Milán uno se topa con un gran jardín. Es un cementerio de guerra inglés. Un parque bien cuidado lo envuelve. El lugar es acogedor e invita a entrar, a pasear. Cualquier visitante, curioso o no, se detiene a leer las inscripciones de las lápidas. Y se prueba una sensación de paz y de tranquilidad. No son lápidas frías que congelan el aliento. Todo lo contrario. En este cementerio se respira paz y optimismo. No es fácil dictar epitafios y menos en tiempos de guerra. Los que aquí descansan eran soldados, jóvenes militares que empuñaban las armas y los años de su juventud. Es difícil querer condensar en unas palabras de piedra el resumen de una vida, sobre todo en las circunstancias históricas en que fueron pronunciadas. Muchas de estas frases conmueven por su sencillez y por la serenidad que transparentan. Se pasea con gusto por ese jardín de la muerte. He aquí algunos de estos epitafios. Los fui copiando al caer de la tarde. Espero haberlos entendido y traducido bien. El más cercano al portón de la entrada decía: “La paz seguirá a la batalla y la noche desembocará en el día”. Un poco más adelante, a la misma altura: “Amargo y breve habría sido mi fin, ha sido mejor así, Señor”. En otra tumba, los padres del recién nacido cadete, quisieron escribir. “Llamado a un servicio más elevado”. Me fijo que las fechas de este grupo más o menos coincide. Cayeron el mismo día, quizás en el mismo frente, a la misma hora. “Sus penas han pasado, sus amarguras han terminado para siempre, una vida de pleno gozo acaba de iniciar”. Prosiguiendo el camino, me obligo a detener la vista. No quiero perderme ninguna. Apunto. Pienso. Sonrío. “Duerme -se lee en otra inscripción- bajo la vigilante custodia de Dios”. Algunas no logro descifrarlas, quizás no las entiendo: “Llegará un tiempo en el que comprenderemos”. “No todo se ha perdido”. “El enemigo te arrebató la vida, pero no pudo con tu alma”. Y me vienen a la mente lejanas poesías. El sentimiento y el recuerdo se disparan. No lo puedo remediar. ¿Qué le vamos a hacer? El paisaje, la tarde, el momento, todo me empuja. Y repito para mis adentros aquellos versos de Bécquer: “Luz que en cercos, temblorosos, brilla, próxima a expirar; ignorándose cuál de ellos, el último brillará. Eso soy yo, que al ocaso, cruzo el mundo, sin pensar: de dónde vengo, ni adónde mis pasos me llevarán...” Queda poco tiempo. Aún me quedan algunas filas por recorrer. “No llorar por aquel que Dios ha bendecido y tomado en el descanso del Paraíso”. “Su alma está en perfecto descanso, en el lugar que Dios ha ordenado: ¡No más penas, no más dolor!”. Y en la última de la hilera, antes de un fondo de arbustos: “Duerme, querido Raimon, descansa, Dios te ha llamado de nuevo a casa, ha creído que es lo mejor”. “Descansa en paz, nosotros damos gracias a Dios cada vez que nos acordamos de ti”. Están a punto de cerrar. Apenas puedo ver. He doblado mi página. Las últimas frases me parecen garabatos. Tengo que salir y volver. He estado entre las puertas de la muerte y siento en mí una alegría inexplicable. Uno sale sereno y victorioso de aquel cementerio inglés en suelo italiano. Aquí desfila la muerte sin máscaras. Al volver atrás, al regresar al reino de los vivos, he recordado aquellas palabras de Martín Descalzo: “¡Benditos los que saben adónde van, para qué viven y qué es lo que quieren, aunque lo que quieran sea pequeño. De ellos es el reino de estar vivos!”. Me siento orgulloso, tranquilo. Tengo ganas de respirar, de escuchar el grito de los niños, de reír. Me encuentro lleno de vida, más que antes, aunque haya paseado con la muerte, desde la misma muerte. Me ha dicho que hay Resurrección. ¡Hurra! ¡Viva!