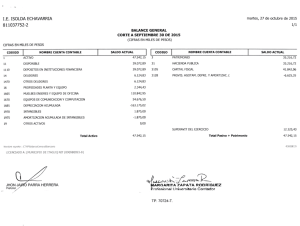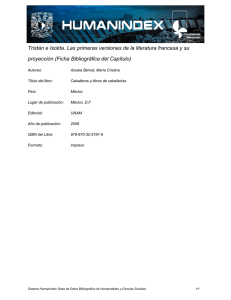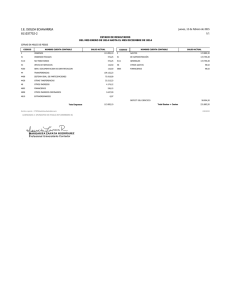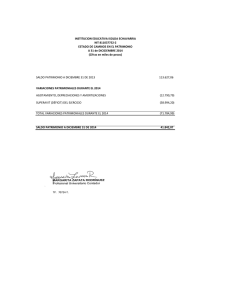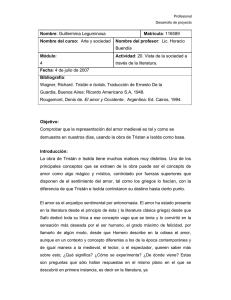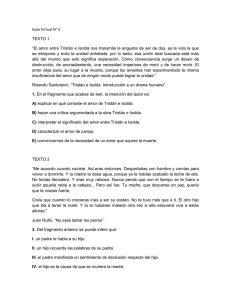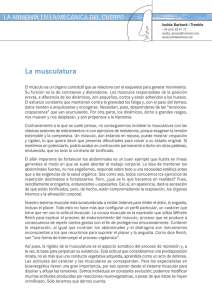Jorge Franco - El mundo de afuera
Anuncio

Jorge Franco El mundo de afuera Editorial Alfaguara, 2014. 18 Isolda vive enamorada de los Beatles, sueña con ir a sus conciertos y tararea las canciones en la ducha. También intenta sacar las melodías en el piano y canta bajito que todos vivimos en un submarino amarillo, en un submarino amarillo, en un submarino amarillo. Se encierra en el cuarto y baila rock con el pelo suelto sobre la cara, trepada en los tacones de su mamá, con la falda recogida sobre los muslos, como la minifalda que no le dejan tener. Hay una guerra en un país que se llama Vietnam, en la que todos los días mueren personas por razones que no entendemos muy bien. En la mesa oímos a los grandes referirse a esa guerra con horror. Yo les pregunto qué tan cerca estamos de esa guerra o qué posibilidades tenemos de morir ahí. Respiro tranquilo cuando me explican que Vietnam está al otro lado del mundo. Sin embargo, no faltan los comentarios de los que anuncian una tercera guerra mundial y el fin del mundo. Con todo y eso, salgo a jugar todas las tardes con mis amigos. La limusina se detiene porque alguno de nosotros dejó una bicicleta atravesada en la loma, como si la calle fuera toda nuestra. El chofer pita y salimos de los matorrales para quitarla. Entonces vemos a Isolda, sola y muy derecha en el asiento de atrás. Nos miramos callados, con desconcierto y fascinación. Yo no esperaba verla ahí. Pero lo que realmente me sorprende es que ella no nos determina. Va quieta, peinada y vestida como una muñeca, y mira al frente como si no existiéramos. Me acerco a la ventanilla, con la mano sobre la frente para evitar el reflejo, pero la limusina arranca cuando la vía queda despejada. Isolda va para el Club Unión a tomar la clase de natación. Va tarde por culpa de una crisis que tuvo Hedda antes de salir y Dita, que no estaba, ordenó por teléfono que Isolda se fuera sola. Gerardo conoce la rutina y toma la vía de siempre. Ya están cerca del club, pero le toca desviarse por las obras del edificio Coltejer. —Si no terminan rápido este bendito edificio... —comenta Gerardo. —Mi papá me prometió que me iba a llevar hasta el último piso —dice Isolda. —Yo ni amarrado subo allá. ¿La van a subir hasta el pico ese raro que están haciendo? —Voy a ir hasta donde tienen puesta la bandera —dice Isolda, pegada a la ventanilla y mirando hacia arriba. Las calles del centro son estrechas y la congestión es brutal. La gente vuelve del almuerzo al trabajo y los locales comerciales están abiertos otra vez. Gerardo se aleja más para tratar de dar la vuelta por Maturín, pero alguien viene en contravía y atranca el tráfico. Les toca quedarse quietos en una cuadra llena de bares y de vendedores ambulantes. Y de putas, que también estaban almorzando y ahora vuelven a las cantinas. Isolda las mira con curiosidad. Gerardo verifica que las ventanillas estén cerradas, pero aun así, ella puede verlas embutidas en sus falditas, y tan maquilladas como los payasos que animaron su primera comunión. Gerardo trata de distraerla. —¿Y ya es capaz de atravesarse la piscina entera? —Uf —responde Isolda sin dejar de mirar hacia afuera. —Esa piscina es bien grande. ¿Y en qué estilo? —Libre. Gerardo se pega de la bocina y a duras penas logra avanzar un par de metros. Quedan justo frente a un bar al que entran dos muchachos, uno de pelo largo y el otro con un peinado afro enorme. Isolda se ríe. —Mire a ese, Gerardo. —Y mire al otro. Ahora uno no sabe quién es hombre y quién es mujer. Isolda vuelve a reírse pero al instante se oye una gritería dentro de la cantina. Los dos muchachos que entraron salen corriendo. Los dos llevan una navaja en la mano y un hombre sale detrás de ellos. —¡Agárrenlos, agárrenlos! —le pide a la gente. —¡Agáchese, niña, acurrúquese abajo! —le ordena Gerardo a Isolda. —¿Qué pasó? —pregunta ella, asustada. Gerardo no sabe qué pasa. De la cantina sale una mujer sin camisa, con las tetas apuñaleadas. Camina con los brazos estirados, como si buscara algo para apoyarse. Gerardo vuelve a pegarse de la bocina, casi a los golpes, y le insiste a Isolda, ¡agáchese, niña, no mire, no mire! Pero ella ya está enganchada a la mirada de la mujer, que parece suplicarle que la salve. Isolda grita con tanto miedo y con tanta fuerza que se queda muda. Gerardo se da la vuelta para tratar de tumbarla al suelo. Isolda no se mueve, está petrificada con un gesto de horror. Los demás carros también pitan. La mujer se va de bruces contra la ventanilla de Isolda y deja en el vidrio la mancha ensangrentada de sus tetas. Se agarra de la manija de la puerta y mira a Isolda por última vez antes de caerse. Gerardo jala a Isolda de los hombros en otro intento para hacer que se agache. Isolda cede, pero no por el jalón sino porque se desmaya. —Mírenla, está abriendo los ojos —dice una de las dos monjas que la rodean en la clínica El Rosario. Don Diego y Dita la llaman, Isolda, Isolda, dice cada uno. Un médico los acompaña. Ella mira todo alrededor. Dita le toma la mano y le pregunta, en alemán, cómo se siente. Gut, responde, y una de las monjas, maravillada, se lleva las manos al pecho y exclama: —Tan chiquita y ya habla inglés. —Es mejor que descanse —dice el médico. —Yo me quedo —dice Dita, y el médico asiente. Don Diego sale acompañado de él y de las monjas, que sonríen sin motivo. Afuera, sentado, está Gerardo. Se pone de pie cuando ve a don Diego, que le pone una mano en el hombro y lo tranquiliza: —Ya despertó, dicen que está bien. Gerardo suspira aliviado. —Discúlpeme por los insultos de hace un rato —le dice don Diego. —No, don Diego, si usted tiene razón. Yo no tenía por qué meterme en esa calle con la niña. Todo fue por el afán. —Vaya y lave el carro y después vuelve por mí. Don Diego regresa al cuarto y encuentra a Dita acariciando el brazo de Isolda. Le ronronea bajito una canción alemana. Isolda tiene los ojos cerrados y entre las pestañas se le ven las lágrimas a punto de salir. Don Diego intenta decir algo, pero Dita lo calla con un dedo en la boca. Ella enreda la mano en el pelo de su hija y vuelve a tararearle la canción de cuna.