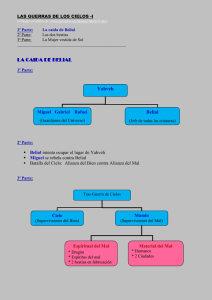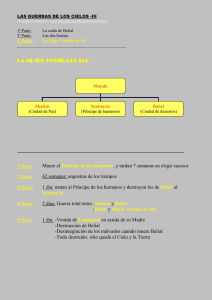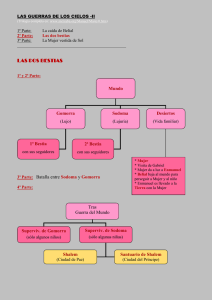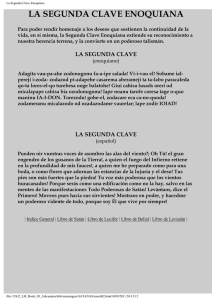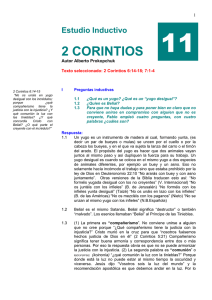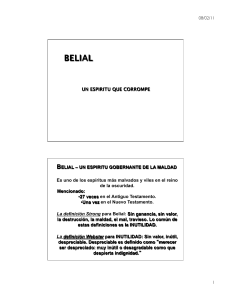Carne de su carne
Anuncio

Carne de su carne de Miguel Campion Advertencia preliminar: El manuscrito que están a punto de leer fue hallado en la cripta de un monasterio en ruinas cuyo nombre no vamos a mencionar para no perturbar la paz que reina en tan remoto y olvidado lugar. Tampoco citaremos los nombres de los componentes de la expedición arqueológica que, al abrir uno de los sepulcros de los antiguos monjes, descubrió que la tumba estaba vacía, con la excepción de un paquete cuidadosamente envuelto en cuero. Dentro de este paquete se pudo hallar un pergamino donde estaba escrita la insólita historia que van a leer a continuación. Les advertimos que no es un relato agradable para los delicados de espíritu. Queda dicho, así que si vuelven la página, lo que suceda después será solamente responsabilidad suya. I Tenía yo quince años cuando conocí a Belial. Él fue el primer hombre a quien conocí. Desde que guardo memoria, y la guardo casi desde el día de mi nacimiento, no había conocido a otra persona que Lissia, hasta la llegada de Belial. Yo llamaba por su nombre a la mujer que me trajo al mundo, la llamaba Lissia por expreso deseo suyo. Creo recordar, o más bien recuerdo, que la primera palabra que brotó de mis labios infantiles fue su nombre, Lissia. Aquel día, bien me acuerdo, al oír su nombre en mi boca, Lissia esbozó una sonrisa en su rostro blanco como el mármol, y besó con sus labios de sangre mis labios pálidos. Lissia me enseñó a hablar, a leer, a escribir; me introdujo en el vasto horizonte de la biblioteca familiar, me dijo qué libros me era provechoso leer, y cuáles no servían sino de fútil alimento para el tedio. Lissia me señaló, entre la inmensidad de los miles de lomos de libros de piel, oro y nácar, un lomo de metal oscuro que presidía la inmensa biblioteca. Ese inalcanzable lomo de metal se hallaba justo en el centro de la sala, tenía tantos libros a su derecha como a su izquierda, tantos encima como debajo. Era el lomo del más maravilloso y extraño de los libros: el Saturygena. Lissia me dijo que una gran catástrofe asolaría el mundo, nuestro mundo, si yo osaba tan siquiera tocar el lomo metálico del Saturygena. Y yo le obedecí con verdadera devoción. Jamás se me ocurrió violentar la prohibición, ni siquiera pensé en la terrible posibilidad. Jamás desobedecí a Lissia, hasta la llegada de Belial. Y digo que Belial fue el primer hombre al que conocí, y digo bien, aunque no fue mi primer amigo. Mi primer amigo, mi gran, querido e inseparable amigo de infancia fue un niño que se llamaba como yo, Alceán. Alceán era mi amigo desde el tiempo en que no tengo ya recuerdos. Sin embargo, sí recuerdo vívidamente, tan vívido como un sueño, el día en que Lissia conoció a Alceán. Antes de aquel día, Alceán y yo éramos secretos compañeros de juegos. Siempre que Lissia me dejaba solo, siempre que salía de la casa, Alceán venía a jugar conmigo. Los dos reíamos, peleábamos, corríamos libres, sin cansarnos jamás. Era el único secreto que yo no compartía con Lissia. Cuando ella volvía, Alceán siempre se había marchado tan rápidamente como había aparecido, como si en realidad no fuera más que un producto de mi imaginación infantil. El día en que yo cumplía cinco años, Alceán me regaló un violín. Era un violín del color del ámbar, de una madera dura y suave que parecía tener vida aun después de haber sido cortada y cincelada. Alceán me susurró al oído: “Era mío, ahora es tuyo. Tócalo siempre que quieras que yo venga”. Encajé el cuerpo vivo del violín en mi cuello, y posé mis dedos infantiles en las tensas cuerdas. Alceán tomó con fuerza la mano que me quedaba libre, y colocó el arco en mi palma. Contuve la respiración, comencé a acariciar levemente las cuerdas con el arco, y del violín nació un sonido lánguido, cálido, con la misma tonalidad ambarina de su fuente. Toda la habitación se impregnó de un olor penetrante, como de cirio, de miel y de incienso mientras tocaba una canción que parecía surgir sola del violín. Alceán y yo nos sentimos embriagados con ese sonido, con ese aroma, con la canción que Alceán me enseñaba sólo con mirarme a los ojos. Cada nueva nota que salía de mi violín, de mis dedos, era una nota que Alceán me dictaba en ese preciso instante. Los dos comenzamos a reír, dulcemente, como en los sueños. Entonces me fijé por primera vez en los ojos de Alceán. Eran del color de la miel, como el ámbar, como el alimento sagrado que reposa eternamente líquido en los cuencos de los faraones muertos. Lissia abrió súbitamente la puerta, y gritó cuando vio el violín entre mis manos. La sangre de su rostro se agolpó en sus sienes tirantes, y sus ojos de obsidiana vacilaron en las cuencas levemente hundidas. Lissia me miró y dijo: - ¿Dónde has encontrado ese violín? Yo miré a Alceán, y los dos reprimimos una risa cómplice. Lissia no apartó sus ojos de fuego de mi rostro. No tuve más remedio que decirle la verdad, como siempre hacía. Le dije que me lo había dado Alceán. Los labios y las sienes de Lissia palidecieron. Lissia se quedó inmóvil, como una efigie de cera. En aquel breve instante de quietud, Lissia me trajo a la memoria la imagen de la Santa Tecilay, que estaba en la cripta del casón, siempre velada por un cirio mortecino. Me gustaba pasar horas enteras observando a la Santa Tecilay. Era de mi misma estatura, y tenía el rostro de una mujer. Sus cabellos negros desaguaban, ordenados, en el manto empedrado que la cubría de barbilla a pies. La Santa Tecilay tenía los ojos cerrados, y su piel era como hecha de cera. Lissia estuvo inmóvil, como Tecilay, tan sólo unos instantes. Luego miró hacia donde se hallaba Alceán, y éste mantuvo sus ojos de madera viva fijos en las obsidianas de Lissia. Ella habló: - No entiendo, Alceán. En esta habitación estamos solos tú y yo. Aquí no hay nadie más. Nadie que se llame Alceán, sino tú. Yo miré a mi amigo, y él me guiñó el ojo. - Tu madre no puede verme, ni oírme, Alceán. - ¿Por qué?- inquirí. - Porque ella cree que sólo existe un Alceán. Lissia dio un respingo, y sus ojos desesperados buscaron a Alceán por toda la habitación. Supongo que, por vez primera, había oído su voz, aunque parecía no poder verle. Antes de que yo pudiera dar una contestación a las misteriosas palabras de Alceán, Lissia sacó un puñal fino y brillante de su vestido negro, y lo lanzó hacia el rincón de la estancia donde yo veía a Alceán. Pero él ya no estaba ahí o, al menos, yo ya no podía verle. El puñal se hincó, certero, en la pared, y Lissia y yo pudimos oír un grito espantoso que venía de ese rincón, y vimos precipitarse desde la nada un borbotón de sangre oscura que regó el suelo de madera. La sangre siguió manando de la nada, de la nada donde un momento antes estaba Alceán, y salpicó obscenamente mi violín y mis mejillas enrojecidas por la excitación del momento. Lissia, aterrorizada, me tomó de la mano, y me sacó del cuarto. Esa habitación permaneció cerrada con llave muchos años, años en los que nunca osé penetrar en ella. Nunca habría vuelto a entrar si Belial no hubiera llegado a la casa, a mi vida. Del mismo modo que nunca sospeché que podría llegar a querer a nadie tanto como amaba a Lissia. El amor que profesé a Alceán era un amor infantil, leve como el vuelo de un vencejo. Aunque no volví a verle desde el día que Lissia nos descubrió con el violín, no me entristeció apenas su desaparición. Lissia me dijo que no había muerto, porque nunca había vivido. Yo lo acepté como algo natural. Sólo vivíamos ella y yo. Desde aquel día, Lissia fue, única y exclusivamente, mi vida. Yo me levantaba para ver su rostro, me enfrascaba en la lectura árida de ancianos volúmenes para recitarlos después en sus oídos, tañía mi violín para acunar su sueño, caminaba por los largos corredores por los que Lissia me guiaba. El casón de mi familia era inmenso, oscuro e inagotable. Un extraño podría haberse perdido entre los incontables pasillos, las inesperadas salas y las interminables escalinatas. Lissia y yo hacíamos viajes por aquel mundo, oculto para el resto de los seres, y abierto tan sólo al goce de Lissia y al mío propio. Nunca salí del casón, y nunca tuve la necesidad de hacerlo. Nunca supuse que hubiera nada fuera de él. Esos corredores, esas habitaciones lúgubres y de ventanas clausuradas eran todo mi mundo. Lissia se encargaba del cuidado de nuestro hogar. Conocía cada esquina, cada mueble, cada cajón, cada peldaño, cada libro de la biblioteca, y me lo fue enseñando todo. Exceptuando el prohibido Saturygena, todo era para mí, todo era nuestro. Mas de cuando en cuando, Lissia abría la puerta que conducía al exterior y se marchaba, dejándome solo. Entonces, yo me entregaba, con frenético y sublime goce, a arrancar suspiros a mi violín. Su brisa misteriosa resonaba en cada astilla del casón, y todo el mundo vibraba y entonaba el cántico extremado del que aguarda la venida de su dios. Aquella música era la oración que yo elevaba a Lissia. Siempre tocaba una canción distinta, siempre inventaba una melodía diferente, nunca igual a aquella primera música que Alceán me enseñó. Siempre obtenía respuesta a mi plegaria. Al poco, Lissia llegaba con vasijas y bandejas llenas de soberbios manjares. Lissia mimaba con sus manos de hielo los frutos más exuberantes, las hierbas más aromáticas, las carnes más delicadas, especialmente las carnes, y componía con devoción sacra las más sublimes ofrendas que dios alguno haya recibido jamás. Cada día, Lissia inventaba para mí un nuevo plato, descubría ante mis ojos ávidos una nueva delicia. Su manjar favorito, mi manjar favorito también, eran las carnes que devorábamos siempre muy poco hechas. Fuera del tipo que fuera, nunca faltaba carne en nuestra mesa, siempre exquisita, tierna, fresca, viva. Lissia y yo sonreíamos gozosos, con los dientes llenos de sangre. Me gustaba ver a Lissia devorando ávida la deliciosa carne que ella misma traía del mundo exterior. Estaba más bella que nunca cuando su dentadura afilada y alba cortaba limpiamente la carne y sus labios brillaban salpicados por la sangre. Las carnes que Lissia cocinaba eran sublimes, pero nunca comí manjar que no fuera exquisito, y nunca faltaron viandas que llevarme a la boca cuando lo deseé. Yo pensaba que Lissia me otorgaba todos estos dones como recompensa por la devoción que yo sentía por ella. Lissia era todo mi mundo y yo la adoraba como una diosa que me premiaba con sus dones: su amor, el conocimiento y la comida. Ahora que aquel tiempo dichoso terminó, me sorprende que nunca se me ocurriera preguntarme por la existencia de otros seres, de otros mundos. Yo dominaba las más diversas materias del saber, recogidas en la ingente biblioteca familiar. Conocía a la perfección las hazañas de César, los trabajos de Hércules, las peripecias de Ulises. Jamás pensé siquiera en la posibilidad de que alguno de ellos hubiera existido en realidad, fuera de aquellas hojas tintadas. Para mí no existía más ser de carne y hueso que Lissia. Ella era única, era la única persona que yo concebía, puesto que no podía haber otra semejante, y menos aún miles de ellas. César, Hércules y Ulises eran seres de fantasía que vivían en los mundos extraños de la biblioteca. Eran insignificantes comparados con Lissia. Eran quietos y débiles como el papel en el que vivían. No eran seres de carne y hueso como Lissia o yo. También hoy, que vivo fuera de aquel mundo que era el mío, me pregunto por qué jamás tuve curiosidad por franquear la puerta del casón, la entrada a ese otro mundo en el que Lissia penetraba y del que volvía cargada de dones maravillosos. Creo recordar que, siendo muy niño, le pregunté a Lissia por el mundo de fuera del casón. Lissia me dijo que, si cruzaba la puerta, sería infeliz para siempre. Si quería seguir siendo feliz, debía permanecer en nuestra casa, en el mundo que yo conocía, en los pasillos y las salas, entre libros y manjares, solamente con ella. Cuando le pregunté por qué ella sí salía del casón, Lissia me dijo que solamente ella conocía el modo de extraer cosas buenas del otro mundo, que sólo ella tenía esa facultad, y que yo no debía intentarlo nunca, pues una gran catástrofe destruiría nuestro mundo. Temerosa de que le desobedeciera, Lissia se tomaba grandes molestias en cerrar bien la puerta cuando se iba de la casa. Para mí era un misterio el origen del pavoroso y chirriante ruido de los cerrojos que había al otro lado de la puerta, el lado que yo nunca veía. Me imaginaba horrendos monstruos acechando detrás de aquella puerta, espantosas criaturas que solamente Lissia podía doblegar. Así pues, yo nunca conocí otro mundo que el del casón familiar. Nunca vislumbré la menor claridad a través de las ventanas selladas de mi hogar, nunca escuché más sonido proveniente de ese mundo terrible de más allá de la puerta que el de los tenebrosos cerrojos. Y nunca osé cruzar aquella puerta, hasta el día en que Belial entró por ella. ¿Cómo no voy a recordar ese día, el día en que la torre en la que vivía encerrado, todo el universo que yo conocía, comenzó a desplomarse? II Yo acababa de cumplir quince años. Mi amor por Lissia había variado, se había ampliado con turbadores recovecos que yo no llegaba a comprender. Ella era todo mi mundo, la única persona viva a quien yo conocía y la amaba ciega y profundamente, como jamás podré amar a nadie, con toda mi alma y todo mi cuerpo, mi sangre y mi carne en la cúspide de su juventud. La adoraba enfermizamente, la amaba tanto que me dolía cada sensible fibra de mi cuerpo de hombre recién nacido, tanto en su presencia como en su ausencia. Lissia había salido al mundo exterior, a conseguir nuevas golosinas para mi placer. Recuerdo que, antes de marcharse, Lissia se volvió para darme un beso, como siempre hacía, y se quedó petrificada al verme. Pude apreciar en sus ojos el mismo temblor que hubo en ellos el día en que Alceán desapareció, envuelto en un fragor de sangre y música. Fui a preguntarle por el motivo de su turbación, pero Lissia no me dejó. Sus labios de escarlata palpitaban con cada latido de su corazón. Vi caer de sus ojos fríos un par de lágrimas delicadas. Habló. - ¡Alceán! Miles de veces había escuchado mi nombre en sus labios, pero nunca ella lo había dicho del modo en que lo pronunció esa vez. Aquel tono quebradizo me hacía presagiar misterios que hasta entonces yo ni siquiera había sospechado. Todo mi vello se erizó, y el corazón se me subió a trompicones a la garganta, y mis sienes pálidas se sonrojaron tanto que ardían, y mi aliento se agitó. Lissia hundió sus dedos de marfil entre los mechones desordenados de mi cabellera, y me atrajo hacia sí. Sus labios de sangre acariciaron los míos, como siempre hacían, aunque esta vez fue de distinta forma. Lissia permaneció pegada a mí un instante que pareció eterno. Su cuerpo de fuego negro se fundió con mi frágil figura en un abrazo ardiente. Lissia suspiró, su rostro pegado al mío, y su aliento entrecortado acarició el bozo de mis labios, que se abrieron levemente, por instinto, como flores nocturnas. Sentí la lengua húmeda de Lissia palpitando sobre mi lengua, y sus dientes mordiendo mis dientes, y todo su cuerpo quemando mi cuerpo adolescente. Sentí en mi interior una espada de fuego que parecía desgarrar mi vientre. Mi cuello se inclinó hacia atrás, y perdí el contacto con su boca. Me entregué, lánguido, a su abrazo, y al instante noté sus labios gruesos en mi garganta, y su respiración turbada en mi nuca, y sus dientes afilados penetrando en mi piel virgen y el sonido callado de mi sangre brotando entre sus labios. No recuerdo nada más de aquel episodio. Después de sentir aquellos dientes acariciando mi cuello, sólo sé que dormí durante un tiempo que no soy capaz de determinar, y que, cuando desperté, me hallé solo en la inmensidad del casón. Tenía la sensación de estar solo, pese a que no había visto marcharse a Lissia. Tal vez había soñado con ella, y recordaba vagamente su negra figura temblorosa, turbada, saliendo por la puerta como si escapara de algo. Bajé al vestíbulo de la casa para cerciorarme de que Lissia se había marchado. Me quedé mirando la puerta del casón un instante, y me vino a la mente la extraña idea de que Lissia había dejado la puerta abierta. Como si alguien quisiera dar respuesta a mi corazonada, una fuerte ráfaga de viento azotó la gruesa hoja de la puerta, y esta cedió y se abrió de par en par, y se cerró de nuevo con rapidez de trueno. La luz del exterior me cegó, no pude ver nada, pero la claridad de aquel destello me aterró. Subí corriendo las escaleras y me refugié en mi habitación. Lissia había olvidado cerrar la puerta por primera vez en quince años. ¿Tenía algo que ver su olvido con su extraño beso, tenía yo la culpa de su descuido? Para tranquilizarme, decidí hacer lo que siempre solía cuando Lissia no estaba. Tomé mi violín y comencé a tocarlo lentamente. Había progresado mucho desde que Alceán me lo regalara: conseguía arrancar a ese trozo de madera viva las más hermosas melodías, oraciones que yo inventaba para complacer a Lissia. Nunca había vuelto a tocar la primera canción que aprendí, aquella que Alceán me enseñó antes de marcharse para siempre. Quizá aquel don para la música no fuera algo propiamente mío, sino una facultad recibida del pequeño Alceán como herencia. Él era quien me había regalado ese violín mágico, hecho de una madera que yo no había visto en ningún otro objeto del casón. Él era quien lo había regado con su sangre, la sangre que brotó de su cuello invisible y dejó una marca indeleble en el instrumento. Me hallaba tan embebido en el cantar del violín que no me di cuenta del bramido del viento en el exterior, ni del fuerte golpe que dio la puerta al abrirse de nuevo, ni del avance sigiloso de unos pasos sobre las tarimas gimientes del casón. Ni siquiera percibí a aquel ser hecho de sombra y fuego cuando penetró en la habitación y se paró detrás de mi espalda. Solamente supe que alguien había llegado cuando sentí unos dedos delgados y tibios cubriendo mis ojos. Creyendo que era Lissia, dejé el violín sobre la mesa, y posé mis manos en sus manos, y acepté el abrazo cálido que dio cobijo a mi espalda. Cuando volví el rostro, y giré mi cuerpo dentro de aquellos brazos que me arropaban, me encontré de bruces con el rostro de Belial. Mi alma se conmovió ante el descubrimiento insospechado de un ser que no era Lissia, un ser cálido, humano, de carne y sangre como Lissia, que sin embargo no era ella. Sus ojos enormes también eran de obsidiana, sus labios generosos también eran de sangre, su melena profunda también era como el ala del cuervo, su cuerpo esbelto era también de fuego. Una persona que hubiera conocido a miles de hombres podría haber hallado un asombroso parecido entre Belial y Lissia. Pero yo, que solamente conocía a una persona, encontré a Belial tan diferente, tan inconcebible, que mi mente no pudo establecer relación alguna entre Lissia y él. Aquella inesperada aparición cambió el mapa de mi cosmos. ¿Qué o quién era ese ser? ¿Era acaso comparable a Hércules o Ulises? ¿O era, por el contrario, de la misma materia carnal y viva que Lissia? Descubrir a Belial fue para mí como para un hombre primitivo descubrir un nuevo sol en el cielo, un nuevo sol tan cálido como el que creía único, y tan digno de adoración como el primero. Sin embargo, este hecho no era fácil de asumir. Un sol debe ser único. Dos soles en un mismo cielo pierden su gloriosa majestad y se convierten en dos estrellas. A menos que uno de esos dos soles sea, en realidad, la luna. Belial seguía rodeándome con sus brazos, mirándome fijamente con sus ojos brillantes. Despegó los labios. - Alceán, ¿me recuerdas? Oír su voz grave, prodigiosa, fue para mí otro nuevo descubrimiento. Pero no era tan sólo por el hecho de escuchar por primera vez la voz grave de un hombre, sino porque aquel sonido me resultó vagamente familiar. Era como si hubiera conocido a Belial mucho tiempo atrás, y me hubiera olvidado de él por completo y en aquel instante hubiera vuelto a recordar con toda intensidad que existía. Belial me apretó todavía más contra su pecho. Podía escuchar el impetuoso cabalgar de su corazón, vivo como el de Lissia. Me miró profundamente a los ojos, y vi una inenarrable ternura en un rostro que no era el de Lissia. Belial me besó, me besó dulcemente, y musitó: - Mi pequeño Alceán, ¿no recuerdas a tu tío Belial? Toda la sangre de mi cuerpo se volcó completamente, el alma me abrasó la garganta, mi pecho se desgarró de arriba abajo al oír aquel nombre, al sentir esa respiración en mi cuello, ese beso que me recordaba tantos otros besos, tantos susurros que habían permanecido olvidados por completo en algún lugar de mi mente. ¿Cómo podía haber olvidado aquella dulzura que hacía retumbar mis sienes? ¿Cómo había podido olvidar a mi tío Belial? Lo había olvidado, digo bien, pues al escuchar mi nombre en sus labios, el recuerdo renació en mi cerebro como un relámpago. Yo había amado a Belial, le había amado tanto como a Lissia o puede que más. Traté de recobrar la razón. Era imposible que ya conociera a Belial. Yo recordaba perfectamente toda mi vida desde el día de mi nacimiento. Ahora sé que esto no era normal, pero puedo asegurar que yo no tenía que hacer esfuerzo alguno para rememorar cada día de mi vida infantil. Y Belial no estaba en esos recuerdos, no hasta su repentino regreso. Belial había entrado en mi vida del mismo modo que un recuerdo perdido. Lo único que sabía de él era que, merced a algún misterio insondable, lo había conocido y amado, y después lo había olvidado por completo. Lo demás era confusión. Belial me apartó de sí y me contempló, sonriente. - Eres casi un hombre - dijo, y brillaron sus ojos -, y no eras más que una criatura cuando nos separamos. Sé que estás confundido, que no sabes quién soy, y que al mismo tiempo sientes que lo sabes perfectamente. No te preocupes, pobre cachorro, pues no es culpa tuya. Dentro de poco podré mostrarte la verdad y entonces lo comprenderás todo. Belial alargó su mano, que parecía mágicamente pintada a brochazos en la penumbra de la habitación, y acarició mi rostro y mi cabello. Iba a decir algo, cuando los dos oímos un repentino portazo en el piso inferior. Lissia había vuelto. Belial y yo permanecimos mudos, quietos, mientras escuchábamos sus pasos nerviosos devorando las escaleras. Lissia irrumpió en la estancia como un ave amenazante, tenebrosa. Sus ojos de piedra temblaron al posarse en Belial, del mismo extraño modo en que temblaron el día que mató a Alceán. Lissia no se sorprendió, se aterrorizó. En sus sienes se dibujó un arabesco de venas cárdenas que delató su mal disimulado horror. - Dejaste la puerta mal cerrada - dijo Belial, sonriendo. - ¡Tú no puedes estar aquí ! - gritó Lissia, espantada. Belial repuso tranquilo, dominante. - Yo debo estar aquí, y lo sabes. Del mismo modo que tú tenías que olvidarte de cerrar la puerta hoy, precisamente hoy. Está escrito, ¿lo recuerdas? Lissia no le dejó continuar, y se lanzó sobre él, enloquecida. - ¡No me lo quites, por favor! Yo me acurruqué en un rincón del cuarto, y me abracé a mi violín. Lissia golpeaba con histeria el pecho de Belial, sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Jamás la había visto tan desesperada. Mi tío la agarró fuertemente de las muñecas, y trató de conseguir que se calmase. Lissia dejó de darle puñetazos. Se desplomó, como una marioneta, a los pies de Belial, que siguió agarrándola por sus muñecas lánguidas. Lissia torció la cabeza entre sus dos brazos apresados y me miró, suplicante. - Alceán, amor mío. Ve a tu alcoba y no salgas de ahí hasta que yo te lo diga. Mi hermano y yo tenemos que hablar. Aliviado, obedecí a Lissia y me encerré en la alcoba. Allí permanecí, sobrecogido, durante horas que parecieron interminables. Mi alcoba estaba cerca de la estancia en la que discutían Lissia y Belial, sin embargo, si bien era capaz de oír los sollozos y los gritos de Lissia, no podía distinguir el contenido de las frases que cruzaban. Tampoco podía pensar, todo era tan confuso... ¿Cómo podía conocer y amar con tanta intensidad a un ser al que había llegado a olvidar por completo? ¿Cómo podía amarle si lo único que recordaba de él era, precisamente, que le amaba? Su nombre, y su amor, eran lo único que yo recordaba, y me hubiera gustado no recordar nada más. Estaba intentando ordenar mis pensamientos cuando Belial me llamó con dulzura a través de la puerta de mi alcoba. - Alceán, mi pobre niño, ¿me permites entrar? Yo le di, anhelante, el permiso que él reclamaba. Belial abrió la puerta, y se detuvo en el quicio. Su singular figura se recortó en las tinieblas del pasillo. Era muy alto, esbelto, y llevaba un traje negro muy elegante, entallado, bordado con negros arabescos. Su cabello abundante moría suavemente en el cuello alto de la chaqueta, y enmarcaba un rostro anguloso, de una fiera belleza, en el que refulgían, negras como la noche más tenebrosa, dos obsidianas idénticas a las que tantas veces había venerado en otro rostro. Aquellos ojos eran exactamente iguales a los de Lissia, o quizá los de ella fueran una imitación de los de Belial. Lo mismo sucedía con sus labios, llenos de sangre hirviente los de ambos hermanos, guardando el codiciado tesoro de unos dientes perfectos, como cuchillos prodigiosos y antiquísimos clavados en recta hilera en la entrada de un sepulcro pagano. ¡Cuántas noches los había admirado en la boca de Lissia, mientras ellos destrozaban, con total dominio, las carnes sangrientas que ella cocinaba de modo sobrenatural! Belial sonrió, y se acercó a mí. Su semblante se tornó ligeramente grave para decirme: - Tu madre ha caído enferma, muy enferma, Alceán. Tú mismo la has visto. ¿A que nunca la habías visto tan temblorosa, tan pálida? Ahora debe guardar reposo y nadie debe molestarla bajo ningún concepto, o de lo contrario podría morir. ¿Tú no quieres que eso suceda, verdad que no? ¿Tú sabes qué es la muerte? - Sí, Belial. - ¿Cómo puedes saberlo? Eres tan sólo un chiquillo. - Soy prácticamente un hombre - repliqué, y Belial sonrió -. Sé cómo es la muerte, y no la temo. Lissia me dijo que nadie muere por completo. Siempre queda algo de su ser que vuelve a vivir dentro de otra persona. Pero yo no quiero que eso suceda, no quiero que Lissia se vaya aunque fuera a regresar después. Belial me acarició, y me dijo que no debía temer por Lissia si la dejaba descansar y bajo ningún concepto iba a su habitación a importunarla sin que ella reclamara mi atención. - Así lo ha ordenado Lissia expresamente, ¿entiendes? Asentí, totalmente hipnotizado por los ojos y la voz de Belial, que continuó explicándome que Lissia le había pedido que cuidara de mí mientras permaneciera enferma y que a partir de entonces yo debía obedecer a Belial en todo. - ¿Me obedecerás en todo, Alceán? - me dijo mirándome a los ojos, y no sé por qué motivo yo creí que iba a estallar de felicidad cuando, torpemente, con labios temblorosos, prometí que así lo haría. No me dio más explicaciones, ni yo se las pedí. Belial me dijo que yo aún tenía que comprender muchas cosas extrañas que habían sucedido ese día, y me mandó que me acostara. Belial supervisó con atención cómo me desnudaba y me acostaba y, cuando estuve bien arropado en el lecho, se acercó hasta la cabecera y me dio un beso ardiente en la mejilla, muy cerca de los labios. - Mañana lo entenderás todo, mi pequeño. Extinguió la llama del candil con las yemas de sus dedos, y sus ojos brillantes fueron lo último que vi antes de cerrar los míos. Era como si sus ojos negros se pudieran ver en la penumbra. Aquella noche vinieron a mí extraños y turbadores sueños en los que Belial aparecía en las tinieblas, me besaba y me atenazaba con sus brazos, de un modo que me proporcionaba tan intenso placer como insufrible dolor, tan al mismo tiempo que yo creía enloquecer y cerraba con fuerza los ojos, y cuando los abría veía sobre mí una ominosa bestia caliente, mitad humano mitad animal, que tenía los mismos ojos que Belial, y los mismos dientes, y que me provocaba una atroz repulsión y simultáneamente, un irresistible deseo. III Desperté con una placentera sensación de mareo a la mañana siguiente, y con la firme certeza de que Lissia estaba enferma y yo no debía siquiera acercarme a su alcoba pues esas eran sus órdenes. Me sentía seguro, Belial velaba por los dos. Me vestí y me dispuse a abrir la puerta de mi cuarto para buscar a Belial. Cuando salí de la habitación, lo hallé esperándome en el pasillo. - ¿Quieres desayunar, Alceán? Asentí, y seguí a mi tío escaleras abajo, suponiendo que nos dirigíamos al comedor. No pude evitar lanzar un grito de angustia cuando vi que Belial alargaba su mano hacia el tirador de la puerta del casón, la puerta que se abría al terrible mundo exterior. - ¡No, Belial! - grité - No debes abrir esa puerta. Belial se volvió extrañado hacia mí, y me preguntó por la causa de semejante prohibición. Yo le expliqué que sería eternamente infeliz si franqueaba esa puerta, que el caos se apoderaría del mundo, que a pesar de ser la puerta que llevaba al lugar donde estaban los manjares que tanto adoraba, no sería capaz de conseguirlos sino de atraer sobre mí una horrible calamidad. Nadie sino Lissia podía conseguir algo provechoso de ese mundo lleno de peligro y maldad que acechaba detrás de la puerta. - ¿Cómo sabes que todo eso es cierto si nunca lo has visto con tus propios ojos? repuso Belial -. Si me acompañas, te demostraré que ahí fuera existen maravillas de las que tú solamente conoces el nombre. - No, Belial. No debo salir. Lissia me lo prohibió. - Lissia ordenó anoche que tú debías obedecerme mientras ella continúe enferma. Y ahora yo te invito a que vengas conmigo. Sígueme, Alceán. No sabía qué hacer. Por primera vez en mi vida tenía unas poderosas ansias por descubrir qué había más allá de los límites del mundo. Sentía de modo imperioso la necesidad de conocer, pero me retenía la impresión remota de estar traicionando a Lissia. Belial estiró su mano larga, grácil, y penetró en mi espíritu con sus ojos de piedra. - Ven conmigo, Alceán, ven... Con paso titubeante, me acerqué hasta Belial y cerré los ojos con fuerza mientras él abría la puerta. A través de mis párpados pude sentir una luz inmensa, una atmósfera distinta a la que yo conocía, un manto cegador que todo lo envolvía. Abrí los ojos y vi la luz. El espectáculo que apareció ante mí era mil veces más espléndido que los versos de todos los poetas de la biblioteca. Vi, por primera vez, los ví: el prado verde, bordado de rocío; el bosque lejano, envuelto en brumas; el camino de piedras grises, toscas, que indicaba la dirección hacia otros prados, otros bosques, otras casonas, otros jóvenes como yo, otros dioses como Lissia y Belial; el cielo infinito al que no podía mirar fijamente, que tan solo podía entrever y mucho menos comprender en toda su imposible magnitud... Belial me tomó de la mano y me llevó camino abajo, hasta que perdimos de vista el casón. No me importó. Yo caminaba absorto, hechizado por la belleza del nuevo mundo. Belial me introdujo en el bosque, me guió a través de la espesura, me llevó hasta un sombrío paraje en la orilla de un río. El pequeño claro se hallaba rodeado de árboles por todas partes. El tapiz de yerbas altas de color verde intenso se desgarraba abruptamente para abrir paso al arroyo impetuoso que corría desbocado hacia su ignorado final. Belial me miró, sonriente, y me dijo: - ¿Te gustan las manzanas? Yo me apresuré a decir que sí. Recordaba las verdes manzanas que Lissia me ofrecía, como si brotaran de sus dedos transparentes. Belial se acercó a uno de los árboles que crecían en el paraje y arrancó de entre su lujuriosa hojarasca una manzana roja. - El árbol está lleno de ellas - dijo - y el bosque está lleno de árboles como éste y los bosques son incontables en la tierra infinita. Dime, Alceán, ¿qué puede haber de malo en tomar por uno mismo lo que de bueno hay en este mundo? Belial me ofreció la manzana, y yo la mordí con pasión, pero él la arrancó al instante de mi boca. Me dijo que debía ser yo mismo quien tomara una manzana del árbol. De ese modo, pude arrancar del manzano un nuevo fruto exuberante, que devoré con el fervor del recién convertido a una religión. Un acto tan sencillo como tomar una manzana de un árbol cambió por completo mi visión del universo. No sólo había visto el mundo exterior, lo había desgarrado, lo había mordido, lo había tragado: lo había hecho mío. Después del desayuno, Belial me fue enseñando cada ser viviente que en el bosque pudimos encontrar, y yo ninguno conocía al verlo, si bien había leído sus nombres en los libros. Poco a poco, mi mundo de nombres se fue tornando un mundo de carne y vida. Belial se regocijaba con cada una de mis muestras de ingenuidad, y yo admiraba sus explicaciones sabias sobre todos los hechos prodigiosos que se mostraban aquel día por vez primera ante mis ojos. Y después de ese día vinieron otros, y Belial me enseñaba cada nueva mañana una nueva flor en el borde de la vereda, y cada noche una nueva estrella en el firmamento insondable, tan misterioso y deseable como los ojos imposibles de mis dos dioses particulares y omnipotentes. Desde el día de la llegada de Belial yo no había vuelto a ver a Lissia, pero las noticias que aquel me daba de ésta no me hacían temer por Lissia ni por mí. Apenas pensaba en ella. Mientras Belial estuviera a nuestro lado, nada malo podría sucedernos. Yo seguía con verdadera fe cada indicación de Belial, y creo que tal habría hecho aun cuando Lissia no lo hubiera ordenado expresamente. Porque todo lo que antes había sido Lissia para mí, lo era ahora Belial, con tal intensidad que parecía borrar el recuerdo y la ausencia de Lissia. Un día, en el riachuelo, Belial me propuso que nos bañáramos. Me faltó tiempo para acoger la idea con entusiasmo. Nos desnudamos rápidamente, y nos zambullimos en la transparencia celestial del arroyo, entre risas. El agua nos llegaba a la cintura, y estaba tan fresca que hacía palpitar con fuerza mi vientre. Belial se lanzó sobre mí e inició una pelea amistosa. Nos revolcábamos sobre los cantos rodados, y salpicábamos la yerba de las orillas con la espuma del riachuelo. Reíamos a carcajada viva, piel contra piel, sus ojos de piedra arañando mi carne. Belial demostraba una juventud que parecía desafiar al tiempo, y una fuerza grandiosa capaz de arrancar un roble de las entrañas de la tierra. Pronto me hallé, vencido y exhausto, bajo su cuerpo de fuego. Mi espalda se afirmó sobre una roca plana, pulida y viscosa que retenía el loco ímpetu del arroyo hasta obligarle a precipitarse en descabellados borbotones. Los mechones desordenados y empapados de Belial goteaban lentamente encima de mi rostro. - ¿Sientes el frescor del agua, Alceán? - dijo él -. Aquí el río aún es joven, y su agua es fresca todavía, límpida, y su fuerza está desbocada. Pero mucho más abajo, más abajo de lo que tú conoces, este mismo río avanza torpemente, espeso, turbio, y termina deteniéndose en una ciénaga donde el lodo tibio ahoga la vida de los peces. Escucha, Alceán, querido pequeño mío. Semejante al arroyo, hoy tu carne es joven aún, está llena de vida, de sangre que bulle bajo tu piel. Es injusto y abyecto, repugnante, que esta carne que ahora palpita bajo las yemas de mis dedos termine agotada y lánguida como el limo de la ciénaga. Tú no quieres que eso suceda, ¿verdad que no? Mírame, Alceán, yo aún tengo la carne viva. No es tan fresca como la tuya, pero todavía es impetuosa. ¿Y sabes por qué? Porque palpita con el tumulto de la carne joven como la tuya, y vive gracias a la vida fresca como la tuya, mi querido Alceán. Todo esto lo dijo mi tío Belial apretando mi pecho y mis brazos con enorme fuerza. Sus palabras misteriosas exaltaron mi mente y erizaron mi vello. Aquella noche volví a soñar con aquella bestia que tenía sus ojos y su esencia, ese demonio que recorría con su hocico los rincones más vergonzantes de mi cuerpo, olfateando el aroma de mi carne, esa bestia que me rozaba con sus labios y su aliento, que tenía unos dientes como puñales, que me clavaba en el cuello, en el pecho, en el vientre, en cada rincón de mi cuerpo, y soñé con sangre que manaba a borbotones tibios y espesos desde lo más profundo de mi ser y que empapaba mi lecho. Desperté anhelando la presencia de Belial, y le busqué por todo el casón, pero no lo hallé por ninguna parte. Me sentí inmensamente desvalido, y recordé lo que solía hacer cuando Lissia me dejaba solo. Tomé mi violín de ámbar y comencé a interpretar, no sé por qué razón después de tanto tiempo, la fúnebre melodía que mi amigo Alceán me enseñara cuando era niño. Repito que no sé por qué volví a tocar esa canción que no había oído desde mi quinto cumpleaños, pero algo me empujó a hacerlo. Toda la casa se llenó con el son triste de mi violín, y nada hubo en el aire salvo su melancólico desgarro. Pero cesé de tocarlo bruscamente cuando me pareció escuchar el leve quejido de una voz amada. ¿Acaso no era Lissia quien susurraba débilmente mi nombre escaleras arriba? Subí corriendo al piso superior, y pegué mi oído a su puerta sellada. - ¡Alceán! - clamó la débil garganta de Lissia -. ¿Estás ahí, mi niño? Las lágrimas se arracimaron en mis párpados cuando escuché el quejido lastimero de Lissia. Quise contestar y me disponía a articular palabra, pero lo que oí en aquel instante paralizó los músculos de mi garganta. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo al oír esa voz, esa cándida voz infantil que respondía a Lissia desde el cuarto clausurado en el que mi amigo Alceán había desaparecido en el aire el día de mi quinto cumpleaños. - ¡Lissia! Tengo miedo... - sollozó la voz infantil -. Está oscuro, y no me puedo mover. ¡Ayúdame! Me quedé paralizado por el horror. Yo había oído antes esas mismas palabras, retumbando en mi cerebro, largo tiempo atrás. En aquel instante así me parecía recordarlo, y de nuevo recordaba algo olvidado, y en mi confusión creía recordar que era yo mismo quien había pronunciado esos gemidos de dolor. Presa de un inenarrable terror, bajé corriendo las escaleras y salí fuera del casón, y eché a correr por el camino de piedra, sin parar, hasta que me perdí entre los árboles y la umbría reparadora del bosque. Agotado, me tumbé entre la hojarasca muerta, y me dormí. Me despertó el rumor de risas y el chapoteo en el río cercano. Anduve unos cuantos pasos y asomé la cabeza entre unos matorrales para ver qué sucedía en la orilla. Allí, jugando en el arroyo como hiciera días antes conmigo, estaba Belial. Apresaba con fuerza los brazos de un joven de aspecto inquietante. La piel del joven era oscura, de un moreno casi verdoso, y su entrecejo poblado, y sus miembros estaban excesiva y grotescamente desarrollados y velludos. Me recordó a la descripción que los poemas clásicos hacen de los faunos. Belial pronto doblegó al joven, y lo tendió en la orilla, y se inclinó sobre su cuello. Desde el escondite desde el que yo espiaba a los dos luchadores no lo pude ver claramente, pero me pareció que Belial mordía al joven en el cuello. Lo que sí pude ver con claridad fueron los borbotones de sangre oscura, espesa, que tiñeron la piel de oliva del joven, y desaguaron, salvajes, en la corriente rizada del arroyo. No quise ver más, porque aquel espectáculo produjo en mí una mezcla de rabia y placer que turbó mi entendimiento. Volví caminando lentamente al casón, y cuando entré en el vestíbulo, hallé a Belial esperándome. - Vamos a cenar - me dijo -. Hoy he cazado, y hemos de devorar la carne mientras continúe fresca. Una idea espantosa cruzó por mi mente, pero rechacé el pensamiento por imposible y ominoso. No quise pensar que la carne que Belial había cocinado para mí fuera la carne de aquel joven de piel oscura. No quise oír los lamentos que parecían sonar con cada mordisco que daba a ese trozo de carne. No quise explicarme el suceso que acababa de presenciar en el río, ya que la única explicación posible me hacía sentir escalofríos. Con los días, las atenciones de Belial, su mirada escrutadora fija sobre mí, protegiéndome y deseándome, me hicieron ir olvidando poco a poco el turbador episodio, y así pude seguir descubriendo y disfrutando del mundo de la mano de mi nuevo dios. Pero el buen tiempo dio paso a las lluvias, y pronto mi tío y yo nos vimos obligados a no salir del casón. El mundo se nos volvió pequeño, y una tarde nos sorprendimos sintiendo por primera vez tedio. Aquel vetusto casón era tan conocido para ambos que nada nuevo podía ofrecer. Se lo dije a Belial, me vanaglorié de conocer cada astilla de la casa, y él me desafió. - Tú no conoces a la Santa Tecilay. Contradije a Belial. Yo sí la conocía. Mas él insistió. - Tú no la has visto. No la has visto de verdad. Le brillaban los ojos pétreos mientras descendíamos a la cripta, y aún más centellearon cuando su brillo eclipsó al del mantón empedrado de la Santa. Estaba allí, quieta, con los ojos cerrados, tal y como yo la recordaba. Pero Belial me dijo: - ¿Quieres verla de verdad? Y sin esperar a mi contestación, comenzó a desabrochar el manto de la Santa Tecilay, hasta dejarla completamente desnuda. Su carne amarillenta, cérea, resplandecía a la luz de las velas. La escultura era la reproducción exacta del cuerpo de una niña de unos cinco años, pura, inocente. El celo del escultor le había llevado a dibujar incluso la leve marca que señalaba a la niña como futura mujer. Nunca debí haber hecho caso a Belial cuando me dijo que tocara a la Santa Tecilay. Mis dedos se estremecieron con el contacto de una piel que era tan suave como mi propia piel. Mis ojos maldijeron el día en que vieron la luz del sol cuando observaron que no había ni una sola costura en parte alguna de la imagen. No era una escultura, era una momia, una niña condenada grotescamente a la eternidad de una lóbrega cripta, quién sabe hacía cuántos siglos. Belial llenó la oscuridad de la cripta con sus carcajadas. Yo rompí a llorar, y salí corriendo de allí. IV Me encerré en mi alcoba, mas pronto entró en ella Belial. Me consoló y me pidió perdón por haberme asustado mostrándome a la Santa Tecilay. - Pobre niño mío, aún no estás preparado para ciertas cosas - me dijo -. Quiero que perdones mi torpeza aceptando de mí un regalo. En aquel momento, desconfiaba un poco de él. No mostré entusiasmo. - No temas, Alceán. Lo que verás seguro que te gustará. Y diciendo esto, salió de mi alcoba, para regresar al instante, con una caja de madera en sus manos. - Aquí se oculta algo que tú no has visto jamás. Tomé la caja y la abrí, intrigado. En el revés de la tapa pude ver la imagen vívidamente real de un joven de unos quince años. Sus ojos eran del color del ámbar, y su rostro era dulcemente pálido, y sus labios delicados eran de marfil. Temblé, y él tembló. Cuando ya creía agotadas las maravillas que el mundo podía mostrarme, me di de bruces con un espejo, que me reveló por vez primera mi propio rostro. Maldije en voz baja a Lissia por haberme ocultado ese precioso tesoro que me permitía escudriñar en el fondo inmenso de esos ojos de miel a través de los que veía el mundo. En silencio me pregunté por qué Lissia había establecido tantos vetos absurdos en mi vida si normalmente, cada vez que Belial me ayudaba a transgredir uno, descubría una nueva maravilla. Sentí ira contra Lissia. Pero la prodigiosa magia de aquel efecto volvió a secuestrar mi atención, y me cegué con el brillo de mis propios ojos de ámbar, el mismo ámbar de los ojos de Alceán, mi secreto amigo infantil. Era extraño verse a uno mismo, era algo casi contranatural. Sin embargo, fue mucho más inquietante la sensación que me asaltó inmediatamente después. Se me presentó la idea de que ese rostro que se enmarcaba en la cajita de madera no era el mío. Era extremadamente parecido a mí, pero no era yo mismo. No era capaz de adivinar qué misterio escondían los ojos ambarinos de ese joven desconocido que, al mismo tiempo, sentía tan cercano como si fuera yo mismo. Belial se puso detrás de mí, y me agarró de los hombros. - Mírate - me dijo -. Ya eres casi un hombre, Alceán. Se acerca un momento crucial en tu vida, quizá el más relevante de todos. Ya tienes un hermoso bozo, mi pequeño - acarició el vello de mi rostro, y rió a grandes carcajadas -. Tal vez fuera este el momento de que aprendieras a afeitarte, pero no te enseñaré... Prefiero recordarte así. Sonriendo con perversidad, besó mi cuello de un modo lúbrico que me recordó la repugnancia - y la turbación - que se apoderó de mí cuando espié la muerte del fauno en el arroyo. Mi tío salió de la estancia y marchóse del casón, quien sabe si a profanar la vida de otro joven, pensé, lleno de asco y de celos. Yo me quedé solo de nuevo, con la sensación de que los cimientos de mi fortaleza comenzaban a tambalearse. Lissia, mi sol, había ocultado a mis ojos las maravillas más deliciosas del orbe. Belial, mi luna, me había enseñado tanto del bullicio de la vida que me había empujado a sospechar que todo lo hermoso y vivo como él mismo escondía un cadáver grotescamente momificado en su interior. La sombra de la belleza era la imagen misma del horror. Lo bello y lo horrible, el placer y el dolor, el asco y el deseo, eran inseparables e indistinguibles. ¿Era esa la verdad de la vida? No tenía más consuelo que el de la melodía del violín. De nuevo toqué como sólo yo sabía hacerlo, y elevé mi espíritu, en taciturnas ondas, muy por encima de la cárcel de la carne. Pero pecaba de ingenuo si creía que podía volver a conseguir la paz. La sombra había penetrado para siempre en mi vida, y ya nunca jamás se marcharía de ella. En realidad, siempre había estado ahí, pero era entonces cuando yo me había dado cuenta de toda la amargura de mi existencia. Toqué de nuevo la canción de Alceán. Sabía que no debía hacerlo, tal vez por eso mismo lo hice. Respondiendo a las notas de mi violín, se escucharon en el piso de arriba otras notas semejantes. Cada uno de mis arpegios era contestado por un arpegio contrapuesto. El conjunto era armónico, como si hubiera sido largamente ensayado. Cesé, mas el violín del piso superior no cesó. Seguía tocando la misma melodía que Alceán me había enseñado solamente a mí. Espoleado por la sospecha, me llegué hasta la puerta de la que brotaba el sonido. Era la puerta de la estancia en la que Alceán me había regalado el violín que tenía en la mano en ese mismo instante, era la habitación clausurada. La canción seguía sonando, y yo estaba petrificado, sin decidirme a entrar en la alcoba donde Alceán había muerto. Pero algo me sacó de mi abstracción dubitativa, algo viscoso y caliente que se deslizaba lentamente por el dorso de mi mano. ¡La sangre de Alceán, seca desde hacía diez años sobre la madera de mi violín, volvía en ese instante a la vida! No lo dudé más, y comencé a embestir contra la puerta clausurada por Lissia. Tenía que saber qué secreto dormía entre aquellas paredes. Al fin los goznes cedieron, y pude entrar en la vieja estancia. Lo que vi en ella me puso el vello de punta. Allí, en medio de la habitación, estaba el pequeño Alceán, con los mismos cinco años que cumplíamos aquel día, tocando el violín con sus pies inmersos en un charco de sangre. En su cuello infantil había una daga clavada, la daga de Lissia, y de la espantosa brecha manaba sangre a oscuros borbotones. Alceán me miraba, y me sonreía, mientras el charco de sangre iba impregnando lentamente el suelo de la habitación, hasta llegar a la puerta. Horrorizado, intenté cerrarla como pude, mas la sangre se deslizó bajo su hoja, y tiñó de granate la madera del pasillo. La sombra ominosa que yo creía desconocer fue tomando forma en mi cerebro aturdido. Todos los hechos extraños que había presenciado a lo largo de los últimos días empezaban a adquirir un sentido único, tenebroso y olvidado años atrás por mí. La clave se me mostró como un relámpago. La verdad oscura que se me había querido ocultar solamente podía hallarse en un sitio, el único sitio prohibido por Lissia que yo aún no había osado profanar. Supe súbitamente que, si violaba la última prohibición de Lissia, descubriría la verdad, por cruel que ésta fuera. Me precipité hacia la biblioteca y tomé con dedos temblorosos el frío lomo de metal del Saturygena, el único libro que Lissia había vetado expresamente. Nunca debí haberlo leído, pero ¿qué otra alternativa tenía? El Saturygena estaba escrito en una lengua extraña, mezcla de latín, griego y árabe. Gracias a mi profundo conocimiento de dichas lenguas, pude ir descifrando, no sin cierta dificultad, las frases terribles que en él se decían. Me asomé a otro nuevo mundo, el del horror sin límites, el mundo de la sombra, un cosmos mucho más inmenso que el que ya conocía, un orbe que englobaba en su negro halo a todos los demás mundos posibles. El Saturygena contaba la historia de mi familia, la terrible saga cuyos detalles, entre los cientos de miles de historias que me estaba permitido conocer, me habían sido vedados. Supe que procedía de una anciana estirpe, tan antigua como el mundo, “más antigua que el primer hombre.” ¿Cómo no iban a estremecerme tales palabras? Antes que yo, habían vivido en esa misma casa, sobre esa misma colina, cientos de hombres como Belial, cientos de mujeres como Lissia, tan desconocidos para mí como los secretos pasadizos que, según el Saturygena, se introducían en el vientre de la colina para perderse en las profundidades de un abismo amenazador, y cuya entrada estaba precisamente en la cripta del casón, bajo la efigie de la Santa Tecilay, ¡una imagen que los primeros de mi estirpe ya tenían consigo! Nunca desde entonces se había apagado la vela que alumbraba su macilenta piel de niña muerta. Uno a uno desfilaron ante mis ojos las historias de mis extraños antepasados. Con todo lujo de detalles sus vidas se desgranaban en las recias páginas del libro prohibido. Todas sus vidas eran idénticos abortos de depravación, sangre, sufrimiento y maldad. El horror que me producían sus crueles costumbres y sus pavorosos crímenes - tan monstruosos que no me atrevo a reproducirlos en este manuscrito, tan abominables que su recuerdo debe morir conmigo - espoleaba mi flanco con ansiedad. Debía llegar, horror tras horror, verdad tras verdad, hasta el más aterrador de los capítulos. El corazón me saltó en el pecho cuando, entre las palabras desconocidas, hallé el nombre de mi tío Belial, y de mi madre Lissia y finalmente... mi propio nombre escrito. ¡Mi nombre, flotando en ese mar de negras palabras de muerte! La profecía del Saturygena me heló la sangre. En aquel remoto legajo escrito evos atrás por una mano oscura, se decía: “El día en que Alceán se convierta en hombre, el temible ángel Belial devorará su carne.” ¿Qué o quién era ese ser al que yo amaba más que a mí mismo? ¿Quién era en realidad? ¿Quiénes éramos, Lissia, Belial, y yo si es que no éramos humanos, si es que nuestras vidas estaban escritas en ese volumen maldito que terminaba precisamente con esa frase ominosa? Las sospechas tejían a mi alrededor un tapiz fantasmal al que yo no me atrevía a mirar de frente. Uno de sus hilos, pertinaz, me hizo abrir los ojos para arrastrarme hacia la vorágine de la verdad. Me di cuenta de que nunca, desde la llegada de Belial, había vuelto yo a ver a Lissia. Las únicas noticias que de ella me habían llegado me las había dado él. Incluso la orden de no verla, de no molestarla, de obedecer a Belial, me la había dado él mismo. Su poderoso influjo había atenazado mi razón, para llevarme como un cordero ingenuo hacia el ara de su libidinoso y grotesco sacrificio. En ese momento me di cuenta de que todas las prohibiciones de Lissia no intentaban sino protegerme de Belial. Sin dudarlo apenas un instante, subí hasta la habitación de Lissia, y luché denodadamente por forzar la recia puerta. Era tan grande mi desesperación que logré abatirla finalmente. La alcoba de Lissia estaba iluminada mortecinamente por innumerables candelabros llenos de gruesos cirios amarillentos. En el centro, como una imagen sagrada, postrada en su blanco lecho, yacía el pálido reflejo de la otrora vigorosa Lissia. Su rostro estaba absolutamente demacrado, sus huesos se clavaban en su piel macilenta y sus cabellos caían astrosos sobre su blanca mortaja bordada, abierta trágicamente para dejar respirar a unas largas llagas que recorrían de arriba abajo su pecho exiguo. Alguna de estas heridas blancuzcas llegaba hasta el cuello. Todas ellas supuraban débilmente espesas gotas de sangre púrpura. Lissia abrió sus enormes ojos de obsidiana. Afortunadamente, aún tenían el brillo de la vida. - ¡Alceán! - gimió, enloquecida -. ¡Has venido! Mi pequeño, ¿cómo has logrado burlar su vigilancia? - Está fuera del casón, y no me cree capaz de desobedecerle. He sabido de cosas horribles, Lissia, he conocido la verdad del Saturygena - dije, todavía levemente temeroso de mi desobediencia. Lissia no se enfadó. Se limitó a cerrar los ojos, en un dolorosísimo gesto que me hizo romper a llorar. - Lissia, ¿ es cierto lo que dice el Saturygena? - le pregunté entre sollozos. Ella me miró, con lágrimas venciendo sus ojos antes invencibles. - Todo es verdad, Alceán. Debes ponerte a salvo, debes huir de Belial. Mira lo que me ha hecho - mostró patéticamente sus llagas -. Pero antes de irte debes saber más, Alceán, debes saber quién eres. Tal vez tú puedas salvarte de la profecía del Saturygena. Porque sucedió algo que no está escrito en sus páginas, algo que tú no recuerdas. Tal vez aquel hecho cambió tu destino, tal vez puedas burlar al profeta. Escúchame, pues, querido hijo mío. Acaricié la cabellera muerta de Lissia, y me dispuse a escuchar por fin la más insondable de las verdades: mi propia verdad. V - ¿Recuerdas - dijo Lissia con voz débil, apenas audible - que, cuando eras mucho más niño, te hablé de la muerte, y te dije que nunca llega a vencernos por completo? ¿Recuerdas, Alceán, que te dije que siempre volveremos a nacer, dentro de otra nueva vida, aunque ésta jamás puede volver a ser idéntica a la que teníamos antes de morir? Yo asentí. - Eso es cierto, mi niño, pero ahora que eres casi un hombre debes saber cómo la vida vuelve después de la muerte, debes saber el modo exacto en que se produce el renacimiento de los muertos. Cuando la veloz gacela muere en las fauces del león, su vida alimenta la vida de su captor. El león se hace más ágil y más veloz, pues en su carne hay carne y vida de la gacela muerta. Y la gacela vive, vive de nuevo en las veloces piernas del que la matara. >> Del mismo modo, el hombre muere, y es enterrado, y los gusanos y los insectos y los seres de la tierra devoran su carne, y el hombre se ve trágicamente encarnado en ellos, en su vida multiplicada, repulsiva, ínfima y efímera, que va diluyéndose poco a poco, sirviendo de alimento a otros seres más grandes. Para cuando otro hombre devora un ave que haya devorado a uno de esos insectos, la parte del hombre muerto que se encarna en él es tan insignificante que el hombre vivo no recibe apenas influencia alguna del que ya murió. Por eso son los hombres tan estúpidos, por eso jamás aprenderán, por eso tú debes ser distinto a ellos. >> Toda la vida vuelve a ser vida, pero ya nunca de la misma forma. El hombre vuelve a vivir, pero no como el mismo ser que era. Ya nunca podrá amar a las mismas personas, ni reír con la misma voz con la que reía. >> Tu padre siempre reía como un niño, Alceán. Él no era como nosotros. Vino de fuera, de muy lejos, y llenó de vida esta casa. Tú lo conociste, Alceán. Sí, digo bien, conociste a tu padre aunque no lo recuerdes. Los tres éramos felices en nuestra hacienda inexpugnable, rodeados por el bosque, alejados del mundo. El viento y los árboles nos saludaban a nuestro paso. Tú nos colmabas de gozo con la música de tu violín, con tus inocentes canciones. Pero vivía también con nosotros mi hermano Belial. Te quería mucho, y tú le querías a él. Tú le conocías antes de que él volviera para encerrarme, ¿no lo recuerdas? Siempre estabais jugando juntos, sí, siempre reíais juntos, aunque ahora no lo recuerdes. >> Se acercó el día de tu quinto cumpleaños, y el destino quiso engañar a la sabia mano que compuso el Saturygena. Tu padre no debía saber nada, ni Belial ni yo se lo habíamos dicho nunca, pero no sé de qué modo el azar quiso que hallara el libro prohibido y lo lograra descifrar. Quizá un demonio o un ángel guiaron sus pasos, aún no puedo hallar otra explicación. Tu padre leyó las líneas en las que estaba escrito tu destino, mi desdichado niño, y enloqueció. >> Belial dijo que tu padre conocía los secretos del Saturygena, y que debía morir por ello ya que nadie que no fuera de nuestra familia podía leerlo. Tu padre y él comenzaron a pelear. Cuando tu padre se dio cuenta de que Belial quería matarlo, echó a correr y huyó hasta las mismas entrañas del bosque, llevándote en sus brazos. Quería alejarte de Belial. Quería salvarte de él. >> Hasta el bosque le seguimos corriendo Belial y yo. Tu padre había perdido la razón, y gritaba que no permitiría que Belial te devorase. Pero Belial os alcanzó y se lanzó sobre tu padre, y comenzaron a darse de puñetazos. En la confusión de la pelea, te dieron un empujón, y caíste en un agujero oscuro que había entre unas rocas, abierto en la misma tierra, en una zona del bosque llena de simas que es la frontera entre nuestra hacienda y el mundo de los hombres comunes. Corrí a rescatarte, mientras ellos se destrozaban el rostro y los miembros a golpes. Me asomé al agujero, pero no pude verte. Aquella abertura era la entrada a una sima extraordinariamente profunda. Tú habías caído hasta el fondo del negro pozo. >> Te llamé con todas mis fuerzas, mas no obtuve respuesta. Cuando ya te creía muerto, escuché una voz lejana, tu voz queda, que decía: “Lissia, tengo miedo. Está oscuro y no me puedo mover, ¡ayúdame!” >> Tu padre y Belial estaban ya cubiertos de sangre cuando me deslicé entre las dos piedras y me interné en la oscuridad, hacia el fondo de la sima. Estuve a punto de despeñarme más de una vez por la impaciencia de tenerte a mi lado, pero el amor que siento por ti hizo que mis dedos lograran siempre agarrarse en el último instante a las paredes de la caverna, evitando así mi desgracia. Cuando te encontré, ya no hablabas. Tenías la espalda rota, y los ojos cerrados, tus preciosos ojos de color de ámbar. Cualquiera hubiera creído que estabas muerto, pero yo no lo creí. Yo sabía que estabas vivo, que debías vivir. >> Con gran esfuerzo trepé en la oscuridad durante minutos interminables, llevándote en brazos hasta la salida de la sima. Descubrí allí un grupo de gente de allende del bosque que, encontrándose de caza y alertados por los gritos, habían descubierto a Belial en el momento mismo en que terminaba con la vida de tu padre. Algunos de ellos se lo habían llevado preso para que rindiera cuentas ante la justicia de su reino. Jamás tuve noticias de si lo habían juzgado o si había conseguido escapar. Jamás volví a verle ni a saber de él. Sólo sabía que tu padre se hallaba muerto, su carne destrozada, irrecuperable, frente a mis ojos, y que tu cuerpo aún tibio estaba firmemente apretado contra mi pecho, aún vivo. >> Dijeron, ¡pobres ciegos! que tú también estabas muerto. Yo les seguí la corriente y también eché la culpa de tu muerte sobre las espaldas de Belial. Os sepulté, a ti y a tu padre, en el mausoleo del casón. ¿Qué otra cosa podía hacer para evitar las murmuraciones de esos pobres ignorantes? Tras el entierro, despedí a todos los criados, me quedé completamente sola en la finca. Bajé al día siguiente al mausoleo y saqué tu pequeño cuerpecito del frío sarcófago. Tu corazón no latía, mi amor, pero era aún tu corazón, eras tú el que habitaba en ese pequeño cuerpo inerte. No debía permitir que la tierra y los gusanos que habitan en ella se te llevaran y te hicieran parte de su aberrante vida viscosa. >> Te velé día y noche en tu alcoba, perfumando el aire con esencias para ahuyentar a los seres de la tierra. Pero solamente pude detenerles unos días más de lo habitual. Pronto tu carne tornóse amarillenta, y los perfumes no lograron disimular el hedor que emanaba tu cuerpecito para saludar la inminente llegada del gusano. Entonces se obró el prodigio, y surgió la idea. Descubrí que estaba embarazada, que llevaba dentro de mí el embrión de un nuevo niño. Un hijo mío iba a sustituirte. Pero yo no quería un nuevo hijo, te quería a ti y sólo a ti, otra vez, quería que volvieras a amarme de nuevo con tus ojitos de miel y tu risa de ruiseñor. >> Primero devoré tu corazón, tu pequeño corazón parado. Esa misma noche comencé a comerme tus intestinos, que habían entrado ya en un hediondo estado de descomposición. Fueron un manjar para mí porque eran tuyos y me iban a permitir que volvieras conmigo. Yo tenía que hacer mía tu carne para que el embrión fuera alimentándose a su vez de ella. Tú tenías que crecer de nuevo en mi interior, miembro a miembro, bocado a bocado. Me costó un par de días comerme tus intestinos, pero lo hice. Después, devoré tu estómago, tu hígado, tus pulmones. Al final de la semana ya había devorado todas tus vísceras. Para entonces, habían surgido en tu carne unos pequeños puntitos blanquecinos que señalaban los lugares donde iban a surgir los nidos de los insectos. >> Pero, afortunadamente, el invierno llegó, y trajo con él las primeras nieves. Se me ocurrió llenar tu sarcófago de hielo, y volví a acomodarte en él. Quería evitar que tu cuerpo se pudriera. Así pude ir comiendo día a día tu carne, tu exquisita carne infantil. ¡Mi querido Alceán, si supieras cuán leve fue el esfuerzo! Disfruté con cada bocado que di a tu carne, porque cada fibra de tu carne era una nueva promesa de que regresarías. Mis dientes arañaban con ansiedad tus huesos para que no quedara ni una sola piltrafa de carne en ellos, mientras mi tripa se iba hinchando cada vez más con el germen de tu reencarnación. Tú ibas renaciendo día a día. >> Me costó dar con un modo que me permitiera no desaprovechar ni un sólo átomo de ti. Cuando terminé con tu carne, molí cada hueso de tu esqueleto, y fui bebiéndome el polvo resultante disuelto en agua. Tus huesos volvían a formarse y a endurecerse, sanos, en mi vientre. Dejé para el final tu cabeza, tu pequeña cabecita inerte. Gracias al hielo, se había conservado casi igual a como era antes del accidente en el bosque. Tú me mirabas con tus ojitos de miel, mientras yo devoraba con sacra reverencia tus pómulos, tus carrillos, tu nariz, tus labios. Sentí una honda y estúpida tristeza cuando devoré tus ojos. Dejaba tus cuencas vacías, sí, pero no para siempre. Finalmente molí tu calavera y me la bebí, mientras esperaba a que mi vientre tenso reventara de un momento a otro. >> A los días, renaciste, mi querido Alceán. Con los meses pude comprobar que eras tú de nuevo, que mis esfuerzos habían dado fruto, que eran tus mismos ojos los que me miraban, tu carita la que me sonreía, tu pelo de seda el que reposaba en mi pecho, tu risa, tu risa de bebé la que me daba de nuevo la vida... >> Cuando cumpliste un año, te di tu primera papilla. Quería asegurarme de que volvieras tal y como te habías ido. Tenía miedo de que tu mente amorosa, tus recuerdos infantiles, se perdieran para siempre, y tuvieran que reconstruirse de nuevo. Por eso guardé tu cerebro en un pequeño cofre lleno de hielo que enterré en las entrañas de la cripta. Después de mi leche nutricia, fue tu cerebro lo primero que comiste. Así volviste a renacer por completo. Recordabas ciertos retazos de tus primeros cinco años, como mi nombre, lo primero que salió de tus labios, y otras cosas más vagas que fuiste olvidando mientras crecías. Pero eras tú definitivamente, eras tú de nuevo, no cabía la menor duda. Volviste a tañer tu violín, tú solo. >> Pero esa maldita profecía... Que el episodio de tu falsa muerte no esté escrito en el libro prohibido no quiere decir que no vaya a cumplirse lo que allí dice sobre tu muerte auténtica. Durante todos estos años yo he velado para evitar que se cumpliera, pero hay cosas que están escritas en algún lugar más negro e impenetrable aún que el Saturygena, cosas que no podemos evitar. Belial regresó, yo le dejé abierta la puerta en un imperdonable y fatal descuido. Estaba escrito que sucediera. Y estaba escrito que él iba a reconquistar tu cariño, solamente para lograr saciar su hambre. Yo ya no puedo hacer nada para evitarlo, Alceán, y tú ya eres un hombre, y Belial está cerca. Debes huir, querido hijo, debes marcharte lejos de aquí, antes de que sea demasiado tarde. ¡Sigue los pasos de tu padre, intenta romper el maleficio! El débil grito de Lissia se quebró en su boca. Yo también me quedé petrificado cuando oí la voz de Belial detrás de mi espalda. - Es imposible evitar que suceda lo que está escrito en el Saturygena. Alceán debe ser mío. Belial se lanzó sobre mí, sonriendo maléficamente. Sus dientes brillaban llenos de lujuria y sed. No pude desasirme de su fortísimo abrazo. Me atenazó como la bestia a su presa, y me miró a los ojos, con pasión. El peso de su cuerpo me hizo desplomarme sobre el lecho de muerte de Lissia. Su lengua gruesa y ágil penetró en mi boca, y pareció tratar de ahogarme con su impetuosa caricia. Sentía sus dientes largos, duros, clavándose cada vez con más fuerza en mis labios. Mi sangre explotó en mi boca, y llenó la afilada dentadura de Belial de rojas gotas. El dolor era insufrible, grandioso, embriagador. Pronto dejé de oponer resistencia, pronto me dejé llevar por aquel placer obsceno, dejé que fuera clavando sus dientes en mis labios, lentamente pero cada vez más fuerte, me dejé devorar, me dejé matar. Pero, súbita e imprevisiblemente, noté que Belial aflojaba la presión, y dejaba de beber de mi boca. No sé cómo sucedió exactamente, pues me hallaba por completo subyugado por el hechizo de Belial, pero Lissia había logrado encontrar en sus miembros exangües un último hilo de fuerza, había conseguido levantarse de su lecho, y había clavado sus uñas en la garganta de su hermano. Belial me soltó para defenderse de Lissia. Los dos se clavaban las garras como animales y gritaban enloquecidos de dolor. Belial estiró sus brazos hacia atrás y apresó el cuello de Lissia. Forcejearon largamente, y el sudario blanco de Lissia se enganchó en uno de los cirios que iluminaban la alcoba. Lissia comenzó a arder, y el fuego se extendió al lecho. - ¡Huye, Alceán! ¡Sal del casón! Lissia se aferró a Belial, le rodeó con sus brazos en llamas. Los dos comenzaron a arder juntos, en un extravagante rito mortuorio. El fuego se extendió por sus ropas, y por la alfombra que cubría el suelo de la alcoba. Desde el pasillo pude ver cómo ardía la cama entera como una pira, y cómo Belial y Lissia ardían agarrados el uno al otro dentro de un pavoroso círculo de fuego. Horrorizado y desconcertado por las sobrecogedoras revelaciones que acababan de hacérseme, y por las terribles imágenes que anidaban en mi mente angustiada y que me acompañarán hasta el día de mi muerte en mis pesadillas, eché a correr escaleras abajo y abandoné para siempre el casón que durante un tiempo había sido mi único mundo. Lo vi por última vez envuelto en gigantescas llamas, recortándose en la negrura de la noche. Volví la cara y seguí corriendo camino abajo, hacia el otro lado del bosque. Era difícil de creer, era imposible de entender, pero no podía ser de otra manera. El relato de Lissia tenía que ser cierto. Porque era cierto, yo podía recordar toda mi vida desde el día de mi segundo nacimiento, podía tocar el violín como lo tocaba hacía veinte años aquel niño, mi propio hermano fantasmal, o tal vez simplemente yo mismo, mi reflejo. Porque era cierto, yo recordé a Belial en el mismo instante en que lo conocí por segunda vez, y empecé a amarle con la misma inocencia con la que le amara hacía quince años. Porque era cierto, estaba escrito que Belial debía morder mi carne de hombre recién nacido para saciar su repugnante sed. Jamás he podido olvidar los que fueran mis días más felices, aquellos que engendraron mi condena, mi angustia y mi martirio. Han pasado ya algunos años desde aquellos horribles episodios. Sin embargo, todavía me estremezco al pensar que, oculto bajo la capucha de alguno de los hermanos del monasterio, puede estar espiándome, con sus ojos de obsidiana inscritos en su rostro quemado, irreconocible, el ser al que más amé y al que ahora más temo, con el único y ominoso anhelo de devorar la carne viva que hoy castigo con el rudo roce de mis hábitos. Haga lo que haga para evitarlo, me esconda donde me esconda, está escrito que he de ser carne de su carne. _____________________ Sobre el autor: Nacido en Pamplona (Navarra) en 1974. Licenciado en Comunicación, ha trabajado como guionista en televisión, compaginándolo con la docencia en distintas universidades y escuelas de cine, al mismo tiempo que producía y dirigía sus propios cortometrajes. Es autor de obras dramáticas y narrativas de géneros muy diversos, con preferencia por la comedia y el género fantástico. Nota del autor: Espero que hayáis disfrutado con “Carne de su carne”, me encantaría leer vuestros comentarios en mi página: http://www.facebook.com/MiguelCampion1 Si os interesa, también podéis seguirme en: http://miguelcampion.com/ http://twitter.com/miguelcampion