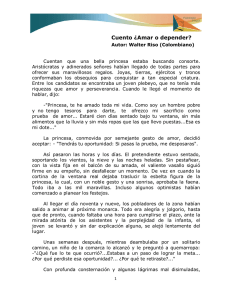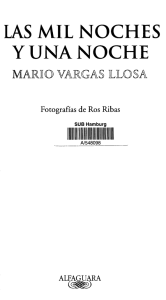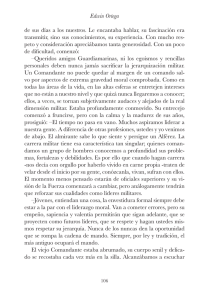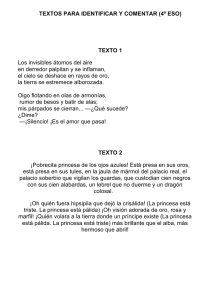Ocaso - Las Lágrimas de Gea
Anuncio

EL OCASO DE LOS NORMIDONES Primera entrega de la saga LAS LÁGRIMAS DE GEA Sergio Llanes Romera Portada y contraportada: Jorge y Manuel Rodríguez Morán Mapa de Auria: Jorge y Manuel Rodríguez Morán Dirección artística: Jorge y Manuel Rodríguez Morán © Sergio Llanes Romera Depósito legal: MU-1019-2014 I.S.B.N.: 978-84-617-2040-8 Agradecimientos A mi querida esposa Isabel y a mi pequeña Rocío, por ser el motor de mi alegría. A Armando Moreno, «PR», el gran mecenas que ha logrado que mi obra vaya más allá de la literatura. A la escritora y correctora del Canal Literatura Elena Marqués, por su insuperable trabajo. ¡Qué grande que eres! A mi editor, Raúl Gómez, por su excelente gestión literaria. A Manu y a Jorge, nuestros brillantes ilustradores, por aportar su desbordante talento en el proyecto. A Paco y a Carmen, los mecenas que han hecho posible que mi obra sea traducida al inglés por una fuera de serie como la escritora y traductora norteamericana Sue Burke. Al genial escritor Lawrence Schimel, por ponernos en contacto con ella. A Ginés Bernal, «El alquimista de la web». ¡Eres un crack y lo sabes! A mi abogado y gran amigo Javi Ferrer, de su padawan favorito. ¡No cambies nunca, maestro! A David Torres y Nacho Moñino, por su excelente trabajo en la elaboración del mapa de Auria. A Luisa Núñez, presidenta del Canal Literatura; al escritor Antonio Marchal-Sabater y a Amelia Pérez de Villar por el apoyo incondicional que me están prestando. A mi extraordinario grupo de testeadores: Tommy de Jaén, Manu, Jorge, Juan Honesto, Nacho Moñino, Isabel, Tomás Pérez Gil, David Torres, Fabio, Jesús Carrillo, Álex Díaz, Tao, Manolo, Giuseppe Skynet, Ginés, Raúl, Inma, Lola, Gabi y Estrella. A la librería Papiro de Alcantarilla. Al gran aventurero Carlos García, un auténtico héroe. Al colegio San Pablo CEU de Molina y su magnífico profesorado. A mi familia y amigos. ¡No tenéis precio! A la memoria de Clemente Romera Navarro, mi abuelo y la persona más admirable que he conocido; de don Adolfo, exdirector de mi colegio y mentor; de Úrsula Mol, que siempre me trató como a un hijo más; y de mi gran amigo José Luis Hernández Estaca. Ojalá estuvierais aquí para poder leer mi obra. Índice Notas del autor LIBRO I PRÓLOGO Villa del senador Guerini. La conspiración Capítulo 1 Snowburg, reino nórdico de Icelung Capítulo 2 Provincia de Auvernia. Región de Lyonesse. Asedio deElvoria, campamento auriano Puente de Bradgil. Horas más tarde Capítulo 3 Snowburg. Celebración en honor al cumpleaños de la princesa Aurora Capítulo 4 Asedio a Elvoria, campamento auriano Bosque de Sario, avanzadilla de la séptima legión Capítulo 5 Isla de Icelung. Orilla del Gogaföss. Funeral de la princesa Aurora 9 Capítulo 6 Asedio a Elvoria, campamento auriano Bosque de Sario, frente de la caballería wolfsfala Bosque de Sario, supervivientes de la séptima legión Capítulo 7 Frontera de Wolfsfalia con el territorio kazaco Taberna de La Última Morada Templo de Skogür. A la mañana siguiente Capítulo 8 Mazmorras de la fortaleza de Elvoria Fortaleza de Elvoria. Salón principal Capítulo 9 Región de Quyrlich, Anglia. Aldea de Ogham. Fiesta de la cosecha Capítulo 10 Reino de Icelung. Cercanías de la costa Capítulo 11 El inframundo. El niño perdido LIBRO II Capítulo 12 Majeria. Palacio imperial Una semana después de la captura de Antonio Sforza Capítulo 13 Anglia. Castillo de Valadar Puerto de Valadar. Dos días más tarde Proximidades de la sala del trono de Valadar Capítulo 14 Barrios bajos de Majeria. La prisionera Palacio imperial, aposentos de la princesa Gisela 9 Barrios bajos de Majeria Capítulo 15 Proximidades de Majeria. La adivina Capítulo 16 Majeria. Palacio imperial. Aposentos del emperador Capítulo 17 Castillo de Valadar. Sala del trono Puerto de Valadar Capítulo 18 Reino de Icelung. El remordimiento de un hombre moribundo Capítulo 19 Majeria. Sala sacra de los ancestros Capítulo 20 Majeria. El ratón y el gato Una hora más tarde. Alcantarillados de Majeria Capítulo 21 Puerto de Majeria. Taberna de Las Tres Sierpes Capítulo 22 Mar de la Vida. A bordo del Brisa de Mar Capítulo 23 Frontera kazaca. Tratados de paz Capítulo 24 Anglia. Castillo de Valadar. Dependencias de lady Bogdana Capítulo 25 Sur de Auvernia. Recuerdos dolorosos Capítulo 26 Anglia. Castillo de Valadar 9 Capítulo 27 Quebradas del Este. Reino bárbaro de Kazaquia Capítulo 28 Mar de la Vida. En las proximidades del estrecho de Midaris Capítulo 29 Anglia. Puerto de Valadar Capítulo 30 Provincia de Auria Central. Afueras de la ciudad de Antinum Capítulo 31 Norte de la provincia de Numánica. Aldea de Landas Lejano oriente. Dos años atrás Templo de Kurayami, en La Cima del Mundo Capítulo 32 Kazaquia. Territorio del clan Drago Capítulo 33 Mar de la Vida. Funeral en alta mar Capítulo 34 Las pesadillas del elegido Dos años atrás. Dominios del imperio Hisui Me. Grupo de asalto de Kageru Horas más tarde. A bordo de La Perjura Capítulo 35 Auvernia. Región de Lyonesse. A pocas leguas del Paso de Montesque Capítulo 36 Kazaquia. Territorio del clan de las Quebradas del Este Capítulo 37 Inframundo. Búsqueda de Caleb 9 Capítulo 38 Isla de Icelung. Los hombres del norte Capítulo 39 Suroeste de la provincia de Numánica. Puerto de Midaris Taberna portuaria de Midaris Capítulo 40 Kazaquia. Territorio de los Drago Capítulo 41 Región del Macizo Central. Provincia de Wolfsfalia LIBRO III Capítulo 42 Región central de la provincia de Auvernia. Castillo de Wyvern Horas más tarde, en el castillo de Wyvern Dependencias de Camille Guayart, interior del castillo de Wyvern Asalto mercenario, barbacana oeste del castillo de Wyvern Capítulo 43 Mar del Norte. Isla de Legendaria. Refugio contrabandista Capítulo 44 Frontera entre la provincia de Pórtica y el reino de Dalvaquia. La tormenta Capítulo 45 Región central de Auvernia. Río Vergna Mazmorras del castillo de Wyvern Capítulo 46 El desertor numantino. Camino de Lanjibar 9 Capítulo 47 Kazakia. El último Drago Capítulo 48 Sur de la región de Marcania, provincia de Numánica. El traidor numantino Capítulo 49 Rumbo hacia Mundsechwür Cuatro noches atrás, en el palacio de Wolfden Santuario de Skogür. La ceremonia Capítulo 50 Norte de la provincia de Wolfsfalia. Puerto de Mundsechwür Avanzadilla del ejército de Anglia Capítulo 51 Wolfsfalia. Ciudadela de Wolfden Biblioteca de la ciudadela de Wolfden Biblioteca de la ciudadela de Wolfden. Varias horas más tarde Capítulo 52 Mar del Norte Capítulo 53 Sur de la región de Marcania, provincia de Numánica Capítulo 54 Gran salón de la fortaleza de Mundsechwür Mazmorras de la fortaleza de Mundsechwür Asedio de Mundsechwür. Barbacana exterior. Dos días después de la llegada del capitán Nacab a la fortaleza Campamento Darkblade Capítulo 55 Inframundo. Ciudad de los Muertos Capítulo 56 9 Asedio de Mundsechwür. Campamento Darkblade Fortaleza de Mundsechwür Bajo el alcantarillado de la fortaleza de Mundsechwür Fortaleza de Mundsechwür. Tras la barbacana exterior Linde del bosque de Geistwald Explanada exterior. Inmediaciones del campamento Darkblade Capítulo 57 Palacio imperial de Majeria. Malas noticias Capítulo 58 Sur de la provincia de Numánica. Hacienda de la familia Eleazar Hacienda de la familia Eleazar. Interior de la casa Parte trasera de la vivienda. Acceso exterior a los establos Interior de la vivienda. Salón principal Capítulo 59 Asedio de Mundsechwür. Bosque de Geistwald Bosque de Geistwald. A varios cientos de pasos de Robert Rhys Cascada del bosque de Geistwald Campamento Darkblade Bosque de Geistwald. Junto al acantilado Acantilado bajo la fortaleza de Mundsechwür Capítulo 60 En el corazón del reino de Dalvaquia. El rey bajo la montaña Capítulo 61 Asedio de Mundsechwür. Campamento Darkblade Capítulo 62 El ritual Capítulo 63 Bosque de Geistwald. Los fugitivos Campamento Darkblade. Calabozos de los barracones Campamento Darkblade. Zona de las tropas auxiliares quyrlies 9 Capítulo 64 Sur de Auvernia. Cercanías del Cerro de los Siete Capítulo 65 Fortaleza de Mundsechwür. Presagios de muerte Fortaleza de Mundsechwür. Barbacana exterior Capítulo 66 Cerro de los Siete. El misterioso encapuchado Capítulo 67 Asedio de Mundsechwür. La Cala del Lobo Capítulo 68 Hacienda de la familia Eleazar. Salón principal Hacienda de la familia Eleazar. Escaleras de acceso al piso superior Hacienda de la familia Eleazar. Salón principal Hacienda de la familia Eleazar. Cercado exterior de la casa Persecución al pie de las montañas Capítulo 69 Inframundo. Ciudad de los Muertos. El destino de Caleb Salón del trono de la Ciudad de los Muertos (unos minutos antes) Capítulo 70 Kazaquia. Cercanías de la frontera con Wolfsfalia Capítulo 71 Auvernia. Castillo de Wyvern EPÍLOGO Geografía política de Auria Estructura de las legiones Glosario de personajes del libro 9 Notas del autor A continuación voy a realizar una serie de aclaraciones para ayudar al lector a situarse en el mundo en el que se desarrollan los acontecimientos de la primera novela de la saga. En primer lugar debo decir que desde la infancia fui un niño soñador. Siempre fantaseé con que sobre un mismo lugar pudiera haber distintos planos de existencia, imaginando todo tipo de culturas, civilizaciones y aventuras paralelas al mundo real en el que vivimos. Eso me llevó a ubicar la trama de mi novela en el marco geográfico de Europa, África y Asia, como si todos los acontecimientos acaecidos en ella ocurrieran en uno de esos planos existenciales análogos a nuestro mundo. El lector podrá comprobar que algunas de las culturas que aparecen en la primera entrega de la saga corresponden a otras que realmente han existido, y q u e respetan algunas de sus tradiciones y costumbres con la intención de buscar un punto de referencia para poder recrear a sus habitantes tal y como yo los veo. En segundo lugar debo constatar que mi pasión por la antigua Roma me impulsó a construir al imperio auriano como un reflejo del esplendor de tan magnífica civilización. Muchas de las costumbres y términos aurianos son muy similares a los romanos, pues emplean el mismo sistema horario y un calendario parecido, así como una organización castrense muy pareja. Por otro lado, al igual que pasara con la civilización romana, la magnitud de los vastos dominios del imperio auriano constituye también uno de sus mayores contratiempos. Su gran extensión dificulta el control efectivo del territorio en el marco temporal en el que se desarrolla la primera novela. Por último me gustaría hablar de la época en que tienen lugar los hechos. Al ser un ámbito de intriga medieval fantástico, el punto de referencia como año cero lo marca un hecho significativo dentro de la historia de Auria. Así, al igual que en el mundo occidental contemporáneo el nacimiento de Jesucristo supone el inicio, en la saga de Las lágrimas de Gea este viene señalado por la llegada al poder de la dinastía Sforza. Su predominio se extiende en el tiempo durante más de tres milenios, hasta el momento en el que se producen los hechos que dan lugar a la trama de la novela, en el año 3142, bajo el reinado de Valentino III, sexagésimo noveno emperador de la longeva dinastía Sforza. 9 LIBRO I PRÓLOGO Villa del senador Guerini. La conspiración A primeros de otoño, a poco más de cinco leguas de distancia de Majeria1, el reputado senador Claudio Sforza había convocado a la mayoría de los miembros de la cámara presentes a asistir a un cónclave secreto. La razón que lo había impulsado a actuar a espaldas del emperador no era otra que la premura por buscar una solución que frenara la grave crisis que estaba poniendo en jaque al imperio. Una villa propiedad del senador Guerini, miembro de una de las siete prestigiosas familias que habían fundado Auria cuatro milenios atrás, fue el lugar elegido para la reunión. La hacienda estaba situada relativamente cerca de una de las arterias principales de los muchos caminos que vertebraban el imperio. Antes de llegar a las inmediaciones de la casa, dos columnas de mármol cubiertas por una espesa capa de musgo franqueaban el paso.Después la calzada se dividía en dos caminos más estrechos. La senda que discurría hacia la derecha llegaba hasta la mansión del senador, que se podía divisar a lo lejos como una enorme estructura gris con numerosos arcos y columnas en su fachada. El camino de la izquierda descendía por un sendero con diferentes clases de árboles, entre los que destacaban robles, arces y hayas. Sus hojas proporcionaban al terreno una espectacular imagen de tonos pardos, rojos intensos, naranjas y ocres. Justo en el centro del feudo, oculto bajo el abrigo del gran bosque, se levantaba un edificio circular de enormes dimensiones. El mármol de color marfil veteado de verde travertino lo camuflaba entre la foresta. Al interior se accedía por una puerta de gran anchura precedida por un armazón de columnas que ascendían hasta el techo. Los pilaresseretorcían hasta completar siete vueltas como homenaje a las siete familias fundadoras de Auria. Al atravesar el umbral, una sucesión de escalones daba paso a una lustrosa sala de mármol blanco coronada por una bóveda semiesférica. La construcción de la gran sala interior guardaba la forma tradicional de una curia, con tribuna elevada situada a la derecha de la sala y enfrentada a una doble hilera de asientos, de los que los superiores quedaban reservados para los invitados más ilustres. 1. Capital del imperio auriano, ubicada en la provincia de Auria Central (ver apéndice de geografía política). 13 Uno a uno fueron entrando los senadores y ocupando su lugar en las diferentes poltronas de madera de roble. Entre los más destacados se hallaban, además de Bernardo Guerini, los otros seis descendientes de las familias fundadoras de Auria: Arrigo Cosato, sucesor directo del primer rey de Auria; Francesco Dacua, miembro de una de las familias más ricas del imperio; Enzo Giovanni; Cornelius Bellucci; Ettore Pisanni; y Filippo Matia. A nadie se le pasó por alto la ausencia del senador Francesco Cerón, uno de los grandes hombres de Auria, tanto por sus logros militares y políticos como por su sangre imperial. La familia Cerón había ocupado un lugar de relevancia dentro de la política auriana en los más de mil años de historia de su ilustre casa, desde los tiempos en que el gran Cerón Sforza el Conquistador venciera a los turkhanios en tierras heraclias en la gran batalla de Balmípolis, por lo que fue recompensado por su hermano mayor, el emperador Antonio IV, con el principado de la provincia de Heraclia y el reconocimiento de su propio apellido. El último en hacer acto de presencia fue el senador Claudio Sforza, cuyas majestuosas facciones se veían resaltadas por una corpulenta y vigorosa figura. Al entrar, su semblante hizo cesar momentáneamente los murmullos de sus camaradas. La estancia se sumió en un silencio sepulcral. Todos los presentes contuvieron el aliento a la espera de que ocupara el lugar que le correspondía por línea de sangre y sepronunciara sobre los motivos que lo habían llevado a convocarlos allí. Con gesto pausado, se levantó de su sillón y anduvo sobre la alfombra roja que se extendía hasta la tribuna. La luz quecruzabaloscristalesse posó sobre él, revelando una imagen que mantenía la gallardía de antaño a pesar de su avanzada edad. Poseía unas cejas rectas y muy pobladas; una perilla perfectamente arreglada, ahora completamente blanca por el paso del tiempo; nariz larga y aguileña, a juego con su boca fina y alargada; y una mirada fría y cruel que le daba en su conjunto una apariencia fuerte y decidida. «Ahora no os echéis atrás u os aseguro que sufriréis las consecuencias. No, no lo harán. Ellos tienen tanto que perder como yo en ese asunto», pensó Claudio al cruzar la mirada con Bernardo Guerini y Francesco Dacua. Estos le correspondieron con un leve saludo y una sonrisa de complicidad. –Estimados camaradas del Senado –comenzó a decir con una voz potente y ronca que resonó en todos los rincones de la sala. Con un gesto del brazo acalló a los pocos presentes que se habían atrevido a romper la máscara de silencio–. Aunque algunos tratéis de disimularlo –continuó–, todos conocéis los motivos que me han llevado a convocaros aquí esta noche, tan lejos de la curia habilitada para las reuniones formales de nuestra ilustre cámara. ¡El imperio está enfermo! – gritó mientras giraba sobre sí mismo y observaba la cara de los senadores. Su mirada penetrante era más mordaz que sus palabras. Tras una breve pausa continuó hablando–. Por desgracia, desde que nos abandonara la emperatriz, mi 14 hermano parece mantenerse ajeno a los graves problemas que asolan las vastas extensiones de Auria y que sin duda acabarán por devorarla por dentro si no le ponemos solución a tiempo. »Todos sabéis tan bien como yo que nuestro emperador lleva más de un mes sin dejarse ver en público; que recibe tan solo visitas de su asistente y desumédico, del comandante de su guardia personal y de un servidor; y que se ha desentendido cada vez más de los males que amenazan con derrumbar los cimientos de nuestra patria. »¡Silencio! –bramó poniendo fin a los murmullos que habían provocado sus palabras–. Aún no he terminado. Debéis saber que mi hermano está considerando limitar los privilegios de los principales linajes que presiden nuestra ilustre cámara, además de incluir en el Senado a más familias, entre las que habría algunas de origen plebeyo. Todo ello instigado por uno de los senadores que hoy se ausentan en esta sala: mi primo Francesco Cerón. –¡Eso es inadmisible! –vociferó indignado el senador Dacua–. ¡No pienso tolerar que un plebeyo se siente a mi lado! Muchos otros secundaron sus protestas y se sumaron al descontento provocado por la revelación de las intenciones del emperador. –¡Camaradas! –dijo en voz alta el senador Guerini, anfitrión del evento–, dejemos que Claudio continúe. –Gracias, Bernardo –correspondió Claudio dejando el tiempo suficiente como para que su mensaje fuera calando en los presentes–. El senador Cerón ha percibido tan bien como yo el frágil estado de la mente del emperador. Pero, a diferencia de mí, él pretende aprovecharlo para sus propios intereses, sin importarle el precio que nuestro pueblo pueda pagar por ello. Auria sangra cada segundo que pasamos mirándonos las caras los unos a los otros, impávidos e incapaces de reaccionar. Ha llegado la hora de tomar decisiones drásticas. Claudio Sforza recitaba sus argumentos sin dejar de escrutar cada rostro en busca de gestos, miradas y señales que pudieran indicarle quién estaba con él y quién discrepaba de su opinión. No le fue muy difícil situar al primero de sus detractores, pues no se molestaba en tratar de disimularlo. El senador Cosato no daba crédito a lo que estaba ocurriendo en la sala y observaba perplejo al líder del vetusto consejo. –¿Qué insinúas, Claudio? –inquirió–. Sé prudente al elegir tus palabras. Ya el mero hecho de habernos convocado aquí sin informar previamente al emperador podría ser considerado una traición. Aun así, hemos acudido, en virtud de tu reputación y del parentesco que te une a la dinastía imperial, dispuestos a escuchar tu mensaje. El emperador siempre nos ha guiado con sabiduría a lo largo de todo su reinado. Muchas veces este mismo Senado no estuvo de acuerdo con sus decisiones, pero finalmente el tiempo demostró que eran acertadas. Lo mismo opino del senador Cerón, al que me cuesta ver como un enemigo del Estado. No dudo de 15 tus buenas intenciones, no me malinterpretes; pero no olvides que nuestro único deber es el de aconsejar a nuestro emperador y aceptar sus decisiones, sean estas cuales sean. Una mezcla de susurros y aplausos recorrió la improvisada sala de reuniones tras la intervención de Arrigo Cosato, momento en el que el senador Sforza se hizo notar dando un fuerte golpe sobre la tribuna. –¡Silencio! –volvió a gritar–. Sé que todos os hacéis las mismas preguntas –su figura relucía. Una nueva e intencionada pausa cargó de tensión el ambiente–. Yo mismo me las hice antes de darme cuenta de que la pasividad solo traería la ruina a nuestra patria –hizo otro inciso para retomar el aliento y continuó con su alegato–. Como bien ha dicho mi estimado amigo, vivimos para servir al emperador, pero hay un principio superior que ni siquiera Valentino III puede obviar y que está incluso por encima de su persona: el propio imperio. La pausa que dejó esta vez fue larga. Estaba seguro de que la gran mayoría apoyaría su causa, como denotaban tanto el gran revuelo como los gestos de aprobación de la sala. Bernardo Guerini y Francesco Dacua habían cumplido con su papel al lograr que sus seguidores apoyaran la iniciativa de Sforza. Claudio fue subiendo y bajando la mano para calmar a los presentes hasta envolver de nuevo el ambiente en el fantasmagórico silencio que había precedido a su entrada. –Todos sabéis tan bien como yo que la revuelta comenzó con la exigencia de autodeterminación e independencia de Auvernia, que fue rechazada gracias a la intervención de esta cámara al persuadir a nuestro emperador antes de que accediera a sus pretensiones. Si no hubiéramos conseguido hacerle entrar en razón, ¿cuánto tiempo habrían tardado en sumarse otras provincias a esa idea de independizarse mientras el imperio se mantenía cruzado de brazos? –Claudio volvió a interrumpir su discurso. Esperaba que sus mensajes calaran en la mente de los presentes y ganarse así al resto de la cámara–. Pues bien, sé que mi hermano está sopesando cambiar el sistema de impuestos y tasas, además de conceder ciertas competencias a la provincia de Auvernia para alcanzar la paz con los rebeldes. Puede que a corto plazo incluso lograra que esa paz fuera duradera, pero a la larga será el principio de la futura desintegración de Auria como fuerza hegemónica de la tierra que hoy pisamos. Tal hecho, de consumarse, demostraría nuestra debilidad a ojos de los bárbaros2. Pronto tendríamos una sangrienta guerra con turkhanios, dálvacos, kazacos y nórdicos, a los que solo el temor a nuestra fuerza, orden y unión ha mantenido a raya hasta la fecha. No dudéis ni por un instante que tan fieros enemigos no dudarían en atacar nuestras fronteras 2 16 Los aurianos consideran bárbaros a todos los extranjeros. una vez descubrieran nuestra debilidad. ¿Es eso lo que queréis? –Nadie contestó. Tras unos segundos de espera, retomó la palabra–. Ni siquiera el emperador está por encima de todas las cosas: él también le debe lealtad al imperio. Así que considero que nuestro deber es actuar de inmediato para evitar que esto ocurra. Nadie ama más que yo a mi hermano; pero, por encima de ese amor, por encima de mi familia o de mis propios intereses, ¡está Auria! –chilló con rabia contenida. Un rumor recorrió la sala tras las palabras de Claudio hasta que volvió a levantar las manos para proseguir con su discurso. Poco a poco la quietud volvió a hacerse dueña de la estancia. –El emperador ha hecho un gran servicio a nuestro pueblo durante muchos años y siempre será recordado por ello. Pero en los últimos tiempos parece haber perdido el sentido común, como demuestran sus actuales intenciones. Con todo el dolor de mi corazón os digo que, si mi hermano pretende entregar Auria en manos de nuestros enemigos, solo puede llamársele de un modo: ¡Traidor! Los murmullos de la sala se incrementaron ante el atrevido calificativo brindado al emperador. Una vez se fueron diluyendo, Claudio emprendió de nuevo su alegato. –Ha llegado el momento de actuar –aseveró–. Debemos eliminar al emperador por el bien de Auria. Una vez acabemos con él, el poder volverá a residir en el Senado como ya lo hiciera antaño, en los tiempos de la antigua república, antes de la llegada de mis antepasados al trono. ¿Quién de vosotros está conmigo? Claudio lanzó la pregunta al aire al tiempo que estudiaba la reacción de sus camaradas, y con ella selló su mortíferaintervención. El apoyo a la causa de Claudio parecía casi unánime, con la excepción de tres senadores que estaban sentados cerca de Arrigo Cosato, que había rehusado ocupar su asiento junto a los más ilustres para mezclarse con el resto de los senadores. Claudio tomó nota mental de ello. El senador Cosato escuchaba atentamente, pensativo y en silencio, con los ojos entreabiertos, apretándose la barbilla con los dedos. La tensión fue adueñándose de la sala como una amenaza latente en el aire. Casi cortaba la respiración de los presentes. Tras unos minutos de reflexión, uno a uno los miembros de la sala fueron levantando la mano para apoyar la moción. Sforza no pasó por alto el cambio de opinión de los tres senadores que parecían estar del lado del senador Cosato y que fueron los últimos en sumarse a su causa. «No creáis que podéis engañarme», se dijo. Finalmente, solo el senador Cosato permaneció firme en la oposición. –No puedo dar crédito a lo que estoy presenciando –declaró con decisión–. ¿Habéis perdido el juicio? El fin nunca puede justificar los medios. Si la solución es no ceder terreno con nuestras provincias, nuestro deber es el de persuadir al emperador, nunca atentar contra su persona. Tal acto destruiría todos los valores que hicieron grande a nuestra nación. Os daré la oportunidad 17 de retractaros de tal atrocidad. De no ser así, no me daréis más opción que delataros. El senador Sforza se apresuró a contestarle. –Tu devoción por nuestras leyes y por las viejas costumbres me conmueve, pero no eres más que un ingenuo –proclamó en tono acusador–. Tu fervor por mi hermano nubla tu mente. Debemos ver más allá. Aun así, no puedo obligarte a seguir nuestro camino. Eres libre de irte cuando quieras. Con una sombra de duda dibujada en el rostro, Arrigo miró a los presentes y, sin mediar más palabras, se dispuso a abandonar la sala. Los tres senadores que finalmente sehabíansumadoalacausadeClaudio asintieron con un movimiento brusco de cabeza, se levantaron tras él y lo siguieron hacia la salida. Cuando Arrigo estaba a punto de tocar la puerta, notó un objeto frío y punzante a la altura del costado derecho. Esto le hizo levantar la cabeza y mirar al techo. Un espantoso alarido hizo enmudecer a toda la sala. Su cara desencajada y sus ojos abiertos de par en par, que parecían salírsele de las órbitas, dejaban patente su intenso sufrimiento. Arrigobajó la mirada y contempló boquiabierto y tembloroso la punta de una espada que sobresalía de su cuerpo. Comprendió que el final había llegado. Desesperadamente, intentó girarse para ver la cara de su asesino; pero, justo en ese instante, alguien desde detrás le sujetó la frente y le asestó un corte seco en el cuello. La sangre comenzó a manar a borbotones, salpicando la puerta, mientras su grito mudo se iba diluyendo poco a poco hasta que finalmente cayó de rodillas tratando de taponar en vano la herida con sus propias manos. Su cuerpo se desplomó y su cabeza fue a encontrarse con el suelo. El eco del impacto se extendió por toda la sala. Los senadores ahora permanecían en silencio, horrorizados por el asesinato. Su antiguo camarada yacía en el suelo, sobre un gran charco de sangre, exhalando su último aliento de vida. Solo en ese momento el resto de los senadores se percató de la presencia de una figura que había surgido de la penumbra, como una sombra. Envuelto en una capa de cuero negro y con el rostro parcialmente oculto, de él solo se vislumbraban el ojo izquierdo de cristal y una tremenda cicatriz. El asesino se inclinó y limpió sus armas con una esquina de la túnica del senador. Sin ningún escrúpulo ni resentimiento, mostrando una insensibilidad que congeló los corazones de los presentes, se volvió a fundir entre las sombras como si formara parte de la misma oscuridad. Claudio examinó con satisfacción que el miedo dominaba a los senadores. El terror reflejado en sus caras parecía eliminar cualquier sospecha de duda. –¿Alguien más quiere abandonar la sala o aportar algo nuevo? –Nadie contestó–. ¿No? –insistió, y una vez más solo encontró el silencio por respuesta. «Ya sois míos» –se dijo. –Muy bien. No hay tiempo que perder. Debemos apresurarnos a dar el 18 golpe pronto, ahora que aún estamos a tiempo de salvar Auria. El senador Guerini fue el primero en atreverse a romper el silencio y recoger el desafío que Claudio Sforza les había lanzado. Sin mostrar temor alguno, a pesar de la brutal manifestación de fuerza a la que acababan de asistir, se dirigió con paso firme hacia él y se situó a escasos diez pasos. –Coincido contigo completamente en tu planteamiento, pero hay un pequeño detalle que se me escapa: ¿Cómo lo haremos? Claudio sonrió satisfecho. –Debemos tratar de apartar a la guardia normidona de su lado –sugirió–. Una vez lo consigamos, el resto será fácil. Concededme unos días para averiguar la forma de hacerlo y a continuación daremos el golpe. Yo me encargaré de acabar con la vida de mi hermano. Por el afecto y proximidad que nos une, será fácil lograr una oportunidad propicia. Llegado el momento, no debe sobrevivir ningún testigo. Para asegurarme de que nuestras familias están a salvo de la cólera del emperador si al final nuestro plan fracasara, me he tomado la libertad de poner bajo mi protección a vuestros primogénitos. Los vigilarán hombres de mi máxima confianza. Claudio dejó unos instantes de silencio. Ninguno de los senadores hizo comentario alguno sobre la velada amenaza que había dejado en el aire. Estaban en sus manos: solo les restaba confiar en que el arriesgado plan del hermano del emperador no fracasara o todos acabarían corriendo su misma suerte. Fue esta vez el senador Filippo Matia el que se atrevió a romper el silencio. –¿Y qué pasará si el general Antonio Sforza o Francesco Cerón se enteran de nuestra traición? –inquirió–. Con la mayoría del ejército de su parte, no tendríamos opción alguna contra ellos. «Vaya, otro pusilánime del que me he de encargar», pensó para sí mismo Sforza. –No creáis que me he olvidado del ilustre Cerón. Te aseguro que pronto dejará de suponer una amenaza para nuestros intereses. En cuanto al general Antonio Sforza… No os preocupéis por él. 19 CAPÍTULO 1 Snowburg, reino nórdico de Icelung Las calles de Snowburg3 amanecieron cubiertas de nieve en una hermosa y fría mañana otoñal. Tal hecho hubiera sido significativo en las lejanas tierras del sur, como ellos llamaban a Auria, durante aquella estación; pero no lo era para los hombres y mujeres de aquel alejado reino, acostumbrados como estaban a disfrutar del blanco manto a lo largo de casi todo el año. Los icelanders, nombre por el que se conocía a los nativos de la isla, eran duros y aguerridos, temidos por el resto de pueblos que los sufrían. Tanto hombres como mujeres eran instruidos en el arte de la guerra desde muy pequeños, principalmente en el uso del arco y la espada larga. Realizaban frecuentes incursiones a lo largo y ancho de las costas de Anglia y de Auvernia y los pobres aldeanos que eran víctima de tales ataques solían huir despavoridos ante su presencia. Además del saqueo, la caza y la pesca constituían sus principales fuentes de subsistencia. Aquel no era un día cualquiera para los icelanders. Se trataba de la víspera de una de sus ceremonias más sagradas: la primera cacería de la temporada del majestuoso mamut blanco, animal autóctono de los reinos nórdicos extinto tiempo atrás fuera de las fronteras naturales de su isla. Los niños y niñas de la capital del reino corrían alegres por las calles, jugando con la nieve entre peleas y risas, mientras los adultos trabajaban en sus diversas ocupaciones. Solo dos parecían no compartir su emoción. Para ellos esta fecha conmemoraba un doloroso recuerdo. –Vamos, hermano, yo también lo echo de menos –le dijo Skög Mörd a Garkahür al tiempo que le propinaba un puñetazo en el hombro para sacarlo de su melancolía– . No debes torturarte de esa forma. La culpa no fue tuya. Además, padre tuvo la muerte digna de un héroe; una muerte que todo guerrero icelander desearía para sí: con un arma en la mano y salvando la vida de su rey. Venga, ¡anímate! –Tú no lo entiendes –replicó Garkahür–. Yo pude haberla evitado. Además, en estos días se me hace más evidente que no soy uno de los vuestros y que nunca lo he sido. La gente del pueblo siempre me ha mirado con recelo y no se lo discuto. Soy un bicho raro. Todos los niños me tienen miedo. 3 20 Capital del reino nórdico de Icelung. Tras ellos apareció una corpulenta mujer de abundante y espeso cabello rubio, tan claro que casi parecía blanco. Se acercó hasta donde estaba sentado Garkahür y le propinó una sonora bofetada. –Jamás vuelvas a decir eso –chilló–. ¿Me has oído bien? Tú eres tan hijo mío como Skög. Has mamado de mis pechos igual que él y llevas nuestro apellido. Así que deja de decir estupideces y sal con tu hermano a disfrutar de la fiesta. Gilda representaba el típico prototipo de mujer nórdica, fuerte y dura como la piedra. Garkahür a duras penas pudo contener las lágrimas; pero, haciendo acopio de entereza, consiguió retenerlas en sus ojos. No había lugar para la debilidad entre los icelanders. –Perdóname, madre. No quería ofenderte –confesó arrepentido por su comportamiento–. Solo echo de menos a padre. –Yo también lo echo de menos –contestó Gilda mientras acariciaba con gesto maternal las cabezas de los dos niños. Se mantuvo así durante un tiempo, sin decir nada más–. Ahora salid a jugar y no se os ocurra hacerle un feo a la hija del rey4. Hoy es su decimosegundo cumpleaños y ambos estáis invitados como muestra de respeto a la posición que ocupó vuestro padre en vida como skjoldür5. No hagáis que me avergüence. Las palabras de Gilda sonaron con un tono que se asemejaba más a una orden que a un consejo materno. Mientras observaba desde el patio trasero de su casa cómo sus dos hijos salían dando saltitos como cervatillos, fue consciente de cuánto habían crecido en aquellos diez años. Casi parecía ayer cuando su difunto esposo y ella encontraron a Garkahür en medio del bosque sagrado. Aquel lejano día Gilda y Björn Mörd venían de visitar a una curandera ermitaña que vivía en el corazón del bosque. Habían acudido a ella para que bendijera el nacimiento de Skög, su primogénito de tan solo dos meses de vida. Lars Sorensen, el mejor amigo de Björn y miembro de los prestigiosos skjoldür del rey, había acompañado a la pareja como le correspondía al padrino del bebé. A pesar del ruido que hacía el viento al soplar, Gilda creyó escuchar el llanto de un niño entre la maleza. Alertó de ello a su marido y a Lars Sorensen y juntos se acercaron a comprobarlo. Tras cruzar varios metros de espesa vegetación, accedieron a un pequeño claro en el que hallaron el origen de los llantos. Una joven mujer yacía en el suelo entre el follaje, totalmente desnuda y cubierta de sangre. Sobre su piel se percibían numerosas heridas de flecha que sin duda habían causado 4 El rey Elkjaer Ingersen estaba emparentado con Magnus Ingersen, rey de Göttland. 5 Escudo, protector o guardián; cargo por el que se conoce a los miembros de la guardia personal del rey de Icelung. 21 su muerte. En los brazos sostenía a un recién nacido que lloraba sin parar. Los rasgos de ambos, mujer y bebé, eran diferentes a los propios de la raza nórdica, por lo general de pelo rubio y ojos claros. Los cabellos de la pareja tenían el color del fuego y los ojos un extraño color amarillo. Por muy increíble que fuera, aquella mujer había conseguido esquivar a la muerte el tiempo suficiente para dar a luz a su hijo, y, por el calor que aún desprendía, parecía haber conservado la poca esencia vital que le quedaba hasta la aparición de los norteños. Era como si supiera que iban a llegar para rescatarlo y los hubiese esperado antes de exhalar su último aliento. En el momento en que Gilda se inclinaba para recoger al bebé de brazos de la mujer, un magnífico ejemplar de azor se posó encima de la roca que había justo detrás. En ese momento supo cuál debía de ser el nombre del pequeño y se le llamó Garkahür6. Acto seguido se sacó uno de sus generosos senos y empezó a alimentarlo. Con apetito voraz, el recién nacido mamó hasta saciarse y después se quedó dormido totalmente ajeno al drama que se desarrollaba en torno a él. Cuando Gilda se incorporó con Garkahür en brazos se percató de la mirada desaprobadora de su marido y de Lars. Eminentemente supersticiosos como eran, el extraño episodio que acababan de presenciar, unido a la peculiar apariencia tanto del niño como de su presunta madre, hizo que ambos se opusieran en un principio a llevarse a aquel misterioso recién nacido con ellos. Pero Gilda había decidido que así fuera y no estaba dispuesta a ceder en este punto. Pocas eran las cosas que Björn podía negarle a su amada esposa, por la que sentía auténtica devoción. Así que finalmente acabaron cediendo a sus deseos. Al fin y al cabo, ella había parido a Skög hacía apenas dos lunas y tenía leche suficiente para amamantar a ambos. Tras este incidente, retomaron el camino de vuelta a Snowburg ocultando a sus paisanos el extraño origen del pequeño. Skög y Garkahür se convirtieron en hermanos de leche. Además, había sido reconocido legítimamente por Björn y, en consecuencia, llevaba su apellido por derecho. Gilda recordaba muy bien lo feliz que había sido la infancia de sus dos hijos a pesar de la dureza de las estrictas condiciones de vida de su tierra. Garkahür era bastante más pequeño que Skög, que resultó ser un chiquillo fuerte y vigoroso, muy protector con su menudo hermano. Así, los demás niños se cuidaban bastante de abusar de Garkahür por miedo a sus represalias. Poco a poco, la presencia del extraño hijo adoptivo de Gilda fue tolerada entre los demás, aunque el propio Garkahür parecía preferir la soledad a la 6 22 Azor en la lengua icelander. compañía de sus iguales. Toda esa felicidad comenzó a desvanecerse el día que los misteriosos dones que la naturaleza le había conferido comenzaron a manifestarse. Fue a la temprana edad de ocho años. Tal día como ese, la gente estaba ansiosa preparando el comienzo de la temporada de caza del mamut blanco, sobre todo los escudos del rey Elkjaer, pues a ellos les correspondía el honor de acompañar a su monarca en aquel sagrado acontecimiento para velar por su seguridad. En mitad del festejo previo a la cacería, Garkahür llamó a su padre. La conversación que tuvieron y la reacción de su esposo quedaron grabadas para siempre en la memoria de Gilda. –Padre. Sé lo importante que es para nuestra gente la celebración de la primera cacería del mamut blanco –comenzó tímidamente Garkahür–. También sé que es tu deber proteger a nuestro rey. Pero, aun así, no quiero que vayas esta vez. Por favor, quédate con nosotros –suplicó. Su padre lo miró con rostro grave. –¿Has perdido el juicio? –gritó mostrando abiertamente su enojo por la impropia actitud de su hijo–. ¿Por qué razón no iba a cumplir con mi deber? Ser uno de los skjoldür de nuestro rey es el mayor honor que un icelander puede recibir. –Padre –prosiguió el niño tras unos instantes de titubeo–, si vas a esa cacería, temo que jamás vuelvas con nosotros. Tengo el presentimiento de que no regresarás con vida de ese viaje. Lo he visto en mis sueños. Antes de decírtelo sabía cuál iba a ser tu respuesta, pero aun así tenía que intentarlo. Perdóname, padre, por pedirte algo tan indigno. Garkahür soltó todo esto de una vez y sin levantar la mirada del suelo, evidentemente avergonzado. De forma súbita, el niño se arrojó al regazo de su padre y lo abrazó con fuerza ante la atenta mirada de su madre, que había sido testigo de toda la conversación. Björn aflojó la tensión de sus músculos y devolvió el beso a su hijo. –Puede que seas aún pequeño para comprender ciertas cosas –comentó empleando un tono más paternal–, pero debes aprender a respetar y a honrar las costumbres de tu pueblo. Pronto serás un hombre, y se espera mucho de ti, al igual que de Skög, como hijos míos que sois. No temas nunca a la muerte, pues solo es la antesala de una vida mejor, una vida eterna junto a nuestros dioses. Anda, corre: ve con tu madre y tu hermano. Ya es tarde y debo irme. Björn acarició la cabeza de Garkahür antes de separarlo de él. Con ojos húmedos, haciendo un más que evidente esfuerzo por contener las lágrimas, Garkahür se dio la vuelta y volvió a casa obediente. Tres días más tarde, la escolta del rey regresó a Snowburg tras finalizar la cacería. Gilda se encontraba curtiendo una piel de lobo cuando vio entrar en su 23 cabaña a Lars Sorensen con un reflejo de tristeza, solemnidad y respeto presente en sus ojos. Al instante comprendió lo que eso significaba. El hombre comenzó a hablar con la voz entrecortada y titubeante en un vano intento de buscar las palabras adecuadas. –Gilda, lo siento, yo…–balbuceó antes de ser interrumpido por un gesto brusco de Gilda, quien, levantándose de su asiento y conteniendo el dolor que había en su corazón, se dirigió a su vez al guerrero. –¿Tuvo una buena muerte? –preguntó con entereza–. Dime la verdad. Lars tardó unos instantes en poder contestar. –Así es –asintió–. Murió como un héroe. Viendo la reacción de la viuda de su mejor amigo, Lars se relajó un tanto y se lanzó a hablar con más soltura. –Perseguimos el rastro de una gran pieza en las proximidades de Gogafoss, la cascada de los dioses –comenzó–. Lo acosamos durante todo el día. Finalmente logramos alcanzarlo. Cuando ya lo teníamos acorralado cerca del acantilado del Diente de Hielo, al saberse perdido, se revolvió contra nosotros. Era un magnífico ejemplar, uno de los más grandes que jamás haya visto. Cargó con tanta furia contra nuestra posición que nos pilló desprevenidos, y, como un gran estratega, se dirigió directamente hacia el lugar donde se encontraba nuestro rey. Tratamos de reagruparnos, pero la sorpresa nos había dejado en una posición muy desfavorable, y contemplamos impotentes cómo aquella enorme mole amenazaba la vida de aquel al que habíamos jurado proteger. Solo Björn tuvo la rapidez y el aplomo necesarios para reaccionar a tiempo. Interceptó al mamut en plena carrera, justo cuando estaba a punto de arrollar al rey. Aprestó su lanza lo mejor que pudo a pesar de saber que su posición era precaria. La inercia de la carrera de la bestia hizo que esta se empalara contra la lanza que sujetaba tu marido con tal violencia que, al atravesar su cuello, se partió por la mitad como si fuera una brizna de paja seca, y el animal cayó hacia adelante desplomado, muerto antes de tocar el suelo. No obstante, Björn no tuvo tiempo de apartarse y el mamut… –dejó la frase en el aire, de nuevo inseguro de cómo continuar su relato. Tras unos instantes de silencio pareció animarse de nuevo. –Todo icelander desearía ocupar hoy el lugar de Björn, pues con su heroico sacrificio entrará con todos los honores tanto en el gran salón de nuestros dioses como en las canciones que se entonarán por siempre pararememorar su gran gesta. Me siento honrado de haber tenido el privilegio de compartir mis días con él y de haber podido gozar de su amistad y compañía. Lars contuvo la emoción al pronunciar estas palabras. –Agradezco tus frases de apoyo –respondió seria Gilda–. Por favor, llama a mis hijos. Tienen derecho a saber cómo murió su padre. A pesar de conocerla bien, Lars no pudo evitar sentir orgullo por la fuerza y 24 entereza de la mujer de su mejor amigo. Era una verdadera norteña; desde luego, una compañera adecuada para su amigo. –Así lo haré –le garantizó Lars–. Cualquier cosa que necesites, no tienes más que pedírmela –añadió con sinceridad. Tras ello se dio la vuelta y salió de la casa. Gilda sequedó a solas. Skög lo había escuchado todo desde fuera de la casa a través de una de las ventanas de madera que daban al patio interior. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo contener las lágrimas. La profecía de Garkahür se había cumplido y se hacían realidad los temores compartidos por ambos durante aquellos tres días. Nadie tenía conocimiento de aquel sueño profético, salvo los miembros de la familia Mörd. Envuelto en sollozos, Skög se prometió que, como su poderoso padre, se llevaría el secreto a la tumba. Tanto Skög como su madre fueron testigos en los dos años posteriores de los sueños premonitorios, cada vez más frecuentes, de Garkahür. Sus predicciones se cumplían sin excepción, aunque algunas no de manera literal, de modo que a veces parecía que el niño había errado. Una noche soñó con un gran pez que nadaba por las calles de una anegada Snowburg. Se movía con gran soltura entre los edificios de la ciudad. De repente, la puerta de una casa se abría, succionando toda el agua que inundaba Snowburg, y el enorme pez quedaba exangüe frente a ella. Al principio Garkahür interpretó que en los días venideros alguno de los muchos barcos que salían diariamente a faenar obtendría una captura excepcional, pero tal hecho nunca tuvo lugar. Después supuso que alguna inundación sobrevendría sobre Snowburg, o que habría algún incidente en el mar, pero nada de eso sucedió tampoco. El resto de teorías que el niño aventuraba resultaban igualmente fallidas, así que dio por sentado que, o bien esta vez se había equivocado, o no se había tratado de un sueño profético. Resultaba que por aquel entonces Astrid, la mujer de Axil, uno de los pescadores más experimentados de Snowburg, estaba encinta. Cuando dio a luz, el niño nació muerto. Solo entonces Garkahür recordó que la puerta que se había abierto en su sueño para drenar el agua de Snowburg era la de la casa de la pareja. Tampoco todos los sueños de Garkahür eran tan negativos. Un ave glaciar se le aparecía siempre el día antes de encontrarse con Aurora, la hija del rey Elkjaer, aunque él no supiera de antemano que tal encuentro iba a producirse. Porque esa era otra de las características de los espejimos de Garkahür: no tenía ningún tipo de control sobre ellos. No era dueño de su poder. Simplemente, en ciertas ocasiones soñaba con cosas que después acababan sucediendo. Otra de las facultades de Garkahür que no pasaba desapercibida era su innata capacidad para comunicarse con las bestias. Incluso las más salvajes 25 se comportaban como simples animales de compañía en su presencia. Parecía casi como si lo obedecieran con veneración. Ese era el único don que no incomodaba a Garkahür, que se sentía mejor en su compañía que con las personas. Otro caso distinto era el de las premoniciones. Inicialmente el niño recelaba de su poder. Sufría mucho cuando soñaba, probablemente porque lo atormentaba el recuerdo de su primera visión premonitoria y su madre pasaba largas horas consolándolo e intentando que volviera a dormirse. Poco a poco, el espíritu alegre e indomable propio de los niños acabó por imponerse y Garkahür y Skög jugaban a interpretarlos, pese a los enfados que esto provocaba en su resignada madre. Parada en medio de aquel pequeño patio trasero, todos aquellos recuerdos y pensamientos incrementaban ahora los miedos de Gilda. Miedo a que su hijo adoptivo no alcanzara la felicidad a causa de su condición especial. Miedo a que llegara un día en que sus vecinos empezaran a temerle o a rechazarle, o incluso a odiarle. En definitiva, miedo por la seguridad de su pequeño. La voz aguda de uno de sus hijos la sacó definitivamente de su ensimismamiento. –¡Vamos, ceporro! –le berreaba Skög a su hermano–. Ya verás cómo lo pasamos bien. Además, ¡a mí no puedes engañarme! He notado la forma en que miras a Aurora. ¡Sé que te gusta! –exclamó maliciosamente–. ¿Te has fijado en cómo le han crecido las tetas desde el año pasado? ¡Qué blanditas tienen que ser! ¡Y qué suaves! –Skög rompió a reír, dibujando en el aire con sus manos las curvas de una mujer. –¡Skög, basta ya! –lo abroncó Garkahür, que se había puesto rojo como un tomate. –¿O qué, hermanito? No me digas que vas a pegarme. Venga, pero si seguro que has pensado lo mismo que yo. Te mueres de ganas por tocárselas, como todos. Skög siguió mofándose de la timidez de su hermano. Garkahür empezó a perseguirlo y a propinarle puntapiés y puñetazos, a lo que Skög respondía corriendo en círculos y riéndose de manera casi histérica. Finalmente acabaron revolcados por el suelo. Cuanto más le pegaba Garkahür a su hermano, más se reía este. –Venga, me rindo –claudicó Skög sin dejar de reír–. No te enfades. –¡Retíralo! –pataleó Garkahür hecho una furia en absoluto divertido con la situación–. ¡Vamos, Skög, retira lo que has dicho de Aurora! –Lo retiro, lo retiro. Te pido perdón, oh, poderoso Garkahür Mörd –se mofó a la vez que se inclinaba en una reverencia–. ¿Contento? Poco a poco Skög fue recuperando la compostura y controlando la risa histérica que la reacción de su hermano le había provocado. –Vale. Te perdono. Pero no deberías hablar así de ella –reconvino Garkahür todavía serio–. Es una chica maravillosa y se merece un respeto. No obstante, al final hasta Garkahür se tuvo que echar a reír al ver la cara de su 26 hermano sucia y cubierta de nieve. Skög se alegraba de haber conseguido sacarlo de aquel estado de triste melancolía. Ambos habían sido inseparables desde que tuvieron consciencia del mundo que los rodeaba y Skög nunca dejaba de velar por Garkahür. Constituían una auténtica familia. Una vez que Skög se lavó la cara y se cambió la camisa, salieron de nuevo en dirección a la fiesta de cumpleaños de Aurora sin rastro de la sombra que había cruzado la mente de su hermano. –Vamos, aligera o no llegaremos a tiempo. Venga, te echo una carrera. El último es un trol –Skög empujó a su hermano y salió corriendo para tomar algo de ventaja. –Eres un tramposo –gritó Garkahür, que, sin demorarse más, partió detrás con la intención de superarlo. Gilda observó emocionada desde la puerta de su casa cómo sus hijos recuperaban el ánimo y disfrutaban jugando como el resto de los niños. Por primera vez en mucho tiempo sintió reconfortado su espíritu. «Te lo suplico, oh, sabia Nerthja7, que todo lo sabes. Cuida de mis hijos y guíalos en su camino», rezó Gilda para sus adentros. 7 La Tierra-Madre. Diosa que, según los pueblos nórdicos, creó el mundo conocido y todas las criaturas que moran en él. Su equivalente en la mitología auriana es la diosa Gea. En cambio, tanto los aurianos como los bárbaros del norte comparten el nombre de los hijos gemelos de Nerthja/Gea, Skogür y Lyrn, debido a que la dinastía desciende de ambos dioses según la mitología. 27 CAPÍTULO 2 Provincia de Auvernia. Región de Lyonesse. Asedio de Elvoria, campamento auriano En el frente de batalla, el príncipe Antonio Sforza, primogénito del emperador Valentino III, legado de la séptima legión y general en jefe del ejército auriano, había hostigado a las fuerzas rebeldes hasta hacerlas retroceder a la inexpugnable ciudadela de Elvoria, situada sobre una escarpada colina en el margen izquierdo del Perpenna. Las aguas del río, que bajaban de norte a este bravas y caudalosas, fluían con la furia de un dragón, profundas y de verde esmeralda, ofreciendo una defensa natural en la que la erosión había dibujado una perfecta curva de barrancos verticales con salientes afilados como cuchillas que actuaba como una franja natural impenetrable para cualquier enemigo que pretendiese franquearla. En su zona noroeste se extendía el gran bosque de Sario. Al suroeste de la ribera el general permanecía acampado junto a sus huestes, en su cuartel general, situado en el Cerro de las Ánimas. Entre ambos seabríael acceso a Elvoria, único paso posible por el que un amplio sendero guiaba al visitante entre pastos verdes y caprichosas subidas y bajadas hasta el puente de Bradgil, cuya ancha estructura de piedra caliza con cinco arcos semicirculares sobre pilares se interrumpía súbitamente antes de llegar a las puertas del bastión para terminar en un pronunciado tajo. Antes de ser conquistados por los aurianos tres milenios atrás, se decía que un custodio se asomaba ante la llegada de cualquier extraño, abría una pequeña portezuela, fijada a unos goznes abatibles, y solicitaba ver la marca y la rúbrica real. Ese era el único modo de que el jefe de la guardia elvoriana permitiera bajar un puente levadizo de madera de unos veinte pies de largo que, junto a la empalizada, formaba parte del muro exterior. Hoy en día seguía en uso. Accionando unas largas y gruesas cadenas, movidas por una concatenada sucesión de engranajes y poleas, se permitía el acceso al corazón de la fortaleza. Al atravesar aquella extraordinaria primera línea de defensa, una explanada completamente circular con un suelo de arena prieta se abría ante los ojos del visitante, a la par que cuatro torres de madera desde las que se vigilaba el exterior y a las cuales se accedía por unas escaleras muy estrechas. Dentro de la plaza, los niños solían jugar hasta la caída de sol, sin ser muy conscientes de la gravedad del momento. El muro a la derecha de la puerta disponía de un pozo, del que las mujeres extraían el agua para sus quehaceres. Una sucesión de casas desordenadas conformaba la zona de paseo, comercio y vida, todas ellas construidas de forma rectangular y de muros ligeramente curvos, con vigas de madera que soportaban el techo. Recorría todo su perímetro otra fila de postes 28 que, encajados en la superficie del terreno y colocados en oblicuo, hacían de contrafuerte entre la tierra y el vértice del tejado. En las esquinas y laterales del techo se abrían unas lucernas a modo de respiraderos. Todas las construcciones disponían en su interior de un pequeño granero donde guardar los alimentos, ya escasos a estas alturas, y una zona vallada para el poco ganado que aún quedaba. Los establos para la caballería se encontraban a la derecha de la gran plaza, y la herrería al fondo a la izquierda. En el centro del ensanche, sobre una gran mole de piedra, se erguía una figura tallada del rey Elvorix, que había perdurado desde tiempos inmemoriales anteriores a la anexión de Auvernia8 al imperio. Tales eran su belleza y exquisita factura que incluso después de ser conquistados el emperador decidió que fuera respetada, así como la ciudad que la albergaba. Alzando la vista por encima del parapeto de madera se podía contemplar, en la cima de un cerro, una atalaya construida en piedra que en otro tiempo fuera utilizada como lugar seguro desde el que vigilar las tierras de labranza y los prados de alrededor. El patio se abría a un gran pasillo cercado, por el que podía distinguirse un repecho de madera que subía a la torre de piedra. La rampa se sostenía en unas enormes vigas, hasta que el camino era cortado en seco por otro puente levadizo que daba paso a la residencia de los miembros de la casa Vandrik, hasta hace poco vasalla de la familia Guayart y supuestamente leal al imperio. Destacaba una doble empalizada, provista de una pasarela elevada en todo su perímetro, por la que los soldados de la guardia vigilaban sin descanso, paseando de acá para allá. Desde allí se cubrían los cuatro puntos cardinales y se podía divisar todo el valle, desde la extensa pradera que se desplegaba a los pies de la fortaleza hasta los frondosos bosques y montañas tras una verde meseta, alertando así de la presencia de cualquier enemigo desde muchas millas de distancia. Su inmejorable situación defensiva los hacía casi invulnerables a un ataque directo. Por orden del general Antonio Sforza, su poderoso ejército, encabezado por la mítica séptima legión, había montado un enorme campamento. Una empalizada de madera de diez pies de altura rodeaba la colina donde se encontraba la ciudad fortificada en la que había quedado sitiado el contingente 8 Provincia del imperio auriano (ver apéndices de geografía política de Auria). 29 rebelde. Las tropas estaban distribuidas en tres castros militares situados estratégicamente alrededor de la estructura. El principal seubicaba sobre el Cerro de las Ánimas, relativamente cerca del acceso al puente. Tras dos meses de largo asedio, las fuerzas de los defensores empezaron a estar muy justas. El rey Arlauk, título que él mismo se había conferido al acaudillar la rebelión, se debatía en busca de alguna salida a aquella ratonera en la que habían quedado encerrados. ¿Cómo hacer frente a un asedio que podría prolongarse indefinidamente en el tiempo sin apenas disponer de reservas para sus hombres? Ya habían tomado la decisión de sacrificar los caballos y el ganado que les quedaba. Apenas restaba grano y carne para alimentar a su ejército durante una semana más, pero bajo su responsabilidad caía el destino de aquellas mujeres, viejos y niños, que empezaban a notar en sus famélicas carnes las consecuencias de la guerra. Inmerso en sus dudas, no percibió la llegada de Kara, su amada esposa. Esta lo sorprendió abrazándolo por la cintura. Por un momento consiguió que el veterano Arlauk, un hombre de largos cabellos blancos y de espesa barba trenzada, olvidara todo aquello que lo afligía. –Kara, amada mía. No te había visto llegar –comentó Arlauk al tiempo que se volvía hacia su esposa y la agarraba por los hombros con ternura. Ella, diez años menor, le devolvió la mirada. Sus hermosos ojos almendrados de color ambarino reflejaban todo el amor que le profesaba. Ambos se fundieron en un abrazo. El tiempo se detuvo por un instante hasta que Kara reunió fuerzas para volver a dirigirse a su esposo. –Cada vez que percibo tu dolor mi corazón llora contigo, amor mío. Pase lo que pase, te apoyaré hasta que espire mi último aliento. Las lágrimas de Kara comenzaron a recorrer sus sonrojadas mejillas. Los años aún no le habían arrebatado toda su belleza, como atestiguaba la estilizada figura de su cuerpo. Arlauk abandonó su rictus marcial y acarició la barbilla de su esposa con afecto, pero su sosiego fue pasajero al recordar lo que allí los había llevado. –Aún no tenemos noticias de mi sobrino –anunció con gesto preocupado–. Puede que el resto de aliados nos haya abandonado a nuestra suerte – añadió abatido–. He condenado a nuestro pueblo a la muerte al alzarlo contra el imperio. Sin comida ni refuerzos, no podremos aguantar mucho más. La voz grave y profunda de Arlauk resultaba ahora queda y temblorosa, no por miedo a la muerte, sino por temor al destino de su pueblo. Kara era consciente de ello. –Arlauk, mírame –suplicó–. Solo puedes tomar un camino. Es demasiado tarde para volver atrás. Debes llegar hasta el final. Sabes perfectamente lo que has de hacer, aunque esa decisión torture tu mente. No puedes seguir alimentando a 30 viejos, mujeres y niños o en pocos días no quedará sustento alguno. Debes dejar que abandonemos la fortaleza y que sea la providencia la que marque nuestro destino. Solo así podrás aguantar el tiempo suficiente para que Ahriman llegue a aunar sus fuerzas con las tuyas. Arlauk no daba crédito a la tranquilidad con la que su esposa le sugería tomar una decisión tan dura, a pesar de haber barajado ya tal opción. Pero no fue el consejo en sí lo que provocó el enfado de Arlauk, sino que Kara se hubiera incluido en su propuesta. –¿Cómo puedes decir eso? –inquirió empleando un tono más duro del que hubiera deseado. Kara permaneció en respetuoso silencio, hasta que Arlauk se decidió a retomar la palabra–. ¿Qué clase de rey sería si me quedara al abrigo de nuestras defensas mientras entrego a mi pueblo a los leones? ¿Cuál sería vuestro destino si os pusiera en manos del enemigo? ¿Qué sería de Malek y de Elrik si a ti te sucediera algo? Tus hijos te necesitarán. Yo te necesito. La mera idea de ver a su esposa en manos de Antonio Sforza hizo que sus músculos se tensaran, llenos de rabia y dolor. Kara volvió a mirarlo a los ojos con semblante regio y sereno. –No podemos saberlo –asintió Kara con resignación–. Solo los dioses son conocedores de nuestro destino. Lo más probable es que nos convirtieran en esclavos. De ser así, Elvoria quedaría libre de miles de bocas que alimentar; pero, aun privado de libertad, tu pueblo tendría algo que llevarse a la boca. Malek y Elrik están a salvo lejos de aquí. Sabes que Godrik jamás permitiría que les hicieran daño. Su seguridad debe servirnos de consuelo. Tienes que hacerlo, mi vida. Yodebo acompañarlos para dar ejemplo al resto de tus hombres. Si el propio rey es capaz de enviar a su esposa, ¿quién podría ser tan osado como para negarse a obedecerte? –cuestionó de forma retórica–. Es la única salida. Arlauk no pudo reprimir sus lágrimas: se sentía orgulloso de la entereza de Kara. Si cada uno de sus hombres tuviera su coraje, ninguna fuerza podría derrotarlos. Finalmente entendió que debía seguir sus sabios consejos, por mucho dolor que le causaran. Como bien afirmaba Kara, solo así daría ejemplo al resto de sus hombres, al entregarla también a ella a su suerte. Nadie podría negarse a seguir sus pasos tras su propio sacrificio. –Mi amor –dijo Arlauk sujetando el rostro de Kara con ternura–. Si nuestro destino es morir aquí, espero que los dioses nos permitan encontrarnos en la otra vida. Haré lo que me pides. Kara besó en los labios a su esposo antes de separarse de su abrazo. –Prométeme que no darás marcha atrás en tu decisión, pase lo que pase. ¡Hazlo, por favor! Arlauk tardó en contestar, inmerso en su propia lucha interna; pero al final la fuerza y determinación de su esposa terminaron por convencerlo. –Te lo prometo… Te quiero –proclamó Arlauk estrechando con fuerza a su 31 esposa en un abrazo que se prolongó varios minutos. El caudillo rebelde deseaba que aquel momento no acabara nunca. Kara se liberó del abrazo, suave y delicadamente, dejando a su esposo atrás con el corazón destrozado. Puente de Bradgil. Horas más tarde Varias horas transcurrieron hasta que el pueblo de Elvoria estuvo preparado para abrir sus puertas a aquellos incapaces de portar una espada. El puente de Bradgil se convirtió por momentos en una procesión de famélicos ancianos, mujeres y niños encabezados por la majestuosa reina Kara. Muchos legionarios soltaron toda una retahíla de improperios y socarronas palabras al ver a las mujeres auvernias avanzar, hasta que la orgullosa mirada de la reina se posó en ellos con tal fuerza y determinación que sus enemigos se vieron obligados a bajar la cabeza. En ese momento un legionario llegó a la carrera hasta la posición que ocupaba el general, que, atónito, contemplaba cómo toda aquella gente dejaba el destino en sus manos. Tito Bruccio, tribuno de la séptima legión, miró a Antonio Sforza, esperando su reacción, sin mediar palabra alguna. El general dio varios pasos firmes y decididos hasta encararse con el legionario, que portaba nuevas ya conocidas. –Habla –ordenó. –Mi general, Arlauk ha enviado a su gente fuera de la protección de Elvoria – informó–. Al menos la mitad son ancianos, pero las mujeres y los niños podrían valer como esclavos. Entre ellos está su esposa Kara. Esperamos vuestras órdenes. Mientras el general meditaba su respuesta, el príncipe Francesco Cerón, señor de la provincia de Heraclia9, primo del emperador y miembro del consejo de ancianos del Senado auriano, el hombre que el propio emperador Valentino III había enviado para asesorar a su primogénito, decidió romper el silencio. –Los dioses son caprichosos al jugar con el destino de los hombres –comenzó a decir en tono pausado y seguro–. Tus cartas parecen mejorar con el paso del tiempo, primo. Te recomiendo un poco de reflexión antes de tomar una decisión definitiva. Pocos eran los que se atrevían a tutear al heredero del trono de Auria. El príncipe Cerón, un hombre al que el paso de los años parecía haber tratado bien a juzgar por el vigor que aún conservaba a pesar de ser coetáneo del emperador, era uno de ellos. No en balde él mismo se había encargado de la formación de Antonio cuando este tan solo era un muchacho. 9 32 Ver apéndice de geografía política del imperio auriano. Francesco Cerón era un hombre singular en la alta nobleza auriana. A pesar de descender de los primeros Sforza y ostentar el título de príncipe, prefería que todo el mundo hiciera referencia a su persona por su cargo de senador. Sus rasgos físicos eran muy similares a los de su primo, salvo por el corte militar de su aún abundante cabello blanco y su imponente físico, propio de alguien mucho más joven. Había un brillo de inteligencia en sus ojos que daba la impresión a quien estuviera a su lado de que siempre tenía respuestas y soluciones para cualquier dilema que pudiera presentarse. Antonio Sforza sonrió al escuchar las palabras de su antiguo mentor dispuesto a devolver el movimiento magistral de su oponente rebelde como en una partida de ajedrez. –Si Arlauk espera debilitarnos entregándonos todas esas bocas que alimentar, se equivoca –aseveró–. El aciago destino de su pueblo recaerá sobre su conciencia. Dejemos que vea cómo poco a poco van sucumbiendo presa del hambre y de la desesperación para que sea testigo del precio que hay que pagar al levantarse contra el poder de Auria. No los dejéis pasar. Quedarán en tierra de nadie hasta que la muerte los reclame, a menos que Arlauk opte por volver a admitirlos entre sus muros o rinda la fortaleza a mis pies. Sus hombres cumplieron la orden sin vacilar ni mostrar compasión alguna por los condenados. Una vez estuvieron a solas, el senador volvió a dirigirse al general. –Una jugada inteligente, sin lugar a dudas. –He tenido grandes maestros –respondió Antonio Sforza–. Me alegro de tenerte a mi lado. De esa guisa transcurrieron varios días, en los que la reina Kara se convirtió en testigo de la agonía de su pueblo. Ella sabía muy bien que no podían regresar a la fortaleza, pues, aunque estaba segura de que Arlauk no les negaría el paso, tal decisión le haría perder fuerza frente a sus enemigos. La llegada a caballo del general auriano y su escolta interrumpió los pensamientos de la orgullosa auvernia, que se preparó para lo peor. –Saludos, mi señora –saludó el general de forma respetuosa. –¿Qué es lo que quieres? –fue su lacónica respuesta. –Este no es lugar para alguien de vuestra posición –manifestó Antonio Sforza con deferencia–. Permitidme que os lleve conmigo a mi campamento. No os engañaré, seréis mi prisionera, pero os prometo que se os tratará bien. Antonio Sforza extendió su mano hacia la esposa de su enemigo. –Solo si mi pueblo me acompaña –rebatió Kara–. No dejaré que ellos mueran aquí mientras yo recibo un trato de favor. –No es una proposición –le advirtió Antonio Sforza haciendo un gesto a sus hombres para que fueran tomando posiciones–. Vendréis conmigo por la fuerza si 33 es necesario. Poco me importan el resto de esos desgraciados. Es vuestro esposo el responsable de su aciago destino, no yo. Al constatar la reacción del general, Kara se plantó frente a los legionarios que se aproximaban a ella y se irguió ante su enemigo sacando un cuchillo de entre los pliegues de su túnica y hablando con voz firme y segura. –Antonio Sforza, yo os maldigo a vos y a toda vuestra estirpe ante los antiguos dioses de mi pueblo, así como al resto de hombres que os acompañan. Que el dolor y el sufrimiento ahoguen a vuestro linaje hasta que no sea más que huesos y polvo y el recuerdo de su paso por la tierra quede borrado en el olvido. Oh, dioses del inframundo –comenzó a recitar–, tomad mi sacrificio como pago. Que vuestra ira caiga sobre nuestros enemigos. A cambio os entrego mi propia sangre. Tras decir su última palabra, Kara se abrió un profundo corte en la garganta, sellando así su oscuro pacto con los dioses. Algunos de los legionarios enmudecieron ante el espectáculo, pero el general permaneció impasible, poco temeroso de la ira de los dioses. Debía seguir adelante con su decisión, a pesar de admirar en silencio el valor y arrojo de aquella rebelde. La fuerza y entereza demostrada por su general sirvió para aplacar los miedos de los más supersticiosos, que se tranquilizaron al ver el aplomo de Sforza. Todo volvió a la normalidad. Ahora, al decidir enviar a aquella gente de vuelta a Elvoria, el general auriano delegaba en Arlauk la responsabilidad sobre el destino de su propio pueblo. Pero, a pesar del dolor que le produjo su decisión, el caudillo rebelde ordenó dejar sus puertas cerradas, ahogando en un mudo grito de angustia la rabia provocada por la muerte de Kara y condenando así a aquellos ancianos, mujeres y niños a morir de hambre. Su propia esposa había entregado su vida por aquella causa y él no estaba dispuesto a que su sacrificio fuera en vano. Las sombrías jornadas que sucedieron tras tan desagradable espectáculo, largas y amargas como la hiel, transformaron al general en una persona malhumorada y fría. Cada día, al amanecer, se situaba en un pequeña loma, desde la que divisaba la explanada de la ciudadela, y con los brazos cruzados a la espalda observaba impávido cómo y sin distinción alguna iban derrumbándose y cayendo bajo el pestilente yugo de la muerte todos aquellos pobres desgraciados, mientras los cadáveres, que se contaban por cientos, eran amontonados en una gran pira para su posterior incineración. Ni siquiera las palabras del senador Cerón lograban rescatarlo de la melancolía que parecía haberse apoderado de su alma. Una semana después, el general recibió una visita largamente esperada. Uno de sus hombres de confianza, una figura corpulenta y arrogante con cara de pocos amigos, se paró en seco frente a su tienda de campaña y pidió licencia para entrar, 34 con los pies juntos y la barbilla levantada en posición de firmes. –Permiso para presentarme ante vos, mi general –pronunció con una mezcla de energía y respeto el honorable Casio, veterano centurión mayor y héroe de guerra de la séptima legión, que, sin dudarlo, entró decidido cuando el general se lo ordenó. Apresuradamente destapó su rostro, oculto bajo la caperuza de una túnica negra y larga, en la que resaltaban bordados el emblema y el escudo del imperio. El semblante del veterano numantino se iluminó por la luz de las brillantes antorchas y una sombra larga y esbelta se dibujó tras él, descubriendo así una hirsuta melena de color blanco que caía hasta los hombros y se unía a una cuidada barba. Tenía el aspecto de una persona meticulosa. Su cara ancha y severa, a pesar de rondar los cuarenta años y mostrar algunas arrugas, presentaba la magnificencia de antaño. En su cabeza portaba una bincha de cuero con una piedra ovalada incrustada de color magenta que daba a conocer su estatus castrense. Sus ojos negros sostenían una mirada viva y expresiva, atenta a recibir instrucciones de su superior. El general estaba situado de espaldas frente a él, dejando a la vista solo su pelo oscuro y ondulado. Llevaba sobre los hombros un abrigo hecho con piel de oso. Se giró lentamente para mirar a la cara a uno de sus hombres más leales con la intención de averiguar qué nuevas traía. La luz poco a poco fue revelando una figura de tez morena y curtida, con una pequeña cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo de la cara. Esbozaba una sonrisa de cordialidad y respeto. –Adelante, Casio. Puedes pasar. Dime, ¿qué es aquello tan urgente como para contravenir una orden? –preguntó en tono familiar. No en vano llevaba a su servicio más de quince años, y él, con el paso del tiempo, había desarrollado fuertes lazos de afecto hacia sus hombres, sobre todo hacia los miembros de la séptima legión. –Mi señor, sé que ordenasteis que nadie os molestara, pero pensé que debíais saber quién ha llegado al campamento –contestó Casio con seguridad sin abandonar su posición marcial–. Aceptaré vuestro castigo por incumplir las órdenes sea el que sea. –¿Cómo iba a sancionar a uno de mis mejores hombres por un detalle tan nimio como ese? Por favor, dime quién es el causante de que un hombre tan recto y abnegado como tú cometa semejante falta. Las palabras de Antonio Sforza iban cargadas de ironía, intrigado como estaba por la situación aun a pesar de intuir quién era ese ilustre visitante. –Se trata del príncipe Tristán Steinholz –anunció Casio sin vacilar–. Ha llegado junto a sus alae de caballería, señor. –Gracias. Haz pasar a nuestro invitado –mandó el general Sforza–. Puedes retirarte. Largo tiempo había esperado la llegada del esposo de su hermana Gisela, el poderoso Tristán, príncipe de la provincia de Wolfsfalia, la más leal al imperio, 35 junto con la de Anglia, desde tiempos inmemoriales. Su caballería pesada, tan temible como los poderosos catafractos turkhanios, constituía una fuerza formidable en campo abierto y siempre era bien recibida. No había transcurrido mucho tiempo desde que se había producido la noticia de la llegada de Tristán cuando los centinelas lo anunciaron con voz potente. Tras ello, un hombre de mirada vanidosa hizo acto de presencia en la tienda de Antonio Sforza. Su aspecto fuerte y musculoso, mucho más alto de lo normal, hacía parecer pequeño al general. El personaje, entrado en años, lucía una espesa y larga melena dorada y una abultada barba que poblaba su rostro e impedía vislumbrar con claridad sus grandes ojos de color amarillo. Antonio se acercó a él con una sonrisa que dejaba entrever el gran afecto que le profesaba y le dio dos besos en las mejillas y un fuerte abrazo. –Mi querido Tristán. Qué alegría me da verte de nuevo a mi lado –comenzó con entusiasmo–. Debo suponer que recibiste la misiva, a juzgar por la presteza en presentarte ante mí. Han pasado muchos años desde la última vez que luchamos juntos, amigo mío, y aún no me acostumbro a llamarte cuñado. Dime, ¿cómo está mi hermana? ¿Va todo bien con su embarazo? Desde que empezó esta campaña no he tenido noticias suyas. Tristán sonrió ante el interés de Antonio Sforza y le devolvió el abrazo. Tras ello miró hacia atrás para asegurarse de que estaban solos en la tienda antes de besarlo en la boca de forma brusca y enérgica, para separarse posteriormente a un par de pasos de distancia con intención de retomar la conversación. –Están bien –certificó–. Eso es todo lo que puedo decirte, pues no tuve mucho tiempo para estar junto a ella. Tu hermana es verdaderamente encantadora y estoy convencido de que me dará muchos hijos sanos y fuertes. Más me preocupa el emperador. Tu padre no se deja ver fuera de sus estancias privadas desde hace tiempo, según me informó tu tío Claudio en persona. »Pero no hemos venido aquí para hablar de eso. Ya tendremos tiempo de tratar de la familia cuando acabemos con esos bastardos rebeldes. Hay otra cosa más que quería comentarte –añadió dejando unos segundos de incertidumbre antes de continuar–. En la corte empiezan a circular rumores sobre lo extraño que es que aún no te hayas desposado con nadie. Deberías seguir mi ejemplo. Elige de una vez a alguna mujer, cásate con ella, y acaba definitivamente con los cuchicheos. Dale una satisfacción a tu padre… –titubeó–: un heredero. Mi sobrina Elisabeth podría ser una buena elección. Es fuerte y atractiva y acataría cualquier cosa que su padre y yo decidiéramos al respecto. –¿Sabes que nadie más, aparte de ti, de Francesco Cerón y de mi padre, se atreve a hablarme en ese tono? –recalcó Antonio con una media sonrisa de complicidad–. En fin, supongo que tienes razón –concedió–. Afrontaremos ese problema en cuanto acabemos con la rebelión. Más me preocupa alguna de las noticias que traes 36 contigo de la capital. Antonio Sforza se quedó un instante pensativo, preocupado por la actitud esquiva de su padre. No albergaba mucha simpatía hacia el Senado, aunque la presencia en él de su tío y de su mentor le tranquilizaba un poco. Si el estado de ensimismamiento de su padre se prolongaba, necesitarían que Claudio mantuviera los ojos bien abiertos para evitar posibles confabulaciones contra él. En mitad de sus pensamientos, Antonio Sforza percibió la inquietud que su silencio había provocado en su cuñado, razón por la que decidió retomar de nuevo la conversación. –Por favor, perdona mi falta de decoro. Permíteme que te ofrezca una copa de vino. Antes de que Tristán pudiera responder al ofrecimiento, Casio volvió a irrumpir en la tienda. –General, perdonad la nueva intromisión. Han llegado los batidores con noticias importantes. La expresión del centurión mayor anunciaba que no portaba nuevas favorables. –Espero que haya una buena razón esta vez y que no se convierta esta forma de entrar en una costumbre –apostilló el general sin poder evitar preguntarse qué hubiera pensado aquel hombre de haber entrado instantes antes–. ¿Cuáles son esas noticias tan alarmantes? –Los rebeldes han conseguido sumar más tribus y casas a su causa y están reuniendo un ejército enorme, comandado por Ahriman Vandrik, el sobrino de Arlauk –explicó–. Según los informes, nos superan en número en una proporción de más de tres a uno. Corremos el riesgo de quedar atrapados entre dos frentes en un territorio que les es ventajoso, a menos que reaccionemos a tiempo. –¿Y qué crees tú que deberíamos hacer en este caso? –preguntó Antonio Sforza con cierta condescendencia. –Mi señor, yo creo que lo más sabio sería replegarnos, buscar una mejor situación defensiva y hacernos allí fuertes hasta que lleguen las legiones de refuerzo que vuestro tío ha enviado a través del Senado –respondió Casio–. Según nuestros cálculos, en menos de dos semanas habremos doblado el número de hombres. –Lo que dices no carece de rigor táctico, pero me niego a retirarme ahora que tengo a mi máximo rival acorralado y permitir así que otro general se lleve la gloria reservada para nosotros —sentenció Sforza de forma tajante. Tristán lo miró con expresión de sorpresa. –Por una vez creo que estás cometiendo un error –le advirtió–. No me malinterpretes, amigo mío. Yo soy el primero que disfruta del fragor de la refriega, pero creo que tu centurión mayor tiene razón. ¿Cómo esperas ganar esta batalla atrapado entre dos frentes y en clara inferioridad numérica? –Tal vez pueda dar luz a vuestras dudas –reveló Antonio con suficiencia–. Una 37 situación aparentemente ventajosa para el enemigo se puede volver en su contra si sabemos usarla. Casio, dile al senador Cerón que se reúna conmigo y convoca al resto de mis oficiales. Media hora más tarde estaban presentes todos los legados y tribunos a las órdenes de Antonio Sforza, además de Casio, que ocupaba su lugar como centurión mayor junto al general y al senador Cerón. Este se puso en pie y comenzó a caminar por la sala con rostro pensativo. Finalmente rompió la tensión creada por la espera y el silencio de la estancia al tomar la palabra. –¿Cuánto tiempo tenemos hasta que llegue el ejército rebelde? –preguntó. –Aproximadamente una semana –respondió Casio–; puede que menos, señor. –Perfecto –concedió Antonio Sforza con entusiasmo–. Quiero que todo hombre con conocimientos en construcción y carpintería se ponga a trabajar de inmediato en la elaboración de una segunda empalizada. Esta nos protegerá de los invasores del exterior al tiempo que la primera nos servirá para seguir sitiando de forma efectiva las fuerzas de Arlauk, dejando a las nuestras dispuestas y bien guarnecidas entre las dos. Mientras tanto, el resto de hombres protegerá a los que estén trabajando. Que formen un único grupo. No quiero desperdigar mis tropas y exponernos a un ataque de los rebeldes sitiados. »Tristán, quiero que organices a tus alae de caballería para patrullar alrededor de la colina mientras se efectúan las obras. Y otra cosa más –añadió–. Casio: quiero que los constructores dejen a propósito un falso punto débil en la estructura para atraer a nuestros enemigos hacia él una vez empiece la batalla. Así nos será más fácil predecir el lugar en donde se producirá la primera embestida. Aprovecharemos el curso del río para tal efecto. Vamos, no os quedéis parados. No hay tiempo que perder. Sus oficiales se pusieron en marcha. Se sentían inspirados y orgullosos de su general. El senador Cerón sonreía al contemplar al gran hombre en el que su antiguo pupilo se había convertido. 38 CAPÍTULO 3 Snowburg. Celebración en honor al cumpleaños de la princesa Aurora Ya habían llegado casi todos los ilustres invitados a la fiesta de conmemoración del duodécimo cumpleaños de Aurora, la hija menor del rey Elkjaer, cuando Skög y Garkahür se presentaron en el castillo. Apenas les restaban unos pasos para ocupar su lugar en las mesas designadas para los niños cuando Lars Sorensen se interpuso en su camino. –Saludos, Skög –comenzó a decir sin molestarse en ocultar su aversión hacia el pequeño de la familia Mörd, al que dirigió una mirada despectiva y cargada de odio–. Me alegro de que estés aquí. Ya veo que has venido con… eso. La única razón por la que el veterano skjoldür había tolerado hasta entonces la presencia de Garkahür era el respeto que sentía por Gilda y por su malogrado y viejo amigo Björn. –Garkahür, mi nombre es Garkahür Mörd. Gilda es mi madre. –Vaya. Pensaba que tu madre había muerto al darte a luz. Supongo que te refieres a la madre de Skög. Por cierto, ¿dónde está? No la he visto en la fiesta. ¿No ha venido contigo? Lars escrutó el rostro de Garkahür para constatar si la pulla había surtido efecto, pero este no se dio por aludido, acostumbrado como estaba a recibir descalificaciones y muestras de desconsideración por su extraño origen. Solo el hecho de que su difunto padre adoptivo fuera una leyenda y el alto grado de deferencia que recibía Gilda impedían que la cosa fuera a más. –Está rindiendo oración a nuestro padre, que, como bien sabes, murió hace tres años en esta misma fecha –respondió Skög dejando muy claro que apreciaba a Garkahür como si hubiera sido su hermano de sangre. –Tienes coraje, Skög, y eso me gusta –declaró Lars con vehemencia–. Tu padre hubiera estado muy orgulloso de ver el gran icelander en que te estás convirtiendo. Ten cuidado con las compañías, no sea que te aparten de las expectativas que hay sobre ti. Este año pediré a tu madre que te envíe conmigo para empezar tu instrucción como futuro skjoldür. Debes ocupar el lugar que tu padre dejó al morir. Va siendo hora de que te conviertas en un hombre. Y ahora vete con los demás niños y disfruta de esta última noche con ellos. Todo eso quedará atrás en cuanto empieces tu entrenamiento. Esta es una tierra dura y no hay lugar para los débiles. La mirada acusadora que Lars le dedicó a Gark antes de marcharse daba a entender a quién iban dirigidas sus últimas palabras . –No le hagas caso, Gark –aconsejó Skög dirigiéndose a su hermano por su apodo–. No eres ningún débil, ni eres un cobarde. Yo lo sé bien. Solo es que Lars, 39 al igual que muchos de los nuestros, desconfía de lo que no entiende. Venga, muévete, que nos vamos a perder lo mejor. Mira, allí está Aurora. La princesa icelander estaba preciosa, con su diadema plateada coronando su hermoso cabello rubio y un sencillo vestido de encaje de color verde hecho con delicadas sedas traídas de tierras lejanas que resaltaban sus incipientes curvas. A su temprana edad se podía decir que ya era toda una mujer. Gark no dejó de observarla durante toda la cena, hipnotizado por su belleza, incapaz de evitar sonrojarse cada vez que ella posaba su mirada en él, sin atreverse a decir ni tan siquiera una palabra mientras el resto de niños, incluido su hermano, reían y comían copiosamente disfrutando del suculento venado especiado que habían preparado como plato principal. Garkahür casi no lo probó. La fiesta siguió su curso entre vítores y alabanzas dirigidas tanto al rey Elkjaer como a su pequeña. Ríos de cerveza corrieron durante toda la noche, entremezclándose con el envolvente aroma que desprendían los suculentos platos que iban saliendo de la cocina. El rey Elkjaer, sus inseparables skjoldür y casi la totalidad de los invitados ya empezaban a sentir los efectos del alcohol cuando Aurora pidió permiso para salir fuera con sus amigos. El rey, como de costumbre, no fue capaz de negarle aquel deseo a su amada hija y accedió a la petición de buen grado. Así fue como unpoco más tarde todos aquellos niños se encontraron sentados al cobijo de un viejo roble, charlando y bromeando, para mayor regocijo de la pequeña princesa. Skög se percató de que su hermano se mostraba más melancólico que de costumbre y, sin previo aviso, le dio un codazo en las costillas acompañado de una sonrisa de complicidad. –Vamos, no seas muermo. Anímate. ¿Has visto lo guapa que está tu Aurora? – comentó poniendo una ridícula mueca que pretendía simular un beso. Gark volvió a sonrojarse–. ¿Por qué no te acercas y le das uno? –Oh, cállate –replicó Garkahür–. Cada día que pasa eres más bobo. Si sigues así, pronto un mulo será más listo que tú. La voz de Aurora interrumpió la discusión, acaparando la atención de los hermanos. –Propongo un juego, a ver qué os parece. Cada uno de nosotros debe imaginar cómo le gustaría ser de mayor y después se lo contará a los demás. Vale todo, así que no os cortéis. ¿Estáis de acuerdo? –preguntó Aurora ansiosa por empezar el juego. Los niños respondieron afirmativamente al unísono, excitados ante la idea. Todos excepto Gark, que permaneció callado en una esquina. Thorsten, el corpulento hijo de Lars Sorensen, se puso en pie al percatarse. –Ya está el aguafiestas del bicho raro –refunfuñó en tono de mofa tratando de intimidar a Gark e impresionar a Aurora de paso, pues no era un secreto que ella le gustaba–. Aún no entiendo por qué te han invitado. Esta fiesta es para gente 40 del pueblo icelander, no para monstruos como tú. ¿Por qué no nos haces un favor a todos y te vas a jugar con tus animalitos al bosque? Seguro que entre ellos te encontrarás más a gusto y nos dejarás disfrutar a los demás sin incordiar. Skög reaccionó y se interpuso entre su hermano y Thorsten. Él era el hijo del gran Björn Mörd y no estaba dispuesto a que nadie se metiera con Garkahür. –Ten cuidado con lo que le dices a mi hermano si no quieres que te borre de un puñetazo la estúpida sonrisa que tienes en esa cara tan fea –musitó en señal de desafío–. ¿Me has entendido o voy demasiado deprisa para tus posibilidades? Thorsten enrojeció de ira y se abalanzó sobre él. Ambos se enzarzaron en una pelea, revolcándose por el barro a puñetazo limpio. Hizo falta la intervención de casi todos los niños presentes para lograr separarlos. Aurora, indignada, soltó un grito agudo, lo que la convirtió de nuevo en el centro de las miradas. No estaba dispuesta a que nadie le estropeara la fiesta. –Ya está bien. Parad de una vez. Thorsten, pídele perdón a Garkahür –exigió descontenta con la actitud del fornido icelander–. Lo que le has dicho es horrible y no venía a cuento. –No pienso pedirle disculpas a ese gusano… –Thorsten… –dijo Aurora en tono de reproche–. Hazlo por mí. –Está bién –concedió Thorsten, no sin antes dedicarles una mirada de odio a los hermanos Mörd–. No volverá a ocurrir. –Gark, no te dejes intimidar por ese imbécil –susurró Skög sin darle demasiada importancia al incidente. –Anímate y participa con nosotros en el juego, por favor —le suplicó Aurora con una cálida sonrisa. De todos los habitantes de Snowburg, Aurora había sido de las pocas personas que realmente había tratado bien a Gark sin buscar otro beneficio o interés que no fuera una simple y sincera amistad. Gark se atrevió a mirar a Aurora por primera vez en toda la noche. –Jugaré a tu juego, pero solo con una condición –pidió en voz alta–: yo seré el último en hablar. Gark aún no tenía muy claro lo que iba a decir cuando fuera su turno, pero al menos conseguiría tiempo para pensarlo si Aurora aceptaba su propuesta. –¡Perfecto! Así lo haremos. Gracias, Gark. Créeme que aprecio mucho el esfuerzo que estás haciendo. Me alegro de que hayas venido —reconoció. Entonces sorprendió a Gark dándole un beso en la mejilla. Éste se sonrojó, loque provocó las risas socarronas del resto de niños, incluidos Thorsten y Skög, que, dejadas atrás sus diferencias y aún llenos de barro por el revolcón, bromeaban sobre lo ocurrido como si nada hubiera pasado. El primero en atreverse a hablar fue Thorsten, que, como de costumbre, trataba de destacar sobre los demás. Con el pecho hinchado de orgullo comenzó el juego. –Yo, Thorsten Sorensen, como corresponde a mi apellido y a la posición de 41 mi familia, pronto me convertiré en uno de los guerreros de nuestro pueblo. En pocos años estaré preparado para ingresar junto a los skjoldür del rey Elkjaer y velar por su seguridad. Cuando crezca me veo siendo uno de los héroes más grandes que haya habido a lo largo de todos los tiempos en la isla de Icelung. Se cantarán gestas sobre mis hazañas durante generaciones en todo el mundo y nuestros enemigos temblarán al oír mi nombre. El resto de los oyentes vitorearon a Thorsten cuando este término su intervención. –Muy bien. Me ha encantado tu visión. Y ahora, ¿quien será el siguiente? –preguntó Aurora brindándole a Thorsten un guiño de complicidad mientras aguardaba el comienzo de la siguiente intervención. –Seré yo, princesa —anunció con entusiasmo Gunnar, sin duda el más extrovertido y bromista de todos los niños invitados, famoso por sus escapadas al bosque en busca de aventuras e hijo de uno de los incursores más reputados de la flota icelander. –Bien, Gunnar. Cuéntanos. ¿Cómo te imaginas a ti mismo cuando seas mayor de edad? –Yo me veo surcando los peligrosos y salvajes mares del norte a bordo de mi propio drakar. Descubriré lejanas tierras donde ningún hombre de nuestro pueblo haya llegado jamás. Con mis hombres saquearé todas las aldeas de las costas de nuestros enemigos y entre nuestra gente seré reconocido como el más fiero incursor y el explorador más audaz que nunca haya existido. Ninguna mujer podrá resistirse a mis encantos. Al decir estas últimas palabras se agarró el miembro, en clara alusión a su enorme tamaño. Todas las niñas, incluida Aurora, se sonrojaron entre risas nerviosas. Tras la intervención de Gunnar, fue Skög quien se levantó, dispuesto a dejar el pabellón bien alto. –Como todos sabéis, soy hijo del gran Björn Mörd, una leyenda para nuestro pueblo. Las grandes hazañas de mi padre me dejan el listón muy alto y es mucho lo que de mí se espera. Este año, al igual que Thorsten, comenzaré mi instrucción para convertirme por derecho en uno de los skjoldür del padre de Aurora, nuestro grandioso e inigualable rey –Skög hizo una pausa para dejar que los vítores a favor de su monarca ayudaran a ganarse a los presentes y, tras unos instantes, prosiguió con su relato–. Nadie de nuestro pueblo tenía tanta destreza con el arco y en el uso de la lanza como mi padre. Pocos podían igualarle esgrimiendo su espada, la cual he heredado por derecho de nacimiento. Yo os digo hoy, aquí y ahora, que honraré su memoria igualando su valor en combate y su sacrificio, pues todos nacemos y morimos, pero lo que realmente importa es cómo vivimos, y yo consagro ante todos vosotros mi vida a mi pueblo y a mi señor. ¡Larga vida al rey! –aclamó Skög. –¡Larga vida al rey! —repitieron todos una y otra vez, incluido Garkahür, contagiado por la inspiración de su hermano. Nunca antes había visto a Skög 42 desenvolverse con tanta facilidad con la palabra. Sin duda tenía dentro más de lo que él mismo pensaba, y se había ganado a todos con su discurso. Muchos niños se animaron entonces a lanzarse a jugar, libres ya de sus dudas y su miedo a hablar en público, pero ninguno pudo conseguir el grado de aceptación de Skög. De haber un ganador, este hubiera sido sin lugar a dudas el hijo de Björn. Finalmente solo quedaban por hablar Aurora y Garkahür. Fiel a su palabra, la princesa cedió el último lugar a Garkahür, dispuesta a superar el discurso de su hermano. –Yo, cuando sea mayor, me convertiré en una gran reina y acompañaré a mi esposo en el gobierno de sus dominios, pues sin duda mi padre me prometerá a uno de los grandes señores de los reinos nórdicos. Mi esposo será un apuesto y valeroso guerrero sin igual, al cual me entregaré en cuerpo y alma para darle hijos fuertes que honren a su padre y hereden sus tierras a su muerte. Cuando Aurora terminó todos los niños la corearon, salvo Garkahür, que había vuelto a hundirse en la melancolía. Una sombra parecía surcar su mente al mirar a la princesa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus intensos ojos amarillos, hecho que no pasó desapercibido a la niña. –¿Qué te ocurre? Solo es un juego. Estoy segura de que algún día tú también podrás hacer realidad los tuyos. Aurora no estaba muy convencida del contenido de sus palabras; tampoco de que el llanto de Garkahür se debía a los sentimientos que hacia ella profesaba. La princesa apreciaba a Garkahür de veras e incluso le veía cierto atractivo, pero nunca podrían estar juntos, ni aunque ella lo hubiera deseado. Thorsten aprovechó para acercarse a Skög y comentarle algo al oído. –No te lo tomes a mal, pero creo que tu hermano es un blando –dijo con sorna–. Parece una mujer. Yo creo que no tiene polla debajo de la ropa. Garkahür hizo caso omiso a las palabras de Thorsten. Parecía estar ausente, ajeno a las risas del resto de niños, que no cesaban de mirarlo y señalarlo con burla. Entonces contempló con ojos tristes a Aurora y, con el corazón compungido, trató de tomar fuerzas para contestar a su pregunta, sin saber muy bien cómo hacerlo. –Lo siento. No debí haber venido a tu fiesta –alegó a modo de disculpa–. Solo traigo la desgracia a aquellos que quiero. Perdóname. –¿Por qué dices esas tonterías? –protestó Aurora–. Si no hubieras venido, me habría enfadado. Eres mi amigo. –No lo entiendes –insistió Gark apesadumbrado–. No puedes comprendenderlo. Ni siquiera yo puedo. El resto de los niños se quedó atónito y en silencio, sin poder discernir lo que estaba ocurriendo. Solo Skög intuyó la causa del estado de su hermano y no le hacía presagiar nada bueno. 43 –¿Te has vuelto loco? –vociferó la princesa–. Nada de lo que dices tiene sentido. Explícate. Te lo ordeno. Aurora le dedicó a Gark un trato más duro del que hubiera pretendido. Aun así, estaba dispuesta a averiguar la razón de tal despropósito. –Lo siento, pero me temo que nunca podrás hacer realidad tus sueños –presagió Gark con la cabeza agachada. Estaba avergonzado. –¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Siempre te he tratado con respeto; siempre te he considerado un amigo, a pesar de no gustarle a mi padre. Lo que tú deseas es imposible. Nunca podré ser tuya. ¿Lo entiendes? Nunca. Pero eso no te da derecho a ofenderme de esa forma. Me has decepcionado. Las duras palabras de Aurora hicieron que Garkahür se enfureciera, ante el asombro de todos. –No, no es así, ¿vale? No tiene nada que ver con mis sentimientos –gruñó–. Tengo muy claro que no son más que ilusiones. Nunca he pretendido tal cosa. ¡Nunca tendrás hijos ni estarás con ningún hombre ni cumplirás ninguno de tus sueños, no porque yo no lo desee, sino porque no pasarás de esta noche! ¡Hoy morirás ahogada! Garkahür se arrepintió en el acto de haberle revelado su visión, pero ya era demasiado tarde: el daño estaba hecho. Solo le quedaba rezar porque su presagio fuera erróneo en esta ocasión. La sangre de Aurora se heló al escuchar aquellas palabras. Todos los presentes se callaron de repente y el silencio se adueñó del patio. Thorsten se levantó como un animal salvaje, agarró a Garkahür por el cuello y lo tiró al suelo. Después empezó a golpearlo en el rostro una y otra vez con sus enormes puños. Gark ni siquiera trató de defenderse. –¿Cómo te atreves a amenazar a nuestra princesa, bastardo? ¡Te voy a matar! Thorsten estaba totalmente fuera de sí. Skög y Gunnar se lanzaron por él con intención de separarlos, y se llevaron algún golpe en el camino. El resto de los niños ni siquiera eran capaces de moverse, demasiado aturdidos para reaccionar. En ese intervalo de tiempo en el que se produjo la pelea, Aurora salió corriendo desconsolada, sin que nadie se percatara de ello. Cuando por fin fueron conscientes de lo ocurrido, no había ni rastro de ella. –¡Vámonos! –aulló Skög sabedor de que, si algo le ocurría a la princesa, de poco serviría decir que solo había sido una premonición. Le echarían la culpa a su hermano. Gark lo siguió sin rechistar, con el rostro cubierto de moratones y sangre manando por la nariz. Salieron del castillo sin mirar atrás y corrieron calle abajo en dirección a su casa. Cuando ya habían recorrido la mitad de la distancia, Garkahür se paró en seco. Skög lo miró atónito, hecho un manojo de nervios. Solo se le ocurría buscar a su madre y contarle lo ocurrido. Pasara lo que pasara, Gark iba a tener problemas. –¿Estás tonto? ¿Por qué te detienes? –protestó–. Tenemos que ver a mamá de 44 inmediato. Como le pase algo a Aurora vamos a tener serios problemas .¿En qué diablos estabas pensando para decirle semejante estupidez? Skög estaba muy enojado. Gilda le había encargado que cuidara de Gark, así que en parte se sentía responsable de no haber evitado que su hermano se metiera en líos. –Pero es la verdad –replicó Gark angustiado–. Lo he visto. No quería decir nada, pero ella me presionó y perdí el control. Lo siento. –De nada servirá que lo sientas, hermano –objetó Skög sin parar de mirar hacia atrás–. No tienes que pedirme perdón por nada. Solo temo por lo que pueda ocurrirte si le pasa algo a Aurora. Vamos, tenemos que ver a mamá y salir de aquí. –¡No! La negativa de Gark pilló por sorpresa a Skög, pero no lo suficiente como para darse por vencido. –¿Cómo qué no? O vienes por tu propio pie o te obligaré por la fuerza. No me hagas elegir a mí. Skög estaba dispuesto a llevarlo a rastras si era preciso, aunque para ello tuviera que dejarlo sin sentido. –Tenemos que buscarla –decidió Gark–. A lo mejor aún hay tiempo de evitar la tragedia. El lugar que se me apareció en mi visión estaba en algún rincón del bosque sagrado, junto a una cascada que caía sobre un arroyo. Tenemos que dar con Aurora antes de que su destino la encuentre a ella. Garkahür habló con tanta autoridad que quebrantó la voluntad de su hermano. –Cuando madre se entere nos va a matar –insinuó Skög con resignación–. Venga, te sigo. Juntos salieron a la carrera, sin tener muy claro el camino que debían tomar una vez llegaran al bosque. Cuando ya estaban en el corazón de la floresta, Gark se detuvo de repente y empezó a mirar. –Bueno, ¿ahora qué?– preguntó Skög sin parar de volverse hacia atrás para ver si alguien los seguía. Su hermano no contestó de inmediato, sino que se limitó a imitar el canto de un búho. Pasados unos segundos, un majestuoso ejemplar se posó frente a ellos y respondió a su llamada. –Estamos cerca del lugar que vi en mi sueño. Venga: apresúrate. Gark se puso en marcha sin esperar a escuchar la respuesta de Skög. Finalmente llegaron a una zona donde se escuchaba claramente el sonido de la corriente de agua. Tras inspeccionarla, divisaron a un caballo sin jinete. Se trataba de Ventisca, la yegua de Aurora. Ambos se temieron lo peor al no ver a la joven princesa a lomos de su montura. El lugar donde estaba el animal daba a un saliente de roca del que manaba una pequeña cascada. Esta caía uniformemente hacia una poza a la que iba a parar un pequeño arroyo, unos diez metros más abajo. Al asomarse, pudieron ver el cuerpo de Aurora, flotando sobre el agua. Ambos eran buenos escaladores, por lo que no tardaron mucho en realizar el 45 descenso. Entre los dos la sacaron de la poza. Trataron de reanimarla en balde, pues ya estaba muerta. Aurora tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero eso no era lo que la había matado. Después de recibir el impacto contra la roca, sin duda debía haberse quedado inconsciente y se había ahogado, tal y como había aventurado Garkahür. –¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser un niño normal como los demás? ¿Por qué los dioses me maldijeron con este poder? ¡No! ¡Aurora…! Garkahür soltó un alarido más propio de un animal que de un hombre. El alma de los dos niños estaba desgarrada por la tragedia. –Lamento mucho lo que le ha ocurrido a Aurora y aún mucho más lo que debes estás sufriendo, también era mi amiga; pero no podemos quedarnos aquí. Nuestras pisadas están por todas partes. Si nos ven con ella, estamos perdidos –murmuró Skög hecho un manojo de nervios–. Tenemos que contárselo a madre y salir de Snowburg antes de que los hombres del rey lo descubran. –Lars Sorensen tenía razón –contesto Garkahür abatido–. Tenían que haberme dejado abandonado en el bosque cuando me encontraron. Solo os he traído desgracias. –¿Quién sabe qué esperan los dioses de nosotros? Lo que tengo claro es que si te han concedido esos dones es por alguna razón –lo corrigió Skög–. Venga, hermano. Vámonos. Juntos abandonaron aquel lugar aciago, dejando tras de sí a la pobre Aurora. En pocas horas llegaron a Snowburg. Tuvieron que esquivar varias patrullas en su camino de vuelta a casa. Al parecer se había ordenado el toque de queda, pues no había ni un alma en las calles, con la excepción de los guerreros que formaban los grupos de búsqueda. Cuando llegaron a casa optaron por evitar la puerta principal por si había alguien en las inmediaciones de la vivienda. Tras trepar hasta una de las ventanas superiores de la parte trasera, buscaron a su madre. Gilda estaba hecha una furia. –¿Dónde demonios os habíais metido? –bramó–. Debería daros a los dos un buen escarmiento por haberme hecho pasar este mal rato. La ciudad está revolucionada buscando a la princesa Aurora. ¿En qué estabas pensando cuando le dijiste eso, Gark? ¿Cuántas veces te he dicho que no menciones ninguno de tus sueños a nadie sin consultármelo a mí primero? Ellos nunca podrán entender el increíble don que posees –aseguró Gilda decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener a sus hijos a salvo. –Madre, la premonición de Gark se ha cumplido, tal y como ocurrió con nuestro padre. Aurora se ha ahogado en una poza en el bosque. No pudimos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando encuentren el cuerpo, vendrán por él. ¿No es así? – preguntó Skög asustado. –Lo siento, madre. No tenía intención de hacerlo –se excusó Garkahür incapaz de mirarla a los ojos y apesadumbrado por la pena–. Fue involuntario. Skög no ha 46 tenido nada que ver en esto. Ha sido culpa mía. –Mi pequeño. Tenía que haberte hablado de ello hace mucho. Pero ahora no hay tiempo que perder. Te prometo que te contaré tu origen en cuanto estemos lejos de aquí. Tenemos que marcharnos antes de que sea tarde. Gilda miró a Garkahür con ternura y comprensión. Era su pequeño y ahora estaba en peligro. –¿Os ha visto alguien en el bosque o entrando en la casa? –preguntó tratando de mantener la calma. –No, madre. Gark y yo hemos accedido por una ventana. Estoy seguro de que nadie nos ha visto. –Bien. Preparad vuestro equipaje. No cojáis más de lo necesario. Yo me encargaré de las provisiones y el agua. Una vez hayáis acabado, id a preparar los caballos. Nos vamos de Icelung. Gilda sabía muy bien que culparían de lo ocurrido a su pequeño Garkahür y no estaba dispuesta a dejar que lehicieran daño. 47 CAPÍTULO 4 Asedio a Elvoria, campamento auriano En una fría mañana, oscurecida por un denso manto de nubes que cubría el cielo en su totalidad, el general Antonio Sforza, en compañía del senador Cerón, supervisaba la doble estructura defensiva que él mismo había ordenado construir alrededor de la colina de Elvoria a la espera del regreso de los batidores wolfsfalos enviados a inspeccionar el avance del enemigo. Sus hombres habían trabajado mucho, como demostraba la sobresaliente empalizada exterior construida en tan solo cinco días. Aún no había ninguna noticia acerca del segundo contingente rebelde. El general era consciente de que debía evitar que las fuerzas de Arlauk se unieran a las de su sobrino, por lo que no cesaba de revisar personalmente cada punto del campo de batalla, cada detalle de la estructura defensiva e incluso la posición que ocupaba cada uno de sus hombres, con los que conversaba una y otra vez, tanto para animarlos como para cerciorarse de que todo estaba dispuesto según sus deseos. El éxito de la campaña militar dependía de ello. Tal y como había ordenado, sus hombres habían dejado un claro punto débil en la estructura exterior, paralela al curso del río Perpenna, que traspasaba las empalizadas por dos extremos de la fortificación, uno en la zona sureste y otro por el noroeste, con la intención de aparentar vulnerabilidad en ese sector. Una voz familiar rompió la quietud de las dependencias del general. Casio había llegado. –Adelante. ¿Qué noticias me traes? El general semostraba ansioso. La inminente batalla estaba llamada a ser una de las más grandiosas de la época. –Mi general, los batidores wolfsfalos han regresado –anunció Casio–. El ejército de Arhiman está acampado a menos de dos días de camino a pie, a unas siete leguas de la linde del bosque de Sario. Por otro lado, el avance del legado Gauro Nigidio está siendo más lento de lo esperado. Se encuentra a más de cinco jornadas de distancia. Aunque forzaran la marcha no lograrían llegar a tiempo para apoyarnos. –Mayor gloria para nuestras fuerzas –aplaudió el general con aire de seguridad–. La victoria será únicamente nuestra, amigo mío. Pase lo que pase, nuestros nombres serán recordados, bien sea por el éxito en clara inferioridad numérica, bien por la feroz resistencia que mostremos antes de que nos alcance la muerte. Lo único que importa es aplastar a esos bastardos rebeldes. Sus palabras tuvieron efecto inmediato en el bravo Casio, que, con una sonrisa 48 casi fanática, saludó con efusividad a su superior. –¡Venceremos, por nuestro honor, por nuestro general, por el imperio! – proclamó–. Es un privilegio servir a vuestras órdenes. –El honor es mío por tener a alguien de tu valía entre mis filas. Convoca a mis oficiales. Diles que reúnan a nuestras legiones. Debo pronunciar unas palabras ante mis tropas. No hay tiempo que perder. El centurión mayor salió a la carrera presto a cumplir la orden de su general. Hombres como él eran la causa de que la séptima legión, de la que había sido su legado durante largos años, jamás hubiera sido vencida en batalla, pese a haberse enfrentado a poderosos enemigos, como la temible caballería turkhania. Tal era su determinación y disciplina que hubiera cumplido la voluntad de su general aunque este les hubiera ordenado precipitarse por un acantilado. Antonio Sforza se había ganado ese respeto con su propio ejemplo al renunciar a las comodidades propias del heredero del imperio para caminar junto a ellos manchando sus botas con el mismo barro, al alimentarse con las mismas raciones de gachas, sencilla carne sazonada y un pan tan duro que fácilmente podría haber hecho las veces de escudo, y, en definitiva, al luchar y sangrar junto a ellos en la vanguardia de la batalla en vez de permanecer a salvo alejado de la refriega. Era así como se conquistaba una lealtad como la que la séptima legión le tenía a Antonio Sforza, no simplemente con la posición y el nombre. –La devoción que sienten tus hombres por ti da testimonio de tu gran valía como general –afirmó Cerón con orgullo–. Se lo diré a tu padre en persona en cuanto me reencuentre con él en Majeria, ya que reclama mi presencia en la capital de inmediato. Por desgracia, ese viaje me impedirá ser testigo de tu gran victoria frente a los rebeldes, que de seguro ha de llegar. –Tus palabras me desconciertan, viejo amigo. ¿Qué puede haber más importante que poner fín a esta rebelión? ¿Por qué ha decidido mi padre apartarte de mi lado justo antes de nuestro gran momento? –No seré yo quien cuestione la voluntad del emperador –replicó el senador–. He recibido una carta esta misma mañana. Me ha dado instrucciones precisas. Lamento no poder ofrecerte más detalles. De todas formas, ya no tengo nada que enseñarte. Tan solo he sido testigo de tus grandes logros. Todo el mérito de la campaña es tuyo. –De ambos –le corrigió Antonio Sforza–. Eres demasiado humilde. Siempre lo has sido. Supongo que no hay nada que pueda hacer para retenerte un poco más a mi lado antes de que partas hacia Majeria. –Así es. Buena suerte, general –dijo Cerón. –Igualmente, maestro –respondió Antonio Sforza sin ocultar su admiración a aquel hombre al que quería tanto como a su propio padre. Un poco más tarde, Casio volvió acompañado del príncipe Tristán; de Tito Bruccio, e l tribuno de mayor reputación dentro de la séptima legión; y del resto 49 de legados y tribunos de las legiones cuarta, sexta, undécima y decimoquinta. El general Antonio Sforza se levantó de su asiento y miró a sus oficiales a los ojos. Saludó a cada uno por su nombre. –Amigos míos, ha llegado el momento que todos ansiábamos desde hace tiempo. Venid conmigo. Sus oficiales lo siguieron expectantes. Situado frente a su ejército, tomó aire y se preparó para alentar a sus tropas con su discurso. –¡Legionarios de Auria! Puede que la razón y la cautela aconsejaran replegar nuestras fuerzas y unirlas a las de Gauro Nigidio. Pero nosotros no somos un ejército cualquiera. ¡Somos el orgullo de Auria! El general hizo un alto en su discurso para dar rienda suelta a la euforia de sus hombres, que ya empezaban a corear su nombre a gritos. Pasado el tiempo que creyó suficiente, hizo un gesto con la mano para acallar sus vítores. –Ante nosotros se presenta una oportunidad única para demostrar a nuestros enemigos que uno solo de nuestros soldados vale más que un centenar de esos rebeldes. Que la lección de coraje y destreza que vamos a impartir sirva de ejemplo para el resto de las provincias del imperio. ¡Que todos sepan lo que les espera a aquellos que osen rebelarse contra el poder de Auria! El rugido eufórico de los legionarios ante las palabras de su general, secundado por los golpes de sus lanzas contra sus escudos, hizo retumbar la tierra. Antonio Sforza contempló orgulloso a sus hombres. Todo estaba saliendo según lo planeado. Con paso seguro se acercó a Tristán y le susurró al oído. –Tristán, al caer la noche, retira a tu caballería hacia la atalaya del este. Asegúrate de que el resto del ejército no se percate de ello. No todos tienen la convicción de los hombres de la séptima legión. Si las demás tropas pensaran que tenéis intención de abandonar el campamento, solo conseguiríamos minar su moral. Ya sabes lo que debéis hacer. Tres toques de cuerno seguidos indicarán el instante en que tus fuerzas deben actuar. –Que así sea —asintió Tristán. Terminada la conversación con el príncipe, Antonio Sforza centró su atención en el resto de sus oficiales. Repasaba mentalmente las consignas que había decidido trasmitirle a cada uno de ellos. –Corbino, quiero que la undécima refuerce la zona noroeste a ambos lados en los que la empalizada linda con el río. Allí será donde el enemigo golpeará con más fuerza. Septio, junto con ocho cohortes de la séptima, te apoyará en esa misión. Que la cuarta y la sexta legión se sitúen en las proximidades de la puerta oeste, salvo cuatro cohortes de la sexta, que permanecerán en la reserva junto a la puerta este para salvaguardar la defensa de ese sector. Que la decimoquinta legión se coloque alrededor del perímetro de la empalizada. Tito, tú, junto al resto de la séptima legión, aguardarás a mi lado en la reserva controlando el paso a través del puente de Bradgil, prestos a actuar cuando yo lo ordene. 50 El general se mostró seguro y orgulloso mientras esperaba la respuesta de su tribuno. –Vuestras órdenes serán cumplidas, mi general –garantizó Tito Bruccio con determinación. –Casio, ven un momento conmigo. Hay algo que debo comentarte a solas. Casio se sintió halagado por la petición del general. La consideraba una muestra de respeto y distinción. –Mi vida está consagrada a vuestro servicio y al del imperio, mi general – respondió obedientemente–. No me pertenece a mí, y con gusto la entregaré si con ello ayudo a nuestra causa. Al poco, el centurión mayor abandonó el campamento en compañía de cinco hombres de la séptima legión para adentrarse en el tenebroso bosque de Sario. Las horas fueron cayendo como losas mientras la tensa espera comenzaba a hacer mella en los corazones de los legionarios. Tan solo los aguerridos hombres de la séptima legión parecían inmunes a la ansiedad. Su entereza tuvo un efecto balsámico para la moral del ejército auriano. Al fin y al cabo, estaban junto a la famosa LegiónInvencible, y cada alma del campamento rezaba a los dioses para que siguiera conservando ese calificativo tras la inminente batalla. Tan grande era la leyenda de la séptima que se comentaba que, en cierta ocasión, uno de sus centuriones llegó a cortarse tres dedos en unas negociaciones de paz que el propio Antonio Sforza llevó a cabo durante la última guerra frente a la temible Turkhania, y todo ello tan solo para dar fe del acuerdo que el hijo del emperador le ofrecía a su enemigo. El general turkhanio quedó tan sorprendido por la demostración del centurión que finalmente accedió a firmar el tratado de paz que puso fin a la guerra. Alentados por la presencia de la séptima, el resto de las legiones aprovecharon la calma que precede a la tormenta para reunir las fuerzas y el coraje necesarios para lo que se avecinaba. Todo cambiaría pronto, cuando el río Perpenna se tiñera de rojo bañado por la sangre de leales y rebeldes por igual. Bosque de Sario, avanzadilla de la séptima legión Los seis valerosos legionarios se adentraron en territorio enemigo, infiltrándose entre las líneas de exploradores rebeldes. Casio había seleccionado para la misión a cinco veteranos de la séptima, no sin dificultad, pues todos sin excepción querían presentarse voluntarios. Finalmente Pontio, Sornatio, Broco, Olcinio y Memio fueron los elegidos para tal honor. Todos ellos tenían tres cosas en común: habían estado bajo las ordenes directas del centurión mayor Casio, conocían bien tanto el terreno como el idioma autóctono y, salvo el joven Olcinio, eran ya viejos, por lo que esta era la última oportunidad que tendrían de prestar un gran servicio al imperio. 51 Casio dispuso a los hombres de su patrulla a unos quince pasos el uno del otro, sin perder en ningún momento la referencia visual. Optaron por comunicarse a través de un lenguaje de gestos para evitar ser detectados por las múltiples patrullas que se iban cruzando en el camino. La espesura del bosque jugó a su favor y pudieron llegar a poco más de unos cientos de metros del claro que el ejército de Ahriman había elegido para montar su campamento. Ocultos tras unas rocas, Casio y sus hermanos legionarios otearon las posiciones del enemigo. El número de rebeldes en las proximidades del campamento era ingente. Daba la sensación de que fueran a emprender la marcha en cualquier momento. Pontio, el más veterano de los hombres, se aproximó al centurión mayor. –Tenemos que apresurarnos –susurró–. Los rebeldes se están preparando para levantar el campamento. Pontio ya pertenecía a la séptima legión cuando Casio tuvo el honor de entrar en sus filas. Para Casio había sido como un hermano y siempre le había tratado como a un igual, a pesar de su diferencia de graduación. La palabra de su viejo camarada gozaba de alta consideración, motivo por el que siempre solía atender sus sabios consejos. –Tienes razón –convino Casio–. No disponemos de mucho tiempo. Tan solo tendremos una oportunidad. Aun así, nos tomaremos unos minutos de respiro antes de dar el último paso. Diles a Sornatio y Olcinio que monten guardia en el perímetro. Tú y yo los relevaremos en breve. Los dos legionarios designados se alejaron del grupo y se situaron en el punto más elevado de la loma para tener una buena visión. –Olcinio –murmuró Sornatio–, ¿puedo hacerte una pregunta? Sornatio era uno de los mejores exploradores de la séptima. Su origen auvernio, unido a sus extraordinarias habilidades como batidor, lo convertían en una de las piezas más importantes del grupo. En cambio, la elección de Olcinio, de tan solo veintidós años, había sido una sorpresa, a pesar de haber demostrado sobradamente su valía en batalla. –Claro. Desembucha –lo apremió Olcinio con una sonrisa–. ¿Qué es lo que quieres saber? –¿Por qué te presentaste voluntario para esta misión? Tú eres el único de nosotros que tiene mujer e hijos esperándolo en casa. ¿Por qué lo arriesgas todo? Sabes que no saldremos con vida de esta. Por un instante Sornatio temió haber herido el orgullo guerrero de Olcinio, pero la jovial expresión de su joven compañero demostró que ese no era el caso. –No tengo miedo a la muerte. Además, con el dinero que van a entregarle a mi familia podré asegurarles un futuro mejor a mis dos hijas. Eso es lo único que 52 importa. Por otra parte, aún no estamos muertos. ¿No es así? Estoy seguro de que lo lograremos. Somos héroes de la séptima. –Ahora entiendo por qué te eligió Casio –respondió el veterano–. Pase lo que pase, será un honor tenerte a nuestro lado, muchacho. Sornatio se expresó de forma paternal. Olcinio era la viva imagen de lo que hubiera esperado de un hijo, de haberlo tenido. Un leve sonido de pisadas proveniente de la foresta alertó al explorador. –¿Qué ocurre? –musitó Olcinio al percibir cómo el veterano se ponía en guardia con su lanza en la mano. El explorador no tuvo tiempo de contestar. Surgidos de las sombras, camuflados por la foresta, un nutrido grupo de rebeldes se abalanzó sobre ellos. Una jabalina atravesó el pecho de Olcinio. El joven legionario cayó desplomado al suelo. –¡Bastardo! –aulló Sornatio preso de una furia salvaje ante la muerte de su joven amigo. Con un fugaz movimiento arrojó su lanza contra el verdugo de Olcinio, poniendo así fin a la alegría que hacía un instante había aflorado en su rostro. Tres jabalinas más salieron disparadas sobre Sornatio sin alcanzar su objetivo. El veterano explorador de la séptima logró escabullirse entre la maleza. Casio, alertado por el grito de Sornatio, se incorporó de un salto, dispuesto a hacer frente a la amenaza. Broco y Memio hicieron lo propio, emulando al centurión. En un abrir y cerrar de ojos se vieron rodeados de casi una veintena de rebeldes, con sus lanzas y jabalinas preparadas para acabar con ellos. Uno de los insurrectosempezó a soltar una jerga en algún dialecto autóctono dirigida al resto de los rebeldes. –¡Tirad vuestras armas al suelo, perros, u os uniréis a esa escoria en su camino al otro mundo! –berreó el que parecía ser el jefe. Casio contuvo su ira al percibir el cuerpo sin vida de Olcinio sobre el suelo. No sintió pena por su muerte, pues, al igual que el resto de la patrulla, conocía bien el riesgo extremo que conllevaba la misión antes de emprenderla. No había lugar entre los hombres de la séptima legión para tales emociones. Tan solo sintió orgullo y admiración por aquel joven y valiente legionario que había entregado su vida por Auria. –Deja que mis hombres se vayan y yo entregaré mis armas –exigió Casio tratando de ganar tiempo. Sabía que no tenían ninguna posibilidad contra un grupo tan numeroso. –Trato hecho, auriano –respondió enérgicamente el jefe de los rebeldes–. Pero antes deberán darnos también las suyas. Casio caviló su respuesta durante unos instantes antes de contestar al auvernio. –Broco, Memio: arrojad vuestras armas y largaos de aquí. Es una orden. Ambos legionarios obedecieron sin vacilar. 53 –Ahora tú, auriano –precisó el jefe rebelde. Casio accedió mientras iba acercándose al líder del grupo. A continuación arrojó sus armas al suelo, a excepción de un pequeño cuchillo que llevaba oculto entre sus ropajes. –Buena elección, acabas de salvar la vida de tus hombres. ¡Prendedlos! – gritó el jefe de los rebeldes. Al oír la orden, sus hombres se abalanzaron sobre Broco y Memio. Memio estuvo rápido de reflejos y logró arrebatatarle la espada a uno de los enemigos. Estaba dispuesto a presentar batalla. Una lanza sobresalió a través de su pecho y puso fin a su resistencia. De su boca comenzó a manar un chorro de sangre antes de que cayera desplomado sobre el suelo. –¡No, estúpidos! ¡Los quiero con vida! –gruñó el jefe de los rebeldes en auriano común sin percibir el rápido movimiento del centurión mayor a su espalda. El rostro del auvernio palideció al sentir sobre su piel el frío contacto de uncuchillo. –¡Dejad que se marche mi hombre o vuestro jefe morirá! –advirtió Casio–. ¡No me hagáis repetirlo dos veces! Casio presionó levemente su cuchillo contra el cuello de su rehén para dejar claro que la amenaza iba en serio. –¡No le hagáis caso! ¡No tienen escapatoria! No creo que lo hagas, auriano. Si me matas, matarás también a tu hombre. Los rebeldes prendieron a Broco, tal y como había ordenado su superior. –Los de la séptima legión no tememos a la muerte –proclamó Casio con rotundidad–. Eres un perro sin honor. Muere como tal. Casio acabó con la vida del jefe rebelde antes de que un fuerte golpe en la cabeza lo dejara sin sentido. El centurión mayor despertó magullado, atado y amordazado dentro de una rudimentaria tienda de campaña. No había ni rastro de Broco ni de Sornatio. Casio esperaba que el veterano explorador hubiera conseguido escapar, aunque no tenía forma alguna de saberlo. Pero algo en su corazón le decía que así era. Al fin y al cabo, los rebeldes solo habían arrojado la cabeza del joven Olcinio a sus pies. Poco más tarde, cuatro exploradores hicieron acto de presencia en la tienda. Tiraron al suelo el cuerpo sin vida de Broco, totalmente desnudo. Le habían arrancado los ojos y las orejas, y amputado tanto las manos como los pies y los genitales. El resto del mutilado cuerpo estaba lleno de profundos cortes y golpes causados por la brutal tortura. Tras ellos apareció un gigantesco guerrero, totalmente rapado, con un enorme tatuaje en espiral sobre su pecho. Casio sabía quién era. Se trataba de Ahriman Vandrix, el sobrino de Arlauk, que lideraba el segundo ejército rebelde. A una señal suya, sus hombres decapitaron a Broco y ensartaron su cabeza en una estaca, frente a Casio, para tratar de amedrentarlo. 54 Repitieron la operación con las cabezas de Memio y Olcinio. Arhiman le quitó la mordaza a Casio y lo miró fijamente a los ojos mostrando el profundo resentimiento que sentía hacia él. –Mis hombres afirman que tú eres el malnacido que dirigía a esa escoria. El mismo que puso fin a la vida de mi primo. El tono de Arhiman era frío y pausado, cargado de odio. –Ahórrate tus palabras y acaba conmigo de una vez –protestó Casio sin apartar la mirada de su enemigo–. No te diré absolutamente nada. –No será necesario –aseveró Ahriman–. Reconozco que tu hombre aguantó más de lo que pensaba, pero al final acabó revelando el punto débil de vuestras defensas. Poco importa ya lo que tú puedas decirme. La única razón por la que aún sigues con vida es porque quiero prolongar tu sufrimiento. Te aseguro que, antes de que acabe contigo, suplicarás de rodillas para que ponga fin a tu agonía. Siento no poder continuar con esta entrañable conversación. Debo partir con mi ejército para aplastar al resto de las malditas fuerzas imperiales. Mis hombres se encargarán de entretenerte hasta mi vuelta. Pero antes deja que te entregue una prueba de lo que te espera. Arhiman mostró su malévola sonrisa. Tras ello sacó un cuchillo y le cortó la oreja derecha. Casio aguantó el dolor sin emitir queja alguna. Tras recuperar un poco el aliento, alzó la mirada hacia su enemigo y escupió al suelo en señal de desafío sin mostrar el menor temor. Después volvieron a dejarlo a solas, con la única compañía de las cabezas ensartadas de sus hermanos. En la quietud creada por el silencio de la estancia, una sonrisa casi demente comenzó a aflorar en sus labios. «Volveré a veros en la otra vida, amigos míos». 55 CAPÍTULO 5 Isla de Icelung. Orilla del Gogaföss. Funeral de la princesa Aurora El rey Elkjaer se encontraba abatido frente al cuerpo sin vida de su pequeña, a orillas del Gogaföss, la cascada de los dioses. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que sus dientes fueran a saltar de un momento a otro, como un perro de presa que atenaza a su víctima en el transcurso de una cacería. Su esposa, la reina Dalla, reprimía las lágrimas mientras se abrazaba a su marido. Sus tres hijos varones aguardaban pacientemente a escasos pasos de sus progenitores, compungidos también por la pena. En torno a ellos, los skjoldür del rey guardaban respetuoso silencio como testigos mudos de la tragedia. El sumo sacerdote y la madre de Aurora comenzaron juntos a entonar una canción fúnebre en honor a la princesa, tal y como marcaba la tradición de su pueblo, al tiempo que los hombres del rey ayudaban al Elkjaer y a sus hijos a subir el cuerpo de Aurora a bordo del drakar ceremonial. Depositaron a la difunta sobre una pira funeraria tras colocar en el barco todo lo necesario para acompañarla a la otra vida. A continuación recitaron las oraciones pertinentes para que la diosa Nerthja la acogiera en su seno y le permitiera descansar junto a sus antepasados. El resto de las mujeres de la familia real se unieron a los cánticos, envolviendo a los presentes con sus melódicas voces. Una vez acabados, Dalla abrazó de nuevo a su hija y rompió a llorar, incapaz de contener por más tiempo sus emociones. Sus lágrimas caían sobre las mejillas de la pobre niña. Llegado el momento de abandonar la nave, el rey Elkjaer tuvo que bajar por la fuerza a su esposa, que se negaba a dejar marchar a su pequeña. Lars Sorensen se disponía a prender la pira funeraria cuando la mano de Elkjaer detuvo su brazo. –Amigo mío, déjame a mí. Esto es algo que debo hacer yo en persona. El monarca pronunció sus palabras sin mostrar ni el más mínimo síntoma de debilidad. –Tomad, mi señor –ofreció Lars cumpliendo la orden sin vacilaciones. Así fue como el propio rey prendió la pira antes de que sus hombres empujaran el drakar ceremonial hasta el agua. Poco a poco la embarcación se fue alejando, encaminada a su consunción, presa del fuego, en dirección a la cascada de los dioses, hasta que finalmente cayó por ella yseperdió de vista. –Hijo mío –comenzó a decir el rey–, lleva a tu madre y a tus hermanos de vuelta a Snowburg. Su primogénito agachó la cabeza en señal de obediencia, dispuesto a cumplir la voluntad de su padre. Elkjaer guardó respetuoso silencio durante unos instantes mientras contemplaba 56 cómo su esposa y sus hijos se alejaban a caballo hasta perderse en el horizonte. Una vez se marcharon los miembros de la familia real, el rey reunió a sus hombres en torno a él. –Lars –pronunció el rey en voz alta–, necesito que ocupes mi lugar en la misión que voy a encomendarte. Mis obligaciones hacen que no pueda encargarme de este asunto: debo presidir esta noche el banquete en honor a mi hija. Elkjaer realizó una breve pausa antes de reanudar la conversación. –Siento pedirte que renuncies a estar a mi lado durante dicha ceremonia como correspondería a tu posición, pero necesito que des caza a esa aberración. ¿Estás seguro de que los Mörd no tuvieron nada que ver en lo de mi hija? –En absoluto –certificó Lars con vehemencia–. Mi hijo Thorsten y varios testigos más aseguran que ese monstruo amenazó a vuestra hija durante su fiesta de cumpleaños. Además, en el lugar donde encontramos a la princesa Aurora había pisadas de una persona de pies pequeños como los de un niño –mintió–, y también encontré esto. Es una pluma de azor como las que suele llevar ese bastardo en su ropa. No hay ninguna duda: lo hizo él. Supongo que después engañaría a su hermanastro y a su madre adoptiva, arrastrándolos en su locura. Perdonadlos a ellos, pues solo siguen los instintos naturales de protección de la familia cegados ante la verdadera naturaleza de ese engendro. Lars decidió obviar las pisadas que había observado en el lugar de los hechos, que sin duda habrían demostrado la presencia de alguien más en la zona. No deseaba que la mujer de su difunto amigo ni su hijo, al que apreciaba como si fuera suyo, pagaran las consecuencias de los actos de Garkahür, así que se aseguró de añadir suficientes pruebas que lo incriminaran solo a él. –Me alegro de que sea así –confesó Elkjaer cabizbajo–. Lamentaría mucho tener que castigar a la mujer y al hijo del hombre que una vez me salvo la vida entregando la suya a cambio. –¿Cuáles son vuestras órdenes? –preguntó Lars intuyendo las intenciones de su rey. –No debemos subestimar a Gilda. Quiero que te lleves a cuatro de mis mejores skjoldür contigo y traigas ante mí a ese al que llaman Garkahür –decretó el rey–. Lo quiero vivo, a ser posible, para ejecutarlo con mis propias manos. Perdonaré la vida de Gilda y de su hijo Skög por respeto a Björn Mörd y por los tiempos en los que me sirvió como dama de batalla10. No regreses a Snowburg hasta que cumplas tu misión. 10 Las damas de batalla son mujeres guerreras que sirven a su rey en la guerra. Son famosas por su 57 –Ese hijo de perra no llegará muy lejos –garantizó Lars Sorensen–. Los dioses parecen favorecer nuestra causa. La nieve dejó de caer ayer por la noche, así que será fácil encontrar su rastro. Volveré con ese bastardo a rastras o no volveré. Lo juro por mis antepasados. Elkjaer posó la mano sobre el hombro de su skjoldür antes de emprender el regreso. El resto de los hombres siguieron al rey. Todos, salvo los cuatro designados por Lars: Vinar, el mejor rastreador del grupo; Raggul, apodado el trol, tanto por su fea cara como por su enorme tamaño; Wulfjaer, uno de los mejores arqueros que Lars había conocido, tan solo superado por el malogrado Björn Mörd; y por último, Ulfang, un guerrero tan sigiloso que en Icelung afirmaban que ni su sombra era consciente de su presencia. Horas más tarde, el grupo ya se encontraba en las inmediaciones de Snowburg. A pocas leguas de allí, Vinar creyó ver algo sobre la nieve. –Lars, mira esto –señaló el explorador–. Es el rastro de tres caballos. Por la profundidad de las pisadas aseguraría que son ellos. ¿Ves? Dos de los rastros son más ligeros que el otro. Son Gilda y los chicos. No hay duda. Yo diría que nos llevan poco más de un día de ventaja. Se dirigen a la costa. –Buen trabajo, Vinar –ponderó Lars Sorensen–. Adelante, no hay tiempo que perder. A diferencia de ellos, nosotros tenemos monturas de refresco y estamos preparados para aguantar días enteros sin dormir. No tienen ninguna opción. Ya son nuestros. Los hombres de Lars golpearon sus escudos alentados por sus palabras. Tras ello espolearon a sus caballos en pos de su presa y comenzaron la cacería. A leguas de distancia, en el bosque sagrado, ajenos a sus peligrosos perseguidores, Gilda decidió hacer un alto en el camino. Llevaban casi un día sin dormir. Tanto ella como sus hijos estaban extenuados, así que buscaron algún lugar donde poder refugiarse. –Pararemos aquí a descansar unas horas para reponer fuerzas y luego continuaremos la marcha –explicó–. No podemos demorarnos mucho. Estoy segura de que habrán enviado gente a buscarnos. Tenemos que llegar a la costa antes de que nos encuentren o estaremos perdidos. Yo haré la primera guardia. Vosotros dos, la segunda. Nada de fuegos. Detectarían nuestra posición fácilmente. Descansad cuanto podáis. Ya no habrá más paradas hasta estar a salvo, lejos de Icelung. fiereza y su gran destreza en combate. Gilda formó parte de ese grupo de élite durante varios años hasta que decidió abandonar la senda del guerrero para dedicarse a criar a sus hijos. Aun así nadie olvida que estuvo a punto de convertirse en la primera mujer skjöldur y que su habilidad con la espada poco tenía que envidiar a la de la gran mayoría de los hombres. 58 Gilda se dio la vuelta dando por terminada la conversación y amarró las monturas a un viejo roble medio hueco que les sirvió de cobijo frente al gélido viento del norte. La vigorosa mujer sabía que el tiempo jugaba en su contra. Tenían que llegar a la costa lo antes posible y salir de la isla, no importaba en qué dirección. Solo cuando estuvieran lejos de allí, ya en el continente, se sentirían a salvo de las garras del aguerrido pueblo icelander. El turno de guardia de Gilda transcurrió sin ninguna novedad. Lo alargó lo máximo que pudo para dar más descanso a sus hijos. Si llegaba el momento de tener que cruzar su espada, debían estar lo más descansados posibles. Ella, curtida por el paso de muchos duros años, se veía capaz de aguantar aquel ritmo sin problemas. Varias horas más tarde, Gilda despertó a sus hijos. –Arriba –susurró–. Falta poco para el amanecer. Avisadme con los primeros rayos de sol. Skög y Garkahür aún estaban medio dormidos cuando escucharon las palabras de su madre. Aun así, se habían recuperado bastante con aquel sueño regenerador. La tensión en Skög iba creciendo con el transcurso de las horas, en contraste con la actitud serena y tranquila de su hermano, que mostraba un semblante sosegado. De no estar en aquella situación, cualquiera habría dicho al verlo que se entretenía en una simple excursión campestre. –No dejas de sorprenderme, hermano –comentó Skög–. Lo cierto es que me reconforta bastante tenerte a mi lado. –Todos estos años habéis sido muy buenos conmigo, tanto tú como mamá y papá. Espero que pronto podamos estar… Garkahür se detuvo de repente, cambiando aquel semblante imperturbable por una expresión más salvaje e instintiva, como la de un animal que percibe el peligro inminente. Como si fuera un depredador, olfateó el aire, que le venía de cara. Siempre que Gark experimentaba aquellos cambios, sus ojos se volvían de un amarillo más intenso, y su pelo rojizo parecía cobrar vida, como si se tratara de un remolino de llamas danzando en la hoguera. –¿Qué ocurre? –preguntó Skög–. Conozco esa expresión. Me estás asustando. –Despierta a madre. Están muy cerca –respondió Garkahür con la mirada perdida en el infinito. Skög se encogió de hombros y se dirigió hacia ella. –Mamá, despierta. Alguien nos sigue. Gark dice que están muy cerca. Gilda saltó como un resorte y empezó a recoger rápidamente sus cosas. Sus hijos la imitaron y, una vez terminaron, montaron a lomos de sus caballos. «Ya estamos muy cerca de la costa, a menos de media jornada. No es justo que los dioses nos hayan permitido llegar tan lejos para hacernos caer ahora en manos de nuestros perseguidores», pensó la mujer. Espolearon sus monturas a galope tendido tratando de poner la mayor distancia posible con sus enemigos. El cazador estaba próximo y ellos eran la presa. Con un 59 poco de suerte podrían despistarlos, pero Gilda sabía bien que no tenían muchas posibilidades de conseguirlo. Sin duda irían con al menos un rastreador, y ella conocía mejor que nadie hasta qué punto llegaban sus habilidades. Cuando llevaban aproximadamente media legua recorrida, el caballo de Skög se dobló una pata con un saliente de roca medio oculto por la nieve. El animal cayó al suelo desplomado y poco faltó para que lo aplastara en su caída. Skög dio un ágil salto y rodó por el suelo, tal y como le había enseñado su padre. La pobre bestia no tuvo tanta suerte. Se había partido la extremidad y estaba agonizando dolorido en el suelo. Gilda sabía que los relinchos terminarían por desvelar su posición, si es que no lo habían hecho ya, así que saco su espada y la blandió con intención de darle el golpe de gracia. –Madre, espera un instante, por favor. La súplica de Garkahür la hizo dudar. Gilda se detuvo movida por la convicción de la voz de su hijo, quien susurró a continuación algo al oído del caballo. Su dulce y armoniosa melodía logró que se tranquilizara y quedara casi aletargado. –Ya puedes hacerlo –anunció en tono solemne–. Está preparado. El trato cariñoso y familiar con el que su hijo atendió a la montura conmovió a la mujer. «¿Cómo puede alguien afirmar que un niño tan mágico y especial como tú sea un monstruo? ¿Cómo puede estar tan ciega la gente de mi pueblo?», pensó antes de levantar la espada y descargar un fuerte golpe a la altura del cuello del animal. Skög subió a la grupa del caballo de su madre y juntos reanudaron la marcha. El poderoso sonido de un cuerno de caza llegó a sus oídos. Ya los tenían encima. Gilda observó al menos a dos jinetes por cada flanco que trataban de acorralarlos y cerrarles el paso, y podía sentir ya claramente que al menos uno más estaba a su espalda. Eran hombres del rey. No tenían ninguna posibilidad de vencer en un enfrentamiento directo, pero estaba dispuesta a vender cara su derrota. Al verse sin salida, Gilda buscó un lugar propicio para descabalgar y presentar batalla. Skög y Garkahür siguieron de cerca a su madre. Una vez pudo discernir el rostro de sus perseguidores, comprobó que entre ellos se encontraba su viejo amigo y pretendiente, Lars Sorensen. Los hombres de Lars descabalgaron y tomaron posiciones alrededor de Gilda y sus pequeños. Por la derecha apareció Vinar, con una lanza en la mano, y a pocos pasos de él se situó Raggul, blandiendo un hacha de doble filo. Al mismo tiempo, por la izquierda, Wulfjaer les apuntó con su arco, listo para efectuar un disparo, mientras el silencioso Ulfang se iba aproximando armado con dos espadas cortas. Lars Sorensen observaba desafiante la escena golpeando su escudo. No tenían escapatoria: el juego parecía estar predestinado a acabar muy pronto. 60 –Montad y continuad cabalgando –apremió Gilda desesperada. –Pero, madre... Skög trató de protestar, reacio a dejarla sola ante el peligro inminente, pero la mujer lo interrumpió con brusquedad. –No hay peros que valgan. Haced lo que os digo ¡ya! –gritó preparada para enfrentarse a la muerte. Pero Garkahür y Skög desoyeron su orden. Poco importaba ya. Si ese era el día en el que tenían que morir, al menos podrían tratar de de hacerlo como todo nórdico deseaba: luchando con un arma en la mano. Gilda observó maravillada el coraje demostrado por sus hijos. «Qué orgulloso hubiera estado vuestro padre», pensó. La mujer gruñó en señal de desafío, a pesar de saber que no podía vencer a los sjkoldür del rey. Tanto Lars como sus hombres contemplaron con admiración y respeto a Gilda, pero el valor demostrado por la guerrera no hizo vacilar su determinación: Sabían muy bien lo que tenían que hacer. Lars Sorensen dio un paso al frente ysesituó a escasos metros de distancia. –¡Mujer! –aulló–. Entréganos a ese demonio y te prometo que ni tú ni Skög sufriréis ningún daño. Todos sabemos que no tenéis culpa alguna de lo ocurrido, pero ese niño está maldito y es un asesino. Ha de ser juzgado por ello ante los ojos de nuestros dioses. Debimos haberlo dejado en el bosque el día que lo encontramos. Gilda miró a Lars directamente a los ojos sin dejarse amedrentar por sus palabras. –Puede que no lo trajera al mundo en mi vientre –comenzó a decir Gilda–, pero es mi hijo, y si os atrevéis a dar un paso más os mataré a todos. Lars le hizo una reverencia con la cabeza en señal de respeto antes de continuar. –Admiro tu valor y coraje –confesó–, pero ¿de qué servirá tu muerte si con ella dejas huérfano a Skög? ¿Has pensado qué será de él si sigues adelante con esto? Lars trataba por todos los medios de no tener que lastimar a aquella mujer que tanto había querido desde que en sus tiempos de juventud se disputara su amor con su mejor amigo. El destino quiso que uniera sus lazos con Björn, pero, a pesar de ello, no había dejado de desearla ni un solo día. –Es una verdadera lástima –pronunció Lars con tristeza y resignación–. No me dejas otra elección. Que nadie se mueva. Esta mujer fue una gran guerrera y merece el honor de morir por mi acero en un combate singular. Gilda, te prometo que cuidaré de Skög como si fuera mi hijo; pero debes saber que, cuando caigas, me llevaré a Garkahür conmigo. Nadie podrá salvarlo del destino que lo espera. Si me hubieras elegido a mí en vez de a Björn, Skög sería mi hijo y nada de esto hubiera sucedido. Los dioses decidieron privarnos de seguir ese camino. Que ellos te acojan en su seno junto a tu marido. 61 Gilda sorprendió al veterano guerrero con una temeraria e inesperada carga. Solo el gran dominio en elarte de la guerra del skjoldür lo salvó de los golpes lanzados por la feroz dama de batalla. Lars Sorensen la había subestimado. Tras unos primeros compases a la defensiva, el skjoldür consiguió tomar la iniciativa. Gilda aguantó con entereza las primeras acometidas, tan bien como lo hubiera hecho cualquier guerrero icelander; pero su rival era superior y mucho más experimentado y pronto la forzó a cometer un error. La mujer dejó un hueco en la guardia y a duras penas pudo corregir la posición de su espada, por lo que recibió un profundo corte a la altura del hombro izquierdo. Trastabilló a causa de la herida y dejó su cuello al descubierto. Lars aprovecho la oportunidad y le asestó un poderoso golpe lateral que acabó con la noble y heroica resistencia de Gilda. Su cabeza rodó hasta llegar a los pies de Skög, que estalló de rabia ante la horrenda visión. Entonces, sacó el arco de doble curva de su padre y, armándolo con una velocidad de vértigo, disparó al verdugo de su madre. Lars Sorensen consiguió moverse lo suficiente para que la flecha solo le rozara yleabriera una herida superficial en la frente. Se había salvado por los pelos. Skög no vio venir por el costado a Ulfang, que aprovechó su despiste para golpearlo con la parte roma de una de sus espadas en pleno rostro. El impacto lo dejó aturdido e indefenso, postrado sobre la nieve. Cuando recuperó la consciencia, la situación había experimentado un giro inesperado. Skög se encontraba apresado por Ulfang, que tenía colocada una de sus hojas a la altura de su cuello. Pero no fue eso lo que dejó impactado al joven muchacho. Frente a ellos había aparecido un felino gigantesco que había desgarrado la garganta de Vinar. Este último yacía en el suelo con una expresión de incredulidad dibujada en el rostro. Lars Sorensen y el poderoso Raggul comenzaron a moverse en círculo en torno a la enorme bestia. Una y otra vez trataron de atestar algún golpe certero a su peligroso oponente; pero la enorme agilidad del felino provocó que los ataques de los experimentados icelanders resultaran imprecisos. Lars atrajo la atención de la bestia hacia sí mismo para posibilitar que Raggul se situara a sus espaldas. Para ello tuvo que exponerse a las descomunales mandíbulas del animal. El felino picó el anzuelo y lanzó un feroz ataque contra el líder de la partida de caza. Este consiguió interponer el escudo para evitar el mordisco del animal, pero no vio a tiempo el zarpazo que le lanzaba, que acabó impactando en su vientre. La herida era profunda y comenzó a sangrar en abundancia. Pero no importaba: había conseguido su objetivo. Raggul descargó toda su fuerza sobre el costado del felino y le abrió un tremendo corte. El sonido de los huesos de las costillas al romperse pareció presagiar el final de la contienda. Raggul lanzó una carcajada de júbilo alentado por el éxito del ardid. Pero su euforia le costó muy cara. 62 El espléndido animal se revolvió con tal celeridad que pilló desprevenido al gigantón, lanzándose a su garganta y desgarrándola con sus poderosas fauces. Raggul cayó al suelo boca abajo. Wulfjaer aprovechó para golpearlo en una de las extremidades traseras, y entonces hundió su hoja en el mismo costado donde anteriormente lo había herido Raggul. El rugido de dolor del animal resultaba aterrador, y sus graves lesiones, lejos de hacerlo sucumbir, parecieron volverlo aún más peligroso. Sorprendiendo a sus rivales e ignorando el sufrimiento, dio un espectacular salto en dirección al arquero. Sus garras hicieron el resto del trabajo y destrozaron el cuerpo de su víctima en cuestión de segundos. El devenir de la refriega era incierto, así que Ulfang decidió dejar atrás a Skög, no sin propinarle antes una fuerte patada en las costillas que lo dejó sin aliento. Tras ello se lanzó a la carga contra su oponente. Lars tiró su escudo al suelo y avanzó también a tratar de poner fin a la carnicería. Blandía su espada larga, mientras con la otra se sujetaba las tripas. Entre los dos guerreros trataron de acorralar a la fiera confiados en que finalmente claudicara. Ulfang consiguió fintar a la bestia y atajarle dos profundos cortes en el pecho; pero, al lanzar su ataque, dejó desguarnecida la guardia por el costado derecho y no pudo impedir el bocado que la bestia dirigió a su pierna izquierda, que quedó atrapada por las mandíbulas del depredador. El felino ejerció tal presión con su mordisco que finalmente acabó arrancando la pierna de Ulfang a la altura de la rodilla. Esté soltó un espeluznante grito de dolor y cayó al suelo mientras comenzaba a desangrarse. Lars Sorensen consiguió volver a herir a la bestia, que parecía estar llegando al límite de sus fuerzas, y se dispuso a darle el golpe de gracia; pero justo cuando estaba a punto de descargar su espada sobre el cuello del animal sintió cómo una flecha le atravesaba el hombro derecho. Sorensen se giró para mirar cara a cara a su nuevo oponente y contempló estupefacto a Skög con el arco en la mano, preparado para disparar una nueva flecha. El segundo disparo le acertó esta vez en el pecho. El veterano skjoldür empezó a tambalearse sin dejar de avanzar hacia él. Skög volvió a disparar una y otra vez hasta que al fin logró abatir a su enemigo. Todo parecía haber acabado cuando la bestia sacó fuerzas de flaqueza y corrió en dirección a Skög, que hasta el momento no había considerado el peligro potencial de esta contra sí mismo. Intentó en balde cargar una vez más el arco de su padre, pero no le dio tiempo, y, en cuestión de segundos, se encontró frente al aterrador felino, con sus fauces llenas de sangre y vísceras, amenazando con devorarlo, a escasos centímetros de su rostro. Skög cerró los ojos. Rezaba porque todo acabara rápido. El tiempo pasaba sin que llegara el ansiado momento. Cuando al fin pudo dominar su miedo, optó 63 por abrir los ojos y enfrentarse cara a cara con su destino, tal y como se esperaba de un icelander, pero al hacerlo no percibió ni rastro de la bestia. Tan solo observó ante él un reguero de cadáveres, sangre y vísceras, y a su hermano Garkahür inconsciente, postrado en el suelo y totalmente cubierto de sangre. 64 CAPÍTULO 6 Asedio a Elvoria, campamento auriano En las inmediaciones de Elvoria, el estruendoso sonido de un cuerno de guerra auvernio alertó a las fuerzas de Antonio Sforza de que el ansiado momento había llegado. A lomos de su poderoso caballo tordo, el general recorrió las filas de sus hombres. Los legionarios comenzaron a vitorear al heredero del imperio cuando este alzó hacia el cielo su majestuosa espada ancha, forjada en el albor de los tiempos. A aproximadamente media legua al sureste de la empalizada comenzaron a emerger las hordas rebeldes, encabezadas por sus temibles carros de guerra. En poco tiempo, toda la pradera que rodeaba su posición fue invadida por millares de enemigos. Tal y como había supuesto de antemano el general, los rebeldes dirigieron el grueso de sus fuerzas hacia la formación de hombres que había dejado adelantada a propósito en el exterior. A continuación los aurianos simularon una retirada atropellada de las primeras líneas defensivas de la undécima. Los carros de guerra del enemigo picaron el anzuelo y persiguieron a los legionarios en lo que creían sería la antesala de una victoria fácil. Su euforia se hizo mayor al contemplar la zona de la empalizada exterior que el general había dejado incompleta a conciencia, junto al barranco de la ribera oeste del río. –¡Los aurianos huyen como ratas! –gritó Ahriman exultante al comprobar que sus oponentes tan solo disponían de varias hileras de afiladas estacas como defensa para detener la fuerza de la primera carga de los carros de guerra. «La victoria será nuestra», pensó. No era la primera ocasión en la que Antonio Sforza se enfrentaba al poder destructivo de los carros auvernios. Las cuchillas que tenían incorporadas en el eje de las ruedas eran capaces de destrozar a todo aquel que encontraran a su paso en campo abierto, dejando innumerables miembros cercenados de las formaciones que trataran de bloquear su avance. Pero Antonio Sforza sabía cómo detenerlos. La falta de rigor táctico de sus enemigos le hizo pensar que Casio había triunfado en su misión. «Probablemente estarán muertos a estas alturas», pensó con gran pesar. El general lamentaba perder a soldados de tanta valía, pero era necesario si quería engañar al enemigo para atraerlo al falso punto débil. Se negaba a pensar en los sufrimientos que habrían padecido sus hombres al dejarse torturar para dar credibilidad a su confesión. Él se encargaría de que fueran reconocidos como héroes y que a sus familiares no les faltara absolutamente nada. Centrado de nuevo en la batalla, observó cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Los tribunos de la undécima impartieron las últimas consignas a sus centuriones 65 al tiempo que disponían ordenadamente a sus cohortes detrás de las de la séptima. Lucio Septio, tribuno de la Legión Invencible, tenía la dura responsabilidad de absorber el impacto de la primera carga de los carros de guerra. Los centuriones, a su vez, trataban de alentar a sus hombres con enérgicas voces de mando para paliar el nerviosismo que afloraba entre las filas de la undécima ante la proximidad cada vez mayor de la caballería enemiga. No fue necesario tal apoyo para motivarlos: su disciplina y sus nervios de acero los convertían en auténticos hijos de la guerra. Los legionarios de Lucio establecieron una primera fila de hombres, rodilla en tierra, con sus escudos anclados sobre soportes en el suelo, detrás de la hilera de estacas más avanzada. Una segunda fila de soldados en pie colocó el escudo sobre sus cabezas mientras una tercera fila emulaba a la segunda, creando así una especie de escalera improvisada preparada para que varias unidades más pudieran contrarrestar el poder destructivo de los carros de combate. Dos líneas defensivas similares fueron instaladas tras la primera, con la misma disposición táctica, dejando entre cada una de ellas unos veinte pasos. La determinación de los hombres de la séptima empezó a contagiar al resto del ejército. Ya creían que la victoria era posible. Los auxiliares de la decimoquinta hicieron escasa mella en el grueso del ejército rebelde al lograr abatir con sus flechas a apenas unas decenas de jinetes sin acabar con ningún carro de guerra antes de que llegaran a la posición que ocupaba la séptima. –¡Permaneced quietos hasta que dé la orden! –gritó Lucio. Aguardaba a que llegara el momento oportuno–. ¡Ahora! Al escuchar la señal, las filas más rezagadas de la séptima corrieron a grandes zancadas por encima de los escudos y saltaron sobre los carros. El primer miembro de cada pareja dirigió su ataque contra el conductor del vehículo, mientras el segundo insertaba sus largos cuchillos curvos en el cuello de los animales. La táctica de Lucio sorprendió a la primera oleada de carros de guerra, sembrando el caos y el desconcierto entre sus filas. Los pocos que lograron traspasar la primera línea fueron masacrados por los hombres de reserva. La segunda oleada tampoco pudo eludir la trampa mortal que las fuerzas imperiales habían preparado para ellos y corrieron la misma suerte. Una tras otra fueron cayendo bajo el acero de los veteranos héroes de la séptima dejando a su paso un reguero de sangre humana y equina. Tan solo algunos de los carros, entre los que estaba incluida la guardia personal montada de Ahriman Vandrik, pudieron escapar de la encerrona. Ahriman reaccionó rápido replegando a sus hombres hasta la posición de sus tropas a pie para intentar reorganizar el ataque. La infantería rebelde esperó a que las unidades de arqueros de la retaguardia tomaran posiciones para darles 66 cobertura. Ese fue el momento en el que la undécima entró en acción reforzando las defensas con sus escudos en alto. Varias ráfagas de proyectiles inundaron el cielo en ambas direcciones antes de que los dos bandos chocaran en la vanguardia. La undécima legión cumplió con entereza su cometido y contuvo la segunda oleada de enemigos que trataban de superar la empalizada por la ribera sureste. El resto del ejército mantuvo la posición a la espera de recibir la señal de su general. Desde la fortaleza de Elvoria, las fuerzas de Arlauk cargaron cuesta abajo para aunar sus esfuerzos con las huestes de Arhiman. Había que actuar con precisión. Si el ejército del caudillo rebelde conseguía romper el cerco del puente de Bradgil el resultado de la batalla podía inclinarse a favor del bando sublevado. Pero el general no era un hombre que dejara detalles sin prever. –¡Héroes de la séptima! –gritó–. ¡Ha llegado el momento de demostrar al mundo por qué se os conoce como la Legión Invencible! ¡Tito, debéis impedir que Arlauk tome el puente! ¡Yo tengo una cita con la historia! Seguido por su guardia personal, espoleó a su caballo hacia el fragor de la batalla con un claro objetivo en mente: Ahriman Vandrik. Las fuerzas imperiales, inspiradas por su general, se crecieron ante el enemigo, que comenzó a sentir un amago de duda ante la presencia de Antonio Sforza. Mientras tanto, Tito Bruccio y sus cohortes frenaron con solvencia el avance de las tropas de Arlauk, asegurando el control del puente de Bradgil. Una vez superado el primer envite de las fuerzas rebeldes, el general decidió que era el momento adecuado para dar la señal convenida. Tres toques de cuerno indicaron al príncipe Tristán que había llegado su turno. Sus alae de caballería aparecieron como fantasmas surgidos de la nada y comenzaron a arrasar a los aterrorizados arqueros que el contingente rebelde tenía apostados en la retaguardia. Tras ello emprendieron una carga contra la marea de enemigos que trataba de superar las posiciones defensivas de la empalizada. Tres nuevos toques de cuerno dieron la señal para que la cuarta y la sexta legiones entraran en acción. Con una coordinación casi perfecta, las tropas de refresco imperiales hostigaron al numeroso contingente militar rebelde hasta obligarlo a replegarse hacia el escarpado barranco del Perpenna. Las fuerzas de Ahriman perdieron así la ventaja numérica al ser flanqueados por la infantería auriana y sorprendidos por la retaguardia por la poderosa caballería wolfsfala. La tremenda presión ejercida por el bando imperial fue arrinconando cada vez más a los rebeldes, que vieron mermada su moral. Fueron perdiendo efectivos en gran número ante el empuje y la agresividad de las fuerzas de Antonio Sforza. El general celebró el éxito de su plan al contemplar la debacle del ejército sublevado, cuyas tropas habían quedado atrapadas entre el río y el cerco del 67 disciplinado ejército auriano. Angustiado por la situación, Ahriman intentó una medida desesperada. Tenía que provocar un enfrentamiento personal con el general. –¡Sforza, eres un cobarde! –recriminó el sobrino de Arlauk–. ¡Te escondes entre tus hombres, como una mujer, porque sabes que no eres rival para mí! A pesar de no poder escuchar las palabras de Ahriman en la distancia, Antonio Sforza intuyó las intenciones de su oponente. –No caigáis en la provocación, mi señor –le aconsejó Lucio Septio–. No tenéis por qué arriesgaros. La batalla es nuestra. Dejad que yo acabe con él. El general sonrió confiado obviando el consejo del tribuno. –Agradezco tu preocupación y entrega, Lucio, pero he de aceptar el reto en persona. De no ser así, solo conseguiría reforzar la moral de nuestros enemigos. Por el contrario, una victoria frente a su campeón acabará con cualquier vestigio de coraje que pueda quedar en sus hombres y salvará la vida de muchos buenos soldados. Además, mi victoria frente a él añadirá más gloria a mi causa. –¡Sforza! –gritó al viento Lucio Septio sintiendo verdadero orgullo por su general. El resto de los legionarios lo siguió en sus vítores. «Acepto el reto, rebelde. Hoy saborearás tu propia sangre cuando el filo de mi espada muerda tu carne», pensó el general al señalar con su arma al enemigo. Ahriman soltó una grotesca carcajada y avanzó a su encuentro rodeado de su guardia personal. Por un momento pareció detenerse el tiempo y ambos líderes, ya a pie, se situaron el uno frente al otro a orillas del Perpenna, mientras el resto de sus tropas mantenían una lucha encarnizada a su alrededor. El general empezó a andar en círculo alrededor del gigante auvernio estudiando tanto su guardia como sus movimientos. Ahriman no pudo contenerse y se abalanzó sobre Sforza blandiendo en el aire su gran martillo de guerra. Lanzó varios ataques en busca de un error que hiciera retroceder al general, pero Antonio Sforza parecía intuir cada movimiento como si fuera capaz de leer sus pensamientos. Así continuaron durante varios minutos, en los que el auriano se limitó a esquivar las acometidas de su oponente con suma agilidad y destreza. –¡Lucha, cobarde, ven aquí y pelea como un hombre! –gritó Ahriman cada vez más furioso por la futilidad de sus ataques. Antonio Sforza hizo caso omiso y siguió con su grácil danza marcial alrededor del guerrero auvernio. Conforme iba pasando el tiempo, los ataques de Ahriman comenzaron a ser menos certeros y más lentos: no conseguía impactar ni una sola vez en su objetivo. Los jadeos fruto de la fatiga se hicieron más frecuentes en el enorme guerrero auvernio, impotente ante la superioridad del auriano. Ese fue el momento en el que el general decidió pasar a la ofensiva. Realizó una finta perfecta quehizo creer a su rival que había dejado un hueco en su guardia. Este picó el anzuelo y descargó toda su furia en un golpe definitivo que le hizo perder el equilibrio. 68 Antonio Sforza se giró sobre sí mismo y realizó dos cortes profundos a la altura del pecho de su rival, situándose tras ello a su espalda. Arhiman se percató demasiado tarde de su error. Trató de girarse solo a tiempo de ver cómo la afilada hoja de plata rúnica soltaba un fugaz destello a la altura de su cuello. Con ojos llenos de terror, dejó caer el martillo de guerra al suelo y miró a Sforza. El combate había acabado: las fuerzas rebeldes de Arhiman perdieron la fe en la lucha al presenciar la muerte de su señor y comenzaron a batirse en retirada. Al observar la debacle, Arlauk ordenó a sus fuerzas emprender la retirada hacia la fortaleza, impotente ante la muerte de su sobrino. Muchos de ellos cayeron a manos de la séptima legión durante la persecución a través del puente. Lo mismo ocurrió con las fuerzas de su difunto sobrino, que fueron masacradas por los ejércitos imperiales que los rodeaban. –¡Victoria! –gritó Sforza. Sus hombres empezaron a corear su nombre, llenos de orgullo. El ejército rebelde había sido prácticamente aniquilado. Un mar de cadáveres poblaba la verde meseta del macizo central auvernio. Decenas de miles de cuerposde guerreros de las diversas tribus sublevadas daban fe de ello. Por el contrario, el número de bajas entre las fuerzas imperiales era muy inferior al que había previsto el propio general. Cuatro de las cinco legiones estaban casi intactas; sus pérdidas se contabilizaban en tan solo unos cientos de muertos. La más damnificada sin duda había sido la undécima legión, de la que solo quedaban los vestigios de un par de cohortes. Las alae de caballería wolfsfala también habían salido claramente airosas, pues apenas habíanperdidovarias decenas de jinetes. Los supervivientes de la undécima fueron absorbidos por la séptima legión como recompensa a su sacrificio al parar la embestida inicial de los rebeldes. Antonio Sforza ordenó a la caballería wolfsfala que peinara la zona en la que día y medio atrás había acampado el ejército de Ahriman. Dudaba que Casio y el resto de veteranos estuvieran vivos, pero no estaba dispuesto a abandonar a sus hombres. El príncipe Tristán se ofreció para comandar a sus caballeros. Lucio Septio insistió en que un grupo formado por doscientos de sus mejores hombres también se uniera a la misión. Finalmente, Antonio Sforza accedió a la petición de Septio como recompensa a su entrega y coraje. Para aumentar las posibilidades de éxito, Tristán y Lucio decidieron separar sus caminos a fin de ampliar el radio de búsqueda. Mientras tanto, varios emisarios fueron enviados a la fortaleza rebelde para exigir la rendición incondicional de Arlauk. A sus hombres se les perdonaría la vida y serían vendidos como esclavos. En cambio, a Arlauk y a sus oficiales los esperaba una ejecución pública en la capital del imperio auriano tras exhibirlos ante el pueblo como muestra de la victoria. Tras intensas horas de espera llegó la respuesta. Arlauk aceptaba las condiciones del general, pero pedía una noche más antes de entregarse con el pretexto de 69 prepararse para la otra vida. Como muestra de clemencia, Antonio Sforza le concedió ese privilegio. La respuesta del líder auvernio coincidió con la llegada de la avanzadilla del ejército del legado Gauro Nigidio. Horas más tarde apareció el resto de las tropas. El general lo recibió con cortesía y amabilidad, a pesar de su demora. Al fin y al cabo, su venida serviría al menos para dar descanso a sus agotados hombres, merecedores de una celebración y de un más que justo descanso por su hazaña. El legado Gauro Nigidio entregó sus reservas de vino como muestra de respeto. Las existencias en el campamento del general eran tan escasas a esas alturas que el ofrecimiento fue recibido de buen grado. Solo los valientes legionarios y oficiales que habían participado en la batalla disfrutarían de la celebración, mientras los recién llegados se encargarían de hacer las guardias para demostrar a las tropas de Gauro Nigidio que Auria no se olvidaba de sus héroes. –Gauro, amigo mío. Por supuesto, tú y tus oficiales de mayor rango estaréis a mi lado esta noche –ofreció el general Sforza a pesar de estar casi convencido de que el retraso había sido intencionado–. Sé que te hubiera gustado llegar a tiempo para gozar de la gloria –mintió–, así que ¿por qué ser tan cruel privándote de sus recompensas? Mañana tus hombres también podrán celebrarlo, relevados por los míos. –Vuestra oferta es más que generosa; pero, al igual que vos, yo prefiero comer y beber con los míos –rehusó Gauro Nigidio con fingida cortesía–. Además, no somos merecedores de tal honor. Mi asistencia esta noche solo traería desdicha a sus corazones. Espero que podáis perdonarme. –Por supuesto. Te entiendo perfectamente. En tu caso, yo haría lo mismo. M e avergonzaría verme privado del prestigio y popularidad de los vencedores. Y ahora, si me perdonas… Antonio Sforza soltó la afrenta sin dejar que el legado tuviera tiempo de responder. Enseguida le dio la espalda y puso fin así a la conversación. La noche que siguió a la larga jornada fue recibida con alegría por los héroes de la batalla de Elvoria. Los hombres de Antonio Sforza bebieron hasta hartarse. Tan solo el propio general y sus oficiales de mayor rango fueron comedidos durante la celebración, sabedores de que la mañana siguiente traería nuevas tareas de las que no podrían escapar. El general subió a la empalizada exterior para poder otear en busca de cualquier signo que anunciara la llegada de Tristán y sus caballeros. Unas horas más tarde, el campamento quedó en total silencio. Habría que esperar hasta el alba para tener alguna noticia de su amigo Casio y de sus hombres. En mitad de la segunda vigilia, una mano firme despertó al primogénito del emperador . Se trataba de Tito Bruccio. Al levantarse de su camastro, Antonio Sforza sintió que la cabeza le daba vueltas como si estuviera a punto de estallar. 70 Provenientes del exterior de su tienda, se escuchaban gritos de batalla y el sonido del choque de metal contra metal. –¿Qué está sucediendo? –preguntó confundido. –Mi general, tenemos que sacaros de aquí rápido. Casi todos nuestros hombres están muertos. Arlauk está atacando el campamento con los restos de su ejército – Tito Bruccio soltaba las palabras atropelladamente, sin cesar de mirar hacia la entrada–. Somos demasiado pocos para contenerlos: tan solo unas cuantas centurias de la séptima legión quedan con vida para cubrir vuestra retirada. Tenéis la montura preparada. Dos de mis mejores hombres os acompañarán conmigo hasta dejaros a salvo. –Pero ¿y los centinelas? –inquirió Antonio sin salir de su sorpresa a pesar de intuir las respuestas–. ¿Cómo han podido pillarlos desprevenidos? ¿Cómo han muerto nuestros hombres? –El legado Gauro Nigidio nos ha traicionado. Ha abandonado el campamento mientras dormíamos –informó Tito–. Temo que la mayoría de nuestros hombres han sido envenenados. De no haber sido comedidos con la bebida, habríamos sufrido la misma suerte que ellos. Los pocos supervivientes de la séptima que aún están en pie pueden contarlo solo por la misma razón. Pero, si no os dais prisa, pronto nos uniremos a nuestros hermanos. –Ni hablar, no abandonaré a mis hombres. Saldremos de aquí todos o ninguno. ¡Pronto, mi armadura! –apremió. Tito trató de ayudarlo a ataviarse, pero no hubo tiempo de terminar de prepararse para la batalla. Cinco rebeldes armados irrumpieron en la tienda de forma violenta ylos tomaron por sorpresa. Tito Bruccio consiguió acabar con dos de los asaltantes con certeros cortes de su espada. Trató de encararse con los otros tres, pero cuatro más se unieron a la fiesta. –¡Huid, mi general…! Tito Bruccio no pudo terminar la frase ensartado por una lanza. Varias espadas más mordieron implacables la carne de su torso. El general se enfrentó a lo que parecía su final con la única ayuda del filo de su espada. A pesar de no llevar la armadura, seguía siendo un adversario realmente temible. Sus enemigos parecieron dudar unos instantes, tiempo suficiente para que acabara con dos de ellos; pero cada vez que un rebelde caía dos más ocupaban su lugar. Finalmente sintió un fuerte golpe en la cabeza que hizo que todo se tornara en oscuridad a su alrededor. Bosque de Sario, frente de caballería wolfsfala A unas tres leguas de distancia de Elvoria, ajenos a lo que estaba ocurriendo en el campamento, Tristán y sus hombres volvían parcialmente airosos de su misión. 71 Lamentablemente, solo habían podido salvar al veterano Casio. El resto de sus hermanos legionarios habían sucumbido a las torturas y vejaciones a las que habían sido sometidos por los rebeldes, con la excepción de Sornatio, que se encontraba desaparecido. El mismo Casio parecía otro hombre distinto al que conociera el príncipe de Wolfsfalia. Le habían cortado una mano y una oreja y uno solo de sus ojos continuaba en su rostro. Había hecho falta atarlo al caballo para que no se cayera. De repente, el príncipe Tristán tuvo un mal presentimiento. –¡Antonio está en dificultades! –aulló–. ¡Rápido, tres de vosotros, quedaos con Casio! ¡El resto seguidme! Los caballeros de Wolfsfalia siguieron a su príncipe a galope tendido a través del espeso bosque de Sario en dirección a la fortaleza de Elvoria. Pronto dejaron atrás a Casio y a su escolta. Cuando llevaban recorrida más de una legua, una lluvia de flechas cayó sobre ellos de forma súbita. Al menos la mitad de sus hombres sucumbió a los proyectiles. –¡Emboscada! –alertaron al unísono varios de los caballeros. De entre la maleza surgió una marea de soldados ataviados con armaduras aurianas. Tristán no cabía en su asombro. «¿Por qué nos atacan nuestras tropas?», pensó. Dos legionarios caían por cada caballero de Wolfsfalia; pero, conforme iba pasando el tiempo, la feroz resistencia de los hombres de Tristán comenzó a ceder ante la abrumadora superioridad numérica de los traidores. Apenas diez caballeros dispuestos en círculo se arremolinaban junto al príncipe. Uno a uno fueron desplomándose hasta dejar a Tristán y a tres de sus hombres en pie. El príncipe representaba la viva imagen de los legendarios héroes wolfsfalos de antaño, sembrando el caos y la muerte allí donde descargaba su ira con el mandoble. Rodeado de decenas de legionarios que no se decidían a aproximarse a él, logró discernir una figura familiar que ya había visto en el pasado, un hombre que lucía extraño atuendo extranjero, totalmente ataviado de cuero negro, con el rostro cubierto por una máscara que simulaba a una especie de diablo de grotesca sonrisa. –¡Tú! ¿Por qué? Una flecha con la punta hecha de plata rúnica impactó en su pecho y l o derribó. El misterioso hombre de negro era quien había efectuado el certero disparo. El resto de los caballeros no corrieron mejor suerte que su señor y también fueron abatidos. El letal asesino se acercó al lugar donde había caído el príncipe para cerciorarse de su muerte. Cuando llegó a su altura, aún respiraba. –Siento que tengas que abandonar así este mundo, wolfsfalo –comenzó a decir–. Pero al menos has de saber que tu desaparición no será en vano. Con ella ayudarás a construir un nuevo imperio, más fuerte que el anterior. Vuestra muerte será vengada y así Auria volverá a ser una sola, sin divisiones, sin brechas. Descansa 72 ahora: tus antepasados te esperan. Las palabras del misterioso arquero daban muestra del gran respeto que profesaba por su víctima. Tristán miró por última vez al único ojo sano de su verdugo antes de que este decidiera clavarle un puñal en el corazón para acabar así con su agonía. Bosque de Sario, supervivientes de la séptima legión La unidad de Lucio Septio percibió los sonidos producidos por el ajetreo de la lucha a escasa media legua de su posición. «¿Es posible que aún queden más rebeldes en la zona?», pensó. Sin tiempo para cavilar, reagrupó a su unidad para acercarse hacia el lugar de la refriega cuando escuchó el ulular de un búho tres veces, seguido de otras tres segundos más tarde. Lucio conocía aquel lenguaje secreto: era uno de sus hombres. Sornatio, totalmente cubierto de barro y ramas empleadas como camuflaje, emergió de la foresta. –¡Sornatio, hermano! ¡Estás vivo! ¿Dónde están los demás? Lucio no cabía en su gozo ante aquel golpe de suerte. –Todos han muerto, salvo Casio y yo. Ya habrá tiempo para hablar de ello. Debemos salir de aquí. El centurión mayor está malherido. Puede que no sobreviva más de una noche. Sornatio se expresaba con cierto nerviosismo, algo poco habitual en él, hecho que desconcertó a Lucio casi tanto como sus enigmáticas palabras. –Está bien. Volvamos al campamento mientras envío a varios hombres a avisar al príncipe Tristán de que la búsqueda ha concluido. Lucio Septio sonrió satisfecho por el resultado de la misión, pero su alegría duró poco al ver la tensa reacción de Sornatio. –Tribuno, no hay campamento al que volver. El general Antonio Sforza, el príncipe Tristán, Tito Bruccio… todos están muertos. Yo mismo lo escuché decir de boca de uno de los bastardos que luchaban bajo el estandarte del legado Gauro Nigidio. Solo quedamos nosotros y en estos momentos nos estarán buscando. De hecho, Casio sigue vivo gracias a mi intervención. No pude hacer nada por los tres caballeros wolfsfalos que lo escoltaban. El legado Gauro Nigidio nos ha traicionado. Desconozco las razones que lo llevaron a tan deleznable acto; pero, si no ponemos pronto tierra de por medio, poco importará. Nosotros somos los últimos supervivientes de la Legión Invencible. 73 CAPÍTULO 7 Frontera de Wolfsfalia con el territorio kazaco Había pocos lugares en los dominios del imperio tan peligrosos como la vasta y extensa región que separaba la provincia de Wolfsfalia de los temibles kazacos. A pesar de la estrecha vigilancia que mantenían las alae de caballería wolfsfala a lo largo de los confines de la Marca del Este11, no era suficiente para cubrir todo el territorio fronterizo. Esa era la razón por la que los aldeanos que habitaban sus tierras veían al caudaloso río Kreuzung como una bendición enviada por los dioses para protegerlos de las sanguinarias incursiones de los bárbaros. La Última Morada era uno de esos lugares. Unos pocos héroes retirados de la séptima legión habían levantado este asentamiento décadas atrás. La aldea estaba constituida por apenas veinte modestas viviendas de madera arremolinadas alrededor de la única posada que podía encontrarse en decenas de leguas a la redonda. Las otras estructuras destacadas de la pequeña población eran una rudimentaria torre de homenaje en la que residía el viejo Fergus, un anciano excenturión de la séptima que ahora hacía las veces de alguacil local con el único apoyo de tres viejos exlegionarios; un sencillo embarcadero en el que los pescadores amarraban sus botes al regresar de su trabajo; una pequeña herrería regentada por otro veterano llamado Pericles; y un templo amurallado dedicado al dios Skogür que hacía las veces de lugar de culto y hospicio. En este último residía la persona más respetada de la aldea: el venerable sacerdote al que todos conocían como padre Wisewolf. En sus largos años de ministerio se había dedicado a recoger a huérfanos venidos de diversas tierras que de no ser por el anciano hubieran acabado muertos o en el mejor de los casos convertidos en esclavos tras dedicarse a delinquir. Tres personas ayudaban a Wisewolf en sus labores: Ian Greenleaf, un estudioso que hacía las veces de herborista y maestro en la aldea; Tom Wadi, un misterioso explorador llegado desde la lejana Veridia Oriental; y Dante, el primer muchacho al que Wisewolf había acogido al fundar el hospicio y que tras una larga ausencia en la aldea había decidido regresar a casa para auxiliar al sacerdote en sus quehaceres. Además de ellos, trece muchachos más compartían su techo a cambio de aportar su trabajo en la limpieza, la elaboración de pan u otras tareas sin descuidar sus enseñanzas con el maestro. 11 Región de la provincia de Wolfsfalia (ver apéndices de geografía política). 74 Wisewolf se encontraba aquella mañana rezando en el sagrario cuando Daniel Blackthorne, un escuchimizado y curioso muchacho de negropelo corto que a sus trece años era el mayor de los huérfanos que residían en el hospicio, irrumpió en el templo corriendo y berreando su nombre. –¡Padre Wisewolf! ¡Padre Wisewolf! ¡Padre Wisewolf! El anciano tuvo que respirar hondo varias veces antes de contestar al muchacho sin perder la compostura por la brusca interrupción de sus oraciones. –Si repites tantas veces mi nombre vas a acabar por gastármelo –insinuó–. ¿Cuántas veces tendré que repetir que no se debe alzar la voz dentro del sagrario? Además, ¿no tenías que limpiar el patio y los establos esta mañana? –¡Pero si ya lo he hecho! –aseguró Daniel–. Hoy he madrugado más que ningún día para poder terminar pronto con mis obligaciones. Lo que pasa es que… El padre Wisewolf alzó la mano para pedir silencio. –A ver, dime qué has hecho esta vez –exigió al intuir algo extraño en el tono de voz del huérfano que presagiaba alguna nueva trastada–. ¿No habrás vuelto a colarte en la torre de Fergus, verdad? Deberías andarte con ojo o un día agotarás la paciencia de ese viejo oso. –No. No es eso –protestó contrariado–. No se trata de mí esta vez. Daniel se calló de pronto y, como Wisewolf vio que el chico no se arrancaba a explicarse, decidió apremiarlo. –¡Vamos! ¡No te quedes ahí callado! Para una vez que quiero que hables vas y te quedas mudo como una estatua. Si no has hecho ninguna esta vez, ¿qué es lo que te ha impulsado a venir a interrumpirme? Porque supongo que será algo importante, o de lo contrario no te habrías acercado sabiendo que te encargaría otra nueva tarea que hacer. «¡Cuernos! Lo sabía. ¿Quién me mandaría colarme en la casa del viejo Libenstein?», pensó Daniel. –Bueno, yo… –balbuceó– estaba dándome un paseo cuando escuché gritos que provenían de la casa de Libenstein. Me acerqué para ver qué le pasaba. Ya sabéis que está un poco loco. –Ve al grano, Daniel –protestó el padre Wisewolf. Para él no era nueva la senilidad del viejo. Lo cierto era que el anciano apenas se veía capaz de moverse y rara vez mantenía una conversación con sentido. El único contacto que tenía con el resto de aldeanos eran las esporádicas visitas que recibía del sacerdote y del herborista. Wisewolf sentía lástima por él. –Sí, perdón –se disculpó Daniel–. Me dijo que quería hablar con usted, padre. Afirma que es importante. –Dando un paseo… Quién sabe qué travesura estarías tramando –lo corrigió Wisewolf–. Hans Libenstein lleva postrado en cama desde hace cinco años. Así que, si lo has visto, por fuerza debe haber sido en su casa. 75 –Yo no quería colarme, pero ya le he dicho que escuché gritos y decidí entrar a ver de qué se trataba, y allí estaba el viejo con papel y pluma en mano… –Anda. Ve al pozo y llévales agua a los animales. Daniel puso cara de desilusión al escuchar las directrices del sacerdote. –Vale. Ya voy… Wisewolf no pudo evitar sonreír al verlo alejarse dando botes. C uando ya se disponía a salir del templo, encontró al pequeño Wulfit, el menor de los huérfanos del hospicio, terminando de limpiar el patio, una tarea que no le había sido asignada. –¿Se puede saber qué haces que no estás sacando el pan del horno? –le preguntó. –Ya lo hice, padre –contestó alegremente el chiquillo–. Me di toda la prisa que pude para poder encargarme también de los establos y del patio, como Daniel me dijo. –¿Y qué fue exactamente lo que te dijo Daniel? –Que cuando terminara con el pan me encargara también de sus tareas, porque le habíais mandado algo muy importante que no admitía demora. Le pregunté enqué consistía eso tan urgente, pero me dijo que era un secreto. –Sigue con tu tarea –ordenó el sacerdote–. Yovolveré más tarde. Wisewolf dejó la compañía del pequeño huérfano y se dirigió al encuentro de Hans Libenstein con el paso más firme que su avanzada edad le permitía. Cuando llegó a la casa, dio tres fuertes golpes a la puerta para anunciar su presencia. Pero no fue el viejo Hans quien le dio permiso para entrar en la vivienda. Wisewolf conocía muy bien al poseedor de tan sonora y musical voz. Se trataba de Ian Greenleaf, lo que no auguraba buenas nuevas. Wisewolf entró a toda prisa y se dirigió directamente al dormitorio de Libenstein. Este tenía agarrada fuertemente una carta y respiraba con gran dificultad entre continuos ataques de tos. A su lado estaba sentado el herbolario, ocupado en la elaboración de alguna especie de brebaje que sin duda serviría para paliar el sufrimiento del anciano. Ian le entregó el cuenco a Libenstein, una vez lo hubo preparado, y esperó a que se lo bebiera. –Tómatelo, Hans. Esto calmará tu dolor –sugirió. El viejo apuró el cuenco en tres grandes sorbos. El brebaje pareció surtir efecto. –Gracias, Ian –dijo el anciano aliviado–. Me gustaría hablar un momento a solas con el padre Wisewolf, si no te importa. –No te preocupes. Intenta descansar –recomendó Greenleaf–. Padre, si me necesita, estaré ahí fuera. Wisewolf asintió con la cabeza. Una vez quedaron a solas, el sacerdote se sentó junto a Libenstein. –Me estoy muriendo, padre –masculló el viejo con la respiración 76 entrecortada. Por primera vez en mucho tiempo el anciano parecía estar en sus cabales. –A todos nos llegará la hora de abandonar este mundo, tarde o temprano –añadió el padre Wisewolf en tono paternal–. Rezaré una oración para que Skogür te acoja en su salón cuando llegue el momento. –Hay algo que me gustaría pediros antes de morir –anunció Hans Libenstein–. Es algo que me ha estado devorando por dentro durante estos últimos diez años. –Dime, ¿en qué puedo ayudarte? –Quiero que me prometáis que le haréis llegar esta carta a mi hijo Uther – comenzó a decir–. Fui muy injusto con él. En aquellos tiempos mi honor y mi reputación estaban por encima de todo, incluso por encima de mi familia. Él solo hizo lo que consideró más justo y mejor para los intereses del imperio al liberar al hijo del líder de los clanes kazacos. El tiempo le dio la razón, ya que, tras ese pacto secreto, el temible Pyotr Drago no volvió a dirigir a sus hordas contra nuestra gente. Si no hubiera estado tan cegado por mi vanidad, yo mismo lo habría seguido al exilio. No puedo ni imaginarme lo que ha sido para él verse privado de su honor, de su familia y de su hogar, recibiendo el desprecio de todos aquellos que antaño se hicieron llamar sus camaradas, sus amigos, padres, hermanos. Yo soy el único culpable. Un ataque de tos interrumpió la confesión del viejo Libenstein. Wisewolf decidió guardar silencio hasta que Hans recuperara el aliento y lo hizo beber un poco más del brebaje que el curandero le había dejado preparado en otro rudimentario y sencillo cuenco de madera. –Yo, que en otro tiempo ocupara el cargo de legado; yo, que llegué a ser la mano derecha de lord Leopold Völler; yo, que creí ser un gran hombre de Auria, no solo le he fallado a mi hijo, sino también al imperio al privarlo de un hombre de su valía. Hans realizó una nueva pausa para tratar de reordenar sus ideas. –He escrito otra carta para mi hijo Othgar. En ella le ruego no solo que perdone a su hermano mayor, sino que también le pida disculpas por haberle dado la espalda en el momento que más nos necesitaba. También tengo un documento firmado por lord Leopold Völler en el que se le concede el perdón que pondrá fin a su exilio. Dime, viejo amigo, ¿tendrás a bien hacerle este favor al pobre moribundo que trata de redimirse en su último aliento? –Te doy mi palabra de que así lo haré. –Eres un gran hombre, Wisewolf. Perdona que te tutee y no te trate con el debido respeto, pero creo que tras tantos años juntos me he ganado el derecho a hablarte como a un amigo. Los ojos febriles y la voz quebrada y casi apagada de Hans daban a entender que el final de su vida estaba cerca. –No hay nada que perdonar. 77 No había terminado de pronunciar su última palabra cuando la muerte reclamó al viejo Hans Libenstein. –Descansa en paz. Wisewolf cerró los ojos de su feligrés y se arrodilló con los brazos alzados al cielo para entonar la letanía en honor al difunto. –¡Oh,todopoderoso Skogür que todo lo ves! ¡Guía los pasos de este fiel siervo tuyo hasta ti para que reciba su merecido descanso a tu lado en el salón eterno! Taberna de La Última Morada Horas más tarde del funeral, casi la totalidad de los aldeanos habían acudido a la taberna a beber en honor al difunto. En una de las mesas varios lugareños disfrutaban del espectáculo ofrecido por los juegos malabares de Dante, que adornaba cada final de sus actuaciones con una serie de piruetas acrobáticas que lograban arrancar el aplauso generalizado de los presentes. Dante era un joven apuesto y esbelto con muchos recursos. Además de sus atractivos ojos negros y su seductora sonrisa, poseía un extraordinario don de gentes. Pero esa no era la única faceta en la que Dante destacaba. Su habilidad con las manos era extraordinaria. De hecho, era capaz de realizar un magnífico espectáculo al mismo tiempo que le arrebataba la bolsa de dinero a algún espectador descuidado si ese era su deseo. Pero La Última Morada era su hogar y jamás había perjudicado a ningún paisano suyo. Su número favorito era el de arrojar cuchillos al tiempo que los aldeanos proyectaban al aire alguna hogaza de pan, manzana u objeto similar. Jamás fallaba un lanzamiento. El cuchillo sin duda era su arma preferida. En mitad de su espectáculo, el padre Wisewolf se acercó al corrillo que Dante había formado a su alrededor y llamó la atención de su antiguo pupilo. –Perdonad que interrumpa el espectáculo, pero debo hablar con Dante a solas – comentó. Los aldeanos emitieron tenues quejas para que siguiera deleitándolos un poco más de tiempo, pero tampoco insistieron demasiado para no faltarle al respeto al padre Wisewolf. –No os preocupéis. Tenemos toda la noche por delante. ¡Tabernero! ¡Yo invito a la siguiente ronda! Un estallido de júbilo se produjo entre el público al escuchar la irrechazable oferta de Dante. Wisewolf aprovechó para darle un discreto tirón del brazo y atraer su atención. –Acompáñame fuera de la taberna –susurró–. Daremos un paseo. –Conozco bien esa expresión –replicó Dante–. Cada vez que me decía eso cuando aún estaba en el hospicio era para soltarme alguna clase de sermón. ¿Qué ocurre, padre? –Ten un poco de paciencia y lo sabrás –respondió Wisewolf–. Cuanta menos gente conozca lo que tengo que decirte mejor será para ti. 78 Dante se encogió de hombros y siguió a su antiguo mentor hacia el exterior. Cuando se aseguró de que estaban lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera escucharlos, Wisewolf volvió a dirigirse a él. –Deberías ser más discreto o acabarás atrayendo demasiado la atención. No son muchos los foráneos que pasan por la aldea, pero pronto alguien se enterará de que has vuelto y eso no creo que te convenga. ¿O me equivoco? –No sé de qué me está hablando –fue la respuesta de Dante. –No creas que puedes engañarme –lo advirtió Wisewolf–. Te he criado desde que eras un chiquillo y sé que tu regreso no ha sido casual, por mucho que me alegre de ello. Corren rumores por las aldeas de la región de que están buscando a alguien que curiosamente coincide con tu descripción. Sea lo que fuere que hayas hecho, deberías tener más cuidado. Sabes que nadie en la aldea te delataría nunca y eso pone en peligro a cada habitante de La Última Morada. Con esto no te invito a que te marches. Sabes que siempre tendrás una cama bajo mi techo, te busque quien te busque. Tan solo te pido un poco de cautela. –Le agradezco sus consejos, padre –reconoció Dante de corazón–, y le pido perdón por la indiscreción. No pensé que me hubieran seguido hasta tan lejos. No volverá a ocurrir. Se lo prometo. –¿Tiene algo que ver con esa caja que miras todas las noches antes de acostarte? –inquirió Wisewolf con suspicacia– Tranquilo. Nadie conoce su existencia. Sabes que siempre he respetado la intimidad de todos los que han morado en mi casa. –Si no le he hablado antes de ello ha sido por temor a que dejara de respetarme si descubría la verdad –respondió Dante apesadumbrado. –Sea lo que sea no cambiará lo que pienso de ti. Eres un buen muchacho. –Créame, padre: lo haría –aseveró Dante. –Prueba a contármelo y ya veremos qué ocurre. Dante se quedó pensativo unos instantes hasta que finalmente se decidió a relatar su historia. –Como bien sabe, hace ya casi seis años que abandoné el hospicio, a pesar de su insistencia en que me quedara con usted para ayudarlo en las tareas propias del templo. Durante el tiempo que estuve ausente de la aldea he desempeñado muchos trabajos. Me he ganado la vida como he podido, sin escatimar a la hora de sarcarles partido a todos los recursos a mi disposición. No me importaban las penurias que pudiera pasar. Lo único que deseaba era conocer mundo. »Así estuve deambulando sin rumbo fijo hasta que mis pasos me llevaron a la lejana ciudad de Iskherum, en Veridia Oriental. Durante mi estancia allí, conocí a muchas hermosas mujeres de diversa clase, pero ninguna de ellas tenía nada especial, salvo su belleza. Hasta que finalmente me encontré con ella – Dante se quedó pensativo al rememorar a su único amor verdadero, hasta que el carraspeo de la garganta de Wisewolf lo hizo salir de su ensimismamiento–. Su 79 nombre era Atia –continuó con la vista perdida en el vacío–. Era una joven perteneciente a una adinerada familia de origen patricio. Físicamente no era gran cosa. Su cara era vulgar y su sobrepeso, más que evidente; pero, a pesar de lo que pueda pensar la gente de mí, nunca me importó especialmente la belleza. Lo que realmente me atrajo de ella fue su forma de ser. Era inteligente, de conversación ágil y divertida. A diferencia del resto de mujeres que había conocido, captaba al instante mis dobles sentidos y era capaz de descifrar mis juegos de ingenio. Siempre me hacía reír. Cuando hablábamos de temas serios no necesitaba muchas palabras para que me entendiera, pues siempre parecía leerme el pensamiento. No miento si digo que a su lado el tiempo parecía detenerse. Solo había un problema: ella era noble y yo un vulgar plebeyo. Por eso mantuvimos nuestra relación en secreto. »Su padre tenía tres hijas más, todas ellas agraciadas físicamente, a diferencia de Atia. Ella me contó que la única forma que su padre había encontrado para poder casarla había sido prometer una gran dote al hombre que aceptara el compromiso. Aun así, tardó un tiempo en aparecer un pretendiente. Esos fueron los días más felices de mi vida. Solíamos encontrarnos a hurtadillas en sus dependencias en mitad de la noche, tratando de no hacer ruido para evitar ser descubiertos. »Llegó el día en el que se hizo público el compromiso y Atia me confesó que no podíamos seguir viéndonos, por el bien de los dos. Pero lo cierto y verdad era que ni ella ni yo podíamos aceptar estar separados, a pesar de todas las contrariedades. »Una noche fuimos sorprendidos por una de las hermanas de Atia. Le rogamos que no le contara nada a su padre, pero no nos hizo caso. A duras penas pude escapar de la villa. »Más tarde me enteré de que su padre había entrado en cólera al enterarse de la traición de su hija y por culpa de su hermana mayor pronto estuvo en boca de todos, lo que provocó que se suspendiera el enlace. El malnacido de su padre guardaba tanto rencor hacia Atia que decidió aplicarle un durísimo castigo. Puesto que sus ojos habían sido los causantes de su pecado, decidió dejarla ciega para que aprendiera las consecuencias que traía traicionarlo. »Lejos de perder el interés, la invalidez de Atia solo incrementó mis sentimientos hacia ella. Yo era el culpable de su desgracia. Así que retomé mis visitas a su alcoba. »Todo fue bien durante un tiempo, hasta que, sin saber cómo, su padre volvió a enterarse de nuestros encuentros. »Esta vez encerró a su hija en un torreón y me tendió una trampa para poner fin a nuestro idilio. Tan solo la intervención de su hermana, arrepentida, me salvó de morder el anzuelo. Estaba decidido a sacarla de allí como fuera, pero el destino quiso jugarme una nueva mala pasada. No pude encontrarme con Atia 80 ni aquella noche ni la siguiente, ni muchas más que la sucedieron en el tiempo. Probablemente pensó que había perdido el interés por ella y eso fue lo que la llevó a cumplir su aciago destino. Consumida por la pena, decidió poner fin a su vida y arrojarse desde la torre en la que su padre la había encerrado. Fue la hermana mayor de Atia la que me contó los detalles de lo ocurrido. »Jamás en mi vida había sentido tanta ira en mi interior. Al principio pensé en matar a su padre como represalia; pero ese era un castigo demasiado misericordioso para ese canalla. Así que decidí aplicarle la misma medicina que él había empleado con su hija. Dante hizo una pausa antes de sacar de su bolsillo la pequeña caja a la que el sacerdote había hecho mención. Lentamente la abrió y se reveló su contenido. –En este pequeño frasco guardo los ojos de ese malnacido. Los mismos que le arrebaté la noche en la que me colé en sus dependencias para cobrarme venganza. Y esa es la razón por la que me buscan –confesó Dante. La reacción del padre Wisewolf fue tranquila y serena. No había reproche en su mirada. Solamente compasión. –Ya sabía por qué te buscaban –admitió el padre Wisewolf–; pero desconocía los motivos que te habían llevado a cometer el crimen por el que han puesto precio a tu cabeza. Cargar con el peso de la culpa debe haber supuesto un auténtico calvario, pero no debes torturarte por lo ocurrido. El destino ya está escrito. Tan solo somos pequeñas piezas en el juego de los dioses. Piensa que tú le diste más felicidad a esa muchacha de la que probablemente hubiera tenido en toda una vida al lado de alguien a quien no le importaban realmente sus sentimientos, sino su fortuna. –Agradezco vuestra comprensión, padre. Ahora supongo que tendré que marcharme. –Así es. Pero no por lo que tú te piensas –lo corrigio–. Vas a alejarte una temporada hasta que se calmen las aguas. Quiero que me hagas un favor. –Haré cualquier cosa que me pida –prometió Dante. –Quiero que viajes hasta Anglia y busques a Uther Libenstein –murmuró el padre Wisewolf–. Debes entregarle estos documentos y pedirle que regrese a su hogar. También tengo esta carta para su hermano Othgar, al que podrás encontrar en la Marca Oeste de Wolfsfalia. Te he conseguido este falso salvoconducto que despejará cualquier sospecha sobre ti en tu trayecto. Te harás llamar Travis. En los documentos tienes toda la información que necesitas. También he logrado para ti un transporte. Un pequeño orbicóptero12 te espera al norte de la frontera, en el campamento militar que gobierna lord Völler, guardián de la Marca Este de Wolfsfalia. No hables con nadie sobre este tema. Saldrás esta misma noche. –Gracias por todo de nuevo. Sois la mejor persona que he conocido en toda mi 81 vida. 12 Nave voladora auriana consistente en una especie de zepelín que transporta una carcasa de madera similar a la de un barco. Su vulnerabilidad ante los ataques a distancia hacía que fuera más útil como transporte que como nave de guerra. 82 –Volveremos a vernos a tu vuelta. Buena suerte, hijo mío. –Adiós, padre. Esas fueron las últimas palabras que Dante compartió con el padre Wisewolf. Tras recoger sus cosas de la pequeña celda que le habían designado en el templo, decidió realizar una breve visita al herbolario. Ian Greenleaf estaba dedicado a sus tareas, como acostumbraba a esa tardía hora del día. –Perdón por la intromisión –se disculpó al entrar en sus dependencias sin pedir permiso. –¿En qué puedo ayudarte, muchacho? –Necesito que me suministres un poco de kheffaria. –Curiosa petición –insinuó Greenleaf–. No es muy habitual que me hagan ese tipo de encargos. ¿Acaso tienes problemas para dormir? –No –fue su lacónica respuesta. –Entiendo. Ten cuidado con la dosis que empleas –recomendó Greenleaf–. En pequeñas cantidades induce al sueño, pero si es demasiado grande puede provocar un paro cardiaco. ¿Te vas de la aldea? –Así es –reconoció Dante–, pero solo será una temporada. Pronto nos veremos. –Buen viaje entonces. Templo de Skogür. A la mañana siguiente Wulfit se dirigió a toda prisa a buscar al padre Wisewolf con la cara desencajada por la preocupación. –¡Padre Wisewolf! ¡Daniel no está!¡Ha desaparecido! –¿Cómo que ha desaparecido? ¿Estás seguro de lo que dices? –preguntó el sacerdote. –Totalmente seguro –asintió Wulfit–. Ayer lo escuché decir algo sobre una gran aventura, pero no le presté mucha atención porque pensaba que sería alguna treta para volver a cargarme con su trabajo. Siento no habéroslo comunicado de inmediato, padre. «Ese granuja no va a cambiar nunca. Espero que Dante lo envíe de vuelta en cuando se dé cuenta de sus intenciones», pensó Wisewolf. No era que no le preocupara el pequeño huérfano. Estaba acostumbrado a sus travesuras y escapadas detrás de cualquier noticia que sonara a aventura. Además, siempre acababa regresando por temor a los sermones del padre y a las tareas que pudiera encomendarle como castigo por su indisciplina. Pero había otro asunto de vital importancia que lo tenía en vela. «¿Dónde estará Tom Wadi? Ya debería haber regresado de las tierras kazacas». 83 CAPÍTULO 8 Mazmorras de la fortaleza de Elvoria Antonio Sforza sintió un fuerte mareo al despertar. Al principio todo lo que le rodeaba parecía borroso por el dolor agudo que sentía en la nuca. Aún había restos de sangre seca en la herida. Tenía el cuerpo entumecido a causa de la humedad de la celda en la que se encontraba encerrado. Poco a poco fue recuperando la visión y reordenando sus recuerdos. «Ese bastardo va a pagar por lo que ha hecho», pensó al rememorar la traición de Gauro Nigidio que llevó a la destrucción de su ejército. Desconocía cuánto tiempo llevaba inconsciente dentro de aquel agujero. De pronto escuchó el crujido de la cerradura de su celda. –Príncipe Antonio –comenzó a decir el recién llegado–, lamento que la situación haya acabado en sangre y tragedia. Todo hubiera sido más fácil si nuestras justas pretensiones hubieran sido consideradas. El pueblo auvernio ansía la libertad y tarde o temprano acabará consiguiéndola, ya sea conmigo o con cualquier otro. Antonio Sforza se revolvió al escuchar la voz de Arlauk Vandrik. Debía aprovechar la más mínima oportunidad que se le presentara. Arlauk pareció intuir sus pensamientos. –No debéis temer por vuestra vida –garantizó el rebelde–. Es demasiado valiosa para mí como para arriesgar vuestra integridad. Espero que vuestro tío se avenga a negociar los términos de la autodeterminación de Auvernia ahora que sois mi huésped de honor. –Tu prisionero, querrás decir –corrigió Sforza. –Todo depende del prisma con el que se mire –la voz de Arlauk resonaba con fuerza entre aquellos muros–. Os aseguro que nadie os tocará un pelo mientras no cometáis ningún error. Estoy convencido de que el emperador hará cualquier cosa por recuperar a su primogénito aunque para ello tenga que acceder a nuestras exigencias. –¿Cómo conseguiste el apoyo de Gauro Nigidio? –inquirió Antonio Sforza tan furioso como desconcertado–. ¿Cómo pudiste saberlo estando acorralado dentro de la fortaleza? Arlauk mostró su agria sonrisa ante el aluvión de preguntas. –Sois un buen estratega, pero sabéis poco de política –le hizo notar–. Ya hemos hablado demasiado por hoy. Mañana continuaremos con nuestra charla. –Mi padre jamás le concederá la independencia a Auvernia, así que ya puedes poner fin a esta pantomima –le advirtió–. Tal vez yo no viva para presenciarlo, pero te aseguro que el pueblo auriano verá tu cabeza ensartada en una pica. 84 –Eso ya lo compobaremos –contestó Arlauk con vehemencia–. Si me obliga a hacerlo os puedo asegurar que cumpliré mis amenazas. Pronto sabremos la respuesta –concluyó antes de marcharse. Antonio Sforza estuvo a punto de preguntar por Tristán antes de que Arlauk saliera de la celda, pero decidió guardar silencio por el momento. Más tarde la puerta volvió a abrirse. Un hombre recio y nauseabundo dejó una bandeja con una especie de guiso que olía a podrido, una rústica cuchara de madera y un cuenco con un poco de agua sucia a su alcance. –Puedes llevarte esa basura y largarte por donde has venido, maldito gusano. El carcelero hizo caso omiso de los improperios de Sforza, se dio la vuelta y volvió a dejarlo a solas. No había transcurrido mucho tiempo cuando el cerrojo de la puerta empezó a crujir una vez más anunciando una nueva visita. –¿Es que no me has oído? –gruñó el primogénito de Valentino III–. Llévate esta asquerosidad y déjame en paz. Antonio Sforza le dio un puntapié a la bandeja con intención de provocar al carcelero. Quería intentar que se acercara lo suficiente para poder usar las cadenas como arma. Pero no fue este quien apareció tras la puerta. –Bonita forma de agradecer que venga a sacaros de esta mazmorra –comentó el recién llegado. Antonio Sforza no reconoció a aquel hombre. Sin duda se trataba de un legionario, pero ignoraba cómo había logrado llegar hasta él. Los rasgos del soldado eran muy comunes, a excepción de la horrible cicatriz que afeaba su rostro, que llamaba más la atención si cabe por la pérdida del ojo izquierdo, cuyo hueco ocupaba ahora una extraña réplica de cristal oscuro. –¿Cómo te llamas, legionario? –preguntó. –Mi nombre es Légulo, señor. Hasta hace poco tiempo serví en la duodécima legión bajo las órdenes del legado Gauro Nigidio. –Entiendo que has decidido desertar de sus filas –insinuó Antonio Sforza intrigado. –Así es –reconoció–. Prefiero que me cuelguen por desertor mil veces antes de que lo hagan por ser un traidor al imperio. Si me permitís la osadía, creo que deberíamos salir de aquí cuanto antes. Si nos encuentran, no habrá escapatoria. Responderé con gusto cualquier pregunta que tengáis cuando estemos fuera de la mazmorra. Debemos darnos prisa. El legionario metió el cuerpo de uno de los carceleros en la celda y a continuación lo colocó boca abajo. Sforza resolvió hacer caso del consejo de Légulo. «Arlauk va a lamentar no haberme matado cuando tuvo la oportunidad», pensó para sí mismo. Tras ello, siguió al legionario por los fríos pasillos de la mazmorra de Elvoria 85 en completo silencio. Aquel hombre se movía a través de esos niveles subterráneos como si ya los hubiera visto con anterioridad. Pensó en preguntarle sobre aquel detalle, pero decidió esperar hasta estar en un lugar más seguro. Así continuaron durante algún tiempo hasta que Légulo accionó un mecanismo oculto que revelaba un pasadizo secreto. Ya desde dentro, encendió dos antorchas y volvió a cerrar. El pasaje seguía una pendiente descendiente. Apenas permitía el paso erguido en fila de a uno. Tras recorrer una larga distancia, en un tiempo que Antonio no pudo precisar, comenzaron a escuchar el sonido cercano de alguna corriente de agua. Siguieron hacia adelante hasta que al fin llegaron a otro callejón sin salida, pero una vez más un mecanismo oculto hizo que una roca se moviera hasta lo que parecía una pequeña gruta. Un arroyo seguía su curso en mitad de la galería hasta llegar a una pronunciada caída en forma de cascada. Légulo sacó una cuerda provista de un gancho y la amarró con fuerza a uno de los salientes de la roca. Él fue el primero en bajar. Una vez finalizó su descenso, le hizo un gesto con la mano para indicarle que había llegado su turno. «Ya sé cómo has conseguido entrar. Ahora sólo me falta saber cómo descubriste este pasaje secreto», pensó Sforza cada vez más intrigado por los conocimientos de aquel legionario. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos de la fortaleza de Elvoria, Antonio decidió poner fin al silencio que los había acompañado durante el camino. –No sé cómo agradecerte lo que has hecho –confesó con deferencia–. Te doy mi palabra de que serás recompensado y reconocido como un héroe. –Solo cumplo con mi deber –respondió con humildad el legionario–. Servir a mi señor es toda la recompensa que espero. Fortaleza de Elvoria. Salón principal Arlauk se encontraba comiendo cuando uno de sus hombres llegó a la carrera. Su expresión de pánico no auguraba nada bueno. –Espero que tengas una buena razón para molestarme mientras disfruto de mi cena –protestó Arlauk enojado–. ¿Qué ocurre? –Señor, el prisionero… ha escapado. Arlauk tuvo que hacer un esfuerzo para no decapitar al mensajero allí mismo. Todo se había ido al traste. –¿Quién ha sido el responsable? –preguntó. –Encontraron al jefe de la guardia junto a varios de sus hombres borrachos, tumbados en el suelo. El resto están muertos. –Quiero ver sus cabezas separadas de sus cuerpos antes de que termine de comer –exigió tomándose unos segundos antes de acabar de transmitir sus 86 consignas–. De lo contrario será la tuya la que corra dicha suerte. ¿Me has entendido? Cuando lo hayas hecho, informa a mis capitanes de que quiero reunirme con ellos. –Sí, señor. «Maldición. Ahora que no tenemos nada con lo que negociar, no nos va a quedar más remedio que abandonar la fortaleza antes de que las legiones aurianas vuelvan a acorralarnos. Viajaremos hacia el norte», pensó. 87 CAPÍTULO 9 Región de Quyrlich, Anglia. Aldea de Ogham. Fiesta de la cosecha El día a día en la aldea pesquera de Ogham reflejaba la sencillez de sus habitantes. Debido a su remota ubicación, en un pequeño archipiélago al este de la gran isla de Quyrlich, rara vez recibían la visita de forasteros, por lo que todo el mundo se conocía a la perfección. Los lugareños solían entregarse por completo a la dura faena laboral durante las horas de sol, ya fuera pescando en el mar, en la labranza de sus tierras o en el pastoreo de sus rebaños. Una vez terminaban sus quehaceres, al caer la noche, solían reunirse en la única taberna de la colonia para disfrutar del exquisito sabor de la cerveza local, en compañía de amigos y familiares por igual, mientras los ancianos relataban viejas historias y leyendas bajo el embrujo de la música y el taconeo del reel13. La moneda y el trueque compartían su uso en la sencilla economía de los quyrlies, nombre con el que se denominaba a los habitantes de la región de Quyrlich14. No importaba cuántos impuestos exigiera la casa Archibald, regente de las tierras en las que estaba situada Ogham: siempre había un buen plato de suculenta comida en la mesa. Cualquier familia que se viera en apuros recibía al instante la solidaridad del resto de sus paisanos, hecho que afianzaba aún más la felicidad de su gente, a pesar de estar privados de la mayoría de lujos y comodidades de las grandes ciudades. Aquella noche casi todo el mundo estaba congregado en la taberna El Marinero y la Sirena y en sus inmediaciones celebrando la buena cosecha de ese año. Aidan Joy, dueño del local, y su esposa Eleonor apenas daban abasto ante la gran afluencia de vecinos. Entre los eventos típicos de aquella señalada fecha destacaban el popular concurso de beber cerveza, donde el seis veces campeón Ian Kirby se preparaba para tumbar al osado que tratara de arrebatarle tan honroso título, y sobre todo el tradicional juego de quyrball reel15. El terreno de juego de este popular deporte estaba compuesto por dos tarimas de madera situadas a unos cinco pies de altura y conectadas entre sí por una estrecha pasarela de diez pies de longitud. Cada uno de los equipos estaba formado por tres hombres y tres mujeres. Una vez daba la señal el árbitro de la contienda, justo después de hacer entrega de un pesado y resbaladizo 13 Baile tradicional de la región. 14 Región de la provincia de Anglia (ver apéndices de geografía política). 15 Juego popular de la región de Quyrlich. 88 pez de más de tres kilos al bando que por sorteo había sido designado como atacante, todos los participantes comenzaban a bailar un reel en su respectiva tarima. Ahí empezaba lo bueno. El portador del pescado se situaba en mitad de la pasarela frente al componente del equipo defensor y se lo lanzaba con fuerza. Su rival tenía que atajarlo sin caerse y transportarlo al compás de la música hasta el lado donde se encontraba el resto de su facción para entregárselo a su vez a otro de sus compañeros, que repetiría la acción actuando ahora como atacante. Así seguían hasta que todos los miembros de uno de los equipos acabaran en el barro. El resto de los aldeanos vitoreaban e increpaban por igual a los contendientes de la competición, entre risas y aplausos, a la espera de que algún desafortunado se diera un buen trastazo. En el interior de la taberna, Ian Kirby ya había tumbado a tres jóvenes aspirantes cuando Alleen Joy, la hija mayor del tabernero, una bonita y escuchimizada muchacha de dieciséis años de ondulados bucles pelirrojos que le llegaban hasta la cintura y cuyo flequillo ocultaba a medias su rostro pecoso y sus enormes ojos azules, apareció por la puerta. Muchos de los presentes la saludaron efusivamente al verla. No en balde casi todos los jóvenes lugareños ansiaban conquistarla. Alleen se acercó al viejo Kirby y le dió un manotazo amistoso en mitad de su robusta espalda. –Vaya, vaya. Ya veo que has tumbado a esos aficionados –se burló al tiempo que se situaba frente a él haciendo alarde de su encantadora sonrisa–. Me pregunto si te atreverías conmigo –y como vio que no se decidía a contestarle optó por ir un poco más lejos–. ¿Acaso temes que sea una chica la que te arrebate el título, vejestorio? Kirby le guiñó un ojo antes de darle un cariñoso azote en el trasero y echarse a reír. –Tienes más agallas que la mayoría de estos enclenques, pero no ha nacido nadie capaz de vencerme en lo que a comer y a beber se refiere, y mucho menos una mozalbeta como tú –afirmó con orgullo–. Si tuviera treinta años menos te enseñaría un par de cosas, mocosa. Las socarronas palabras de Kirby parecieron molestar al padre de Alleen, a juzgar por el fuerte golpe que dio sobre la barra antes de dirigirse a él. –No te pases de la raya, viejo, o te daré una buena paliza –amenazó levantando su enorme mano derecha y cerrando el puño. La advertencia iba en serio. –Tranquilo, tabernero. No te enfades –se disculpó Kirby–. Solo estaba bromeando. Lo último que desearía en este mundo sería pelearme contigo. La tensión se prolongó unos instantes hasta que ambos comenzaron a reírse, poniendo así fin a la disputa. El resto de los presentes se sumaron a las carcajadas, con excepción de Alleen, que se levantó malhumorada y se dirigió hacia su padre. Allí se plantó con los brazos puestos en jarras. –Papá, eres un aguafiestas –le reprochó –. Además, no necesito que nadie me 89 proteja. Sé defenderme yo solita. Alleen se arrepintió en el acto de haber empleado un tono de voz demasiado elevado al presentar sus quejas, pero ya era tarde para rectificar. Su padre empezó a bufar como un toro, con el rostro totalmente congestionado, y le soltó un bofetón que resonó en toda la estancia. –Cuida ese lenguaje, mocosa –le advirtió–. Además, ¿no te ordené que te quedaras a cuidar de tu hermano pequeño? –¡No es justo! –la protesta de Alleen reflejaba toda su frustración por no poder participar de la celebración como el resto de sus vecinos–. ¡Es la fiesta de la cosecha! –Haz lo que te digo, niña. ¡Ahora! Alleen estuvo a punto de replicar de nuevo a pesar de saber que no serviría de nada. Aun así, se dio la vuelta y se dirigió a la salida dispuesta a echar un pulso a su padre, que comenzó a llamarla a grito limpio sin obtener respuesta alguna. Peter Obryan, un joven apuesto de unos veinte años de edad, se interpuso en su camino al verla salir corriendo hacia el exterior de la taberna. –Alleen, ¿qué ocurre? –estaba preocupado por las lágrimas de su amiga. –Todos los años pasa lo mismo –se lamentó la joven haciendo aspavientos con los brazos de forma airada–. Mientras todos vosotros os lo pasáis en grande, a mí me toca hacer de niñera de ese renacuajo. Estoy harta. Pienso largarme de aquí en cuanto pueda. Es posible que la gente de la aldea sea feliz con este tipo de vida, pero esto no es para mí. –No sabes lo que dices –objetó Peter–. Hablas así porque estás enfadada. Teaseguro que no pensarás lo mismo cuando te tranquilices un poco. »Vamos a hacer una cosa. Ve a cuidar a tu hermano. Ahora mismo no puedo quedarme contigo porque mi familia me está esperando para participar en el quyrball reel, pero te prometo que luego treparé por la parte de atrás de la taberna y te haré algo de compañía. No creo que tarde mucho. Los Barrow son realmente duros. La cálida sonrisa de Peter logró que se tranquilizara. Siempre lo conseguía. Alleen se quedó mirando fijamente los almendrados ojos de color verde de Peter como si fuera la primera vez que los veía. Estuvo a punto de dejarse llevar y besarlo, pero logró recuperar la compostura a tiempo. –Está bien. Voy a comprobar cómo está mi hermano. Luego nos vemos en el tejado, cuando esté dormido. Sin esperar a escuchar su respuesta, Alleen volvió a la taberna. Una vez dentro, se acercó a su padre, con los hombros encogidos y la cabeza gacha, en actitud sumisa. –Papá, siento haberte desobedecido –se disculpó–. Perdóname, por favor. Alleen le brindó a su padre una sonrisa angelical para dar mayor credibilidad a sus palabras.Aidan estaba a punto de soltarle otro sermón, pero una mirada de su esposa lo hizo rectificar. 90 –Anda, ve a ver cómo está tu hermano –sugirió con amabilidad–. Luego mandaré a tu madre, cuando haya un poco menos de ajetreo aquí abajo. Alleen se dio por satisfecha y comenzó a subir las escaleras para cumplir con su cometido. Pero la sonrisa de la joven duró poco al comprobar que la cama de Caleb estaba vacía. –¡Caleb! ¿Dónde estás? Alleen lo llamó con un tono más propio de un juego infantil mientras registraba el cuarto en busca de su hermano, pero lo cierto era que su preocupación iba en aumento conforme empezaban a agotarse las posibilidades. «¿Dónde diablos se ha metido? Espero que no le haya pasado nada». Entonces, cuando estaba a punto de desistir y avisar a sus padres, Caleb la sorprendió saltando desde la viga maestra de madera armado con un palo que esgrimía a modo de espada sombra a su espalda. Con un grácil movimiento consiguió esquivar por muy poco la primera acometida. –¡Ríndete, rufián, o te cortaré en pedazos y te tiraré por la borda como pasto de los tiburones! –gritó el niño simulando ser un temible pirata. –Caleb, no estoy de humor para juegos esta noche –le reprochó ella–. Además, no deberías estar fuera de la cama. Aún no estás recuperado y papá se va a enfadar si se entera de que no estás descansando como te mandó. Caleb se encogió de hombros, desilusionado por la reacción de su hermana mayor. Alleen aprovechó la oportunidad para arrebatarle el palo y tumbarlo sobre su cama. –Te vencí –celebró entre carcajadas satisfecha por el éxito de su argucia–. Nunca bajes la guardia, marinero de agua dulce. –Has hecho trampa –protestó Caleb dolido por haberse dejado engañar con tanta facilidad. Pero su enfado duró poco tiempo. Alleen intuyó los sentimientos de su hermano pequeño y empezó a hacerle cosquillas. –Para, por favor –suplicaba Caleb sin poder controlar su risa histérica–. Vas a hacer que me mee encima. –Mejor –añadió Alleen sin cesar en su empeño–. Así todos sabrán que eres un pequeñajo. Al final ambos acabaron exhaustos, tumbados sobre la cama. Fue justo en ese momento cuando Alleen tocó la frente de Caleb y comprobó que estaba ardiendo. –¡Dios mío! ¡Tienes mucha fiebre! Debes descansar. Te prometo que jugaré contigo cuando estés mejor. Anda, duérmete. Alleen le dio un beso y lo arropó con cariño. Caleb se parecía mucho a su hermana, pero su salud siempre había sido un poco endeble. En los once años que tenía había pasado más tiempo enfermo que sano, y su estado había empeorado en los últimos meses hasta el punto de que era frecuente encontrarlo con fiebre muy alta e incluso delirando. Tan solo su espíritu aventurero permanecía intacto, alimentado por su desbordante imaginación. 91 Alleen aguardó sentada a su lado hasta que su hermano se quedó totalmente dormido. Apagó la luz de la lámpara que había sobre la mesilla y salió de su cuarto a hurtadillas para no despertarlo. Antes de abrir la ventana y trepar hasta el tejado comprobó que nadie estuviera observando. Al poco Peter hizo acto de presencia en la azotea. Alleen estaba entretenida observando las estrellas. El muchacho se acercó a ella y se percató de que estaba temblando. Se quitó el mantón de pieles que llevaba colgado a la espalda y se lo puso sobre los hombros; aprovechó para acurrucarse junto a ella. Alleen soltó un pequeño suspiro y fijó su mirada en el torso del joven. –¿Cómo está Caleb? –preguntó este al tiempo que situaba su rostro a escasa distancia de los labios de Alleen. Cuando Peter se decidió a dar el último paso para besarla, la joven quyrlie se apartó. El muchacho se ruborizó, avergonzado por la situación. «Soy una estúpida», pensó la joven. Había deseado durante mucho tiempo que llegara ese momento y ahora lo había estropeado todo. –Está dormido –fue lo primero que se le ocurrió decir para intentar romper la tensión que ella misma había creado–, pero sigue teniendo mucha fiebre. –Ya verás como se pone bien –afirmó Peter tratando de aparentar normalidad–. Sus raíces son tan fuertes como las tuyas. Hacen falta más que unas fiebres para doblegar a un Joy. –Eres un tonto –respondió Alleen cabizbaja–. Si yo estuviera en tu lugar me iría a la fiesta en vez de perder el tiempo aquí arriba. No entiendo por qué lo haces. –No me interesa la fiesta si tú no estás en ella. No hay lugar en el mundo en el que pudiera estar mejor que aquí a tu lado. Sus miradas volvieron a cruzarse, a escasos centímetros el uno del otro. Una fuerza desconocida se apoderó de Alleen y la arrastró a recortar aquel insignificante espacio que los separaba. Sin darse cuenta, ambos se fundieron en un cálido beso. Mientras los jóvenes amantes compartían su pasión sobre el tejado, algo perturbó el sueño de Caleb. Se incorporó con una gélida sensación en la espalda. Estaba muerto de frío. Al mirar hacia la ventana observó que estaba abierta. Hizo un esfuerzo por salir de entre las sábanas y se incorporó dispuesto a cerrarla. Justo cuando estaba a punto de hacerlo escuchó una voz que veía del exterior. Parecía la de su hermana, pero no lograba ver nada a través de la espesa niebla que se había levantado. –Alleen, ¿eres tú? –preguntó. –Ven, mira lo que he encontrado... La voz sonaba tenue y difusa, como si fuera transportada a través de la misma bruma. –Pero papá y mamá me prohibieron salir de casa hasta que estuviera mejor – rebatió Caleb reprimiendo a duras penas la espectación por lo que su hermana 92 quería mostrarle. –No te preocupes. Están durmiendo. Te prometo que no se lo diré. Además, solo será un momento y después subiremos juntos. He encontrado algo fascinante. Ven, tienes que verlo. Caleb dudó por un momento, pero finalmente su curiosidad fue más fuerte que su miedo y emprendió el camino hacia el piso de abajo. Todo el salón de la taberna estaba muy oscuro, salvo la zona de la barra, en la que había encendido un pequeño candelabro con tres velas. Cuando estaba a menos de seis pasos de la puerta, esta se abrió lentamente. La bruma empezó a extenderse por la estancia. –Vamos, Caleb. ¿A qué estás esperando? Tenemos que darnos prisa o te perderás la sorpresa. Caleb fue dando un paso tras otro en pos de la voz de su hermana. Al llegar al umbral de la puerta, vio sus pelirrojos cabellos danzando al contacto con la gélida brisa, a lo lejos. No podía vislumbrar con claridad su rostro entre la niebla. Fue acercándose más a ella, pero cada vez que estaba a punto de llegar a su altura la perdía de vista para volver a localizarla un poco más lejos. –¡Espérame! Caleb salió corriendo hacia su hermana, pero su silueta volvió a alejarse entre risas. –Venga, Caleb. A ver si puedes pillarme –decía en tono infantil para incitarlo a que aceptara el juego–. Si lo consigues, te daré la sorpresa. –¡No tiene gracia! ¡Me estás asustando! Caleb miró para atrás y se replanteó volver hacia la casa, pero ya no se veía la taberna. Solo había niebla por todos lados. El pánico empezó a apoderarse de su cuerpo. –Haces bien en tener miedo. Nunca se sabe los terrores que la niebla puede ocultar. Aquella voz ya no sonaba como la de su hermana. Se había tornado fría, cruel y tenebrosa, y cada palabra pronunciada era seguida por un inquietante gorgoteo. –Tú no eres Alleen –protestó–. ¿Quién eres? Caleb tuvo que hacer acopio de valor para pronunciar su pregunta. –Soy aquello que temes, aquello que mora en las sombras tenebrosas, aquello que oculta la noche, tejido por la misma oscuridad. Puedo sentir el pavor que alimenta mi esencia y me hace más fuerte. Ven, pequeño Caleb. Ven con nosotros. Caleb empezó a correr cuando algo lo sujetó con fuerza por la espalda y lo atrajo hacia la oscuridad. Desde el tejado, Alleen y Peter escucharon el grito desgarrador que Caleb había dejado escapar desde su cuarto. –¡Caleb! Vamos, Peter, tenemos que bajar. Algo le pasa a mi hermano. 93 Sin tiempo para responder, el muchacho la siguió hacia el interior de la casa. Cuando llegaron a su cama, Caleb estaba sufriendo violentas convulsiones. Tenía los ojos en blanco y por su boca expulsaba un espeso esputo de baba blanca. Alleen le colocó un palo en la boca para evitar que se mordiera la lengua. En ese momento Aidan y Eleonor entraron corriendo. Ambos trataron de ayudar a su hija. Estaban realmente asustados, pues ninguno de los anteriores ataques febriles había sido tan violento. Finalmente los espasmos comenzaron a remitir. El cuarto quedó en completo silencio. Fue ese el momento en el que el tabernero se percató de la presencia de Peter. El cordel desatado de la blusa de su hija completó el resto de la escena en la mente de Aidan Joy. –¡Peter Obryan! –gritó el tabernero–. ¡Sal de aquí ahora mismo antes de que te dé una paliza! ¡Dentro de mi casa y con mi propia hija! Debería despellejarte vivo por semejante falta de respeto. No vuelvas nunca a poner un pie en ella. ¿Me has oído? Peter agachó la mirada, avergonzado por la reprimenda del tabernero. Aidan Joy estaba realmente fuera de sí. Alleen tenía un nudo en la garganta, pero decidió dar un paso al frente y se situó entre su padre y Peter para evitar males mayores. –Padre, él no ha hecho nada malo. Soy yo la que lo convenció para que viniera conmigo porque no quería estar sola. No ha pasado nada de lo que tú te piensas. Alleen trataba de explicarse cuando su padre la interrumpió hecho una furia. –Cállate, maldita mocosa. Si hubieras estado junto a Caleb como te ordené, en vez de estar retozando con ese holgazán, tal vez tu hermano no hubiera sufrido este ataque. La culpa es tuya. Eres la vergüenza de esta familia. Si tan importante es para ti, ¿por qué no os vais los dos? Piérdete de mi vista. ¡Ahora! Alleen no podía creer lo que estaba escuchando; pero, lejos de arrugarse, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, reunió el coraje suficiente para encararse con su padre. –No es justo –protestó airada–. ¿Acaso crees que yo no sufro por Caleb? ¿Quién se pasa más horas a su lado? Mientras tú y mamá estáis en la taberna, soy yo quien lo arropa, soy yo la que le pone los paños de agua fría cuando le sube la fiebre y la que vela por él durante las horas nocturnas. ¿Sabes cuántas veces te he escuchado beber y reír en compañía de tus amigos mientras mamá y yo estábamos junto a Caleb? ¿Crees que si tuviera la más mínima oportunidad de cambiarme por él no lo haría sin pensármelo dos veces? Nada me gustaría más que verlo jugar con los demás niños en vez de estar postrado casi a diario en esa cama. No tienes derecho a hablarme así. Te odio. Alleen se dio la vuelta y salió corriendo dando un fuerte portazo al salir. Peter la llamaba a gritos, pero Alleen parecía no escucharlo, ensimismada en su dolor. –¡Vuelve aquí, malcriada! –exigió su padre–. ¡Tú harás lo que yo te ordene! 94 Pero Alleen ya no lo escuchaba. La joven quyrlie siguió corriendo, escaleras abajo, sin pararse a mirar atrás; los pocos aldeanos que quedaban en la taberna la llamaron por su nombre. Pero ella continuó su alocada carrera y se fue alejando de la aldea sin tomar un rumbo fijo. Tal era su dolor y su rabia que ni siquiera sintió el contacto del viento y de la fina lluvia contra su rostro. Alleen perdió la noción del tiempo. Sus pasos la guiaron muy cerca de la cueva del Lamento de Ciara. Era un lugar embrujado que los lugareños evitaban al caer la noche por miedo y superstición. La leyenda se remontaba a varios siglos atrás, cuando la joven Ciara Líth apareció ahogada dentro. Alguien la había encadenado a un enorme pilar de piedra en el interior de la gruta y la marea se había encargado de hacer el resto del trabajo. Las malas lenguas aseguraban que era una bruja y que su aquelarre realizaba pactos con fuerzas impías para alcanzar sus propósitos. Nunca se supo quién o quiénes actuaron como verdugos, aunque todo el mundo sospechaba que fue su propia familia la que puso fin a su vida. Los viejos del lugar contaban que aún podían escucharse los lamentos de la bruja devorada por la marea cada noche, si estabas lo bastante loco como para acercarte. Alleen se detuvo a escasos pasos del camino que bajaba a aquella playa maldita, enjugándose las lágrimas mientras se sentaba en una roca cercana al camino. De pronto, alguien la agarró por la espalda. –Mira qué tenemos aquí. Vaya putita más guapa. ¿Qué haces tan lejos de la aldea a estas horas de la noche? ¿Acaso no tienes miedo? La voz de aquel hombre era ronca y desagradable. Alleen pudo sentir el hedor de sus efluvios, apestando a alcohol, tras su nuca. –Merlot, ¿qué hacemos? ¿Crees que sabe algo? El capitán Drexler dejó claro que debíamos asegurarnos de que nadie nos viera sacar el cargamento de la cueva. La voz del segundo hombre parecía más suave y un tanto cargada de temor. –¡Cállate, idiota! ¡Hablas demasiado! ¡Maldita zorra! –Alleen consiguió soltarse de la presa tras morder la mano de su captor y sacó un pequeño cuchillo de entre sus ropajes dispuesta a hacer frente a los dos desconocidos. –¡Da un paso más y te juro que te cortaré las pelotas! Merlot empezó a reírse a carcajadas ante la bravata de Alleen. Sus rasgos estaban ocultos bajo la capucha de su capa. Aun así, la joven podía apreciar su tremenda corpulencia. El otro pirata, en cambio, era más menudo. –Vaya, vaya. Parece que la gatita tiene garras –se mofó Merlot relamiéndose ante la delicada figura de la joven quyrlie–. Siempre he tenido predilección por las mujeres con agallas. –¿Qué hacemos con ella? ¿La matamos? –preguntó su camarada emulando a Merlot, que ya había desenvainado su espada corta y su puñal. 95 –¿Bromeas? ¿Sabes cuánto nos daría el viejo Damark por una joya salvaje como esta? –insinuó Merlot con avaricia–. No, mi estúpido amigo. Esta gatita se viene con nosotros a Valadar. –¿Por qué tienes que insultarme siempre? No me llamo idiota ni estúpido. Mi nombre es Turloch. –Y ahora ya lo sabe la zorra pelirroja, pedazo de imbécil. Igual que también conoce mi nombre, gracias a tu cabeza de chorlito. Alleen aprovechó el momento de despiste para abalanzarse contra Merlot. Trataba de pillarlo desprevenido mientras hablaba con su compañero, pero este se percató de sus intenciones y reaccionó con celeridad. Con un sutil movimiento logró desviar la acometida y a continuación respondió con un tremendo cabezazo que dejó inconsciente a la muchacha. –¡Déjala en paz, malnacido! Era la voz de Peter, que había salido a buscarla para convencerla de que volviera a la aldea. El joven quyrlie se interpuso entre los dos villanos y su amiga, armado tan solo con un bastón de madera. Había ido tras ella al ver cómo se alejaba. –¿Y de dónde diablos sale este ahora? No importa. Llévate a la chica a bordo del barco y dile al resto que se den prisa en terminar de cargar la mercancía. Yo me ocupo del paleto. Merlot esperó a que Peter se acercara un poco más antes de acometer contra él. –Vas a pagar por esto, gusano –gruñó Peter en tono amenazante lanzando una serie de golpes y barridos para aprovechar el mayor alcance de su arma. Pero su rival era un esgrimista experto y no tuvo muchos problemas en desviar sus predecibles ataques–. No dejaré que le toquéis ni un pelo. –Aún no voy a matarte, muchacho. Antes quiero que sepas el destino que le espera a tu amiguita. Las palabras de Merlot enfurecieron todavía más a Peter, lo que redobló la fuerza de sus embestidas. –No permitiré que le arrebates su virginidad. ¡Te voy a matar! –gritó concentrando todas sus fuerzas en su ataque. Pero, como en las ocasiones anteriores, volvió a errar el blanco. Merlot zancadilleó a Peter y le abrió un profundo corte en la espalda mientras se mofaba entre risas de la torpeza de su enemigo. Peter dejó escapar un grito ahogado al sentir la mordedura del frío metal en su carne. –Eres realmente estúpido. Aún más que mi retrasado camarada, ¿lo sabías? No me refiero a tu inútil intento por proteger a tu chica. Eso es algo que te honra. Te agradezco la información. Acabas de triplicar su precio. ¿Quieres decir algo antes de que ponga fin a tu miserable existencia? –preguntó Merlot alargando un poco más la agonía del muchacho. 96 Peter se sentía impotente. Intentó darse la vuelta y volver a encararse con aquel canalla, pero la grave herida infligida a la altura de la zona dorsal parecía haberle privado de la capacidad de andar. –¡Vete al infierno, canalla! –gritó. –Vos primero, caballero –respondió Merlot en tono de burla antes de hundirle la punta de su espada en la nuca. 97 CAPÍTULO 10 Reino de Icelung. Cercanías de la costa Skög seguía sin poder explicarse lo ocurrido. La rabia que había experimentado al ver morir a su madre se había tornado en desesperación. Ya había transcurrido más de medio día desde su enfrentamiento con sus perseguidores y su hermano continuaba insconsciente a pesar de sus intentos por despertarlo. Tras la trágica muerte de Gilda, toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros, y esa era una carga para la que no se sentía preparado. «No voy a poder hacerlo», se decía a sí mismo una y otra vez. Jamás se había encontrado tan solo y perdido. Ya podía percibir el fuerte olor a salitre y el canto de las gaviotas que anunciaban la cercanía inminente de la costa. Skög siguió avanzando camino arriba hasta que finalmente coronó la colina. Desde allí divisó una pequeña aldea. Un sendero permitía acceder hasta la playa y una vez abajo no le restarían más de unos cientos de metros para alcanzar su primer objetivo. Otra cosa distinta era cómo iban a hacer para escapar de la isla. Esa era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. –¡No es justo, madre! –exclamó con lágrimas en los ojos–. ¿Por qué tenías que abandonarnos? Skög se debatía entre el resentimiento y la pena. No podía culpar a su hermano, a pesar de haber estado a punto de golpearlo justo después de terminar la refriega. Tampoco podía enfadarse con su madre por haberlos dejado solos. Ella había entregado su vida para darles una oportunidad. Ni siquiera era capaz de hacerlo con Lars Sorensen y el resto de skjoldür, pues solo cumplían con su deber. Así que decidió culpar a los dioses. Ellos eran los causantes de su desgracia por jugar con su destino de una forma tan cruel y despiadada. Una voz familiar rescató a Skög de su angustia. Se quedó por un momento petrificado al reconocer a quién pertenecía. –No es posible. Yo te vi morir ante mis ojos. ¿Acaso me estoy volviendo loco? –dijo sin atreverse a dar la vuelta por temor a que desapareciera la voz de su madre. –No tengas miedo –las palabras de Gilda sonaban difusas y etéreas, como si fueran acompañadas de un extraño eco–. Sé que puedes hacerlo. Eres igual de fuerte que tu padre. Skög hizo acopio de entereza y se decidió por fin a darse la vuelta. Se frotó varias veces los ojos tras pellizcarse pensando que debía tratarse de un sueño. No podía creer lo que estaba viendo. No había ni rastro del tremendo corte que la había decapitado. Su imagen era majestuosa, toda vestida de un blanco reluciente, con los cabellos recogidos en una sencilla trenza. Parecía como si estuviera flotando en 98 el aire. –Estoy soñando. Tiene que ser eso. –Escúchame con atención –exigió Gilda, tal y como solía hacer antaño cada vez que se preparaba para reprocharle alguna trastada–. Tenéis que abandonar la isla de inmediato antes de que el rey sepa de la muerte de los hombres que envió a por nosotros. –¿Pero cómo voy a hacerlo yo solo? –protestó–. Es imposible. No lo lograremos. No sin ti a nuestro lado. –Hay un barco de Göttland atracado en el embarcadero. Lo reconocerás por el dragón rojo que ondea en su vela mayor. Un viejo guerrero llamado Aruf vive en esa aldea. Era un buen amigo de tu padre. Dile quién eres. Él os ayudará a embarcar cuando caiga la noche. El joven icelander volvió a girarse para poder otear el horizonte. Efectivamente, había una gran nave atracada, aunque no era capaz de ver su enseña desde tanta distancia. Justo cuando iba a darse la vuelta para dirigirse de nuevo a su madre, todo empezó a tornarse borroso. Cuando despertó, tanto su caballo como el de su hermano estaban parados tratando de pastar la escasa hierba que sobresalía de la nieve. Ya estaba atardeciendo. «He debido quedarme dormido», pensó al recordar las alucinaciones. Volvió entonces a reparar en el sonido de las aves marinas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba ascendiendo por la misma colina. Un poco más tarde comprobó que el barco del que hablaba su madre estaba atracado en el embarcadero de la aldea costera. «Ojalá estuviera Gark consciente. Tal vez él podría encontrar una explicación a esta locura». Pero, por desgracia, su hermano seguía ausente, así que Skög se decidió a probar suerte y emprendió el descenso en busca de Aruf. Debido a las buenas relaciones que había entre Elkjaer y su primo, el rey Magnus, soberano del reino de Göttland, el ambiente era distendido y festivo en la aldea. Skög no tuvo muchos problemas para aproximarse a las inmediaciones del embarcadero, ya que quien no estaba en su casa se encontraba en ese momento en la taberna. Eso incluía a la mayoría de los guerreros göttlanders que formaban parte de la tripulación de la nave. Una vez allí, amarró el caballo de su hermano a un poste de madera y supervisó las cuerdas que lo sujetaban a su montura. –Volveré enseguida –dijo–. Te lo prometo. Pero Gark no podía escuchar sus palabras. Skög no tenía ni la más remota idea de cómo era ese tal Aruf ni sabía qué iba a hacer si lograba localizarlo; pero por una vez la suerte pareció estar de su lado. No se había separado ni diez pasos de su hermano cuando tropezó con un viejo sentado en el suelo. –¡Eh, tú, mira por donde vas! ¿Acaso tengo pinta de ser un capacho? –gruñó el anciano al tiempo que se incorporaba con cara de pocos amigos. A pesar de sus 99 años, su calvicie y su barriga prominente, se trataba de un hombre corpulento y vigoroso. Su rostro estaba poblado por una barba espesa y desaliñada y marcado por innumerables cicatrices, sin duda recibidas en combate. Debía de haber estado bebiendo, a juzgar por el fuerte olor a alcohol que desprendía. Skög dirigió su mirada hacia el suelo, tratando de no llamar demasiado la atención de aquel hombre. –Lo siento. No lo había visto –se disculpó. Fue entonces cuando el aldeano reparó en los rasgos del joven icelander, poniendo cara de suspicacia a la vez que se rascaba la barriga. –Oye, tu rostro me resulta familiar. ¿Te he visto antes? –Creo que me confunde con otra persona. Estoy buscando a un hombre llamado Aruf. ¿No lo conocerá por casualidad? –Ah, ya sé. Eres el hijo de Björn Mörd. ¿O me equivoco? –contestó el viejo obviando la pregunta de Skög. –¿Sabe quién es o no? A Skög no le gustaba el aspecto de aquel hombre y empezaba a inquietarle que lo hubiera reconocido. Podía delatar su presencia si tenía noticias sobre la muerte de la princesa Aurora. –Así es, conozco a Aruf –admitió el desconocido–. ¿Seguro que no eres hijo de Björn? Te pareces mucho a él cuando solo era un muchacho. Skög dudó unos instantes. Todo parecía indicar que aquel extraño no era otro que el amigo de su padre, pero temía equivocarse y echar por tierra tanto sacrificio. –¿Qué te pasa, chico? ¿Te ha comido la lengua el gato? –Mi nombre es Skög Mörd, hijo del gran Björn Mörd y de la famosa dama de batalla que responde al nombre de Gilda –proclamó con orgullo–. Mi madre me ha enviado en busca de Aruf. Si sabes dónde puedo encontrarlo, dilo de una vez o deja de hacerme perder más tiempo. El anciano empezó reírse a carcajadas ante la osadía del joven icelander. –Los tienes bien puestos, tengo que reconocerlo. Yo soy Aruf. Skög soltó un suspiro de alivio. –Necesito tu ayuda —suplicó. –Dime, ¿qué puedo hacer por ti? –Quiero que nos ayudes a mi hermano y a mí a colarnos en ese barco. –¿Sabe tu madre algo de esto? –inquirió Aruf, que no terminaba de comprenderlo–. Tal vez debería hablar con ella antes de dejar que os metáis en un lío. –Mi madre está muerta –la revelación de Skög dejó boquiabierto a Aruf–, y, si no logramos salir de la isla, pronto lo estaremos nosotros. –Lamento lo de tu madre. Era una gran mujer y una luchadora formidable – admitió el viejo guerrero–. Cuenta con mi ayuda. ¿Dónde está tu hermano? Skög lo guio hasta el lugar donde había dejado amarrados los caballos. A 10 continuación siguió a Aruf hasta un pequeño almacén de provisiones. Una vez allí, metieron el cuerpo de Garkahür en un enorme barril de madera. –Vamos. Es tu turno –lo apremió Aruf–. Yo me encargaré de subirlos a bordo. Es una nave muy grande y en la bodega tendréis acceso con facilidad a la comida y el agua. Supongo que podréis apañároslas para pasar desapercibidos. Te recomiendo que no salgáis de vuestro escondite más de lo necesario. Aprovechad las horas nocturnas. –No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo –reconoció Skög con sinceridad. –Tranquilo, muchacho. Haría cualquier cosa por tu familia. Tu padre me salvó la vida en varias ocasiones y esa es una deuda que nunca terminaré de pagar. Y ahora métete en el barril. Buena suerte. Skög asintió con la cabeza antes de seguir las indicaciones de Aruf. El trayecto hasta el interior de la nave fue de lo más incómodo, pero no hubo contratiempos. El plan había salido mejor de lo imaginado. «Espero que Gark no elija despertarse justo en este momento», pensó . Pasaron muchas horas escondidos en la bodega y durante todo ese tiempo Garkahür siguió sin despertarse. Skög percibió cómo la nave se abría a la mar con un nudo en la boca del estómago ante la nostalgia y la pena. «Nunca podré volver a mi tierra». 10 CAPÍTULO 11 El inframundo. El niño perdido El miedo se apoderó de la mente de Caleb Joy cuando sintió la presa de aquellas vigorosas manos que lo arrastraban hacia atrás. Sus músculos no respondían, atenazados por la sensación de pánico. Creyó vislumbrar varias sombras moviéndose alrededor de su posición, muy cerca de él; pero poco más pudo percibir a través de aquel manto de tenebrosa e impenetrable niebla, salvo el sibilino siseo que emitían las criaturas, similar al de una serpiente. –No hagas ruido, muchacho, o nos descubrirán. Su captor pronunciaba cada palabra entre susurros casi imperceptibles. Aquella voz parecía humana, pero ese detalle no tranquilizó a Caleb, que recordaba muy bien el momento en el que había abandonado la taberna para seguir al impostor que se hacía pasar por su hermana. Allí nada parecía ser lo que era. El hombre aflojó la presión de sus manos hasta liberarlo. Caleb estuvo tentado de darse la vuelta para ver su rostro; pero, en vez de ello, le soltó un taconazo a la altura de la espinilla y salió corriendo sin rumbo fijo. En su desesperado intento de huida, volvió a divisar aquellas sombras. Cada vez estaban más cerca. –Caleb, Caleb. Ven con nosotros. No temas, pequeño. No te haremos daño. El sonido de aquellas voces inhumanas era aún más desconcertante que sus gorgoteos, tan frío y siniestro que helaba la sangre. Caleb siguió corriendo sin cesar hasta que la mala fortuna hizo que tropezara con unas raíces y cayera de bruces. Tras rodar por el suelo, quedó tendido bocarriba. Esa fue la primera ocasión en la que pudo contemplar la verdadera imagen de sus perseguidores. Su aspecto era aterrador. Debían medir unos siete pies de altura, oscuros como el azabache. Parecían cucarachas. Tenían cuatro extremidades superiores: dos largos tentáculos, casi tan grandes como su torso; y dos poderosos brazos, similares a los de un humano aunque mucho más fuertes y musculosos. Y, para colmo, provistos de garras. Pero lo que más pavor le causó fue su abominable rostro. El siseo que emitían era producido por los pequeños apéndices de su boca, entre los que se podían vislumbrar cuatro enormes colmillos. Su cráneo era alargado y puntiagudo, y sus extraños ojos aún más oscuros que su piel y carentes de pupila. El engendro más cercano lanzó sus tentáculos hacia Caleb, que comenzó a gritar al tiempo que contemplaba despavorido cómo aquel monstruo extendía el aguijón de su cola, cubierto de una especie de viscosa ponzoña. Justo cuando ya se veía perdido, varias flechas impactaron en la cabeza de la criatura. Una de 102 ellas se clavó en uno de sus ojos saltones. El ser emitió un agudo chillido de dolor y se revolvió contra la nueva amenaza a tiempo de ver cómo su cabeza era separada de su tronco de un hachazo brutal. El verdugo del extraño depredador era un hombre delgado y fibroso, de mediana altura. Su cabeza estaba rapada al cero, salvo una larga coleta negra que le llegaba hasta la cintura. Una gran cicatriz recorría su rostro desde la mejilla izquierda hasta la barbilla, dándole, junto a su enorme bigote y una mandíbula recta y musculada, el aspecto de alguien fiero y aguerrido. Iba ataviado con armadura de cuero reforzada con trozos de exoesqueleto similares a los de aquellos seres monstruosos, sin duda trofeos de airosos combates anteriores. –Es el Cazador –siseó uno de los enjendros–. Matémoslo y llevémosle su cabeza al maestro. –Sí. Él nos recompensará por entregarlo. La respuesta de su compañero fue seguida de una especie de risa maligna. Aquellos monstruos se abalanzaron contra el recién llegado, lanzando sendos aguijonazos, pero no encontraron su objetivo. El Cazador dio una voltereta mortal hacia adelante para acabar la pirueta frente a ellos con su hacha lista para responder a la amenaza. Más flechas comenzaron a llover sobre las criaturas. El Cazador aprovechó el desconcierto de sus enemigos para acabar con uno de ellos partiéndole el cráneo en dos. Su hacha quedó incrustada en el cadáver de su víctima. No tuvo tiempo de recuperarla: tenía que esquivar los tentáculos del último oponente. El engendro se quedó dudando entre atacar a su enemigo o salir huyendo. La aparición de un grupo de niños armados con arcos, unido a una nueva ráfaga de proyectiles, terminó por despejar sus dudas y lo forzó a retirarse. –¡Rápido, tenemos que darle caza! –gritó el Cazador al tiempo que lograba extraer su arma–. ¡Conoce el nombre del chico! ¡Si consigue huir, volverá por él acompañado de más devoradores! ¡Felina, quédate aquí! ¡Los demás, venid conmigo! El resto de los niños lo siguieron en pos de aquella cosa deforme. Caleb se quedó sentado en el suelo. Tardó varios minutos en recobrarse por completo del susto. En ese momento reparó en la belleza salvaje de aquella muchacha. Debía de tener una edad similar a la de su hermana Alleen, a juzgar por las curvas de su cuerpo. Los perfectos bucles de su cabello negro caían en cascada por su espalda hasta llegar a la altura de la cadera. Caleb se quedó embobado, sin poder dejar de mirar su hermoso rostro y su esbelta figura, atrapado por sus ojos negros y su piel morena. –No tengas miedo –comenzó a decir la muchacha–. Ya estás a salvo. Caleb se sentía como un tonto. –Aún no te he dado las gracias por salvarme la vida. ¿Cómo te llamas? La muchacha tardó unos instantes en contestar. Meditó bien sus palabras antes de pronunciarse. 103 –Llámame Felina. Nunca usamos nuestros antiguos nombres en este lugar. Los devoradores de almas te atraparán si descubren el tuyo. Por eso ha ido mi manada a por el que te capturó a ti. El joven quyrlie no entendía nada. Por muchas vueltas que les daba a las palabras de aquella muchacha era incapaz de comprender lo ocurrido. –¿Qué lugar es este y cómo he llegado hasta aquí? –preguntó. –Estás en el inframundo, o más bien tu alma lo está –reveló Felina–. Ahora te encuentras atrapado aquí, igual que todos nosotros. El Cazador dice que hay una salida dentro del bastión del señor del inframundo, una especie de portal hacia el otro lado; pero entrar allí es un auténtico suicidio. Debes asumir que este será tu hogar a partir de ahora. Olvídate lo antes posible de las personas a las que querías allá. No volverás a verlos jamás, salvo que se apiaden de ti y acaben con tu vida. Reza para que eso ocurra, pues es la única forma de escapar de este infierno. Ojalá mis padres hubieran tenido el coraje suficiente para hacerlo. Este lugar te va consumiendo poco a poco hasta volverte loco. Esa es la razón por la que el Cazador solo salva a los niños. Los adultos que caen presa de la peste onírica no suelen aguantar mucho. Siempre terminan por aventurarse a entrar en los dominios del Señor de la Muerte. Ninguno de ellos ha vuelto nunca. Caleb estaba estupefacto. No quería plantearse ni por un instante la posibilidad de no volver a ver a sus padres o a su hermana. Felina intuyó sus pensamientos. –¡Zanahoria! –la expresión de Felina pilló por sorpresa a Caleb. –¿Cómo? ¿Qué es eso de Zanahoria? –Ese será tu nombre a partir de ahora. Zanahoria. ¿No te gusta? Caleb puso cara de enojo y se cruzó de brazos. –No, no me gusta –protestó–. ¿Por qué no puedo tener un nombre bonito como el tuyo o fiero como el del Cazador? –Porque es Zanahoria el que te pega y punto –Felina tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse al percibir la expresión de bobo que puso el pequeño quyrlie–. Anda, vamos. Debemos salir de aquí –apremió–. Este lugar no es seguro. Te guiaré hasta nuestro refugio. Luego nos encontraremos con el resto de la manada. Caleb obedeció en silencio y siguió los pasos de su nueva compañera. Tras correr durante un rato sin descanso, al fin consiguieron salir de aquella niebla. «Casi hubiera sido mejor continuar sin ver nada. Este lugar es espeluznante», pensó Caleb al contemplar con sus propios ojos los vastos dominios del reino del inframundo. –A mí y al resto de la manada nos ocurrió lo mismo al principio –confesó Felina al intuir las sensaciones que Caleb estaba experimentando–. De hecho, todas las personas que he conocido en este reino han coincidido conmigo. »Al principio, este lugar me resultaba gris y monótono, siempre cubierto de esta neblina plateada tan desconcertante. Era como si perteneciera a un mundo de 104 pesadillas del que crees que vas a escapar al despertar, solo que ese momento nunca llega, y la consciencia de ello, unido al tedioso y fantasmagórico paisaje, acaba por volver locos a sus habitantes. No te preocupes: te acostumbrarás. Caleb no contestó. Se limitó a encogerse de hombros. Un erial de abruptas colinas de oscura roca y lava asolaban los dominios de ese páramo hostil. Tan solo una lejana estructura, situada sobre un escarpado monte, rompía la monotonía del paisaje cuando la bruma presente lo permitía: la fortaleza de Bhaal16, la Ciudad de los Muertos. Siguieron avanzando sin descanso hasta llegar a una especie de cueva excavada en la roca. Se adentraron en la tierra a través de un complejo entramado de túneles hasta el refugio del que le había hablado Felina. –¿Cómo puedes llamar a esto hogar? Felina le dedicó a Caleb una mirada de reproche. –Créeme: pronto tú también lo harás. A menos que prefieras adentrarte en los dominios de Bhaal. Caleb agachó la mirada compungido por la pena del recuerdo de su familia y rompió a llorar desconsolado. Felina sintió verdadera lástima por él. Se acercó a Caleb y le dio un abrazo maternal. –Tranquilo, pequeño. Sé lo que sientes –aseguró–. Aún era más joven que tú cuando el Cazador me encontró y me dio cobijo. ¿Quién sabe? Tal vez un día podamos escapar de aquí juntos. Mientras tanto yo cuidaré de ti y no dejaré que nadie te haga daño. Felina no creía que eso fuera posible, pero no se le ocurrió nada mejor para animar al pequeño. Ambos permanecieron abrazados hasta que el Cazador y el resto de la manada regresaron al refugio. Felina se disponía a saludar a los suyos cuando percibió la expresión de preocupación dibujada en el rostro del Cazador. –¿Habéis tenido suerte en la persecución? –preguntó repasando a todos los miembros de la manada para comprobar si faltaba alguno. Todos estaban allí: Conejo, Cara de cactus, Melón, Puerco espín, Matojo y Roedor. –No lo hemos conseguido –lamentó el Cazador. –Tenemos que hacer algo. Tal vez si siguiéramos el sendero hacia la Ciudad de los Muertos aún lograríamos dar con el devorador. Yo podría… El Cazador interrumpió a Felina con brusquedad. 16 Oscura deidad que reina en el inframundo. 105 –Sabes que no puede estar aquí –objetó con autoridad–. Conocen su verdadero nombre. Si se queda los atraerá hacia nosotros y acabarán capturándonos a todos. Lo siento, pero debo pensar en el grupo. Hemos hecho todo lo posible. No había acritud en las palabras del Cazador. Felina lo sabía y no le guardaba rencor por expulsar del refugio al pequeño Zanahoria, tal y como ella lo había bautizado. Pero había algo especial en aquel niño que impedía que lo dejara marchar sin más. –Aún no sabe nada de este sitio –replicó Felina–. No tendrá ninguna posibilidad solo ahí fuera. Tenemos que prepararlo para sobrevivir. Felina estaba desesperada. Trataba de buscar una salida que ayudara a Zanahoria sin poner en riesgo al resto de los niños. –No hay tiempo –respondió el Cazador con dureza–. Le daremos armas y equipo. Eso es todo lo que podemos hacer por él. ¿Crees que me agrada tomar esta decisión? Para mí es tan duro como para el resto; puede que más. Aun con el pesar que me produce condenarlo a vagar en soledad, no cambiaré de opinión. –Déjame al menos que lo acompañe un tiempo y le enseñe a sobrevivir –suplicó Felina–. Solo así mi conciencia estará tranquila. El Cazador miró con firmeza a Felina dispuesto a no dar su brazo a torcer. Ella había sido la primera niña a la que había salvado. Llevaba años junto a él y no estaba dispuesto a perderla. –No. Es demasiado peligroso. Te quedarás aquí con el resto de la manada. Te necesitamos. –Eres como un padre para mí –confesó Felina–. Lo sabes bien. Pero no puedo obedecerte en esta ocasión o traicionaría todos los principios que tú nos has enseñado. Entiendo que tengas que mirar por la seguridad de los demás, pero eso no me afecta a mí. Volveré cuando lo vea preparado o ya no haya peligro para que se quede. Las lágrimas habían empezado a caer por las mejillas de Felina. Sentía herir los sentimientos del Cazador, pero él le había enseñado a hacer siempre lo correcto a pesar de las consecuencias que ello conllevara. –Está bien –concedió finalmente el Cazador–. Rezaré por vosotros y por tu vuelta. Tened cuidado. El Cazador le dio un abrazo antes de darle la espalda. No tenía fuerzas para observar cómo se marchaba. Caleb estaba a punto de objetar algo, pero Felina se anticipó al intuir sus intenciones. –Vámonos –ordenó–. Cuanto antes nos marchemos, antes dejaremos de poner en peligro a los demás. Ambos salieron en silencio de la cueva a través los túneles que daban acceso al exterior. Solo cuando ya estaban fuera Felina se volvió a contemplar por última vez el que había sido su hogar durante tantos años. Se sentía mal por haberle 106 ocultado al Cazador sus verdaderas intenciones. No tenía pensamiento de volver allí a menos que fuera en compañía de aquel chiquillo. De alguna forma sabía que su destino estaba ligado al de Zanahoria. –Tenemos que buscar un nuevo refugio antes de que te encuentren –dijo–. No muy lejos de aquí conozco una zona en la que hay muchas cuevas parecidas a la de mi manada. Voy a enseñarte todo lo que sé y pronto estarás preparado para enfrentarte a los devoradores. Cuando llegue el momento oportuno, buscaremos a más niños perdidos y formaremos nuestra propia manada. –No piensas volver, ¿verdad? Felina ignoró la pregunta y cambió de tema. –Eso no tiene importancia ahora. Debemos continuar la marcha. Pronto todo estará plagado de devoradores. Debemos alejarlos lo máximo posible del refugio del Cazador. –¿Por qué me ayudas? –preguntó Caleb–. Ellos son tu familia y yo acabo de conocerte. –Porque el Cazador hizo lo mismo por mí cuando me encontró. Renunció a la que era su manada para marcharse conmigo. Por eso no se opuso a que yo hiciera lo mismo por ti. Caleb estaba a punto de contestar cuando volvió a escuchar el gorgoteo de aquellas criaturas. Tenían que estar muy cerca. Esta vez sabía lo que eran: devoradores de almas. –Han venido por mí –murmuró Caleb–. ¿Verdad? Felina lo empujó hacia atrás al tiempo que sacaba su arco. –Silencio. Escóndete ahí y no hagas ningún ruido pase lo que pase. Atraeré su atención para desviarlos de aquí. Solo son dos. Caleb obedeció y se escondió entre dos salientes de roca. Estaba aterrorizado. –La compañera del Cazador –alertó uno de los devoradores–. Es ella. –Sí, Kvirktrag. Pero esta vez no la tememos. No la temeremos nunca más, pues sabemos su verdadero nombre. Felina se dio cuenta demasiado tarde de su error. No estaban buscando al chico: su objetivo era ella. «¿Cómo lo han descubierto?», pensó. –¡Atrapadla! Salidos de la nada, aparecieron sobrevolando los soldados del Señor de la Muerte y se abalanzaron sobre ella. Caleb observó desde su escondite aquel nuevo tipo de criaturas capaces de volar. A pesar de poseer unas alas similares a las de un murciélago, tenían un aspecto ligeramente humanoide, salvo que sus cuerpos eran mucho más anchos y musculosos y los rasgos de sus rostros demasiado grotescos y angulosos. Sus bocas eran al menos del doble del tamaño de las de una persona normal y estaban provistas de afilados dientes y enormes colmillos. Las manos también eran exageradamente grandes y de 107 ellas sobresalían poderosas garras, lo que los convertía en unos perfectos depredadores. «Maldición, son gárgolas. Estoy perdida», pensó Felina para sí misma mientras p r e veía que en breves instantes sus enemigos se le iban a echar encima. En un intento desesperado por apartarlos del niño, salió corriendo en dirección contraria. Apenas había recorrido cien pasos cuando las gárgolas cayeron sobre ella y la inmovilizaron con sus redes. Felina trató de liberarse, pero todos sus esfuerzos fueron futiles: cuatro mosntruos sujetaron los extremos de las redes antes de levantar el vuelo, con ella a cuestas, en dirección a la Ciudad de los Muertos. –Volvamos al bastión –sugirió uno de los devoradores de almas–. Tal vez el Cazador esté cerca. Justo cuando estaban a punto de marcharse, el otro devorador se detuvo de repente mirando en dirección al lugar donde estaba escondido Caleb. –Espera un momento. Caleb trató de contener la respiración para no descubrir su cobijo. Pasaron varios segundos de tensión hasta que los dos devoradores decidieron marcharse. Caleb temía que en cualquier momento se le echaran encima, pero el tiempo fue pasando sin que nada ocurriera. Cuando reunió el valor suficiente, salió corriendo de allí tratando de recordar el camino de vuelta al refugio de la manada del Cazador. Tenía que avisarlos de lo ocurrido. Caleb anduvo merodeando durante horas hasta que las piernas empezaron a dolerle por el esfuerzo. Finalmente llegó a la colina de donde había salido en compañía de Felina, pero una vez allí se sintió perdido y desfallecido. Había infinidad de túneles y no tenía ni idea de cuál debía tomar. Tras unos instantes de duda recobró el ánimo, espoleado por una idea que empezaba a cobrar forma en su mente: «Ella no me dejó tirado cuando pudo. Ahora yo no puedo fallarle», pensó antes de adentrarse en aquel laberinto en busca del Cazador. 108 LIBRO II CAPÍTULO 12 Majeria, palacio imperial. Una semana después de la captura de Antonio Sforza La luna nueva reinaba sobre el firmamento. Una oscura y cerrada noche se iba adueñando de las calles de Majeria, vetusta capital del imperio auriano. Pocos se atrevían a deambular por sus entrañas tras la puesta de sol. Sobre todo desde que el emperador autorizara al Senado a contratar a la flota de la temible compañía mercenaria de los Hijos de la Muerte, otrora perseguidos por las fuerzas imperiales. Desde su irrupción en el barrio portuario, no había noche que transcurriera sin que cinco o seis asesinatos, decenas de trifulcas y alguna que otra violación amedrentaran a la plebe. Pero la necesidad del imperio de reclutar más tropas debida a la lejanía de la mayoría de sus legiones se imponía a otros principios fundamentales. El precio que Majeria debía pagar por aquel contrato era asumir los inevitables problemas que la presencia de las sanguinarias espadas a sueldo pudieran provocar en su seno. Solo la gran autoridad del comandante Jaques Lacroix, jefe de la compañía, podía mantener a su hueste controlada. Eran hombres nacidos para la guerra, y la quietud e inactividad hacían aflorar sus instintos más bajos, alimentados más si cabe por el alcohol. Lacroix era un hombre atlético y fibroso de más de metro ochenta de altura, anchos hombros y abundante pelo negro en el que ya aparecían las primeras canas. Eso no disminuía en absoluto su atractivo. Siempre iba ataviado con elegantes vestiduras que revelaran su buena posición y su noble origen y llevaba consigo sus dos excelentes espadas anchas de acero bañado en plata rúnica de exquisita factura. Estas constituían, junto con el anillo de la casa Lacroix, el único legado que le quedaba de sus antepasados. Donde quiera que fuera, su presencia nunca pasaba desapercibida. El comandante mercenario descendía de una antigua y noble familia de origen auvernio que había perdido sus tierras y títulos, cien años atrás, como castigo por acaudillar la rebelión predecesora. La casa Lacroix nunca admitió tales acusaciones y culpó a la familia Guayart de haber conspirado contra ellos. Ernel Lacroix, abuelo del comandante, junto con lo poco que quedó de sus tropas tras fracasar su supuesta tentativa de independencia, fundó la compañía de los Hijos de la Muerte. Esta fue prosperando hasta convertirse en una formidable fuerza armada, proscrita hasta hacía pocas lunas, cuando sus crímenes fueron indultados a cambio del servicio de sus barcos y espadas en favor del imperio gracias al apoyo del senador Claudio Sforza. Ajeno a los peligros potenciales de las calles de la capital, sentado en la sala del 112 trono, el emperador Valentino III, un hombre encorvado por el peso de los años, de grisáceos cabellos y cuerpo endeble, observaba con ternura a su hija, la princesa Gisela, una hermosa chiquilla hecha mujer a la temprana edad de dieciséis años. El avanzado embarazo de más de siete lunas no mermaba su increíble belleza. Sus largos cabellos níveos, recogidos en un sutil trenzado al estilo de la nobleza auriana, recorrían la blanca piel de su espalda. Las lágrimas de la princesa hacían que el verdor de sus enormes ojos adquiriera un brillo y atracción aún mayores. Le daba una presencia felina realmente embriagadora, en conjunción con su perfecta y estilizada figura. Su padre trataba de consolarla acariciándole con suma ternura su reluciente cabello. Tras unos instantes Gisela levantó la cabeza. –Padre, ¿qué voy a hacer ahora?¿Qué quieren los dioses de nosotros? ¿No tenían suficiente con llevarse a mi madre, víctima de esa horrible enfermedad? ¿No les bastaba con dejar a mi hermano Antonio a merced de nuestros enemigos? No. Tenían también que cobrarse la vida de mi esposo. ¿Por qué tuviste que enviarlo a esa revuelta? El emperador estaba conmovido por la pena de su hija. Se sentía culpable por no haberse percatado antes de su padecimiento. Pero la captura de su primogénito, pese a la preocupación que le provocaba, había rescatado al emperador del ensimismamiento en el que había estado inmerso en los últimos meses. –Mi querida niña –empezó a decir–, yo también siento un gran vacío en mi corazón. Debemos aceptar los avatares que nos depara el destino. La vida y la muerte van unidas de la mano. Todos acabaremos siguiendo sus pasos antes o después. –No podré soportarlo –insistió ella. –Aún eres muy joven y tienes todo un mundo por recorrer. Desahógate, suelta todas tus lágrimas y, cuando acabes, recuerda quién eres. ¡Eres una Sforza! – proclamó Valentino III. El cambio repentino del tono de voz de su padre hizo que Gisela sintiera vergüenza por su actitud caprichosa e inmadura. –Perdóname por ser tan egoísta –suplicó entre sollozos–. No pretendía cargarte con la culpa. Tan solo me quedáis tú y mi hermano. No quiero que mi dolor te haga sufrir más de lo que ya lo has hecho. Gisela recuperó la compostura y se irguió ante él. Su regio porte resurgió al reencontrarse con su coraje. Su padre la contempló con orgullo; pero al instante su semblante se endureció al recordar el asunto que lo había llevado a llamarla a su presencia. –Ahora solo me preocupan dos asuntos: llegar a un acuerdo con Arlauk para que libere a tu hermano y afianzar tu seguridad y la de la vida que llevas dentro de ti – confesó–. Majeria ya no es un lugar seguro. La mera posibilidad de que los enemigos del imperio intenten hacerme daño atentando contra ti me priva del sueño por las noches. No pienso permitir que algo así ocurra. 112 –¿Qué insinúas, padre? Gisela percibió el cambio en la actitud de su progenitor. Temía adivinar la intención de sus palabras. –No me interrumpas, niña –le reprochó–. Aún no he acabado. He decidido sacarte de aquí, lejos de las intrigas de palacio. Solo hay dos lugares donde estarás a salvo de mis enemigos: Anglia y Wolfsfalia. En virtud de los lazos que te unen a la tierra de tu difunto esposo, he decidido que tu destino sea el palacio de Wolfden17. El tono severo del emperador daba fe de que la decisión era definitiva. La carta del legado Gauro Nigidio informando sobre la captura de su primogénito y la muerte de su yerno no había hecho más que acelerar una decisión largamente sopesada. –¡No! Padre, por favor, no me alejes de ti –rogó la princesa–. Si te ocurriera algo, si te perdiera, jamás me perdonaría haberte dejado solo. Gisela se arrodilló a los pies de su padre. Trataba de conmoverlo con sus ruegos y lágrimas. Pero el emperador permaneció firme, decidido a llevar a cabo sus planes a pesar de la oposición de su hija. –Ya he tomado una determinación firme al respecto –sentenció–. Partirás en secreto mañana a la puesta de sol, escoltada por un destacamento de la guardia normidona al mando del hombre en quien más confío: el comandante Philippe Guayart. Ellos te llevarán hasta las tierras de los Steinholz. Allí te quedarás bajo la protección de Neil Steinholz hasta nueva orden –Valentino III hizo una breve pausa– . La flota imperial partirá hoy mismo con rumbo opuesto llevando consigo a una falsa princesa como señuelo. Así despistaremos a cualquiera de nuestros enemigos que pudiera estar espiando nuestros movimientos. Para cuando se den cuenta del ardid, vuestra nave ya estará lejos de su alcance. Ve a preparar tu equipaje. Tras la puerta te espera el comandante. No te detengas ni hables con nadie sobre tu viaje. Y ahora vete, por favor. Gisela lo miró directamente a los ojos. Sabía que era inútil discutir con él cuando tomaba una determinación: a pesar de su aparente fragilidad, conservaba intacta su firmeza. Así que lo besó en la mejilla y se marchó sin mediar más palabras. Valentino III pareció envejecer una 2 112 Capital de la provincia de Wolfsfalia (ver apéndices de geografía política). década. Por primera vez sintió envidia de la gente sencilla cuya vida transcurría por senderos libres de las cargas y obligaciones de los hombres relevantes. Ese era el verdadero precio del poder. El libre albedrío se veía mermado cuanto más cerca de la cumbre, y él, sexagésimo noveno emperador de la dinastía Sforza, era el hombre más poderoso del mundo. Mientras tanto, Gisela se dirigió a sus aposentos, donde la esperaba Orbiana, su esclava personal, una muchacha de su misma edad de rizados cabellos castaños y ojos de color pardo de constitución delgada y enjuta y un bonito rostro pecoso que le daba un aspecto simpático y juguetón. –He preparado el equipaje por orden de vuestro padre, ama. Os esperan en el patio de armas. ¿Tenéis algún recado más para mí antes de la partida? –preguntó sumisa. –Mi buena y servicial Orbiana –pronunció Gisela con dulzura–, siempre tan dispuesta. Sí, así es. Hay una tarea que quiero que cumplas antes de nuestra partida. Acude a la villa de la familia Cosato y dile a la hija del difunto senador que se dirija al santuario de la diosa Gea. Yo iré a reunirme con ella lo antes posible. A la vuelta, dame su respuesta. Si mi padre te pregunta por mí, dile que estoy terminando de recoger algunas cosas y que esta noche deseo rezarle a la diosa para que nos bendiga en nuestra empresa. Orbiana percibió el nerviosismo de la princesa y tomó nota de la importancia que tenía ese encuentro. –Como mandéis, ama –asintió antes de abandonar las dependencias. La princesa se sumergió en sus pensamientos convencida de haber tomado la decisión correcta al enviar a Orbiana a buscar a Valeria, su amiga de la infancia. Aun así, no podía evitar el remordimiento que le producía quebrantar los designios de su padre, pero no se le ocurría otra forma de hacerlo. Tenía intención de proponerle que la acompañara en su viaje ocupando en secreto el lugar de una de sus damas de compañía para mantener el anonimato. Sabía perfectamente que su padre nunca le habría permitido reunirse con ella de haber estado al tanto de sus verdaderas intenciones. El tiempo de espera se hizo eterno. Gisela no cesaba de caminar de un lado para otro. Los segundos iban cayendo como una losa. La impaciencia y el nerviosismo fueron apoderándose de ella. Por un instante pensó que su cabeza iba a estallar presa de la incertidumbre. Una hora más tarde regresó Orbiana. Gisela no pudo reprimir su alegría y la abrazó. –¿Le diste el recado? –preguntó con nerviosismo. La voz temblorosa de la princesa denotaba su ansiedad. –Así lo hice, ama. Lady Valeria os esperará en el santuario, tal y como era vuestro deseo. 6 –Gracias, Orbiana. Me has servido bien –concedió la princesa satisfecha por la eficiencia de su esclava. Sin demorarse ni un instante, se dirigió con ella al patio de armas de palacio al encuentro del comandante Guayart, hombre designado tanto para guiar al grupo de escolta como para convertirse en adelante en su nueva sombra. La figura del líder normidón siempre había estado ligada a la del emperador. El único sentido de su vida, al igual que la del resto de la guardia, era proteger a su familia. Sin duda era una de las señas de identidad más reconocibles del imperio auriano. La princesa temía por la seguridad de su progenitor, pues gran parte de su guardia personal iba a abandonar el palacio; pero también era consciente de que poco podía hacer para evitarlo. Al cruzar el pasillo que unía la sala del trono y el patio exterior, Gisela localizó al hombre designado para la misión. A pesar de tener más de cincuenta años, su aspecto era formidable, con casi dos metros de altura y una musculatura que haría parecer endeble incluso a uno de los legendarios gigantes de los relatos antiguos. Solo su rala cabellera canosa y sus innumerables cicatrices producto de cientos de batallas y enfrentamientos daban una pista de su verdadera edad. El enorme comandante se cuadró al llegar la princesa a su altura y la miró con sus extraños ojos amarillos. –Mi señora, os estaba esperando –anunció con respeto–. Os ruego que me acompañéis. Mis hombres aguardan en el patio para pasar revista. También ha llegado la vieja hermana misericordiosa que va a velar por vuestra salud durante el trayecto. Gisela lo miró a los ojos y comenzó a hablar lentamente, con una voz fluida y melodiosa que parecía detener el tiempo. –Gracias, comandante, pero antes me gustaría comentaros algo –la princesa hizo una pausa de cortesía. –Decidme. Gisela parecía un pajarito al lado de aquel mastodonte que con paciencia aguardaba sus palabras. –Sé que sois un hombre profundamente religioso y que no hay día que pase sin que hagáis al menos una visita al santuario de la diosa Gea –empezó a decir al tiempo que maduraba su estrategia–. Me gustaría poder ir con vos a rezarle a la gran madre para pedirle que vele por nosotros en el transcurso de nuestro viaje. De hecho, si partiéramos ahora mismo, estaríamos de vuelta antes de que nadie se percatara de nuestra ausencia. La princesa trató de aparentar sumisión y obediencia a sabiendas de que el comandante era un hombre devoto. Tenía la esperanza y el deseo de que no pusiera muchos reproches a aquella breve visita al templo. El comandante estaba a punto de negarse a su petición cuando el embrujo de su encantadora mirada y la embriagadora melodía de su voz hicieron flaquear su determinación. 7 –Está bien, mi señora, pero no os demoréis más de lo necesario – concedió–. Dudo mucho que vuestro padre lo viera con buenos ojos. No usaremos los caminos habituales para llegar hasta allí. Os escoltaremos hasta el santuario por rutas que pocos hombres conocen y no estaremos más tiempo del imprescindible. Además, no entraréis sola. Esa es mi condición. ¿Estáis de acuerdo? Gisela optó por aceptar la propuesta. –Lo estoy. Os lo agradezco de corazón. La princesa esbozó una leve sonrisa al salirse con la suya. Al llegar al patio, vio a los hombres que el mismo Guayart había seleccionado para acompañarlas en su viaje. Eran cincuenta componentes de la guardia normidona. Su visión transmitía una seguridad absoluta. Había pocas fuerzas de élite que pudieran competir en igualdad con los veteranos miembros de la orden, tan antigua como la mismísima dinastía Sforza. A una señal de su comandante, todos giraron al unísono dando un fuerte taconazo que hizo temblar el suelo. A continuación saludaron con marcialidad a la princesa. Aquellos hombres actuaban con tal coordinación y precisión en sus movimientos que daba la sensación de ser uno solo en perfecta armonía. Su singular corte de pelo, con la cabeza rasurada por los lados, una cresta prominente y una larga trenza que les llegaba hasta la mitad de la espalda, les daba un aspecto fiero y salvaje. Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de la princesa: en vez de vestir la tradicional armadura negra y el yelmo con cabeza de lobo enseña de los normidones, llevaban un atuendo sencillo consistente en amplias ropas plebeyas, envejecidas por el uso, y gruesas capas provistas de capuchón. Todo ello en conjunto ocultaba su condición de guardias del emperador, sin duda para no llamar demasiado la atención por las calles de Majeria hasta que partieran rumbo a las lejanas tierras norteñas. Acabada la revista de las tropas, Guayart se acercó a uno de sus hombres y le dio instrucciones empleando la lengua originaria de la orden, un dialecto wolfsfalo conocido como wolfsduk. Luego efectuó un saludo marcial y se marchó. Tras unos minutos, volvió acompañado de otros cinco guardias. Uno de ellos llevaba en las manos un sencillo traje de lana gris perteneciente a una de las esclavas del servicio. –Ya podemos partir hacia el templo –confirmó el comandante–. Cuando deseéis, mi señora. Pero antes os rogaría que os pusierais esto. No me gustaría que llamarais mucho la atención. Gisela sabía que era inútil discutir, así que se vistió con aquellos harapos que todavía olían a la muchacha que los había llevado antes, hecho que resultaba desagradable para el fino olfato de Gisela, más acostumbrada a las fragancias propias de alguien de su posición. Aun así, trató de no darle mayor importancia. En su mente solo había un pensamiento y deseaba ponerlo en marcha cuanto antes. 8 –Perfecto. Ahora podréis pasar desapercibida. El comandante también había aprovechado para cambiar su atuendo habitual por unas pesadas pieles y una vieja armadura de cuero más propia de un cazador. La imponente estatura y corpulencia de Guayart había hecho difícil conseguirle esas ropas; pero, por suerte, uno de los perreros al servicio de la familia imperial tenía su misma altura, aunque su complexión era un poco más oronda y menos musculosa. Gisela acompañó al comandante al panteón. Allí se encontraban las criptas en las que reposaban los restos de los antepasados de la dinastía Sforza. Guayart, la princesa y los cinco hombres elegidos para la misión encendieron varias antorchas y comenzaron a descender por las vastas escaleras de piedra hasta llegar al enorme portón de roble macizo que daba acceso a aquel lugar sagrado. Siguieron caminando por un largo pasillo. A ambos lados iban dejando a aquellos testigos mudos que erigieron los cimientos del imperio durante sus largos años de reinado. Observando las gélidas estatuas de piedra esculpida, hechas a imagen y semejanza de sus ancestros, Gisela tuvo la sensación de escuchar sus voces dentro de su mente; pero decidió apartar tales pensamientos para concentrarse en el motivo que la había llevado hasta allí. El pasillo se iba haciendo más angosto conforme se adentraban en la tierra. Finalmente llegaron a un callejón sin salida. –¿Y ahora qué hacemos? El comandante obvió la pregunta de la princesa e hizo un gesto con la mano para pedir silencio. Después cogió su medallón, una antigua joya con un zafiro engarzado con la forma de una cabeza de lobo, similar al que portaban el emperador y el resto de la familia imperial, y lo colocó en una ranura que había en la pared. Al hacerlo, se accionó algún tipo de mecanismo y donde antes no había salida apareció un largo corredor. Al final de este, el camino se bifurcaba en un laberinto de túneles subterráneos, unas veces ascendentes, otras descendentes, sin un patrón aparente en su confección. Habían sido construidos por orden de Vito I, primer emperador de la dinastía Sforza, tanto para tener una vía de escape segura del palacio imperial como para poder acceder a cualquier zona de la ciudad sin ser visto. El secreto de su existencia quedó sellado al silenciar la voz del arquitecto, un maestro constructor perteneciente a la prestigiosa familia Guerini. Tan solo el emperador y los miembros de la guardia normidona lo conocían. Gisela se preguntó si su relicario sería capaz de abrir aquellas puertas secretas. También cuántas veces su padre y el comandante habrían recorrido esos pasajes. Aquel hombre a quien su progenitor confiaba su vida parecía conocer cada recoveco del complicado laberinto. –Princesa, no os separéis de mí –le aconsejó–. En este lugar es fácil perderse. Gisela no dudó en seguir su recomendación. El grupo apagó las antorchas al aproximarse a una zona iluminada. Al doblar la 9 esquina de la que salía el fulgor, se encontraron con una escalera descendente de piedra en forma de caracol. La fantasmagórica luz verdosa que Gisela había percibido con anterioridad surgía de la misma roca, pero tal hecho no sorprendió en absoluto a los presentes, pues todos ellos conocían su origen. Desde tiempos inmemoriales, los Sforza habían maravillado al mundo con sus complejos conocimientos alquímicos, con los que contribuyeron a elevar el esplendor y poderío de Auria. Entre esos muchos conocimientos estaban el uso de sofisticadas aleaciones, como la valiosa plata rúnica, o la creación de la luz feérica, la cual tenía la particularidad de conservar su fuente de luminosidad durante mucho más tiempo que cualquier otra sin quemar la madera. Ese era el motivo por el que se usaba frecuentemente en los barcos. Aquella roca no estaba impregnada de esa luz, sino que por alguna extraña razón parecía producirla. El grupo siguió bajando hasta llegar a una gran galería subterránea iluminada por la misma materia. Impresionada por la grandiosa visión que se alzaba ante ellos, Gisela soltó un tímido suspiro. Un sólido puente de piedra pulimentada de más de quinientos metros cruzaba aquella enorme estancia de un lado al otro. Estaba sostenido por dos enormes pilares esculpidos con la forma de los hijos gemelos de la diosa Gea18: Skogür19 y Lyrn20. Bajo ellos, a muchos metros de distancia, fluía un caudaloso río subterráneo cuyas aguas adquirían un extraño color verdoso por efecto de la luz. –Mi señora, debemos continuar. Ya no falta mucho para llegar. La poderosa voz del comandante Guayart rescató a Gisela de su ensimismamiento. Cruzaron el puente y se adentraron por la abertura que había al otro lado, que daba paso a un nuevo túnel tan estrecho que se vieron obligados a atravesarlo en fila de a uno. El pasadizo se prolongó unos trescientos pasos hasta llegar a una gran cámara abovedada de más de cincuenta metros de altura y de la que partían otros siete túneles 3 La diosa Gea es la creadora del mundo según los aurianos. Esta creencia es compartida por la mayoría de los bárbaros del norte. 4 El dios Skogür está muy ligado a la naturaleza, al igual que su madre. Según la mitología, es capaz de tomar la forma de cualquier animal, aunque sus preferidas suelen ser un lobo o un ave rapaz. También es el predilecto de los guerreros. 5 Hermano gemelo de Skogür, conocido por su habilidad con la magia y el ilusionismo. Su popularidad descendió considerablemente tras la erradicación de los lyrnitas, una secta que cometió el crimen de conspirar contra la familia imperial siglos atrás. 10 similares al anterior. Guayart eligió el de la derecha e hizo un gesto al grupo para que lo siguiera. Tras avanzar una distancia similar, llegaron a otra zona de túneles y laberintos, tan compleja o más que la primera, pero una vez más anduvieron con paso firme y seguro en pos de su guía. Finalmente divisaron otra pared con un hueco idéntico al que habían dejado atrás en las criptas. Guayart repitió la operación y la abertura en el muro les permitió el acceso al alcantarillado de la ciudad. Frente a ellos había una escalerilla de acero. Guayart cogió en brazos a la princesa y cruzó en dos grandes zancadas el agua de la cloaca. Sus hombres hicieron lo mismo y siguieron a su comandante. Primero treparon tres de los guardias normidones y a continuación lo hicieron Guayart y la princesa. Por último ascendieron los dos hombres restantes. Con un gesto mudo de las manos el comandante indicó a sus hombres que habían llegado a la salida. La boca del alcantarillado daba paso a un estrecho callejón situado cerca de la Plaza del Alba, lugar destinado a realizar las subastas de esclavos. Los cinco guardias normidones tomaron posiciones en el callejón y crearon un perímetro de seguridad. El comandante y la princesa se dirigieron a la entrada del santuario como cualquier plebeyo. Aparentemente, nadie pareció percatarse de su presencia. Los hombres de Guayart permanecieron próximos a la puerta de acceso aguardando a que su comandante y la princesa cumplieran su cometido. –No os demoréis mucho, mi señora. Cuando terminéis la oración, partiremos de inmediato hacia palacio sin realizar más paradas –indicó de forma tajante. –Os lo prometo –contestó la princesa–. Tardaré menos de lo que tarda una hoja en caer de un árbol. Gisela intentó parecer lo más dócil posible para tranquilizar a su protector y se acercó hacia el altar donde se encontraba rezando Valeria. Su presencia no había llamado la atención de los guardias. Era habitual verla en el templo a esas horas recitando sus plegarias a la diosa, más aún desde el asesinato de su padre. La princesa se arrodilló, fingiendo rezar, y miró a Valeria de reojo. –No levantes la vista y, te diga lo que te diga, intenta no llamar demasiado la atención –le advirtió–. Voy a embarcarme mañana por la noche rumbo a Wolfsfalia y quiero que vengas conmigo. No debes decirle nada a nadie. No te preocupes por el equipaje. Tenemos aproximadamente la misma estatura y he llevado conmigo ropa suficiente para toda la corte. Acompáñame a palacio y pasa conmigo esta noche. Mañana viajarás vestida como una de mis damas de compañía para no llamar la atención. Gisela echó una ojeada hacia el lugar donde estaba ubicado el comandante para asegurarse de que no se había percatado de su encuentro. –Pero ¿por qué tanta premura? –inquirió Valeria en un tono tan tenue que Gisela 11 a duras penas podía escucharla–. ¿A qué se debe tanto misterio? Me estás asustando. –No puedo decirte más por ahora. Solo que viajaremos en secreto a bordo de la mejor nave de la flota de mi padre, el Brisa de Mar, y que estaremos bien protegidas. El comandante Philippe Guayart y sus hombres serán los encargados de velar por nosotras durante el trayecto. ¿Qué harás entonces? ¿Vendrás conmigo? La princesa aguardó ansiosa la respuesta sin parar de juguetear con los dedos. –Lo siento –respondió Valeria–. Me encantaría acompañarte, pero no puedo dejar sola a mi madre en estos momentos de dolor. Si mi hermano Marco estuviera aquí, todo sería diferente; pero sabes bien que sus obligaciones políticas lo mantienen alejado de la capital. Pero descuida, mantendré tu secreto. Te doy mi palabra. Sabes que para mí eres como una hermana. Rezaré por ti y por tus guardianes. Gisela hizo oídos sordos a la negativa de Valeria, poco dispuesta a darse por vencida. –Ellas entenderán que me acompañes. Temo por tu seguridad. Te lo suplico – Gisela hizo una pausa antes de retomar la palabra. Asió las manos de Valeria y la obligó a mirarla a los ojos–. Valeria, por favor, ven conmigo a Wolfsfalia. Te necesito a mi lado. Las palabras que salieron por boca de la princesa adquirieron un tono profundo y poderoso. Valeria, hipnotizada por el magnetismo de Gisela, tuvo la sensación de no poder defraudar a su amiga cuando tanto la necesitaba. –De acuerdo –concedió finalmente–. Dame tiempo para que haga algunos preparativos y le deje una nota oculta a mi familia para que no se preocupen por mi ausencia. Tranquila, no les diré adónde voy ni quién me acompaña. Iré a verte lo antes posible Gisela estuvo a punto de dar un grito de alegría pero consiguió dominarse a tiempo antes de llamar la atención más de la cuenta. –Gracias. Mi corazón se llena de júbilo al oír tus palabras. Te espero mañana en palacio, dos horas antes de la puesta de sol. No te retrases. Se besaron en los labios para despedirse, tal y como tenían por costumbre hacer desde que eran pequeñas. Gisela se levantó y se dirigió hacia donde la esperaba el comandante. –¿Habéis acabado ya, mi señora? –preguntó el hombre. –Así es. Gracias de nuevo por vuestra comprensión. Estoy segura de que la diosa nos recompensará con un plácido viaje –respondió la princesa. –Está bien. En marcha pues. Nadie sabe quién puede estar merodeando por las calles en una noche tan oscura como esta. Igual que puede ocultarnos a nosotros bajo su manto, también puede albergar otros peligros. Vamos. Seguidme, mi señora. El severo tono del comandante dejó claro que no admitiría negativa alguna, así que Gisela obedeció sin rechistar. 12 Poco después de que la princesa abandonara el santuario Valeria salió también a la calle. Miró detenidamente a un lado y al otro para confirmar que no había nadie observándola. Una vez estuvo convencida de ello, partió con dirección a su casa, ajena a una presencia oculta que la escrutaba desde las sombras. Se trataba de un espía al servicio del comandante Jaques Lacroix, al que todos conocían como Hazard el Carnicero, uno de los miembros más sanguinarios de los Hijos de la Muerte. Lacroix había dispuesto a varios de sus hombres para seguir a todo aquel que tuviera contacto con la familia imperial. No era ningún secreto que Valeria era la mejor amiga de la princesa, por lo que el mercenario la eligió como uno de los objetivos. La suerte había querido que Hazard reconociera al normidón cuando apareció en el templo a pesar de su disfraz. Aguardó con paciencia y optó por seguirla. Estaba seguro de que, cualquiera que fuera el motivo que llevaba a Guayart a salir en mitad de la noche de forma clandestina, la joven Valeria debía saberlo. El hombre fue acechando a su presa, acercándose cada vez más, hasta que encontró el sitio propicio para abordarla. La pobre Valeria no fue consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que unas fuertes manos le taparon la boca con un trapo impregnado e n hojas de kheffaria. La joven patricia trató de resistirse al ataque, pero todo su esfuerzo fue en balde. El somnífero hizo efecto rápido y en unos segundos perdió el conocimiento. 13 CAPÍTULO 13 Anglia. Castillo de Valadar Sentado en el trono, el príncipe Roland Darkblade, señor de las tierras de Anglia y uno de los hombres más poderosos del imperio auriano, permanecía inquieto y pensativo. Aguardaba el regreso de su amada esposa de su viaje a Wolfsfalia. A su lado, lord Hackon y lord Harald, sus dos hijos mayores, se miraban nerviosos sin atreverse a romper el silencio. La tensión presente en la sala casi cortaba la respiración. Los dos hermanos eran muy diferentes entre sí. Por un lado Hackon, primogénito de Roland y heredero del principado de la provincia de Anglia, era la viva imagen de su padre en sus tiempos de juventud: fuerte, velludo y vigoroso, larga melena negra y cerca de dos metros de altura, aunque carente de la astucia y experiencia de su progenitor. Ahí era donde el segundo hijo de Roland destacaba, pues si Hackon era una copia física de su padre, Harald era su homónimo en lo que a habilidades mentales se refería. Era de menor altura y envergadura que su hermano mayor, pero e s t a b a dotado de una perspicacia y un intelecto claramente superiores. Tan solo compartían ese extraño color amarillo de ojos que caracterizaba a la mayoría de los descendientes de los antiguos reyes normidones. Harald susurró algo al oído de su hermano sin que su padre se percatara de ello. Finalmente, Hackon se decidió a dar el primer paso. –Padre, ¿vas a quedarte ahí sentado todo el día sin hacer nada? Hay pruebas más que suficientes para que ordenes su apresamiento. Esa mujer no es digna de ser tu esposa ni de llevar tu apellido. Me avergüenzo de ser hijo de esa vulgar meretriz. Y lo mismo te digo de Neil Steinholz. ¿Cómo puedes llamarlo amigo después de que te haya estado engañando con tu propia esposa? Yo aprovecharía la escasez de tropas que hay al oeste de Wolfsfalia para atacar. Para cuando hayan vuelto sus alae de la campaña militar en Auvernia, ya tendremos controladas las principales plazas fuertes y puntos estratégicos de nuestros enemigos. Es el momento de golpear y vengarnos por esta ofensa. Hackon hablaba en voz alta, escupiendo en el suelo al mencionar a su madre y al señor de Wolfsfalia. El príncipe Roland saltó preso de una furia salvaje y, con una celeridad impropia de un hombre de su tamaño, agarró a su primogénito por el cuello y lo estrelló contra la pared. El estallido de ira y la velocidad de los movimientos de su padre sorprendieron a Hackon, que trató inútilmente de librarse. Sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas mientras observaba perplejo a su progenitor con una mezcla de incredulidad y terror. –¡Si vuelves a faltarles al respeto a tu madre o a Neil en mi presencia, yo 14 mismo te arrancaré las entrañas y se las daré de comer a los perros! Todas esas acusaciones no son más que mentiras. Alguien está muy interesado en enfrentar a nuestras familias y no pienso caer en su juego. No me creeré ni una de esas pérfidas palabras a menos que sean ellos mismos quienes lo confiesen en persona. ¿Te ha quedado lo suficientemente claro, maldito estúpido? Roland siguió presionando el cuello de su hijo totalmente fuera de sí. A duras penas Hackon pudo asentir con un leve gesto de la cabeza. El príncipe de Anglia arrojó a su hijo a varios metros de distancia y a continuación golpeó la pared con tal violencia que esta se resquebrajó. Fragmentos de piedra saltaron por los aires y un leve hilo de sangre comenzó a manar de su mano cuando se quitó el guantelete para arrojárselo a su hijo a la cabeza. –¡Marchaos! –gruñó–. ¡Desapareced de mi vista antes de que haga algo de lo que me arrepienta! –Pero yo solo… Hackon trataba de explicarse, pero su padre lo interrumpió con un nuevo estallido de furia. –¡Ahora! –volvió a gritar al tiempo que asía un taburete macizo de roble y lo arrojaba en dirección a sus hijos. Hackon agachó la mirada y abandonó la estancia, avergonzado y humillado. Harald no pareció inmutarse por el violento ataque de ira. Conocía muy bien a su padre. –Eso va por ti también, Harald. Deseo estar solo hasta que regrese tu madre – advirtió ya un poco más calmado. –Comprendo perfectamente tu enfado –comenzó a decir Harald–. Hackon es un gran guerrero y un hijo leal, pero carece de la inteligencia y sutileza suficientes para medir las consecuencias de sus palabras. Yo opino como tú. No he dudado ni por un momento de la inocencia y honestidad de Neil Steinholz. Sabes que siempre lo he considerado como si fuera de nuestra propia familia. No en balde serví durante muchos años como tribuno a las órdenes de su primogénito. No cabe la menor duda de que es un amigo leal. Un hombre de honor como él jamás osaría manchar el recuerdo de su difunta esposa traicionando, además, a su mejor amigo. Mucho menos dudo de mi madre, la mujer a la que le debo la vida. Ella nunca te fallaría de esa manera. Mi consejo es que os reunáis a solas cuando regrese y acalléis estos rumores de una vez por todas. De paso también les cortaría la lengua a los responsables de semejante calumnia por propagar rumores infundados. Las palabras de Harald ejercieron efecto en su padre de inmediato. –Hijo mío, puede que Hackon sea mi heredero por derecho, pero nadie es capaz de entrar en mi mente y entenderme como tú lo haces, ni siquiera tu madre. Trata de guiar y corregir a tu hermano. Si algún día ha de sucederme, debes estar preparado para orientarlo y ayudarlo a tomar las decisiones oportunas en cada circunstancia. La fuerza es un instrumento útil si se emplea en el momento 15 justo, pero por sí sola no es suficiente para mantener el poder. Ahora voy a retirarme a mis dependencias. Cuando llegue tu madre, llévala a mi presencia. Hasta entonces, no quiero que nadie me moleste. Roland se sentó en el trono y volvió a hundirse en sus pensamientos. –Como ordenéis, padre –asintió Harald haciendo una reverencia. Su padre ya no prestaba atención a sus palabras. Cuando salió por la puerta, una imperceptible sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Puerto de Valadar. Dos días más tarde La princesa Melinda acababa de llegar al grandioso puerto de Valadar21, de vuelta de su misión diplomática, en mitad de una copiosa lluvia. A bordo del Autum Willow la acompañaban sus hijos menores, Solomon, un niño de diez años de edad, y Vera, una pequeña chiquilla de tan solo seis. A pesar de la hostilidad del clima, este no oscurecía el gran porte de la princesa ni su esbelta figura. Sus hermosos bucles rizados de color del fuego caían empapados a lo largo de su espalda rivalizando con la belleza innata de sus grandes ojos grises. Solomon y Vera, a diferencia de sus nueve hermanos mayores, que se asemejaban a su padre, parecían copias diminutasde su madre. Eran como dos querubines salidos de un cuento de hadas. Melinda no escondía su favoritismo por sus dos vástagos más pequeños. Ian Woodbright, encargado de la seguridad de la princesa Melinda, se acercó a ella con su habitual semblante severo. –Mi señora –comenzó a decir–, ¿queréis que envíe a alguien a palacio para anunciar vuestra llegada? –Gracias, Ian, pero no será necesario –contestó Melinda–. Mi hijo Harald está esperándome en el muelle. La princesa se apresuró a señalar el lugar donde estaba ubicado. Ian Woodbright se maldijo por no haberse percatado antes de ello. A pesar de conservar su vigor y su gran destreza como marino, sus sentidos empezaban a jugarle una mala pasada. Su vista había disminuido mucho en los últimos tiempos, aunque ese era un detalle que trataba de ocultar a sus hombres. Odiaba sentirse viejo. Sus 6 Capital de la provincia de Anglia y una de las ciudades más prósperas del imperio auriano (ver apéndices de geografía política). 16 sesenta y dos años empezaban a pesar sobre los hombros del veterano guerrero anglo. Al bajar de la nave, lord Harald Darkblade se aproximó a Melinda y su comitiva escoltado por ocho miembros de la guardia. –Saludos, madre –dijo–. Me alegro mucho de que hayas regresado de Wolfsfalia sana y salva. Espero que tu estancia haya sido de lo más placentera. Harald se expresó con falsa cortesía, recalcando el tono de sus últimas palabras. Melinda no supo discernir si había algún mensaje oculto en aquella bienvenida. Sabía de la gran afición de su hijo a los juegos. Era un auténtico maestro en el empleo de la ironía y el sarcasmo. De todos sus descendientes, Harald y Solomon eran con creces los más inteligentes. Finalmente optó por apartar sus temores. Era imposible que su hijo tuviera ni la más mínima sospecha de su aventura. Al fin y al cabo, ella era la representante diplomática de la casa Darkblade y sus visitas a Wolfsfalia estaban más que justificadas. –La alegría es mutua, hijo mío –correspondió Melinda–. ¿Cómo están tu padre y tus hermanos? Estoy deseando conocer las novedades que se han sucedido en nuestras tierras. Tres meses fuera de casa son demasiados. Ansiaba que llegara el momento de poder regresar junto a los míos. –Es curioso que me hagas esa pregunta como si realmente te importara – Harald realizó una pausa intencionada al percibir el nerviosismo de su madre–. Mi padre no me ha enviado simplemente para que te dé la bienvenida. De ser así, hubiera elegido a cualquiera de los becerros que tengo por hermanos. Soy el único de tus hijos que posee la sutileza suficiente para tratar ciertos temas de vital importancia. Mi padre quiere hablar contigo a solas. Te espera en sus aposentos. Te aviso de que está de muy mal humor. Casi no ha probado bocado en los últimos días. Sin duda hay algo que lo inquieta. No debes preocuparte por mis hermanos pequeños. Seguro que el bueno de Woodbright los conducirá a palacio sin contratiempos, siempre que sea capaz de recordar el camino. Woodbright encajó la burla con serenidad, sin dar muestras de enojo. Puede que estuviera viejo, pero no era ningún inepto. –No os preocupéis por Solomon y Vera –afirmó Woodbright con seguridad–. Acudid a la llamada de nuestro señor. Yo me encargaré de llevarlos hasta sus dependencias. Podéis estar tranquila. –Gracias. Me reuniré con vos en cuanto sea posible –garantizó Melinda de corazón. Aquel hombre había estado a su servicio durante más de veinte años y a las órdenes de su padre con anterioridad. Tanto él como su tripulación la habían acompañado desde el día que abandonara el seno de la casa Stormseeker para contraer nupcias con el príncipe Roland. No había nadie en quien confiara más que en aquel anciano, con la salvedad de su amado Neil Steinholz y de sus dos hijos pequeños. 17 –Para mí no hay mayor recompensa que estar a vuestro servicio, mi señora – Woodbright acompañó su cumplido con una reverencia. –Dame unos minutos para que me despida de mis pequeños y te seguiré a palacio –suplicó la princesa. El afecto maternal que mostraba hacia ellos contrastaba con la frialdad hacia su segundo hijo. –Como desees, pero no te demores demasiado –sugirió Harald con una irónica sonrisa–. Mi padre está impaciente por darte la bienvenida. Esperaré al final del muelle. Los caballos están listos para partir. –¿Qué ocurre? –preguntó Solomon dejando entrever sus temores–. No me ha gustado nada el tono con el que se ha dirigido a ti. Está claro que oculta algo. Lo odio. Odio a todos mis hermanos mayores. Son unos truhanes. –¡Ay, Solomon, mi pequeño! Hay veces en las que desearía que no fueras tan perspicaz. No te preocupes. Harald solo quería hacer alarde de sus habilidades dialécticas. No le hagas caso. En cuanto termine de hablar con tu padre me reuniré con vosotros. El señor Woodbright os acompañará hasta palacio. La princesa trataba por todos los medios de ocultar sus miedos ante sus hijos. Solomon y Vera se fundieron en un abrazo con su madre. Tras unos instantes, se separó de sus pequeños y los miró con ternura. Tenía un mal presentimiento. –Portaos bien en mi ausencia y no hagáis rabiar al señor Woodbright. Haced caso de lo que os diga como si fuera yo misma. Solomon, cuida de tu hermana. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de la princesa Melinda. –Mami, ¿por qué lloras? –preguntó la pequeña e inocente Vera. –No es nada, hija mía. Es solo por la alegría que me produce estar de nuevo de vuelta en casa. La princesa volvió a abrazar a sus hijos antes de darse la vuelta y dejarlos atrás. «Él no sabe nada. No puede saberlo. Es imposible», pensó para sí misma. Ella mejor que nadie sabía las graves consecuencias que podía tener su infidelidad si al final era descubierta. La señora de Anglia llegó a la altura de Harald y, con porte regio y orgulloso, siguió el paso a caballo de su segundo hijo y sus hombres en dirección al palacio de Valadar. Harald no paraba de escrutar el rostro de su madre en busca de algún indicio que mostrara temor en su progenitora, pero no fue capaz de percibirlo. «¿Será cierto que es inocente? De ser así, el informador va a tener que darme una buena razón para que no lo despelleje vivo», pensó lord Harald dudando por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su madre. Su espía le había asegurado que ella era culpable. Uno de los dos mentía. Cuando salieron de las angostas calles del puerto, aumentaron el ritmo para dejar atrás las empedradas calzadas de la ciudad lo antes posible. Sus habitantes observaban desde sus casas el paso firme de la comitiva. Un poco más tarde llegaron a las imponentes puertas del castillo. 18 –Espero verte en la cena, hijo mío –mintió Melinda–. Voy a ver si animo a tu padre y consigo averiguar qué lo tiene sumido en la melancolía. No puedo imaginarme los motivos que puedan angustiarlo de ese modo. –Yo también lo espero, madre –mintó Harald–. Sabes que anhelaba el momento de tener una charla contigo. Estoy seguro de que traerás noticias interesantes de tu última visita a Wolfsfalia. Por cierto, ¿cómo se encuentra lord Steinholz? Debe haber sido muy duro para él perder a su hermano, a pesar de ser el mayor beneficiado con su muerte. No en vano es el heredero más cercano del principado de Wolfsfalia. Cada una de las frases pronunciadas por Harald iba cargada de dobles sentidos e impregnada de veneno. Melinda ya no tenía dudas. Su hijo, cuanto menos, sospechaba algo. No supo qué decir, así que optó por soltar una sonrisa fingida antes de dejar atrás su compañía y dirigirse al encuentro de su esposo. «¿Tendrá él las mismas sospechas », pensó El imponente aspecto de Roland podría hacer que cualquier incauto observador pensara que solo se trataba de un guerrero desprovisto de la sutileza y astucia necesarias propias de un político; pero nada más lejos de la realidad, pues detrás de sus fuertes músculos y su envergadura se ocultaba un hombre de gran perspicacia. Sumida en sus temores, Melinda comenzó a subir los escalones que conducían a los aposentos de su esposo. Al llegar a ellos, se encontró la entrada abierta. Sobre la mesa descubrió una bandeja con una cena frugal de pan, queso y vino, como solía tomar Roland, salvo en las ocasiones en las que el protocolo exigía otra cosa. Ni siquiera la había probado. Al no verlo dentro de sus aposentos supuso que había salido al exterior a tomar el fresco. El hecho de encontrarse también abierta la puerta que conducía a la muralla interior del castillo confirmaba sus suposiciones. Al cruzar el umbral del portón de madera pudo vislumbrar la figura de su esposo. Parecía tener la mirada perdida en el horizonte, ajeno a la copiosa lluvia que no había cesado de caer desde que Melinda llegara a su hogar. –Roland, ¿qué haces aquí fuera? –preguntó la princesa–. Por favor, pasa conmigo adentro. Estás empapado. Melinda trató de controlar sus emociones. Fue a coger sus manos pero él las apartó con cierta rudeza. Su reacción la pilló por sorpresa. En todos los años que llevaban casados nunca había actuado de forma semejante. –He escuchado ciertos rumores –reveló Roland–. ¿En estos últimos años no has ido demasiadas veces a Wolfsfalia? Nunca te gustó aquella tierra. ¿Por qué tanto interés entonces? Roland recitó sus palabras sin apartar la vista del horizonte. Por un momento Melinda estuvo a punto de caer presa del pánico,pero finalmente se armó de valor y decidió hacer frente a la pregunta. –Sabes muy bien que solo acudo allí por motivos diplomáticos –replicó–. La 19 ceremonia de coronación de Neil Steinholz como príncipe de Wolfsfalia está próxima. Era nuestra obligación asistir a presentar los respetos por la muerte de su hermano, así como desearle un sabio y duradero mandato. Tu ausencia ha sido largamente lamentada por lord Neil en innumerables ocasiones. Melinda no estaba dispuesta a admitir su falta. Albergaba la esperanza de que solo se tratara de rumores y no hubiera ninguna prueba firme en su contra. –Voy a hablar claro, pues deseo que esto acabe pronto. No puedo aguantar más esta amargura. Sé que estos últimos años he estado distante y no te he tratado con la atención que mereces y por ello te pido disculpas… Melinda lo interrumpió. Trataba de eludir aquel tema de conversación. –Mi amor, no tienes por qué disculparte. –¡No me interrumpas, mujer! –Roland respiró hondo antes de continuar hablando. Trataba de controlar su ira creciente–. Perdóname, Melinda. No pretendía gritarte. El príncipe miró por primera vez a su esposa. Había lágrimas en sus ojos, hecho que sorprendió a Melinda, pues nunca antes lo había visto en ese estado. Pudo discernir la lucha interna que se estaba fraguando en su mente y sintió pena por él. –Voy a hacerte una pregunta y quiero que seas sincera: ¿me has engañado alguna vez con Neil Steinholz? El príncipe Roland había vuelto a dirigir su mirada hacia el puerto. La voz de Melinda titubeó, convencida de que la verdad solo le traería dolor a su esposo. –Roland, yo no… –Melinda trató de continuar pero el terror hizo que se detuviera. Intentaba decir que aquellos rumores eran falsos, pero las palabras que buscaba en su mente no afloraban de su boca. Entonces su esposo la miró de nuevo a los ojos, irguiendo su gigantesca figura con el rostro desencajado por la furia y el dolor. –¡Contesta! ¿Es cierto que me has sido infiel con él? ¡No me mientas, mujer! El príncipe Roland estaba fuera de sí. Tal era la fuerza y el poder de su voz que la voluntad de Melinda se quebró y, a pesar de querer ocultarle la verdad y evitar así su sufrimiento, no fue capaz de callar. –Lo siento. No fue mi intención fallarte. De hecho, durante esta última visita habíamos decidido que esto tenía que acabar, no solo por el amor que te profesamos, sino también por el bien de Auria y de nuestras casas. Melinda se derrumbó tras desvelar la verdad. –¡El amor que me profesas, dices! ¿Qué clase de amor es ese del que me hablas? ¿Cuándo lo decidisteis, antes o después de revolcaros en sus aposentos? ¿Cómo habéis podido traicionarme? ¡Tú y Neil habéis sido las dos personas a las que más he respetado en este mundo! ¿Cómo puedo perdonar algo así? Preso de la ira, Roland agarró por los hombros a Melisa y la zarandeó como si fuera un pajarillo. Ella trató de abrazarlo, buscando su perdón, pero salió despedida por un enérgico empujón y se golpeó la cabeza contra el suelo. El 20 rostro de Roland se llenó de terror al ver el reguero de sangre que brotaba de la herida de su esposa y la abrazó con fuerza. –Melinda, mi amor. Por favor, respóndeme. No pretendía herirte. Te quiero más que a nada en el mundo. ¿Melinda…? El príncipe Roland gritó el nombre de su esposa pero ya era demasiado tarde: Melinda estaba muerta. –¡No…! ¡Neil Steinholz! Yo, Roland Darkblade, te maldigo a ti y a toda tu prole. No descansaré hasta que tu casa no sea más que pasto de las cenizas. El príncipe rugió sus palabras al viento, angustiado por la furia y el dolor de la pérdida de su amada esposa. Pronto dejó de ser un secreto lo ocurrido en el fatídico encuentro en la azotea de la torre. El viejo Woodbright, ajeno al fatal desenlace entre el príncipe y su señora, escuchaba gritos y ajetreo en el pasillo. Los dos hijos menores de Melinda lo miraban asustados. –Ian, ¿qué está ocurriendo? –preguntó Solomon tan suspicaz como de costumbre–. ¿Por qué no ha vuelto mi madre todavía? Ya ha pasado mucho tiempo sin tener noticias. –No temas. Ya verás cómo pronto regresa con vosotros. Llevaba mucho tiempo fuera de vuestro hogar sin hablar con vuestro padre. Eso es todo – mintió Woodbright ocultando sus temores. Alguien llamó repetidamente y con cierta brusquedad a la puerta de sus aposentos. El veterano capitán se disponía a dar paso al recién llegado, pero no fue necesario: este se tomó la libertad de entrar sin ser invitado. La elegante y sombría figura de Harald Darkblade apareció ante ellos. El descontento del capitán se manifestó de forma evidente en su rostro. –¿Qué habéis venido a buscar aquí, lord Harald? –preguntó. –No me parecen los modales más apropiados de alguien de tu posición. Mucho menos cuando mi única intención es ayudar a mis hermanos. –Os ruego que habléis claro –demandó Woodbright–. No me gustan los acertijos. –De acuerdo. Iré al grano. Hubiera preferido mantener esta conversación lejos de los oídos de los niños, pero supongo que tarde o temprano tendrían que saberlo. Harald hizo una pausa antes de continuar hablando. La desesperación de Woodbright, que se movía nervioso a la espera de escuchar las malas nuevas, se alargaba. –Mi madre ha muerto y temo por la seguridad de Solomon y Vera. Tú sabes a qué me refiero. Tenéis que huir de aquí sin demora. No dispondréis de mucho tiempo hasta que mi padre os haga llamar. Yo os ayudaré a escapar. Aún tengo el control del puerto. Os aseguro que nadie impedirá la partida de vuestro barco. También os aconsejo que busquéis refugio en Wolfsfalia hasta que todo se aclare. La mejor opción es viajar hasta Mundsechwür. Me gustaría hacer 21 más por vosotros, pero eso me pondría también a mí en peligro. Mi hermano Kodran22 os guiará hasta vuestro barco. Iréis vestidos con ropas de sirvientes. Nadie reparará en vosotros con ese disfraz –explicó en tono conciliador y afectivo. Solomon y Vera rompieron a llorar y corrieron a abrazar a Woodbright. Este contuvo su dolor y miró directamente a los ojos a Harald. Quería a la princesa Melinda como a una hija. No podía creer que aquella dulce niña a la que había visto crecer hubiera abandonado este mundo. –Os he juzgado mal –comenzó a decir Woodbright–. Siempre vi en vos a un peligroso adversario. Os pido disculpas por ello y os agradezco vuestra ayuda. Woodbright trató de mantener la compostura ahogando en silencio el dolor que se había apoderado de su alma. –No os equivocasteis al verme como tal, pero obviasteis una cosa: amo a mi familia por encima de todo y jamás permitiría que algo les pasara a mis hermanos – concluyó antes de marcharse. Minutos más tarde, Kodran Darkblade se presentó ante ellos ataviado con discretas ropas de color oscuro. Kodran era muy distinto al resto de sus hermanos, con los que solo compartía el apellido y aquel peculiar color amarillo de sus ojos. Su complexión era delgada y fibrosa, y su altura estaba muy por debajo de la media. Era apenas un poco más alto que Solomon. –Seguidme –musitó–. El camino está despejado –Woodbright asintió con un leve gesto de la cabeza. –Vamos, niños. Debemos irnos ya. Empleando tan solo el tiempo necesario para recoger sus cosas, partieron del castillo con la mayor discreción siguiendo a su guía a través de las cocinas. El trayecto hasta el barco se produjo sin incidentes. Una vez estuvieron a bordo, 7 Tercer hijo del príncipe Roland. 22 Kodran Darkblade se despidió con un leve saludo de la mano sin decir ni una palabra. –¡Rápido, preparaos para zarpar! –ordenó Woodbright con vehemencia–. ¡Poned rumbo a Mundsechwür! ¡Volvemos al continente! Proximidades de la sala del trono de Valadar Al mismo tiempo que la Autum Willow zarpaba del puerto de Valadar, Harald se encontraba con su hermano Hackon en uno de los pasillos próximos a la sala del trono. –¿Ha ido todo como planeaste? –preguntó Hackon mostrando cierta ansiedad eneltono de en su voz. –Así es, hermano –confirmó Harald con suficiencia–. Padre nunca hubiera declarado la guerra a Wolfsfalia por una infidelidad y un desgraciado accidente. El imperio no lo habría permitido y solo traeríamos desgracia para nuestra casa. Pero, al huir Woodbright en compañía de nuestros hermanos, nos han dado la razón que necesitábamos. Me he anticipado y ya tengo a muchos de mis hombres desplegados y ocultos en las inmediaciones de Mundsechwür. Solo falta que informemos a nuestro padre sobre lo ocurrido. Pronto vengaremos la ofensa a nuestra casa. Harald sonrió. Estaba satisfecho. –Pero, si tenemos gente allí, ¿por qué no impedimos que lleguen al castillo? – inquirió Hackon un tanto escéptico–. Esa fortaleza es realmente espléndida. Costará muchos recursos y vidas tomarla. Y eso por no hablar de las consecuencias que podría conllevar un conflicto entre ambas casas. ¿Qué crees que hará el emperador cuando se entere? Harald soltó una carcajada y se tomó unos instantes antes de contestar. –Hermano, en fuerza bruta y potencial para la guerra y la muerte, pocos hombres pueden igualarte; pero careces de la sutileza e inteligencia necesaria para la política. Déjame esos pequeños detalles a mí. 23 CAPÍTULO 14 Barrios bajos de Majeria. La prisionera Cuando Valeria despertó de su letargo se encontraba en una lúgubre habitación sin ventanas, desnuda, amordazada y encadenada de pies y manos sobre una recia mesa de madera de nogal. Estaba muerta de miedo, pero lo que realmente la aterrorizó fue lo que vio encima de otra mesa más pequeña situada en una esquina de la estancia. Sobre ella había un montón de espeluznantes herramientas de tortura aún impregnadas de sangre seca, sin duda de alguna víctima anterior. El ambiente era asfixiante y opresivo y el olor resultaba insoportable hasta el punto de producirle náuseas. A duras penas pudo controlarlas. El pavor y la ansiedad le hicieron perder de nuevo el conocimiento. Palacio imperial, aposentos de la princesa Gisela Ajena al destino de su amiga, la princesa Gisela trataba de conciliar el sueño en vano. Estaba nerviosa por el viaje. Por suerte, su padre, centrado en el ardid de la falsa princesa, no se había percatado de su ausencia. El señuelo, junto a la mayoría de la guardia imperial, había partido hacia el puerto horas antes. Desde su terraza el emperador había observado cómo la poderosa flota normidona se hacía a la mar ante las miradas de multitud de curiosos. Semejante despliegue de fuerzas no tardaría mucho en convertirse en el tema principal de conversación en la mayoría de antros y tabernas de la capital. Finalmente, el cansancio acabó por vencer a Gisela, que se sumió en un profundo sueño. Al día siguiente despertó ansiosa de que llegara el momento de partir. Odiaba las largas esperas. Orbiana se presentó ante ella como siempre, presta a asistir a sus deseos. –¿Qué hora es? –preguntó la princesa. –Ya es media tarde, ama. Traté de despertaros, pero vuestro sueño era tan profundo que no fui capaz de hacerlo. No había forma de sacaros de vuestro letargo. Se lo comenté al comandante y me ordenó que os dejara dormir, pues os espera un largo viaje. Perdonadme si hice mal. Orbiana se arrodilló en señal de sumisión y le besó los pies. Estaba afligida. Tenía la sensación de haberle fallado. –Tranquila. No pasa nada. Casi lo prefiero. Anda, ven y ayúdame a arreglarme. La dulzura de Gisela tranquilizó a la pobre Orbiana. La princesa comió frugalmente en compañía de su padre y del comandante Guayart. Ensimismada en sus pensamientos y hastiada de la aburrida charla que mantenían sobre rutas, mapas y demás detalles propios del viaje, apenas intercambió palabra con ellos. Tras despedirse de su padre, Gisela fue a esperar la llegada de Valeria. El 24 tiempo fue pasando sin ninguna noticia de su amiga, lo que hizo que creciera su desesperación. El sol se escondió y dio paso a la luna. El comandante Guayart se aproximó a Gisela y a su esclava sin que ninguna de las dos se percatara de su presencia. –Princesa, ha llegado la hora de partir –anunció–. Mis hombres están esperando. Gisela suspiró. –Comandante, ¿no podemos aguardar un poco más? La joven no había perdido la esperanza de que Valeria llegara antes de su marcha. Tenía que intentar ganar tiempo como fuera. –Sé lo duro que es para vos abandonar la compañía del emperador, pero es vuestro deber obedecerlo, al igual que el mío. Debemos salir de inmediato. No podemos demorarnos más. Seguidme. Gisela percibió con claridad la inquietud del comandante. Sabía que tenía razón. Mientras se iban aproximando a la entrada del panteón, no pudo evitar mirar atrás con la esperanza de ver llegar a Valeria; pero sus deseos se esfumaron al adentrarse en los túneles subterráneos que comunicaban el palacio imperial con el resto de la ciudad. En esta ocasión el grupo que la escoltaba era superior en número. Treinta de los mejores hombres de Guayart, además de Orbiana y de Vipsania, la hermana de la orden de la madre misericordiosa, acompañaban a la princesa. Tal y como ocurriera la primera vez que estuvo en aquellos túneles, el grupo impuso un ritmo frenético. No tardaron mucho en llegar al puente, apenas media hora. Por orden del comandante, fueron cruzándolo de forma disciplinada en fila de a dos y continuaron su camino hasta alcanzar la gran cámara abovedada. Esta vez Guayart optó por elegir el tercer túnel a la derecha y siguieron andando hasta el final del camino. El comandante abrió la puerta secreta con su medallón. Tras ello, continuaron a través del alcantarillado hasta llegar a la escalerilla. Uno tras otro fueron subiendo los guardias normidones, en grupos de cinco, para tomar posiciones en el perímetro. En esta ocasión la salida daba a una zona próxima al puerto. Guayart esperó a que sus hombres le dieran la señal de que el camino estaba despejado. Mientras algunos de los normidones de la escolta simulaban deambular borrachos por la calle, otros incluso se increpaban. Cualquiera que estuviera observándolos podía entender que no había ninguna relación entre ellos. Al menos esa era la intención de la estratagema. Finalmente salieron la princesa y las dos mujeres, acompañadas del comandante Guayart y de los últimos cinco hombres de la guardia. Conforme se iban acercando a los muelles, los normidones fueron incrementando el ritmo de la marcha sin encontrar mucha oposición. No 25 tuvieron reparos en ahuyentar a los pocos insensatos y curiosos que se atrevieron a acercarse para husmear. Al llegar al muelle principal, Gisela pudo apreciar de cerca la belleza de la nave que iba a llevarla hasta Wolfsfalia, el Brisa de Mar: un imponente barco de tres velas provisto de una poderosa catapulta en popa capaz de disuadir a cualquier nave pirata que pudieran encontrar en su camino de abordarla. El segundo oficial normidón al mando, Fabio Bertucci, acompañado de otros veinte veteranos, aguardaba su llegada con la nave lista para partir. Justo antes de zarpar, Guayart sacó de su bolsillo un pequeño artefacto y lo colocó en dirección al palacio imperial. Lo abrió y cerró varias veces. En cada ocasión dejó escapar un destello de luz. Gisela nunca había usado uno de esos artilugios pero sabía su finalidad: enviar una señal. A lo lejos, situado en su balcón, Valentino III percibió el mensaje y, usando otro artefacto similar, respondió a la señal pactada de antemano. La primera parte de su plan se había realizado con éxito: había sacado a su pequeña del nido de arpías en el que se había transformado Majeria en los turbios tiempos que les había tocado vivir. Sin la presencia de su hija en la corte, podría afrontar las duras decisiones que debería tomar para asegurar los cimientos de su amada patria. Barrios bajos de Majeria La pobre Valeria volvió a despertar en aquella oscura y lúgubre mazmorra sin poder determinar cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Nunca en su vida se había enfrentado a una situación tan terrible. Al alzar la vista percibió la presencia de dos hombres. El primero tenía un aspecto bastante común, con la cabeza totalmente rapada, estatura media y complexión delgada y fibrosa, ropas sencillas y un peto largo de cuero. Una inteligente y perversa mirada destacaba en aquel hombre, que no paraba de observarla con sus pequeños ojos negros y su maliciosa y burlona sonrisa curva dibujada en el rostro. El segundo era aún peor. A pesar de tener una apariencia humana, los rasgos de su rostro eran demasiado exagerados y su boca enorme. En ella destacaban unos afilados dientes y unos enormes colmillos. Tenía dos horrendas cicatrices simétricas a la altura de los omóplatos. El cuerpo eraancho y voluminoso, desprovisto de ropa salvo por un burdo taparrabos que dejaba a la vista el extraño color grisáceo de su piel verrugosa. Parecía estar a las órdenes del hombre rapado, al que miraba sumiso mientras se acercaba a afilar uno de los cuchillos de la mesa de tortura. Su forma de andar tampoco era normal: más que pasos, daba bastas zancadas con el cuerpo achaparrado. Movía sus musculosas extremidades inferiores con brusquedad. –Por favor, no sé quién sois, pero déjeme marchar. Mi familia es muy rica. Le daré lo que quiera. Se lo suplico, no me haga daño. Valeria tartamudeó al dirigirse al hombre calvo, desconsolada y muerta de 26 miedo. Casi no podía articular palabras, atenazada por el terror más abominable que jamás había sentido. Ella estaba acostumbrada a la cómoda vida de la corte imperial, lejos de muchos de los males y peligros que acechaban a diario a la gente. –Tranquila, niña. Sé quién eres. Solo deseo jugar contigo, nada más. Según como lo hagas, saldrás de aquí de una pieza… o no. Al decir estas últimas palabras una malévola expresión iluminó el rostro de Hazard. –Las reglas del juego son sencillas. Yo te hago una pregunta y tú me respondes sin poner ninguna pega ni plantearme ninguna cuestión. Si haces exactamente lo que te digo y las respuestas que me das me satisfacen, pasaremos a la siguiente; si rompes las normas que te he explicado o no me gusta lo que me cuentas… Mejor no te desvelo lo que seguiría: no quiero arruinarte la sorpresa. El mercenario hizo una pausa para saborear el miedo de su víctima antes de continuar con el interrogatorio. El nauseabundo olor que desprendía la joven, mezcla de su propio sudor y el hedor producido por la orina y las heces que había evacuado sobre la mesa de tortura, le reportaba al despiadado mercenario una excitación especial, mayor que cualquiera que pudiera provocarle ningún otro placer mundano. El silencio y el suspense de la espera eran aún peor que escuchar la voz de su captor. Pasados unos segundos, Hazard volvió a dirigirse a su víctima. –¿Has entendido las reglas del juego? El verdugo aguardó la respuesta de la pobre Valeria sin perder ni por un momento su siniestra sonrisa. –Pero ¿qué sucederá si no sé la respuesta? Valeria se sentía confusa, atenazada por el terror que aquellos dos hombres le infundían. Cada vez veía menos posibilidades de que aquel juego acabara bien. –Muy mal, pequeña. Has roto una de las reglas. Nada de hacerme preguntas a mí. El Carnicero destilaba pura maldad en cada palabra que pronunciaba. –¡No! ¡No me hagas daño, por favor! –sollozó la pobre chiquilla. –Y otra vez. Yo hago preguntas y doy órdenes. ¿Te ha quedado claro esta vez, niña estúpida? –espetó el mercenario sobresaltando aún más a Valeria. –Sí, sí. Lo he entendido, te lo juro –respondió la joven a su interlocutor sin parar de tartamudear. –Bien. Me alegro –apostilló Hazard–. Así solo tendré que cortarte dos dedos, uno por cada error cometido. Lo siento de veras, pero ¿quién soy yo para cambiar las normas? Menos mal que eres tú la que está jugando. Casi se me olvida que yo sí puedo hacer preguntas. ¿Qué prefieres, pulgares o índices? Como soy un buen tipo, me gusta empezar con preguntas sencillas para dar pistas de cómo funciona el juego. Sí, lo sé. Soy demasiado magnánimo. Qué le vamos a hacer, tengo un corazón tierno y bondadoso. Hazard parecía divertirse cada vez más mofándose de su aterrada víctima. 27 –¡No…, no lo hagas, ten piedad! –gimoteó envuelta en una alucinación de la que esperaba escapar para descubrir que no había sido más que una horrible pesadilla. –Pero, niña, ¡qué torpe que eres! Yo quiero ayudarte, pero no colaboras nada. Elegiré yo por ti, porque a este paso te quedas sin dedos antes de que empiece el verdadero interrogatorio. Dicho esto, se acercó a Valeria y, sujetando sus muñecas con fuerza, le cortó el dedo índice y el meñique de la mano izquierda. Valeria soltó un grito agudo antes de volver a desmayarse por el dolor. Mientras estaba inconsciente, Hazard cogió un hierro candente y cauterizó las heridas para que dejaran de sangrar. Esto hizo chillar de nuevo a Valeria y la sacó de su estado comatoso. El mercenario dejó a solas a su víctima sin dirigirle la palabra. Quería evitar que entrara en shock demasiado pronto. Pasados unos minutos, volvió a la sala. –Bien, pasemos a la segunda fase de la prueba. Aquí es donde se va a decidir si vives o mueres. Solo tú puedes elegir qué camino tomar. Valeria estuvo a punto de suplicar clemencia, pero el dolor insoportable que le subía de la mano izquierda le hizo permanecer callada. –¿Qué hacia el comandante de la guardia normidona junto a varios de sus hombres abandonando a hurtadillas la ciudad? ¿Quién era la mujer que los acompañaba? ¿Qué te ha contado? Contesta y te prometo que no te mataré – concluyó. Valeria se derrumbó, llorando amargamente. –La mujer era la princesa Gisela –confesó–. Solo sé que se dirigen a Wolfsfalia, para ponerla en un lugar seguro. También comentó que se embarcaría en el Brisa de Mar. Ella misma me dijo que la acompañara. Por favor, es todo lo que sé, te lo juro por la mismísima Gea. Valeria estaba desesperada por salvar su vida. No le importaba el precio que hubiera que pagar por ello. Tenía la esperanza de que su amiga pudiera perdonar algún día aquella traición. –Te creo, pequeña ramera –se jactó el mercenario–. Te aseguro que te creo. Soy un hombre de palabra y cumpliré mi promesa. Yo no te mataré. Acto seguido, abrió la puerta y soltó un silbido. Instantes más tarde, su monstruoso acompañante apareció ante ellos. –Gromdej, mata a la chica y deshazte del cuerpo. Valeria soltó un grito aterrador. –Como tú ordenes, amo. Y, sin dar tiempo a suplicar a su víctima, ahogó sus agónicos gritos con un profundo y certero corte en el cuello. Poco más tarde, Hazard abandonó la mazmorra y se dirigió al piso de arriba para reunirse con el comandante Lacroix, que aguardaba a que el Carnicero acabara su trabajo y le transmitiera la información. Lacroix valoraba la efectividad del torturador, aunque le desagradaban profundamente sus métodos, motivo por el cual 28 prefería no asistir personalmente a los interrogatorios, tanto para ahorrarse la visión de la tortura como para no incriminarse si llegaba algún día el caso de que uno de sus prisioneros escapara con vida. –¿Has conseguido que hable? –preguntó Lacroix de forma retórica. Confiaba en el éxito de Hazard. –Así es, comandante –proclamó el torturador satisfecho de sí mismo–. La princesa Gisela acaba de abandonar la capital a bordo del Brisa de Mar, rumbo a Wolfsfalia, acompañada del comandante de la guardia personal del emperador y una pequeña escolta normidona. Hazard mostró una expresión orgullosa. Había hecho un buen trabajo. –Perfecto. ¿Te has deshecho del cuerpo? –preguntó Lacroix satisfecho. –Por supuesto. El tarado de Gromdej ha descuartizado el cadáver… Hazard fue interrumpido por Lacroix, poco interesado por saber los detalles. –Has hecho un buen trabajo –reconoció–. Dirígete al puerto y reúne a los hombres. Si la nave normidona aún no ha zarpado, debes impedir que lo haga. Si ya fuera demasiado tarde para detenerlos en tierra, quiero que nuestra flota esté preparada para zarpar tras ellos para cuando regrese. Tengo que ver a nuestro nuevo señor para transmitirle la información. –Gracias, comandante. Así lo haré. Dicho esto, Hazard dio media vuelta y desapareció. Lacroix se frotó las manos, satisfecho por el golpe de suerte. Quién sabe. Tal vez no fuera imposible que las tierras de sus antepasados y sus títulos volvieran a manos del único miembro de la familia Lacroix con vida: él mismo. Lejos de allí, la nave imperial comandada por Philippe Guayart surcaba las olas en alta mar ajena a lo ocurrido en el corazón de la capital. El veterano héroe normidón solo tenía una cosa en mente: llegar a su destino con la princesa Gisela sana y salva. 29 CAPÍTULO 15 Proximidades de Majeria. La adivina A pocas leguas de distancia de la capital imperial, el senador Cerón mantenía una viva conversación con sus dos hijos dentro del carruaje en el que viajaban. Todo ello transcurría ante la atenta mirada del senador Valdemar Darkblade, íntimo amigo del patriarca de la casa Cerón y uno de sus principales apoyos políticos dentro del Senado. Mientras tanto, los dos normidones que constituían su escolta permanecían en el exterior dirigiendo el vehículo ajenos a la discusión. Hacía tan solo dos días que Francesco se había reencontrado con ellos en Breliamo, población cercana a Majeria, donde la familia Cerón tenía una de sus villas. Desde allí habían continuado el camino por tierra hacia la capital sin mayores contratiempos. –¿En qué te he fallado, padre? –inquirió Tulio Cerón, único hijo natural del ilustre senador–. ¿Qué he hecho tan horrible para provocar tu enfado hasta el punto de recibir este terrible castigo? Tulio se parecía mucho a su padre. Poseía el mismo brillo orgulloso y seguro en sus penetrantes ojos de color verde oscuro, el mismo porte patricio en su rostro, la misma figura atlética y esbelta y la misma forma segura y firme a la hora de moverse. Tan solo se diferenciaban por las múltiples canas que ya poblaban el cabello delsenadory el corte al estilo militar, tan opuesto a la larga melena oscura del hijo. –En nada –le enmendó su padre–. Nunca he estado más orgulloso de ti. –Si eso es cierto, ¿por qué has tomado la decisión de designar a Marco como tu legítimo heredero? –insistió Tulio. No comprendía el motivo que lo había llevado a privarlo de un título que debiera haber sido suyo por derecho de nacimiento–. ¿Por qué? –volvió a preguntar con desesperación escrutando con mirada inquisitiva el rostro de su hermano. Marco, el hijo menor del senador, se quedó boquiabierto ante la revelación. Esa era la primera noticia que tenía al respecto de los planes de su padre y, al igual que Tulio, no encontraba ninguna razón. El hecho de que Marco fuera adoptado no hacía más que agravar la situación a ojos de Tulio, que intuía que su hermano había tenido algo que ver en ese despropósito. Lo cierto era que los rasgos del hijo menor del senador eran muy similares a los suyos y a los del propio Tulio, pero ese detalle carecía de relevancia. –Padre, yo no deseo desplazar a mi hermano en la sucesión de la casa Cerón – empezó a decir Marco–. Es él quien debería ocupar tu puesto cuando ya no estés entre nosotros. 30 –Al fin alguien parece haber recuperado el sentido común –concedió Tulio enojado–. Exijo una explicación. –Que yo sepa, sigo siendo el paterfamilias y no tengo por qué explicar nada –le reprendió Francesco de forma efusiva–. Pero, a pesar de tu conducta desconsiderada e impropia, te confesaré que tengo planes más importantes para ti. –¿Y qué puede haber más importante que defender los intereses de nuestro antiguo linaje? –protestó Tulio con cierto tono de reporche–. A menos que no me consideres digno de ello. El senador Valdemar Darkblade, que había permanecido en respetuoso silencio hasta el momento, se decidió al fin a tomar parte en la disputa. –Conozco a tu padre desde mucho antes de que vinieras al mundo, joven Tulio –declaró en tono solemne–, y si de algo estoy seguro es de que no suele hacer las cosas sin pensar. Harías bien en tener un poco más de fe en sus palabras, además de mostrarle el debido respeto. El senador Valdemar era mucho más alto y corpulento que Francesco Cerón y sus hijos. Como hermano menor del príncipe Roland, había preferido hacerse valer labrando su carrera política lejos de su tierra a permanecer bajo el abrigo de su familia en Anglia. Fue en aquellos lejanos tiempos cuando forjó una gran amistad con el joven y prometedor senador. –No te preocupes, viejo amigo –respondió este–. Estoy convencido de que Tulio cumplirá con su deber, igual que su hermano. Mientras tanto, los dos normidones que componían la escolta hacían oídos sordos a las voces que provenían del interior del carruaje, concentrados en el objetivo de su misión: llevar a Francesco y al resto de patricios ante el emperador sanos y salvos. Ainvar, el que conducía el carruaje, era un joven de origen anglo de larga cabellera rubia, altura media y complexión fuerte que apenas llevaba un año dentro de la orden. Publio Trevi, veterano oficial normidón que lo había designado, se esmeraba en otear el horizonte en busca de la más mínima señal de peligro. A diferencia de Ainvar, Publio era de origen patricio, séptimo hijo varón de una antigua casa nobiliaria de Majeria venida a menos. La difícil situación financiera por la que atravesaba su familia lo impulsó a alistarse en la orden normidona cuando apenas era un muchacho, y había llegado a convertirse en oficial ahora que se acercaba al medio siglo de vida. Más robusto que el joven que estaba bajo sus órdenes, tan solo compartía físicamente con él ese extraño color ambarino del iris, tan característico en los descendientes de los primeros normidones. –Aminora la marcha –ordenó al divisar una pequeña figura a lo lejos tendida sobre la calzada–. ¿Qué es aquello? –Juraría que es una anciana –expuso Ainvar seguro de no equivocarse a pesar de la distancia que había entre ellos–. No creo que represente ningún peligro. 31 –Mi larga experiencia en estas lides me dicta mayor prudencia, novato –reprochó Publio con suspicacia–. Nunca se sabe dónde puede estar oculta la amenaza. Aprenderás a descofiar de todo con el paso del tiempo. –¿Cuáles son vuestras instrucciones, señor? –preguntó Ainvar de forma respetuosa y disciplinada. –Aproxímate con cautela y detén el carruaje cuando yo te lo ordene –indicó– . Yo me acercaré para constatar que no representa ningún peligro. Ainvar asintió con la cabeza y cumplió las órdenes de s u superior. Conforme se iban acercando, la figura se fue haciendo más nítida hasta que confirmaron las primeras impresiones del joven normidón. Se trataba de una simple anciana cuyo cuerpo enjuto y maltrecho estaba tendido junto a la calzada. Publio dio la señal anunciada y Ainvar detuvo el carruaje a apenas veinte pasos de distancia. –¿Qué ocurre? –preguntó el senador. –No os preocupéis, mi señor –lo tranquilizó Ainvar evitando referirse a él como príncipe de Heraclia, tal y como el mismo senador les había ordenado. A Cerón, el título de príncipe le había correspondido por derecho de cuna, a diferencia de su cargo en el Senado, motivo por el que prefería que se dirigieran a su persona con el calificativo de «senador» o «mi señor». –Esperad aquí dentro junto al senador Valdemar –ordenó Francesco a sus hijos. –Pero, padre, podría ser peligroso –argumentó Tulio tratando de persuadirlo. –Lejano está el día en el que deba temer a una pobre anciana –fue la respuesta del senador, que, sin más palabras, bajó del carruaje y empezó a andar hacia la vieja. –Mi señor, Publio me ordenó… –comenzó a decir Ainvar antes de que el senador lo interrumpiera de forma súbita. –Publio Trevi me conoce desde hace muchos años y sabe bien que no acostumbro a actuar de forma imprudente –replicó–. Además, si no recuerdo mal, creo que ambos estáis bajo mis órdenes. ¿O me equivoco? Ainvar agachó el rostro, avergonzado. –No, señor. Os pido perdón por mi insolencia. –Tranquilo, muchacho –concedió Cerón avanzando hasta él. Lo que no les dijo a ninguno de ellos es que ya había presentido ese encuentro con la anciana en uno de sus sueños. El oficial se disponía a protestar cuando Francesco Cerón silenció sus labios con un sutil gesto de la mano derecha. –No hay nada que temer –comentó de forma distendida–. Ayúdame a levantarla. ¿No has observado las runas que lleva tatuadas en las manos? Es un oráculo. Además, es ciega. Publio se maldijo por no haberse percatado de aquellos detalles antes que su señor. Se apartó varios pasos de ambos. –Poseéis un corazón noble y bondadoso, príncipe –vislumbró la anciana 32 refiriéndose a Francesco por su verdadero título–. Dejad que os agradezca vuestra muestra de amabilidad presagiando lo que os depara el futuro. Las cuencas de los ojos de la anciana eran totalmente blancas y lechosas, mientras su voz albergaba verdadero poder, hecho que no sorprendió a Francesco en absoluto. –Os muestro mi gratitud por tan magna recompensa –confesó con respeto. Publio Trevi observaba con recelo cada movimiento de la vieja pitonisa, presto a actuar si llegaba a representar una amenaza. El oráculo se puso de rodillas sobre la calzada al tiempo que sacaba unos minúsculos huesos de una desgastada bolsita de color marrón y los arrojaba al suelo. –Veo en el pasado a alguien muy querido para vos al que tuvisteis que dejar atrás con pesar –comenzó a decir la anciana–. Corre un gran peligro, pero por ahora no está en vuestra mano interferir en su destino. También veo a alguien poderoso que está ligado a vuestro linaje –continuó–. Las sombras se ciernen sobre él en estos momentos. Acercaros a él demasiado podría suponer vuestra propia muerte. También veo una traición… una que sufriréis de alguien muy cercano, alguien en quien confiáis ciegamente. Debéis tener cuidado, príncipe Cerón. El destino de Auria está en vuestras manos. El cielo comenzó a oscurecerse, y en cuestión de segundos una copiosa lluvia caía con fuerza. Publio empezó a impacientarse, pero logró conservar la calma a pesar de ser un hombre supersticioso. Al pronunciar el oráculo su última palabra, un rayo se precipitó con violencia sobre un árbol cercano y lo prendió en llamas en mitad del rugido de la tormenta. –Cuidado, señor –gritó Publio Trevi alertando al senador de la caída de una enorme rama a escasa distancia de su posición. Francesco Cerón no pareció inmutarse por el extraño cambio atmosférico, pero perdió de vista a la anciana durante un instante. Cuando tenía intención de volver a dirigirse a ella, la pitonisa había desaparecido sin dejar rastro. Casi sin tiempo para pensar acerca de lo ocurrido, la voz del joven Ainvar llamó la atención de su señor. Se escuchaban trompetas. –¡Mirad allá a lo lejos! –alertó señalando hacia atrás en dirección al camino que poco antes habían recorrido–. Parece una formación militar. –Son legiones aurianas –certificó el senador–. Sin duda se dirigen hacia Majeria, aunque desconozco los motivos que han llevado a quien quiera que las dirija a quebrantar una de nuestras leyes más sagradas. Ningún ejército puede hacer entrada en la capital sin el permiso previo del emperador. –Señor, creo que deberíamos salir del camino hasta que sepamos sus propósitos – sugirió Publio Trevi con cierto nerviosismo. –Y eso haremos –concedió Cerón–, a menos que ya se hayan percatado de nuestra presencia. 33 CAPÍTULO 16 Majeria. Palacio imperial. Aposentos del emperador Había pasado un día desde la precipitada partida de la princesa Gisela y sus protectores, pero al emperador Valentino III le daba la impresión de que habían sido años. De hecho, cualquiera que lo hubiese visto el día anterior hubiera podido atestiguar que parecía haber envejecido una década desde que, apoyado en la balconada de sus aposentos, observara cómo el Brisa de Mar iba alejándose del puerto de Majeria. La noche había vuelto a cernirse sobre la capital del imperio y el emperador trataba en vano de conciliar el sueño cuando alguien llamó a la puerta. –Mi señor –reconoció a Fabrizio, su asistente y médico personal, que hablaba con voz queda, apenas un tenue susurro–. Mi señor, ¿estáis despierto? Valentino respondió afirmativamente al tiempo que cubría su cuerpo y se dirigía hacia la puerta. –¿Qué sucede, Fabrizio? ¿Qué es tan importante como para reclamar mi atención a estas horas? El asistente imperial se mostraba nervioso. Jugueteaba con las manos de forma instintiva en busca de las palabras adecuadas para transmitir el mensaje que le había sido delegado. –Disculpadme, su excelencia, pero vuestro hermano Claudio solicita veros – Fabrizio era todo reverencias y ojos caídos–. He intentado disuadirlo diciéndole que esperara hasta mañana, que no os encontrabais bien; pero ha insistido y, bueno, realmente parecía importante. Ciertamente, en esos momentos Valentino no quería ver ni a su hermano ni a ningún otro ser vivo. El día había sido un auténtico calvario, ocupado en mostrar entereza y atender los asuntos del imperio que requerían su atención. Aunque su cuerpo estaba en palacio, centro neurálgico del imperio, su mente navegaba por las aguas del Mar de la Vida. Fabrizio parecía azorado, cosa inusual en alguien que llevaba más de veinte años a su servicio y al que le unía una confianza prácticamente plena. Además, su hermano no lo importunaría de esta forma por una nimiedad. Una vocecilla en su interior, que había aprendido a reconocer y en la que confiaba tiempo ha, lo advirtió del peligro. –Me ha dicho..., bueno... –Fabrizio parecía un chiquillo en su primer día de escuela–, que tanto vuestra excelencia como vuestra hija Gisela corrían peligro –terminó por fin. Oír el nombre de su hija fue como una bofetada, pero el único gesto que reflejó 34 su angustia fue un movimiento casi imperceptible de la comisura del labio. Aquello lo ayudó a decidirse. –Está bien, mi buen Fabrizio. Dile a mi hermano Claudio que me reuniré con él en unos minutos. Esperadme en la sala sacra. La sala sacra de los ancestros era un espacio más simbólico que funcional. Se trataba de una habitación ovalada, de unos trescientos pies de diámetro máximo, con un sencillo trono que, según contaban los historiadores, fue el mismo que utilizó el primer Sforza cuando dio el golpe de estado y se convirtió en el primer emperador de Auria, poniendo fin a la república, hacía más de tres mil años. Dicho trono estaba situado en el extremo opuesto a las grandes puertas dobles de roble tachonadas que guardaban la entrada. Era un armatoste de mármol pulido de respaldo alto y reposabrazos sin ornamentación, elevado sobre un grupo de asientos destinados a los senadores. Ese era todo el mobiliario del que disponía la sala. Las paredes sin ventanas estaban decoradas con pinturas al fresco; ningún tapiz las adornaba y ninguna columna sostenía el techo abovedado, rematado con una claraboya que se cernía sobre las cabezas de los presentes a unos cincuenta pies de altura. La sala sacra únicamente se utilizaba para las ceremonias de mayor relevancia, como la coronación de un nuevo emperador, el juicio a un miembro del Senado o la discusión de medidas en situaciones de emergencia. La última vez que se había celebrado una sesión oficial había sido hacía cinco años, y le había costado la cabeza al senador Siro Meriteme tras demostrarse su participación directa en un caso de malversación de fondos. En todas estas cosas pensaba Valentino III cuando abrió la puerta lateral que conducía a la sala sacra directamente desde sus aposentos. Al hacerlo, vislumbró la imponente figura de su hermano, sentado en uno de los asientos al pie del trono y medio vuelto hacia este. Su espesa cabellera blanca siguió el leve movimiento de cabeza que el hermano del emperador realizó cuando oyó la puerta girar sobre sus goznes. Sus ojos, hundidos en sus cuencas pequeñas y de un azul helado, observaron con pesar el lento avance del emperador, que se dirigió hacia él para darle un fraternal abrazo. –Claudio, hermano mío –se separaron–. Siempre es un placer verte, aunque me temo que esta vez no se trata de una ocasión alegre. ¿Me equivoco? Valentino miró a Fabrizio, que se encontraba de pie a un lado del trono. Tras esta muestra de familiaridad, Claudio volvió a seguir el protocolo y se inclinó en una profunda reverencia ante el emperador de Auria. –Amado hermano, estáis en lo cierto –contestó adoptando de nuevo el tono familiar–. Un peligro se cierne sobre vuestra figura, que es como decir sobre Auria –Claudio miró significativamente a Fabrizio, pero el asistente personal del emperador no se movió de su puesto. Valentino negó con la cabeza. 35 –Es de mi total confianza –aseguró–. Puedes hablar con tranquilidad. –De acuerdo –prosiguió Claudio–. Seré breve y directo. »He sabido por mi red de espías que existe una trama conspiratoria para acabar con vuestra vida, y, por lo que he podido averiguar, tan atroz idea ha sido gestada por miembros importantes de vuestro... de nuestro propio Senado –se corrigió–. Sé que se han reunido de forma clandestina en varias ocasiones y que la muerte del senador Cosato tiene que ver con estas sesiones. Se comenta que fue su desacuerdo con los conspiradores lo que lo llevó a la tumba. Claudio dijo todo sin concederse un respiro y al acabar tuvo que hacer una pausa, como para reponerse de las palabras que él mismo había pronunciado. Valentino, por su parte, esperó pacientemente y sin inmutarse a que su hermano continuara. Cuando este volvió a hablar, clavó sus ojos glaucos directamente en los gélidos ojos azules del emperador. Su tono era de extrema profundidad. –También tengo evidencias de que se proponen perpetrar el acto esta misma noche. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Fabrizio cambió el peso de una pierna a la otra, inquieto en su posición al lado del trono. Valentino, en cambio, se limitó a asentir levemente con la cabeza, como si las palabras de su hermano fueran una historia que ya hubiera oído. Extrañamente, había pasado el día sumido en una especie de trance, mezcla de apatía y melancolía; pero la noticia, lejos de intimidarlo, lo había sacado de su estado abúlico y por primera vez en mucho tiempo veía las cosas con lucidez. Tomó la palabra, hablando con voz clara. –Era de esperar que tal cosa sucediera tarde o temprano. Ya no estoy en la plenitud de mis facultades y ahora que, como bien sabrás, he alejado al grueso de mi guardia normidona en compañía de mi hija... Claudio fue a protestar, pero su hermano se lo impidió con un gesto. –No, Claudio. No finjas que no sabes nada. Te conozco desde que naciste y soy perfectamente consciente de que estás informado de todos mis movimientos y lo que se mueve en torno a mí y a este palacio. Es lo que te hace tan valioso –añadió suavizando un poco el tono–. Como decía, ahora que los mejores hombres de la guardia normidona están lejos de palacio, no me sorprende que algo así suceda. Lo que no esperaba era que tuvieran tanta prisa. Valentino III se sentía como nuevo. Desconocía de dónde le venía la energía que experimentaba, a esas horas de la madrugada y después del duro golpe que había supuesto para él separarse de su hija, pero le gustaba. Le recordó a sus tiempos de juventud, cuando gobernaba el imperio con mano de hierro y se sentía como lo que era: el hombre más poderoso del mundo conocido. Comenzó a caminar por la sala, sin dejar de hablar. –Debemos descubrir a los cabecillas –dijo dirigiéndose a su hermano–. Supongo que no será una tarea complicada para alguien con tus recursos. Por 36 supuesto, has de saber que, aunque muchos de mis mejores guerreros se encuentran lejos, no me hallo completamente desprotegido, y un nutrido grupo de mis leales normidones guarda esta noche el palacio. Estaremos preparados. Como rúbrica a sus palabras, las puertas se abrieron y un individuo de formidable talla entró en la sala y se cuadró ante él. Sobrepasaba el metro ochenta de estatura, tenía los hombros anchos y cuadrados, el pelo largo y oscuro por debajo de los hombros y pobladas cejas con los ojos grandes, igualmente oscuros. Lo más destacable de su fisionomía eran sus enormes y velludas manos, adecuadas para manejar el espadón que sobresalía por encima de su hombro derecho. –Claudio, supongo que ya conoces al capitán Völler23. Él es ahora el hombre al mando de las tropas normidonas aquí en palacio. Como te digo, no podríamos estar en otro lugar más seguro. ¿Qué sucede, capitán? –Emperador, acabamos de detectar una tentativa de intrusión en el palacio – anunció–. Un grupo de unos diez hombres, aún sin identificar, ha intentado acceder sin autorización por uno de los patios laterales. Mis hombres los han interceptado y hemos capturado a algunos con vida. En estos momentos están siendo interrogados mientras cubrimos el resto de accesos con el apoyo de la guardia urbana. –Bien hecho, capitán –respondió el emperador palmeándole el brazo–. Manténme informado de los progresos del interrogatorio. Puede que haya sido una suerte que decidan atacar esta noche: así quizás tengamos más opciones de averiguar algo sobre la identidad de los traidores. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando se escuchó un alboroto que venía del pasillo. Por las puertas entró otro soldado normidón con la armadura medio descolgada y sangrando profusamente. El pelo rubio se apelmazaba a un lado de la cabeza, donde una herida contusa provocada por algún arma roma ocupaba prácticamente todo ese lado del cráneo. Valentino se preguntó cómo era posible que siguiera de pie con semejante herida. Aún reunió fuerzas para cuadrarse ante su superior. –Mi capitán –hablaba de forma entrecortada, con evidentes signos de dolor, como si cada palabra le produjera un sufrimiento atroz–, han entrado en el palacio. Están por todas partes. Atacaron a la vez casi todos los puntos donde teníamos hombres apostados. La guardia urbana nos ha traicionado y algunos de sus miembros se han vuelto contra nosotros –el soldado comenzó a acusar la fatiga producida por el discurso y se tambaleó visiblemente. El capitán Völler lo sujetó con 8 Hermano menor de lord Leopold Vollër, guardián de la Marca Este de Wolfsfalia. 37 firmeza–. Han entrado también desde el suelo, desde sitios que no sospechábamos. Vienen hacia aquí, conocen el palacio y saben dónde estáis. Lo siento, capitán, hemos fallado. El joven normidón se derrumbó del todo pese al apoyo de Völler y exhaló su último suspiro. El capitán lodepositó con suavidad en el suelo y le cerró los ojos, musitando para sí unas palabras con solemnidad. A continuación se irguió en toda su imponente estatura y se volvió hacia el trío que contemplaba atónito la escena desde el estrado del trono. –Disculpadme, su excelencia, pero he de marcharme ahora. Debo ir junto a mis hombres. Trataré de reagruparlos y dirigirlos hacia aquí. Si conseguimos hacernos fuertes en esta sala, juro por mi honor que esos bastardos no pondrán una mano sobre vuestra sagrada persona. Al menos os daremos tiempo suficiente para que puedan sacaros de aquí a través de los subterráneos de la ciudad. El emperador se irguió con orgullo ante el capitán de su guardia. –Soy Valentino III, sexagésimo noveno emperador de la dinastía Sforza, y no pienso salir a hurtadillas de Majeria como una vulgar rata. La figura del emperador pareció crecer amparada en su porte regio. El capitán no pudo evitar alabar el coraje de su señor. Con una leve inclinación, y sin mostrar oposición alguna, se marchó a la carrera por donde había venido, dejando a los hermanos Sforza y a Fabrizio tras de sí. Pasaron unos minutos sin que ninguno abriera la boca. –Hermano, quizás estemos más seguros en vuestros aposentos. Deberíamos seguir el consejo del capitán Völler –sugirió Claudio rompiendo el silencio–. Cuanta más distancia pongamos entre esos asaltantes y vos, mejor. Creo que el capitán sabrá encargarse de ellos. Fabrizio mostró su acuerdo meneando la cabeza de arriba abajo, pero Valentino se mostró firme. –No, Claudio –respondió mientras se acomodaba en su trono. Actuaba con una tranquilidad inusual, como si fuese a celebrarse alguna ceremonia en la sala–. Ya has oído al capitán Völler. Si logran reagruparse cerca de aquí, todo irá bien. Repito que no pienso huir como una alimaña a su madriguera. Estamos preparados pase lo que pase. Claudio, incrédulo, sacudió la cabeza y fue a colocarse a su lado, en el asiento que correspondía a su asistente. Fabrizio, por su parte, permaneció de pie al borde de la tarima. Así pasaron los minutos, con la música de fondo del entrechocar de aceros llegada desde la distancia. Los gritos y las maldiciones se entremezclaban con el sonido metálico, en una cacofonía de muerte y violencia que, como un presagio, tañía cada vez más fuerte. Cuando se hizo evidente que la escaramuza se libraba cerca de la sala, Claudio se levantó y desenfundó una larga daga curva 38 que llevaba al cinto. –¡Hermano, no seas idiota! ¡Retirémonos mientras sea posible! –rogó volviéndose hacia el emperador. Sin tiempo para aguardar la respuesta de este, las puertas se abrieron con violencia golpeando la pared. Claudio se volvió enarbolando la cuchilla y vio al capitán Völler, visiblemente herido, pero vivo, y a cinco de sus guardias normidones entrar en la sala sacra de los ancestros. No obstante, el alivio duró poco, pues casi de inmediato un grupo heterogéneo de guerreros, mezcla de guardias urbanos y mercenarios, irrumpió con violencia. Völler se volvió, haciendo oscilar su mandoble horizontalmente para mantener a raya a los asaltantes. –¡Proteged al emperador! –rugió mientras atacaba salvajemente al nutrido grupo enemigo. Dos guardias normidones corrieron a situarse al lado de Valentino III, que también había desenvainado su arma, una daga ceremonial que llevaba más como ornamento que como defensa; pero uno de ellos jamás alcanzó su destino, pues murió al atravesarle el cráneo un virote disparado por uno de los hombres que acababan de irrumpir en la estancia. El capitán Völler y el resto de normidones luchaban impetuosamente con los atacantes, que no dejaban de entrar. Uno de los normidones murió atravesado por una lanza que surgió de entre los enemigos, contra los que luchaba cuerpo a cuerpo; pero el capitán resistía heroicamente, batiéndose ahora con un hacha de mano. Había desechado el espadón por la escasez de espacio. Hendió su nueva arma en el cráneo de un miembro de la guardia urbana y, al retirarla, se quedó atascada. Rápidamente se giró para evitar la embestida de un guerrero, pero no fue lo suficientemente rápido y la hoja de su espada corta se coló por una ranura en el costado. Oyó el chasquido de varias costillas al romperse y se le nubló la visión; pero su instinto de guerrero se sobrepuso y, completando el movimiento, impidió que se clavase aún más, a la par que, con sus enormes manos, propinaba un puñetazo a la nariz del hombre que lo había herido. Al caer el mercenario, liberó la espada, que abrió un poco más la herida del costado; pero el capitán normidón la recogió directamente de entre sus costillas y, sin perder un segundo, acabó con la vida de otro atacante con el arma de su enemigo. A continuación dio un paso corto hacia su derecha, para encarar a otro asaltante, pero antes de que pudiera hacerle frente notó un movimiento a su espalda. Lo último que vio fue la punta de una espada sobresalir de su pecho. La caída de Völler fue como una señal para los atacantes, que habían contemplado sobrecogidos su demostración de fuerza y coraje. Entonces arreciaron en su embestida contra los soldados que aguantaban su posición en la puerta. A pesar de su enconada resistencia, estos no pudieron evitar que algunos mercenarios rebasaran su posición y, ávidos de sangre y de gloria, se 39 dirigieran hacia donde se encontraba el emperador. El guardaespaldas normidón corrió a interceptarlos, y lo consiguió inicialmente, a pesar de que lo superaban en número. Al ver caer al capitán, Claudio se volvió hacia su hermano. Cuando sus miradas se cruzaron, en la cara de Valentino se dibujó una expresión de sorpresa. Atónito, dejó caer el brazo que empuñaba el arma. –¿Por qué? –preguntó anonadado. –Por Auria –respondió Claudio al tiempo que leclavaba su daga en el vientre–. Perdóname, hermano –susurró mientras extraía la cuchilla y los últimos destellos de vida abandonaban los ojos de Valentino III poniendo fin a su reinado. Fabrizio, que contemplaba toda la escena en tensión, vio cómo Claudio hendía la daga en el cuerpo del emperador, su señor, el hombre al que había cuidado y aconsejado durante la mayor parte de su vida. Incrédulo, miró cómo caía al suelo sin vida mientras su hermano lo observaba impertérrito desde las alturas. Como si percibiera su tribulación, Claudio se volvió hacia el asistente del emperador y le ofreció una media sonrisa a modo de disculpa, igual que un niño que ha sido descubierto robando un dulce. Aquello fue demasiado para el pobre Fabrizio, que se abalanzó hecho una furia sobre él dispuesto a acabar con su vida con las manos desnudas. Ambos cayeron al suelo, hechos un ovillo de brazos y piernas, rodando por el borde de la tarima donde se levantaba el trono de la sala sacra imperial, huérfana de aquel que la había ocupado durante los últimos cuarenta y dos años. Mientras tanto, los escasos normidones que luchaban en la sala fueron derrotados y los atacantes prorrumpieron en vítores. Bernardo Guerini y otros senadores conspiradores, que habían seguido de lejos las escaramuzas, acudieron a comenzar a celebrar el éxito del complot. Con su porte esbelto, Bernardo era el prototipo de hombre patricio. Pelo corto, bien parecido, aseado y con una complexión digna de un atleta, asumió la voz cantante en aquellos momentos de gloria. –¡Hoy nace una nueva era! –exclamó–. ¡Bajo el mando del Senado, la república florecerá en Majeria, un tiempo de esplendor y prosperidad como hacía milenios que no se contemplaba! ¡Salve a la república! –¡Salve a la república! –repitieron el resto de los senadores al unísono. Bernardo se sentía feliz. Estaban consumando un hecho histórico y sus palabras pasarían a la posteridad. Además, dirigiría, junto con sus colegas senadores, a la nación más poderosa que había existido jamás, y pensaba hacerla aún más grande. Tenía grandes planes para Auria, que le reportarían, de forma totalmente merecida, la fama y la gloria que tanto tiempo llevaba buscando. De repente escuchó ruidos fuera de la habitación, pero con la algarabía que reinaba en la sala no supo discernir su naturaleza. Había dejado hombres leales a la causa en la retaguardia, así que se dispuso a salir a investigar cuando otro 40 asunto llamó su atención. «¿Dónde está Claudio Sforza?», se preguntó. Según el plan original, debería encontrarse en la sala, cerca del emperador, en el momento de su muerte. Así lo habían decidido y todo había salido según lo acordado. Sin embargo, no se le veía por ningún lado. Pensando en ello volvió a oír ruidos fuera. Presa de una terrible sospecha, salió de la sala tras echar un último vistazo en derredor. Lo que vio le heló la sangre en las venas: por el pasillo avanzaba, en perfecta formación, el legado Iulianos Sforza, hijo del senador Claudio, y tras él un contingente bien nutrido de soldados de la segunda legión, que, según las referencias que Claudio les había proporcionado, se encontraban en la provincia de Heraclia realizando maniobras militares. Pudo ver un reguero de cadáveres al fondo del corredor, los de los mercenarios que había dejado rezagados. Otros hombres salieron con él al pasillo y se espantaron igualmente al contemplar la escena. A una voz, Iulianos ordenó cargar y sus hombres, disciplinados y eficaces como pocos, probablemente solo superados por la malograda séptima legión y por la guardia normidona, aniquilaron hasta el último de los soldados que se encontraban en la sala de forma implacable y decidida, lo que provocó que los conspiradores cayeran presa de un pánico incontenible al saberse traicionados y condenados. La sala sacra se convirtió esa noche en un baño de sangre. Cuando hubieron acabado, capturaron a los senadores y los asesinaron delante de sus compañeros, uno por uno. Otro grupo de la segunda legión se acercó al estrado y comprobó la muerte del emperador Valentino III, mientras un tercer grupo rodeaba la tarima en busca de supervivientes. –¡Buscad el cuerpo del senador Bernardo Guerini y del resto de los conspiradores! –ordenó el legado Iulianos–. Quiero estar seguro de que ninguno de ellos ha logrado escapar. El grito de uno de los soldados confirmó sus peores sospechas. –¡Por los dioses gemelos! ¡Tenemos un superviviente! ¡Vuestro padre aún vive! 41 CAPÍTULO 17 Castillo de Valadar. Sala del trono El príncipe Roland no cesaba de darle vueltas a lo ocurrido. Su ira iba en aumento. El dolor provocado por el trágico accidente de su esposa lo estaba consumiendo por dentro. Habría estado dispuesto a perdonarla por su traición, aun a costa de su orgullo, por el amor que sentía por ella; pero el cruel destino lo había privado de la oportunidad de hacerlo. Dentro de las costumbres aurianas, era habitual la práctica de repudiar a los hijos nacidos fruto del adulterio, pero Roland no era cualquier hombre y en ningún momento había considerado hacer tal cosa. Además, sus dos hijos menores eran la viva imagen de su difunta esposa y, a pesar de su origen, los quería como si fueran de su propia sangre. La irrupción en la sala de su hijo Harald en compañía de Hackon losacó por un momento de su letargo, provocándole un nuevo ataque de ira. Estaba molesto por la desobediencia de sus vástagos. –¡Largaos de aquí! –gritó–. ¿Acaso no ordené que nadie me molestara? Hackon miró confuso a su hermano en busca de las palabras adecuadas. –Os pido perdón de antemano, padre –se disculpó Harald escanciando sus palabras de forma pausada y segura sin perder en ningún momento los modales–. Conozco perfectamente vuestras órdenes, pero me he visto en la obligación de informaros sobre un asunto de vital importancia para el devenir de nuestra casa a riesgo de sufrir las consecuencias de mi desobediencia. –Habla –ordenó el príncipe Roland ya un poco más calmado–. ¿Qué es tan trascendente como para perturbar el duelo de este viejo? Una vez más la voz de Harald parecía haber hecho las veces de bálsamo para su padre y apaciguó su ira momentáneamente. –Nada más lejos de mi intención que hacer tal cosa. Comparto el dolor por la muerte de nuestra madre. Pero el enemigo no cesa en su empeño de debilitar nuestra casa –Harald hizo una breve pausa buscando aprobación. –Prosigue –le ordenó el príncipe. Harald atendió la petición de su padre con un leve gesto de cabeza. –Iré al grano –comenzó a decir–. Solomon y Vera han sido secuestrados por Ian Woodbright. Sus cómplices en tal crimen han sido puestos al descubierto e interrogados por mis hombres. Gracias a ellos sabemos a quién servía realmente esa vieja comadreja. Era un espía a las órdenes de la casa Steinholz. Ahora mismo se dirige rumbo a Mundsechwür para entregar a vuestros hijos con la única intención de tener en su poder a dos rehenes de peso en caso de que se descubra la infidelidad. 42 Harald volvió a hacer otra pausa antes de proseguir con su discurso. Quería dejar tiempo suficiente para que su mensaje calara en la mente de su padre. –Esta vez han ido demasiado lejos –exclamó el príncipe con el rostro rojo de rabia. –Padre, sé que teníais intención de arreglar las cosas con nuestros viejos aliados, pero coincido con vos en este asunto –afirmó Harald–. Las leyes de Auria nos habilitan a exigir que mis hermanos sean puestos en libertad de inmediato, así como nos otorgan el legítimo derecho a usar la fuerza de ser necesario. Tenemos que responder a esta ofensa con sangre. Mi red de informadores y gran parte de los hombres que pusiste bajo mi mando ya se encuentran en las inmediaciones de Mundsechwür a la espera de recibir instrucciones. Su presencia allí supone un golpe de suerte para nuestra causa, pues ninguno de nosotros podía prever lo ocurrido. Ahora podremos jugar esa baza a nuestro favor. Harald escrutó el rostro de su padre para comprobar la reacción que producían sus palabras. El príncipe Roland enloqueció de repente a causa de las malas nuevas y empezó a destrozar lo que tenía a su alcance. Harald y Hackon lo observaron perplejos sin atreverse a hacer ningún movimiento. Finalmente, el regente de la provincia de Anglia logró calmarse. –Has obrado bien, como de costumbre, hijo mío. Siempre tienes la mente despejada para pensar con especial claridad. Deberías ser mi heredero. Nadie es más digno que tú para tal honor –admitió el príncipe Roland al tiempo que le dedicaba una fría y despiadada mirada a su primogénito. Aquellas palabras hirieron el orgullo de Hackon, pero decidió guardar silencio por prudencia. No podía evitar preguntarse si la intención de su hermano no había sido desde el principio ponerlo en evidencia más que cumplir con sus obligaciones hacia la casa. –Gracias, padre –continuó–. Agradezco el cumplido, pero conozco cuál es mi lugar. Habéis de saber que, aunque yo haya pronunciado estas palabras, Hackon convino conmigo en la necesidad de informaros. Os pido que no seáis tan duro en el trato para con mi hermano. Él siempre os ha sido leal, a pesar de vuestra desaprobación constante hacia sus acciones. Os aseguro que pronto os demostrará su gran valía durante el transcurso de la guerra que se avecina. Estoy totalmente convencido de ello. Harald era plenamente consciente de la reacción que su hermano mayor había experimentado al escuchar las intenciones de su padre. Hackon podía ser un necio, pero no deseaba tenerlo como enemigo. Además, estaba convencido de que se había ganado su confianza al apoyarlo abiertamente en la sucesión al trono. –Tal vez tengas razón –concedió el príncipe Roland–. Puede que haya sido duro contigo, Hackon, pero lo he hecho porque espero mucho más de ti. Ahora, id a buscar a vuestra hermana Bogdana y a lord Yarrick y decidles que se presenten ante mí con presteza. Tras ello empezad a hacer los preparativos para la guerra. 43 Partiréis con parte de nuestra flota y con la decimoséptima legión con destino a Mundsechwür lo antes posible. Quiero que asistas a Hackon en todo momento, aconsejándole como solo tú sabes. Yo me reuniré con vosotros en unos días, cuando la tercera legión esté preparada para zarpar. Esta ofensa no quedará sin respuesta. Ya pensaremos más tarde en las explicaciones que habremos de darle al Senado si al final corriera la sangre. Estoy convencido de que vuestro tío Valdemar sabrá cómo arreglar ese asunto. Nuestra causa es justa: la ley habrá de estar de nuestro lado. Recuperaré a mis hijos cueste lo que cueste aunque para ello tenga que asolar toda Wolfsfalia –sentenció el príncipe con sus ojos febriles rebosantes de ansia de venganza. –Como ordenéis, padre –asintió Harald con naturalidad antes de marcharse. Ya una vez fuera de la sala, Hackon llamó la atención de su hermano. –Perdóname, hermano –Hackon dio un paso al frente y lo abrazó con fuerza– . Reconozco que por un momento dudé acerca de tus verdaderas intenciones, pero ha quedado claro que eres digno de mi confianza, además de un gran consejero. No olvidaré tus palabras de apoyo cuando llegue el día en que me convierta en príncipe. –No hay nada que perdonar. Tan solo trato de hacer en cada momento lo que considero mejor para los intereses de nuestra casa. Ahora ve a hacer los preparativos para la partida de la flota. Yo me encargaré de hablar con nuestra hermana y con lord Yarrick para transmitirles las órdenes de nuestro padre. Sé dónde encontrarla. Harald sonrió. Estaba satisfecho con el curso que estaban tomando los acontecimientos. –Te lo agradezco. Sabes que mi relación con Bogdana no es tan buena como quisiera –confesó–. Sé que fui muy duro con ella; pero, al igual que nuestro padre conmigo, todo lo que hice lo hice por su bien. El arte de la guerra no es propio de una mujer, pero Bogdana nunca lo ha entendido así. Traté sin éxito de desanimarla a base de golpes y duras lecciones. Ahora sé que mis esfuerzos fueron en vano, ya que como pago he recibido tan solo su desprecio. Sobre todo desde que ese bastardo exmercenario se encargó de su adiestramiento. No me fio de lord Yarrick, por mucho que padre lo tenga en tan alta estima. Puede que ahora ostente el título de lord como señor de Quyrlich, pero para mí no es más que un vulgar mercenario que supo estar en el momento y lugar oportunos para sacar provecho de ello. Aun así, respetaré las decisiones de nuestro padre, tal y como se espera de su legítimo heredero. Gracias de nuevo por encargarte personalmente de este asunto. Nuestra hermana siempre recibirá el mandato de nuestro padre con mejores oídos viniendo de tus labios –respondió Hackon convencido de sus palabras. Harald asintió antes de ir en busca de Bogdana. No le costó mucho dar con ella: tal y como había supuesto, se encontraba en el salón de armas del castillo, entrenando junto a lord Yarrick, tratando de ahogar la pena por la pérdida de su madre. A pesar de la premura de la entrega de su mensaje, 44 optó por permanecer pacientemente en la sombra para disfrutar de la liza. Lady Bogdana era una mujer de gran estatura, dotada de una fuerza superior a la mayoría de los varones, que solía frecuentar la compañía de soldados y lucir una indumentaria más propia de un hombre. A pesar de su atuendo viril, acentuado por su pecho plano y musculoso, no carecía de atractivo, y muchos pretendientes habían tratado en vano de hacerse merecedores de su afecto atraídos por su hermoso rostro, de rasgos muy similares a los de Harald, en el que destacaban sus labios carnosos y sus bellos ojos de un color amarillo intenso. Lord Yarrick Faöl era un veterano exmercenario de cuarenta y tres años al que el príncipe Roland había encumbrado hasta el rango de señor de la isla de Quyrlich en virtud de los grandes servicios prestados a su casa. Lejos de quedarse atrás en cuanto a presencia, gozaba de un atractivo singular, y era famoso tantopor su gran habilidad marcial como por su legendario éxito con las mujeres, las cuales caían presa de sus grandes ojos grises y de su larga melena, de un extraño y llamativo color plateado, marcas únicas y características de los miembros de la familia Faöl desde sus orígenes. Tenía, además, una buena estatura y un escultural cuerpo atlético. Pero tras esa imagen deslumbrante se escondía un peligroso rival, astuto, despiadado y carente de principios, que siempre perseguía su propio beneficio. Su único punto débil era el conflictivo carácter de su sobrino Arod, cuyo gran parecido con su tío le había hecho pensar en más de una ocasión que pudiera tratarse de su propio hijo. Pero lord Yarrick tendía a pasar por alto el indigno comportamiento de su heredero, ya que Arod y Shanon, su otra sobrina, eran la única familia que le quedaba con vida tras la muerte de la madre de estos. Harald observaba con cierta admiración la destreza que su hermana había adquirido bajo la tutela de su maestro. La ascensión de Yarrick se debía más al apoyo de Harald y de Bogdana que a los servicios prestados a la casa Darkblade. La participación de Harald había sido clave para que su padre encumbrara a lord Yarrick hasta su posición actual. No en balde había alabado y exagerado todos y cada uno de sus logros ante él hasta conseguir sus propositos. De esta forma se había ganado de una vez tanto la gratitud de su hermana como la del reputado mercenario. Harald era el único que se había percatado de que aquella conexión entre Bogdana y Yarrick era algo más que una relación entre alumno y discípula y ahora ambos estaban en deuda con él. Apoyado en una de las columnas del salón de armas, Harald pospuso la entrega del mensaje de su padre dispuesto a disfrutar del espectáculo oculto a los ojos de los dos contrincantes. Lord Yarrick aguardaba a varios pasos de distancia de su antigua alumna con sus dos espadas largas de madera colocadas en posición de guardia alta, invitándola a que avanzara hacia él. Lady Bogdana no se lo pensó dos veces y cargó con decisión, combinando una serie de fintas y estocadas en busca de una victoria rápida que le otorgara la aprobación de su maestro. Pero el exmercenario había previsto su táctica 45 de antemano y se anticipó a cada una de sus maniobras con elegantes y veloces movimientos, acrobáticas esquivas y gran precisión en sus paradas. –No está mal para empezar –admitió alegremente pavoneándose ante Bogdana con una sonrisa dibujada en los labios–. Me pregunto quién te habrá entrenado. Apuesto a que ha sido un tipo elegante y atractivo con una habilidad sin parangón en todo el continente, a juzgar por tus gráciles y veloces movimientos. –No te creas. No es más que un bocazas y presuntuoso, demasiado pagado de sí mismo, al que voy a hacer morder hoy el polvo –lady Bogdana le devolvió la sonrisa y reanudó su ofensiva con una nueva carga–. No te equivoques, jodido fanfarrón. Ya no soy esa chiquilla a la que entrenaste por primera vez. Va a ser una pena magullar ese bonito rostro que tienes. –Buena técnica, potenciada con una gran dosis de coraje y arrojo, pero previsible –advirtió lord Yarrick–. Sigues anunciando tus movimientos. Eres demasiado visceral y eso te hace vulnerable en combate, pequeña, aunque reconozco que tal defecto se convierte en virtud cuando la liza se produce en otro campo muy distinto… Con la insinuación de las supuestas habilidades íntimas de su discípula lord Yarrick soltó una carcajada. –¿Cuándo vas a dejar de pavonearte y a empezar el combate? ¿O es que el peso de los años empieza a hacer mella en tu cuerpo? ¡Oh, dios mío! ¿Qué es eso que veo en tu cara? ¡No es posible! ¡Una arruga! Lady Bogdana trataba de desconcentrar a su antiguo maestro de esgrima burlándose de su carácter presumido y vanidoso al tiempo que posaba la vista en su trasero. –Qué chica tan mala. No voy a tener más remedio que darte un pequeño escarmiento con la punta de mi espada para que cale en ti la lección y te entre del todo. Lejos de ofenderse por las descaradas insinuaciones de su maestro, Bogdana optó por seguirle el juego con una sonora carcajada. –Nunca cambiarás –fue su respuesta mientras seguía en su empeño de golpearlo. En su última tentativa perdió el equilibrio tras errar una vez más en el blanco. Lord Yarrick aprovechó el desliz de su alumna para agarrarla del brazo y proyectarla contra el suelo. Bogdana quedó tendida boca arriba con las espadas de Yarrick sobre el cuello. El hombre se puso de rodillas sobre sus muslos. La victoria volvía a ser suya, como de costumbre. El veterano exmercenario sacó partido de su postura para acercar el rostro a escasos centímetros del de Bogdana. –¿Acaso te gustaría que me comportara de otra forma? –inquirió aproximándose hasta situar sus labios casi en contacto con los de la joven. –Eso nunca. Me gustas tal y como eres… Un beso interrumpió la frase de lady Bogdana. Lejos de resistirse, 46 correspondió a su iniciativa y ambos acabaron revolcados por el suelo, vencidos por sus instintos, sin temor a ser sorprendidos por alguien en aquella actitud tan impropia de gente de su posición. El carraspeo de la garganta de Harald los alertó de que no estaban solos. Lady Bogdana realizó un torpe esfuerzo por recuperar la compostura ytratar de parecer lo más digna posible a ojos de su hermano. Lord Yarrick, sin embargo, lejos de amilanarse, se levantó del suelo con una grácil voltereta hacia atrás sin darle la mayor importancia a la intromisión. –Vaya, pero si es lord Harald –comentó con naturalidad–. Me alegro mucho de veros por aquí. ¿Acaso queréis hacernos una demostración práctica de vuestra depurada técnica con la espada? Lord Yarrick realizó una reverencia exagerada como fingida muestra de respeto. –Me temo que esa no era mi intención –aclaró–. Perdonadme si os he defraudado, pero siempre he preferido que mis rivales desconozcan hasta qué punto pueden llegar mis habilidades. Permitidme que os dé un consejo. En futuras ocasiones os sugiero que elijáis otro lugar para desarrollar ciertas técnicas de entrenamiento. No creo que mi padre o el resto de mis hermanos vieran con buenos ojos un comportamiento tan indigno y vulgar. Sobre todo estando mi hermana prometida con lord Ulrich Steinholz –añadió Harald con cierto tono de reproche. –¿Y vos sí? –preguntó lord Yarrick sin inmutarse. Bogdana, en cambio, saltó como un resorte al escuchar el nombre del primogénito de la familia Steinholz. –¡No pienso casarme con Ulrich Steinholz y mucho menos después de lo ocurrido! –aseguró enfurecida ante la idea de imaginarse en brazos de otro hombre–. ¿Cómo puede nuestro padre entregarme a uno de nuestros enemigos? Yo decidiré cuándo y con quién me caso. No pienso permitir que nadie me trate como una mercancía barata. –Te equivocas, hermana –la corrigió Harald–. Tú harás lo que nuestro padre mande, como todos nosotros, tal y como dicta tu deber. –¿Cómo puedes decirme tal cosa? ¿Es que no piensas hacer nada al respecto? ¡Tienes que ayudarme! –exigió la muchacha. Harald puso expresión de contrariedad ante su súplica. –No me has dejado acabar. ¿Acaso piensas que iba a quedarme cruzado de brazos mientras eres entregada a un hombre indigno de ti? No, hermanita. Hablaré con nuestro padre para que cancele tu compromiso a la espera de encontrar a alguien más adecuado, a ser posible de origen anglo. De todos modos, dudo que tuviera intención de mantener tal enlace, incluso sin mediar mi intervención. Lady Bogdana respiró aliviada. –Sin duda sería una buena nueva si finalmente sucediera como pensáis. Pero habéis eludido mi pregunta –insistió lord Yarrick con cierto descaro–. ¿He de preocuparme por haberos tenido como espectador en la sombra de nuestro peculiar ejercicio de entrenamiento o puedo confiar en que mantendréis vuestros labios 47 sellados? Lord Yarrick aguardó la contestación de Harald cruzado de brazos. –Ya sabes la respuesta –afirmó lord Harald–. ¿Acaso no he estado de tu parte a lo largo de toda tu carrera política? ¿No fueron mis palabras las que te encumbraron hasta el alto cargo que ocupas hoy como señor y gobernador de las tierras de Quyrlich? Y, aunque hubiera sido de otra forma, ¿qué beneficio me aportaría a mí que mi querida hermana fuera reprendida y que alguien tan valioso como tú fuera castigado? Solo te aviso de que, si pretendes llevarte a la cama a mi hermana, seas más discreto o formules una petición formal para concertar matrimonio. De lo contrario, todas las recompensas que has logrado a mi lado se esfumarán con la misma velocidad que las obtuviste. Igual que mi padre te ha otorgado un título y tierras, en cualquier momento puede privarte de ellos, e incluso de tu preciada cabeza. Sería una pena que algo así ocurriera. Pero esta charla no es el motivo de mi visita –anunció creando en ellos cierta expectación y desconcierto. –¿Y cuál es ese motivo, si puede saberse? –preguntó lord Yarrick. Por primera vez en el transcurso de la conversación se sentía realmente intrigado. –Mi padre ordena que reúnas tus tropas y secundes a nuestras fuerzas en el conflicto con la casa Steinholz, tal y como dicta vuestro deber como vasallo. Juntos atacaremos la fortaleza de Mundsechwür, a menos que nuestros enemigos recapaciten y mis hermanos menores sean devueltos de inmediato sanos y salvos –concluyó–. También quiere que envíes a alguien de confianza a la isla de Quyrlich y reúnas a todo hombre válido para esgrimir un arma para formar así nuevas tropas auxiliares, que deberán sumarse a las legiones a cargo de mi padre para atacar Wolfsfalia si llegara el caso de que el conflicto degenerase en una guerra. A cambio recibirás más tierras como recompensa por tu lealtad. Os está esperando a ti y a tu sobrino en el salón del trono. A ti también desea verte, Bogdana. Lord Yarrick se regocijó pensando en los beneficios que ese conflicto podía aportarle. –Vuestro consejo es bien recibido –contestó–. Y ahora, si me disculpáis, voy a buscar a mi sobrino. Lady Bogdana, un placer veros de nuevo. Espero que sigamos con nuestra interesante conversación pronto. Lord Yarrick le dedicó a lady Bogdana una encendida sonrisa a modo de despedida. –Nos veremos antes de lo que imaginas –insinuó Bogdana devolviéndole una mirada de complicidad–. Yo también pienso ir con Harald a Wolfsfalia. Así que nuestros caminos discurren por el mismo sendero. Ven a verme cuando hayas terminado de hablar con mi padre y seguiremos la conversación donde la hemos dejado. Cuando se quedaron a solas, Harald se volvió hacia su hermana con un 48 gesto de gravedad dibujado en el rostro. –Mi querida Bogdana, tienes un aspecto magnífico –dijo–. Será un placer contar contigo a mi lado en la dura prueba que se cierne ante nosotros. Pero déjame que te dé un consejo, por el aprecio que te tengo. Ten cuidado con el terreno que pisas. Si algo se me da bien es mirar en el corazón de la gente y ver aquello que permanece oculto para la gran mayoría. Sé los sentimientos que profesas hacia Lord Yarrick y no tengo nada en contra de ellos. Ahora goza de gran posición y estoy convencido de que nuestro padre no vería con malos ojos vuestro enlace para afianzar su lealtad. Pero, antes de dar ningún paso en falso, asegúrate de que alberga el mismo afecto hacia ti. No me gustaría que te hiciera daño y mucho menos que tus acciones y represalias perjudicaran los intereses de nuestra casa. ¿Me he explicado bien? Harald escrutó el rostro de su hermana para asegurarse de que había captado el mensaje. –Perfectamente –asintió Bogdana segura de sí misma–. Pero estoy convencida de que te equivocas. Confía en mí. No te defraudaré. –Bien. Si tan claro lo tienes, convenceré a nuestro padre para que concierte tu matrimonio con lord Yarrick. Así al menos evitaremos que vuestra pasión os ponga aún más en entredicho. Espero no arrepentirme de mi decisión en el futuro. Los ojos de lady Bogdana se abrieron como platos por la alegría. –Gracias. Jamás olvidaré lo que estás haciendo por nosotros. Te quiero. –Tu dicha es la mía, querida hermana –ambos se abrazaron–. Llevamos la misma sangre en las venas y, a diferencia de los sentimientos que albergo hacia la gran mayoría de los miembros de nuestra ilustre casa, mi aprecio hacia ti va más allá de nuestros lazos familiares. Me dolería profundamente que tuvieras complicaciones por tomar una decisión equivocada. Si me necesitas en algún momento, no dudes en acudir a mí de inmediato. Te veré antes de nuestra partida. Harald le devolvió el abrazo a Bogdana y le dio un beso en la mejilla. Él siempre había detestado al resto de sus hermanos, a los cuales consideraba indignos portadores de su prestigioso apellido. Si fingía tolerarlos era únicamente por puro interés, pero con ella era distinto. Desde pequeña había demostrado ser la única que estaba a su altura, con la excepción del pequeño Solomon, al que no aprobaba por razones diferentes. No estaba dispuesto a que nadie le hiciera daño si podía evitarlo. Bogdana le devolvió el beso, rescatándolo de su espiral de profundos pensamientos. Tras unos instantes sus miradas se cruzaron. Finalmente Harald se dio la vuelta y ambos abandonaron la sala en silencio tomando caminos distintos. Puerto de Valadar Una hora más tarde, tras buscar a Arod por todo el palacio sin éxito, lord Yarrick Faöl se encontraba pateando las angostas y malolientes calles del puerto de Valadar, 49 realizando indagaciones acerca del paradero de su irreverente sobrino. Kallson, fornido capitán de origen quyrlie, brazo derecho de lord Yarrick y antiguo camarada de armas de sus tiempos de mercenario, se presentó ante él con el rostro desencajado por la preocupación. Yarrick conocía bien a aquel robusto veterano de rala cabellera rubia y aspecto fiero y sabía que su expresión no presagiaba nada bueno. –¿Qué ocurre, viejo amigo? Lord Yarrick transmitió su inquietud al formular la pregunta. –Me temo que tengo malas noticias –anunció Kallson con diligencia–. Ya hemos localizado a tu sobrino. Se encuentra en los suburbios subterráneos de la ciudad, en los dominios de Erik Damark. Para ser más exacto diré que está en uno de los lupanares que hay en el Averno, un lugar, si me permites la indiscreción, poco adecuado para su posición. –Gracias, Kallson. No ha pasado tanto como para que me olvide de ese antro – aseguró–. Reconozco que en su tiempo disfrutaba de los placeres que allí se ofrecen, sobre todo de las apuestas en las peleas clandestinas. Pero todo aquello quedó atrás, o eso pensaba yo. Has hecho un buen trabajo. Los dioses me maldicen entregándome a un degenerado como heredero. Acompáñame. Voy a sacarlo de allí. Más tarde tendré unas palabras con Arod sobre su conducta. No me importa que beba, se emborrache o frecuente fulanas, pero esto es demasiado. ¿En qué estaría pensando para adentrarse en los dominios de Damark? Ya no somos simples mercenarios y de una forma u otra se lo haré comprender. Lord Yarrick no se molestó en esconder su enojo por la continua falta de respeto de su heredero. Tras sopesar la situación decidió seguir a Kallson en dirección al Averno, sabedor de que un retraso a la hora de presentarse ante el príncipe Roland podría perjudicar a su causa. Tan solo esperaba que su sobrino no se hubiera metido en demasiados problemas. Los suburbios subterráneos tenían sus propias leyes y Erik Damark, como jefe de los mismos, gozaba de potestad para aplicarlas a su voluntad. Contaba para ello con la aprobación de la familia Darkblade y solo respondía ante el mismísimo príncipe Roland. Los dominios de Damark proporcionaban a la familia regente tanto información como toda una serie de servicios de gran utilidad, además de gran parte de la recaudación de los ingresos generados por el juego, laprostitución y otros tantos vicios y malos hábitos que el Averno ofrecía a su clientela. Los nobles y ciudadanos de clase alta solían evitar aquel mundo aparte que constituían los suburbios subterráneos, salvo aquellos que buscaban placeres prohibidos y discreción para su goce. Pero lord Yarrick y el capitán Kallson aún tenían cierta reputación en los barrios bajos, ganada con sangre en sus tiempos como mercenarios, y pocos eran los que se atreverían a provocarlos. Finalmente llegaron. Los cuatro fornidos matones que había en la entrada palidecieron al reconocer a los visitantes. 50 –¿Dónde está mi sobrino? –preguntó lord Yarrick con cara de pocos amigos. Esto animó aún más a contestar a sus interlocutores. –¡Yarrick! Yo… eh… –balbuceó–. Arod no ha parado de beber desde que llegó y ha estado causando problemas. Trató de sacar de uno de los garitos de Drexler a una de sus chicas, una pelirroja salvaje que llegó hará unos días, y este se lo tomó a mal. Aun así, intentó hacerlo entrar en razón por respeto hacia tu persona, pero Arod mató a dos de sus hombres cuando trataron de sacarlo por la fuerza. Tan solo la intervención del propio Damark evitó que la cosa fuera a mayores. Pero Drexler exigió sus derechos según las leyes del Averno pidiendo el pago del foso. Tal y como dicta la tradición, Damark accedió a la petición. Ahora vuestro sobrino, además del pagar el costo de la pérdida de sus tres hombres, tendrá que ser juzgado en la arena luchando sin armas contra tres hombres de Drexler. Si hubiera pedido perdón, Damark habría dejado el castigo en el simple pago del coste por las pérdidas, más su comisión como autoridad local; pero Arod se mofó de nuestras leyes y se negó a pedir perdón «a un saco de mierda». A continuación preguntó si también tendría que pagar por los hombres a los que iba a matar en el foso. Pero os juro que yo… El mercenario fue interrumpido por un tremendo puñetazo de lord Yarrick que le impactó de lleno a la altura del mentón. Lo dejó sin conocimiento. –Llevadme ante Damark –exigió–. Me importa una mierda qué haya pasado. Si le ha ocurrido algo, responderéis con vuestra vida. Los tres esbirros que quedaban en pie miraron a su compañero caído y estuvieron a punto de dar un paso al frente, pero finalmente optaron por acceder a la petición y evitar así el enfrentamiento. Juntos atravesaron la taberna de mala muerte que daba acceso al foso de las apuestas: un pequeño anfiteatro bajo el que se hallaba una especie de coso destinado a las peleas clandestinas. Sobre la arena, los tres hombres de Drexler, ataviados con armaduras de cuero tachonado, se situaban frente a su sobrino a la espera de que el propio Damark diera la señal de comienzo. Dos de ellos portaban espada ancha y escudo, mientras el tercero, un auténtico mastodonte desfigurado de horrenda apariencia y de más de dos metros de altura, blandía un enorme garrote lleno de afiladas púas. Arod se encontraba con el torso desnudo y armado únicamente con unos guanteletes de acero. –Buenas noches, viejo amigo –le susurró lord Yarrick a Damark al llegar a su palco. –Pero si es lord Yarrick en persona –contestó Damark con amabilidad mientras estrechaba entre sus brazos a su antiguo socio. Se comportaba como si no ocurriera nada–. ¿Cómo va tu nueva vida como noble, viejo granuja? Se echa de menos tu presencia por aquí desde que te convertiste en un hombre respetable. –Es el precio que hay que pagar. Obligaciones de peso me retienen lejos de tus dominios, para mi desgracia. 51 Lord Yarrick siguió con el protocolo de saludos antes de afrontar la razón que lo había llevado hasta allí. –Una pena, sin duda. Formábamos una buena sociedad. Siempre supe que llegarías lejos, pero nunca imaginé que fuera tan alto. ¡Brazo derecho del mismísimo príncipe Roland y señor de la isla de Quyrlich! Me alegro por ti, camarada. Y ahora, si me disculpas, tengo que dejarte. La gente empieza a impacientarse. Yasabes cómo funciona esto. La ley es igual para todos en este lugar. Damark intentaba eludir la conversación: sabía el motivo de la visita. –Precisamente quería tratar ese tema antes de que empezara el espectáculo del foso –reconoció lord Yarrick–. No creo que hayas pasado por alto que el joven que va a enfrentarse a los hombres de Drexler es mi sobrino. Damark puso una fingida expresión de sorpresa al escuchar a su antiguo socio. Su mueca era casi cómica. –¿Sí? Vaya, no me había dado cuenta –fingió con cierta ironía–. ¡Qué fatalidad! Aparte del gran parecido físico existente entre ambos y de la pasión que compartían por las mujeres y el buen vino, poco más tenían en común. Lord Yarrick respiró hondo antes de volver a dirigirse a su antiguo camarada con la intención de resolver aquel contratiempo. –Has de saber que el príncipe Roland en persona ha reclamado tanto mi presencia como la de mi sobrino. No creo que nos convenga hacerlo esperar demasiado. Por supuesto, estoy dispuesto a compensarte por las molestias. Dime, ¿cuál es el precio? Lord Yarrick había decidido que la mejor forma de resolver el conflicto era tentar la avaricia de Damark con una buena suma de dinero. Al fin y al cabo, siempre había sido un hombre de negocios razonable. –¿El precio dices? Ya le ofrecí un acuerdo a tu sobrino y decidió cagarse en mis leyes. Arod tenía que haberlo pensado antes de provocarme y faltarme al respeto en mi propia casa. Además, no creo que te beneficiara en absoluto que el príncipe Roland averiguara el motivo de nuestras diferencias. Y ahora, si me disculpas, tengo que dar la señal para que empiece el espectáculo. Damark dio por finalizada la negociación. Lord Yarrick no tuvo más remedio que resignarse y esperar que su sobrino fuera capaz de salir de aquel embrollo por sí mismo. –¡Cuando aplaste tu cráneo y acabe contigo, nadie va a reconocer esa carita de niña guapa que tienes! –gruñó el gigante del garrote. Arod no se inmutó ante la amenaza. Haciendo caso omiso de la provocación, apuró de un trago la jarra de cerveza que aún tenía en la mano y la arrojó al público. Tras ello, empezó a mear en dirección a su interlocutor sin parar de reír a carcajadas. Alguna de las mujeres presentes soltó una exclamación de sorpresa al ver el tamaño de su miembro. Damark dio la señal para que empezara el combate. 52 Estaba dispuesto a disfrutar del espectáculo. Uno de los hombres se lanzó contra Arod, pero este consiguió esquivarlo con una elegante pirueta para terminar encarándose con el segundo espadachín, que, alentado por la proximidad de su objetivo, trató envanode ensartarlo. Arod aprovechó para golpearlo en el rostro,lo agarró por el brazo que empuñaba el arma y lo desarmó, al tiempo que lo zancadilleaba y lo tiraba al suelo. El gigante intentó acertarle en la cabeza, pero una vez más Arod consiguió evitar el ataque desplazándose hacia la derecha. El golpe impactó de lleno en la espalda del matón que había caído al suelo. El sonido de su columna al quebrarse alimentó los vítores del público presente, ansioso por ver más sangre. Arod aprovechó el hueco en la guardia del gigantón para hundir el filo de su hoja en sus costillas y propinarle una fuerte patada en los genitales. Su monstruoso oponente cayó de rodillas aullando de dolor. Ya se disponía a darle el golpe de gracia cuando el otro hombre de Drexler que quedaban en pie volvió a cargar contra él. Con una rápida voltereta lateral se situó frente a su enemigo, que vio con impotencia cómo el joven Faöl desviaba y bloqueaba con suma facilidad cada una de las acometidas. Tras unos instantes a la defensiva, realizó una finta y fingió un error, exponiendo un falso punto débil en su guardia. Su enemigo mordió el anzuelo y descargó todas sus fuerzas en un solo golpe sin protegerse. Para cuando quiso darse cuenta ya era demasiado tarde: Arod seccionó la yugular del pobre iluso con dos certeros tajos. Entonces una agraciada mujer, de largos y rizados cabellos rubios, descubrió sus pechos, imbuida de lujuria y pasión, para llamar su atención. Este le guiñó un ojo al tiempo que se hacía con la espada de su última víctima y empezaba a animar al público con sus rugidos victoriosos. Su exceso de confianza estuvo a punto de costarle caro. Por suerte para él, se percató justo a tiempo de cómo el gigante, ya repuesto del aturdimiento, le lanzaba un terrorífico golpe destinado a hundirle el cráneo. Arod reaccionó con agilidad felina y logró que el enorme garrote tan solo rozara su carne a la altura de la espalda. El sobrino de Yarrick giró entonces sobre sí mismo y hundió una de sus espadas en el ojo derecho del gigante, poniendo fin al combate. El público rugió enloquecido coreando su nombre. Arod levantó ambas espadas en señal de victoria embriagado por los halagos de los espectadores. No conforme con eso, se dio la vuelta y volvió a aliviarse sobre la cara del gigante. Tras ello le cortó la cabeza y la arrojó a los pies de Drexler. –Ya tienes tu justicia, majadero –dijo en tono desafiante–. Ahora quiero que me des un precio por la chica, a menos que no hayas tenido suficiente y quieras bajar aquí y demostrarme lo que sabes, si es que tienes valor para enfrentarte a un hombre de verdad. De cualquier modo, no me iré de aquí sin ella. El rostro de Drexler enrojeció de ira. Estaba dispuesto a aceptar el reto. 53 –Drexler, ya es suficiente –gritó Damark–. Pediste que aplicara la ley y eso es lo que he hecho. Ahora lárgate. No me hagas repetírtelo dos veces. –Esto no va a quedar así. Volveremos a vernos muy pronto –advirtió Drexler antes de marcharse en compañía de sus hombres. –Eso espero, gusano –respondió Arod. Tenía intención de agregar varios improperios más, pero la mirada de su tío lo detuvo. –Yarrick, harías bien en coger a tu sobrino y marcharte de aquí antes de que cambie de parecer. Pero, antes, permite que te diga una cosa. Dejo que esto quede así solo por respeto a los viejos tiempos. La próxima vez que ese insolente vuelva a mis dominios no seré tan magnánimo. –Te pido disculpas por las molestias, Damark –empezó a decir lord Yarrick–. Te aseguro que no volverá a ocurrir. Antes de marcharme, te pagaré tres veces el precio por la fulana que desea mi sobrino. Así podremos poner fin a esta absurda situación. Damark se acarició la barbilla a la vez que valoraba la propuesta. –¿El triple has dicho? No es una cantidad nada despreciable. Es difícil encontrar joyas como esa. ¿Estás seguro de querer cerrar ese trato? Damark ya empezaba a relamerse ante los posibles beneficios. –Dime el precio de una puta vez, Erik. El tono seco y cortante de lord Yarrick daba a entender que no admitía demora, así que Damark optó por no prolongar más la negociación y aceptó el trato. –Muy bien, amigo mío. Serán trescientas monedas de oro y eso solo por tratarse de ti. Considéralo un gesto de respeto por nuestra vieja amistad. Yarrick sabía que ese precio era desorbitado, pero no tenía otra opción si quería poner fin a aquel despropósito. Conocía a su sobrino. Una vez que se le metía algo en la cabeza, no desistía hasta conseguirlo. –Trato hecho. Kallson, págale. Recojamos a mi sobrino y larguémonos de aquí antes de que cree más problemas –ordenó, no sin antes escrutar alrededor en busca de posibles amenazas. Kallson obedeció y entregó la cantidad fijada. Tras ello bajaron hacia la puerta de hierro que daba acceso al foso de la arena. Arod sonrió al ver a su tío en compañía del viejo. –Tío Yarrick, Kallson. Me alegro de veros. ¿Habéis visto la cara de estúpido que se le ha quedado a ese gilipollas de Drexler cuando le he lanzado la cabeza de su mejor hombre a los pies? –fanfarroneó sin importarle en absoluto la reacción que pudieran tener–. Si tuviera huevos, habría bajado él mismo a enfrentarse a mí. No es más que un cobarde. Lord Yarrick tuvo que hacer un esfuerzo para no abofetear a su sobrino en público. –¿En qué estabas pensando, imbécil? –gruñó–. ¿Crees que esto es gracioso? Te recuerdo que no tenemos ninguna influencia en este lugar. El Averno es 54 territorio de Damark y aquí él es la ley. ¿Tú sabes los problemas que me has causado hoy? De un plumazo has manchado nuestro apellido y mi reputación en los bajos fondos. Además de la fortuna que he tenido que desembolsar por esa maldita zorra pelirroja. Recuerda quién eres ahora. Te lo advierto: no vuelvas a poner un pie en este lugar o tendrás que sufrir las consecuencias. Has tenido suerte de que llegáramos a tiempo. De lo contrario, ahora mismo estarías muerto. No puedes entrar en el territorio de Damark, cagarte en él y esperar que semejante provocación no tenga efecto. –Pero tío Yarrick, Drexler miente –aseguró Arod–. Fue él quien me provocó a mí. Solo estaba disfrutando de la compañía de… Bueno, ¿qué importa su nombre? Él se acercó a mí con esa pandilla de muertos de hambre que tiene por escolta y me dijo que buscara en otro sitio, que esa joya era demasiado fina para alguien de mi calaña. Como si yo fuera un cualquiera. ¿No me has enseñado tú que no debemos permitir que nadie falte a nuestra familia? Pues eso he hecho: darle una lección. Al comprar a esa esclava, hemos marcado la distancia que hay entre ellos y nosotros. Si hubiera sido una cabra en vez de una mujer, hubiera hecho exactamente lo mismo. Lord Yarrick tuvo que reconocer cierto sentido en el razonamiento de su sobrino. Tal vez se había aventurado a juzgarlo precipitadamente en aquella ocasión. –No dudo de tus palabras, muchacho; pero, aunque así fuera, existen formas más sutiles de ajustar cuentas. Te he entrenado bien, como demuestra la extraordinaria exhibición de tus habilidades en la arena; pero aún tienes mucho que aprender de mí si quieres convertirte algún día en el señor de Quyrlich. Ya hablaremos más tarde de ello. Tengo un asunto pendiente que he de tratar con lady Bogdana y que no admite demora. Ahora ve con Kallson a recoger tu mercancía. Te veré en un par de horas en la sala del trono. El príncipe Roland nos ha convocado. Se avecina una guerra y pienso sacar partido de ella. ¿Entiendes a lo que me refiero? –le preguntó. –Vaya, al fin una buena noticia –celebró Arod alentado por la perspectiva del conflicto. Una vez se marchó su tío, se encaminó al lupanar, en compañía de Kallson. –Trata de no cometer ninguna insensatez hasta que nos hayamos marchado de aquí, muchacho. El tono de Kallson era conciliador, a pesar del mensaje que escondían sus palabras. Arod apreciaba al viejo mercenario, así que se comportó de forma obediente, sin buscar más problemas. Kallson tuvo que reconocer que, aunque la cantidad pagada por ella era desorbitada, la chica era realmente bonita. Su cabello era de color rojizo, con ondulados bucles que le llegaban hasta la cintura, y su flequillo ocultaba a medias un rostro pecoso de enormes ojos azules. Su cuerpo resultaba femenino, a pesar de su juventud y su espigada figura; pero, tras ese rostro hermoso, el viejo 55 mercenario reconoció un espíritu indomable y salvaje. –¿Por qué me has ayudado? –preguntó la muchacha sin mostrar el respeto y sumisión que se espera de una esclava hacia su amo. Kallson se disponía a abofetearla por su osadía, pero Arod le hizo un gesto con la mano y frenó el castigo. Al sobrino de lord Yarrick, lejos de enojarle su actitud, pareció divertirle el coraje de su nueva adquisición. –Tranquilo, Kallson. Ya habrá tiempo para enseñarle a comportarse como es debido –comentó al tiempo que percibía un destello salvaje en la mirada descarada de aquella muchacha y crecía en su interior un enorme deseo por poseerla–. He de reconocer que siempre he sentido atracción por las mujeres con carácter, pero de ahora en adelante te referirás a mí como mi amo y harás lo que te ordene. Cumple con tus tareas obedientemente y te prometo que seré amable contigo. ¿Me has entendido, mujer? –Como deseéis, amo. Arod soltó una carcajada ante la respuesta de su esclava.«Veo que aprendes rápido», pensó. Fuera yade los dominios de Damark, Arod y Kallson emprendieron el camino de vuelta a palacio, a lomos de sus monturas, en compañía de su nueva esclava. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Kallson detuvo la marcha y giró la cabeza hacia su acompañante. –Debo reconocer que me has impresionado esta noche –confesó–. Puede que pienses que tu tío es muy exigente contigo, pero te aseguro que no le falta razón para ello. No estropees tu porvenir con acciones imprudentes como la de hoy. Tanto a él como a mí nos dolería profundamente que algo te ocurriera por tu falta de cabeza. La destreza con las armas es muy útil, no lo niego, pero hacer alardes vanos de ella no es una actitud muy inteligente. Un hombre ha de saber cuándo es el momento de asestar un golpe y cuándo es más rentable desoír un agravio. Tienes un gran potencial: lo sé de buena tinta. Aprende a utilizar la cabeza y lograrás convertirte en el gran hombre que yo sé que eres. Ya no eres un simple mercenario. Eres el heredero de lord Yarrick Faöl. Haz honor a tu apellido. ¿Honrarás a este pobre viejo atendiendo sus consejos? Kallson le dio a Arod un golpe amistoso en el hombro. –Trataré de recordar tus palabras en un futuro. Mi familia tiene mucha suerte de contar con alguien tan valioso y leal como tú –respondió. Sentía un gran afecto por el exmercenario. –Anda, apresurémonos –instó Kallson–. No debemos hacer esperar al príncipe. Tienes un aspecto horrible. Ambos rompieron a reír y prosiguieron su camino de vuelta al castillo. 56 CAPÍTULO 18 Reino de Icelung. El remordimiento de un hombre moribundo «¿Acaso estoy muerto?», se repetía una y otra vez Lars Sorensen. –Tenía que haber acabado con su vida cuando lo encontramos en mitad del bosque. La culpa es mía. ¡Mía y de esa bruja pelirroja! ¡Lárgate! ¡Estás muerta! ¡Yo te maté! ¿Cómo es posible que pudiera nacer ese monstruo? Aruf presenciaba la escena. Era incapaz de dar sentido a aquellas palabras que el skjoldür repetía en sus pesadillas. Ya había transcurrido una semana desde que encontrara a Lars medio muerto en mitad del bosque sagrado, justo un día después de la precipitada partida de Skög y Garkahür rumbo a Göttland. Era un milagro que hubiera sobrevivido a sus heridas. El viejo guerrero le colocó un paño de agua fría en la frente y volvió a darle un poco del brebaje de flores de Lartha24 para combatir la fiebre. Lars Sorensen sorprendió al veterano icelander al despertar y lo agarró por el cuello. –¿Dónde está ese monstruo? –gritó. –Tranquilo. ¿No me reconoces? Soy yo, Aruf. –¿Aruf? –repitió Lars aflojando la presión de sus manos–. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? –Estás en mi casa. Han pasado siete días desde que te encontré moribundo en el bosque. Aún me cuesta creer que sigas con vida. Está claro que los dioses tienen planes para ti. Lars trató de levantarse, pero su cuerpo se resintió por el dolor. –Debes descansar –sugirió Aruf–. Tus heridas estaban infectadas. –Tengo que irme. Skög está en peligro –afirmó Lars angustiado por la culpa. –No te preocupes por él. Yo ayudé a él y a su hermanastro a entrar en el barco del emisario de Göttland. Sea lo que fuere lo que lo estaba persiguiendo, ya no podrá atraparlo. Las revelaciones de Aruf enfurecieron al skjoldür,que, al intentar levantarse de nuevo, volvió a sufrir otro pinchazo en la herida del pecho. –No sabes lo que has hecho, viejo –le reprochó. Pero Aruf no 9 Flor medicinal que crece en las gélidas tierras norteñas. 57 tenía culpa alguna de lo ocurrido–. Es su hermanastro el que pone su vida en riesgo. Ese niño no es humano. –¿Ese enclenque? ¿Cómo es posible? Lo siento, yo… –dudó–. Skög me pidió ayuda. ¡Demonios! ¡Se trataba del hijo de Björn Mörd! ¿Qué otra cosa podía hacer? Aruf se sentía contrariado. –Tú no tienes la culpa –concedió Lars al intuir el remordimiento de su amigo–. Yo hubiera hecho lo mismo. –Skög dijo que Gilda había muerto. ¿Tuvo también su hermanastro algo que ver en ello? –Todo tiene que ver con ese engendro. La muerte de Björn, la de la princesa Aurora, lo de Gilda… Yo podía haberlas evitado todas, pero ahora ya es demasiado tarde para ellos; puede que también para Skög. Garkahür trae la desgracia a todo aquel que se le acerca. Tenía que haberlo matado cuando nació, igual que hice con su verdadera madre. –No te tortures con los errores del pasado. No sirve de nada. Las palabras de ánimo de Aruf no consiguieron consolarlo en absoluto. –Tú no lo entiendes. Si yo no me hubiera dejado seducir por aquella bruja del bosque, ese monstruo no habría venido al mundo. Traté de enmendar mi error cuando ella me exigió el pago acordado. Nunca pensé que ese niño sería capaz de sobrevivir después de que dejara malherida a su madre en el bosque de los dioses. El destino decidió jugarme una mala pasada cuando Gilda vislumbró su cadáver y encontró al niño. Traté de convencerla, al igual que a Björn, de que debían dejar a aquel bebé a su suerte; pero ella se encariño de la criatura y Björn accedió a acogerla en su casa como si se tratara de su propio hijo. No fui capaz de confesar la verdad por temor a la vergüenza. Con el paso del tiempo, ya no me atreví a actuar por respeto hacia ellos. Ahora los dioses me han castigado por mi cobardía. Lars volvió a sufrir un ataque, esta vez mucho más violento que el anterior, y acabó por perder la consciencia. La fiebre había vuelto a subirle. –No te preocupes, amigo mío. No podrán escapar de Göttland. Yo te ayudaré a salvar a Skög y a acabar con la vida de tu hijo. 58 CAPÍTULO 19 Majeria. Sala sacra de los ancestros La gran sala de los ancestros se había convertido en un auténtico baño de sangre. Uno de los legionarios había encontrado a Claudio Sforza con vida, postrado en el suelo, inconsciente. El legado Iulianos se agachó para evaluar el estado de sus heridas. Su entendimiento en medicina era limitado, apenas tenía algunos conocimientos básicos de primeros auxilios adquiridos durante muchos años de experiencia en el campo de batalla; pero estaba seguro de que sobreviviría. Claudio empezó a reaccionar. El legado le sujetaba la cabeza. –¿Valentino? –vociferó Claudio con ojos febriles–. ¡Huye mientras puedas! –¿Dónde demonios se ha metido el médico? ¡Id a buscarlo de inmediato! ¡El senador está delirando! –exigió Iulianos. Claudio tuvo un fuerte ataque de tos, pero, pasados unos segundos, logró reponerse. –¿Iulianos? Hijo mío. He de suponer que recibisteis el mensaje. ¿Dónde está el emperador? Iulianos dio por hecho que su padre desconocía su trágico final. Por un momento dudó si debía informarlo de lo ocurrido, dado su estado, pero finalmente optó por no ocultarle la verdad. –Senador Sforza –comenzó a decir volviendo a referirse a su padre por su cargo político–, siento comunicaros que, aunque me llegó la misiva en la que me revelabais los planes de Francesco Cerón y del resto de los usurpadores, no fuimos capaces de llegar a tiempo. El emperador ha sido asesinado a manos de traidores que compartían vuestro lugar en el Senado. No tenemos noticias sobre el paradero de la princesa. En ausencia del príncipe Antonio Sforza y acudiendo a nuestras leyes ancestrales, os corresponde a vos el gobierno de Auria. Siento haberos fallado. El legado dijo estas últimas palabras con gran consternación. A pesar de las sombras durante sus últimos años de reinado, apreciaba de verdad a su tío Valentino, uno de los emperadores más ilustres que se habían sentado en aquel trono. –Por favor, dirígete a mí como padre –rogó Claudio–. No, no lo has hecho, hijo mío. Cumpliste con tu deber, tal y como se esperaba de ti. De hecho, si el senador Cerón ha fracasado en su golpe de estado ha sido gracias a tu intervención. Tan solo el destino te privó de una mayor gloria. »Pero no hay tiempo que perder. Debemos asegurarnos de que ninguno de los 59 conspiradores logre escapar. Ordena también que se hagan los preparativos pertinentes para mi nombramiento como dictator de Auria y regente del imperio. Convoca a tus oficiales. Aceptaré mi deber como familiar más cercano al emperador. –Pero… vuestras heridas… Senador… padre –se corrigió–, debéis recibir atención. No os preocupéis por los traidores. Mis hombres se encargarán de ello. La gran mayoría de esos criminales han muerto en esta sala y el resto no logrará escapar. Aún desconocemos el paradero del senador Cerón, pero os aseguro que mis legiones rastrearán cada palmo de terreno de Majeria hasta dar con él y sus cómplices. No se saldrán con la suya. No podrán escapar. –¿Qué importancia tienen mis heridas cuando es el mismo imperio el que está sangrando? No, Iulianos. Primero atenderemos los asuntos vitales de Estado. Que el médico me vea sobre la marcha. La sangre de los primeros emperadores corre por mis venas. No me detendrán unos simples cortes. Iulianos se cuadró en señal de respeto. Su orgullosa mirada dejaba entrever la admiración que sentía por su padre. –Sois una bendición para el pueblo auriano –aclamó con renovado respeto– . Me encargaré de los preparativos como ordenáis, pero os pido que dejéis que el médico os atienda de inmediato. Auria no puede permitirse que os suceda algo. Vuestras heridas podrían infectarse. El peso del imperio recae ahora sobre vuestros hombros. Y ahora, si me disculpáis… Iulianos aguardó pacientemente a que Claudio le diera permiso para marcharse. –Está bien, hijo mío. Haré caso de tu consejo –asintió–. Iré a mis aposentos y dejaré que ese matasanos atienda mis heridas. Te veré mañana por la mañana en la sala de los ancestros, en cuanto el sol asome por el horizonte. Iulianos lo saludó con efusividad antes de girarse hacia dos de sus hombres. –¡Ayudad al dictator Sforza! Un halo de satisfacción recorrió el cuerpo de Claudio al escuchar de boca de su propio hijo aquel calificativo incluso antes de ser investido. –No será necesario –aseguró–. Puedo valerme por mí mismo para ir hasta mis aposentos. Claudio se puso en pie y, con leves gestos de dolor, abandonó la sala, encaminándose hacia las que otrora fueran las dependencias de su hermano, seguido de cerca por los dos soldados de la segunda legión que Iulianos había dispuesto para su escolta. Allí aguardó la llegada del médico durante más de media hora. En condiciones normales, hubiera sido Fabrizio, que también ejercía el cargo de médico imperial, el que atendiera a un miembro de la familia Sforza; pero Claudio sabía bien que no sería así en esta ocasión. El nuevo médico llegó casi sin resuello. Tras un exhaustivo estudio de la gravedad de las heridas, procedió a atenderlas meticulosamente. 60 –Habéis tenido suerte, señor. Los cortes son superficiales. Es un auténtico milagro que hayáis sobrevivido al asalto. Claudio escrutó el rostro del doctor para asegurarse de que no había ningún doble sentido oculto en sus palabras. Finalmente descartó esa posibilidad. Aquel hombre no sabía nada acerca de la implicación de Claudio en la traición y pronto todos los conocedores de la misma estarían muertos. –Los dioses me han bendecido esta noche, sin duda. Tan solo lamento que mi hermano no haya corrido la misma suerte que yo. Termina cuanto antes. El tiempo apremia. Claudio habló con tanta naturalidad que estuvo a punto de creerse su propia mentira. –Sí, señor. Os pido disculpas. Cuando hubo acabado con las curas, el médico se marchó a atender al resto de heridos. Claudio se acostó en la cama. Quería descansar unas horas antes de enfrentarse a su destino: convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Pasaron al menos dos horas hasta que el cansancio acabó por sumirlo en un profundo sueño. –¡Claudio! El senador Sforza se incorporó sobresaltado por la profunda y tenebrosa voz que había retumbado en su mente. No era la primera vez que la escuchaba, y que volviera a manifestarse justo en ese momento no auguraba buenas nuevas. –¿Qué quieres ahora? –inquirió–. Todo ha salido según lo planeado. Francesco Cerón pronto será capturado. Sé que se encuentra aquí, en Majeria. Mi informador me lo ha confirmado en persona. Mi propio hijo tiene bajo control todas y cada una de las salidas de la capital. No tiene ninguna posibilidad de escapar. Creo que me he ganado sobradamente el derecho a descansar. Claudio Sforza no terminaba de acostumbrarse a aquella extraña voz metálica. –No subestimes al senador. Es un hombre astuto y peligroso. Recuerda que lo necesitamos con vida. Esto no ha acabado: tan solo se ha movido la primera pieza. Eres el elegido. No puedes huir a tu destino. Cada palabra pronunciada por aquella presencia parecía emitida por decenas de voces al unísono fundidas en una sola. Era realmente fantasmagórico. –No olvides con quién estás hablando –le advirtió–. Tú estás bajo mis órdenes. Muestra un poco de respeto cuando te dirijas a un Sforza –Claudio interrumpió la reprimenda con la intención de suavizar un poco su discurso–. ¿Acaso no demuestran los actos de esta noche mi total compromiso con nuestra causa? Quería a mi hermano y ahora mis manos están manchadas con su sangre. Deja al menos que pueda honrar su muerte durante los correspondientes siete días de luto. –No olvidaré quién manda, tienes mi palabra; pero, antes de que hagas los 61 preparativos, acompáñame. Tengo algo que mostrarte. De entre las sombras surgió una figura con una túnica oscura y una capucha que dejaba su rostro entre tinieblas. Con paso lento y pausado se dirigió hacia el escritorio situado junto a la vieja librería del difunto emperador, donde guardaba sus viejos volúmenes de historia, literatura y diversos campos del saber. Observó minuciosamente cada tomo hasta que al final posó su vista en uno de ellos: El último rey normidón. «Muy apropiado», pensó. El misterioso encapuchado acercó su espectral mano hacia el tomo elegido y depositó el libro en el escritorio. Se quitó el medallón que llevaba al cuello, idéntico al que portaban el resto de los miembros de la familia imperial, y lo encajó en el hueco que había detrás del vacío donde antes estuviera el libro. Unos segundos más tarde, la librería empezó a moverse y una estrecha escalera de caracol quedó al descubierto. –Vamos, sígueme –lo apremió–. Esto no ha hecho más que empezar. Claudio obedeció resignado y ambos comenzaron a bajar. El descenso se prolongó tanto tiempo que Claudio llegó a pensar que se dirigían al mismo inframundo. Al llegar al último escalón, accedieron a un largo pasillo, con decenas de lámparas de luz feérica dispuestas cada veinte pasos. Durante el trayecto, dejaron atrás diversos corredores a izquierda y derecha del pasillo central, hasta que una pared se interpuso en su camino. El siniestro compañero de Claudio volvió a colocar el medallón en una pequeña ranura y una vez más el muro se abrió a una nueva sala. Claudio se quedó impresionado ante la gran biblioteca que se escondía tras esas paredes. Aquella estancia rectangular debía tener al menos cincuenta pasos de largo por más de treinta de ancho y una altura de casi diez pies, con cientos de pequeños nichos repletos de antiguos manuscritos cubiertos de polvo por la falta de uso. Observó atentamente cada ejemplar, cada tomo, cada pergamino, con los ojos ávidos de saber y ambición. –¡No puedo dar crédito a lo que veo! –exclamó con entusiasmo–. ¡Son los antiguos grimorios de la familia Sforza! No era una leyenda. Realmente existen. Claudio asió con suma delicadeza un enorme ejemplar que había colocado sobre un sencillo atril de madera, cuyo título estaba enterrado en la capa de polvo que lo envolvía. Sopló con energía sobre la tapa para poder apreciar la inscripción. La desilusión se dibujó en su rostro. No era capaz de descifrar la extraña lengua en la que estaba escrito. –Si estás decidido a enfrentarte al difícil reto que se cierne sobre ti, necesitarás estudiar las artes que permitieron a tu linaje predominar sobre el resto de las criaturas, al igual que deberás aprender a leer el lenguaje de la magia –insinuó el encapuchado–. Yo te instruiré. Pero antes debes hacer un juramento que te unirá a mí para siempre. Juntos conseguiremos que Auria recupere su 62 esplendor. Ella debe ser sacrificada, como bien sabes. Tú te apoderarás del fruto de su vientre y te asegurarás de que esté preparado para ocupar tu lugar cuando llegue el momento. Claudio se disponía a protestar cuando el encapuchado silenció su voz con un gesto de su mano. –Eso no es todo –advirtió–. Uno de los descendientes de los antiguos normidones que lleva en sus venas la sangre de Skogür será el desencadenante del fin del mundo, según la profecía lyrnita25. Debes impedir que eso ocurra aunque eso te lleve a destruir a toda su estirpe. Claudio endureció su rostro. No quería dejarse amedrentar por aquella perturbadora presencia. Le dirigirió una mirada de desaprobación por sus palabras. –Entiendo el peligro que suponen Antonio y Francesco para mis intereses, pero ¿por qué debemos sacrificarla? Yo podría guiarla de la misma forma que me pides que haga con su descendencia. –El heredero al trono aún puede sernos de utilidad. En cuanto a su hermana, ¿crees que ella te dejaría controlar la educación de sus hijos? No podemos arriesgarnos. Su descendencia, en cambio,crecerá al amparo de nuestras enseñanzas y, llegado el momento, cumplirá nuestra voluntad. El encapuchado subió el tono de voz hasta que el eco retumbó con fuerza en la estancia. «La tuya, querrás decir», pensó Claudio, pero decidió guardar su opinión hasta que llegara el momento oportuno de demostrar que un Sforza no era seguidor ni lacayo de nadie. –¿Y qué me dices de los normidones? –inquirió–.La gran mayoría son íntegros y leales al imperio. No dudarían en apoyar mi causa como legítimo regente. ¿Por qué eliminarlos a todos? ¿Por qué no debería exigir su obediencia cuando la flota regrese con el grueso de sus fuerzas? Claudio lanzó su pregunta al aire dispuesto a no dar su brazo a torcer. El encapuchado se tomó su tiempo para contestar. 10 «Y el verbo de Skogür, hecho carne, anunciará con su llegada el comienzo del apocalipsis. Tan solo los fieles al todopoderoso Lyrn serán rescatados cuando el heraldo de destrucción abra el último sello para arrojar su fuego infernal sobre la faz de la tierra». Apocalipsis lyrnita, Cap. III, versículo XII. 63 –La flota imperial jamás regresará de su viaje –presagió–. Sus restos pronto descansarán en el fondo del Mar de la Vida. Claudio suspiró al escuchar la revelación, pero no tuvo tiempo para expresar su sorpresa sobresaltado de nuevo por la poderosa voz de su acompañante. –Las sagradas escrituras no dejan lugar a dudas –continuó–. Sé que cumplirás con tu deber, igual que lo hiciste al matar a tu hermano. No hay otro camino. Jura por tu sangre que no te echarás atrás, jura que cumplirás con tu obligación. Hazlo y sella el pacto con tu propia sangre. El encapuchado le ofreció un antiguo cuchillo de acero bañado en plata rúnica que se había sacado de entre los pliegues de la túnica. Claudio Sforza se tomó unos instantes antes de afrontar su decisión. Matar a su hermano había resultado muy duro para él, pero no había tenido opción: debía salvar Auria. Tampoco tenía reparos en eliminar a su engreído y prepotente sobrino si se interponía en sus planes. En cambio, Gisela… –Dame el cuchillo. Claudio extendió su mano derecha hasta agarrar con fuerza el arma. –Buena elección –concedió el encapuchado. Sforza colocó el borde de la afilada hoja sobre la palma de su mano y la deslizó lentamente, abriendo un profundo corte que hizo que la sangre corriera por el metal y goteara sobre el suelo. –Juro que cumpliré con mi deber y daré hasta la última gota de mi sangre para impedir que la profecía se cumpla, cueste lo que cueste. –Sabía que no me fallarías –celebró el encapuchado satisfecho–. Acércame tu mano. Claudio se dejó llevar por su aliado. Este le sujetó la muñeca y pasó el dorso de su espectral mano sobre la de Claudio. Al retirarla, la herida estaba sanada, para asombro del viejo senador. –Ya habrá tiempo para explicaciones –añadió–. Hay otro asunto del que debes encargarte tras tu coronación. Te recuerdo que existen más descendientes del difunto emperador aparte de Antonio y Gisela. Debes asegurarte de que el senador Francesco Cerón no se interponga en nuestros planes. –No me he olvidado de él –le aseguró Claudio–. Tengo un infiltrado entre los suyos. Él nos entregará a los bastardos tan pronto como descubra su identidad y localización, a menos que mi hijo Iulianos dé antes con ellos. Por lo pronto, me he encargado de neutralizarlo políticamente. –Bien hecho –aplaudió el encapuchado–. Ahora debemos volver. Tienes que ocupar el lugar de tu hermano. Más tarde te enseñaré los antiguos caminos de la magia y el poder de tus antepasados. Vamos, no hay tiempo que perder. Cada segundo que pasa es una batalla perdida contra nuestros enemigos. 64 Juntos salieron de la arcana biblioteca en silencio y emprendieron el camino de vuelta por el largo corredor hasta llegar a las escaleras. Siguieron subiendo hasta llegar a los antiguos aposentos de Valentino III. Al entrar en la habitación, Claudio se volvió hacia su aliado. –Antes de proseguir necesito saber algo. El encapuchado estaba a punto de contestar cuando la puerta empezó a abrirse. –¡Silencio, alguien se acerca! El misterioso aliado de Claudio Sforza se fundió con las sombras justo antes de que el recién llegado hiciera acto de presencia. Se trataba de Garípides, el esclavo de confianza de Claudio, un enclenque anciano de origen heraclio que hacía las veces de escriba y consejero y que llevaba media vida al lado de su señor. Tras él venían los dos soldados de la segunda legión que Iulianos había dispuesto para su seguridad personal. –Amo, os pido perdón por la intromisión, pero me pareció que había alguien con vos dentro de vuestros aposentos y temí por vuestra seguridad –confesó Garípides mientras los dos legionarios inspeccionaban la habitación minuciosamente. Una vez confirmado que no había peligro, uno de los soldados se cuadró ante Claudio. –La habitación es segura, señor. Aquí no hay nadie. El soldado esperó pacientemente a recibir instrucciones. Garípides, mientras tanto, se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la cabeza en señal de sumisión a la espera de recibir el castigo por su falta. –Levántate –ordenó Claudio–. Cualquier precaución es poca tras lo acaecido esta noche, pero a partir de ahora prescindirás de volver a irrumpir en mis aposentos sin previo aviso. Lo mismo os digo a vosotros, soldados. Que nadie vuelva a entrar sin que yo lo ordene. Hablemos ahora de cuestiones más importantes: ¿Está todo previsto para la ceremonia de la mañana? Todos los presentes se miraron con cara de sorpresa. Fue Garípides el que se decidió a informar a su señor. –Amo, ya casi es la hora de la ceremonia de investidura. Venía a ayudar a vestiros. Claudio se quedó estupefacto al oír la noticia. Tan solo su experiencia como político, que lo había curtido en ocultar sus emociones, evitó que su esclavo y los dos legionarios percibieran su sobresalto. Habían pasado varias horas desde que bajara por el pasaje secreto, aunque para él apenas había transcurrido una. La llegada de un nuevo legionario sacó a Claudio de sus cavilaciones. –Senador, hay un hombre preguntando por vos en la puerta de vuestros aposentos. Dice llamarse Alexandar. Le hemos dicho que no puede entrar, pero ha insistido en ser anunciado. –Hacedle pasar y dejadme a solas con él –mandó Claudio–. Garípides, eso también va por ti. Espérame en la sala de los ancestros. 65 –Como deseéis, amo. Los soldados titubearon unos instantes, pero finalmente cumplieron la orden sin rechistar. Al poco tiempo entró Alexandar Walterides, el eficaz e implacable asesino bajo las órdenes de Claudio. –¿Hiciste lo que te ordené? –preguntó este con cierta ansiedad. –Así es. Todos los senadores han sido capturados y ejecutados. Han acabado desollados y sus cuerpos empalados y dispuestos a lo largo de la calzada imperial a las puertas de palacio. Por un momento Claudio pensó que Walterides había percibido la presencia del encapuchado, a juzgar por la forma en que escrutaba las sombras; pero al abandonar su supuesta búsqueda y volver a dirigir la mirada sobre su persona se convenció de que solo era fruto de su imaginación. –Perfecto. Tengo otra misión para ti. Partirás de inmediato a bordo de mi orbicóptero rumbo a Numánica. Has de asegurarte de que la flota mercenaria cumple con su deber. Ya sabes lo que has de hacer. El asesino esbozó una siniestra media sonrisa. –Así se hará. Podéis confiar en mí –garantizó antes de marcharse. Claudio eligió para la ocasión las ropas ceremoniales que había ordenado traer desde sus antiguas dependencias, una sencilla toga blanca de seda turkhania decorada con un pequeño broche de oro en el que sobresalía el emblema imperial. Dos toques secos a la puerta anunciaron que el gran momento había llegado. –Señor, el legado Iulianos me ha enviado para comunicaros que todo está previsto para vuestro nombramiento. Claudio tardó en reaccionar hasta que fue consciente de la presencia del recién llegado. –Gracias, soldado. Decidle a mi hijo que iré hacia allí en unos minutos. El soldado efectuó un saludo militar y se marchó por donde había venido. Tras cruzar la puerta, Claudio Sforza se dirigió con paso firme a la sala de los ancestros. Sus pensamientos volaron inevitablemente a los recientes acontecimientos de aquella noche mientras atravesaba los corredores que comunicaban la sala con la habitación que otrora perteneciera a Valentino III. Todo estaba yendo según lo planeado. La oportuna carta enviada a su hijo Iulianos, en la que lo avisaba de las siniestras intenciones de su primo Francesco y del resto del Senado, le había granjeado el apoyo tanto de sus oficiales como del resto de las fuerzas imperiales presentes en la capital. Tan solo quedaban pequeños cabos sueltos. Los cuatro legionarios que franqueaban el paso a la sala sacra de los ancestros se cuadraron cuando el senador Sforza llegó a su altura. Todos los presentes, incluido Iulianos, se pusieron en pie en señal de respeto. Claudio continuó su andadura sin inmutarse y tomó asiento en el trono destinado al regente del 66 imperio. –Ilustres ciudadanos de Auria –comenzó a recitar con voz firme y segura–. Heme aquí presente, sentado en el lugar que debiera haber ocupado nuestro emperador Valentino III, mi querido hermano. Me complace comunicar que los infames traidores capturados han sido ajusticiados sin excepción. Sus cuerpos han sido desollados como viles bestias y dispuestos a lo largo de la calzada imperial que da acceso a palacio, empalados en estacas de madera como ejemplo para todo el mundo del destino que les espera a aquellos que osen atentar contra Auria. Muy a mi pesar, por la amistad y los lazos de sangre que nos unen, debo denunciar la traición de mi primo, el senador Francesco Cerón. No fue casualidad que se ausentara justo antes de que mi sobrino Antonio fuera capturado. De no ser por mis informadores, tal vez hubiera logrado su plan y colocado en el trono a un bastardo con el pretexto de cumplir la voluntad de mi hermano. Por el momento ha conseguido eludir a las tropas imperiales, que buscan su escondite sin descanso; pero os aseguro por mi honor de Sforza que pronto será puesto en manos de la justicia. Claudio hizo una pausa entre gestos y comentarios de apoyo. Alzó la mano para pedir silencio y poder proseguir con su discurso. –He sido convocado por mi hijo, el ilustre y reputado legado Iulianos, y he escuchado su propuesta de guiar los pasos del imperio, y debo decir que más que un honor es una obligación. Acepto de buen grado mi cargo como dictator y regente de Auria hasta la vuelta de mi sobrino de su cautiverio, momento en el que dimitiré de mi puesto. »Pero hay mucho que hacer hasta que ese ansiado momento llegue –Claudio Sforza hizo una nueva pausa para aclarar sus ideas antes de proseguir entre gestos y palabras de aprobación de los notables presentes en la sala–. Agradezco el apoyo y la confianza depositada en mí; pero no es momento para palabras de dicha, pues el imperio se encuentra en una difícil situación que no admite demora. Mi primera orden como dictator de Auria será disolver la cámara del Senado como castigo por su horrible crimen. Todos los bienes de las familias de los miembros implicados serán confiscados y pasarán a las arcas del Estado, y sus familiares serán vendidos como esclavos para ejemplo de todos, como muestra del pago que Auria les da a aquellos que osan rebelarse contra ella, salvo los miembros de la familia Cosato y la de los senadores ausentes en esta confabulación, que, lejos de Majeria, han permanecido fieles al imperio. Ellos, junto a hombres que elegiré personalmente entre los más leales al trono, formarán parte del nuevo senado cuando llegue el momento. »Pero ese no es el único hecho de relevancia. Por desgracia, hay un asunto aún más urgente. Siento comunicar que he sabido a través de mis informadores que la princesa Gisela ha sido secuestrada por aquellos hombres que habían jurado por sus vidas defender tanto a mi hermano como al resto de la familia 67 imperial: la guardia normidona. El mismo comandante Philippe Guayart, junto con un grupo de sus hombres, ha huido a bordo del Brisa de Mar con rumbo al estrecho de Midaris, en la provincia de Numánica. »Desconocemos por ahora quién está detrás de los deleznables crímenes perpetrados por el comandante normidón, aunque albergo mis sospechas. No puede ser una casualidad que la revuelta estalle en Auvernia al mismo tiempo que la guardia normidona planea su traición. Yo digo que la casa Guayart está detrás de todo. Mi segunda orden será desposeerlos tanto de tierras como de títulos. Los pondremos en manos de la justicia hasta nueva orden. Iulianos dio un paso al frente. –Permitidme el honor de comandar al ejército en la ofensiva contra la casa Guayart –solicitó–. Como amigo personal de Gabriel Guayart y como miembro de la familia imperial, soy sin duda uno de los más dolidos por el eco de la revelación. Si es un traidor, me gustaría ser yo quien lo llevara ante la justicia. –Nada me complacería más que honrarte con esa misión, pero os necesito a vos y a vuestros hombres para garantizar la seguridad de las calles de la capital – empezó a decir Claudio–. El legado Gauro Nigidio ya se encuentra presente en Auvernia al mando de sus legiones. Él será el encargado de acabar con los rebeldes auvernios de una vez por todas ayudado por mi flota mercenaria, que, una vez dé caza al Brisa de Mar, se unirá a sus fuerzas. En estos momentos, el grueso de la flota de los Hijos de la Muerte se dispone a partir tras ellos para darles caza. »Pero antes de tomar dichas medidas me aseguraré de liberar a Antonio. No tengo intención de arriesgar su vida ni tampoco de ceder ante las pretensiones de nuestros enemigos, pues debéis saber que ahora mismo continúan conspirando contra Auria tratando de alzarse en armas contra nosotros. –Como ordenéis, dictator –respondió Iulianos. El rostro del legado mostró su decepción. Tenía un alto sentido del deber hacia el imperio y hacia su padre. Le producía un gran pesar no ser él el encargado de vengar la ofensa con sangre. –Nada me preocupa más ahora mismo que ver a mis sobrinos sanos y salvos – mintió Claudio–. No descansaré hasta que así sea y esos traidores sean ajusticiados. El lugar de Antonio esta aquí, en Majeria, entre los muros de este palacio, para ocupar el lugar que le corresponde por nacimiento como emperador de Auria. ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida a Auria! –¡Arrodillaos en señal de respeto al dictator Sforza! –gritó Iulianos para mayor honra de su padre–. ¡Que los dioses lo guíen hacia la gloria de su casa! ¡Larga vida a Claudio Sforza! El resto de tribunos de la segunda legión lo emuló. Ellos también entregaban su apoyo al dictator de Auria, y coreaban su nombre e hincaban la rodilla en el suelo tal y como había ordenado su legado. Claudio sonrió 68 henchido de orgullo. Tras dejar unos instantes para permitir que los notables dieran rienda suelta a su euforia, levantó de nuevo la mano para retomar la palabra. –Levantaos, nobles héroes de la segunda legión –solicitó con deferencia–. Gracias a vuestro valor y coraje, Auria volverá a alzarse de nuevo con el esplendor que merece. El emperador Valentino III nos guió con sabiduría durante décadas. Decreto siete días de luto en la capital para que el pueblo pueda llorar su muerte. También declaro la ley marcial en toda la ciudad hasta nueva orden. Doy por concluida la sesión –sentenció. Iulianos y sus hombres fueron abandonando la sala de los ancestros justo después de que lo hiciera Sforza, tal y como dictaba el protocolo. Claudio se dirigió de nuevo hacia sus aposentos con la única compañía de Garípides. Una vez estuvieron dentro, Claudio se volvió hacia él. –¿Deseáis algo, amo? –preguntó Garípides al sentir su mirada. –Quiero que envíes este mensaje al legado Gauro Nigidio sin demora –ordenó–. Una vez lo hayas hecho, deseo que redactes varios documentos más. Pero ya hablaremos de ello más tarde. Haz lo que te he ordenado. Yo tengo otros asuntos que atender. –Vuestra voluntad, mis manos –asintió Garípides dejando a solas a su amo. Claudio se sentó en el trono, pensativo. Por un momento una mueca de dolor se dibujó en su rostro. Como si aquel sentimiento hubiera sido una llamada, el misterioso encapuchado volvió a emerger de la nada como si su esencia estuviera hecha de las mismas sombras. –Sé lo que sientes en tu corazón, pero debes ser fuerte. –¿Cómo puedes saberlo? –inquirió–. ¿Acaso has tenido tú alguna vez que traicionar a tu propia sangre? La amargura que le producía a Claudio su lucha interna seguía afligiendo su corazón a pesar de haber tomado ya la determinación de hacer lo correcto. –Sí, así es, o lo fue hace mucho tiempo… Yo te ayudaré a llevar esa carga y a cumplir tu destino. Juntos salvaremos a Auria de las sombras que la acechan. Sumido de nuevo en su lucha interna y su dolor, Claudio no contestó. Realmente sentía la muerte de su hermano, y aún más la misión que le había encomendado al comandante; pero, una vez eliminados tanto el emperador como el Senado, tan solo restaban algunos cabos sueltos para tener el poder absoluto y enfrentarse a la profecía. El primero de ellos era capturar a Cerón, pero no era ese el que le quitaba el sueño al dictator de Auria. 69 CAPÍTULO 20 Majeria. El ratón y el gato Tulio Cerón se había mostrado muy inquieto desde que se conociera la noticia del golpe de estado. Con medio ejército tras la pista del paradero de su padre, se habían visto obligados a buscar refugio bajo el alcantarillado de uno de los peores barrios de Majeria, conocido como La Cloaca. La suerte los había acompañado hasta el momento, pero solo era cuestión de tiempo. Pronto las tropas de Iulianos Sforza acabarían por registrar las entrañas de la capital imperial y darían con ellos. La única esperanza que les quedaba era que el joven normidón que formaba parte de su escolta volviera con buenas noticias de su entrevista con un supuesto lanista amigo de su padre que estaría dispuesto a ayudarlos a escapar. Pero ya habían pasado varias horas desde su partida y seguían sin tener noticias de él. –Ese estúpido ya debería estar de vuelta –comentó Tulio sin ocultar su preocupación–. ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos traicionará? ¿Acaso sabemos algo de él? Hasta Publio ha reconocido que no conoce gran cosa sobre su pasado antes de que ingresara en la orden normidona. Deberíamos irnos antes de que traiga consigo a las fuerzas imperiales. –No –replicó Francesco Cerón con contundencia–. Esperaremos a que regrese. –¡Pero, padre! –insistió Tulio en su protesta–. ¡Es un suicidio! –He dicho que esperaremos –repitió Francesco–. De ser como tú dices, ya nos habrían atrapado. No hubiera hecho falta más que alertar a cualquiera de las innumerables patrullas que recorren la ciudad para echarnos a los leones encima. Como tú bien has apuntado, ya han pasado varias horas sin noticias suyas y no veo ningún indicio que refuerce tu teoría. –Coincido contigo, viejo amigo –admitió el senador Valdemar–. Estoy convencido de que el joven normidón no nos ha vendido. De lo que no estoy tan seguro es de que el lanista vaya a arriesgarse a ayudarnos. Tal vez haya llegado el momento de tomar decisiones más drásticas. –Aún no –rebatió Francesco Cerón–. No recurriré a tomar ese camino a menos que no quede más remedio. –¿De qué estás hablando, padre? –inquirió Marco, que había permanecido en silencio hasta el momento–. No te comprendo. El paterfamilias de la casa Cerón se disponía a contestar cuando Publio Trevi se anticipó alertando del peligro. –¡Cuidado! –susurró–. ¡Alguien se acerca! El resto del grupo reaccionó con presteza y tomó posiciones para 70 enfrentarse a la posible amenaza. –Es Ainvar –anunció Marco mostrando su alegría por el regreso del guerrero. –Sí. Pero no ha venido solo –agregó Tulio con desprecio–. Ya os dije que nos traicionaría. Ainvar iba acompañado de Docrates, un viejo lanista calvo y grueso, algo más bajo que el joven normidón, cuyo rostro estaba lleno de cicatrices. Su tremenda envergadura daba testimonio de los tiempos en los que era un ídolo aclamado por el pueblo auriano dentro de la arena. Los dioses habían sido generosos con él al permitirle alcanzar no solo la libertad, sino también prosperar hasta convertirse en uno de los mejores lanistas de Majeria. Seis fornidos gladiadores de fiero aspecto escoltaban a su amo a través de los alcantarillados de la ciudad. –Estamos aquí, Docrates –dijo Valdemar. –Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, senador, a pesar de la infinidad de veces que os he invitado a visitar mi ludus –comentó el lanista con familiaridad–. Vuestro padre siempre mostró más interés por los gladiadores que vos. Lamento que ya no se encuentre entre nosotros. Gran parte de lo que tengo hoy en día se lo debo a él. –Pensaba que el lanista era amigo personal del padre de Ainvar –protestó Tulio con cierto tono de reproche–. ¿Por qué nos lo ocultaste? ¿Acaso no confías en nosotros? –Porque yo se lo pedí –confesó Cerón–. Si Claudio Sforza está buscándome –continuó– es porque alguien lo informó sobre mi viaje a Majeria y su propósito. Era mucho más seguro enviar al joven normidón que a alguien tan conocido como Valdemar. –Te has arriesgado mucho, padre –protestó Tulio–. ¿No te paraste a pensar que Ainvar podía ser ese informador del que hablas? Ninguno de nosotros lo había visto nunca hasta hace unos días, salvo Publio Trevi. ¿Por qué deberíamos confiar en él? –Como solía decir tu abuelo, a tiempos difíciles, medidas desesperadas –fue su respuesta–. Todo depende del punto de vista. Ahora tengo la certeza de que puedo fiarme de él. Claudio Sforza me ha tendido una trampa para contrarrestar el apoyo que pudiera tener del ejército. –¿Qué insinuas? –inquirió Tulio sin poder disimular el nerviosismo. –¡Guarda silencio! –le advirtió Francesco–. Aún no he terminado. Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Mi presencia nos perjudica a todos. El senador Valdemar se encargará de poneros a salvo, lejos de la capital, con la ayuda de Docrates y de Publio. ¡Ainvar! ¡Tú vendrás conmigo! –Como ordenéis, señor –asintió Ainvar tan sorprendido como el resto por la decisión final del senador. –Padre, ven con nosotros –suplicó Marco–. Aún no es tarde para que podamos escapar todos juntos. 71 –Lo siento, hijo mío –se disculpó Francesco–. Debo cumplir la misión que el emperador me encomendó en su día. Ojalá no os hubiera arrastrado hasta aquí conmigo. –Debemos apresurarnos –sugirió Docrates–. El dictator Sforza ha decretado la ley marcial. Debemos regresar al ludus antes de que alguien nos descubra. –Buena suerte –se despidió Tulio antes de darle la espalda. Marco dio un paso al frente y abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. –Vamos, muchacho –musitó Francesco con tono paternal–. Debes irte ya. El senador Ceron saludó con la cabeza a Publio. El veterano normidón captó el mudo mensaje. –Podéis confiar en mí, señor. Justo cuando el grupo empezaba a marcharse tras los pasos de Docrates, Valdemar Darkblade se acercó al lanista para asegurarse de que nadie escuchaba sus palabras. –Esperadme junto a la salida –murmuró–. Debo tener unas últimas palabras con el senador antes de marcharme. –Como quieras, viejo amigo –concedió Docrates dejando a un lado los formalismos ahora que nadie los escuchaba. Valdemar Darkblade se volvió a Cerón. –¿Has hablado con Publio? –preguntó–. ¿Está dispuesto a cumplir con su papel cuando llegue el momento? –Así es –confirmó Valdemar–. No nos hemos equivocado con él. Es un buen hombre y un excelente soldado. El apellido Trevi será recordado para siempre en los anales de nuestra orden. –Bien. Puede que no esté todo perdido –aventuró Cerón–. Yo buscaré al otro descendiente del emperador. Conozco el paradero del hombre que protege el secreto del menor de los bastardos de Valentino III. El muchacho ni siquiera es consciente de quién es en realidad. Tú te encargarás del otro. Ya sabes lo que debes hacer si se confirman nuestras sospechas. –Has hecho lo correcto –concedió el senador Valdemar al percibir el dolor en el tono de suvoz. –Lo sé –sentenció el otro recuperando de nuevo la compostura–. Cuídate, Valdemar. –Lo mismo digo, camarada –correspondió el senador antes de marcharse en pos del resto del grupo. Cuando estuvieron a solas, Ainvar se decidió a realizar una pregunta que había estado rondando su mente desde que Francesco Cerón dispusiera que continuara a su lado. –Os agradezco vuestra confianza, señor –reconoció con orgullo–. Os doy mi palabra de que no os arrepentiréis de haber tomado esa decisión. Pero ¿cómo haremos para escapar de Majeria? ¿No hubiera sido mejor probar con el lanista? 72 –Un buen jugador no suele arriesgarlo todo a una carta a menos que no tenga otra opción –empezó a decir–, y ese no es nuestro caso. Existen caminos secretos por los que los hombres de Claudio no podrán seguirnos. Hoy comienza el primer día de tu nueva instrucción dentro de la orden. Ainvar puso cara de sorpresa al reparar en el medallón que el senador había portado oculto bajo la túnica. Llevaba una pequeña esmeralda engarzada con la forma de una cabeza de lobo. Fue entonces cuando recordó la única vez en su vida en la que había visto una joya parecida. Había sido el día en el que el comandante de la orden lo había reconocido como un hermano más al completar su entrenamiento. –¡Vos sois el senescal de la orden normidona! –proclamó Ainvar al tiempo que se arrodillaba ante el senador sin poder ocultar su admiración. –Y tú serás el próximo. Yo me encargaré de ello… Una hora más tarde. Alcantarillados de Majeria –Ya estamos cerca –anunció el lanista Docrates–. Primero subirán dos de mis gladiadores para reconocer el terreno. –Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que estás haciendo por nosotros – comentó Valdemar. –Yo esperaría a estar a salvo, lejos de la capital, antes de darme las gracias – respondió Docrates–. Además, no he olvidado la promesa que me hicisteis. Espero que cumpláis vuestra palabra y me consigáis el primus26 cuando llegue el gran día de los juegos conmemorativos de la Magna Sforza27. Los ojos del lanista se iluminaron al imaginarse recibiendo el mayor honor que alguien de su gremio podía alcanzar. Tener el primus de los juegos podía representar grandes ganancias. –Yo tampoco lo he hecho. Tendrás tu recompensa cuando llegue el momento 11 Combate principal entre gladiadores con el que culminan los juegos. 12 Fecha conmemorativa de la llegada al poder de la dinastía Sforza. Los juegos de la Magna Sforza se prolongan durante quince días que culminan con el primus. 73 –prometió el senador Valdemar–. Déjame a dos de tus mejores hombres y llévate a Marco. Asegúrate de que nadie sepa su paradero hasta que yo regrese por él. –El chico estará a salvo. Lo juro ante los dioses –respondió Docrates alzando su mano al cielo para reforzar sus palabras. –¿Por qué no vamos nosotros con ellos? –inquirió Tulio sin entender nada de lo que estaba ocurriendo–. ¿Por qué nos separamos? –Pronto lo sabrás –respondió Valdemar. El grupo aguardó en silencio hasta que los dos gladiadores de Docrates regresaron confirmando que el camino estaba despejado. –Adiós, hermano –dijo Marco tendiendo su mano hacia Tulio. Este se la estrechó y se acercó para poder susurrarle al oído. –Tú no eres mi hermano. Te prometo que te arrepentirás de haber usurpado el lugar que me correspondía por derecho de nacimiento. Marco no supo qué responder y se limitó a agachar la cabeza con tristeza antes de marcharse. Valdemar se disponía a despedirse del lanista cuando Tulio trató de aprovechar la distracción del senador para salir corriendo; pero Publio Trevi se interpuso en su camino y lo sujetó con fuerza. –¿Adónde crees que vas, muchacho? –inquirió. –Hasta pronto, senador –se despidió Docrates sin dar mayor importancia a los asuntos de Valdemar–. Os deseo buena suerte. –Adiós, amigo mío –respondió el senador–. Y gracias de nuevo. Una vez se quedaron a solas, Valdemar Darkblade le propinó a Tulio un fuerte puñetazo en el estómago que lo dejó sin aliento. –¡Maldito estúpido! –vociferó–. ¡Has manchado el apellido Cerón y arruinado el prestigio de tu familia! –¿Qué? –inquirió Tulio desconcertado–. ¡Yo no he hecho nada! –¡No me mientas! –le advirtió Valdemar sujetándolo con fuerza por el cuello–. ¿Qué le has contado a Claudio Sforza? ¡Si quieres seguir respirando, más te vale que me satisfaga tu respuesta! –¡No lo sé! –insistió Tulio hablando con dificultad. Las fuertes manos del senador presionaban su garganta–. ¡Sforza solo me pidió que consiguiera las cartas que el emperador le escribió a mi padre! –confesó–. ¡Me aseguró que el destino de mi familia dependía de ello! ¡Me dijo que el emperador había perdido la cabeza y que mi padre había aprovechado para engañarlo y conspirar contra Valentino III para colocar en el trono a un bastardo del propio emperador! ¡Me aseguró que perdonaría al resto de miembros de la casa Cerón si lo ayudaba a desenmascarar la confabulación contra la corona, pero debía asegurarme de que mi padre no se enterara de nuestro acuerdo! ¡Le entregué las cartas a uno de sus hombres antes de que saliéramos de Breliamo! ¡Te juro que lo 74 hice por mí y por mi hermano! ¡Por favor, suéltame! ¡Me estás asfixiando! Valdemar estuvo tentado de golpearlo de nuevo, pero prefirió respirar hondo y recuperar la compostura. –¿Leiste las cartas? –preguntó suavizando la presión para que Tulio pudiera recuperar el aliento. –Intenté hacerlo, pero estaban escritas en algún tipo de lengua antigua –confesó con sinceridad–. Siento haber traicionado a mi padre, pero te aseguro que no tuve elección. –Te creo –afirmó el senador–. Escúchame con atención. Tal vez no esté todo perdido. ¿Sabe Claudio Sforza que yo estaba con él? –No –rebatió Tulio con firmeza–. No quería que te vieras perjudicado por sus errores. Valdemar Darkblade se quedó pensativo unos instantes antes de tomar una decisión. –¿Realmente quieres salvar a tu familia? –preguntó–. ¿Quieres limpiar tu honor y ayudar a tu casa? –Sí –contestó Tulio–. Haría lo que fuera necesario por ella. –Tú y Publio esperaréis aquí hasta que yo regrese –ordenó–. Con un poco de suerte podremos enmendar parte del daño que has hecho. Valdemar volvió su mirada entonces a Publio Trevi y le sonrió, al tiempo que efectuaba el saludo normidón estrechándole con fuerza el antebrazo derecho. –Confío plenamente en ti –afirmó el senador en el antiguo dialecto wolfsfalo que solía utilizar la guardia personal del emperador–. Nadie olvidará jamás tu sacrificio. El apellido Trevi quedará inmortalizado en los anales de la orden normidona. Te doy mi palabra. –Os aseguro que cumpliré con mi deber –respondió Publio también en la lengua wolfsduk–. Tan solo os pido que os aseguréis de poner a salvo a mis hermanos y a sus familias. Su vida sería lo único que Claudio Sforza podría utilizar para hacerme daño. –El senador Cerón se encargó personalmente de ello el día que te eligió para dirigir su pequeña escolta –le aseguró Valdemar ante la desconcertada mirada de Tulio, que no lograba comprender ni una sola palabra de la conversación–. Todos están a salvo, lejos de las garras de Claudio. –Ha sido un honor serviros –dijo Publio Trevi con orgullo. –El honor ha sido nuestro al poder contar con alguien de tu valía dentro de la orden normidona –contestó el senador–. Adios, Publio. Publio Trevi respondió el saludo y volvió a centrar su atención en el muchacho. Tulio guardó silencio hasta perder de vista al senador, momento que eligió para mostrar su inquietud ante el normidón. –¿De qué estabais hablando? –inquirió con cierta suspicacia–. Sonaba a una 75 despedida. No conozco esa lengua, pero juraría que es la misma que usáis los miembros de tu orden. –Extiende las manos –exigió Publio. –No voy a intentar escapar, si es lo que te preocupa –prometió Tulio–. ¿Qué estáis tramando? –Guarda silencio y haz lo que te he dicho o me obligarás a emplear la fuerza – le advirtió Publio con aspereza–. Pronto lo sabrás. Tulio se resignó sin mostrar resistencia. Publio Trevi obligó a sentarse al muchacho y lo maniató para asegurarse de que no hubiera ninguna opción de fuga. A continuación procedió a amordazarlo para evitar tener que conversar con él durante el tiempo de espera. Así permanecieron varias horas, hasta que vislumbraron al senador Valdemar corriendo hacia ellos. «Ojalá pudieras verme ahora, padre. Estoy convencido de que estarías orgulloso del menor de tus hijos», pensó Publio desenvainando su espada y poniéndose en guardia. Valdemar emuló al normidón y esgrimió una espada corta en su mano derecha y un puñal en la izquierda. Fue entonces cuando Tulio advirtió que el senador no había venido solo. El legado Iulianos Sforza y un nutrido grupo de legionarios habían entrado en los alcantarillados ytrataban de salvar a la carrera la distancia que los separaba de los dos contendientes. –Ríndete, traidor –conminó el senador–. Entrégame al muchacho y arroja tu arma al suelo. No tienes escapatoria. –Jamás –replicó Publio Trevi–. No permitiré que el usurpador capture al muchacho con vida. Le ahorraré el sufrimiento. Publio cumplió su amenaza yasestó un tajo al prisionero a la altura del cuello. –¡No! –gritó el senador–. ¡Pagarás tu traición con la muerte! –¡Cuidado, Valdemar! –lo alertó Iulianos al percibir la estratagema de Publio. Este, aprovechando el descuido de su oponente, le arrojó un puñado de tierra cenagosa sobre los ojos que lo cegó temporalmente. Valdemar dio un paso atrás al tiempo que trataba de levantar su guardia, pero no fue suficiente para evitar el ataque de su enemigo, que logró herirlo en el costado izquierdo. El senador cayó de rodillas ante la atenta mirada del legado Iulianos, que sintió la impotencia de no haber llegado a tiempo para evitar su muerte. Pero, para sorpresa del hijo de Claudio Sforza, el veterano normidón decidió ignorar a Valdemar para centrarse en el resto de enemigos. Iulianos Sforza y dos de sus hombres llegaron primero y atacaron a Trevi por ambos flancos. Poco pudo hacer para evitar sus acometidas. Publio cayó al suelo sobre el charco que había dejado su propia sangre. –¡Debisteis esperar a que llegáramos, senador! –le reprochó Iulianos. –No podía arriesgarme a que escaparan. Lamento no haber evitado la muerte de Tulio Cerón. 76 –¡Hemos encontrado esto, señor! –anunció uno de los legionarios. Iulianos reconoció el medallón y el anillo que confirmaban las sospechas del Valdemar. «Así que Publio Trevi era el chambelán de la orden normidona», pensó Iulianos sorprendido por la revelación. –Habéis realizado un gran servicio a nuestra patria –concedió orgulloso– al desenmascarar a este traidor y localizar al bastardo del difunto emperador. El mismo que el infame Francesco Cerón pretendía colocar en el trono. Todos sus cómplices han sido ejecutados. Me aseguraré de que mi padre os recompense como es debido. Ahora debemos atender vuestra herida. ¡Llevad a estas dos ratas traidoras al palacio! ¡Vosotros dos! –gritó Iulianos–. ¡Ayudad al senador Valdemar! ¡El resto continuad con la búsqueda de Cerón! –Sí, señor –respondió uno de los legionarios. 77 CAPÍTULO 21 Puerto de Majeria. Taberna de Las Tres Sierpes En una taberna portuaria de la capital del imperio de dudosa reputación conocida como Las Tres Sierpes, varios oficiales de la compañía mercenaria de los Hijos de la Muerte comían y bebían mientrar rememoraban entre carcajadas anécdotas de tiempos pasados. Uno de ellos era el famoso Duncan el Yunque McDuff, un auténtico gigante de espesa melena pelirroja y barba trenzada al estilo de su tierra natal, las Highlands de Anglia. Era un hombre de más de dos metros de altura y al menos ciento cuarenta kilos de peso, con el pecho más ancho que un toro y musculosas extremidades tan gruesas como el tronco de un árbol. El veterano mercenario anglo llevaba una enorme cota de malla con el emblema de su compañía, una luna menguante plateada atravesada diagonalmente por un puñal curvo en cuya empuñadura destacaba una espiral de color negro. El segundo de ellos era de origen numantino y, a pesar de no llegar a la treintena, ya se había convertido en el segundo jefe de la compañía. Su aspecto era apuesto y extravagante, con una constitución atlética y altura media. Exhibía una larga melena castaña oscura y coqueteaba con cualquier chica hermosa que se acercara. Estas, atraídas por su broceada piel y sus atractivos ojos de color ambarino, se sonrojaban y le obsequiaban con una sonrisa. Su nombre era Máximo, hijo del legendario Aurelio Eleazar, el Segador de Lanjibar, aquel que fuera brazo derecho de Jaques Lacroix durante casi dos décadas. Tras el retiro de su padre, Máximo había ocupado su lugar como hombre de confianza del comandante. El último de los tres era la antítesis del numantino. Nacido en las vastas extensiones de la lejana Turkhania, de baja estatura y complexión delgada, lucía una extraña armadura de cuero con grabados propios de su tierra. Tenía una horrible cicatriz que le surcaba la cara desde la oreja izquierda hasta el lado derecho de la mandíbula, producto de las garras de algún animal salvaje, que hacía aún más siniestro su feo rostro, en el que cabía destacar la frialdad de sus ojos azul claro. Pocos se atrevían a mirarlo directamente, y los que lo hacían apartaban la vista en cuanto este se percataba de ello. Cualquiera que lo conociera sabía que Onder Mirkhan era uno de los mejores espadachines del continente y no deseaba tener que cruzarse con sus cimitarras gemelas. Duncan no dejaba de comer y beber como una bestia. Tras engullir un enorme trozo de cordero, observó con desdén que su jarra estaba vacía. –Tabernera, trae más cerveza –berreó–. ¿Acaso quieres matarnos de sed? La cerveza bañaba las barbas de McDuff dándole un aspecto tan salvaje 78 como cómico. –Vas a acabar con todas las reservas del imperio a este ritmo, grandullón – comentó Máximo sonriendo ante la voracidad de su camarada. –Es inútil que lo intentes –añadió Mirkhan, al que, a diferencia del numantino, no le hacían la menor gracia las constantes pérdidas de control de McDuff–. Cuando arranca a beber, no tiene límite. Ve buscando refuerzos, porque entre tú y yo no vamos a poder arrastrarlo hasta su cuarto cuando caiga redondo. –Vamos, Mirkhan, no seas aguafiestas –protestó McDuff–. Casi no has probado tu jarra. Tienes que aprender a divertirte un poco. Con lo feo que eres y el mal genio que tienes jamás encontrarás a una mujer que quiera estar contigo, a menos que pagues antes por ello el doble de su tarifa. –Un hombre ebrio lucha peor –declaró Mirkhan a modo de advertencia–. Por eso casi no bebo. En cambio a ti sería fácil matarte en tu estado. ¿No recuerdas la vez que te salvé el pellejo hace cinco años durante aquella campaña en la frontera kazaca? Despuésdebeberte todas las reservas de alcohol de aquel pueblo de salvajes apenas podías sostenerte en pie. Además, ya tengo a mis dos esposas y ellas nunca me fallan. Mirkhan comenzó a acariciar las empuñaduras de sus espadas curvas como si se tratara del cuerpo de una mujer. –La verdad es que no recuerdo casi nada de aquello –reconoció McDuff–. Menuda basura de brebaje prepara esa gente. Aunque tengo que reconocer que sus furcias son bravas en la cama. Esa fue sin duda la campaña militar más dura en la que he participado. He visto pocos pueblos tan fieros como el suyo. »Pero, si no recuerdo mal, tú también me debes unas cuantas, turkhanio. Además, estoy seguro de que te aplastaría esa horrible cara que tienes antes de que tus bonitos alfileres penetraran mi armadura. McDuff trataba de provocar a su malhumorado compañero de armas por pura diversión mientras apuraba otra jarra de cerveza. –Antes tendrías que poder acercarte a mí, borracho barrigón. Espero que nunca tengamos que ponerlo a prueba –admitió Mirkhan empleando un tono algo más relajado–. Lo cierto es que me alegro de que estemos en el mismo bando, aunque solo sea por tener a un buen saco terrero como tú para atraer los ataques de nuestros enemigos. El gigante pelirrojo contestó con una sonora carcajada. –Vamos, no te pongas así. El caso es que soy de los pocos que disfruta con tu compañía –comentó McDuff en tono paternalista–. Me dolería tener que acabar contigo. En el fondo no eres tan mala gente, chiquitín. McDuff atrajo al turkhanio por el hombro amistosamente. Al hacerlo, lo pringó con el trozo de carne que tenía agarrado en la otra mano. Mirkhan se deshizo del abrazo de McDuff y lo miró con cara de pocos amigos tratando de limpiar la mancha de grasa. Por un momento parecía que la tensión iba a desencadenar en 79 una pelea. Máximo se situó entre ellos y les llenó la jarra alzando a su vez la suya. –Disfrutemos del momento –sugirió con la intención de cambiar de tema y poner fin así a la controversia entre sus dos camaradas de armas–. No se me ocurren mejores compañeros que vosotros. Además, si no fuera por mí, ninguno hubiera salido vivo de aquella carnicería. La fuerza o la habilidad con la espada son muy útiles, no lo niego, pero no son nada comparadas con la mejor de las armas: la inteligencia. Me gustaría proponer un brindis. ¡Por nuestra hermandad, por los buenos momentos que han de llegar en los próximos años, por las dulces mieles que esconden entre sus muslos las mujeres, por nosotros! Máximo volvió a levantar su jarra y la apuró de un solo trago. –Tú sí que sabes entender la vida –aplaudió el enorme highlander–. Brindo por ello. Mirkhan relajó sus músculos y, por primera vez en toda la noche, sonrió mientras entrechocaba su jarra con la de sus compañeros y apuraba la suya. –Venga, amigos, aprovechemos para divertirnos un poco mientras podamos –los animó Máximo–. Cuando el comandante Lacroix nos haga llamar, echaremos de menos estos momentos. Máximo se alegraba de que todo volviera a la normalidad. –Tienes razón, chico –concedió McDuff–. Por cierto, ¿quién de vosotros va a invitarme? Estoy sin blanca. Onder Mirkhan hizo un gesto a la posadera como respuesta a la petición de McDuff. Esta acudió a su llamada. –¿Queréis algo más? –preguntó guiñándole el ojo a Máximo. –Cóbrame los gastos de la mesa, incluidos los del mastodonte –contestó fríamente Mirkhan. –Como deseéis. Son dos monedas de plata. La tabernera extendió su mano hacia el turkhanio. Mirkhan sacó una pequeña bolsa y depositó el dinero. –Ya va siendo hora de largarse –insinuó. –Creo que tienes razón. Ya empieza a darme vueltas la cabeza –confesó McDuff–. Me estoy haciendo viejo. Pero antes tengo que deciros algo importante. McDuff cambió de repente la expresión de su rostro. La seriedad que reflejaba su semblante pilló por sorpresa a sus compañeros. Ambos l o observaron perplejos. –He decidido que esta va a ser mi última campaña con la compañía –anunció en tono severo–. Perdonadme si he estado un poco brusco o grosero. Lo digo sobre todo por ti, turkhanio. Por primera vez en toda la noche parecía que McDuff hablara en serio. –¿Pero qué estás diciendo, viejo? –inquirió Mirkhan–. ¿Qué vas a hacer después? ¿Acaso has pensado en ello? Gente como nosotros solo vale para la guerra. Lo 80 llevamos en la sangre. Es sencillo: si hay conflictos, son buenos tiempos para un mercenario; si hay paz, nos quedamos sin trabajo. Así que deja de decir estupideces. Tú no vas a ir a ninguna parte porque lo único que sabes hacer bien, además de emborracharte y comer como un cerdo, es matar –protestó Mirkhan incapaz de dar crédito a las supuestas intenciones de Duncan. Máximo sabía que las pullas que se lanzaban constantemente sus dos compañeros de armas eran habituales, pero en el fondo se tenían un cierto respeto y admiración mutuos. Fue el propio McDuff el que convenció al padre de Máximo, amigo personal del mercenario anglo, de que su hijo tenía madera de guerrero. Juntos habían viajado hasta Lanjibar, pueblo natal de la familia Eleazar, para alistarlo en la compañía. Máximo recordaba aquel lejano día como si fuera ayer. Desde entonces habían vivido cientos de situaciones comprometidas y siempre se respaldaban entre ellos. Si Duncan lo dejaba finalmente, su marcha iba a ser difícil de asumir. Estaba seguro de ello. La profunda y poderosa voz de McDuff sacó a Máximo de su ensimismamiento. –Lo digo en serio –insistió–. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Ya he perdido la cuenta de los años que he estado lejos de mi tierra. Nórdicos, turkhanios, kazacos, dálvacos… siempre hay alguna guerra, y a esa le sigue otra, y después otra más. Nunca tiene fin. ¿Y qué somos para los señores, nobles, emperadores, reyes o caudillos que contratan nuestros servicios? Absolutamente nada. Todos son iguales. Cuando ya no somos necesarios, nos tratan como parias, contrabandistas, piratas o asesinos. No niego que a lo largo de estos años he acabado con muchos hombres; pero nunca he matado a nadie que no empuñara un arma en la mano, jamás le quité la vida a ninguna mujer ni a ningún niño. Soy un hombre de armas, sí señor, pero no soy ningún asesino… McDuff empezó a tambalearse totalmente ebrio. Amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. –No dices más que sandeces, estúpido barbudo pelirrojo –refunfuñó Mirkhan–. Si de algo estoy seguro es de lo que es un mercenario, y no es otra cosa que un asesino. Para nosotros solo hay tres cuestiones: quién nos contrata, qué trabajo pide que hagamos y cuánto le vamos a cobrar por ello. Somos heraldos de la misma muerte, y es eso lo que dejamos a nuestro paso. El precio es lo único que varía. Así que deja de divagar. Mirkhan dejó ver su claro descontento con las palabras de McDuff. –Vamos, grandullón. Creo que has bebido demasiado. Ya empiezas a desvariar. ¿Cuántas veces desde que te conozco has dicho lo mismo? Y al final siempre sigues adelante. Mañana por la mañana hablaremos de ello si quieres, cuando estés más sereno. –No, muchacho –volvió a insistir McDuff–. Esta vez lo digo en serio. Allá donde nací, las montañas son muy hermosas y hay buenas mujeres. ¡Oh… ya lo creo que sí! Con lo que gane en esta campaña voy a comprar un buen puñado de 81 piezas de ganado, me haré una casa con mis propias manos, como es la costumbre de mi pueblo, y buscaré a Marta McCliff, el amor de mi juventud. ¿No os he hablado nunca de ella? Es la mujer más apetecible del mundo. Fuerte, bondadosa y de buenas caderas. Ninguna de vuestras fulanas puede compararse con ella. Cuando la encuentre, me casaré con ella. Nunca debí marcharme sin decirle nada. Si me hubiera quedado allí… ahora tendríamos toda una manada de niños corriendo por el campo… Tras decir la última palabra se desplomó sobre la mesa. –¡Duncan! ¿Estás bien? –preguntó Máximo tratando de levantarlo del suelo. –Está bien, numantino –contestó Mirkhan por su camarada–. Solo ha bebido demasiado, para variar. McDuff siempre nombra a esa fulana cuando está cerca de perder el conocimiento. Entre los dos consiguieron ponerlo en pie y se dirigieron hacia la salida. Justo cuando estaban cerca de la puerta se toparon con el comandante Lacroix. Iba acompañado de Gerald Smiles, tesorero de la compañía, y de Hazard el Carnicero. –Máximo, ¿a qué diablos estás jugando? –inquirió–. Llevo horas buscándote. Toda la flota está ya en alerta para zarpar y mi segundo al mando es el último en enterarse de todo. Ya hablaremos más tarde sobre ello. Dirígete hacia los muelles con tus oficiales. Luego me reuniré contigo y te daré más detalles. Echadle un cubo de agua por la cabeza al borracho de McDuff y espabiladlo. Yo tengo un asunto que atender antes de partir. No os demoréis: nos vamos de caza. Tras dar sus indicaciones, el comandante salió de la taberna acompañado de Smiles y de Hazard. Una vez quedaron a solas, llevaron a rastras a McDuff hacia las cuadras de la taberna y le metieron la cabeza dentro del abrevadero. Tal fue el efecto que le produjo el contacto con el agua que, al reaccionar, sus camaradas salieron despedidos a varios metros de distancia. McDuff se revolvió instintivamente sacudiendo la cabeza. –Tranquilo, somos nosotros –le musitó al oído el capitán numantino tratando de tranquilizarlo. Sabía que, a pesar de su buen fondo, McDuff era capaz de destrozarlo con sus propias manos sin tan siquiera darse cuenta mientras no recuperara completamente su consciencia. Duncan, poco a poco, fue saliendo de su trance salvaje y recuperó la percepción del entorno. Al sacudirse el agua parecía más un animal que un hombre. –¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? –preguntó aún un poco aturdido. –Perdiste el conocimiento mientras bebías. Entre Mirkhan y yo te hemos sacado a hombros, lo que, por cierto, nos ha costado bastante. Pesas más que un oso adulto. Después, ya fuera de la taberna, tropezaste con una piedra y te caíste dentro del abrevadero –mintió tratando de parecer lo más convincente posible. Duncan lo miró fijamente con los ojos entrecerrados hasta que finalmente 82 rompió la tensión con una de sus típicas carcajadas. –Supongo que me he pasado, como de costumbre. Vamos, no os quedéis ahí parados. Creo que necesito dormir un poco. Mañana será otro día. –Tendrá que ser en otro momento, viejo. El comandante Lacroix ha ordenado hacer los preparativos para zarpar esta misma noche. Así que termina de una vez de espabilarte y acompáñanos a coger nuestras cosas –apremió Mirkhan con su habitual tono brusco y malhumorado. Los tres mercenarios se apresuraron a preparar todas sus pertenencias y a continuación partieron hacia el atracadero del muelle. En menos de una hora, la flota, compuesta por cincuenta barcos de guerra y más de cinco mil hombres, estaba lista para zarpar. A Máximo, como capitán y segundo oficial de mayor rango dentro de los Hijos de la Muerte, le correspondía comandar la rápida y poderosa Hyperión, solo superada por el Cólera de Bhaal, nave del comandante de la compañía. Con él viajarían a bordo sus dos oficiales: Duncan McDuff y Onder Mirkhan. A pesar de ser su superior, Máximo siempre había dado un trato de igualdad a sus dos camaradas. Más tarde llegaron Lacroix, Smiles y Hazard. Los hombres prestaban a su comandante una obediencia absoluta, casi fanática. No en balde el auvernio era toda una leyenda. –Máximo, haz llamar al resto de oficiales de la flota –exigió–. Una vez reunidos, dirigíos a mi barco. Tengo que hablaros acerca de los pormenores de nuestra misión. El tono de Lacroix daba muestra de la seriedad de la situación. –Como ordenéis, comandante –asintió el numantino. Cumplidas las órdenes de Lacroix, Máximo y sus dos camaradas se dirigieron a la nave del auvernio. Fueron los primeros en llegar. –Hay algo que me tiene preocupado –confesó Máximo–. Conozco esa mirada del comandante. Me pregunto qué tendrá en la cabeza. Estoy ansioso por saberlo. Máximo hablaba sin poder parar de pensar. –Tranquilo. Pronto nos lo dirá –afirmó McDuff. –Sea lo que sea lo haremos –corrigió Mirkhan–. No se nos paga por pensar, sino por obedecer las órdenes. En un trabajo como el nuestro, cavilar demasiado solo puede traer problemas. Duncan no pudo evitar sonreír. –Por una vez estoy de acuerdo con el cenizo del turkhanio –admitió dándole una palmada en la espalda de forma afectuosa–. No merece la pena devanarse demasiado la sesera hasta que el comandante diga qué espera de nosotros. –Tan malo es pensar demasiado como no hacerlo en absoluto –volvió a corregir Mirkhan–. Eso último va por ti, viejo anglo cabeza hueca. Mirkhan se expresó esta vez en un tono más cordial. Conforme se acercaba la acción, el carácter del turkhanio solía mejorar considerablemente. Su lugar estaba 83 en el campo de batalla. Parecía haber nacido para ello. Máximo no paraba de andar de un lado al otro de la sala de oficiales del Cólera de Bhaal mientras Mirkhan afilaba sus cimitarras y Duncan canturreaba entre dientes una vieja letrilla de su tierra. –Duncan, por favor, no me dejas concentrarme –reprochó Máximo más nervioso de lo normal–. ¿No puedes cantar en silencio? Antes de acabar de pronunciar la última palabra apareció Lacroix, acompañado, como de costumbre, de Gerald Smiles y de Hazard. –Caballeros, tomen asiento. El comandante mercenario se expresó con la cortesía habitual que solía brindar a sus hombres de confianza antes de tratar cualquier tema de interés. Hazard soltó una grotesca sonrisa al escuchar la palabra «caballeros» referida a los presentes. Si había una persona en toda Auria más lejana de ser tratada con tal deferencia, ese era el Carnicero. –Ha habido un intento de golpe de estado –continuó– por parte del Senado contra la familia imperial. Valentino III ha sido asesinado y su hija secuestrada por la guardia personal del emperador. La conspiración contra los Sforza hubiera tenido un éxito completo de no ser por la oportuna incursión en la ciudad de la segunda legión, al mando del legado Iulianos Sforza. Por orden del dictator, debemos dar caza a los traidores normidones y rescatar a la princesa. Al parecer, han huido a bordo de una nave, el Brisa de Mar, con rumbo a Wolfsfalia. Son un grupo de élite normidona bajo las órdenes del comandante Philippe Guayart. No he de decir más sobre a quién nos enfrentamos, pues su fama en combate los precede. Nos llevan cierta ventaja, así que no hay tiempo que perder. Partiremos esta misma noche –anunció–. Trataremos de recuperar terreno sin hacer ninguna escala antes de llegar al estrecho de Midaris.Tendremos que confiar en que ellos sí las hagan. De estar en lo cierto, recuperaríamos el suficiente terreno como para poder alcanzarlos. »Una vez localicemos a la presa, no habrá tiempo de esperar a las naves que queden rezagadas en la travesía. Su barco es uno de los más rápidos de todo el imperio. El factor sorpresa, unido al numérico, será nuestra única ventaja. ¿Alguna pregunta? –inquirió Lacroix tras describir detalladamente los pormenores de su plan. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos, con excepción de Hazard y Mirkhan, el primero entusiasmado ante la posibilidad de cazar a algún enemigo con vida; el segundo, por su propia frialdad. –¿Ninguna? Perfecto. Máximo, eres el segundo al mando. Si por alguna razón llegarais a dar alcance a nuestros enemigos antes que mi tripulación, confío en que no me falles. La supervivencia de nuestra compañía depende de ello. Muchas son las riquezas que nos esperan si triunfamos. Solo hay un castigo posible como pago por nuestro fracaso: no es necesario que os lo mencione. Ahora, marchaos a vuestras 84 naves y seguid a la mía: nos hacemos a la mar. La flota mercenaria al completo se puso en marcha dejando atrás la vetusta capital imperial. Los días fueron sucediéndose sin noticias de la nave normidona. La actividad en los barcos era frenética. Al llegar el quinto día y tras dos jornadas de suave lluvia, el mar empezó a revolverse. El tiempo empeoraba considerablemente. Se avecinaba una tormenta. Si esta llegaba antes de dar caza al Brisa de Mar sería mucho más complicado alcanzarlo. Máximo se encontraba al timón con el inseparable gigante anglo a su lado. No podía dejar de pensar en las palabras que Lacroix había dicho antes de su partida. Algo no encajaba. Conocía bien a los normidones y no le entraba en la cabeza la posibilidad de que estos traicionaran al emperador. Había gato encerrado. –Máximo, ¿estás bien? –preguntó McDuff–. Casi no has hablado desde que nos hiciéramos a la mar. ¿Qué te ocurre, muchacho? McDuff no podía evitar referirse a su superior directo con tanta familiaridad. Siempre había sido muy paternalista con el hijo de su antiguo camarada. –¿Tú te has tragado el cuento que nos ha soltado el comandante? –inquirió Máximo–. Aquí pasa algo raro. Lacroix nunca me había ocultado información, al menos desde que soy su segundo, y mucho menos me había mentido. ¿Por qué ahora? El capitán numantino miró a McDuff esperando recibir algo de luz o apoyo de su viejo amigo. –Creo que estás siendo demasiado desconfiado –se defendió McDuff–. Coincido contigo en que puede parecer un poco extraño, pero no te olvides de que los normidones ya traicionaron al imperio y a los Sforza una vez, y, aunque desde que se produjera tal hecho hayan pasado más de mil años, puede que guarden rencor o simplemente que la historia se repita de nuevo. Quién sabe. De todas formas, Mirkhan tiene razón en algo: Lacroix es el comandante de la compañía. Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Siempre ha sido así. Olvídate del tema. –Puede que tengas razón, pero me cuesta no pensar en ello. –¿Por qué no me acompañas? –la pregunta de McDuff cogió desprevenido a Máximo. –¿Qué? ¿Adónde? –cuestionó Máximo, que intuía adónde quería llegar a parar su viejo amigo. –Me refiero a que, si estás cansado de este trabajo, siempre podrías acompañarme a las Highlands cuando acabemos este contrato. ¿Qué te parece la idea? –Me lo pensaré. Te lo prometo –le aseguró–. Pero ahora no puedo apartar mi cabeza de lo que tenemos entre manos. Duncan, ¿te he contado alguna vez que antes de alistarme con los Hijos de la Muerte conocí a un guerrero 85 normidón? –No, nunca –contestó McDuff intrigado–. Adelante, te escucho. Siempre me han encantado las historias. –Yo era mucho más joven –comenzó a relatar Máximo–, apenas un chiquillo de no más de trece años. Mi padre aún ocupaba el cargo de segundo jefe dentro de la compañía y a duras penas lo veíamos. Acompañé a mi madre al pueblo a comprar algunas cosas necesarias para pasar el invierno, ya que, al aparecer las primeras nieves, la hacienda de mi familia solía quedarse incomunicada de Lanjibar durante meses. Máximo realizó una pausa rebuscando en su memoria aquellos recuerdos de juventud. –Mientras ella realizaba las compras en el mercado –continuó–, yo me entretuve tonteando con una muchacha de la aldea. Para cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. El jefe de un grupo de forajidos extranjeros había acusado a mi madre de robarle una bolsa llena de dinero. Sin mediar palabra, la golpeó en el rostro una y otra vez mientras dos de sus matones la sujetaban y el resto se burlaba de ella. »Yo corrí hacia donde estaban y le aticé a uno de ellos con una piedra en la cabeza. Conseguí derribarlo, pero varios de los canallas que servían a aquel delincuente aprovecharon para sujetarme y me dieron una paliza. Le aseguraron a mi madre que, si no les decía de inmediato dónde había escondido la bolsa, nos matarían a los dos. Ella les explicó quién era mi padre y exigió que me soltaran, pero no le hicieron ni el menor caso y amenazaron con cortarme las manos. A continuación volvieron a golpearla sin piedad. Nunca supe quiénes eran. Supongo que el verdadero motivo de su comportamiento era ajustar algún tipo de cuenta pendiente con mi padre. »Finalmente me pusieron el filo de una espada en el cuello. Le dijeron a mi madre que se despidiera de mí porque ese iba a ser el último momento enque iba a poder verme con vida. »Cuando todo parecía perdido, una poderosa voz se elevó entre todas las demás. Se trataba de un oficial normidón. Su imagen era majestuosa, montado en su espléndido caballo tordo y luciendo su impecable armadura, propia de su condición y mando. No sé por qué estaba allí en mi tierra ni por qué salió en nuestra defensa. Nosotros solo éramos gente del pueblo. De lo único que estoy seguro es de que, de no ser por su aparición, no estaría hoy aquí contándote esta historia. »El jefe de los bandidos le dijo que no era asunto suyo, que no se entrometiera o de lo contrario nos seguiría a mi madre y a mí al infierno. Lo que después sucedió fue digno de ver. Él solo acabó con aquel miserable y con los cuatro hombres que lo acompañaban. Apenas recibió un puñado de heridas superficiales sin importancia. 86 »Después de acabar con la carnicería, se dirigió a nosotros y nos preguntó si estábamos bien. Luego ayudó a mi madre a cargar el carro y nos escoltó hasta la hacienda. Yo le dije que estaba en deuda con él y, tal y como es la costumbre de los numantinos, le ofrecí servirlo hasta que la saldara y le salvara la vida. Él me contestó que solo había una cosa que quería de mí: que cuidara de mi madre y fuera un buen chico. Jamás podré olvidar a aquel hombre. »Así que no me trago todo ese cuento de la traición. Los normidones sirven al emperador y se entregan a su protección de por vida. No albergan deseos de riqueza o de gloria. ¿Por qué iban a secuestrar a la princesa? ¿Qué pueden ganar con ello? No le encuentro sentido alguno. Es absurdo –alegó Máximo de forma vehemente tras terminar de narrar su historia. –Vaya. Así que estuviste cerca de convertirte en uno de ellos –exclamó McDuff–. ¿Por qué nunca me lo habías contado? Es una buena historia. ¿Seguro que no te la has inventado? Yolo hago a menudo. Recuerdo una vez que… La voz del vigía interrumpió a McDuff y, como si con su aviso hubiera ofendido de alguna forma a los dioses, justo en ese momento estalló la tormenta. –¡Barco a la vista! –grito el vigía. –¿Qué bandera ondea? –preguntó Máximo. –¡Es difícil saberlo con la tormenta, pero parece la bandera imperial! Las palabras del vigía empezaron a volverse casi imperceptibles con el aumento del rugido de la tempestad. «El Brisa de Mar. Tienen que ser ellos», pensó el numantino. Centrado en la identidad de aquel navío Máximo dejó a un lado sus conjeturas. La flota mercenaria parecía haber avistado a sus enemigos. Máximo observó cómo poco a poco se iban aproximando a su presa. Estaba convencido de que se trataba de la nave normidona. La persecución casi había concluido y su tripulación estaba ansiosa por entrar en batalla. Por muy diestros que fueran los normidones en combate no tenían ninguna posibilidad de vencer si conseguían darles caza. Pero, cuando ya casi estaban a tiro de las catapultas, la distancia empezó a aumentar. Sin duda los habían descubierto, lo que significaba que habían perdido el factor sorpresa. Si seguían incrementando la ventaja sobre la flota acabarían por dejarlos de ver envueltos en aquella tormenta infernal. La mayoría de los barcos de la armada mercenaria fueron quedándose atrás, hasta que se difuminaron en el horizonte. Tan solo dos de ellos continuaban tras su estela. Eran los buques insignia de la flota, el Hyperión de Máximo y el Cólera de Bhaal de Lacroix, los únicos que podían aproximarse a la velocidad del barco. Aun así siguieron perdiendo terreno. Ya casi había dado por imposible la empresa cuando un golpe de suerte desniveló la balanza a su favor. Muy cerca del estrecho de Midaris pudieron ver que un rayo caía sobre el mástil principal de la nave normidona ylopartía por la 87 mitad. De todos los barcos que habían zarpado del puerto de Majeria solo dos de ellos estaban presentes. Aun así superaban claramente en número a los normidones. De la nave enemiga salieron despedidos varios proyectiles lanzados por una gran catapulta ubicada en su popa. Ante la proximidad de la batalla, Máximo trató de arengar a sus hombres. Duncan y Mirkhan se preparaban para el combate. –¡Hijos de la Muerte, disponeos al abordaje! 88 CAPÍTULO 22 Mar de la Vida. A bordo del Brisa de Mar Ya habían transcurrido seis días desde que el Brisa de Mar partiera del grandioso puerto marítimo de Majeria. Gisela había permanecido distante y cabizbaja durante toda la travesía. El comandante normidón empezaba a preocuparse por su comportamiento. Philippe Guayart conocía bien a Gisela y no era normal que su alegre y jovial protegida deambulara de aquí para allá sobre la cubierta del barco como alma en pena. El comandante había sido testigo de cada paso de la princesa desde que la matrona que asistió su nacimiento depositara su diminuto cuerpo en brazos de su difunta madre. A pesar de haberse convertido en toda una mujer, para él aún era aquella chiquilla inocente que solía amenizar la corte imperial con su embriagadora presencia. Gisela se encontraba apoyada en la barandilla próxima al castillo de popa, con la mirada perdida en la inmensidad del mar, cuando Guayart decidió tomar cartas en el asunto. La princesa se sobresaltó al sentir sobre su hombro la enorme mano del líder de la guardia normidona. –Perdonadme, mi señora. No era mi intención asustaros –se disculpó. Gisela soltó un suspiro al tiempo que llevaba sus delicadas manos hacia el pecho. –No, Philippe. Soy yo la que debe pediros perdón por mi comportamiento durante estos últimos días. Aún estoy afectada por la forma en la que me despedí de mi padre. Tengo la sensación de haberlo decepcionado. Guayart percibió con claridad el afectado tono de la princesa sin saber muy bien qué decir para tratar de consolarla. –Estoy convencido de que el emperador está orgulloso de ver la gran mujer en la que os habéis convertido. Sois digna de pertenecer a la dinastía Sforza. Para mí es un honor ser vuestro protector, al igual que lo ha sido servir a vuestro padre en los últimos treinta y dos años. Las palabras del comandante normidón fueron un bálsamo para Gisela, que correspondió a su cortesía con una cálida sonrisa de agradecimiento. –Sois muy amable conmigo. Siempre lo habéis sido. No hay recompensa suficiente para corresponder tanto sacrificio. Me alegro de veras de contar con vuestra compañía en este largo viaje. Tras tantos años junto a su familia, Gisela no podía evitar ver al comandante Guayart más como un pariente que como un guardián. Durante unos instantes permaneció en silencio mirándolo directamente a los ojos y acariciando la dura piel de su rostro con la punta de sus delicados dedos. Le regaló 89 una sonrisa tan pura e inocente como hermosa. El comandante abandonó por un instante su habitual expresión fría y marcial para envolver la menuda y delicada figura de Gisela en un cálido abrazo. Así permanecieron durante varios minutos hasta que la voz de Fabio Bertucci, segundo oficial al mando de la tripulación normidona, llamó su atención. –Comandante, el viento está cambiando. Se avecina una tormenta. Creo que sería mejor que la princesa volviera a sus aposentos para mayor seguridad. Al escucharlo, el comandante recuperó la compostura y, con suma delicadeza, se apartó de la princesa. –Gracias, Fabio. Tras responder a Bertucci, el comandante volvió a dirigirse a Gisela de forma enérgica y vehemente. –Mi señora, debéis hacer caso al oficial. Las tormentas en alta mar son peligrosas y traicioneras. Poco tienen que ver con las que podáis haber presenciado en tierra firme. Os conduciré hasta vuestro camarote. Pronto la cubierta no será un lugar seguro. Gisela escuchó con atención la sugerencia del comandante mientras pensaba en la forma más adecuada de rehusar el ofrecimiento sin resultar descortés. –Os lo agradezco, pero os pido que me acompañéis a tomar una copa de vino si eso no interfiere en vuestras obligaciones. Me siento muy sola, tan lejos de la civilización. Solo cuando converso con vos puedo ahuyentar tal pesadumbre. La princesa, reacia a abandonar la compañía de Guayart, rezó para que su treta surtiera efecto. El comandante no acostumbraba a dejar la cubierta de su nave durante las travesías más de lo necesario para descansar, pero por una vez decidió hacer una excepción. –Como deseéis –concedió–. Pero os advierto que no puedo demorarme mucho tiempo con vos, por muy grata que me resulte vuestra compañía. Mi responsabilidad me obliga a estar junto a mis hombres para dar ejemplo. El comandante se giró hacia Bertucci. –Fabio, toma el mando de la nave hasta mi regreso –ordenó–. Realizad los preparativos necesarios en prevención del temporal que parece ir en nuestra búsqueda. Su segundo al mando asintió con un enérgico taconazo seguido de un leve gesto de la cabeza. Fabio Bertucci era un hombre entrado en años, fornido y bien parecido, con abundante melena negra y penetrantes ojos de color amarillo claro. A diferencia de la mayoría de los miembros de la orden, que eran de origen humilde, él había nacido con la marca28. La familia Bertucci, al igual que los Völler y los Steinholz en Wolfsfalia, los Guayart en Auvernia, los Darkblade, los Stormseeker y los Skellhorn en Anglia y 90 los Balkar en Numánica, descendía directamente de uno de los señores normidones que juraron lealtad en el pasado a los Sforza. Hoy en día eran una de las más reputadas familias de origen patricio de Auria y, como regentes de su principado, contaban con grandes extensiones de tierra en la provincia de Veridia Occidental. Fabio, tal y como era tradición entre las casas de origen normidón, como segundo hijo del príncipe, ingresó muy joven en la orden, y con el paso del tiempo se convirtió por derecho en uno de sus oficiales de mayor rango. Solo era precedido en el escalafón por el comandante Guayart y el capitán Völler. Al escuchar a su comandante no dudó ni por un segundo en cumplir sus instrucciones al pie de la letra. El segundo de a bordo, al igual que el resto de los normidones, tenía una fe ciega en su comandante. Jamás osaba cuestionar sus decisiones. –Ya habéis oído al comandante. ¡Hermanos, preparad la nave para la tormenta! ¡La fe sera nuestro escudo! ¡La lealtad, nuestra mayor divisa! ¡No temeremos al dolor, no sentiremos hambre, jamás nos doblegaremos ante nadie mientras nos quede una gota de sangre que derramar junto a nuestros hermanos! ¡Nos une un juramento! ¡Por mi espada, por mi honor, por el emperador! ¡Sforza, Sforza, Sforza!29 –gritó Fabio en la lengua primigenia de los normidones. –¡Sforza, Sforza, Sforza! –corearon al unísono con fervor el resto de los miembros de la guardia. La princesa se sentía maravillada ante la disciplina y devoción con la que aquellos hombres consagraban sus vidas al servicio de su familia. La guardia normidona siempre había despertado una extraña atracción en Gisela. Lejos de encajar en el estereotipo de hombres guapos o apuestos, aquellos duros guerreros le resultaban realmente atractivos, con sus cuerpos curtidos, musculosos y llenos de vello que les daba aquel aspecto tan salvaje como varonil. Se recreó especialmente en Fabio, el único normidón de la tripulación nacido en Majeria, el más agraciado de rostro. Al fijarse detenidamente pudo apreciar un cierto parecido físico con su difunto esposo, hecho que le hizo apartar su mente de aquellos pensamientos 13 Todos los descendientes de los antiguos señores normidones tienen en común una marca de nacimiento en el hombro derecho. Dicha marca tiene una forma que se asemeja levemente a la cabeza de un lobo. 14 Fragmento del juramento de fidelidad de la orden normidona para con la dinastía Sforza. 91 tan impropios, a su juicio, de una mujer recientemente enviudada. El comandante, al percatarse de aquel repentino vuelco en el estado de ánimo de la princesa, intentó llamar su atención. –Gisela, acompáñame. Guayart pronunció sus palabras con tono paternal, como si se tratara de su propia hija. En todos los años que había estado junto a él en la corte, jamás lo había escuchado llamarla directamente por su nombre. Lejos de considerarlo una insolencia, agradeció que por una vez perdiera esa fría mascara de cortesía y le otorgara aquella calidez en el trato que tantas veces había añorado. –Oh… Perdonadme. No tenía intención de haceros perder más tiempo –dijo la princesa a modo de disculpa. Gisela se sintió un poco avergonzada ante la idea de que el veterano hubiera intuido sus pensamientos. –Vos primero, princesa –contestó Guayart indicando con su mano el camino hacia el castillo de popa. Ambos abandonaron la cubierta del barco para dirigirse al salón donde el comandante solía comer y debatir con sus oficiales. Guayart sacó de la alacena una botella de exquisito vino veridio y lo sirvió en dos sencillas copas de madera. Levantó la suya en dirección a la princesa mientras la obsequiaba con una cálida mirada más propia de un padre hacia su hija. –¿Me permitís hacer un brindis? –preguntó. –Por supuesto. Será un placer –asintió Gisela con cortesía. La princesa se sentía divertida e intrigada a la par con este cambio de actitud tan poco común en su protector. –Porque los años venideros os concedan salud y alegría tanto a vos como a vuestra familia –Guayart extendió su copa tras pronunciar su brindis. –Porque vos estéis junto a mí para verlo –correspondió la princesa de corazón. Gisela quedó envuelta en el embriagador aroma desprendido por la copa. Inspiró hondo y, tras dar un sorbo al delicioso vino especiado, se aclaró la garganta con intención de retomar la palabra. –¿Puedo haceros una pregunta personal? Gisela jugueteaba con sus dedos como una niña pequeña. Pensaba en la mejor manera posible de obtener información de su protector. –Decidme, ¿qué queréis saber? –Hay algo que me tiene intrigada pero nunca me he atrevido a preguntaros acerca de ello –la princesa alzó la vista con sus mejillas sonrojadas para comprobar la reacción del comandante antes de proseguir. –Adelante, no tenéis nada que temer. Podéis preguntarme lo que queráis. –Desde que tengo uso de razón siempre habéis estado al mando de la guardia personal de mi padre. ¿Nunca habéis anhelado formar vuestra propia familia? ¿Cómo pueden los miembros de vuestra orden evitar sucumbir ante los instintos 92 que cualquier hombre alberga en su interior? ¿Nunca habéis amado a una mujer? Gisela era reacia a dejar pasar la oportunidad. Sabía que en cualquier momento Guayart podía recuperar su hermética compostura y tenía que aprovechar la ocasión para saber más sobre aquel hombre al que tanto admiraba. –¿A qué preferís que os conteste primero? El comandante no pudo evitar sonreír ante el aluvión de preguntas. Desprovisto de su coraza de honor y disciplina parecía otra persona. –Atodo –respondió Gisela de forma impulsiva–. Perdonadme que sea tan franca, pero es que conozco tan poco acerca de vuestra vida… Me gustaría llegar a alcanzar el grado de confianza que mi padre tiene con vos. Para él sois más un amigo que un guardián y deseo que me consideréis de la misma forma. Es la primera vez que os abrís a mí y no quiero que sea la última. –Me recordáis mucho a vuestro padre cuando se me concedió el privilegio de entrar a su servicio. Tenéis tanto su fuerza de espíritu como su majestuosidad –proclamó Guayart al tiempo que trataba de ordenar en su mente el aluvión de preguntas al que la princesa lo había sometido–. La orden normidona no es una simple guardia personal. Nuestros orígenes están ligados a vuestra familia desde tiempos inmemoriales. Estoy seguro de que habéis estudiado la historia de vuestro linaje. Aun así, permitidme que me remonte a los tiempos del primer emperador Sforza. Guayart hizo una pausa. Esperaba la aprobación de la princesa. No deseaba aburrirla en exceso con sus lecciones de historia. –Por favor, continuad –suplicó esta. Los ojos de la princesa denotaban su excitación. Estaba deseosa de escuchar el relato del comandante. –Bien. Hace más de tres milenios, Auria ya era un imperio emergente, como demostraba el control que ejercía sobre todos los territorios colindantes con el Mar de la Vida. Vito Sforza irrumpió con mucha fuerza en la corte imperial y en pocos años, apoyado por su enorme riqueza, llegó a convertirse en la voz más influyente del Senado. ¿Sabíais que el origen de vuestro linaje no es auriano? Gisela puso cara de sorpresa al escuchar la revelación. No podía dar crédito a sus oídos. –No. No lo sabía. Mi padre nunca mencionó nada al respecto –mintió. –Pocos lo saben y muchos menos se atreverían a decirlo, salvo aquellos que como él descendemos de los antiguos reyes normidones. Vito Sforza en realidad se llamaba Vikka Sferkill y su origen era wolfsfalo, como el de vuestro difunto esposo. El comandante hizo una pausa al percibir el dolor que el recuerdo del príncipe Tristán había causado en Gisela. –Perdonad mi falta de delicadeza. No tenía que haber revuelto un pasado tan doloroso y cercano –dijo Guayart a modo de disculpa. –No os preocupéis. Antes o después tendré que superarlo. Por favor, continuad. –De acuerdo –el comandante tomó un trago de vino y se aclaró la garganta antes 93 de proseguir–. Vikka Sferkill fue el hombre que unió a todos los reyes y señores de los antiguos reinos de Wolfsfalia y Anglia. El origen de la palabra «normidón» viene del primero de los nuestros que se arrodilló y le juró lealtad a vuestro antepasado. Se llamaba Gunnar Normid. »Vikka Sferkill, apoyado por Gunnar y por muchos otros señores de las tierras wolfsfalas, emprendió una guerra civil por la más noble de las causas: vengar la muerte de Lizbeth, su gran amor y la hija del más poderoso de los reyes del norte, el temible Brendarf Wolfkrieg. El rey Brendarf ardió en cólera al descubrir el romance de su hija con Vikka, al que consideraba indigno para ella por el hecho de no ser un pura sangre, nombre con el que se llamaba a los descendientes directos de Skogür según las leyendas ancestrales de nuestro pueblo. ¿Os estoy aburriendo? –Guayart hizo una nueva pausa para constatar su reacción. –Por favor, continuad. Me encantan las historias de amor. Atenta a las palabras del comandante, Gisela apoyó los codos en la mesa y colocó su barbilla entre las manos con la tierna mirada de un corderito. –Lizbeth le confesó a su padre el amor que sentía por Vikka e imploró su perdón. Su padre la encerró en lo alto de una de las torres de Wolfden, el castillo de los Wolfkrieg, y juró que le entregaría la cabeza de Vikka en cuanto acabara con él. Lizbeth se volvió loca y acabó por arrojarse desde lo alto de la torre – Gisela soltó un suspiro. Le encantaba esa parte de la historia–. Murió aplastada contra las rocas. »Al enterarse de lo ocurrido, Vikka convocó a los señores wolfsfalos que sentían antipatía contra el rey y trató de aunarlos a su causa. Ninguno se decidió a dar el paso hasta que Gunnar Normid lo hizo. Muchos de los nuestros lo siguieron y así comenzó una cruenta guerra que acabó poniendo fin al predominio de los Wolfkrieg en Wolfsfalia. A todos los que siguieron a Gunnar se les pasó a llamar normidones en su honor, y así, bajo el reinado de Vikka Sferkill, surgió nuestra orden. »Años más tarde, y una vez logró unificar Anglia y Wolfsfalia bajo su estandarte, Vikka Sferkill puso su atención sobre el emergente imperio de Auria. Tras varios intentos fallidos, consiguió concertar un encuentro con el emperador Aurelio V, no sin antes adoptar un nuevo nombre con el fin de distinguirse dentro de la sociedad auriana: Vito Sforza. En aquella reunión, propuso someter a su reino, cuyos límites iban desde la isla de Quyrlich hasta la frontera de Wolfsfalia con los kazacos, al imperio auriano a condición de ser aceptado por derecho como miembro del Senado sin perder su condición de administrador y gobernante de los territorios de Anglia y Wolfsfalia. »Aurelio V aceptó de buen grado y así ambas provincias pasaron a formar parte del imperio. Vito se integró con suma naturalidad en la alta sociedad auriana yganó muchos apoyos dentro del Senado al granjearse la simpatía de las principales familias patricias, todo ello gracias a sus increíbles dotes de persuasión y al amparo 94 de su poderosa guardia normidona. Se comentaba que incluso había cierto embrujo en sus palabras y que cuando alguien las escuchaba difícilmente escapaba de su magnetismo. »Por aquellos tiempos nuestra orden era mucho más numerosa. Tenía el tamaño de casi dos legiones. Pocos osaban oponerse a los designios de Vito, hasta tal punto que empezó a hacerle sombra al mismísimo emperador. »Temiendo que la familia Sforza pudiera suponer un peligro para su autoridad, este intentó eliminarlo, y convocó al resto de los senadores a sus espaldas para conspirar contra él. Fue un gran error, pues vuestra familia, a esas alturas, ya gozaba de una gran reputación entre la mayoría de los hombres influyentes de Auria, que veían en la fuerte personalidad de Vito todos los valores que debía representar su patria frente a los excesos y desviaciones en los que había ido cayendo la familia imperial. »Por si faltara poco, la popularidad de Vito Sforza y su guardia normidona era tal que entre la plebe se extendieron leyendas. Decían que los de nuestra orden procedían del mismo dios Skogür y que vuestra familia compartía descendencia tanto de Skogür como de Lyrn. »Finalmente Vito se enteró de las intenciones del emperador gracias al senador Mario Cosato y, contando con el favor del Senado, dio un golpe de estado que acabó con la hegemonía de la dinastía calternia30 al autoproclamarse a sí mismo como emperador de Auria. Desde entonces y hasta la fecha la dinastía Sforza ha gobernado con puño de hierro el imperio. Vito I fue el primer emperador de vuestro linaje –el comandante interrumpió su magistral clase de historia al percibir un leve bostezo de la princesa–. No pretendía aburriros con detalles que con toda seguridad no son nuevos para vos. –No, por favor. Me encanta escucharos. Es solo que casi no he podido conciliar el sueño en los últimos días. Continuad, os lo suplico. La princesa se maldijo a sí misma, avergonzada por su desliz. Una vez estuvo seguro de no estar hastiando a la joven, el líder normidón retomó la historia en el punto que la había dejado. –Gracias, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya recuerdo… Durante los siguientes mil años el imperio siguió creciendo hasta llegar a su apogeo con el emperador Antonio IV. Durante su mandato, por primera y última vez hasta nuestros tiempos hubo un 15 Dinastía precedente a la Sforza en el trono de auria. 95 caso de insubordinación en las filas de los normidones. En aquella época, a las familias de los más destacados miembros de la orden se les concedieron tierras y propiedades en diversas provincias del imperio, además de recibir el título de príncipes. Sus hijos menores fueron honrados con el privilegio de servir al emperador como oficiales de mayor rango dentro de la guardia. »Algunas de esas familias osaron rebelarse contra el emperador y con ello comenzó una guerra civil que enfrentó a los traidores contra las fuerzas que seguían siendo fieles a Antonio IV. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Casi todas las casas normidonas tenían parientes alistados en ambos contingentes. Fue algo terrible. »Finalmente, el bando de los leales acabó destruyendo a los insurrectos, motivo por el cual el emperador perdonó a la orden. Pero su confianza en ellos disminuyó considerablemente ante el temor nacido de que pudiera repetirse ese hecho de nuevo. Esa fue la razón por la que el número de nuestra orden disminuyó considerablemente hasta llegar a ser tan escaso como lo es hoy en día, apenas un millar de hombres. »Estoy seguro de que no se os han pasado despercibidos los brazales y las grebas que todos los miembros de la orden normidona llevamos –apuntó el comandante señalando dicha pieza de su armadura. –Así es, aunque desconozco lo que simbolizan para vosotros –reconoció Gisela–. Solo sé que cuando un hombre ingresa en la guardia del emperador se celebra una ceremonia y se le entregan como símbolo de honor. Una vez asistí a uno de esos rituales. ¿Significan algo más? La princesa estaba disfrutando con aquella historia como no lo había hecho en mucho tiempo. Estaba impresionada por todos aquellos detalles que nunca había escuchado a sus tutores. –Forma parte de los mitos y leyendas propios de la orden. Se supone que no se empleó plata común, sino una aleación inédita hasta ese momento, conocida como plata rúnica, creada por Cerón Sforza, hermano menor de Antonio IV, al que el emperador recompensó años más tarde con el principado de Heraclia y el reconocimiento del apellido para todos sus descendientes tras la gran victoria frente a los turkhanios en la batalla de Balmípolis31. »Perdonadme, creo que me estoy yendo por las ramas –se excusó el comandante tratando de no perder el hilo de la pregunta–. Volviendo al tema de las grebas y los brazales, se dice que ningún normidón puede rebelarse contra un miembro de la familia Sforza mientras los lleve puestos y que, una vez entregados al ingresar en la orden, no nos está permitido retirarlos por nuestros propios medios salvo en los momentos en que 16 Batalla que puso fin al conflicto contra el imperio turkhanio. Gracias a su victoria, Cerón Sforza logró expulsar a los invasores y afianzar el dominio de Auria sobre la provincia de Heraclia y la región de Masania. En esa misma campaña comenzó también a forjar su leyenda la séptima legión, que más tarde sería 96 reconocida con el sobrenombre de la Legión Invencible. 97 necesariamente aprovechamos para descansar o asearnos. Lo cierto es que ningún normidón en su sano juicio querría desprenderse de ellos. Es el símbolo de nuestra condición, nuestro mayor orgullo; pero también significan y nos recuerdan la mayor de nuestras vergüenzas y ayudan a que la historia no vuelva a repetirse. Permitidme continuar para que entendáis por qué he aludido a nuestra historia. El comandante aguardó hasta recibir el visto bueno de la princesa. –Sí, por supuesto –lo alentó esta. La princesa sintió crecer la curiosidad en su interior. Estaba intrigada por saber adónde quería llegar el comandante. –Los miembros de las familias leales conservaron los derechos sobre sus tierras y títulos. Una de ellas fue la familia Guayart, a la cual pertenezco. Actualmente han desaparecido la mayoría de ellas. Nuestros hijos mayores no ingresan en la orden a pesar de que reciben el mismo entrenamiento y educación que sus hermanos pequeños. Su destino es servir al emperador de otra forma, como la extensión de su poder en las provincias donde están situadas sus tierras y en la que ostentan el título de príncipes. »Yo tuve la opción de tomar ese camino, pero preferí dejarlo en manos de mi hermano menor, Gabriel. Siempre fue mi deseo ser el primer escudo del emperador. Esa fue la razón que me llevó a renunciar a mi derecho sobre las tierras de mi familia para convertirme en el comandante de la orden normidona. »Sobre vuestra pregunta acerca de si he amado alguna vez a una mujer, la respuesta es sí. Ella murió hace muchos años al nacer mi tercer hijo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión definitiva de ingresar en la orden. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y es por eso que no puedo oponerme a la firme decisión de mi hijo Pascal de seguir mis pasos y algún día ocupar mi lugar como comandante de los normidones. De hecho, solo el estallido de la rebelión ha provocado que se posponga su nombramiento, ya que, hasta que su ritual se complete, su deber es ayudar al emperador a sofocar los últimos brotes de la revuelta cabalgando bajo el estandarte de mi familia a las órdenes de mi hermano. »La casa Guayart ha enviado a la octava legión, así como Wolfsfalia ha dirigido a sus poderosas alae hacia Auvernia, para secundar a las legiones enviadas por Auria. Su objetivo principal es rescatar a vuestro hermano de las garras de los rebeldes. Una vez cumpla la misión de llevaros sana y salva hasta Wolfsfalia, me reuniré con mi hijo y asistiré a su nombramiento. El rostro de Guayart se ensombreció de repente. Gisela se maldijo en silencio por haber provocado con sus preguntas que el gigantesco normidón volviera a sus sentimientos, aunque, por otro lado, se alegró de haberlos conocido por fin. Desde la sala en la que se encontraban se percibía con claridad cómo la 98 tormenta se iba acercando. La cubierta del barco se tambaleaba cada vez con mayor fuerza, hasta tal punto que la botella de vino terminó por caer de la mesa. Multitud de pequeños cristales quedaron esparcidos por el suelo. –Espero haber respondido a vuestras preguntas, mi señora. Ahora, si me permitís, tengo obligaciones que atender –se excusó el comandante con el rostro severo. Gisela no deseaba que acabara su charla. Estaba justo a punto de protestar cuando fue sorprendida por el estruendo ocasionado por un trueno. Definitivamente había estallado la tormenta. Antes de que el comandante saliera por la puerta, se encontró de bruces con Fabio, que, saltándose el protocolo, había entrado en la sala en busca de su superior. –Comandante, algo va mal –informó–. Varios barcos con el estandarte imperial se aproximan a nosotros. ¿Qué pueden estar haciendo aquí? Se supone que nadie conoce nuestra verdadera posición ni nuestras intenciones. Guayart percibió la confusión de su segundo. –Princesa, os ruego que permanezcáis aquí abajo hasta nueva orden. Me reuniré con vos en cuanto mis obligaciones me lo permitan. Y, sin mediar más palabras, abandonó la sala en compañía de Fabio Bertucci. Gisela se quedó sola. Una vez arriba, Guayart oteó el horizonte tratando de encontrar alguna pista. El impasible gesto de su rostro le hacía parecer una estatua. –Efectivamente, son naves del imperio –corroboró–, como atestigua su blasón, pero no están tripuladas por guardias normales y corrientes, sino por la compañía mercenaria de los Hijos de la Muerte. El subalterno se esforzó por distinguir algún rasgo que confirmara las palabras de su comandante, pero a duras penas podía mantener los ojos abiertos en medio del infierno que la tormenta había desatado a su alrededor. –Desconozco el motivo por el que están aquí, si tienen algún conocimiento sobre nuestro verdadero propósito o sobre quién nos acompaña; pero, sea como fuere, no tengo ninguna intención de averiguarlo. Debemos dejarlos atrás lo antes posible. Fabio, ven conmigo hacia el timón. Trataremos de aprovechar la tormenta para perderlos de vista –ordenó Guayart. A pesar de que los Hijos de la Muerte servían al imperio y en teoría se les podría considerar como aliados, desconfiaba de cada uno de sus miembros. Detestaba su forma de actuar, carente de honor, por lo que prefería evitarlos. Para colmo, en esta ocasión, tanto la forma de acercarse de los mercenarios como la presencia de la princesa a bordo y la importancia de su misión hacían que la desconfianza del comandante normidón se viera acrecentada y se preparara para lo peor. 99 CAPÍTULO 23 Frontera kazaca. Tratados de paz Leopold, señor de la casa Völler, vasallo de la casa Steinholz y guardián de la Marca Este de Wolfsfalia32, llevaba tiempo fuera de sus tierras actuando como general al mando de las dos legiones y las cuatro alae de caballería que vigilaban la zona fronteriza al noreste de Auria. Habían pasado muchos años desde la última incursión seria de los temibles kazacos, desde que llegaran a un acuerdo de paz con Pyotr Drago, jefe del clan y caudillo militar al que seguían un gran número de tribus bárbaras; pero ese no era motivo suficiente como para descuidar el resto de obligaciones que la casa Völler tenía con el príncipe de Wolfsfalia. Aun así, Leopold Völler había concertado un encuentro con Pyotr Drago para pedirle explicaciones sobre algunas pequeñas escaramuzas que se habían producido en los últimos meses provocadas por ataques de pequeños grupos de incursores kazacos. Tan solo se habían cobrado unas pocas vidas de ciudadanos de Auria, pero Leopold Völler no estaba dispuesto a permitir ni un quebrantamiento más del tratado de paz por muy insignificante y aislada que fuera la razia33. Un pequeño islote de apenas diez atahúllas de extensión ubicado en mitad del caudaloso río Kreuzzung era el lugar neutral que habían dispuesto para dicho encuentro. Cuando Pyotr Drago llegó al islote, acompañado de ocho hombres de su guardia personal, lord Leopold Völler ya lo estaba esperando junto a uno de sus tribunos y diez caballeros wolfsfalos. El aspecto de Pyotr Drago era formidable, así como el de los hombres que lo escoltaban. La constitución de los wolfsfalos y de los kazacos era muy similar. Se trataba de dos razas fuertes, con guerreros de gran envergadura. Pero había uno de los hombres de Drago que destacaba sobre todos ellos por su espectacular complexión física. Se trataba de Grund Ingersen, el guardaespaldas personal del caudillo kazaco, un campeón de rubia melena y penetrantes ojos de un color amarillo intenso que sobresalía en altura incluso para los patrones raciales de ambas etnias. Pero no fue ese el detalle que más llamó la atención de Leopold, que 17 Región de la provincia de Wolfsfalia de vital importancia estratégica al compartir frontera con los temibles bárbaros kazacos. 18 Incursión en un país enemigo sin mayor objetivo que conseguir un botín. 100 ya había visto a otros kazacos superar los dos metros de altura. Lo que realmente le extrañó al guardián de la Marca del Este de Wolfsfalia fue su procedencia. «¿Qué demonios hace un nórdico entre los kazacos?», pensó al conocer su origen. Dejando a un lado las trivialidades decidió afrontar el asunto que los había llevado a reunirse. –Saludos, Pyotr Drago –dijo lord Leopold Völler con tono deferente. –Leopold Völler. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que intercambiamos palabras –fue la contestación del caudillo kazaco. –Así es. Por desgracia, el motivo de concertar este encuentro se debe a ciertas noticias inquietantes que he recibido durante los últimos meses –anunció–. Me han informado de los ataques realizados por vuestro pueblo a poblaciones aurianas. Debo recordaros que en el acuerdo de paz que alcanzamos años atrás convinimos en que vuestra gente no cruzaría la frontera bajo ningún pretexto. ¿He de entender que los kazacos ya no hacéis honor a tal pacto? De ser así, os advierto que vuestros actos tendrán respuesta inmediata por parte de mis ejércitos. Todos los hombres de la guardia personal de Pyotr Drago se pusieron en guardia como respuesta a la amenaza que lord Leopold había dejado en el aire. En especial Grund, que dio un paso al frente ysesituó junto a su señor en previsión de cualquier intento de agresión de los aurianos. –¡Bajad las armas! –ordenó Drago–. Perdona a mis hombres, pero debes entender que los kazacos no solemos tolerar las amenazas. Recuérdalo para futuras ocasiones. De todos modos, te aseguro que yo no estoy detrás de ninguno de esos ataques. Por lo que a mí respecta, el tratado sigue en pie –certificó. –¿Qué garantías tengo de que así es y de que no se trata de algún tipo de estrategia? –preguntó lord Leopold con suspicacia. –Ninguna –admitió Pyotr–. Tan solo mi palabra de que te entregaré las cabezas de aquellos que se esconden tras esos ataques. La respuesta del líder kazaco pareció satisfacer a lord Leopold. –Muy bien. Os daré un mes para que hagáis honor a vuestra palabra – concedió–. Volveremos a reunirnos aquí pasada esa fecha. –Que así sea –convino Pyotr Drago antes de marcharse. Los hombres del jefe del clan Drago dirigieron sus fieras miradas hacia los caballeros wolfsfalos, prueba inequívoca de que seguían siendo enemigos al margen de los acuerdos de paz. Una vez estuvieron al otro lado del Kreuzzung junto con el resto de hombres del clan que los habían acompañado hasta los límites de la frontera, montaron a lomos de sus caballos y emprendieron el camino de vuelta. Grund Ingersen siempre había gozado de la total confianza de Pyotr Drago, al igual que ocurriera entre sus respectivos padres. Wulfvard Ingersen había sido en tiempos pasados uno de los enemigos del reino nórdico de Göttland más odiados y temidos por los kazacos, pues había causando la muerte a innumerables 101 guerreros en las frecuentes incursiones que sus huestes realizaban en Kazaquia. Pero sus días de gloria parecieron llegar a su fin cuando el rey Magnus, hermano mayor de Wulfvard, decidió traicionarlo y entregarlo, tanto a él como a su mujer embarazada, a manos del clan Drago por temor a que su creciente fama y popularidad lo convirtieran en un candidato a arrebatarle la corona. Los kazacos celebraron su captura. Su ejecución parecía inevitable cuando ocurrió algo inesperado: el clan Drago sufrió un ataque por sorpresa de varias tribus rivales. Tras una dura batalla, el clan logró salir airoso del enfrentamiento y los nombres de las tribus enemigas fueron borrados del recuerdo. Durante aquel ataque, Wulfvard le salvó la vida al jefe del clan al acabar con sus propias manos con varios enemigos que lo tenían acorralado. Tal fue su demostración de fuerza que Vladimir Drago, padre de Pyotr, no solo les perdonó la vida, sino que a partir de ese día consideró a Wulfvard como uno de los suyos. Al poco tiempo nació Grund. A pesar de recibir el rechazo de la mayoría de los nativos kazacos, Wulfvard y Grund fueron acogidos de buen grado por todos los hombres y mujeres que pertenecían o servían al clan. Pyotr ya había cumplido los diez años cuando Grund llegó al mundo; pero, a pesar de la diferencia de edad, desarrollaron una gran amistad, hasta el punto de designarlo como su brazo derecho y encargarle personalmente el adiestramiento de sus dos hijos: Viktor y Nikolai. También le hizo entrega de la espada de su padre cuando le llegó la muerte. Se trataba de una fabulosa hoja de plata rúnica con la figura de un lobo gris encadenado engarzada en la empuñadura. Cuando ya llevaban medio camino recorrido, Pyotr Drago se situó a la altura de su guardián. –Voy a convocar a todos los clanes para esclarecer la autoría de esos ataques – anunció. –¿Es cierto que vas a entregarles las cabezas de los responsables a nuestros enemigos? –preguntó Grund. –No –negó de forma tajante–. Tan solo les entregaré las de unos cuantos criminales. No tienen forma de saber si es cierto o no. Lo que sí tengo intención de hacer es poner fin a las incursiones contra aldeas aurianas. Con el resto de nuestros enemigos acechando nuestras fronteras, no deseo sumar un nuevo frente. Primero someteremos a los dálvacos y aseguraremos nuestras fronteras con los urnitas y con la gente de tu raza –Pyotr hizo una pausa antes de confesarle a Grund el verdadero propósito de la conversación–. Asegúrate de que mis dos hijos asistan al consejo cuando llegue el momento. Ya va siendo hora de que asuman sus responsabilidades. –No creo que debas preocuparte por Viktor. Está sobradamente preparado para asumir el lugar que le corresponde como primogénito. Es un gran discípulo – respondió Grund. 102 –No es Viktor quien me preocupa, sino Nikolai –confesó Pyotr–. A pesar de poseer un talento innato para el combate, carece de disciplina y acostumbra a hacer lo que le viene en gana sin pensar nunca en las consecuencias de sus actos. Después de saber que su propio tío había traicionado a sus padres, Grund no creía tanto en los lazos de sangre como Pyotr, pero no realizó ningún comentario al respecto por respeto a su señor. –Te garantizo que acudirá al consejo y estará a la altura que todos esperan de él –prometió–. Yo me encargaré de que así sea. Pyotr no tenía tanta fe en su hijo como la que demostraba Grund, que siempre había esperado grandes cosas del muchacho; pero sabía que, si alguien era capaz de cambiar la actitud de Nikolai, ese era su maestro de armas. 103 CAPÍTULO 24 Anglia. Castillo de Valadar. Dependencias de lady Bogdana Lady Bogdana estaba muy nerviosa tras horas sin recibir noticia alguna sobre el paradero de lord Yarrick. Había movilizado a multitud de esclavos e informadores a lo largo de las calles de Valadar, pero el resultado había sido el mismo hasta el momento: nada de nada. «Ya tendría que estar aquí. ¿Dónde diablos se habrá metido ese malnacido?», se preguntaba una y otra vez. Yaestaba a punto de perder la cabeza cuando alguien llamó a la puerta. –Soy Uther, mi señora –fue la respuesta del recién llegado. –Adelante –respondió lady Bogdana ansiosa por escuchar lo que su confidente tuviera que decirle–. Te estaba esperando. Uther Libenstein entró en las dependencias de lady Bogdana y se cuadró ante ella con orgullo. –Ya he localizado a lord Yarrick, señora –participó con tono frío y sereno–. Lo han visto entrar en el Averno en compañía de Kallson. –¿Estás seguro de que eran ellos? –preguntó lady Bogdana sin poder ocultar la crispación al escuchar ese nombre. –Yo mismo lo comprobé –certificó Uther–. Eran ellos. –Gracias, Uther. Puedes retirarte. Uther comenzó a darse la vuelta para marcharse. Justo cuando estaba a punto de salir, se giró de pronto y volvió a encararse con lady Bogdana. –Si hay algo más que no me hayas dicho de lord Yarrick, no te lo calles –lo instó la mujer–. Sé que sigues conservando tu amistad con Kallson, pero no debes olvidar para quién trabajas ahora. Así que habla de una vez. El tono de lady Bogdana fue más brusco de lo habitual, pero Uther sabía que era debido a los propios temores que la noble albergaba sobre su amante. –Lo que quiero deciros no tiene nada que ver con lord Yarrick, mi señora. –¿De qué se trata entonces? –inquirió–. ¿No será de nuevo ese cuento de querer regresar a tu aldea natal? Ya te dije que hice lo que estuvo en mi mano, pero mi hermano Harald no quiere oír ni hablar del tema. Asegura que eres demasiado valioso como para prescindir de tus servicios, por ahora. Te prometo que volveré a hablar de ello cuando sea el momento oportuno. Hasta entonces, no hay nada más que decir sobre ese asunto. »Por cierto, últimamente he escuchado ciertos rumores acerca de mi madre. Tú estuviste con ella durante sus últimas visitas a Wolfsfalia. Me imagino que no sabrás nada al respecto o de lo contrario ya me habrías informado. ¿No es así? – 104 comentó con cierta suspicacia. –No vi nada fuera de lo normal en el comportamiento de vuestra madre durante sus últimas estancias en mi tierra –mintió Uther–. No sé de qué estáis hablando, señora. Lo lamento. Una de las razones que lo habían llevado a querer dejarlo todo atrás y aceptar la propuesta del padre Wisewolf en la que le pedía que volviera junto a Dante a su aldea natal era el sentimiento de culpa por la muerte de la princesa Melinda. Él había sido el espía que había informado a lord Harald de sus encuentros amorosos con Neil Steinholz. De alguna forma era el responsable de su muerte y de la tensión que se había generado entre las dos grandes provincias. Entró al servicio de la casa Darkblade con la esperanza de recuperar los sueños de gloria de su juventud, pero lo único que había conseguido era seguir desempeñando un trabajo sucio más propio de asesinos y mercenarios. Estaba cansado de llevar esa vida y lo único que deseaba era poner tierra de por medio y vivir sus últimos días con tranquilidad, lejos de las conspiraciones propias de la corte. La llegada de Dante y del pequeño Daniel, unida al edicto que ponía fin a su destierro, no había hecho más que aumentar su anhelo. –Está bien. Vete –ordenó lady Bogdana–. Quiero estar a solas. –Como deseéis, mi señora. Lady Bogdana siguió esperando a que lord Yarrick hiciera acto de presencia. Por un lado deseaba sentir de nuevo su calor dentro de su cuerpo, pero por otro estaba muy disgustada con su visita al Averno. Era un comportamiento impropio para alguien llamado a ser su esposo en un futuro cercano y no estaba dispuesta a consentirlo. Finalmente lord Yarrick Faöl se presentó en sus dependencias sin tan siquiera llamar a la puerta. Su falta de protocolo no hizo más que aumentar el enfado de lady Bogdana. –¿Dónde demonios te habías metido? –protestó–. Hace horas que te estaba esperando. Lord Yarrick exibió su magnética sonrisa como si nada hubiera ocurrido. –No he podido venir antes. Hay ciertos asuntos urgentes que he tenido que atender antes de poder regresar a tu lado, como era mi deseo –afirmó lord Yarrick con naturalidad. –¿Y qué asunto es tan urgente como para que tengas que visitar el Averno? – preguntó con suspicacia–. Seguro que has estado con alguna mujer. Tu cuerpo aún retiene el olor del perfume que usan esas zorras. –No tengo por qué darte ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer – replicó lord Yarrick con brusquedad–. No soy de tu propiedad, mujer. –Te olvidas de con quién estás hablando, maldito hijo de puta –bramó lady Bogdana. –No lo olvido y tú tampoco deberías hacerlo –le advirtió–. ¿Crees que estoy contigo solo por ser la hija del príncipe de Anglia? Si así hubiera sido, no te habría 105 tocado un pelo hasta que llegara el momento de consumar el matrimonio. Hasta que ese día llegue, si es que llega, haré lo que me dé la gana, te guste o no. Lady Bogdana se puso hecha una furia al escuchar el tono del hombre al que amaba y le soltó una bofetada en pleno rostro. Lord Yarrick reaccionó agarrándola por los hombros y besándola con rudeza al tiempo que la arrojaba contra la pared. Ella trató de resistirse a pesar del calor que empezaba a recorrerla. Asió un jarrón de porcelana que había sobre un mueble de madera e intentó golpearle con él en la cabeza, pero lord Yarrick estuvo rápido de reflejos y consiguió bloquear el golpe con su antebrazo. Al entrar en contacto con el brazalete del exmercenario el jarrón se hizo añicos. Lord Yarrick la levantó en peso y la llevó hasta la cama por la fuerza. Varios muebles acabaron en el suelo por el forcejeo. Una vez en su lecho, lady Bogdana volvió a golpearlo en el rostro, esta vez empleando sus puños. Lord Yarrick, lejos de enojarse, empezó a reírse a carcajadas. –Eso es lo que más me gusta de ti, Bogdana. Por mucho que quieras aparentar otra cosa, eres una fiera salvaje. Lord Yarrick le sujetó con fuerza las muñecas y empezó a bajar hasta situar su cabeza entre las piernas de su amante. La indignación de lady Bogdana fue desapareciendo conforme la lengua del exmercenario la iba recorriendo. Con un brusco movimiento que cogió por sorpresa a su amante consiguió darse la vuelta y colocarse encima. Lo besó con pasión. Sin más miramientos, empezó a bajarle las calzas, agarró su miembro y lo guió hasta tenerlo dentro de ella. La mujer empezó a cabalgar sobre él con la respiración entrecortada, gimiendo de placer. Bogdana fue acelerando el ritmo, entre salvajes jadeos, hasta que finalmente llegó al clímax. –¡No pares, Yarrick! –suplicó justo antes de tener su segundo orgasmo, al que le siguieron varios más. Nunca en su vida había experimentado esa sensación de placer. Ni siquiera en sus anteriores ratos de cama con lord Yarrick, único hombre con el que había yacido. –¡Vamos, córrete! –pidió Bogdana, que ya no podía aguantar más–. ¡Quiero que sueltes tu semilla dentro de mí! Yarrick accedió a su deseo y juntos llegaron al clímax, justo antes de que los largueros de madera que sostenían la cama se quebraran. Ambos rompieron a reír de forma escandalosa sin miedo a que alguien pudiera escuchar el alboroto. Después quedaron bocarriba intentando recuperar el aliento. –Siento haberte golpeado. No soporto la idea de verte entre las piernas de otra mujer –confesó Bogdana. –No tiene importancia. Nunca había disfrutado tanto –reconoció Yarrick con sinceridad–. Me encanta tu carácter. No lo cambiaría por nada en el mundo. –Aun así, hay algo en lo que te equivocas –puntualizó–. Eres mío y no pienso compartirte nunca con nadie. Si alguna vez me entero de que te has acostado con 106 otra mujer, será lo último que hagas –advirtió mientras se giraba para abrazarlo y comenzaba a acariciarle el vello del pecho. La amenaza de Bogdana provocó otra sonora carcajada del exmercenario. –Creo que vas a tener que cambiar algunas piezas del mobiliario de tu habitación –bromeó al percibir el desorden de la estancia. –No es lo único que tengo intención de cambiar. 107 CAPÍTULO 25 Sur de Auvernia. Recuerdos dolorosos A mitad de camino entre la fortaleza de Elvoria y el Paso de Montesque, cuando el sol estaba a punto de desaparecer por el horizonte para dar paso a la noche, Antonio Sforza y Légulo decidieron hacer una pausa. Dispuesto el pequeño e improvisado campamento en una zona abrupta apartada de la calzada, Sforza se decidió por fin a interrogar al legionario que lo había rescatado de las mazmorras de Elvoria. –¿Por qué lo hizo? La pregunta de Antonio Sforza pareció sorprenderlo. –Perdonadme, mi señor, pero ¿a qué os referís exactamente? –¿Por qué me traicionó el legado Gauro Nigidio? –aclaró el primogénito del emperador–. ¿Qué pretende conseguir? –Supongo que no esperaba que salierais con vida de aquella matanza. Por suerte, Arlauk Vandrik tenía otros planes para vos. La afirmación de Légulo no hizo más que confirmar las sospechas de Sforza, pero había un par de detalles que no terminaban de encajarle del todo. –Aunque así fuera, sigo sin comprender qué podía ganar Gauro Nigidio con mi muerte, a menos que… –Antonio Sforza enmudeció de repente. Como si Légulo hubiera intuido sus pensamientos, se aventuró a terminar la frase. –A menos que el legado siguiera instrucciones de alguien a quien vuestra muerte sí le aportara un beneficio y que por el momento ha preferido actuar desde el anonimato. Alguien o varias personas –apostilló–. El legado Gauro Nigidio es ambicioso y sin escrúpulos, pero también es un hombre frío y calculador que no acostumbra a correr riesgos a menos que esté convencido de sus posibilidades. Nunca hubiera actuado de esa forma sin tener el apoyo necesario y la convicción absoluta de que saldría airoso tras su traición. –El Senado auriano –afirmó Antonio Sforza, para quien de pronto todo parecía cobrar sentido–. El Senado auriano –repitió de nuevo como si quisiera terminar de convencerse a sí mismo–. Tiene que estar detrás de esto. Légulo asintió con la cabeza dando a entender que estaba de acuerdo. –No es un secreto que hay voces dentro de la cámara que verían con buenos ojos un cambio de jerarquía en el imperio –comenzó a argumentar Sforza–. Aunque ninguno de ellos se haya atrevido nunca a proclamarlo abiertamente por temor a las represalias. –Creo que estáis en lo cierto, mi señor –añadió Légulo–. Una implicación del Senado o de una parte del mismo daría sentido a la traición de Gauro Nigidio. 108 –Tenemos que ponernos en marcha. Mi padre, mi tío y mi hermana corren un grave peligro –dijo Antonio Sforza, que parecía haber recuperado el espíritu de lucha que lo caracterizaba–. Tenemos que poner en aviso a mi primo Iulianos para que reúna sus legiones y se dirija a la capital de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Ojalá me hubiera enterado de sus planes antes de que mis hombres fueran masacrados. Si tan solo tuviera conmigo a las alae de mi buen amigo Tristán o la séptima legión, avanzaría a marchas forzadas hasta llegar a Majeria e irrumpiría en la capital para poner al descubierto a los traidores. Pero ahora la Legión Invencible no es más que un recuerdo del pasado glorioso de Auria y es muy probable que el príncipe Tristán y su caballería también lo sean. –No del todo, señor –lo corrigió el legionario. La nueva afirmación de Légulo volvió a sorprenderlo. En la enigmática respuesta de aquel legionario parecía ver un rayo de esperanza. –Explícate –exigió. –No todos cayeron –la aclaración de Légulo provocó la euforia de Sforza, pero pronto su sonrisa desapareció al escuchar el resto–. Siento deciros que el príncipe Tristán y sus caballeros fueron abatidos por las legiones del legado Gauro Nigidio en el bosque de Sario poco después de que los wolfsfalos encontraran al centurión mayor Casio con vida. –No te comprendo –dijo Sforza sin poder ocultar el dolor por la noticia. La muerte de Tristán cayó como un jarro de agua fría sobre el primogénito del emperador, que, a pesar de haber valorado esa posibilidad, siempre había albergado la esperanza de que su amigo de la infancia siguiera con vida–. Si ellos han caído… Légulo se anticipó a terminar la frase. –Al menos una cohorte de la séptima legión logró escapar de la matanza bajo las órdenes del tribuno Lucio Septio. Tampoco se encontró el cadáver de Casio, por lo que supongo que estaba con ellos. Antonio se alegró de la noticia. –Dijiste que servías al legado Gauro Nigidio en la tercera legión. ¿Me equivoco? – insinuó errando a propósito. –La duodécima, mi señor –lo corrigió Légulo intuyendo las causas de su desconfianza. –Cierto –añadió Sforza, cuyas dudas aún seguían presentes–. Pero hay algo que me tiene intrigado. Para ser un simple legionario pareces saber demasiado. ¿Cómo es posible que tengas tanta información, y tan precisa? Antonio Sforza asió la espada ancha que Légulo le había entregado poco después de escapar de la mazmorra de Elvoria y se preparó para entrar en combate si al final se confirmaban sus sospechas. Una vez más el legionario pareció adivinar sus intenciones. –No será necesario que uséis la espada, mi señor. Puedo aclarar todas y cada 109 una de las dudas que tengáis. Si después de escucharme seguís desconfiando de mí, no opondré ninguna resistencia. Soy y seré siempre fiel a la familia Sforza. Pongo mi vida en vuestras manos para que hagáis con ella lo que os parezca oportuno. Légulo volvió a sorprender a Antonio Sforza al arrodillarse a sus pies y colocar el cuello bajo la espada de su señor. –Levantaté –ordenó Sforza convencido al fin de la lealtad del legionario. Légulo obedeció sin perder en ningún momento la templanza. Nada parecía poder doblegar la disciplina de aquel hombre. –Gracias, mi señor. Ahora, si lo deseáis, puedo responder a vuestras preguntas. –Te escucho. –La fama de la séptima legión la precede allá donde va. Si bien no conozco a cada uno de sus miembros como vos, sí es cierto que tuve la suerte de encontrarme en el pasado con el centurión mayor Casio, así como con el tribuno Lucio Septio. Por eso no me fue muy difícil localizarlos en el bosque de Sario cuando el legado Gauro Nigidio envió al grupo de exploradores de avanzadilla –cada palabra que pronunciaba Légulo ponía algo más de luz en el asunto. Antonio Sforza escuchaba con atención el relato de su salvador– . En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo en vuestro campamento, ni tampoco sabíamos las intenciones que tenía el legado cuando nos encargó la misión de localizar al príncipe Tristán, aunque debo reconocer que me extrañó que prohibiera cualquier contacto con los wolfsfalos hasta que le hubiéramos transmitido las novedades al respecto – Légulo hizo una pausa, como si lo que fuera a decir a continuación resultara realmente embarazoso–. Yo estuve presente en el momento de su muerte. El legionario percibió el dolor en el rostro de Sforza al rememorar la tragedia. –Lo lamento, mi señor. Era un gran hombre y un extraordinario guerrero. Tal vez os consuele saber que tanto él como sus caballeros lucharon con bravura y vendieron cara su derrota. Muchos cayeron a sus pies antes de exhalar su último aliento. –Sí, era un gran hombre –repitió Antonio Sforza con gran añoranza. Había perdido a la única persona a la que había amado. Y, como vio Légulo que el primogénito del emperador no seguía hablando, se decidió a retomar la palabra. –Ese fue el momento en el que decidí apartarme del camino que el legado Gauro Nigidio había elegido –reveló con orgullo–. Más tarde ordenó que buscáramos vuestro cadáver en el campamento. Es evidente que nadie lo encontró. El legado estaba furioso y pasó de ofrecer una recompensa al hombre que os encontrara, vivo o muerto, a amenazar con diezmar34 el ejército si no satisfacíamos sus expectativas. Desconozco si finalmente aplicó el castigo. Gracias a los dioses, logré enterarme de vuestro paradero tras infiltrarme en la fortaleza de Elvoria. El resto de la historia ya lo sabéis. Antonio Sforza se disponía a contestar cuando percibieron el movimiento de 110 tropas no muy lejos de su posición. –Son rebeldes, señor. Se dirigen al Paso de Montesque –informó Légulo haciendo alarde de sus extraordinarios sentidos–. Parece que Arlauk ha abandonado su madriguera –ambos aguardaron agazapados tras los salientes de roca en los que estaban escondidos hasta que lo que quedaba del ejército rebelde desapareció de su vista. –Creo que deberíamos descartar la idea de acudir a las tierras de los Guayart, mi señor –sugirió Légulo–. Los rebeldes van en esa dirección. Sería demasiado arriesgado. Antonio Sforza meditó unos instantes. Era cierto que en un principio había pensado acudir al príncipe Gabriel en busca de ayuda. Había pocos hombres de mayor confianza en el imperio que los miembros de la familia Guayart y, además, sus tierras no estaban demasiado alejadas de Elvoria. Pero ahora la situación había cambiado al interponerse las fuerzas de Arlauk entre ellos y su objetivo. –Antes has dicho que había supervivientes de la séptima legión –recordó Sforza. –Sí, mi señor. –¿Hacia dónde crees que se habrán dirigido? –Antonio empezaba a forjar un plan. –Todo parece indicar que se dirigen hacia el este. No me resultará muy difícil seguir su rastro si es eso lo que deseáis, mi señor. –Así es –confirmó Antonio Sforza–. Debemos dar alcance a mis hombres. Una vez lo logremos, tendremos mucho ganado. 19 Castigo militar consistente en ejecutar a uno de cada diez hombres del ejército por sorteo para dar ejemplo al resto de las consecuencias que podía conllevar fallar a su señor. 111 CAPÍTULO 26 Anglia. Castillo de Valadar Dante había estado siguiendo los pasos de Uther Libenstein desde que llegara días atrás a la capital de Anglia. Tal vez hubiera sido más fácil acudir directamente a su encuentro y haberle entregado los documentos que el padre Wisewolf le había confiado, pero quería asegurarse de que nadie lo reconociera durante el transcurso de su misión. Dante se sorprendió de lo poco que había cambiado Uther a lo largo de aquellos años de destierro. Uther Libenstein era un veterano wolfsfalo que servía a la casa Darkblade. En el pasado había luchado bajo el estandarte de los Steinholz como uno de los mejores exploradores de las alae de caballería de la Marca del Este, siempre bajo el mando directo de lord Leopold Völler. Pero todo cambió cuando cayó en desgracia y fue condenado al exilio. Tan solo la intervención del propio Leopold Völler y la magnanimidad del emperador lo libraron de la sentencia de muerte. Lo que Leopold no sabía era que para Uther el destierro suponía un castigo aún más duro que perder su propia vida. A partir de ese momento, había vendido su espada al mejor postor, hasta que lord Harald dio con él y le ofreció la oportunidad de recuperar su orgullo a cambio de un juramento de lealtad a la casa Darkblade y con la promesa de una vida más digna. Así fue como dejó de trabajar a sueldo para lord Yarrick y acabó al servicio de lady Bogdana, por recomendación directa de lord Harald, para hacer las veces de informador y de hombre de armas. Uther Libenstein, como la mayoría de los wolfsfalos, era un excelente jinete y un formidable guerrero, a pesar de ser más bajo y menos fornido de lo que marcaban los cánones de su raza. Pero no eran esas las habilidades que más atrajeron la atención de lord Harald, sino su discreción e inteligencia lo que lo hizo tan valioso a sus ojos. Su gran experiencia como explorador y rastreador, al igual que su facilidad para pasar inadvertido, lo habían convertido en un excelente espía. Pero, a pesar de sus aguzados sentidos, no parecía haberse percatado aún de la presencia de Dante. Antes de decidirse a abordar su objetivo, este examinó cada movimiento y cada lugar que frecuentaba el mayor de los hermanos Libenstein. Mientras tanto, decidió alojarse en una sencilla posada de uno de los barrios artesanos de la ciudad. Puso especial empeño en fijarse en pequeños detalles que locaracterizaban, como el tono de su voz, la forma de andar o su estilo de ropa, hasta que un plan empezó a cobrar fuerza en su mente. Tras seguirlo durante un rato, decidió regresar a la posada para recoger las prendas que había comprado esa mañana antes de dirigirse al castillo. 112 Cuando entró en su habitación le pareció oír un ligero ruido que provenía de uno de los armarios. Con sumo sigilo se fue aproximando hasta que de un rápido movimiento abrió la puerta del mueble y sorprendió al intruso, al que le colocó uno de sus cuchillos a la altura del cuello. –¡No me hagas daño! ¡Soy yo! ¡Daniel! Dante se quedó estupefacto. Sin haberse recuperado aún de la sorpresa, ayudó al chiquillo a levantarse y encendió la lámpara de su habitación. –¿Qué demonios hacías metido en mi armario y cómo has llegado hasta aquí? – preguntó–. Estás como una cabra. Podría haberte matado, ¿sabes? –Escuché la conversación que tuviste con el padre Wisewolf y no pude resistirme a la tentación de acompañarte a escondidas. Había pensado pedirte que me dejaras ir contigo, pero estaba seguro de que, si lo hacía, ni tú ni el padre Wisewolf lo hubierais permitido. Así que te seguí hasta ese extraño armatoste volador35 y me escondí en la zona de carga. Pensé que acabarías descubriéndome cuando me escabullía durante tus horas de descanso para beber un poco de agua y echarme algo a la boca. ¿Verdad que soy sigiloso? –preguntó el pequeño con una inocente sonrisa. –Lo que eres es un zoquete –lo corrigió–. A quién se le ocurriría emprender semejante locura sin pensar en las consecuencias. ¡Pero si nunca habías salido de La Última Morada! –Como tú cuando la abandonaste –replicó Daniel–. Reconócelo: me parezco a ti más de lo que tú piensas. Estoy convencido de que a mi edad tú hubieras hecho lo mismo. Dante no pudo rebatir los argumentos de Daniel. Por mucho que le costara reconocerlo, el muchacho tenía razón. –Bueno. Supongo que ya es demasiado tarde para arrepentirse –se lamentó–. Escúchame con atención. Hasta que estemos de vuelta en casa harás todo lo que yo te diga sin protestar. No quiero que actúes por tu cuenta ni que hagas ninguna tontería. Me contarás todo cuanto pase por tu cabeza y no harás nada, ni siquiera mear, si antes no te doy permiso. ¿De acuerdo? –De acuerdo –repitió Daniel. Dante no estaba muy convencido de que Daniel fuera capaz de cumplir su palabra, pero no le quedaba más remedio que confiar en él. Ya no había vuelta atrás. –Ahora vamos a ir a ver a Uther –anunció–. Supongo que no te acordarás 20 Daniel Blackthorne nunca había visto un orbicóptero hasta aquella ocasión. 113 de él porque eras muy pequeño la última vez que estuvo en la aldea. Concéntrate solamente en seguirme el juego. Es más: no abras la boca. Daniel se limitó a asentir con la cabeza a pesar de no entender por qué Dante no se había dirigido directamente a ese tal Uther si lo único que quería era entregarle unas cartas. Su curiosidad fue paliada en parte por el entusiasmo de embarcarse en una gran aventura. Dante, por su parte, empezó a cambiar su atuendo. Eligió una levita de cuero marrón oscuro con capucha idéntica a la que había visto utilizar a Uther durante los últimos días. Al llegar el anochecer, dejaron atrás su refugio y atravesaron las estrechas calles de la ciudad en dirección al castillo de Valadar. A escasos pasos de la entrada, uno de los guardias les dio el alto. –¿Dónde creéis que vais? –preguntó. –¿Acaso no me reconoces? Soy Uther Libenstein –fingió Dante–. Este muchacho va conmigo. Su acento y tono de voz eran impecables. Había aprendido a imitar la forma de hablar del wolfsfalo. Por suerte para él, su complexión física era similar, por lo que con la ayuda de la penumbra de la noche y del disfraz su treta funcionó a la perfección. –Disculpad. Pensé que ya estabais en los barracones. No os había reconocido. El guardia hizo un gesto con la mano señalando hacia el interior. Dante lo saludó con una leve inclinación de la cabeza, agarró a Daniel por el brazo y entró en el patio del castillo. Unos cuantos pasos más adelante, Daniel se acercó a él para poder susurrarle al oído. –¡Genial! ¿Cuándo vas a enseñarme a hacer ese truco con la voz? Aún me cuesta creérmelo. Los guardias se lo han tragado. –¿Quieres callarte de una vez? –le recriminó Dante un tanto irritado por su actitud–. Si sigues hablando van a pillarnos. Dante no tuvo muchos problemas para localizar los barracones. Por suerte, no hubo de usar más trucos ni engaños, pues no había casi gente deambulando por aquella zona del castillo a esas alturas de la noche. Cundo llegaron a su destino, Dante llamó tres veces a la puerta para comprobar si Uther se encontraba dentro de sus dependencias. –Adelante –dijo una voz. Dante se quitó la capucha para que Uther pudiera reconocerlo y a continuación abrió la puerta. Uther se alegró de verlo después de tanto tiempo. Estaba impresionado por la forma que había elegido para llegar hasta él. –He de reconocer que me sorprendió encontrarte aquí en Valadar, tan lejos de La Última Morada. Estoy asombrado de tus habilidades. Dante se quedó con la boca abierta mientras el pequeño Daniel Blackthorne soltaba una tímida risita. 114 –¿Sabías que te estaba siguiendo? ¿Desde cuándo? –preguntó Dante dándole una patada en el culo al muchacho para que dejara de reírse. –Desde el mismo momento en el que pusiste tus pies en la capital. Del mismo modo sabía que ese mocoso te estaba siguiendo a ti a la vez en un curioso juego del gato y el ratón. Hay pocas cosas que escapen a mis oídos en Valadar. –¿Por qué permitiste que lo hiciera entonces? –Porque quería comprobar tu talento como espía –confesó. –Y supongo que te he defraudado –estimó Dante seguro de estar en lo cierto. –En absoluto –desmintió Uther–. Eres realmente bueno. Incluso posees ciertas habilidades poco comunes, como esa facilidad para imitar voces. Y debo añadir que el chico también tiene aptitudes, aunque carece de disciplina, como tú cuando tenías su edad. El muchacho es Daniel Blackthorne, ¿verdad? –Así es, Uther. ¡Señor! –exclamó entusiasmado el muchacho. –No soy ningún señor –lo corrigió–. ¿Habéis venido buscando trabajo? Si es así, creo que podré encontrar alguno que se adecue a vuestras habilidades. –Realmente he… –el carraspeo de garganta de Daniel interrumpió a Dante, que suspiró hondo antes de continuar–. Hemos venido para entregarte estos documentos. En uno de ellos se te concede el indulto que pone fin a tu destierro de Wolfsfalia. El otro es una carta personal de vuestro padre. Uther observó minuciosamente el documento para comprobar su autenticidad. Tras ello leyó con atención la carta de su padre. –Habéis realizado un largo viaje y tomado muchas molestias para llegar hasta mí. No comprendo por qué no viniste directamente a verme si lo único que querías era entregármelos. –Eso hubiera sido demasiado fácil. Tan solo quería ponerme a prueba –mintió Dante ocultando parte de las razones que lo habían llevado a actuar de ese modo. –Aun así, os doy a ambos las gracias por ello. Si hay algo que pueda hacer por vosotros, decídmelo –respondió Uther. Notaba que Dante ocultaba algo. –Así es. El padre Wisewolf me ha pedido que os suplique que regreséis a casa. –Lamento decir que no es posible cumplir su voluntad en estos momentos por mucho que deseara que así fuera. Aún tengo un asunto pendiente que debo resolver antes de poder hacerlo. –Pues entonces Daniel y yo también nos quedamos –decidió Dante–. Volveremos contigo o no volveremos. Daniel se alegró mucho al percatarse de que por primera vez Dante había empleado el plural para incluirlo en sus planes, aunque decidió mantener la boca cerrada no fuera a cambiar de parecer. –No sabéis en dónde os estáis metiendo –advirtió Uther de forma dramática. –¿En serio? Se lo estás diciendo a alguien que lleva pateando medio mundo 115 durante años y a un chiquillo tan silencioso como un gato y tan loco como para seguir los pasos de un chalado aún mayor que él y atravesar todo el imperio de este a oeste para poder entregarte unos papeles. Uther sompió a reír. Aquel muchacho era audaz. –Está bien. Podéis quedaros –sentenció–. Más tarde os asignaré vuestros cometidos, pero ahora debo dejaros. Tranquilos, podéis quedaros aquí. Informaré a mis hombres de que hay dos nuevos integrantes en mi grupo. 116 CAPÍTULO 27 Quebradas del Este. Reino bárbaro de Kazaquia Viktor y Nikolai Drago habían acudido al asentamiento del clan Volkorov invitados por su patriarca. La razón para celebrar el banquete no era otra que estrechar aún más los lazos que unían al clan con sus principales vasallos. Pronto se celebraría la boda entre Katya y Viktor, y Mijail Volkorov había decidido que los muchachos fueran conociéndose un poco más antes de que llegara tan ansiado momento. Los dos hijos de Pyotr Drago guardaban escaso parecido, al margen de su complexión atlética y fibrosa. Viktor tenía el pelo corto y una barba poblada de color negro oscuro, ojos de un azul intenso, labios finos y crueles y un carácter frío y reservado, mientras Nikolai lucía una larga melena rubia con una barba bien perfilada, unos rasgos faciales finos y proporcionados que, junto con sus seductores ojos glaucos y sus labios carnosos, le conferían un atractivo singular acorde a ese carácter alegre y extrovertido que tantos problemas le había causado en otras ocasiones, casi todas relacionadas con mujeres casadas. Mijail Volkorov, el patriarca más anciano del clan de las Quebradas del Este, se acercó a sus invitados. –Buenas noches. Bienvenidos a mi humilde morada. Lamento que tu padre no haya llegado a tiempo para asistir al banquete –comentó. –Estoy seguro de que él también desearía estar aquí con nosotros –respondió Viktor por cortesía. Sabía que su padre era un hombre austero y poco dado a fiestas y celebraciones, salvo cuando lo exigía el protocolo. –Mirad, allí esta Katya –anunció Mijail al verla aparecer a lo lejos–. Hija mía, acércate. Nikolai, que hasta el momento había mostrado poco interés por la conversación, se sorprendió de lo cambiada que estaba Katya desde la última vez que se habían visto. La niña que recordaba poco tenía que ver con aquella mujer. Su rostro era realmente hermoso y su cuerpo resultaba muy femenino, a pesar de tener unos pechos pequeños. Pero lo que realmente atrajo la atención de Nikolai era lo que escondía tras la tímida mirada de sus ojos azules. Si de algo se preciaba el menor de los hijos de Pyotr Drago era de conocer a las mujeres con tan solo echarles un vistazo, y estaba seguro de que detrás de aquella gatita cohibida se ocultaba una auténtica leona. –Buenas noches, padre –dijo la joven cabizbaja. Mijail la estrechó entre sus brazos y le dio dos besos en las mejillas. –Mi pequeña, Katya, el tesoro de mi casa –afirmó con ternura–. Seguro que te acordarás de Viktor Drago, tu prometido. Sé que lo harás muy feliz. Venga, no 117 seas tímida. Saluda al que dentro de pocas lunas será tu esposo. Katya alzó la mirada y se situó a escasos pasos de Viktor. –Espero ser del agrado de mi señor –comentó Katya con gentileza. –Nuestro matrimonio les complace a nuestros padres y eso es lo que importa. Katya intentó disimular su desilusión ante la fría respuesta de Viktor. Había escuchado muchas alabanzas dirigidas hacia el primogénito del clan Drago y en lo más profundo de su corazón esperaba que su primer encuentro hubiera sido especial. No sabía si su indiferencia se debía a algo que ella había hecho mal o a que simplemente a su futuro esposo no le agradaba lo que veían sus ojos. Pero en algo estaba de acuerdo con él: poco importaba lo que pensara, pues sus familias ya habían decidido por ellos. Mijail y Viktor no parecieron percatarse de su reacción. Nikolai, por su parte, no entendía cómo su hermano podía estar tan ciego. –Mi hija va a bailar esta noche la danza de la luna –anunció Mijail con orgullo. –Será un honor presenciarlo –comenzó a decir Viktor sin mucho entusiasmo–. Pero antes me gustaría compartir unas palabras con vos en privado. Mi padre hubiera preferido tener esa charla en persona; pero, dado que no va a llegar a tiempo, debo ser yo quien os las trasmita. Tiene relación con el consejo que va a celebrarse dentro de unos días. –Por supuesto –concedió Mijail intrigado–. Acompáñame, por favor. –Nikolai, ¿puedes hacer compañía a mi prometida en mi ausencia? La propuesta de Viktor sorprendió a su hermano. –Claro, hermano. Será un placer. Viktor y Mijail se fueron alejando hasta desaparecer de su vista, momento que e l j o v e n aprovechó para dirigirse a Katya. –Así que dominas la danza de la luna –insinuó sin perder ni por un momento su sonrisa. Katya se ruborizó y volvió a dirigir su mirada hacia el suelo. –Bueno, yo no diría tanto –respondió la muchacha con un leve temblor en la voz. –Eres demasiado modesta –corrigió Nikolai–. Me muero de ganas por verte bailar. Tiene que ser un auténtico espectáculo. Katya guardó silencio durante unos instantes hasta que reunió el valor suficiente para compartir sus dudas. –Viktor no parecía tan entusiasmado. Creo que no le gusto. Nikolai endureció el rictus de su rostro. –Lo siento. No pretendía ofenderte –se disculpó Katya avergonzada. Nikolai volvió a sorprenderla al empezar a reír. –Tranquila. Solo estaba bromeando –confesó–. Es imposible que mi hermano no haya quedado complacido con tu presencia. Eres realmente preciosa. Nadie 118 estaría tan loco como para no darse cuenta de ello. Viktor es un hombre afortunado. Si yo tuviera la suerte de encontrarme a una mujer tan extraordinaria como tú, te aseguro que no la dejaría escapar. Katya empezaba a sentirse incómoda con la situación a pesar del agrado que le producían sus halagos. –No me malinterpretes, pero creo que esta conversación no es apropiada – insinuó Katya. –¿Y por qué no iba a serlo? –replicó Nikolai–. Solo digo la verdad. Mi hermano haría bien en tratarte con el respeto que mereces. Katya no sabía qué decir. Las palabras de Nikolai representaban todo lo que habría deseado escuchar de los labios de su prometido, y, sin embargo, era su hermano menor el que las había pronunciado. La presencia de Nikolai resultaba perturbadora. Por un momento la joven kazaca sintió un cosquilleo en el estómago, fruto de la atracción que empezaba a sentir por él. Entonces el resto de bailarinas hizo entrada en la sala y rescató a Katya de su embarazosa situación. –Tengo que unirme a ellas –se disculpó. –No te preocupes. Estaba deseando que llegara este momento. Katya asintió levemente con la cabeza y a continuación se dirigió al centro de la sala. Nikolai no le quitaba el ojo de encima. La música empezó a sonar y con ella comenzó un espectáculo digno de ver. Todos los invitados quedaron cautivados por la sensualidad y belleza de la danza de la luna, pero Nikolai solo tenía ojos para una de las bailarinas. «Katya». El nombre resonaba en la mente del menor de los hijos de Pyotr Drago. 119 CAPÍTULO 28 Mar de la Vida. En las proximidades del estrecho de Midaris La contundente cólera desatada por la tempestad arreciaba contra los rostros de los hombres bajo las órdenes de Máximo. El mero hecho de desplazarse por la nave se habíaconvertido en toda una hazaña. Durante la persecución, la mayoría de las naves de la flota mercenaria habían quedado rezagadas. Tan solo dos de ellas pudieron mantener el fuerte ritmo del Hyperión de Máximo y del Cólera de Bhaal de Lacroix, pero incluso ellas se veían impotentes ante la mayor velocidad del Brisa de Mar. Entonces el destino decidió dar un vuelco a la situación. A pesar de ello, ninguno de los mercenarios, todos ellos curtidos marineros, parecía mostrar temor ante el desafío de los elementos de la naturaleza, animados aún más por el golpe de suerte que les había deparado el destino al impactar un rayo en plena nave enemiga. Toda la tripulación del Hyperión había estallado en vítores al ver cómo empezaba a arder el mástil principal del Brisa de Mar. Ya casi podían oler a su presa. Tan solo tres figuras permanecían impasibles sabedoras de la dura prueba a la que estaban a punto de enfrentarse: el capitán Máximo y sus dos hombres de mayor confianza, Duncan McDuff y Onder Mirkhan, que no se separaban de él ni un solo instante. Ya estaban muy cerca de su objetivo cuando fueron sorprendidos por un disparo de catapulta. El enorme proyectil cayóa escasos metros de su barco. –Mantened las posiciones hasta que estemos en situación propicia para abordarla. Esperad a que yo dé la orden –ordenó Máximo a su tripulación. –¡Ya habéis oído, sabandijas! ¡Que nadie dé un paso hasta que se lo ordene el capitán! –berreó McDuff secundando las órdenes del numantino. Dos disparos más fueron efectuados desde el Brisa de Mar; pero, al igual que sucediera con la primera tentativa, volvieron a errar. Poco a poco se fue acortando la distancia que los separaba, hasta que la nave normidona quedó flanqueada por el Hyperión y el Cólera de Bhaal. El numantino estaba a punto de dar la orden para comenzar el abordaje cuando algo inesperado lo hizo cambiar de opinión. «¿Pero qué demonios se proponen? No puede ser». Estaba desconcertado. –¡Hijos de la Muerte, mantened las posiciones! –gritó–. ¡Los normidones nos abordan! Los potentes cuernos de guerra normidones aullaron entre la tormenta. Su sonido era muy similar al del canto emitido por los lobos. Tal hecho, unido a los salvajes gritos de su tripulación, amedrentó a los mercenarios, temerosos de las leyendas 120 que hablaban de la naturaleza de la guardia personal del emperador. –¡No tengáis miedo! ¡Son solo hombres! –proclamó Máximo tratando de mantener el coraje de los suyos. El numantino no cabía en su asombro. Estaba sorprendido por la osada táctica de sus enemigos. La situación en el Cólera de Bhaal era similar a la de la nave de Máximo. Los aguerridos normidones, ante su clara inferioridad, habían optado por realizar un doble ataque sorpresa abordando con unos veinte hombres a cada una de las naves que los flanqueaban. La irrupción en las filas mercenarias estaba causando estragos en los primeros compases de la batalla. La guardia del emperador había tomado posiciones en cubierta a la vez que avanzaban en formación. Por cada normidón que caía, tres mercenarios le seguían los pasos hacia el otro mundo gracias al rigor de sus tropas y su mayor organización en el combate. Las circustancias habían empeorado en la nave de Jaques Lacroix. Entre los enemigos que la habían abordado estaba el legendario comandante Philippe Guayart. Más de dos decenas de los hombres de Lacroix yacían sin vida en el suelo por tan solo unas pocas bajas del bando normidón. Repuestos ya del golpe inicial, los hombres de Máximo se reagruparon y cargaron contra las líneas enemigas mientras la tormenta disparaba toda su furia sobre los combatientes. El capitán mercenario se encontraba en un dilema. Su veteranía y experiencia le dictaban tener paciencia para que la gran diferencia numérica que había a su favor acabara desnivelando la balanza, pero la confusa situación en la que se desenvolvía la tripulación de Lacroix lo hizo decantarse por avanzar para tratar de llegar hasta él. Máximo mantenía a raya a un veterano normidón. Esquivaba con sus rápidos movimientos sus feroces acometidas cuando fue alertado por una voz familiar. –¡Cuidado! ¡A tu derecha! Era Duncan McDuff, que intentaba deshacerse de su oponente para acudir en ayuda de su capitán. El aviso de Duncan permitió que el numantino se agachara lo justo para evitar el filo de la espada de su enemigo. Faltó poco para que perdiera la cabeza. Máximo reaccionó con gran celeridad y sorprendió a su rival con una rápida estocada que le acertó de lleno en el hombro derecho. Acontinuación remató la faena apuñalándolo con su arma secundaria. Los siguientes compases de la refriega fueron encarnizados y un tanto confusos. Los miembros de ambos bandos se empleaban a fondo en pos de la victoria. McDuff, en su afán por avanzar y cegado por la furia, había quedado expuesto al enemigo al meterse entre sus líneas de vanguardia. –¡Duncan! ¡Puto loco! –refunfuñó Máximo–. ¡Vosotros, seguidme! Máximo gritó y maldijo la temeridad del gigante. Su falta de disciplina les 121 podía costar muy cara, pero no estaba dispuesto a abandonarlo a su suerte aunque esa fuera la decisión más razonable. –¡Ese maldito borracho va a conseguir que nos maten a todos! –protestó Mirkhan al escuchar la orden de su capitán. En un primer momento, la carga del gigante había abierto un hueco entre las filas enemigas; pero, una vez perdido el factor sorpresa, se había visto rodeado por tres normidones. El enorme tamaño del hacha de batalla representaba una dificultad en una refriega a bordo de una nave en alta mar. Tan solo la irrupción de Máximo, Mirkhan y el resto de la tripulación salvó a McDuff de lo que parecía una muerte segura. McDuff se deshizo de su primer oponente con un brutal tajo de hacha tras haber trabado la espada del normidón con su escudo. Consiguió desviar el ataque del segundo con el dorso de su arma, pero no fue lo suficientemente rápido para responder a un tercer oponente que tenía justo a su espalda. El normidón lanzó un grito de euforia al dirigir su arma hacia el desprotegido cuello del mercenario, pero una hoja curva detuvo el golpe y lo privó de su victoria mientras otra espada acababa con la amenaza. Tras salvarle el pellejo, Mirkhan se situó junto a McDuff. Máximo se deshizo del tercer enemigo y se sumó a sus lugartenientes sin cesar de analizar el curso de la refriega. El resto de la tripulación del Hyperión cerró filas en torno a su capitán mientras este retrocedía acompañado de Mirkhan y McDuff. –¡Me debes otra, maldito zoquete! –gritó Mirkhan mientras se encaraba con uno de los normidones. –¡Ya pensaba que te ibas a perder toda la fiesta, chiquitín! –contestó el anglo entre sonoras carcajadas. El numantino tenía casi controlada la situación en su nave, aunque el precio pagado había sido terrible. Solo tres normidones quedaban en pie frente a casi medio centenar de mercenarios. Presentaron una resistencia heroica, pero al final acabaron sucumbiendo. El último de los normidones cayó con una sonrisa fanática dibujada en el rostro. «¿Por qué reía ese hombre? No pueden vencer», pensó el numantino. Al mirar hacia el barco enemigo comprendió lo que pretendían. Del castillo de popa del Brisa de Mar había salido un oficial junto a diez de sus hombres seguido por tres mujeres. Una de ellas era la princesa Gisela. Máximo se percató de que esta acompañaba a su supuesto captor por voluntad propia. No parecía comportarse como una prisionera. El oficial normidón hizo un saludo reverencial a sus hombres, lanzó un cabo hacia el barco de Lacroix y saltó asiendo por la cintura a la princesa. Dos hombres más imitaron a este y se echaron a hombros a las otras dos mujeres mientras dos de los siete restantes descendían al interior de la nave. El resto estaban cortando los cabos que los unían al Cólera de Bhaal. 122 Presa de las llamas, el Brisa de Mar se estaba convirtiendo en un auténtico infierno. Los cinco hombres de cubierta permanecían en sus posiciones con el fin de asegurar la retaguardia de su oficial al mando. De la bodega del barco de Máximo escapó una bocanada de humo y fuego; decenas de esclavos salían despavoridos, presa del pánico, y se arrojaban al mar. Alguien había aprovechado la refriega para infiltrarse en sus entrañas con la intención de destruirlo. –Rápido. Seguidme –ordenó el numantino–. Hay que llegar al Cólera de Bhaal antes de que sea demasiado tarde. Los normidones pretenden hacerse con la nave. Máximo al fin era consciente del desesperado plan que había trazado la guardia del emperador. Habían abordado los barcos mercenarios con la intención de usar uno de ellos como vía de escape mientras se aseguraban de destruir tanto el otro barco enemigo como su maltrecha nave. Por muy suicida que pudiera parecer su estrategia, el ardid estaba a punto de tener éxito. Si lograban hacerse con el mando de la nave mercenaria antes de que ellos lo evitaran, no solo escaparían, sino que al mismo tiempo anularían a sus perseguidores. El numantino fue el primero en saltar al barco, seguido de cerca por el resto de la tripulación. Los normidones que habían permanecido en la cubierta intentaron retenerlos. Debían evitar que se reunieran con las escasas tropas de Lacroix que aún quedaban en pie. Máximo y sus dos lugartenientes, seguidos por una decena de hombres, lograron llegar al Cólera de Bhaal justo antes de que esta se separara de las dos naves en llamas. El fuerte viento, lejos de amainar, continuaba con su azote constante; pero la lluvia dejó de caer, lo que favoreció la expansión de las llamas que vorazmente se alimentaban de la carcasa de madera. Parecía que los dioses estuvieran jugando con todos ellos, aliados y enemigos por igual, favoreciendo a unos o a otros de forma caprichosa como en una partida de dados. La situación era cada vez más crítica. Apenas quedaban tres decenas de hombres junto a Lacroix y a su inseparable perro Hazard por casi dos docenas de normidones liderados por su comandante. Máximo, dejando a un lado su habitual cautela, avanzaba tratando de alcanzarlo desesperadamente en el fragor de la batalla. Al divisarlo, se dirigió en su auxilio sin ver a un nomidón por la retaguardia presto a asestarle un golpe mortal. Mirkhan se anticipó y desvió la acometida con una de sus espadas al tiempo que lanzaba una patada a su rival y le daba el golpe definitivo con su otra espada. Máximo atacó a uno de los tres normidones que avanzaban a la espalda del turkhanio y se deshizo de su enemigo. –Ahora estamos en paz –sonrió. –Será hoy, numantino. Aún me debes unas cuantas –replicó el turkhanio a la vez que cerraba su guardia para bloquear los ataques de los otros dos oponentes. McDuff cargó con el escudo a modo de ariete contra los dos normidones. 123 Los tres acabaron por los suelos. Mirkhan aprovechó la oportunidad que le había brindado el ataque del gigante para acabar con sus vidas con certeras estocadas. La llegada de los hombres de Máximo había equilibrado la balanza cuando una vez más la situación volvió a dar un giro inesperado. Máximo observó cómo a lo lejos se estaba aproximando otra nave. En un primer momento no fue capaz de discernir si esta era amiga o enemiga, pero pronto sus dudas quedaron resueltas. Se trataba de la Tifón, capitaneada por Gerald Smiles, que en un principio había quedado rezagada durante la persecución. Tenían que aguantar el tiempo suficiente para permitir que la tripulación de Smiles se uniera a la refriega antes de que los normidones pudieran tomar el control del Cólera de Bhaal. La nave de Lacroix estaba virando y pronto descubrió la razón. Uno de los normidones se había hecho con el mando del timón. Sin perder ni un instante, Máximo corrió escaleras arriba y, tras guardar su puñal, disparó dos virotes de ballesta36 antes de que uno de ellos se le echara encima. El pesado cuerpo del normidón cayó escaleras abajo. Tras esquivarlo por los pelos, el capitán subió de un salto a la barandilla y se encaró con el que mantenía el rumbo. Este descuidó el gobierno, dejando la nave a la deriva, y cargó contra él; pero el numantino adivinó sus intenciones y con un grácil movimiento lateral evitó la estocada de su rival a la vez que lo proyectaba contra la barandilla del castillo de popa. El normidón fue rápidamente devorado por el mar. Mientras tanto, sobre la cubierta del Cólera de Bhaal, amigos y enemigos luchaban sin cuartel por el predominio de la nave. Una poderosa voz parecía sobresalir sobre todas, ahogando incluso el sonido de la terrible tempestad. Era la del comandante normidón. –¡Maldición! ¡Bertucci, llevad a la princesa a cubierto! –gritó al otear en la cercanía la presencia de la Tifón. –Cualquier miembro de la guardia normidona estaba capacitado para realizar 21 La ballesta ligera de doble carga es un arma a distancia de origen oriental muy difícil de encontrar fuera de las fronteras del imperio Hisui Me. 124 esa misión. Mi lugar está a vuestro lado, acabando con nuestros enemigos –objetó Fabio. Pero, a pesar de expresar sus quejas, Bertucci procedió a cumplir la orden. Todos los que habían osado enfrentarse a Guayart habían hallado la muerte en su camino. La imagen del líder normidón, con su espléndida armadura negra bañada por la sangre mercenaria y coronada con el yelmo en forma de lobo de la guardia del emperador, hacía honor a su leyenda. A sus pies se apilaban los cuerpos de más de una decena de enemigos aplastados por la fuerza de su legendaria morgenstern37. Su reputación como el mejor maestro de armas de todo el continente era bien merecida. Escoltado por dos de sus hombres, se dispuso a acabar con cualquier enemigo que tuviera las suficientes agallas para hacerle frente. –¡Vamos, escoria pirata! ¿Quién será el siguiente? ¡Ni un millar de los vuestros puede compararse con un normidón! ¡Voy a enviaros a todos al abismo! –juró inmerso en el frenesí del combate. Nadie parecía querer aceptar el desafío, hasta que el comandante Lacroix dio un paso al frente flanqueado por cinco de sus hombres. Lacroix se vio sorprendido por el brutal ataque del normidón. A pesar de ser hombres diestros en el combate, a duras penas podían responder a la ofensiva de Guayart y se veían obligados a concentrar todas sus energías en evitar sus embestidas. El comandante normidón impactó con tal violencia con su escudo en la cara de un mercenario que le partió la mandíbula y lo dejó postrado sobre la cubierta. Una flecha acertó en el hombro izquierdo de Philippe Guayart sin conseguir menguar su fervor guerrero. Parecía como si fuera inmune al dolor. Tras realizar una finta que engañó al otro mercenario, le estampó el arma en pleno cráneo y le reventó la tapa de los sesos. Dos flechas más se incrustaron en el pecho del comandante al llegar Máximo y los suyos. Ahora eran cuatro contra uno. Lejos de amedrentarse, el veterano normidón lanzó un aullido más propio de una bestia salvaje y entró en un trance de rabia que desató por completo su frenética danza de muerte. Guayart evitó el primer hachazo de McDuff al mismo tiempo que aprovechaba su impulso para ponerle la zancadilla. McDuff perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mirkhan intentó engañarlo con una finta, pero el comandante normidón no picó el anzuelo y, adivinando su movimiento, consiguió abrir un hueco en su defensa para propinarle un cabezazo en pleno rostro que le partió la nariz y lo 22 Nombre con el que los wolfsfalos denominan al lucero del alba o estrella de la mañana: un tipo de maza especializada en penetrar armaduras pesadas. 125 dejó aturdido. Sin tiempo para recuperar el aliento, logró desviar con su escudo el ataque que Lacroix dirigía a su cuello. Guayart se disponía a acabar con Mirkhan cuando uno de los mercenarios se interpuso entre los dos. No solo no consiguió detenerlo, sino que vio como el pesado lucero del alba del comandante normidón le destrozaba la cabeza con un contundente impacto. Máximo consiguió herirlo con su espada corta en una pierna, de la que empezó a brotar abundante sangre, mientras intentaba rematar la faena con su puñal; pero el normidón bloqueó a tiempo el ataque al levantarlo en peso y arrojarlo por los aires a varios metros de distancia. Máximo perdió el resuello por la fuerza del impacto contra el suelo de la cubierta. El comandante dejó caer el escudo cuando dos flechas más, disparadas por dos mercenarios de la Tifón, le atravesaron el brazo izquierdo. Era la oportunidad que Lacroix estaba esperando para poner fin de una vez por todas a la titánica resistencia de su oponente. Pero el comandante mercenario cometió el error de subestimar al héroe normidón, que, a pesar de las múltiples heridas recibidas, aún no se había dado por vencido. Guayart sorprendió a Lacroix al acortar repentinamente la distancia que había entre ellos y bloquear su espada. Sus miradas se cruzaron en aquel grandioso pulso. El veterano normidón aprovechó la diferencia de envergadura para volver el filo de la espada de Lacroix contra sí mismo. Su ojo izquierdo salió despedido por la cubierta de la nave antes de que se desplomara contra el suelo con la cara empapada por la sangre. Levantado del suelo, McDuff desvió como pudo el ataque de uno de los dos normidones que aún quedaban en pie junto a su comandante. Poco a poco fue recuperando la iniciativa, hasta que consiguió acabar con uno de ellos con un certero golpe de su hacha. Guayart alzó su estrella de la mañana para dar el golpe de gracia al comandante, pero la providencia se alió con Lacroix y cinco proyectiles más penetraron la armadura de su verdugo. Aún sacó fuerzas suficientes para matar a dos mercenarios antes de sucumbir a sus heridas y derrumbarse sobre la cubierta del Cólera de Bhaal. Al ver caer a su comandante, los seis supervivientes que quedaban entre las filas normidonas, lejos de perder la moral, entraron en una especie de furia asesina. –¡Por Guayart! ¡Por la princesa! ¡Muerte a los enemigos del imperio! ¡Muerte…! –aullaron. Los ecos de sus voces no pasaron desapercibidos a los oídos del capitán mercenario, que captó el mensaje de sus gritos. «Está claro que no han secuestrado a la princesa», pensó. Antes de que los normidones expirasen, diez mercenarios más cayeron al suelo víctimas de su ira hasta que no quedó ningún miembro de la guardia del emperador con vida sobre la cubierta del barco. 126 –Máximo, esto aún no ha terminado. El último superviviente de la guardia normidona se ha atrincherado dentro del castillo de popa y no hay forma de hacerlo salir. ¡Él solo ha acabado con once de los nuestros! –exclamó un apesadumbrado Gerald Smiles poco dispuesto a arriesgar su pellejo. –Déjamelo a mí, numantino. Yo me desharé de él –afirmó Mirkhan haciendo caso omiso al dolor producido por su nariz rota. Cuando el turkhanio ya se había dado la vuelta para enfrentarse al normidón, Máximo lo asió por el brazo. –Esta vez no –objetó de forma tajante–. Es mi responsabilidad y debo ser yo el que ponga fin a esta batalla. Máximo no estaba dispuesto a quedarse cruzado de brazos mientras uno de sus hombres asumía el riesgo. –No digas tonterías, chico. No eres rival para un oficial normidón en el cuerpo a cuerpo –insistió Mirkhan. –No es una sugerencia, maldito turkhanio. ¿Acaso olvidas con quién estás hablando? Yo soy ahora el oficial de mayor rango de la compañía, así que harás lo que yo te diga. ¿Te ha quedado claro? Entraré yo solo. El resto esperaréis hasta que yo salga. ¡Es una orden! El capitán numantino habló con convicción, sin dejar ningún atisbo de duda. –Existe otra opción –insinuó Hazard–. Una rata puede ser muy peligrosa cuando se encuentra acorralada en su guarida. Pero hay algo a lo que hasta los roedores temen más que a nada: el fuego. Aún tenemos otra nave, y, puesto que somos pocos los supervivientes para poder navegar con ambas, yo optaría por prenderle fuego al agujero donde se esconde el normidón. No tardará mucho en salir de su refugio y entonces será presa fácil. –Nadie va a prender fuego a nada. Si a alguien se le ocurre contradecir alguna de mis órdenes, responderá con su vida –advirtió el numantino. Sus hombres guardaron silencio. Acto seguido, Máximo se dirigió hasta el lugar donde el oficial normidón se había hecho fuerte. Al abrir la puerta y recorrer el pasillo, vio el suelo plagado de los cadáveres de los infelices que, en busca de la fama y la gloria, habían osado enfrentarse a él. Junto al umbral de la puerta que daba acceso a la sala de mando se encontraba el último escollo para lograr la victoria. –No des ni un paso más si aprecias tu vida. Nadie tocará a la princesa mientras yo permanezca en pie. Vuelve por donde has venido o prepárate para seguir en su destino a esa escoria –amenazó Fabio. Bertucci parecía una bestia acorralada antes de atacar. Estaba dispuesto a acabar con Máximo a la menor oportunidad. –Estoy seguro de que hablas en serio, pero antes de tomar una decisión te ruego que me escuches –apeló Máximo. –¿Por qué debería hacerlo? Los de vuestra calaña carecéis de honor. Digas lo que digas no cambiará absolutamente nada, mercenario –aseguró Bertucci reacio a 127 escucharlo. –Porque soy la única esperanza que tienes de conservar la vida. Máximo trataba de ser convincente mientras poco a poco iba aproximándose. –Mi vida no tiene ningún valor para mí, aunque no pretendo que una panda de piratas, asesinos y canallas como vosotros llegue a entenderlo. Puede que hayamos perdido la batalla; pero, mientras que quede una gota de sangre que derramar dentro de mi cuerpo, defenderé a los Sforza. Muchos morirán a mis pies antes de que yo caiga. No permitiré que le hagáis ningún daño a la princesa –prometió el normidón sin desfallecer. –Creo que estás equivocado. No pretendíamos hacer daño a la princesa. Veníamos a liberarla. Esta era una misión de rescate. Los Hijos de la Muerte servimos al imperio. Vosotros sois ahora los fugitivos buscados por la justicia. Qué gran paradoja. Bertucci esbozó una mueca sarcástica sin dar crédito a las palabras del mercenario. –¿Esperas que me crea esa patraña? ¿Por qué íbamos a secuestrar a la princesa Gisela? De tu boca no salen más que mentiras, asesino. Fabio dio un paso más al frente, con la espada alzada. Quería demostrar que sus amenazas iban en serio. Máximo tiró sus armas al suelo y avanzó con las manos en alto para que pudiera apreciar sus buenas intenciones. –Te lo advierto por última vez. No des ni un paso más o responderás con tu vida –vociferó el normidón dispuesto a cumplir su amenaza. –Te doy mi palabra –insistió Máximo–. Nadie os tocará ni a ti ni al resto de prisioneros. Si es verdad que tan solo se trata de un malentendido, quedaréis libres de cargos por el supuesto secuestro. Entiendo que no confíes en la gente de mi gremio, pero estoy seguro de que no has pasado por alto mi acento. Soy numantino. ¿Acaso no conoces las costumbres de mi pueblo? Mi palabra vale más que mi vida. Tendrás que confiar en mí. Si no me crees, puedes matarme aquí y ahora. No pienso retroceder. La decisión es tuya. Máximo comenzó a andar hacia el normidón sin temor a exponerse a su ataque. Una voz dulce y embriagadora emergió desde la sala que defendía Bertucci. Ante Máximo apareció Gisela. Al verla, el numantino quedó impactado. «Una mujer de tal belleza no puede ser de este mundo», pensó. Gisela parecía ir flotando por el suelo cuando caminaba. Máximo intentó hablar, pero no pudo, maravillado ante el esplendor de aquella diosa hecha de carne y hueso. Gisela posó su mano en la punta de la espada de Fabio. Este bajó su arma y abandonó su posición defensiva. 128 –Estoy segura de que este hombre dice la verdad. Confía en mí. Sé que no desea hacernos ningún daño. Además, ¿qué otra alternativa nos queda? –insinuó intuyendo en las palabras del capitán mercenario una posible salida de su dramática situación . –¿Qué ordenáis, princesa? –preguntó el normidón. –Baja tu espada. Confiaremos nuestras vidas al cumplimiento de la palabra del numantino. Bertucci obedeció. –No os arrepentiréis, os lo prometo –garantizó Máximo–. Normidón, por ahora serás confinado a los calabozos hasta nueva orden junto al resto de supervivientes. Princesa, vos vendréis conmigo. Ninguno de los vuestros sufrirá ningún daño, como ya he dicho. Tenéis mi palabra. Todo se aclarará cuando volvamos a la capital imperial. Gisela se situó frente a Máximo y lo miró fijamente a los ojos. –¿El comandante Guayart ha muerto? El tono de la princesa parecía sugerir que ya conocía la respuesta de antemano. –Veo por vuestra actitud que os era muy querido. Así es. No tuvimos elección. Lo lamento. Murió como un héroe, si eso os sirve de consuelo. Os prometo que tanto a él como al resto de vuestra tripulación se les rendirán los honores adecuados acordes con vuestros ritos –concedió Máximo. Gisela rompió a llorar; pero, dando muestras de entereza, logró recobrar el aliento y continúo hablando. –Aceptamos vuestra generosa oferta. Fabio, entrega las armas –ordenó–. Nos rendimos. Pero yo iré allá donde vaya mi protector. Llevadme junto a él a los calabozos. Tal era la fuerza de su voz que Máximo no puso objeción alguna. Bertucci obedeció la orden sin pronunciar ni una sola palabra de queja o reproche a la decisión de la princesa. –Como deseéis. Y ahora os llevaré a vuestros nuevos aposentos –dijo el numantino señalando con la mano hacia el pasillo. Máximo se sentía satisfecho de sí mismo. Había sido capaz de resolver la situación sin perder más hombres. Fuera, sobre la cubierta del Cólera de Bhaal, Gerald Smiles hacía recuento de las bajas de la batalla. Además de haber caído los líderes de ambos bandos, la tripulación normidona había sido aniquilada a pesar de causar grandes estragos entre las filas mercenarias. Por cada normidón caído, al menos cinco mercenarios lo habían acompañado en su destino. Smiles se lamentaba de las consecuencias que podía acarrear la muerte del comandante Lacroix. Posiblemente con él desaparecerían muchos de sus contactos e influencias. Por si eso no fuera suficiente, también habían perdido uno de sus mejores barcos 129 y dejado escapar el botín que pudiera haber dentro de él. La voz y las carcajadas de McDuff interrumpieron los pensamientos del tesorero de los Hijos de la Muerte. –No me lo puedo creer. Este hijo de perra tiene más vidas que un gato. ¡Lacroix está vivo! –anunció–. ¡Rápido, avisad a Máximo! ¡El comandante necesita de atención médica urgente o de poco habrá servido que sobreviva a la batalla! Como si hubiera oído las palabras del gigantón, Máximo hizo acto de presencia ante ellos acompañado de la princesa Gisela, del último normidón y de dos mujeres más, todos ellos maniatados. –Esa es una buena noticia, grandullón –reconoció Máximo–. Anda, elige a tres hombres y llevad a los prisioneros a las celdas de la bodega. Al ver al normidón, varios mercenarios se acercaron a él y lo golpearon entre insultos e improperios. Al percatarse de ello, Máximo agarró a uno de ellos por el cuello y lo golpeó con violencia al mismo tiempo que propinaba una patada en el mentón de otro y sacaba de su cinto su espada corta. –El próximo de vosotros que ose tocar a cualquiera de mis prisioneros sin mi consentimiento deseará no haber nacido –advirtió. Mirkhan sonrió al ver su reacción. El turkhanio sabía que tras esa máscara de simpatía y buenos modales se escondía un hombre inteligente e implacable al que no le temblaba el pulso a la hora de tomar decisiones. Nadie más se atrevió a acercarse a los prisioneros. Mirkhan y McDuff se disponían a cumplir la orden cuando la vieja que acompañaba a Gisela y a su esclava personal se interpuso en su camino. –Yo puedo ayudar a vuestro comandante y al resto de heridos con mis artes curativas. Pertenezco a la orden de las hermanas misericordiosas del sagrado templo de la diosa Gea –afirmó. –No confíes en ella. ¿Por qué iba a querer ayudar esa vieja bruja al hombre que ha causado la muerte de su gente? –advirtió Mirkhan. El turkhanio miró a la anciana con suspicacia y agarró las empuñaduras de sus espadas gemelas. Estaba a la espera de recibir las instrucciones de Máximo. –No tenemos nada que perder –concluyó este–. Morirá de todos modos sin su ayuda. Estamos demasiado lejos de la costa para poder buscar a un curandero. »De acuerdo, mujer. Atiende primero a nuestro comandante. Ya tendrás tiempo de hacerlo con el resto de hombres que lo precisen. Smiles, acompaña a la curandera. McDuff, Mirkhan, situad a dos hombres frente a los calabozos. Cuando dejéis allí a nuestros invitados, reuníos conmigo en la sala de mando. Tengo que comentaros algo. Una idea empezaba a tomar forma en la mente de Máximo. «El comandante Lacroix va a tener que explicarme unas cuantas cosas si es que finalmente sobrevive». 130 CAPÍTULO 29 Anglia. Puerto de Valadar –Atajaremos por aquí –decidió Arod Faöl señalando hacia la calle que cruzaba los barrios bajos de la ciudad–. Así recuperaremos parte del tiempo perdido. –Yo seguiría por la vía principal –recomendó Kallson–. No siempre el camino más corto es el más rápido. Estas calles no son seguras. Y mucho menos después de lo ocurrido. Deberíamos ser precavidos. Yo que tú no subestimaría a Drexler. Es un tipo peligroso. Lo has humillado delante de Erik Damark y te puedo asegurar que tarde o temprano tratará de ajustar cuentas contigo. «Eso es precisamente lo que quiero», pensó el sobrino de lord Yarrick. –Arod, ¿me estás escuchando? No creo que sea una buena idea atravesar los barrios bajos –insistió Kallson. –Iremos por el atajo, como he dicho –volvió a repetir Arod–. No quiero hablar más del tema. Kallson se encogió de hombros y finalmente cedió a sus indicaciones. Siguieron avanzando a través de las angostas calles de los barrios bajos de Valadar ignorando la pestilencia que desprendía la podredumbre y el olor a pescado rancio, sin perder ojo a todo cuanto les rodeaba. De vez en cuando alguien se asomaba a la ventana a curiosear; pero, en cuanto sentían la mirada de los tres extraños visitantes, se metían corriendo en sus casas y echaban el cerrojo. Ya habían recorrido medio barrio cuando Arod escuchó el sonido de una ballesta que alguien estaba manipulando. Movido por puro instinto, se agachó lo justo para esquivar el disparo y a continuación se bajó del caballo de un salto para usarlo como parapeto. Eso le dio el suficiente tiempo como para ponerse a cubierto tras unas cajas de madera. Kallson, que también había percibido la amenaza, siguió la misma táctica. Tal y como habían previsto, sus monturas hicieron las veces de escudo y absorbieron los impactos de los virotes. Alleen se cayó del caballo y se lastimó el codo izquierdo al golpearse contra el suelo, pero estuvo lo suficientemente rápida como para esconderse en el mismo sitio. –¡Apártate, esclava! –gruñó Kallson. –Hay dos ballesteros detrás de ese callejón y dos más al otro lado –susurró Arod–. No va a ser fácil salir de esta ratonera. Estamos atrapados. Te advertí que no era una buena idea tomar este camino. Kallson desenvainó su espada sin perder de vista a sus enemigos. Arod imitó al exmercenario mientras pensaba cómo responder a la amenaza. –¡No tenéis escapatoria! –gritó uno de los asaltantes. Era la voz de Drexler–. 131 ¡Solo queremos a la puta pelirroja! ¡Tirad vuestras armas y dejaremos que salgáis de aquí de una pieza! ¡De lo contrario, os mataremos y nos la llevaremos igualmente! –Es una trampa –advirtió Kallson–. Nos atacarán en cuanto asomemos la cabeza. Solo se me ocurre una opción… Kallson no pudo terminar la frase. –Yo haré de señuelo –se ofreció Alleen. –¿Por qué querrías tú arriesgarte por nosotros? –replicó Arod sorprendido por la inesperada reacción de su nueva adquisición–. Solo eres una esclava y te he conocido esta noche. No sé nada de ti. –Porque prefiero morir en este callejón que servir como esclava a ese malnacido de Drexler durante toda mi vida –confesó Alleen mostrando la daga que le había sustraído a Kallson al chocar con él intencionadamente–. No tengo propósito de dejarme atrapar. Mataré a ese hijo de puta si puedo acercarme a él lo suficiente. –¡Maldita ramera! –vociferó Kallson amenazante–. ¡Luego te enseñaré lo que le pasa a un esclavo cuando roba! –Yo soy ahora el menor de tus problemas, viejo –respondió Alleen con descaro. –¿Pensabas utilizarla contra nosotros o solo ibas a intentar escabullirte en cuanto tuvieras una oportunidad? –inquirió Arod impresionado por la demostración de habilidad de la muchacha. –No tenía propósito de matarte –contestó Alleen sin apartar la mirada de sus ojos–, pero lo hubiera hecho de no tener otra salida. Yo no cometí ningún crimen para que me hicieran esclava. Ese hijo de puta de Drexler y sus hombres fueron los que me secuestraron y me alejaron de mi hogar en contra de mi voluntad. Ellos son los criminales, no yo. No soy tuya ni de nadie, por mucho que lo pueda poner en un papel. Arod tuvo que contenerse para no romper a reír ante el coraje que estaba demostrando su esclava. Varios virotes sobrevolaron por encima de sus cabezas. A Drexler se le estaba agotando la paciencia. –Luego seguiremos hablando sobre ello –decidió Arod volviendo a centrarse en el problema–. Ahora sígueme el juego y tal vez tengamos alguna oportunidad de salir bien parados de esta. Kallson, ¿crees que podrás deshacerte del otro ballestero que hay a la derecha? –Sí –fue su lacónica respuesta. El veterano capitán asió el escudo que llevaba amarrado a la espalda y se preparó para la refriega. –¡No disparéis! ¡Vamos a dejar a la chica! –gritó Arod–. ¡En cuanto la tengáis, os marcharéis y cada uno seguirá su camino! ¿De acuerdo? –¡Trato hecho! –respondió Drexler. –En cuanto salga la esclava, ve a por el ballestero –susurró Arod–. Yo cargaré contra Drexler y los otros tres sacos de mierda que lo acompañan. 132 Kallson asintió con la cabeza. Alleen salió al descubierto con la daga oculta en la manga del vestido y comenzó a andar hacia Drexler. No llevaba ni seis pasos cuando el ballestero que había a la derecha fue abatido por dos flechazos. Los hombres de Drexler se miraron desconcertados. –¡Matadlos a todos menos a la zorra pelirroja! –ordenó–. ¡Esa es mía! –Yo que tú no lo haría –le advirtió Uther Libenstein, que había llegado acompañado de un nutrido grupo de mercenarios sin que Drexler y sus hombres se percataran–. Te daré una oportunidad. Si te largas por donde has venido y vuelves al agujero al que perteneces, tal vez olvide lo que acabo de escuchar y no informe a lord Harald Darkblade de que un gusano como tú se ha atrevido a amenazar la vida de un noble que está bajo su protección. Los hombres de Uther Libenstein tomaron posiciones a su alrededor y apuntaron con sus arcos a Drexler y sus secuaces. –Ha sido todo un mal entendido –mintió Drexler–. Está claro que nos hemos equivocado de persona. Pero la chica pelirroja se viene conmigo. Faöl y Kallson aprovecharon para salir de su escondite y agradecieron la intervención del wolfsfalo con un leve gesto de cabeza. Arod rompió entonces a reír y se acercó hacia Drexler. –La esclava es mía, como demuestran estos documentos de compra. Pero antes de irme quiero que te quede una cosa bien clara. Pronto volveremos a vernos para aclarar este incidente. Más te valdría salir de Valadar junto con toda esta escoria que te acompaña antes de que caiga la noche. De no ser así, jamás volverás a ver la luz del sol. Sin esperar a escuchar respuesta, decidió darle la espalda y comenzó a alejarse de él. Cuando todo parecía aclarado, uno de los hombres de Drexler sacó una espada y trató de atacarlo por la retaguardia, pero antes de que pudiera completar su maniobra sintió que un cuchillo se le clavaba en el cuello. Todos se quedaron perplejos al descubrir que la esclava pelirroja había sido la causante de su muerte. Los hombres de Libenstein reaccionaron con una salva de disparos y acabaron con la amenaza. Todos habían muerto salvo el propio Drexler, que había aprovechado el desconcierto para escabullirse de la escaramuza. Escoltados por Uther Libenstein y sus hombres, Arod, Kallson y Alleen dejaron atrás aquellas peligrosas calles. Cuando ya estaban cerca de las inmediaciones del castillo, Arod se acercó a su esclava y le susurró al oído. –¿Por qué me has salvado la vida? No me debes nada. –Estuve tentada de destriparte –mintió Alleen–, pero eso no me habría ayudado. Además, ese tipo al que maté fue uno de los hombres que me 133 secuestraron y me convirtieron en esclava. –¿Deseas volver a tu casa? –preguntó Arod. –¿Se trata de alguna clase de truco? –protestó Alleen con el ceño fruncido–. ¿Vas a reírte de mí cuando te conteste o solo me azotarás por no hablarte como debería hacer una esclava con su amo? –Antes me dijiste que te habían secuestrado los hombres de Drexler. Al principio no te creí, pero ahora sí –admitió Arod–. Te prometo que te concederé la libertad en cuanto sea posible, pero por ahora vendrás conmigo a Wolfsfalia. Yo mismo te llevaré a tu hogar en su momento. –No te creo. ¿Por qué no lo haces ahora? –No es tan fácil como piensas –confesó Arod–. Antes debo hablar con mi tío. 134 CAPÍTULO 30 Provincia de Auria Central. Afueras de la ciudad de Antinum La huida de Majeria había resultado más fácil de lo esperado, en gran parte gracias a la colaboración del senador Valdemar, que, tras ganarse la confianza de Claudio Sforza y de su hijo Iulianos, había sido el hombre designado para dar caza a Francesco Cerón y al joven normidón que lo escoltaba, lo que resultaba realmente paradójico dada la estrecha relación que el senescal y el chambelán de la orden normidona guardaban entre sí. Una vez dejada atrás la capital, se habían hecho con un par de monturas y continuado el camino hacia el norte hasta llegar a las afueras de la ciudad de Antinum38 poco antes de caer el sol. El aspecto del barrio en el que se encontraban era realmente sucio y lúgubre, propio de una de las zonas más pobres de la población. Ainvar no entendía qué esperaba encontrar su señor en un lugar como ese, pero decidió guardarse su opinión para sí mismo. –Las noticias vuelan como el viento –comentó Francesco Cerón al percibir las antorchas de una patrulla imperial a lo lejos–. Parece que nos están buscando. –Puede que se trate solo de una casualidad –respondió Ainvar no muy convencido de lo que decía–. Tal vez deberíamos continuar hasta llegar a una población menos concurrida. Francesco Cerón sonrió al tiempo que le ponía la mano en el hombro de forma condescendiente. –Confía en mí, muchacho –dijo en tono paternal–. Estamos en el sitio adecuado. Deja aquí amarrados los caballos. Ya no nos harán falta. Ainvar estuvo a punto de protestar pero finalmente obedeció, a pesar de considerar que sus monturas aún podían serles de utilidad. Siguieron camino abajo, en dirección contraria a la que había tomado la patrulla, hasta que Francesco Cerón se detuvo frente a una vieja y cochambrosa vivienda de adobe. –Ya hemos llegado –anunció antes de llamar. Ainvar seguía sin comprender qué podía haber allí que fuera de utilidad. Al poco una mujer de avanzada edad abrió la puerta y les indicó con la mano que pasaran. Una vez dentro, cerró y tiró de la manga del senador Cerón para llamar su atención. Este asintió con la cabeza y se giró hacia su acompañante. 23 Ciudad más importante del norte de la provincia. 135 –Espera aquí –le ordenó–. Yo volveré enseguida. Tras ello, tanto Francesco Cerón como la anciana se marcharon. El joven normidón se quedó a solas. El tiempo fue pasando sin que Ainvar tuviera ninguna noticia de su señor, lo que hizo que empezara a impacientarse. Ya casi estaba a punto de salir en subusca cuando percibió una sombra a su derecha. –¿Quién eres y qué hacías ahí escondido espiándome? –gruñó levantando en peso al hombre que lo estaba vigilando, un viejo escuchimizado de rala cabellera blanca que no debía de medir más de metro y medio. El anciano empezó a hacer una serie de gestos ininteligibles con las manos sin contestar a la pregunta. –No me hagas repetírtelo dos veces –le advirtió Ainvar a punto de perder la paciencia. –No puede hacerlo –afirmó Francesco Cerón a su espalda–. Es mudo. Ainvar dudó sin saber qué decir. –Tranquilo. Estamos entre amigos –comentó Cerón colocando sus manos sobre las del normidón para indicarle que soltara al anciano–. Te presento a Pietrus. Él va a ser el piloto que nos va a llevar hasta nuestro nuevo destino. Ainvar dejó a aquel hombre en el suelo y soltó un bufido. –¿Este viejo? –preguntó con incredulidad–. Esperad, ¿habéis dicho que va a ser nuestro piloto? No os comprendo. Francesco Cerón sonrió con benevolencia antes de contestar. –No te fies de las apariencias –le aconsejó–. Pietrus ya me sirvió bien en el pasado, antes de que el peso de los años cayera sobre sus hombros. Si queremos volar hasta la frontera, necesitaremos a alguien que sea capaz de manejar el orbicóptero, y, dada nuestra situación, hay pocas personas de confianza a las que podamos acudir. –Perdonad mi indiscreción, pero no tenemos ningún orbicóptero –objetó Ainvar. –Nosotros no, pero él sí –le informó Cerón–. Nuestro próximo destino es la aldea de La Última Morada, en la frontera entre Wolfsfalia y Kazaquia. Partiremos esta misma noche. 136 CAPÍTULO 31 Norte de la provincia de Numánica. Aldea de Landas En mitad de la mañana, a bordo de su elegante y veloz velero de tres mástiles conocido como La Perjura, el capitán Nacab se disponía a bajar a tierra a comprar provisiones y, con un poco de suerte, reclutar a unos cuantos locos dispuestos a unirse a su escasa tripulación para poner rumbo a Legendaria, la famosa isla de los contrabandistas. Tras ocho años sin pisar el santuario pirata, esta sería su última escala en el trayecto antes de llegar a su destino: Mundsechwür. El capitán era un viejo marino de origen numantino, altura media y complexión delgada, que ya estaba cercano a los cuarenta años. A pesar de la dureza que suponía la vida en el mar, el semblante de Nacab era bien parecido. Lucía una larga melena de rizados cabellos negros recogidos en un distinguido trenzado al estilo de su tierra. Sus rasgos faciales se los debía a su madre, una mujer de origen veridio de piel morena a la que no había llegado a conocer. Su padre nunca había querido hablar de ella y Nacab aprendió pronto que no era buena idea molestarlo. En el rostro del capitán destacaba un parche de cuero negro que ocultaba su ojo izquierdo, lo que daba aún más viveza al otro ojo, de color verde, con el que escrutaba sin cesar todo cuanto le rodeaba. Por lo demás, su atuendo era realmente extravagante, siempre con elegantes y coloridas vestiduras más propias de gente distinguida, además de todo un elenco de anillos con joyas engarzadas de exquisita factura y multitud de pendientes de diverso tamaño. No era un hombre que pasara inadvertido. El viaje había sido largo y duro desde que partieran de las lejanas tierras de oriente. Nacab se había hecho allí con un cargamento repleto de hermosas prendas de seda, especias y todo tipo de exóticas mercancías por las que esperaba obtener una fortuna en el gran mercado de Mundsechwür, uno de los más destacados de todo el imperio. Pero esa no era la única carga de valor que portaba La Perjura. Sin duda, más importantes que la misma mercancía eran los pasajeros que lo acompañaban. Sobre todo una, Natsuki Sakamura, hija de uno de los señores más ricos y poderosos del lejano oriente, con el que Nacab tenía tratos comerciales desde hacía más de quince años. A petición de la familia Sakamura, el capitán Nacab había accedido a llevar en su barco a otros dos orientales que para él no significaban gran cosa, salvo el hecho de que con ellos conseguiría ganarse el favor de la familia. Nacab no había realizado muchas preguntas sobre su origen. La gran suma de dinero que le habían entregado por aceptar llevarlos hasta las tierras de occidente era considerable. Tan solo sabía que eran hombres diestros en las habilidades marciales 137 que querían dejar atrás un pasado turbio, aunque ese era un detalle que poco le importaba. Después de todo, ¿quién era él para juzgar a nadie? –¡Buscavidas! ¡Vamos, viejo estúpido chiflado! –recriminó Nacab a su subalterno–. ¿A qué demonios estás esperando? ¡Ven aquí antes de que decida arrojarte a los tiburones la próxima vez que estemos en alta mar! Aunque, con lo seco que estás, lo más probable es que ni siquiera ellos te quisieran en su menú. ¿No sabrás dónde está el zoquete de Aodan? Ese chalado quyrlie siempre desaparece cuando más lo necesito. El hombre al que el capitán gritaba encolerizado se llamaba Olaf, un calvo y escuchimizado marinero de origen wolfsfalo de casi sesenta años, toda una leyenda de la piratería, al que la tripulación llamaba Buscavidas debido a su habilidad para conseguir cualquier cosa que hiciera falta por muy inverosímil que pareciese. Olaf acudió a la llamada de su capitán con más vigor y agilidad de los que se esperarían de un hombre de su edad. –Si no fuera por el tiempo que hacequete conozco y lo bien que cocinas, no sé lo que hubiera hecho contigo. Supongo que en el fondo soy un sentimental – ironizó Nacab en un tono más afable. –Mi capitán –dijo el viejo con reverencia–. Creo que Aodan está supervisando la bodega. –¿Supervisando? Querrás decir más bien vaciando. ¡Ese maldito borracho quyrlie! No te despistes, anciano, no sea que acabemos perdidos en el confín del mundo. Nacab comenzó a bajar las escaleras sin dar tiempo a Olaf a contestar. Cuando abrió la puerta se encontró al recio quyrlie tumbado bajo uno de los barriles de vino dejando caer aquel apetecible brebaje directamente sobre su boca. Aodan Terr era un hombre robusto de mediana altura. Su abundante y desaliñada melena pelirroja y su espesa barba le daban un aspecto un tanto bárbaro, además de dar testimonio de su procedencia. Terr se incorporó bruscamente de un salto dejando que el vino se empezara a derramar por la madera. –¡A la orden, mi capitán! Estaba comprobando el buen estado de nuestras reservas de vino –dijo para justificar su presencia en la bodega. –¡Y, si no cierras pronto el grifo, poco quedará para atestiguarlo, jodido chiflado! Nacab habló con pesar, como si fuera su propia sangre la que se estuviera derramando sobre el suelo. Terr cerró el grifo del barril y sonrió con los ojos abiertos como platos. –¡Excelente vino! ¿Os pongo una jarra, capitán? –¿Qué voy a hacer contigo? –inquirió Nacab rompiendo a reír–. Anda, ponme una antes de que te lo bebas todo. Hiciera lo que hiciera aquel pelirrojo, el capitán jamás se lo tendría en cuenta. 138 Sin duda Aodan Terr era lo más parecido a un amigo que Nacab había tenido, aunque trataba de no dejar entrever en presencia de extraños el gran aprecio que le profesaba. Al fin y al cabo, tenía una reputación que mantener. Olaf y Aodan Terr eran los únicos supervivientes de la tripulación original de La Perjura. Un poco más tarde fueron a entrevistar a los pocos lugareños de aquella aldea pesquera del norte de Numánica que estaban dispuestos a enrolarse en sus filas. El capitán se acercó lo suficiente como para poder susurrarle al oído unas palabras a su segundo de a bordo. –¿Dónde se ha metido ese zoquete de Buscavidas? Ya tendría que estar aquí con nuestros invitados orientales. –Por ahí viene… –anunció Terr–. Solo. –A ver, viejo –comenzó a decir Nacab–. Creo que fui claro al darte las instrucciones. Hasta un tarado como tú debería poder entenderlas. ¿Dónde están los orientales? –Mi capitán, la hija de Takuto Sakamura y uno de los orientales están aún durmiendo. Ya me entiendes –insinuó Olaf en tono jocoso haciendo una pausa antes de continuar informando a su superior–. El otro oriental se levantó muy temprano para poder explorar la aldea y aprender un poco de las costumbres locales. –Y tú pensaste que era una buena idea que se fuera a husmear solo por ahí, claro –añadió el capitán. –Así es –admitió Olaf–. No vi necesidad de informaros de ello. Parece un joven avispado. –Pues entonces no hay más que hablar, todo aclarado. ¡Ve inmediatamente a buscarlo! –espetó el capitán sobresaltando al viejo Olaf con el grito–. ¿Qué le diremos a la princesa Sakamura si le pasa algo a su amigo? Si no regresas con él, mejor no vuelvas. –¡A la orden, mi capitán! –gritó Olaf saliendo a la carrera. –Bueno, ¿por dónde íbamos? –continuó el capitán mientras empezaba a supervisar a los dos voluntarios que se habían presentado para enrolarse en su tripulación–. ¡Tú! ¿Cuál es tu nombre? –preguntó dirigiéndose a un joven de unos veinte años, pequeño y escuchimizado, de pelo castaño y ojos pequeños, que no debía pesar más de cincuenta kilos. –Mi nombre es Ralfus, señor. –Muy bien, Ralf Saco de huesos –asintió Nacab–. Ese será tu nombre ahora. ¡Tú, el gordito! ¿Cómo te llamas? El hombre de mediana edad al que se dirigía en esta ocasión era grande y rechoncho, de piel rosada, constitución robusta y rostro risueño. Apenas le quedaban unos pocos pelos en la cabeza. –Me llaman Willas, señor. –Will Tres pelos te pega más –decidió Nacab–. Muy bien, marineros de agua dulce, espero que rindáis como es debido. No hay segundas oportunidades a bordo 139 de La Perjura, la nave más rápida que hay en todos los mares conocidos. No me gusta andarme por las ramas, así que seré breve… Los nuevos reclutas se quedaron esperando en silencio a que el capitán continuara; pero, para su sorpresa, Nacab se dio la vuelta en dirección a su barco, lo que provocó las carcajadas de Aodan Terr. –¡Vamos! ¡No os quedéis ahí parados como pasmarotes! –vociferó–. ¡Hay mucho que hacer a bordo! ¡Más tarde hablaremos de las condiciones del contrato! –¡Sí, señor! –respondieron los dos al unísono saliendo a la carrera en pos de su capitán. Aodan Terr sonrió mientras losobservaba. «Vaya par de tarugos. Al menos parecen buenos muchachos». Mientras tanto, Robert Rhys, uno de los orientales de origen mestizo que debía tanto su nombre como su apellido a su difunto padre anglo, se movía inquieto en su camastro, acosado por las recurrentes pesadillas que lo acompañaban cada vez que cerraba los ojos y se adentraba en el mundo de los sueños. Su nombre y su estatura, un poco por encima de la media de su raza, eran el único legado que su progenitor le había dejado en herencia, a juzgar por sus pronunciados y marcados rasgos orientales. Tenía el pelo oscuro y muy corto, a excepción de una larga y fina coleta que le llegaba casi hasta la cintura. Sus vestiduras eran sencillas y consistían en un simple quimono marrón sin ninguna clase de adorno. Junto a él se encontraba tumbada Natsuki Sakamura, de ojos oscuros y largos cabellos, tan negros que soltaban destellos azules al entrar en contacto con los rayos del sol. Tenía el rostro en forma de corazón, de tez suave y pálida, y un cuerpo menudo. Durante la larga travesía por mar, Natsuki y Robert se habían vuelto casi inseparables. No era ningún secreto para la tripulación el romance que había surgido entre ellos. Natsuki parecía dormir plácidamente sin ser consciente de los recuerdos que torturaban a su amante. Lejano oriente. Dos años atrás. Templo de Kurayami, en La Cima del Mundo Robert Rhys aguardaba pacientemente en el dojo la llegada del Maestro el día en el que supuestamente cumplía dieciséis años, aunque esto último no lo sabía a ciencia cierta, pues todos sus recuerdos pertenecían a aquel lugar apartado del mundo. Había llegado el momento que tanto había esperado. Tan solo una prueba lo separaba de convertirse por derecho en un miembro de la orden de los Guerreros de las Sombras. Tras un tiempo de espera, Takeshi hizo acto de presencia. Robert se inclinó hasta que su frente tocó el suelo del tatami en señal de respeto. –Takeshi-sama –recitó solemnemente Robert–. Iluminadme con vuestra sabiduría. ¿Qué he de hacer para ser digno ante vuestros ojos? –Ichiban-san –respondió el Maestro empleando el nombre por el que se leconocía 140 en la hermandad–. Levántate y mírame a los ojos –el Maestro esperó a que su discípulo estuviera en pie frente a él antes de continuar hablando–. Eres sin duda mi mejor alumno, el mejor que he tenido nunca. Has brillado incluso por encima de Junsei, dos años mayor que tú. Pero aún hay una prueba que debes superar para poner fin a esta parte de tu entrenamiento y convertirte en uno de los nuestros por derecho. A pesar de tus extraordinarias habilidades para el combate y el perfecto dominio de tus sentidos y tus emociones, demostrado durante estos años, a diferencia de Junsei, tútienes un punto débil. Las últimas palabras habían herido el orgullo de Robert, pero no dio muestras de ello. –¿Cómo puedo superarme para poder corregir tal defecto, sensei? Robert se postró de rodillas esperando la respuesta con humildad. –No debes sentir vergüenza por ello –aseguró el Maestro condescendiente–. Levántate. Yo te ayudaré. Confío en ti y sé que lograrás dar este último paso hacia la perfección, igual que has podido superar todos los padecimientos a los que te he sometido estos años. Tú, que pudiste estar más de una semana sin apenas dormir ni comer alimentado solo por tu fuerza y coraje, que superaste el tormento de la carne sin emitir ni un mísero gemido, tan solo debes lograr suprimir los sentimientos que puedan hacer que algún día me falles. ¿Estás dispuesto a realizar cualquier tarea por muy dura que parezca para completar tu entrenamiento? ¿Estás preparado para ser uno de mis hijos de la noche? Robert contestó como un resorte sin pararse a pensar en las consecuencias que pudiera acarrear su respuesta. –Mi cuerpo y mi mente son una prolongación de vuestra voluntad, Takeshi-sama – contestó con absoluta humildad y obediencia–. Decidme qué he de hacer para ser merecedor de tal honor y cumpliré con lo que me ordenéis. –Bien, mi joven aprendiz. Estaba seguro de que no me defraudarías –añadió el Maestro satisfecho–. Tan solo te queda un obstáculo para cerrar el vínculo y convertirte en mi brazo derecho. Tu debilidad no es otra que el amor que profesas hacia tu hermano. Si he permitido que siguiera con vida dentro de nuestra hermandad ha sido únicamente para poder usarlo como pieza en tu transformación final como fiel siervo de la diosa Kurayami, libre al fin de ataduras sentimentales. Debes asesinar a tu hermano y así completarás tu adiestramiento. El Maestro escrutó el rostro de su discípulo predilecto en busca de una sombra de duda o consternación, pero la faz de Robert no reflejaba la más mínima emoción. Esperaba pacientemente a que su sensei continuara. Tras unos segundos de pausa, el Maestro añadió: –Tu hermano ha partido junto a un grupo de selectos guerreros shinobi a las órdenes de Kageru con la misión de acabar con Takuto Sakamura y su hija. Te unirás a ellos de inmediato y acabarás personalmente con los dos objetivos y con tu hermano. Cuando lo hagas, tu instrucción habrá finalizado y te 141 encomendaremos otra tarea acorde con tu nueva posición. Kurayami tiene grandes planes para ti. Solo hay dos caminos: ser uno de los nuestros o unirte a tu hermano en su fatal destino. En el improbable caso de que dudes, piensa que, hagas lo que hagas, él morirá de todos modos. Takeshi exponía sus argumentos sin dudar, seguro de su posición y acostumbrado a dar órdenes de esta índole. Cuando hubo comprobado que su discípulo asimilaba sus palabras, continuó. –Ahora vete. El guardián de la puerta del tiempo te espera. Él te enviará junto al resto del grupo de asalto. –Así se hará, Takeshi-sama –asintió Robert sin inmutarse observando la satisfacción en el rostro del Maestro–. No os fallaré. Horas más tarde se dirigía hacia la puerta del tiempo. Dos gigantescos demonios de más de cinco metros de altura esculpidos en piedra flanqueaban el paso. Justo cuando estuvo a su altura, la pesada hoja de hierro que había entre ellos comenzó a abrirse. El interior de la estancia a la que acababa de acceder resultaba muy inquietante. Tan solo se apreciaba un enorme manto de oscuridad con cientos de farolillos suspendidos por cuerdas en el aire y un angosto puente de madera que colgaba sobre el vacío. El puente se prolongaba en el infinito hasta unirse con otros muchos similares a lo largo de un complejo entramado laberíntico. Fue recorriendo uno tras otro sin mirar abajo. Algunos de ellos daban la apariencia de ser firmes y resistentes, pero la gran mayoría estaban muy dañados y podían desmoronarse en cualquier momento. Robert estuvo a punto de caer en varias ocasiones al quebrarse los maderos bajo sus pies, pero sus reflejos felinos fueron suficientes para salvarlo de una caída al vacío. Finalmente llegó hasta un enorme pilar de piedra que se alzaba en lo que debía de ser el centro de la estancia. Intentó recorrerlo con la mirada, pero la columna se perdía en la inmensidad de la negrura que parecía sostener. Era imposible distinguir su parte superior. Junto a él, una enjuta mujer permanecía sentada sobre el suelo con los ojos cerrados. Innumerables arrugas reflejaban su avanzada edad. Robert se situó frente a ella y aguardó con paciencia a que la anciana percibiera su presencia. La mujer fue abriendo los párpados dejando al descubierto sus monstruosos ojos, carentes de pupilas, en los que resaltaba un fulgor bermellón rebosante de malignidad. Vestía una extraña capa oscura estrellada que le cubría todo el cuerpo. Solo podía tratarse de una persona: Hibiki, la guardiana de la puerta del tiempo. –Hai, Ichiban. Te estaba esperando. Hibiki habló con una voz metálica casi inhumana y le hizo a Robert un gesto con la mano para que se acercara. El eco de sus palabras reverberaba en la sala aumentando su efecto sobrenatural. La presencia de la anciana logró que a 142 Robert se le erizara la piel. De nada le sirvió su estricto entrenamiento. –Hibiki-sama. Os pido que me concedáis el honor de poder cruzar el portal para reunirme con Kageru y el resto de mis hermanos. Robert se arrodilló en el suelo sin mirar a los ojos de la anciana en señal de respeto. –No precisas mi permiso, Ichiban –lo corrigió Hibiki–. Eres el elegido y puedes cruzar el portal sin mi ayuda. Pero te haré una advertencia. Medita con cautela tus futuras decisiones, pues estas marcarán tu destino. Antiguas fuerzas aletargadas desde tiempos inmemoriales comienzan a despertar de su largo sueño. El tablero está dispuesto y no hay duda deque tú eres una de las piezas –auguró la anciana–. El Maestro así lo ha previsto, pero desconoce el lugar que ocuparás en él, si serás un simple peón o te convertirás en todo un general. Robert aguardó respetuoso a que la anciana terminara de hablar y solo se atrevió a intervenir cuando estuvo seguro de que no iba a añadir nada más. –¿Pero cómo puedo cruzar el portal? –preguntó un tanto desconcertado–. Aquí no hay nada. Tan solo el vacío y este enorme pilar de piedra. –El paso está abierto –anunció Hibiki–. Debes mirar más allá de tus sentidos mortales. No dejes que estos te engañen. Cierra los ojos y concéntrate. Deja que tu mente te muestre el camino. Robert obedeció a la anciana. Poco a poco las pulsaciones de su corazón fueron aminorando su ritmo hasta entrar en un estado de trance. Cerró los ojos. Al cabo de unos instantes, un fulgor azulado brotó en la oscuridad. Ante él se perfiló el mágico paso a través del tejido espacio-temporal. Sin despegar los párpados, comenzó a caminar en dirección al portal hasta cruzarlo. Cuando volvió a abrirlos, se encontró en mitad de un frondoso bosque frente a Kageru. Este iba acompañado de su hermano Elander y de otros doce guerreros shinobi. Elander, el mayor de los dos hermanos Rhys, era un hombre delgado y atlético, de pequeña estatura, de largo cabello oscuro cortado un poco más abajo de los hombros y recogido con una tira de cuero en una sencilla coleta. Sus ojos, de color marrón verdoso, eran ligeramente rasgados, aunque mucho más grandes de lo que solían tenerlos la gente de origen oriental. Su rostro, en el que habían quedado dibujadas algunas ligeras cicatrices, era de rasgos angulosos, con pómulos marcados y mandíbula afilada. En su boca bailaba frecuentemente una sonrisa que dejaba relucir finas arrugas a ambos lados del lado externo de los ojos, a pesar de tener tan solo cuatro años más que Robert. Este escudriñó el territorio en el que se hallaban. Cerca se abría una gruta. Robert suponía que se encontraban en algún lugar dentro de las islas del imperio Hisui Me. –Te has demorado, novato. Estábamos a punto de marcharnos sin ti –lerecriminó Kageru sin dar ni la menor muestra de aprecio en el tono de su voz. Todos los miembros del grupo iban totalmente ataviados de negro y con sus 143 rostros ocultos, salvo Elander y el propio Robert. Kageru era mucho más alto de lo normal para un oriental. Medía más de metro ochenta y era casi tan ancho como ambos hermanos Rhys juntos. A pesar de ello, sus movimientos eran tan gráciles y silenciosos como los del resto. –Cruzando las cuevas que hay tras esta gruta llegaremos al otro lado del monte Khisiyama –informó Kageru–. Cerca de allí hallaremos nuestro objetivo. Sabemos por nuestros espías que se dirigen hacia el palacio imperial. Debemos darles caza antes de que lleguen para no poner en riesgo el éxito de la misión. No subestiméis a los Sakamura. Tenemos que aprovechar el factor sorpresa. Vamos, seguidme. Robert y Elander se cubrieron los rostros como el resto de guerreros y se adentraron en el frío corazón de la montaña. Poco a poco se fueron rezagando intencionadamente hasta ocupar la retaguardia. Kageru no les quitaba el ojo de encima; pero, aun así, se las ingeniaron para que nadie escuchara sus palabras. Elander se acercó para poder hablar con su hermano. –Tengo que contarte algo –susurró. Robert guardó silencio. –Sé que para ti no va a ser fácil, pero quiero que vengas conmigo esta noche –empezó a decir–. Llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad para poder escapar de ese infierno que el Maestro llama hogar. Y sé que no tendremos una ocasión tan buena como esta. No pienso convertirme en un asesino bajo las órdenes de aquel que fue el causante de la muerte de nuestros padres. Puede que tú fueras aún muy pequeño cuando eso ocurrió, pero yo no lo he olvidado. Esta noche tendremos nuestra oportunidad para marcharnos y pienso hacerlo cueste lo que cueste. Mientras le revelaba sus intenciones Robert lo observaba con expresión tranquila y pausada. –¿Y adónde irás, hermano? –inquirió–. Tarde o temprano te encontrarían. No importa lo lejos que fueras. Lo sabes bien. Además, Kageru no nos pierde de vista. ¿Cómo piensas esquivar su vigilancia? Elander no pasó por alto el hecho de que su hermano empleara el singular para referirse a su plan de huida, pero no le dio mayor importancia. –Durante la batalla. Como ha dicho Kageru, no hay que subestimar a los Sakamura. No dudo de que, pese a que logremos cogerlos por sorpresa, plantearán resistencia y no serán derrotados fácilmente –Elander sorteó sin mirar una estalactita que pasó rozando su cabeza–. Conozco estas montañas bien. Llevo algún tiempo preparando la huida y he repasado y memorizado todos los mapas disponibles en el templo, así que podremos despistarlos fácilmente. El único que nos puede plantear un problema es el propio Kageru, pero estoy seguro de que entre los dos podremos con él. Elander miró confuso a su hermano. Estaba seguro de que lo apoyaría en su huida, lo habían hablado otras veces, aunque podía notar el cambio que se había 144 producido últimamente en Robert, que había pasado los últimos días en compañía casi exclusiva del Maestro. Inasequible al desaliento, se paró en seco. –Robert, no hay nada que merezca la pena detrás de esos muros y no me importa el lugar al que vayamos. Cualquier sitio es mejor que el templo de Kurayami. Además, aunque lograran encontrarnos y eso nos costara la vida, al menos podremos decir que en ese tiempo hemos vivido, que es más de lo que hemos hecho hasta ahora. –¡Vosotros dos! –gritó Kageru interrumpiendo la conversación–. Venid conmigo a la vanguardia… –¡Robert, despierta! –gritó Natsuki preocupada al ver a su amante retorciéndose en sueños con la frente empapada y ardiendo de fiebre. Poco a poco Robert fue abandonando el reino de la inconsciencia y retornando a la realidad. La dulce sonrisa de Natsuki le hizo desterrar por un momento los tortuosos recuerdos del pasado. –Estaba muy preocupada –confesó Natsuki mientras le tocaba la frente–. Decías cosas sin sentido; mencionabas el nombre de tu hermano. Creo que tienes mucha fiebre. Traeré un poco de agua. –Tranquila. Son solo sueños, no tiene importancia –Robert se sentía obnubilado, como le ocurría cada vez que lo asaltaban sus pesadillas, pero trató de aparentar entereza–. Aunque puede que tengas razón y tenga algo de fiebre. No me encuentro del todo bien –concedió al ver la mirada en el rostro de su amada. –Estás ardiendo, Robert. Deberías descansar –sugirió–. Le diré al capitán que nadie te moleste. Natsuki besó en los labios a Robert y le dedicó una sonrisa antes de salir del camarote. Robert se quedó pensativo durante un rato incapaz de volver a conciliar el sueño, pero igualmente incapaz de librarse de sus fantasmas del pasado. 145 CAPÍTULO 32 Kazaquia. Territorio del clan Drago Pyotr Drago inició el ascenso hacia las quebradas donde estaban situadas las tierras bajo el dominio de su clan seguido siempre de cerca por Grund y el resto de la comitiva. Un camino ascendente recorría la abrupta orografía del terreno. A su derecha dejaban un pronunciado precipicio. Durante el trayecto fueron salvando decenas de pequeños salientes por los que el agua caía en cascada hacia el enorme lago que presidía el centro del valle. El paisaje era espectacular. A poco más de una milla de la cima se abría una cueva en la que los miembros del clan solían disfrutar de sus cálidas aguas termales. El valle era verde, salvo cuando quedaba cubierto por la nieve. Al final de la ascensión, un túnel de grandes dimensiones y de varios cientos de pasos de profundidad franqueaba el paso hacia el poblado. La singular y caprichosa disposición de las quebradas distribuía jerárquicamente a todas las tribus que servían como vasallos de los Drago. Las diferencias del nivel del terreno dejaban a los clanes dispuestos según su relevancia. La zona más elevada estaba reservada a los miembros del clan. Todos los clanes menores habían sido convocados por el consejo que presidía el venerable chamán de la tribu para deliberar sobre los recientes ataques kazacos en la frontera. Estos ataques habían vuelto a atraer la atención del imperio sobre ellos. Tal y como dictaba la tradición de su pueblo, cada uno de los jefes tribales debía acudir acompañado de tres de sus hombres. Antes de cada reunión, era costumbre compartir la comida y la bebida como muestra de respeto al resto de los presentes. De ese modo disfrutaron de la carne y la cerveza que las esclavas iban acercando a la mesa, compartiendo socarrones comentarios cada vez que uno de los asistentes le pellizcaba el trasero a alguna o derramaba la cerveza sobre sus pechos. Las risas cesaron de golpe en cuanto Vadim Kirillev, el chamán de la tribu, hizo acto de presencia. Dando tres fuertes golpes al suelo con su bastón ceremonial animó a los miembros del consejo a seguirlo al interior de la caverna donde se celebraban los cónclaves. Junto al anciano chamán caminaba Utuk, nombre por el que era conocido su aprendiz. Todos detestaban a Utuk por su fragilidad y debilidad física, pero lo cierto era que había demostrado tener aptitudes para desempeñar el puesto que ocupaba junto a Vadim, además de haber logrado escapar de los abusos físicos sufridos en su infancia a manos de los mismos muchachos de la tribu. Vadim Kirillev se situó en pie en el centro de la cámara abovedada de roca 146 esperando a que todos los miembros del consejo fueran ocupando su lugar en los rudimentarios troncos de madera que hacían las veces de asiento. Esa zona estaba reservada a la familia Drago. A la derecha de los Drago se acomodaban los representantes del clan Volkorov, encabezados por Mijail Volkorov, junto a quien se sentaban sus hijos Valery, Pavel y Ruslam. Los miembros del clan Kolzorov, principales rivales de los Volkorov, hicieron acto de presencia y ocuparon el lado izquierdo de la comitiva encabezados por Vasily Kolzorov, al que acompaban sus hijos Eugeny, Sergei y Dimitri. A unos veinte pasos de distancia de las tres principales líneas de sangre quedaron ubicados el resto de los miembros de los clanes menores, entre los que destacaban los Sokolorov, los Ivanorov y los Predatev, entre otros muchos. Junto a Pyotr Drago ya se encontraban Viktor y su inseparable guardián de origen nórdico, pero no había ni rastro de su hijo menor. –Grund, busca a Nikolai y tráelo hasta aquí inmediatamente –ordenó el líder del clan Drago–. A rastras si es preciso. Grund asintió con un gesto marcial y salió de inmediato a cumplir la voluntad de su señor. Todos los miembros del consejo permanecieron en silencio aguardando a que llegaran los ausentes en un tiempo que se prolongó durante más de una hora. La impaciencia empezó a hacer mella en los presentes y la tensión se adueñó de la sala. Vasily Kolzorov ya no pudo soportar más la espera y se alzó de su asiento mirando directamente a los ojos a todos y cada uno de sus camaradas antes de romper el silencio. –¿Piensa Nikolai asistir al consejo o tendremos que esperar durante toda una estación a que tu caprichoso hijo decida honrarnos con su presencia? –preguntó dirigiéndose al líder del clan Drago. –No soy yo quien debe decidir si ha de empezar ya la reunión o debemos demorarla hasta su llegada –replicó Pyotr–. Como bien sabes, es a nuestro chamán a quien le corresponde ese honor. Vadim Kirillev dio tres fuertes golpes sobre el suelo con la parte inferior de su bastón para llamar al orden a los interlocutores. Todos, incluido Pyotr, volvieron a ocupar sus asientos por respeto a la autoridad del anciano. –Lo siento, Pyotr, pero no podemos demorarnos más –se disculpó–. Debemos empezar la sesión sin Nikolai ni el guerrero nórdico. –Que así sea –fue la resignada respuesta del patriarca. –Bien. Puesto que ha sido nuestro líder tribal el que ha convocado a todos los miembros del resto de clanes, le cedo a él la palabra para que indique los motivos que lo han llevado a ello –dijo el venerable Vadim Kirillev señalando con su bastón a Pyotr. –Camaradas –comenzó–, os he convocado aquí para preguntaros sobre la autoría de los ataques que durante los últimos meses nuestra gente ha dirigido contra pequeñas aldeas en territorio auriano. Tanto nórdicos como dálvacos y urnitas 147 suponen una constante amenaza para nuestras fronteras y no podemos permitirnos abrir otro frente con nuestros viejos enemigos. La razón es sencilla: el imperio auriano es, con gran diferencia, nuestro adversario más temible. El tratado de paz al que llegamos no solo nos concede una buena suma de dinero anual como pago al cese de nuestras hostilidades, sino que además nos permite centrarnos en el resto de enemigos que pueblan nuestras fronteras. –Es curioso que hables con tanta ligereza de nuestros enemigos fronterizos cuando un nórdico suele ocupar un asiento a tu lado dentro del consejo –rebatió Vasily Kolzorov mientras valoraba la reacción de cada uno de los presentes–. Ningún hombre que no sea kazaco debería entrar en esta cámara. ¡Yo digo que es un insulto a nuestras tradiciones y demuestra que el clan Drago ya no es tan fuerte como lo fuera antaño! –Ten cuidado con las palabras que eliges a menos que quieras perder tu lengua – advirtió Pyotr. –No te tengo miedo –respondió Vasily en tono desafiante–. Nadie puede temer a un líder que pacta con nuestros enemigos y que se vende por unas monedas que podríamos tomar por la fuerza. Nadie debería ordenarnos que nos quedáramos aquí agazapados mientras el resto de los rivales de los que hablas campan a sus anchas creciendo cada vez más en fuerza. Tan solo hemos mostrado debilidad durante los últimos diez años, cuando hemos animado a nuestros odiados enemigos a tantearnos e invadir nuestras fronteras. Somos un pueblo de guerreros, no una vulgar banda de débiles mujeres que se ocultan tras la política. ¡Yo digo que ataquemos a los aurianos y les demostremos la fuerza de la sangre que corre por nuestras venas! –volvió a gritar Vasily Kolzorov. –¿Me estás retando? –inquirió Pyotr, que ya empezaba a ver claro quién estaba detrás de todas las provocaciones. –Así es. Desafío delante de todos mis hermanos del consejo al líder del clan Drago por la supremacía de las quebradas –anunció Vasily Kolzorov aprovechando la inesperada y oportuna ausencia del guerrero nórdico–. ¡Pyotr Drago, elige a tu campeón! Viktor Drago se levantó dispuesto a recoger el reto en nombre de su padre, pero este lo agarró del hombro y lo obligó a sentarse de nuevo. –No, Viktor –ordenó su padre–. Solo si yo recojo el reto en persona pondré fin de una vez por todas a las grietas que pueda haber en la lealtad del resto de nuestros vasallos. Viktor no tuvo más remedio que acceder de mala gana a los mandatos de su padre. Lamentaba la inoportuna ausencia de Grund. –Mi hijo Eugeny será mi campeón –anunció Vasily. A nadie le sorprendió la elección. Eugeny era un enorme guerrero de más de siete pies de altura con una constitución más similar a los ogros de las leyendas que a la de un ser humano. Tenía el cráneo totalmente rapado y unos rasgos 148 faciales poco agraciados y salvajes en consonancia con el resto de su apariencia física. Pyotr, por su parte, era un guerrero experimentado, aunque de mucha menor talla y fuerza que su rival. Aun así, no demostraba tener ningún temor al desafío. Confiaba que su mayor habilidad con la espada acabara por imponerse a su contendiente. Pyotr Drago empezó a moverse en círculo alrededor de Eugeny dejando que su rival llevara la iniciativa en el combate. Esperaba que así fueran mermando sus fuerzas con cada acometida. Pero Eugeny no era ningún novato en el arte de la guerra y no picó el anzuelo. Así, durante los primeros compases del duelo, ambos combatientes se dedicaron a estudiar a su rival con algún que otro tanteo esporádico. Viktor contemplaba el incierto desenlace del combate con nerviosismo. Su padre era uno de los mejores guerreros de Kazaquia y a esas alturas lo normal sería que ya hubiera vencido a su rival, pero Viktor había observado una seguridad y cautela inusuales en Eugeny que no se correspondían con el conocido carácter agresivo de aquel mastodonte. Contra pronóstico, fue su padre el que empezó a acusar el combate al moverse cada vez con más lentitud. Daba serias muestras de cansancio, hecho que aprovechó Eugeny para iniciar su ofensiva. «No puede ser. Él es mucho más pesado. Y, sin embargo, es mi padre el que suda como si estuviera exhausto. Qué calor que hace aquí», pensó Viktor apartándose el sudor de la cara. Empezó a sentirse cada vez peor; experimentaba un fuerte mareo acompañado de un intenso dolor de cabeza. Su padre pareció empezar a sentir los mismos síntomas que Viktor. –¿Qué te ocurre, Pyotr? ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? –se mofó Eugeny. De pronto Viktor lo tuvo claro. Tenían que haber echado algo en la bebida que les habían servido durante el banquete. Estaba seguro de que los habían envenenado. Si Grund hubiera regresado a tiempo, su padre no estaría ahora en grave peligro, pues el guerrero nórdico jamás comía ni bebía antes de un consejo y siempre anteponía la protección de su señor a las tradiciones de un pueblo que no era el suyo aunque lo hubiera acogido como tal. Pero, por desgracia, aún no había ninguna noticia del guerrero nórdico ni del hijo menor de la familia Drago. –¡Hay que detener el combate! –exigió Viktor. Eugeny pareció intuir las intenciones de Viktor e intensificó la agresividad de sus ataques hasta que Pyotr dejó un resquicio en su guardia. El enemigo aprovechó para atravesar su pecho con la punta de su espada. –¡Asesinos! ¡Los Kolzorov nos han envenenado! –vociferó Viktor sin percibir que alguien se aproximaba a su espalda. Sergei Kolzorov lo cogió por sorpresa y aprovechó para rebanarle el pescuezo. –¡Esto es traición! –acusó Mijail Volkorov al tiempo que se levantaba de su asiento y desenvainaba su espada para encararse con Eugeny. Pero el enorme guerrero kazaco era muy superior al cabeza de familia del clan Volkorov y se 149 deshizo de él con suma facilidad. Los hijos de Mijail se alzaron dispuestos a vengar la muerte de su padre sin percatarse de que había más clanes que parecían estar de acuerdo con los Kolzov, como se demostró cuando fueron masacrados a cuchilladas por el resto de los conspiradores. –¡Sacrilegio! ¡Que la ira de los dioses caiga sobre vosotros! –maldijo el chamán indignado por la profanación de la cámara. Lo que a continuación ocurrió tomó por sorpresa a la mayoría de los presentes. Utuk apuñaló a su mentor por la espalda y acabó con la vida del anciano sin vacilar. Solo los Kolzorov parecieron no inmutarse ante tal atrocidad. Todos los miembros de los clanes que hasta el momento se habían mantenido al margen intuyeron la posible implicación de estos tras el crimen. –¡Reclamo el liderazgo del clan de las quebradas, que a partir del día de hoy y en adelante pasará a tener el nombre del clan Kolzov! ¿Alguien desea desafiarme y oponerse a mi voluntad? –preguntó Vasily. Tras unos instantes de tensión, los miembros de los clanes afines al clan Kolzov comenzaron a corear su nombre. Poco a poco se fue sumando más gente, hasta que toda la sala terminó por unirse a la alabanza. –Buscad a los miembros del clan Drago y del clan Volkorov –ordenó Vasily–. Matadlos a todos. Hombres, mujeres, viejos, niños… ¡Los quiero muertos! Premiaré a todo aquel que me traiga la cabeza de alguno de ellos. 150 CAPÍTULO 33 Mar de la Vida. Funeral en alta mar Máximo se encontraba sentado, solo y pensativo, revisando a conciencia varias cartas de navegación y diversos documentos sobre la gran mesa de roble que había en la sala de mando del Cólera de Bhaal. Unos fuertes toques en la puerta anunciaron la llegada de sus dos hombres de confianza, las dos únicas personas con las que podía contar ante el dilema que se le presentaba. –Adelante. Mirkhan y McDuff aparecieron ante el comandante accidental de la flota mercenaria. –Ya hemos hecho lo que nos pediste –informó el primero–. Los prisioneros están en los calabozos, custodiados por dos de los mejores hombres de entre los que sobrevivieron a la batalla. –Está bien, pero no dejéis de vigilarlos. Temo que puedan atentar de nuevo contra el normidón –manifestó Máximo compartiendo sus temores. McDuff empezó a rascarse la cabeza. Buscaba la mejor forma de expresar su creciente inquietud. –Chico, sabes que arriesgaría el pellejo por ti si llegara el caso, pero creo que estás llevando este asunto demasiado lejos. Te estás enfrentando a tus hombres por proteger a un enemigo. Yo que tú pensaría un poco sobre ello antes de precipitarme. Mirkhan, podrías ayudarme algo. Díselo tú, a ver si a ti te hace más caso. –Por una vez estoy de acuerdo con el viejo –admitió Mirkhan–. Si sigues por ese camino, vas a tener serios problemas cuando despierte Lacroix. ¿Hasta cuándo crees que podrás mantener esta situación? Ese hombre al que proteges ha matado a muchos de los nuestros. A mí personalmente eso me importa una mierda. Cayeron en combate como podía habernos pasado a cualquiera de nosotros. Pero sabes tan bien como yo que tarde o temprano la tensión será insostenible. No nos malinterpretes: estamos de tu lado. Solo te prevengo sobre lo que puede pasar. Además, te conozco bien y sé que maquinas algo. ¿No es así, numantino? – preguntó Mirkhan buscando la confirmación a sus sospechas. Máximo guardó silencio durante unos instantes mirando al vacío, aparentemente ajeno a los consejos de sus dos camaradas, hasta que finalmente volvió la vista hacia ellos. –Le dije al normidón que yo respondería por él y por el resto de los prisioneros, que aseguraría su integridad si rendía sus armas y se entregaba pacíficamente. Se lo prometí. Sabes perfectamente lo que eso significa para la gente de mi pueblo. La palabra de un numantino vale más que su vida. –Sea así entonces. Pase lo que pase, estaremos a tu lado –le aseguró McDuff. 151 –Me fastidia darle la razón al grandullón, pero así es –asintió de mala gana el turkhanio–. Cuenta con nosotros, numantino. Aunque, si salimos de esta de una pieza, me vas a deber una muy gorda. Máximo se sintió orgulloso de poder contar con dos camaradas tan leales, pero no estaba seguro de que su apoyo bastara para salvar la situación. –Gracias –correspondió Máximo–. Os aseguro que sé lo que estoy haciendo. No os preocupéis por Lacroix: yo asumiré toda la responsabilidad. Ahora hablemos de otros temas. Mirkhan y McDuff aguardaron pacientemente las instrucciones del capitán. Tras echarse un trago de vino y refrescar un poco su garganta, Máximo respiró hondo y retomó la palabra. –Lo he pensado detenidamente y he decidido dejar que el normidón rinda honores a sus muertos, tal y como es la costumbre según sus ritos y tradiciones. McDuff estuvo a punto de ahogarse mientras bebía vino de su cuerno. Mirkhan también se quedó perplejo. Máximo se anticipó a explicar el motivo de su resolución antes de que sus lugartenientes tuvieran tiempo de protestar. –Sí, lo sé. Sé que a nuestra gente no le va a gustar que trate con tanta condescendencia a un enemigo. Aun así, creo que es la decisión correcta. Tanto vosotros como yo sabemos que esta misión consistía en rescatar a la princesa Gisela de manos de sus captores. Es evidente que ella los acompañaba por propia voluntad. También tengo claro que aquellos contra quienes hemos sangrado en la batalla han dado su vida para protegerla pensando que atentábamos contra la misma persona que se supone que debíamos rescatar. ¿Entendéis a qué me refiero? –preguntó Máximo. Esperaba haber sido lo suficientemente convincente como para dejar zanjado el tema de una vez por todas. –Tan claro como el agua –ratificó McDuff–. Nunca vi a nadie luchar con tanta pasión. Casi me dio la sensación de que aceptaban la muerte como algo natural. Un gesto tan conmovedor como estúpido e inútil. Pero, aunque estuvieras en lo cierto, ¿qué carajo importa eso? Somos mercenarios. Nos pagaron por acabar con la amenaza y eso hemos hecho, tú incluido. Lo único que pensarán tus hombres es que te preocupas más por ese loco fanático que por los tuyos. Así que ve pensando en algo o tarde o temprano te enfrentarás a un motín. Pienso que todo esto es una locura. Aun así, te apoyaré. Solo espero que no tenga que arrepentirme de esta decisión. Mirkhan parecía no tenerlo tan claro. En un ataque de violencia repentina, agarró la botella de vino que había en la mesa y la arrojó contra la pared. –Tus putos principios nos van a traer serios problemas, numantino – refunfuñó–; pero, aun así, voy a secundarte en esta locura aunque solo sea por no tener que abrirle la barriga al viejo borracho cuando tus hombres se vuelvan contra ti y él se interponga en su camino. Espero que me compenses con una auténtica fortuna cuando todo esto acabe. Pero poco importa lo que piense yo al 152 respecto. Más debería preocuparte lo que puedan tramar Smiles o ese perro de Hazard. Es a ellos a quienes tendrás que vigilar de cerca. Cada vez tienen más apoyo entre los miembros de la hermandad, incluso entre algunos que formaban parte de tu propia tripulación. La actitud de Mirkhan reflejaba su preocupación por las consecuencias que pudieran tener las acciones de su capitán. –Tal vez tengas razón –admitió Máximo–. Mirkhan, haz llamar a Smiles y a Hazard. Tengo que informarlos de mi decisión. Más vale coger al toro por los cuernos cuanto antes. Además, se me acaba de ocurrir algo. Al rato llegó Mirkhan acompañado de Gerald Smiles y de Hazard el Carnicero. Ambos tenían cara de pocos amigos, en especial el siniestro asesino de Lacroix, que no había visto con buenos ojos que le arrebataran la diversión que para él suponía torturar al oficial normidón. «No iba mal encaminado Mirkhan al advertirme sobre esos dos. Tendré que andar con mucho ojo», pensó Máximo. –Supongo que ya os habrá puesto al día Mirkhan sobre mi decisión –comenzó a decir–.¿Tenéis algo que alegar antes de que proceda? Sin parar de mirar de reojo y con cierto recelo, Smiles fue el primero en tomar la palabra. –Comprendo los motivos que te llevan a tomar ese camino, pero –Smiles se quedó un momento en silencio tratando de elegir con cuidado sus palabras–, lejos de querer poner en duda tu buen juicio, ya que te considero un hombre capaz, creo que deberías tener en cuenta un par de consideraciones. Smiles esperó a recibir un gesto de aprobación para continuar. –Habla de una vez –exigió Máximo con aspereza–. Me gustaría oír tales consideraciones de alguien tan avispado como tú. –Gracias. Si bien estoy de acuerdo contigo en lo referente a la inocencia de la guardia normidona con respecto a lo del secuestro –comenzó a argumentar–, también creo que decisiones de tal importancia deberían ser tomadas por el mismo Lacroix cuando recupere la consciencia. Solo él conoce todos los entresijos de esta misión. Así que mi consejo es que mantengamos a los cautivos bajo arresto hasta que todo se aclare. »Sobre el detalle de permitirles realizar los ritos funerarios según sus costumbres, creo que se trata de un error, pues conllevaría malgastar casi todos nuestros botes de remos, lo que, sumado a la destrucción de uno de nuestros mejores barcos, supondría aumentar ya en exceso las pérdidas de la compañía. Smiles se calló de repente, temeroso de la reacción del numantino. –Ve al grano, Smiles –protestó Máximo hastiado de su actitud timorata–. ¿Qué propones que hagamos? Máximo estaba ansioso por saber adónde quería ir a parar. 153 –Yo creo que, como gesto de buena fe, deberíamos permitir que dichos ritos fueran realizados con su comandante, lo cual solo nos reportaría la pérdida de un bote. De esa forma quedarían claras nuestras buenas intenciones y paliaríamos al mismo tiempo parte de nuestras pérdidas –concluyó el tesorero. Máximo meditó unos instantes hasta que finalmente tomó una determinación. –Agradezco tus consejos, pero mi decisión al respecto es firme –sentenció–. Tengo algo más que añadir. A cada uno de los supervivientes de la batalla se les sellará un pagaré con el valor del triple de su sueldo, a entregar en un plazo de menos de seis meses, además de una cantidad en efectivo por el valor de dicha paga para que puedan llevar mejor la pérdida de sus camaradas muertos en batalla y beban en su honor al atracar en el primer puerto en el que hagamos escala. Que sea seis veces su paga en el caso de los oficiales. ¿Tienes algo más que objetar? La cara de Smiles reflejó su desagrado. –¿No crees que te precipitas un poco? –insinuó–. Esa decisión puede sentar un peligroso precedente, si bien servirá para aplacar la injustificada ira que algunos puedan sentir hacia el prisionero normidón. Yo pienso que sería mejor… Smiles fue interrumpido súbitamente por Máximo. –Parece que no me has entendido bien. La decisión está tomada. Te consulté por mero formalismo. ¡Ahora ve y haz lo que te he ordenado antes de que te saque de aquí a patadas, maldito lameculos! –gritó Máximo sin dar pie a réplica alguna. –Lamento haberte hecho enfadar –contestó Smiles haciendo una reverencia a modo de disculpa–. Si crees que es lo correcto, adelante. Pero no esperes mi apoyo cuando Lacroix despierte. «Este es más peligroso de lo que parece. Lo tendré que vigilar de cerca», pensó Máximo. –Bien. Si no tenéis nada más que decir… Hazard, que había permanecido en silencio hasta el momento, decidió que había llegado el momento de intervenir. –No sé qué tramas, numantino, pero, sea lo que sea, piénsatelo bien o asume las consecuencias. El tono de Hazard distaba mucho de ser respetuoso. Eso, unido a la tenebrosa mirada que le dedicó, le dio a sus palabras un cierto halo de amenaza. –¿Estás desafiando a nuestro capitán? Me parece que has olvidado cuál es tu sitio. Controla tu lengua venenosa antes de que te la corte –gruñó McDuff levantando su enorme puño en dirección a Hazard para tratar de amedrentarlo. Lejos de surtir efecto, pareció enojarlo aún más. –Ahórrate tus bravuconadas, estúpido –berreó Hazard con virulencia–. Hablas del numantino como si Lacroix estuviera muerto. Tarde o temprano despertará y tu capitán tendrá que responder por muchas cosas. No tenéis ni idea de lo que aquí está pasando, panda de bufones. Hazard escupió sus palabras mofándose de los presentes en la sala. 154 –Si vuelves a hablarle en ese tono a nuestro capitán te cortaré la lengua y se la echaré a los peces –advirtió Mirkhan, que había deseado durante mucho tiempo que llegara una oportunidad para poner al torturador en su sitio–. Si le faltas a él, me estas faltando a mí también. Mientras que Máximo sea el jefe, cumpliremos con lo que él diga. No me obligues a hacer bailar a mis pequeñas. Nada me daría más placer. Mirkhan desenvainó sus dos cimitarras con un rápido movimiento y las colocó sobre el cuello de Hazard para dar mayor fuerza a sus palabras. –¡Basta! –gritó Máximo–. Mirkhan, deja que se marche. No quiero derramar más sangre de la que ya se ha vertido. Se hará lo que yo diga hasta que el comandante Lacroix esté en condiciones de retomar el mando de la compañía – ordenó poniendo fin a la controversia. –Como tú mandes –obedeció el turkhanio–. Pero te advierto que sería mejor que me dejaras silenciar a este excremento de una vez por todas. No te traerá más que problemas. Mirkhan era reacio a dejar marchar al Carnicero, pero no quería desafiar la orden de su capitán. Así que lo soltó. Del cuello de Hazard brotó un leve hilillo de sangre. –Recordad este día, recordad mis palabras, pues llegará el momento en que os arrepintáis de esto –amenazó. El Carnicero dedicó una mirada cargada de odio a todos los presentes antes de darse media vuelta y desaparecer. –La reunión ha terminado –anunció Máximo–. Aseguraos de que Smiles cumple con su cometido. Una vez hayan cobrado todos los hombres, proceded con los preparativos para realizar la ceremonia y traed a los prisioneros a la cubierta del barco. Allí os esperaré. Cuanto antes terminemos con esto, antes podremos dirigirnos a la costa. Allí esperaremos a que la flota se reúna en el punto acordado. No nos moveremos hasta que Lacroix despierte y retome el mando. Es mi última palabra – sentenció Máximo hastiado ya de la incómoda conversación. Fabio Bertucci fue liberado de las ataduras que lo apresaban para permitirle realizar la ceremonia. El veterano normidón comenzó a cantar una letanía en wolfsduk39. Acabada la oración, soltaron el primer bote con los cuerpos de diez guerreros en su interior impregnados en brea. Al llegar a la distancia adecuada, Fabio cogió el arco compuesto que le había entregado el propio Máximo, prendió una flecha y apuntó en dirección a los caídos. No necesitó más de un disparo para prender el bote ante las atónitas y airadas miradas de la tripulación mercenaria. Dos veces más se repitió la ceremonia. Ya solo restaba hacer lo propio con el comandante. Justo antes de proceder, una delicada mano se posó sobre el hombro de Bertucci. –Por favor, concédeme el honor de pronunciar esta letanía –rogó Gisela–. Es mi deseo guiar al comandante Guayart al otro lado para que pueda disfrutar de su merecido descanso junto a nuestros dioses. Que ellos lo guarden en su seno. 155 Fabio accedió en silencio. La princesa miró a los ojos a toda la tripulación, uno por uno. Todos apartaron la vista, incapaces de enfrentarse a su aura majestuosa. El corazón de los presentes se encogió ante el conmovedor cántico de la princesa. Su delicada voz escondía una fuerza tremenda. A pesar de no cesar de verter sus lágrimas durante el rezo, su determinación y coraje no cesaron ni por un instante. Hasta el frío y duro rostro de Mirkhan cambió ante el embrujo de sus palabras. Al terminar la letanía, cogió el arco con determinación y, como Bertucci, impactó en el féretro flotante a la primera tentativa. El bote prendió a gran velocidad y las llamas, alimentadas por la brea, cobraron vida. Con las primeras luces del alba que ya asomaban en el horizonte pudieron asistir al hermoso espectáculo. El fuego parecía adoptar figuras caprichosas, formas vivas en continuo cambio. En un momento dado permanecieron estáticas, a semejanza de unas fauces lobunas que dentellaban contra el cielo inclemente que había presenciado impávido la muerte de aquel formidable hombre. Era como si los propios elementos se rindieran a la figura del gran guerrero al que honraban. No en vano el símbolo de los normidones era un descomunal lobo plateado que representaba al dios de su panteón, Skogür, hijo de la diosa Gea. –Numantino –dijo el normidón–, la princesa y yo queremos hablar contigo en privado. Te prometo que será breve. La petición de Fabio logró sacar de su ensimismamiento a Máximo. 24 Antiguo dialecto wolfsfalo empleado por la orden normidona. 156 –De acuerdo –concedió–. Esperad un momento. Máximo pronunció sus palabras en un susurro. Observó al resto de los presentes para cerciorarse de que nadie hubiera escuchado la sugerencia del normidón y se dirigió a sus lugartenientes. Les hizo un sutil gesto para que se acercaran. –Traed a la princesa y al normidón a mis aposentos lo antes posible –ordenó–. Tengo una conversación pendiente con ellos. Sin perder ni un solo segundo, sus dos lugartenientes escoltaron a los prisioneros junto al numantino. Allí permanecieron en silencio, sin perder de vista al fornido normidón para dar mayor seguridad a su capitán. –Dejadme a solas con ellos –ordenó este. Sus dos lugartenientes se quedaron con la boca abierta, perplejos por la sorpresa. Nunca hasta la fecha el numantino los había dejado al margen. Máximo se anticipó a tranquilizar a sus amigos. –No os preocupéis –comenzó a decir–. Sabéis que no se trata de desconfianza hacia vosotros, pero nuestros invitados desean hacerme una confesión. Os pido perdón si con ello os he ofendido. Máximo no tenía intención de faltar a sus hombres, pero no le quedaba otra alternativa. –No me parece una buena idea –refutó Mirkhan–. McDuff, zoquete, no te quedes ahí embobado. Di algo. Al bravo mercenario turkhanio no le gustaba dejar a su capitán a solas frente al veterano normidón, pero tampoco deseaba provocar al numantino. –El turkhanio tiene razón. ¿Cómo podemos estar seguros de que no aprovechará para atacarte cuando estés a solas con él? –preguntó McDuff. –Confiad en mí –pidió Máximo–. No va a pasar nada. Además, sé cuidar perfectamente de mí mismo sin la necesidad de ninguna niñera. Y ahora, si me disculpáis... Máximo guardó entonces silencio esperando a que sus hombres obedecieran. Una vez a solas, volvió su atención hacia los prisioneros. –Debéis perdonar la desconfianza de mis hombres –se excusó con deferencia–. Todo ha sido hasta ahora muy confuso. ¿Puedo ofreceros algo de beber? –preguntó sacando una botella de vino. –Gracias, pero no hay tiempo para el ocio –respondió el normidón–. Debes perdonarme si soy demasiado directo. Hay mucho en juego. A pesar de ser un mercenario, pareces una persona íntegra y honorable. Debes saber que te han engañado. Cada segundo que la princesa pasa cautiva en este barco el peligro crece, pues los enemigos de su padre también son sus enemigos. Pagaremos a cualquiera que nos ayude a escapar con un cuantioso rescate, que se entregará a nuestra llegada a Wolfsfalia. Allí tendrás que llevarnos si llegamos a un 157 acuerdo. ¿Cuál es el precio que pides por ello? –inquirió Fabio convencido de que el dinero era la llave para tentar al mercenario. Gisela se anticipó a la respuesta del numantino. –Ya se ha derramado suficiente sangre por mi culpa –continuó–. No estoy dispuesta a vivir con el remordimiento que me acarrearía su pérdida. Ayudadnos y ganaréis no solo la suma que convengáis por mi rescate, sino también mi gratitud eterna. De no ser así, ya podéis ir llevándonos a nuestras celdas, pues no habrá nada más que añadir. Sea lo que fuere que decidáis, os agradezco igualmente el trato que nos habéis brindado y vuestra amabilidad al permitir celebrar una ceremonia digna a nuestros héroes caídos. Máximo volvió a quedar maravillado ante la titánica fuerza de aquella mujer. Había algo puro, mágico, único e indescriptible en la princesa que despertaba en él un fuerte deseo. –Aunque quisiera, yo no puedo tomar esa decisión. No puedo fallarle a mi comandante –se justificó Máximo–. ¿Qué clase de hombre pensaríais que soy si accediera a traicionarlo? Sin duda, no la clase de hombre al que creéis referiros. No obstante, hacedme llegar cualquier necesidad que tengáis. Haré lo posible porque vuestro cautiverio sea llevadero hasta que este asunto se aclare, ya en tierra firme, cuando despierte el comandante. –No os preocupéis, capitán. Comprendo y apruebo vuestra postura –contestó la princesa mostrando de nuevo su agradecimiento–. Con vuestra decisión confirmáis que no nos equivocamos al juzgar vuestra valía. Solo pido que penséis en ello. Máximo estaba indeciso. Por un lado se sentía tentado de aceptar la oferta de la princesa. Sin duda sus hombres de mayor confianza verían con buenos ojos el hecho de cambiar de bando si la suma merecía la pena. Pero, por otro lado, no podía fallarle a quien desde siempre había depositado toda su confianza en él, a pesar de su juventud. No podía traicionar a Lacroix ni podía dejar que les ocurriera nada a los prisioneros, en especial a Gisela, por la que había empezado a aflorar un sentimiento que sobrepasaba el mero deseo. Pero, entonces, ¿qué salida le quedaba? Hiciera lo que hiciera, perdería algo en el camino. 158 CAPÍTULO 34 Las pesadillas del elegido La presencia de Natsuki era como un bálsamo de agua para Robert Rhys. Su cálida voz y el tacto de las manos de la hermosa samuraiko40 lograban paliar su lucha interior. Robert había dudado si confesarle sus secretos más oscuros para poder tener la conciencia tranquila, pero hacía ya rato que ella lo había dejado a solas en su camarote haciendo que la estancia resultara más fría y desoladora. «Tendría que habérselo contado. Ella merece saberlo», se repetía una y otra vez… Dos años atrás. Dominios del imperio Hisui Me. Grupo de asalto de Kageru Atravesando aquel pasaje subterráneo, los hermanos Rhys habían perdido la noción del tiempo. Iban siguiendo las indicaciones de Kageru en su silencioso lenguaje gestual de batalla hasta que lograron llegar al otro lado de la montaña y salieron por fin al aire libre. A lo lejos divisaron lo que parecía un pequeño campamento improvisado, relativamente cerca del camino. –Vosotros cuatro, adelantaos y comprobad cuántos vigías hay y cercioraos de que se trata de nuestros objetivos –ordenó Kageru incluyendo a Robert en el recuento–. No quiero dejar ningún cabo suelto antes de atacar. Robert siguió a los otros tres guerreros shinobi a través de la oscuridad. El resto del grupo esperó hasta que los exploradores regresaron. –Son ellos, Kageru-sama –informó uno de los guerreros–. Hay seis vigías distribuidos alrededor del campamento y otros cuatro más dentro. Tres tiendas se disponen en círculo alrededor de una hoguera. No hemos visto a Takuto Sakamura, pero su hija está fuera, junto a los cuatro samuráis, frente al fuego. –Perfecto. Rodearemos el campamento –decidió Kageru–. Iréis en formaciones de tres hombres por cada uno de los vigías. Ichiban, tú dirigirás uno de los grupos de asalto acompañado de tu hermano y de Kahn. Ya sabes lo que tienes que hacer –Robert asintió con la cabeza sin inmutarse al recordar las consignas que el Maestro 25 Nombre que reciben las mujeres que tienen el rango de samurái. 159 le había dado para completar su instrucción–. Kyld, Saito, Weng, vosotros dirigiréis los otros grupos. Esperad mi señal para atacar. Actuad rápido y con discreción. El resto nos encargaremos de Takuto y de su hija. El grupo se desplegó con total coordinación y precisión como si se tratara de un único ente. En pocos minutos tuvieron al campamento totalmente rodeado. Cuando se aseguró de que estaban en posición, Kageru hizo un gesto mudo con las manos, que fue repetido por cada uno de sus hombres hasta que todos estuvieron preparados para el ataque. Los seis vigías cayeron al mismo tiempo sin emitir ni un solo ruido. Robert sintió la mirada atenta del guerrero de las sombras que Kageru había designado para acompañarlos. Parecía un hombre experimentado, a juzgar por la precisión de sus movimientos. Sin duda estaba allí para asegurarse de que cumpliera con su misión, aunque no podía saber de cuánta información dispondría. La situación no podía ser más propicia. Su hermano estaba de espaldas con la mirada fija en el campamento. Sin duda sería fácil para él acercarse en silencio y propinarle el golpe mortal que le arrebataría la vida y lo convertiría a él por completo en un guerrero de las sombras del templo de Kurayami. Por primera vez Robert sentía un conflicto en su mente. No quería fallarle al Maestro. Su entrenamiento y su búsqueda constante de la perfección lo había sido todo para él desde que pudiera recordar. Su hermano le hablaba de sus padres, que lo habían arriesgado todo por estar juntos y formar una familia; pero Robert no podía rememorar nada de su vida anterior al templo. Apreciaba a su hermano, sí, pero su maestro se había convertido en su padre y estaba dispuesto a hacer lo necesario para que estuviera orgulloso de él. Un único golpe, un corte preciso, y su hermano moriría sin sufrimiento y él sería admitido como miembro de pleno derecho de la Hermandad de las Sombras. Elander se dio la vuelta de pronto. Percibía el nerviosismo en su hermano. Le temblaba el pulso. –Robert, ¿qué te ocurre? –inquirió sin sospechar la verdadera causa de su inquietud–. ¿Estás bien? Robert trato de tranquilizar a su hermano con un gesto casi imperceptible y permaneció en silencio. En su mente se libraba una auténtica batalla. De repente una poderosa voz retumbó dentro de su cabeza. «Hazlo. Eres el elegido. Mátalo», le conminaba aquel sonido inhumano y siniestro que tantas veces se había dirigido a él durante los largos y duros años de entrenamiento. –No es tan fácil –objetó Robert con la mirada perdida en el horizonte–. No es tan fácil –repitió. –¿De qué demonios hablas? –preguntó Elander confundido–. ¿Qué es lo que no es tan fácil? 160 El guerrero de las sombras que los acompañaba miró a Robert con desprecio. Con una feroz mueca l e s advirtió que guardaran silencio. «Es tu destino. Tu oscuro corazón me pertenece desde hace mucho tiempo. ¡Hazlo! ¡Mátalo!», volvió a instigarlo. Robert sudaba. De no haber sido por el guante que cubría su mano derecha habría tenido problemas para sujetar el arma. La tela que envolvía su cabeza amenazaba con asfixiarlo. Miró en dirección a su hermano, que lo observaba, a su vez, completamente perplejo. –¡No! –gritó Robert descubriendo su cabeza y respirando aire puro–. ¡Vuelve a las tinieblas a las que perteneces, demonio! Entonces sorprendió al guerrero de las sombras con un diestro y fugaz movimiento de su espada corta y le abrió un profundo corte en la garganta. Kageru y sus hombres no fueron los únicos que escucharon el grito. Los cuatro samuráis que se encontraban sentados alrededor del fuego y la propia Natsuki, ajenos hasta el momento al peligro que corrían, se levantaron de un salto y llevaron las manos a la empuñadura de sus armas. Habían perdido el factor sorpresa. «Maldito seas, Ichiban. Ya te ajustaré las cuentas», pensó Kageru lanzándose veloz como la muerte contra Natsuki Sakamura y los cuatro samuráis que la escoltaban. Dos de ellos murieron sin tiempo de desenvainar sus katanas. –¡Emboscada! –gritó Natsuki uniendo su espalda a los dos que quedaban en pie junto a ella. Takuto Sakamura salió de su tienda a tiempo para ver cómo su hija acababa con uno de los asaltantes con un certero corte de su katana y bloqueaba los ataques de otros dos guerreros shinobi con suma maestría. Kageru se abalanzó directamente sobre Takuto y sus aceros entrechocaron con un sonoro estruendo. Otro de los samuráis cayó al suelo llevándose a su verdugo con él a la tumba. –¡Vamos! ¡Es la oportunidad que estábamos esperando! –anunció Elander alentando a su hermano. Podían aprovechar la refriega para desertar. –No –protestó Robert–. Tenemos que ayudarlos. Robert no aguardó a escuchar la respuesta de su hermano mayor y fue corriendo hacia el campamento. –Sabía que no me defraudarías –celebró Elander sonriendo. El último de los samuráis que seguía en pie mató a uno de sus enemigos con un grito de rabia, pero su euforia duró poco: a través de su pecho sobresalía la hoja de otro de los shinobi. Natsuki propinó una patada a las brasas ylasarrojó sobre dos de sus oponentes mientras rodaba sobre sí misma para evitar un golpe dirigido a su cuello. Luego se encaró a otros tres. Pronto se vio rodeada por seis guerreros, mientras otros dos ocupaban posiciones junto a Takuto Sakamura, que intercambiaba golpe tras golpe con Kageru con el mismo resultado: ninguno de los dos tomaba ventaja. Las cosas pintaban muy mal para Natsuki cuando la intervención de los 161 hermanos Rhys equilibró un poco la balanza. Robert irrumpió con fuerza cortando el brazo de uno de los guerreros que intentaba golpear a Natsuki por la espalda y parando los golpes de otros dos. Elander hizo lo propio y se deshizo de otro de ellos. Luego se situó a la diestra de la hija de Takuto. –¿Quiénes sois vosotros? –preguntó Natsuki. –Un «gracias» no estaría de más –recriminó Elander sin perder la sonrisa–. Ya habrá tiempo para presentaciones. Ahora tenemos que salvaros la vida. Mientras tanto, Robert observó que Kageru había conseguido herir a Takuto con dos precisos cortes, uno en la pierna izquierda y otro en la mano derecha, y q u e l o h a b í a desarmado y derribado con un acertado barrido a la altura de los tobillos. –¿Podréis valeros por vosotros mismos? –Robert formuló su pregunta sabedor de la respuesta. –Descuida –lo tranquilizó Elander con un gesto de la mano. Dejando atrás a Elander y a la mujer oriental, Robert rompió el cerco en la dirección donde se encontraban Kageru y Takuto, ayudado por la rápida cobertura de su hermano, y se situó frente al temible cabecilla de los guerreros shinobi. –Sabía que eras un traidor desde que llegaste al templo –empezó a decir este con rabia–, pero el Maestro no pensaba lo mismo que yo. No creas que voy a darte una muerte rápida y piadosa. Vas a saber lo que es experimentar el verdadero sufrimiento antes de que acabe con vuestras vidas. –Si ese es mi destino… –contestó Robert poniéndose en guardia y sin mostrar ni un ápice de temor. Concentrando sus fuerzas, Kageru lanzó un rugido estridente que heló los corazones de los presentes. Sus ojos se tornaron totalmente negros; sus pupilas desaparecieron. Robert había visto alguna vez usar ese poder al Maestro, pero nunca a Kageru, y jamás lo habían empleado contra él. Kageru estaba transformando su ira y su odio en una terrible fuerza de combate invocando a los poderes oscuros de la diosa Kurayami, la señora de las tinieblas. En ese momento, Elander y Natsuki pasaban por dificultades serias. Elander aprovechó la maniobra de su hermano para acabar con dos de sus antiguos camaradas, a los que lanzó sendos cuchillos que fueron a clavarse en sus gargantas. Natsuki trató de deshacerse también de sus contrincantes, pero su estocada fue detenida por el guerrero al que iba dirigida, que consiguió herirla en el brazo. Los otros dos shinobi que inicialmente se encontraban con Takeru se unieron al grupo asaltante, de modo que, pese a la eficaz ofensiva de Elander, la situación era bastante adversa. La pareja era superada ampliamente en número por sus oponentes, quienes, conscientes de su ventaja y reflejando el disciplinado entrenamiento que habían recibido, estrechaban lentamente el círculo sin descomponer la formación. 162 Por su parte, tras contemplar sobrecogido la imponente demostración de poder de su enemigo, Robert trató de desconcentrarlo con un veloz ataque por sorpresa; pero Kageru fue más rápido, por lo que recibió dos cortes superficiales en el pecho cuando apenas había iniciado su maniobra. Tan solo sus reflejos lo salvaron de que las heridas resultaran mortales. Tras ello, Kageru le propinó una brutal patada en el estómago que lo lanzó a varios metros ylodejó sin aliento. Elander observó angustiado cómo sus enemigos cerraban filas en torno a ellos. Desesperado, saltó hacia su derecha e hirió a uno de sus atacantes con la espada. No obstante, el guerrero que se encontraba junto a él consiguió deslizar una estocada que lo alcanzó en mitad del rostro. Al verlo, Natsuki trazó un amplio semicírculo con su katana hacia la izquierda que obligó a retroceder a los atacantes de ese lado y se lanzó como un resorte en sentido contrario. Con dos golpes acabó con el que había herido a Elander e impidió con su cuerpo que el compañero de este acabara la faena. Kageru observó regocijado cómo Robert pasaba verdaderos apuros para levantarse después del brutal golpe recibido. Para aumentar su sufrimiento, se dirigió hacia Takuto Sakamura y lo golpeó salvajemente en el rostro. Asegurándose de que Robert pudiera verlo todo, lo cogió del pelo y desenvainó con la otra mano un siniestro puñal que llevaba enfundado a la espalda. Quería que Robert sintiera la futilidad de su intento de hacerse el héroe. Quería que viera las consecuencias de enfrentarse con un siervo de Kurayami. Quería que supiera que su destino estaba sellado, que no había esperanza de redención alguna. Levantó el brazo ejecutor. –¡Mira, maldito hijo de puta! ¡Contempla el poder de la diosa! ¡Sé testigo de su ira! –exclamó con un rugido atronador. De repente un objeto salió volando de la nada y le golpeó el brazo con suficiente fuerza para que el arma saliera despedida. El siervo de Kurayami lanzó un rugido de dolor. Sujetándose la mano, se giró hacia el lugar de donde habían arrojado el proyectil. Todos l o imitaron y lo que vieron los dejó atónitos. En un rincón del campamento, como salido de la nada, se hallaba un viejo monje de pie, con las manos metidas en las amplias mangas de su hábito marrón. El anciano era totalmente calvo y tuerto y en lugar de pupila lucía un fulgor blanco en la cuenca de su único ojo sano. Una enorme cicatriz ocupaba su ausente ojo izquierdo. Con parsimonia, se acercó a Kageru hasta quedarse a unos tres metros de él. El extraño personaje tenía que mirar hacia arriba para encararse con la enorme mole del guerrero oscuro; pero, aun así, este parecía nervioso y sorprendido. –¡Tú! –lo acusó Kageru–. ¡Bastardo traidor, Kurayami te castigará tarde o temprano por tus continuas intromisiones! Luego hizo un gesto con su mano y todos los guerreros de las sombras que quedaban se batieron en retirada. Tanto Natsuki como los hermanos Rhys 163 observaron perplejos la escena. No podían creer que estuvieran vivos. Robert se giró para dar las gracias al monje; pero, ante su sorpresa, este se había desvanecido sin dejar ningún rastro. –¿Qué ha sido eso? –quiso saber Elander–. Porque vosotros también lo habéis visto, ¿verdad? Sus preguntas no obtuvieron respuesta. Era evidente que el resto de los allí presentes estaban tan asombrados como él. Aún sin reponerse del todo, Natsuki se acercó a su padre para comprobar el estado de sus heridas. –Padre, ¿estás bien? –preguntó tratando de detener la hemorragia de la pierna. –He recibido heridas peores –respondió Takuto Sakamura–. Sobreviviré a estas. Pero, de no haber intervenido ese anciano y esos dos jóvenes, ahora mismo estaríamos muertos. ¿Puedo preguntar vuestros nombres? –dijo dirigiéndose a Robert mientras se incorporaba con dificultad. Por un momento Robert estuvo a punto de utilizar el que le habían dado cuando llegó al templo de Kurayami, pero entonces recordó aquel por el que lo llamaron sus padres. –Mi nombre es Robert Rhys y este es mi hermano Elander. –Os damos las gracias por salvarnos la vida –dijo Takuto con sinceridad–. ¿Cómo podemos corresponder a vuestro gesto? Pedidme lo que queráis y, si está en mi mano, os lo concederé. –¿Podéis sacarnos de aquí? –preguntó Elander anticipándose a su hermano–. Nos gustaría viajar lo más lejos posible, pero carecemos de los medios para ello y algo me hace sospechar que de aquí en adelante no seremos muy bien recibidos en el templo de Kurayami. Takuto meditó unos instantes antes de responder. –¿Por qué no hablas con Wataru? –intervino Natsuki dirigiéndose a su padre–. Él procede de las lejanas tierras de occidente. Tal vez acceda a llevarlos a bordo de su barco como pasajeros. –Es una posibilidad, pero conozco bien a ese viejo pirata y no creo que le agrade llevarlos consigo. Además, tengo entendido que va a emprender un viaje largo y peligroso, y si algo sucediera durante la travesía sería responsabilidad mía. Natsuki sabía que su padre no solo se preocupaba por la seguridad de sus invitados. No conocían de nada a esos dos hermanos, y, para colmo, llevaban el atuendo de los guerreros del templo de Kurayami. Si causaban algún problema durante el trayecto, la reputación de su padre se vería irreversiblemente dañada, algo que, lógicamente, no podía permitirse. Comprendía los recelos de su padre y la testarudez de Takuto era legendaria, pero ella había heredado esa característica multiplicada por dos y estaba decidida a ayudarlos. –Yo iré con ellos para asegurarme de que lleguen sanos y salvos a su destino 164 –declaró resuelta. Takuto meditó unos instantes las palabras de su hija. Había captado a la perfección sus preocupaciones y con su afirmación impedía que sus interlocutores pudiesen tomar sus anteriores palabras como un agravio. Orgulloso, no pudo evitar sonreír, aunque no era alegría lo que le producían las palabras que pronunció a continuación. –Está bien. Hablaré con Wataru. Horas más tarde. A bordo de La Perjura Ya había anochecido y hacía tiempo que se habían hecho a la mar. Elander encontró a Natsuki con la mirada perdida en la inmensidad del firmamento, alejada de la música y los cánticos de la tripulación que, entusiasmada, coreaba a Aodan Terr, que mostraba sus dotes bailando un reel típico de su tierra. –¡Buenas noches, Natsuki! –exclamó Elander con su habitual alegría–. Se me hace extraño verte aquí fuera, sin la compañía de mi hermano. ¿Va todo bien? Natsuki se giró hacia su interlocutor con una sonrisa ausente. –Sí –mintió–. No pasa nada. –Tranquila. Puedes contarme lo que quieras –respondió Elander con naturalidad–. No le diré nada a Robert, si es eso lo que te preocupa. Sabes que puedes confiar en mí. Elander fingió su mejor cara de inocencia. Natsuki meditó unos instantes sobre si debía confesarle sus preocupaciones. Le gustaba aquel singular personaje, siempre tenía una palabra alegre y su conversación era interesante. Aunque lo realmente fascinante para Natsuki era la facilidad que tenía para tratar con las personas y desenvolverse en sociedad. Elander era tan capaz de hacer amigos en una sórdida taberna portuaria como en la corte del imperio Hisui Me. Durante todo el tiempo que había estado a bordo de La Perjura se había molestado en aprender los diversos idiomas de los marineros que componían la variopinta tripulación, las costumbres de a bordo y las de cada pueblo que habían visitado en su largo trayecto a través del mar. Gracias a ello se había granjeado el aprecio de casi toda la marinería. La magnética sonrisa del mayor de los hermanos Rhys consiguió vencer sus reticencias iniciales. «¿Cómo pueden ser tan distintos siendo hermanos?», pensó. –Sabes bien que estoy enamorada de tu hermano –comenzó–; pero, por mucho que lo intento, no logro que aparte sus fantasmas del pasado. No hay noche que Robert concilie el sueño sin que lo asalten horribles pesadillas. ¿Qué os ocurrió en La Cima del Mundo? –¿Estás segura de que quieres saberlo? –inquirió Elander–. Tal vez sería mejor que te lo contara él cuando esté preparado para abrirte su corazón. 165 –Prefiero ahorrarle ese sufrimiento –admitió Natsuki–. Te prometo que nada de lo que digas podrá cambiar lo que siento. –Está bien… No es una historia alegre, aunque, pensándolo bien, ninguna lo ha sido hasta que dimos contigo y escapamos de nuestra tierra –Elander se aclaró la garganta antes de proseguir. Intentaba ganar algo de tiempo para poner en orden sus recuerdos. »Mi padre –continuó– fue uno de los primeros mercaderes de occidente que llegaron a las islas del imperio Hisui Me. Era un hombre apuesto y un gran orador, capaz de venderle un candil a un ciego. Como sucede en los cuentos de hadas, mi madre se enamoró de él nada más verlo. Al principio optaron por reunirse en secreto a pesar de saber que aquel romance era imposible. Mi madre era una cortesana perteneciente a una familia de origen noble y él un simple plebeyo extranjero. Pero no estaban dispuestos a separarse, así que mi madre renunció a su familia y a su posición y decidió acompañarlo cuando mi padre tuvo que marcharse. »Tras abandonar los dominios del imperio, se embarcaron en la nave de un comerciante amigo de mi padre y se adentraron río arriba en el continente. Ya lejos de allí, cuando bordeaban la gran meseta donde se encuentra La Cima del Mundo, hicieron un alto en el camino en una humilde aldea, donde fueron muy bien acogidos. Mi madre estaba embarazada, por lo que decidieron pasar allí el invierno. »Al llegar la primavera, yo llegué al mundo, y tal fue el extraordinario recibimiento que habían tenido en aquel remoto lugar que decidieron abandonar su idea inicial de viajar hasta Anglia, tierra natal de mi padre, y se quedaron, con la intención de comenzar una nueva vida sencilla y feliz juntos. »Cuatro años más tarde nació mi hermano Robert. Para entonces nuestros padres ya estaban totalmente integrados en el día a día de la aldea y nuestra existencia transcurría pacífica y sin sobresaltos. –No parece un inicio muy triste para una historia –opinó Natsuki–. Perdóname, no quería interrumpir. –Así fue hasta que llegó aquella aciaga noche. Yo tenía cinco años. La aldea fue atacada violentamente por un grupo de hombres ataviados de negro y con los rostros cubiertos. Mi padre nos escondió junto con mi madre en un pequeño sótano que había bajo nuestra casa y trató, con el resto de los varones adultos de la aldea, de hacer frente a los invasores. Recuerdo que mi madre nos tapaba la boca para que no hiciéramos ningún ruido que pudiera delatar nuestro escondite, pero aun así consiguieron localizarnos. Mataron a nuestra madre ante nuestros ojos y nos llevaron por la fuerza. La aldea estaba infestada de cadáveres. Todos habían sido asesinados, salvo los niños pequeños, que fuimos llevados al templo de la diosa Kurayami, la señora de la oscuridad, con la intención de instruirnos como nuevos acólitos de su orden de las sombras y así 166 engrosar sus filas como futuros guerreros shinobi. La gran mayoría de esos niños, al igual que otros muchos venidos de aldeas similares a la nuestra, murieron durante el duro entrenamiento al que fuimos sometidos –Elander hizo una pausa para dar tiempo a su interlocutora a asimilar los detalles del relato. –Me cuesta imaginaros dentro de esa secta de despiadados asesinos después de haberos conocido –confesó Natsuki aún impactada por la revelación. –Créeme, así éramos, aunque reconozco que nunca llegué a encajar allí del todo. Intuyo que la única razón por la que no me mataron era porque poseía las mismas aptitudes innatas que Robert para el arte de la guerra. Robert, en cambio, parecía encontrarse allí a la perfección. Él era aún muy pequeño cuando llegamos al templo y casi no tenía recuerdos de nuestros padres, por lo que su sensei y su adiestramiento lo eran todo para él. El Maestro nos enseñó a ser tan imperceptibles como una sombra, a notar el más leve sonido u olor presentes en el entorno, a potenciar nuestra agilidad y movimientos. Nos instruyó en el antiguo arte del kenjutsu, y dominamos cada una de las técnicas de la danza de la espada. Y, sobre todo, nos adiestró para ser inmunes al miedo, a los padecimientos físicos y mentales, para controlar las más básicas debilidades humanas, como el dolor, el hambre, la sed o el cansancio. Elander hizo una pausa. No estaba muy seguro de si debía revelar todos sus secretos. Finalmente optó por omitir los detalles más oscuros. –Hasta ahí llega nuestro agradecimiento al Maestro. El resto de sus lecciones estaban destinadas a convertirnos en implacables asesinos carentes de sentimientos, capaces de cometer las mayores atrocidades imaginables a la más mínima orden suya. De hecho, tanto Robert como yo hicimos cosas horribles durante nuestra instrucción. Cosas de las que no me siento orgulloso y que me perseguirán mientras viva y sueñe. Llegados a este punto, Elander hizo una pausa obligada, abrumado por los recuerdos. Ahora le parecía mentira haber sido capaz de llevar a cabo algunas de esas «cosas horribles» aunque en su momento las había realizado sin concederle demasiada importancia. Era su pan de cada día. Sorprendentemente, fue incapaz de precisar el momento en que se produjo el cambio en su manera de ver el mundo, cuándo despertó a la realidad que lo rodeaba; pero sí recordó cómo se le iba haciendo cada vez más difícil cumplir con los designios de sus maestros, hasta que la situación se hizo tan evidente que llegó a temer por su vida. Fue entonces cuando decidió que debía escapar de aquel lugar nauseabundo a cualquier precio. Desterrando sus recuerdos con una sacudida de cabeza, decidió poner fin a su charla. –En definitiva, fue una suerte cruzarnos con vosotros en nuestro camino. Natsuki era plenamente consciente de que Elander no le había contado todo lo referente a las pesadillas de su amado y detestaba forzarlo a seguir recordando; pero la angustia que sentía por Robert la llevó a dejar de lado su cortesía y continuar 167 con la conversación, pese a que era evidente que su interlocutor la había dado por terminada. –Por favor, Elander, necesito saber qué es lo que atormenta los recuerdos de Robert –pidió tras concederle una pausa– si quiero aspirar a conseguir que algún día logre superarlos. La irrupción del capitán Nacab le ahorró a Elander la mentira que tenía preparada. –Ya seguiremos hablando de ello –murmuró antes de dirigirse al recién llegado–. Buenas noches, capitán. Os creía a los mandos de la nave. –Y así era hasta que dejé al viejo Olaf al timón –corroboró el capitán–. Espero no tener que arrepentirme. –¿Queda mucho para llegar a nuestro destino? –preguntó Natsuki. –Poco más de una semana, calculo yo. Pero antes de que ese ansiado momento llegue debo atender un par de asuntos de vital importancia, de modo que haremos una última escala en la famosa isla de Legendaria. 168 CAPÍTULO 35 Auvernia. Región de Lyonesse. A pocas leguas del Paso de Montesque Pascal Guayart, único hijo del legendario comandante de la guardia normidona, cabalgaba pensativo a lomos de su hermosa yegua wolfsfala. Era un regalo personal que su amigo Sigfried Steinholz le hiciera nueve meses atrás en el día de su trigésimo primer cumpleaños. Todos los que conocían a Philippe Guayart veían en Pascal el reflejo de sus tiempos de juventud. Ambos tenían gran envergadura, la misma templanza en combate, aquel fuego batallador en sus ojos, y afrontaban con pasión cada empresa que acometían. Su rostro no resultaba desagradable, a pesar de las múltiples cicatrices que lo surcaban, marca adquirida en sus cruentos enfrentamientos y batallas en los tiempos en que defendiera las fronteras del imperio sirviendo como tribuno a las órdenes de su tío Gabriel y posteriormente como legado, cuando este se convirtió en el príncipe de Auvernia. Esas cicatrices le conferían un aspecto interesante. Su larga melena rubia danzaba con las caricias del viento con el que se habían despertado aquella mañana. Junto a él, a la cabeza de las alae de refresco que Wolfsfalia había enviado para acabar con los últimos retazos de la rebelión auvernia, viajaban Sigfried Steinholz y su hermana Elisabeth, su prometida. Pascal había preferido disfrutar de su compañía a volver a casa junto con la decimonovena legión. Confiaba en que su padre viera con buenos ojos su disposición de dar marcha atrás a su ingreso en la orden. Fuera como fuese, su decisión estaba tomada y nadie podría hacerlo cambiar de parecer. Lord Sigfried era aún más grande que Pascal, no tanto en altura como en envergadura. Ambos estaban cercanos a los dos metros, pero el primero era tan corpulento que al lado de Pascal parecía realmente un gigante. Tanto Sigfried como Elisabeth compartían un cierto parecido. Tenían el cabello negro y los ojos de color amarillo oscuro, y su piel era blanca como la leche, aunque los rasgos faciales de ella eran más finos. Elisabeth era más alta y fuerte de lo normal y estaba dotada de un vigor poco habitual. Era capaz de usar las armas más pesadas, como era tradición en la familia Steinholz. En un principio, Neil Steinholz había dispuesto el enlace entre su hija y el príncipe Gabriel Guayart tras enviudar el regente auvernio. El objetivo de tal compromiso era fortalecer los lazos políticos con la provincia de Auvernia. Pero la insistencia de su hija y la revelación de su amor por Pascal, unido a la intervención de Sigfried a favor del enlace, había acabado por persuadir a su padre de que no hiciera efectivo el compromiso. Desde entonces habían sido casi inseparables y tan solo el estallido de la revuelta en las tierras de los Guayart había pospuesto la ansiada unión. 169 El ejército wolfsfalo iba tras los supervivientes rebeldes que según las últimas noticias había acabado con Tristán y capturado al príncipe Antonio Sforza. Las fuerzas de Arlauk habían aprovechado su conocimiento del terreno para eludir al ejército del legado Gauro Nigidio, según la carta que él mismo había hecho llegar al segundo contingente wolfsfalo. En dicho documento informaba de su decisión de establecerse en Elvoria junto a sus legiones con el fin de asegurar la fortaleza. Todo el peso de la persecución quedaba en manos de lord Sigfried y sus alae de caballería. Elisabeth aceleró el paso hasta ponerse a la altura de su hermano y su prometido, a la cabeza de la columna. Al ver la expresión ausente de Pascal, decidió cruzarse en su camino para forzarlo a aminorar el ritmo de la marcha. –¿Va todo bien? –le preguntó–. Hoy te encuentro un poco distante, y eso no es propio de ti. ¿Qué te ocurre? Con una sonora carcajada Sigfried se entrometió en la conversación. –Aun no estáis casados y ya empieza a bombardearte con preguntas –ironizó en tono de mofa–. Yo que tu saldría corriendo ahora que aún estas a tiempo, amigo mío. No te ofendas, hermana, pero creo que el matrimonio supone una losa demasiado pesada para el hombre. Eso no es para mí, no señor. Las palabras de Sigfried hicieron enojar a su hermana. –¿Y quién te ha pedido opinión, pedazo de mamut lanudo? –protestó propinándole un puñetazo en el pecho–. Eres un necio. Lejos de molestarse, Sigfried rompió a reír a carcajada limpia y a punto estuvo de caerse del caballo. Por fin logró controlar su montura. –No te enfades conmigo, Beth –se disculpó–. Tan solo bromeaba. Ya que has decidido casarte, que sea alguien digno de mi confianza. ¿Y quién más adecuado que el mejor de mis amigos? Ese fue el momento que Pascal eligió para poner fin a su silencio. –No pasa nada, Elisabeth. Tan solo pensaba en qué le voy a decir a mi padre. Durante muchos años trató de persuadirme para que no siguiera sus pasos; pero en el fondo de su corazón estaba orgulloso de mí y anhelaba que en un futuro ocupara su lugar al mando de la orden normidona. De hecho teníamos previsto viajar hasta Majeria justo antes de que estallara la revuelta. Beth percibió cierto pesar en la voz de su prometido, pero no sabía bien qué podía hacer para paliar su sentimiento de culpa. –Estoy segura de que comprenderá tu decisión –afirmó–. Algún día, cuando tenga entre sus manos a sus nietos, se dará cuenta de que tenías razón. Elisabeth se acercó aún más y aprovechó para besar a su prometido. La llegada de los batidores interrumpió la escena. –Señor, hemos divisado algunas patrullas rebeldes a menos de media jornada de camino a pie –explicó Ulfidar, jefe de los batidores, con entusiasmo–. Conseguimos capturar a uno de ellos. Antes de que exalara su último aliento 170 logramos sacarle algo de información. Sus fuerzas están muy mermadas y son muchos los heridos. Al parecer, el príncipe Gabriel los atacó por sorpresa y los obligó a retirarse hacia el Paso de Montesque. Si la información es cierta, no podrán escapar: quedarán atrapados entre las fuerzas del príncipe Gabriel y nuestro ejército. Ulfidar, al igual que el resto de los wolfsfalos, estaba deseoso de entrar en batalla. Quería bañar su espada con la sangre de los causantes de la muerte del príncipe Tristán. –Perfecto. Avisad al resto de la columna –ordenó Sigfried–. Forzaremos la marcha y no descansaremos hasta dar caza a esos malnacidos. No dejaré que nadie nos arrebate la venganza. Van a pagar por lo que le hicieron a nuestro tío. El grueso del ejército wolfsfalo se organizó para dar caza a los rebeldes. Estaban ansiosos por entrar en batalla. Alentados por el ansia de venganza, el ritmo de la columna era frenético. La mirada de los caballeros legionarios era más propia de una fiera salvaje que capta el aroma de la sangre de su presa herida. Hasta Pascal se vio contagiado por el ardor guerrero de los wolfsfalos. En apenas tres horas llegaron a las inmediaciones del campamento enemigo. Desde lejos se percibía una humareda que salía del claro del asentamiento rebelde. Sin pararse a pensar en la causa del humo, el grueso del ejército obedecióasu señor y desplegó sus líneas. El furor guerrero de Sigfried lo llevó a encabezar la carga, pero pronto su anhelo de venganza se convirtió en sorpresa ante el macabro espectáculo que se presentó ante sus ojos. El campamento había sido brutalmente masacrado. Varios millares de cuerpos desmembrados con las tripas esparcidas por el suelo decoraban el tétrico escenario de la matanza, rematado por una hilera sin fin de cabezas exhibidas en picas alrededor de todo el campamento. –¿Qué demonios ha pasado aquí? –exclamó Pascal ante l a horrenda visión–. Esto no es propio de mi tío. Me resulta extraño que actúe con tanta crueldad, por mucho rencor que pueda albergar hacia los rebeldes. –Te entiendo. Esta acción es más propia de salvajes que de gente civilizada – reconoció Sigfried–. He estado en muchas escaramuzas y batallas y pocas veces he presenciado espectáculos como este. Aun así, creo que deberíamos concederle el beneficio de la duda hasta que podamos hablar con él sobre lo ocurrido – Sigfried se quedó pensativo unos instantes antes de continuar–. Lo único que lamento es que nos hayan privado del sabor de la venganza. »De todos modos, para mí esto aún no ha acabado. Hasta que no vea el cuerpo de esa rata sarnosa de Arlauk, no daré por concluida la caza. Ulfidar, dispón a tus mejores hombres alrededor del campamento. El jefe de los batidores se apresuró a cumplir la orden. Sigfried espoleó su montura en dirección al corazón del asentamiento seguido de cerca por Pascal y Elisabeth, hasta que finalmente dieron con una tienda que por su tamaño podría ser 171 la de Arlauk Vandrik. Un nauseabundo hedor, heraldo de muerte y putrefacción, se desprendía de su interior. El aire en las inmediaciones resultaba casi irrespirable. Sigfried fue el primero en acceder. Pascal aún no había entrado cuando su prometida salió corriendo a vomitar. –Amor mío, no es necesario que entres con nosotros –sugirió Pascal–. Puedes esperar aquí fuera si lo prefieres. –¡No! –gruñó orgullosa–. ¡Soy una Steinholz! –Como quieras. No pretendía ofenderte –se disculpó Pascal. Ambos entraron en la tienda sin compartir más palabras. –Aquí tenemos al gran Arlauk, o eso parece al menos –dijo Sigfried con desprecio sin inmutarse. Pascal, en cambio, tuvo que hacer un auténtico esfuerzo para no emular a Elisabeth al contemplar el estado en el que se encontraba el supuesto cuerpo del líder rebelde. Le habían arrancado los brazos y las piernas para después coserlas a la inversa, de modo que su destripado cuerpo desnudo reposaba sobre las palmas de sus manos, en las que aún lucía el anillo de la casa Vandrik, que por alguna extraña razón no había sido saqueado. También le habían cortado los genitales y se los habían metido en la boca. Su imagen era grotesca. El rostro era casi irreconocible. Había sido abrasado con aceite hirviendo. –Jamás había visto nada igual –admitió Pascal con repugnancia tapándose la boca con un pañuelo–. Esto es una barbarie. Sigfried cogió el enorme mandoble que llevaba a la espalda y, de un solo tajo, decapitó al difunto líder rebelde. A continuación metió su cabeza en un saco. –Vamos, salgamos de aquí. La caza ha terminado –concluyó. Pascal siguió sus indicaciones. Agradecía dejar atrás aquel espectáculo tan desagradable. Fuera de la tienda, Sigfried reunió a sus oficiales. –Organizad a los hombres –ordenó–. Que recojan todas las armas y objetos de valor y que quemen los cuerpos de esos desgraciados.¿Hay alguna noticia sobre el paradero de Antonio Sforza? Uno de los batidores se acercó a Sigfried. –Señor, hemos peinado todo el campamento. El primogénito del emperador no está aquí –informó–. Y eso no es todo. Ha llegado un jinete desde el castillo de Wyvern. Afirma que lo ha enviado el príncipe Gabriel. –Que tus hombres sigan buscando a Antonio Sforza. Y dile al emisario que se presente ante mí –ordenó con rostro severo–. Tal vez aporte algo de luz a lo ocurrido aquí. Pascal, Elisabeth, acompañadme. Veamos cuál es el mensaje que tu tío nos trae. Sigfried, Pascal y Elisabeth se alejaron del epicentro de la matanza al encuentro del mensajero. Se trataba de un muchacho de rostro poco agraciado, ataviado con buenas vestiduras, de pelo corto y rubio y con rostro lampiño. 172 –¿Cómo te llamas, chico? –preguntó Sigfried. El muchacho empezó a temblar. –Mi nombre es Laurent, señor. –Bien, Laurent –Sigfried se acariciaba la barba pensativo–. Dime, ¿qué mensaje traes del príncipe Gabriel? ¿Estuviste presente durante la matanza? –Así es, mi señor –admitió el muchacho–. Sorprendimos a las fuerzas de Arlauk mientras descansaban. Pocos fueron los que consiguieron escapar con vida. He de reconocer que me asqueó un poco presenciar la matanza, pero se lo tenían bien merecido. Fueron muchos los padres e hijos que cayeron bajo las espadas de las huestes de Arlauk durante la rebelión y no es de extrañar que quisieran cobrarse la venganza. Y no fue el príncipe Gabriel el que dirigió la ofensiva, sino su hijo Filbert. El mensaje que traigo es para Pascal Guayart. El príncipe Gabriel ha sufrido un terrible accidente y se debate entre la vida y la muerte. Desea hablar con su sobrino antes de emprender el viaje al más allá. Aquí está el documento que da fe de mis palabras. Laurent entregó la carta. Tras leer minuciosamente el documento, Pascal volvió a alzar la vista. –El chico dice la verdad –certificó–. La firma y el sello de mi tío l o confirman. Sigfried, siento tener que dejar vuestra compañía, pero debo partir hacia el castillo de Wyvern de inmediato. Tú vendrás conmigo, Laurent. Te recompensaré por tu valor a nuestra llegada. Laurent lo miró dubitativo hasta que finalmente se atrevió a contestar. –Señor, mi montura está exhausta –se excusó–. No sé si podrá aguantar otra cabalgata seguida sin descanso. –Eso no será un problema –se anticipó Elisabeth–. Si de algo estamos sobrados es de monturas. Que le den un buen caballo al chico. Por cierto, Pascal. No pienses que vas a librarte de mí tan fácilmente. Yo iré contigo –sentenció. No estaba dispuesta a quedarse cruzada de brazos mientras su prometido emprendía aquel viaje. –¿Ya queréis perderos solitos? No señor. Yo también iré con vosotros –anunció Sigfried–. Gurnshelm, tú quedarás al mando del ejército hasta mi regreso. Que los hombres terminen de quemar los cuerpos de los muertos y después se preparen para acampar aquí. Llamad a Ulfidar. Que organice a un grupo de batidores para que nos escolte. Gurnshelm dio un paso al frente. –Como ordenéis, señor. El mariscal Gurnshelm era un veterano caballero wolfsfalo conocido como El Lobo de la Guerra tanto por su bravura en el campo de batalla como por la fanática fidelidad que mostraba hacia la casa Steinholz. Conocía a Sigfried desde que este era un niño y había visto su transformación hasta convertirse en un auténtico guerrero. 173 –Os lo agradezco de corazón, pero no es necesario que me acompañéis –dijo Pascal por cortesía a pesar de que prefería disfrutar de su compañía–. Puedo ir yo solo con el muchacho. Además, estaré de vuelta en pocos días. –Ni hablar –protestó Sigfried–. No te acostumbres, Beth, pero en esta ocasión coincido contigo. Elisabeth se alegró de contar con el apoyo de su hermano. –No vamos a dejarte solo mientras tu tío agoniza–añadió Elisabeth–. Iremos contigo y no hay más que hablar. Pascal sabía que era imposible hacer entrar en razón a un wolfsfalo cuando algo se le metía en la cabeza, así que desistió de su empeño. En realidad se alegraba de que quisieran acompañarlo. En menos de una hora ya estaban de camino al Paso de Montesque. Sigfried decidió enviar a Ulfidar junto a dos tercios de sus hombres por delante de la comitiva para asegurarse de que el camino estuviera despejado. El resto de los batidores, encabezados por Othgar Libenstein41, un veterano con la apariencia de un oso que ocupaba el cargo de segundo de Ulfidar, se colocaron en cabeza del grupo que se quedó para escoltar a su señor. El Paso de Montesque serpenteaba hacia un lado y hacia al otro a través de la montaña. Las zonas más angostas apenas llegaban a treinta pasos de anchura. El camino estaba repleto de escarpados y diversas grutas, frecuentadas por animales salvajes, lo que lo convertía en un lugar realmente peligroso. La casa Guayart solía enviar de vez en cuando a algún contingente militar para limpiar la zona de losbandidos y maleantes que se ocultaban en aquella inhóspita región. Lo cierto era que el propio paso de montaña actuaba como defensa natural del terreno contra cualquier ejército que quisiera acceder a las tierras de los Guayart. 26 Hermano menor de Uther Libenstein. 174 Pascal se acercó a Laurent. –Aún me cuesta creer que alguien tan joven como tú formara parte del ejército. No pareces un soldado, aunque reconozco que eres valiente, muchacho: de eso no hay duda. Pero dime una cosa, ¿cómo es que mi tío te envió a ti solo? –Puede que mi aspecto me haga parecer presa fácil, señor –comenzó a decir Laurent–, pero sé pasar desapercibido y soy muy buen jinete. El tiempo apremiaba y eso hizo a vuestro tío decantarse por mis habilidades. Aunque he de reconocer que sentí miedo al pasar por aquí. De hecho, aún lo tengo, a pesar de estar en tan buena compañía. Perdonadme si me muestro un tanto nervioso. Este lugar me pone los pelos de punta. Pascal pareció quedar satisfecho con su explicación. –Tranquilo. No debes sentirte avergonzado por ello –comentó–. Un hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que es capaz de someter a sus temores y enfrentarse a ellos. Eso te convierte en alguien valeroso a mis ojos. La aproximación de Ulfidar junto a tres de los hombres que iban en vanguardia interrumpió la conversación. –Señor, hemos recorrido el paso sin detectar presencia hostil, aunque hay tantas grutas que es imposible asegurar que no se oculta alguna bestia o algún forajido en cualquiera de ellas. He dispuesto a varios de mis hombres en el otro extremo del paso. Nadie lo cruzará sin que antes lo sepamos nosotros. Satisfecho por su eficiencia, Sigfried sonrió. –Buen trabajo, Ulfidar. ¿Crees que podremos atravesar el paso antes de que anochezca? –No lo creo, señor –respondió Ulfidar–. Quedan pocas horas de luz y, además, hoy habrá luna nueva. Sería peligroso continuar. Nos arriesgaríamos a perder alguna de las monturas. Lo mejor sería esperar hasta el alba para continuar la marcha. Hemos visto cerca de aquí una gruta que podría servirnos de refugio. Es lo suficientemente amplia para alojar tanto a los hombres como a los animales y está provista de un manatial. No creo que encontremos otro lugar mejor. Sigfried se tomó unos instantes antes de decidirse. –Acamparemos allí esta noche, a menos que Pascal no esté de acuerdo conmigo –sugirió lord Sigfried. El noble wolfsfalo aguardó la respuesta de su amigo mientras los ojos del resto de la comitiva se posaban en Pascal. –Nadie tiene más ganas que yo de llegar al castillo de Wyvern –admitió–, pero creo que deberíamos hacerle caso. –Perfecto, pues no hay más que hablar. Llévanos hasta allí –decidió finalmente lord Sigfried dando por zanjada la conversación. Tal y como había asegurado el jefe de los batidores, aquella cueva era un lugar ideal para hacer un alto en el trayecto. Un pequeño sendero natural ascendía a través de la roca hasta llegar a la entrada, a más de treinta pies sobre el camino. Una vez 175 en su interior, un pequeño túnel, de unos quince pasos de longitud, daba acceso a una gran galería de la que salían tres más de menor tamaño. En el centro de la caverna había una poza de agua potable y espacio más que de sobra como para que al menos un grupo tres veces mayor pudiera alojarse con comodidad. Varios exploradores se encargaron de amarrar a los caballos, mientras el resto sedisponía cerca de los animales, a excepción de los que habían quedado fuera de guardia. Una vez se acomodaron, Sigfried reunió a sus hombres. –Estableceremos tres turnos para asegurar el refugio –decidió–. Tres batidores harán el primero conmigo durante la vigilia y la segunda vigilia42. Pascal, tú y mi hermana os encargaréis del segundo junto a otros tres durante la tercera vigilia, y Ulfidar hará el tercero con el resto de sus hombres en la cuarta. A diferencia de los patricios originarios de otras provincias, los nobles wolfsfalos solían disfrutar con la vida castrense, por lo que no era extraño verlos participar durante sus campañas militares en los turnos de guardia. Laurent se dio cuenta de que lo habían excluido de las labores de vigilancia. Dudó unos instantes si debía o no decir algo al respecto hasta que reunió valor suficiente. –¿Y yo, señor? –preguntó tímidamente–. Me gustaría participar como el resto de vuestros hombres. Soy un auvernio de buena familia y un miembro de la casa Guayart está entre nosotros. Puede que sea joven e inexperto, pero no deseo permanecer al margen. –Está bien. Entrarás con Ulfidar –convino Sigfried. Laurent dio un salto de alegría que provocó las risas del resto del grupo. Las dos primeras guardias transcurrieron sin ninguna novedad. Justo antes de terminar el segundo turno, Pascal se acercó a Elisabeth, que se encontraba agazapada tras una enorme roca cerca de la entrada de la gruta escrutando a través de la oscuridad. –Ya ha terminado nuestro turno –anunció rompiendo la quietud de la noche. Elisabeth se giró con brusquedad a tal velocidad que lo sorprendió con la guardia baja y aprovechó para colocarle un cuchillo a la altura del cuello y otro sobre el abdomen, aunque no llegó a herirlo. 27 La noche solía dividirse en cuatro tiempos, denominados como vigilias, que coincidían con los turnos de vigilancia castrenses. 176 –Perdóname, amor mío. No te había oído llegar –mintió–. ¿Nunca te han dicho que es muy peligroso abordar por detrás a una mujer wolfsfala? Elisabeth empleó un tono que consiguió eliminar la tensión generada por la sorpresa. –Trataré de recordarlo la próxima vez –prometió él–. Ha faltado poco para que enviudaras antes de casarte. Pascal aprovechó con disimulo la relajación de Elisabeth para desarmarla y atraerla hacia sí mismo hasta situar sus labios a tan solo unos centímetros de los de su prometida. Ambos se fundieron en un cálido beso. Tras unos segundos, Elisabeth recuperó la compostura y se separó de Pascal. –No deberíamos relajarnos tanto –advirtió con las mejillas aún ruborizadas por el beso–. Al menos hasta que nos hayan relevado. Por cierto, nunca imaginé que alguien de tu envergadura pudiera moverse con tanto sigilo. No mentía. Pascal era realmente silencioso cuando acechaba a su objetivo, pero no lo suficiente como para sorprender el agudo oído de la noble. –Cuando solo era un crío –comenzó a decir él–, mi tío solía llevarme a cazar al bosque. Si quieres tomar por sorpresa a un animal salvaje tienes que aprender a ser tan silencioso como él. Anda, ve a despertar a Ulfidar y al resto del tercer turno de guardia. Yo me quedo aquí hasta que vengan. Ella lo dejó a solas en el umbral de entrada a la cueva. Al poco tiempo apareció Ulfidar acompañado de Laurent. –Mañana nos espera otra dura jornada de camino –informó el primero–. Aprovechad para recobrar fuerzas. –Gracias, Ulfidar –respondió Pascal–. Cuida de que no le pase nada al chico. No me gustaría que sufriera ningún percance después del riesgo que corrió al aventurarse solo por este paso. Ni te imaginas la suerte que tuviste al llegar de una pieza. Pascal le dio una palmada amistosa al joven auvernio como muestra de aprobación. –Tan solo cumplí con mi deber, señor –contestó Laurent. –Serás recompensado por ello –le aseguró Pascal–. Te lo garantizo. Ya seguiremos hablando por la mañana. Buenas noches. Pascal se dio la vuelta y se encaminó a la zona de descanso. Elisabeth ya andaba en mitad de algún sueño agradable a juzgar por su expresión de felicidad. Él la miró con cariño y se agachó para besarla en la frente. Tras ello se recostó, con la espalda apoyada en la pared, sin desprenderse de la armadura. No había transcurrido ni media hora del tercer turno cuando algo pareció inquietar a los caballos. Ulfidar y Laurent se percataron de ello. –Espera un momento aquí, chico –susurró Ulfidar–. Voy a acercarme a ver qué pasa ahí dentro. Te mandaré a Othgar en seguida. Mantén los ojos bien abiertos 177 hasta entonces –dijo dejándolo a solas. –Descuida. Lo haré –respondió Laurent obediente. Instantes más tarde llegó Othgar Libenstein. –Una fría noche, sin duda –comentó tratando de romper el hielo y alentarlo en sus funciones como centinela–. Lástima que no tengamos algo de vino para calentarnos un poco. –La verdad es que hace mucho frío aquí fuera –reconoció Laurent–. Oye, Othgar, ¿te importaría cubrir un momento la entrada tu solo? Tengo que ausentarme unos minutos. Me estoy… Laurent se echó las manos a la altura del vientre, loqueprovocó la risa del robusto wolfsfalo. –Claro, muchacho. Pero ten cuidado ahí fuera, no sea que alguna bestia aproveche para incluirte en su menú. Laurent se alejó lo suficiente para asegurarse de estar fuera del radio de visión de Othgar antes de encender su antorcha. Tras ello, aceleró el paso y se fue alejando aún más del refugio. Laurent escuchó un silbido surgido desde las sombras. –Acilio, ¿eres tú? –preguntó. –Sí –respondió Acilio–. No te muevas. Quédate donde estás. ¿Has visto si alguien te seguía hasta aquí? –No. No sospechan nada –musitó Laurent–. Solo son trece. Cuatro de ellos están ahora mismo de guardia, pero solo uno vigila la entrada. Los demás están durmiendo. Entre ellos se encuentra el hijo del comandante Guayart. Yo he cumplido mi parte. ¿Cómo sé que vosotros también lo haréis? Ninguna respuesta llegó a los oídos de Laurent. –¿Alcilio? –inquirió antes de soltar un suspiro de sorpresa. El cuerpo de Alcilio cayódegollado frente a él. De entre las sombras apareció Ulfidar con un cuchillo empapado de sangre. Laurent trató de darse la vuelta y salir corriendo, pero alguien lo agarró por la espalda antes de que pudiera hacerlo. –¿Adónde crees que vas, traidor? Laurent se meó literalmente encima al escuchar la poderosa voz de Pascal Guayart. No podía pronunciar palabra. Pascal le dio un fuerte puñetazo en el mentón que lo dejó inconsciente. Cuando recobró el sentido, se encontraba de nuevo en la cueva, atado de pies y manos. Pascal estaba situado frente a él, en compañía de Sigfried, Elisabeth y Ulfidar. Se acercó a escasa distancia de su rostro con una gélida mirada fija en los ojos. –Escúchame con atención –el tono de voz de Pascal lo hizo estremecerse–. Si en algo valoras tu miserable vida, dime para quién trabajas y qué te proponías. –Perdonadme, señor. No tuve elección –tartamudeó entre sollozos–. Tiene secuestrada a mi familia. Me dijo que solo los soltaría si hacía todo lo que me mandara. Yo no quería traicionaros. 178 –¿Quién te lo ordenó? –insistió Pascal–. Dime el nombre, chico. No agotes mi paciencia. Pascal ya estaba a punto de perder los nervios cuando Laurent terminó de derrumbarse. –Fue el legado Gauro Nigidio. Todos los presentes quedaron sin habla. Eran incapaces de dar crédito a lo que estaban escuchando. –¿Por qué un aliado querría traicionarnos? Explícate –exigió Pascal un tanto confuso. –Vuestra familia ha sido acusada de alta traición –balbuceó Laurent–. Os mentí. No fueron las tropas de vuestro tío quienes acabaron con los rebeldes. Lo hicieron sus legiones. Él fue quien me dio las instrucciones sobre lo que debía deciros. –Mientes –espetó Pascal fuera de sí. –Os juro que es cierto –aseguró Laurent–. Tras el asesinato del emperador, el dictator Claudio Sforza le ha dado carta blanca a Gauro Nigidio para que investigue y esclarezca la verdad sobre este asunto. El legado tiene una confesión firmada de puño y letra por Arlauk Vandrik en la que incrimina a vuestra familia en la rebelión de Auvernia. Dicen que vuestro padre secuestró a la princesa Gisela y que más tarde la mató con sus propias manos antes de que lo capturaran y ejecutaran sin misericordia. Por favor, piedad. Yo no quería hacerlo. Me dijeron que vos ya erais historia y que de una forma u otra acabaríais muerto y que lo único que podría cambiar si accedía a ayudarlos eran mi propio destino y el de mi familia. Yo tenía que traeros hasta aquí sin compañía. Ellos harían el resto. El plan era atacaros al llegar a la altura de su escondrijo. Laurent se sentía acorralado entre las miradas inquisitivas de Pascal y de los wolsfalos. No sabía qué hacer. Dos batidores más llegaron escoltando a Sigfried, que había oído lo suficiente como para querer despedazar a aquel mocoso con sus propias manos. Elisabeth también había sido testigo de la confesión de Laurent. –¿Cuántos hombres son? ¡Contesta! –rugió Sigfried mientras Elisabeth trataba de consolar a Pascal tras escuchar la noticia de la muerte de su padre. –No estoy seguro –titubeó el prisionero–. Son mercenarios. Unos treinta más o menos, creo. Supongo que habrán aumentado las precauciones al ver vuestro contingente. Sigfried agarró a Laurent por la pechera y lo levantó. Trataba de contener su ira. –Escucha con atención lo que voy a decirte –el tono de Sigfried era frío y pausado– y tal vez salgas bien parado de esta. Conozco al legado Nigidio y no es un hombre al que le guste dejar cabos sueltos. Estoy convencido de que te habría matado una vez hubieras cumplido tu palabra. Sospecharán si nadie regresa para informarlos y no quiero que escapen. Vas a ir a su escondite y les dirás a esos mercenarios que tú y ese tal Alcilio acabasteis con la vida de los 179 miembros de nuestra avanzadilla mientras dormían y que el propio Pascal quedó gravemente herido en la cueva. Alcilio no sobrevivió, pero tú lograste escabullirte y corriste a avisarlos. Te aseguraste de hacer huir al resto de caballos, por lo que pensarán que Pascal no tiene lugar adonde ir antes de que le den caza. Después los traerás hasta aquí y nosotros nos encargaremos del resto. –Pero el legado Nigidio dijo que debía traer vuestra cabeza una vez acabáramos el trabajo –informó Laurent–. De no ser así, matará a mí familia. ¿Cómo podré dar fe de vuestra muerte? –Yo puedo responder a esa pregunta –contestó Elisabeth, que había permanecido callada hasta el momento. –Habla. Te escucho –fue la respuesta de Pascal ya repuesto del impacto de la noticia. –Bien –comenzó Elisabeth–. Una vez nos hayamos deshecho de esa basura, volveremos a reunirnos con nuestro ejército y avanzaremos hacia el castillo de Wyvern como si no supiéramos nada de lo ocurrido. Tú viajarás junto a mí y a Pascal de vuelta a Wolfsfalia, escoltados por un grupo de caballeros. Mi hermano Sigfried dirá que Pascal murió a manos de un grupo de bandidos de los que dio buena cuenta. Nadie osará dudar de su palabra… Sigfried interrumpió a Elisabeth con la intención de completar el resto del plan. –Yo me encargaré de buscar a tu familia y ponerla a salvo. Te doy mi palabra. Finalmente había decidido colaborar con su hermana a pesar de no agradarle que una mujer le dijera lo que tenía que hacer. –¿Crees que podrás hacerlo? –preguntó esta. –Sí. Creo que sí –afirmó Laurent un poco más calmado. –Para estar seguro de que no te fallan las fuerzas y no te echas atrás en el último instante, has de saber que tras de ti habrá ojos vigilándote en todo momento –le advirtió Sigfried–. Si se te ocurre traicionarnos de nuevo, una flecha atravesará tu cabeza antes de que puedas delatarnos. Ulfidar y varios de sus exploradores se encargarán de darte fuerzas en la tarea. Laurent entendió que no le quedaba más opción que aceptar la propuesta del wolfsfalo, así que, a pesar del miedo que tenía a los mercenarios, se decantó por colaborar. –No os fallaré. Os doy mi palabra. Nunca hubiera accedido a traicionar a la casa Guayart si hubiera tenido otra opción. –Siempre hay elección, muchacho –replicó Sigfried al tiempo que procedía a desatarlo–, aunque eso carece de importancia en estos momentos. Vamos: ve y cumple con tu cometido. Laurent cogió su caballo y salió del campamento, seguido de cerca por Ulfidar y tres de sus hombres. –¿Cómo puedes estar tan segura de que no nos delatará? –inquirió Sigfried. No 180 estaba muy convencido de haber tomado la mejor decisión. –No lo hará –afirmó Elisabeth con seguridad–. No tiene otra opción si quiere vivir y salvar a los suyos. Ahora debemos prepararnos para darles la bienvenida. Una vez volvieron a las inmediaciones de la cueva, Sigfried desplegó a sus exploradores, ocultos entre las rocas, a ambos lados del sendero; los demás tomaron posiciones sobre la cueva para aprovechar el factor sorpresa. No pasó ni media hora hasta que se escuchó el retumbar de los cascos del grupo mercenario acercándose por el camino con sus antorchas en mano. Parecían haber tragado el anzuelo. Laurent iba a la cabeza al lado de un vigoroso mercenario ataviado con un yelmo con forma de serpiente y una lustrosa cota de malla reforzada. Parecía el líder del grupo. –Allí es –anunció señalando hacia el lugar donde habían establecido el refugio–. En aquella cueva. –¡Vamos, descabalgad! –berreó el jefe de los mercenarios–.¡Vosotros, entrad ahí y traedme su cabeza! ¡Tú te quedas aquí con nosotros! Sigfried esperó hasta que el grupo acabara de entrar en la caverna. Cerciorado de ello, tensionó sus poderosos músculos y ejerció presión sobre una enorme roca que había sobre la entrada. La piedra comenzó a ceder hasta que finalmente se precipitó delante del umbral ytaponó la salida. –¡Ahora! –gritó Sigfried saltando desde lo alto de la cueva y encarándose con el líder de los mercenarios. Pascal y Elisabeth siguieron los pasos del gigantón y se situaron a su lado. Ulfidar, que había permanecido oculto a cierta distancia, cargó junto a varios de sus hombres mientras el resto de los batidores disparaban contra los desconcertados mercenarios. Con un fugaz movimiento, Pascal detuvo la acometida de uno de ellos y a continuación abrió un profundo corte en el pecho de su enemigo, que cayó de rodillas mientras se echaba las manos sobre la herida.Luego Pascal le propinó una patada en el rostro y siguió avanzando hacia un nuevo adversario. –¡Cuidado! –lo alertó Elisabeth al tiempo que se desembarazaba del mercenario que tenía frente a ella con un poderoso tajo de su mandoble–. ¡A tu espalda! Pascal se agachó justo a tiempo para esquivar el mazazo que tenía como objetivo su cabeza. Volcaba todos sus esfuerzos en mantener la guardia con el mercenario que tenía frente a él sin descuidar su espalda. Elisabeth se interpuso entre Pascal y su rival y detuvo con su espadón su segunda acometida. Luego se situó junto a su prometido. La mayoría de los caballos del grupo mercenario habían salido al galope, espantados por el estruendo de la refriega, mientras sus jinetes trataban de huir de la ratonera a pie. Ulfidar y sus hombres sorprendieron a varios enemigos. Unos pocos lograron alcanzar una montura y trataron de salir de aquella encerrona, pero los arqueros wolfsfalos apostados dieron cuenta de ellos antes de que lolograran. El joven Laurent había aprovechado el revuelo para esconderse detrás de las 181 rocas próximas a la entrada. Agazapado como un gato, observaba con ojos de terror el devenir del combate, atento a cualquier oportunidad que pudiera presentarse para escabullirse de allí. Frente a él, dos colosos se enfrentaban cuerpo a cuerpo en una lucha sin cuartel de la que solo uno de ellos podría salir airoso. El líder de los mercenarios había tratado de evitar el enfrentamiento con Sigfried, pero este lo acometió con su gigantesco mandoble. Conforme contemplaba cómo su enemigo era incapaz de responder a sus ataques y retrocedía ante su voraz ímpetu guerrero el ansia de sangre de Sigfried iba en aumento. Cada golpe era aún más agresivo que el anterior; concentraba toda su energía en atacar y descuidaba su defensa, hasta que uno de sus envites hizo hincar la rodilla del mercenario en el suelo. Sigfried soltó un rugido de euforia al ver a su rival a merced mientras levantaba su mandoble para asestar el golpe definitivo, pero el mercenario no era ningún novato en el arte de la guerra y aprovechó el exceso de confianza del wolfsfalo para arrojarle un puñado de tierra a los ojos. La sucia artimaña de su enemigo lohizo retroceder un par de pasos y el veterano mercenario aprovechó la oportunidad. A duras penas pudo Sigfried detener las dos primeras acometidas del mercenario por puro instinto, hasta que en la tercera consiguió desarmarlo con una rápida y certera maniobra. Sigfried dio varios pasos más hacia atrás, sin poder percibir poco más que una sombra. Entonces su enemigo soltó un grito de guerra y descargó toda su fuerza, pero la espada no alcanzó su destino. Ante la sorpresa del mercenario, Sigfried logró bloquearlo con el guantelete de su mano izquierda, mientras con la derecha sujetaba con una fuerza titánica la muñeca del brazo con el que esgrimía el arma. El mercenario soltó un aullido de dolor cuando sintió cómo se partía el hueso y dejó caer la espada al suelo. Sigfried lo alzó por el cuello como si fuera un muñeco. El mercenario trató desesperadamente de escapar de aquella presa mortal, pero todos sus esfuerzos fueron fútiles. Las energías fueron abandonándolo hasta que finalmente perdió la consciencia. Con los ojos llenos de rabia, Sigfried rugió al sentir cómo el cuello del enemigo crujía al quebrarse. Los tres que habían sobrevivido a la matanza tiraron sus armas y se rindieron suplicando misericordia. Veían a su jefe muerto a sus pies. Ulfidar, con la espada en la mano, miró a su señor esperando una señal. Sigfried respondió con un gesto de la cabeza y acto seguido el jefe de los batidores wolfsfalos procedió a ejecutarlos. –¿Qué hacemos con los que han quedado atrapados dentro, señor? –preguntó Ulfidar con el rostro bañado en sangre. –Tú te quedarás aquí con tus hombres para vigilar la cueva hasta que regrese con el grueso del ejército –decidió Sigfried–. No podrán mover la roca, así que no creo que vayan a ir muy lejos. ¿Dónde está el chico? 182 –Estoy aquí –respondió Laurent, que aún temblaba de miedo ante aquella brutal demostración de fuerza y violencia. –Lo has hecho bien, muchacho –concedió Sigfried–. Pero recuerda mis palabras: Has muerto junto con esta escoria. Vamos, no hay tiempo que perder. Debemos partir de inmediato. Pascal, Laurent y Elisabeth obedecieron a Sigfried y subieron a lomos de sus caballos. Llevaban consigo varias monturas de refresco para no demorarse en su viaje de regreso al campamento. No hubo tiempo para palabras durante el trayecto, así que Pascal tuvo oportunidad de reflexionar sobre lo ocurrido. De un plumazo, el mundo que creía conocer se había desplomado a sus pies. Por un momento llegó a pensar que solo se trataba de una pesadilla y que al despertar todo volvería a ser como antes. Entre esa avalancha de ideas casi no se percató del paso del tiempo. Para cuando se vino a dar cuenta ya habían llegado. Sigfried organizó a su ejército para emprender la marcha lo antes posible hacia el Paso de Montesque. –Ve con Sigfried y permanece con él hasta que partamos a Wolfsfalia –dictó Elisabeth–. Tengo que hablar a solas con mi prometido. Laurent obedeció la orden. –Sé cómo debes sentirte –comenzó a decir Elisabeth con ternura–, pero no pierdas la esperanza. Estoy segura de que mi padre os ayudará a ti y a tu familia. Además, yo estaré a tu lado pase lo que pase. Por ahora fingiremos que has muerto. Debemos cambiar tu aspecto para que nadie pueda reconocerte hasta que todo esto se aclare. Estoy convencida de la inocencia de tu padre y de tu casa en toda esta trama. Elisabeth estrechó con fuerza las manos de Pascal entre las suyas. –No quiero que tu familia se vea involucrada en esto –replicó Pascal con un nudo en la garganta–. No podría soportar que a ti o a los tuyos os sucediera algo por mi culpa. «¿Cómo puedo arriesgar tu vida y afirmar en voz alta que te quiero?», pensó. –Aún no lo entiendes. Tus problemas se convirtieron en los míos el día que atrapaste mi corazón –protestó Elisabeth mientras le cogía la mano y la situaba sobre su pecho–. ¿Escuchas cómo laten nuestros corazones? Ambos lo hacen como uno solo. Cualquiera que sea el destino que te espera, yo lo cruzaré contigo. Te amo y no permitiré que nadie te haga daño, aunque tenga que despellejar al dictator Claudio Sforza con mis propias manos. Elisabeth no dejó de mirar a los ojos a Pascal en ningún momento. Tras pronunciar su última palabra, acercó su rostro al suyo y ambos se fundieron en un profundo beso. 183 CAPÍTULO 36 Kazaquia. Territorio del clan de las Quebradas del Este Nikolai Drago se zambullía en las cálidas aguas termales a la espera de que Katya Volkorov terminara de decidirse a quitarse la ropa y lo acompañara en el baño. –Esto no está bien, Nikolai –objetó Katya ya desprendida de las pesadas pieles que cubrían su cuerpo. Nikolai sintió cómo la excitación se iba apoderando de él al contemplarla totalmente desnuda. –¿Qué es lo que no está bien? –inquirió–. ¿Qué puede haber que deleite más a los dioses que ver a dos amantes compartiendo su pasión? A menos que lo que hagamos sea despertar sus celos, pues ninguna diosa puede competir en belleza contigo. –No deberías hablar así de los dioses –advirtió Katya con cara de enojo–. Atraerás su ira si te burlas de ellos. –Ningún dios impedirá hoy que te posea –afirmó Nikolai. Cansado de la indecisión de la joven, salió del agua y exhibió frente a ella su atlético cuerpo. Katya enrojeció al fijar su vista en el miembro erecto de Nikolai. Apartó sus dulces ojos azules de la tentación que tenía ante ella al escuchar sus carcajadas. Nikolai la agarró de la barbilla y la obligó a mirarlo a la cara. –Mi padre te matará si se entera de lo que estamos haciendo –alegó Katya–. Y, si no lo hace él, lo harán tu padre o tu hermano. Sabes que estoy prometida con Viktor y pronto seré su esposa. –Al cuerno nuestros padres –protestó Nikolai–. Al cuerno mi hermano. Tus ojos revelan lo que no se atreven a confesar tus palabras. Tú me amas a mí tanto como yo a ti. Convenceré a mi padre para que rompa el compromiso –prometió antes de besarla. –¿Y qué pasará si no logras convencerlos? –preguntó. Katya notó cómo se le erizaba la piel al contacto de las manos de Nikolai sobre su espalda–. ¿Qué haremos entonces? –Te raptaré si es necesario y nos iremos lejos de aquí –Nikolai no dejaba lugar a dudas. Estaba dispuesto hacer lo que fuera con tal de salirse con la suya–. Lo único que me importa es que estemos juntos. Todo lo demás me da igual. –¡Estás completamente loco!, ¿sabes? –sonrió Katya por primera vez desde que llegaran a la caverna. –Sí –admitió Nikolai justo antes de levantarla en brazos y tirarse al agua–. Estoy completamente loco… por ti. Cuando emergieron de la poza termal con sus lacias melenas rubias 184 completamente empapadas, Nikolai la llevó hasta la orilla y la tumbó sobre la lisa superficie de roca.Sus cuerpos quedaron sumergidos en el agua desde la cintura y sus miradas volvieron a cruzarse. Nikolai apartó los mechones mojados del rostro de Katya. La joven kazaca contempló una vez más los enormes ojos de color verde esmeralda de Nikolai y decidió dar rienda suelta a su pasión. Compartieron un nuevo beso. Sintió un cosquilleo al notar el contacto de la barba de Nikolai, que empezó a recorrer sus pequeños pechos con la lengua. El calor se intensificó al notar que comenzaba a penetrarla. El eco de los jadeos de los amantes resonó entre las paredes de la cueva. –Te quiero –confesó Nikolai. –Seguro que les has dicho lo mismo a todas las mujeres con las que has estado –respondió Katya. –No. En serio. Te quiero –insistió–. Siempre te he querido. Desde el primer día que te vi, cuando aún éramos críos. Ven conmigo. Larguémonos lejos donde nadie pueda evitar que compartamos nuestras vidas. –Pero ¿qué dirán nuestras familias? –contestó Katya–. Mi madre se moriría de pena si me marchara. –No creas que no lo he pensado –aseguró Nikolai–. Quiero a mis padres y a mi hermano Viktor, pero estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Si tú también lo estás, claro. –Está bien –cedió finalmente Katya–. Me iré contigo. Pero, antes, deja que me despida de mi madre, por favor. Ella lo entenderá. Te lo aseguro. –No podemos arriesgarnos –sentenció Nikolai–. Nos iremos esta misma noche. –¿Adónde diablos piensas irte esta noche? –Grund había entrado en la cueva y había sorprendiendo a la pareja de amantes–. Vístete antes de que unos ojos menos discretos que los míos descubran lo que estáis haciendo. Katya se ruborizó por la vergüenza y, tras cubrirse a toda prisa, salió de la cueva. –¡Comprendo que estés enfadado, pero esto no es lo que tú piensas! ¡Puedo explicártelo todo! –aseguró Nikolai. –Con quién te acuestes o te dejes de acostar no me importa en absoluto –empezó a decir Grund con tono severo–. Eres un hombre y es normal sentir deseos por una mujer hermosa. Es tu falta de juicio lo que me preocupa. Katya es la prometida de tu hermano Viktor y eso no va a cambiar por mucho que lo desees. Eres un Drago y debes empezar a comprender lo que eso significa. ¡Vístete! Tu padre me ha enviado a buscarte para que me asegure de que asistes al consejo. –¿Qué importancia tiene que asista o no? –protestó Nikolai desafiante–. Viktor es el primogénito. Es él quien debe soportar esas aburridas reuniones para viejos. Yotengo mejores cosas que hacer. –¿Vas a ir por tu propio pie o tendré que emplear la fuerza ? –advirtió Grund en un tono apremiante–. Sabes que no dudaré en hacerlo si me obligas a ello, 185 pero preferiría que fueras por propia voluntad. Nikolai cedió finalmente a la recomendación de Grund, no por miedo a su mentor,sino por el respeto que sentía hacia aquel poderoso guerrero nórdico que tan lealmente había servido a su familia. Ya había acabado de vestirse y se disponía a coger sus armas cuando uno de los miembros de la guardia personal del clan entró en la cueva sangrando en abundancia. Estaba herido. El maestro de armas se puso en guardia antes de interrogar al recién llegado. –¡Sasha! ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién te ha hecho esto? –Nos han traicionado –reveló Sasha respirando con dificultad–. Todos están muertos. Los Kolzorov han asesinado a Pyotr y a Viktor. Mijail Volkorov trató de impedirlo, pero también lo han matado, igual que al chamán. Vasily Kolzorov es el nuevo líder del clan de las Quebradas del Este y ha ordenado que le entreguen la cabeza de todos los miembros de las familias Drago y Volkorov, así como la de todo aquel guerrero que se oponga a su voluntad. Intentamos protegerlos, pero… hemos fracasado. Tienes que sacar a Nikolai de aquí. Él es el último… Sasha empezó a sangrar por la boca y se desplomó en los brazos de Grund. –Tenemos… Tú también vendrás con nosotros –afirmó Grund a pesar de saber que no era cierto. Sasha se estaba muriendo. –Lo siento, viejo amigo. Mi camino acaba aquí. Venga a nuestro señor. Esas fueron sus últimas palabras antes de expirar. –Los mataré a todos –aseguró Grund–. Te lo prometo. –¡Katya! –aulló Nikolai antes de salir corriendo por la entrada de la cueva. –¡Espera, Nikolai! –gritó Grund–. ¡Ya es demasiado tarde para la muchacha! ¡Tengo que sacarte de aquí con vida! –¡No! –insistió Nikolai–. ¡No me iré de aquí sin ella! Dos hombres del clan Kolzorov aparecieron ante Nikolai en el umbral y se arrojaron sobre él. Nikolai desvió la acometida del primero y acabó con él de un solo tajo. Intentó hacer lo mismo con el segundo pero el bloqueo no fue lo suficientemente preciso. Sintió cómo la espada mordía su carne ypenetraba en su abdomen. –¡Nikolai! –aulló Grund. La ira se apoderó de su cuerpo al percibir la grave herida que había sufrido el hijo de su señor. Sin pensárselo dos veces lanzó su espada en dirección al kazaco que se enfrentaba a su discípulo y le acertó de lleno en el pecho. Tal fue la fuerza del impacto que desplazó a su enemigo a varios metros de distancia. A pesar del dolor que le producía la herida, Nikolai continuó su carrera. Debía intentar rescatar a su amante. Varios guerreros del clan Kolzorov trataron de detenerlo, pero consiguió traspasar el cerco embistiéndolos con fuerza y siguió camino arriba a la carrera. Grund tenía que actuar rápido o no podría hacer nada por 186 detenerlo en su locura. Ellos dos solos no podían vencer. En un rápido movimiento acortó la distancia que lo separaba de los cuatro enemigos que había en el umbral, esquivó el hachazo del primero de ellos rodando por el suelo y cogió de nuevo su espada. En una maniobra extraordinaria logró desjarretar a dos de ellos antes de completar la pirueta. Ambos cayeron al suelo aullando de dolor. Los otros dos se quedaron estáticos sin decidirse a enfrentarse al legendario maestro de armas. Ese tiempo fue más que suficiente para que Grund recuperara el equilibrio y saliera en pos de su pupilo. En el exterior de la cueva Nikolai pudo ver a Katya con un cuchillo entre las manos. Estaba acorralada contra el precipicio, que caía hasta el lago de las quebradas, por varios guerreros del clan Kolzorov, encabezados por el temible Eugeny Kolzorov. Nikolai corrió hacia ellos. Eugeny se percató y soltó una carcajada. –Es inútil que te resistas, maldita zorra –berreó mostrando sus afilados dientes– . Pero no te preocupes. Te prometo que será rápido. –Si das un solo paso más te juro que te mataré –se resistió Katya blandiendo su cuchillo de un lado al otro. A la amenaza el descomunal guerrero respondió con otra carcajada. Estaba impresionado por la feroz resistencia de la muchacha, como daba fe el guerrero que yacía en el suelo y que ella misma había apuñalado. –¡Katya! –vociferó Nikolai angustiado. Eugeny desvió con facilidad el ataque de la joven kazaca, que había creído poder sorprenderlo mientras prestaba atención a su amado, y alzó su espada para descargar a continuación toda su fuerza contra el pecho de Katya. Luego la levantó en peso y la arrojó hacia el lago. –¡Matad al muchacho y traedme su cabeza! –exigió. Sus hombres corrieron hacia Nikolai, pero el menor de los Drago ya no los veía. Toda su atención se centraba en el cuerpo de su amada cayendo al vacío. Sin pensárselo dos veces se arrojó desde lo alto del precipicio con la esperanza de poder rescatarla antes de que fuera devorada por las aguas de lago. –¡Nikolai, no! ¡Ya está muerta! –berreó Grund. Pero ya era demasiado tarde. Nikolai había saltado. Era poco probable que pudiera sobrevivir a aquella caída con la grave herida que lucía a la altura del abdomen; pero el maestro de armas nórdico no temía a la muerte y decidió seguir los pasos de su discípulo. Eugeny y sus hombres perdieron de vista al poderoso guerrero nórdico cuando este, en su caída, atravesó la niebla en torno al lago. A pesar de ello, todos pudieron oír con claridad su tremendo rugido, que resonó en el valle. –¿Qué ha sido eso? –preguntó uno de los escoltas. –Parecía un animal salvaje –respondió otro de los kazacos. Eugeny sonrió al percibir el temor de sus hombres. Era el único que no 187 parecía sorprendido por el extraño gruñido. Por su parte, no estaba dispuesto a volver junto a su padre sin la cabeza del heredero del clan Drago, así que tomó una determinación. –Bajad al valle y buscad sus cuerpos –ordenó–. No volváis sin sus cabezas o serán las vuestras las que acabarán clavadas en una pica. Yo iré al encuentro de mis hermanos y más tarde me uniré a vosotros. –Sí, señor –respondió uno de sus hombres. «La cacería ha comenzado. Al fin tendré un rival a mi altura», pensó Eugeny con la mente puesta en el nórdico. 188 CAPÍTULO 37 Inframundo. Búsqueda de Caleb Extraviado en aquellos túneles lúgubres y tortuosos, Caleb había perdido la noción del tiempo. Era incapaz de precisar cuántos días habían transcurrido desde que se decidiera adentrarse en ellos. Sin la presencia de un sol que lo guiara, todo se prolongaba en una eterna noche sin fin. Paraba a descansar cuando las fuerzas lo abandonaban. Solo así podía poner una leve pausa a su tormento, cuando su cuerpo extenuado decía basta y por un momento adentrarse en el mundo de los sueños le permitía escapar de aquella pesadilla. A veces se veía levantándose de su cama mientras su hermana lo animaba a salir al exterior. Podía sentir los cálidos rayos del sol bañando su piel corriendo por la pradera, curado al fin de sus extrañas dolencias. Pero pronto descubría que todo era una farsa y volvía a despertar en aquel tenebroso reino de pesadilla para seguir deambulando por aquel laberinto como alma en pena. Si no encontraba pronto el refugio de la manada de Felina, su alma estaría perdida para siempre. Así fue como algo más tarde lo encontró el Cazador: perdido, desamparado y al borde de la locura. El jefe de la manada se percató de la ausencia de su antigua pupila; pero, dado el estado de Caleb, tuvo que dejar para más tarde las preguntas. Cuando el joven despertó, se vio rodeado de aquel extraño grupo de muchachos que respondían a apodos tan ridículos como el suyo. Difícil olvidar un nombre tan singular como el de Zanahoria. Pero lo que más lo alarmó fue la expresión agresiva de los ojos del Cazador. –¿Qué demonios haces aquí? ¿Y dónde está Felina? –inquirió con la mirada cargada de sospecha y reproche. –La han atrapado y se la han llevado a la Ciudad de los Muertos, o eso creo recordar que dijeron aquellas criaturas –confesó sin amedrentarse–. Vinieron por ella. De alguna forma consiguieron adivinar su nombre. Tenemos que ayudarla – proclamó con energía–. Ella se ha portado muy bien conmigo y no pienso dejar que le hagan daño. El coraje de Caleb sorprendió al Cazador. –¿Y cómo piensas hacerlo, renacuajo, si ni tan siquiera eres capaz de valerte por ti mismo para sobrevivir? –Lo haremos juntos –replicó Caleb–. Y, si no queréis ayudarme, iré yo solo de todas formas. Caleb se dio la vuelta, furioso. –¡Espera! –dijo el Cazador de pronto–. ¡Yo iré contigo, pero no obligaré a venir a nadie más de la manada si así no lo desea! 300 El ofrecimiento del Cazador hizo sonreír a Caleb, que se alegraba de no tener que adentrarse solo en aquella tenebrosa fortaleza. –¡Yo también iré contigo, Zanahoria! –anunció acto seguido Cara de cactus, un muchacho no mucho mayor que Caleb y cuyo nombre se debía a la gran cantidad de granos que poblaban su rostro. –¡Y yo! –respondieron al unísono el resto de los miembros de la manada. –Todos vamos a ir con vosotros, Cazador –afirmó Conejo–. Además, ¿qué clase de conejo sería si no saliera corriendo detrás de una zanahoria? Todos se rieron ante su ocurrente comentario. Por un momento alejaron de sus mentes la dura prueba que los esperaba. 300 CAPÍTULO 38 Isla de Icelung. Los hombres del norte Aruf llevaba todo el día vagando fuera de sí. El rey Elkjaer se había puesto furioso al enterarse de la huida de Garkahür, aunque, por otro lado, había celebrado con fervor que su mejor hombre hubiera sobrevivido a la masacre de su partida de caza. Aun así, y a pesar de la fama que había atesorado en tiempos pasados el viejo guerrero, seguía enojado por su participación en la fuga de los jóvenes. Ahora temía que el rey lo excluyera de la expedición que iba a partir hacia Göttland, lo que significaría también que no podría participar en las razias que Elkjaer Ingersen y su primo Magnus planeaban realizar cuando llegara la primavera. Así llegó el gran momento. El rey Elkjaer había convocado a sus mejores guerreros para partir hacia Göttland y Lars Sorensen estaba entre ellos. Su recuperación había sido vertiginosa, increíble y casi milagrosa gracias a las atenciones de Aruf y sus amplios conocimientos en hierbas medicinales. Cinco grandes barcos de guerra y más de quinientos hombres suponían toda una declaración de intenciones. «¿Por qué habrá convocado a tanta gente?», se preguntaba Aruf. Aquello hacía indicar que el rey Elkjaer estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que Garkahür no lograra escapar. Aruf respiró hondo y se decidió al fin a dirigirse hacia el rey. Era ahora o nunca, pues pronto zarparían rumbo a su destino. Sin más dilación avanzó con paso decidido y se plantó a escasos pasos de Elkjaer. Los skjoldür del rey se interpusieron en su camino. –¡Quiero hablar con el rey! –gritó. –Dejadlo pasar –concedió este–. ¿Qué es lo que quieres, anciano? Aruf se irguió orgulloso a la vez que se desembarazaba de los hombres que lo tenían sujeto. –Dejad que os acompañe a Göttland –sugirió. –Tu tiempo ya ha pasado, viejo –respondió el rey–. ¿Por qué iba a concederte tal cosa? Además, no he olvidado lo que hiciste. Esa abominación ha escapado por tu culpa. La única razón por la que te has librado de un castigo mayor ha sido porque le salvaste la vida a mi mejor skjoldür. Márchate antes de que cambie de opinión. –Puede que sea viejo, pero aún soy capaz de vencer a cualquiera de vuestros hombres en un combate singular –proclamó Aruf seguro de sí mismo–. Lo único que quiero es saldar mi deuda con vos y con los dioses antes de que llegue mi hora. Me habéis excluido de las razias de los últimos años. Dejadme demostrar mi valía 302 con una espada en la mano para que Skogür me acoja en su salón eterno tras mi muerte. Dejadme enmendar mis errores y juro que no os arrepentiréis de vuestra decisión. El rey parecía indeciso. Lars Sorensen eligió ese momento para intervenir. –Fue la voluntad de los dioses la que permitió que Aruf me encontrara moribundo en el bosque –comenzó a decir Lars Sorensen–. Él no sabía nada acerca de la implicación de Garkahür en la muerte de vuestra hija. Creo que deberíais aceptar su propuesta. Es posible que sus mejores años ya hayan visto su fin, pero sigue siendo un gran guerrero y un hombre leal. Si Aruf no es digno de acompañaros, yo tampoco lo soy. Lars era consciente del riesgo que había corrido al unir su destino al del viejo, pero no se arrepentía de tomar esa decisión. Le había salvado la vida y era lo mínimo que podía hacer por él. –Está bien –concluyó Elkjaer tras meditarlo unos instantes. El apoyo de Lars Sorensen había tenido mucho que ver en su cambio de parecer–. Viajarás a Göttland. Demuéstrame tu valía y tal vez te deje participar en las razias de la próxima primavera. Y ahora bebamos en honor de los dioses para que bendigan nuestra empresa. Tras escuchar la buena noticia Aruf estaba exultante. Lars Sorensen le dio un fuerte abrazo y pronto ambos se unieron al resto de los icelanders para disfrutar de un último banquete antes de hacerse a la mar. Un majestuoso ejemplar de azor observaba la escena desde la distancia sin que nadie reparara en su presencia. 303 CAPÍTULO 39 Suroeste de la provincia de Numánica. Puerto de Midaris Habían transcurrido poco más de dos días desde que se produjera la cruenta batalla contra los normidones en alta mar. De todas las naves mercenarias que habían quedado rezagadas durante la persecución en pos del Brisa de Mar, solo dos habían llegado al puerto de Midaris: la Leviathan del capitán Logan Denning y el Cuerno de Balcaldur, comandada por Norman Giles. La salud de Lacroix había mejorado considerablemente, pero aún permanecía inconsciente, por lo que el mando de la compañía mercenaria seguía correspondiendo a Máximo. Las atenciones de Vipsania habían sido claves para la curación del comandante. El numantino se había mostrado un tanto esquivo y con un humor de perros desde el improvisado funeral en alta mar. Sus hombres no habían vuelto a dar ningún problema ni pronunciar queja alguna sobre sus decisiones desde que recibieran el adelanto; al menos no los habían expresado de manera abierta. Por otro lado, la tripulación de los capitanes recién llegados miraba con recelo a Máximo, hecho que tendría que resolver más tarde si pretendía tenerlos controlados. Mirkhan y McDuff aguardaban en cubierta a la espera de recibir las instrucciones del capitán numantino. El gigantón anglo no cesaba de dar vueltas alrededor de Mirkhan. De vez en cuando hacía una pausa y miraba a su camarada turkhanio con la boca abierta, como si tratara de decirle algo; pero una y otra vez volvía a cerrarla para seguir caminando. Hastiado de la actitud de McDuff, Mirkhan rompió finalmente el silencio. –Si vas a decir algo, hazlo de una vez por todas, viejo. Me estás crispando los nervios. Las quejas de Mirkhan parecieron surtir efecto. –¿No te parece rara la actitud de Máximo? –insinuó McDuff sin molestarse en ocultar su preocupación–. Apenas come ni bebe y no ha vuelto a soltar ninguna de sus típicas bromas desde que tuviera aquella reunión con los prisioneros. Mirkhan odiaba tener que darle la razón a McDuff, pero en este caso coincidía de pleno con él. –Creo que esta vez no andas muy desencaminado, grandullón – convino–. No sé lo que pasa por su cabeza, pero está claro que hay algo que le preocupa. Supongo que será por temor a la reacción que el comandante pueda tener cuando despierte y se entere de las extrañas decisiones que ha estado tomando en su ausencia. Esa babosa de Smiles y su perro Hazard ya se encargarán de meter cizaña a la menor oportunidad que tengan. Tú y yo, como lugartenientes del numantino, tampoco escaparemos de esta. Algo acabará salpicándonos, sobre todo después del trato que le dimos al Carnicero. No es de los que olvidan una 304 ofensa fácilmente. –Tenía que haber estampado contra la pared su asquerosa cara cuando empezó a escupir su veneno. No es más que basura –masculló McDuff apretando los puños mientras se imaginaba a sí mismo estrangulando a Hazard con sus propias manos. –Tranquilo. Ya llegará el día –aseguró Mirkhan–. Muy pronto. En el trascurso de la guerra muchos hombres mueren. Nadie notará su ausencia –el mercenario turkhanio percibió un movimiento a su espalda–. Cuidado, alguien se acerca –susurró–. No debemos hablar más del tema por el momento. Ya llegará nuestra oportunidad. Mirkhan observó al recién llegado. Se trataba de Luciano, un joven numantino al que Máximo había reclutado dos años atrás. –Perdonad la intromisión –dijo este sin atreverse a mirar directamente a los ojos a los lugartenientes de Máximo–. Os llama el capitán. Quiere reunir a todos los oficiales en la sala de mando. Mirkhan estuvo tentado de soltarle un bufido,pero finalmente optó por guardar silencio. Máximo lo apreciaba. –Gracias, muchacho –respondió McDuff–. Iremos para allá de inmediato. Los dos mercenarios se dirigieron al encuentro con su capitán. Al entrar, Gerald Smiles, Hazard, Logan Denning y Norman Giles ya habían tomado asiento. Frente a ellos se encontraba Máximo, que, a diferencia del resto, permanecía en pie con una copa de vino en la mano. –Os preguntaréis el motivo que me ha llevado a reuniros –comenzó a decir realizando una pausa intencionada para asegurarse de captar la atención de los presentes–. No discutiré que muchas de mis decisiones han resultado un tanto controvertidas para muchos de vosotros –continuó–, al igual que para el resto de los hombres de la compañía; pero creo firmemente en lo que he hecho y no toleraré ningún acto de insubordinación. Si el comandante Lacroix está en desacuerdo conmigo cuando despierte, aceptaré las medidas que él considere oportunas –Máximo realizó una nueva pausa para beber un sorbo de vino–. Han sido días difíciles para todos –reconoció–. He estado dándole vueltas al asunto y he decidido que nuestros hombres necesitan alimentar su espíritu. Siento informar a los recién llegados deque no puedo ofrecer la misma recompensa a vuestras tripulaciones que la que les entregué a los supervivientes de la batalla; pero, aprovechando que estamos en Midaris, sí puedo darles un adelanto de su paga para que la gasten como prefieran. Estierra de buenas mujeres y excelente vino. Tanto a Denning como a Giles se les alegró cara al escuchar la noticia, a diferencia del tesorero de la compañía, que ya se disponía a protestar. Máximo se anticipó al intuir sus intenciones. –Smiles –pronunció Máximo con voz potente y segura–, aquí tienes los documentos que te autorizan a entregarles media paga. Harás lo mismo conforme vayan llegando el resto de las naves. Doy permiso esta noche, tanto a los capitanes como a sus hombres, para bajar a tierra. Podrán disfrutar de un 305 pequeño momento de respiro en las tabernas y lupanares o donde quiera que deseen acudir. Un mínimo de efectivos deben quedar a cargo de la guardia de las naves. ¿Alguien tiene alguna objeción? El tono de voz de Máximo dejaba muy claro que su pregunta era un simple formalismo. La decisión ya estaba tomada. Smiles no se atrevió en esta ocasión a llevarle la contraria, pues sabía que tendría en su contra a toda la compañía; pero tomó buena nota de ello para transmitírselo a Lacroix cuando este despertara. –Creo que tienes razón –admitió Logan Denning–. Hay que animar a nuestra gente. Tu decisión es bien recibida. Logan Denning se aseguró de mostrar abiertamente su total acuerdo con una enorme sonrisa que dejaba entrever los pocos dientes que aún formaban parte de su dentadura. –Yo también estoy contigo –convino Norman Giles tan entusiasmado como Denning–. Mis hombres brindarán por ti esta noche para honrar tu generosidad. El resto de los presentes asintieron con la cabeza. Tan solo la oscura mirada de Hazard, acompañada de su siniestra sonrisa, turbó algo la mente del numantino. Por lo demás, todo iba según lo previsto. –Perfecto. Entonces doy por concluida la reunión –sentenció Máximo–. Podéis marcharos. Mirkhan, McDuff: quedaos un momento. Tengo que hablar con vosotros. Todos obedecieron al numantino y salieron ordenadamente de la sala. Pronto quedó a solas con sus dos oficiales. –¿Qué demonios te propones? –protestó Mirkhan. Estaba enojado con su polémica decisión–. Cuando Lacroix recupere la consciencia te va a despellejar vivo, y, por si no te has dado cuenta, eso nos deja a nosotros dos en una difícil situación. –Durante todos los años que llevamos juntos –comenzó a decir Máximo–, no es la primera vez que estás en desacuerdo con mis decisiones, pero a posteriori siempre has acabado dándome la razón. De todos modos, no necesito tu aprobación para hacer lo que considere correcto –le advirtió–. Esta noche, tú y McDuff os uniréis al resto de la tripulación para celebrar nuestra victoria, ahogaros en vino y retozar entre los muslos de alguna zorra. Solo ocho hombres se quedarán conmigo a bordo para custodiar tanto al comandante Lacroix como a los prisioneros. Serán recompensados por ello más tarde. El tono de frialdad y distanciamiento con el que se expresó Máximo desconcertó a sus lugartenientes, poco acostumbrados a recibir ese trato. –Si tú te quedas, nosotros también lo haremos –refunfuñó McDuff, testarudo como siempre–. Bajaremos a celebrarlo cuando tú nos acompañes. Al escuchar las palabras de McDuff Máximo dio un fuerte golpe en la mesa. 306 –Tú harás lo que se te ordene, maldito borracho –dijo con desprecio. El gigante anglo no podía dar crédito a lo que estaba presenciando. Conocía al numantino desde que era un niño y en todo ese tiempo era la primera vez que lo trataba con tanta desconsideración. Repuesto de la afrenta, situó su rostro a escasa distancia del de Máximo, para lo que tuvo que agachar la cabeza. La diferencia de altura era notoria. –No creas que no sé lo que está pasando aquí, muchacho –advirtió–. Puedes insultarme cuanto quieras, pero eso no me hará cambiar de opinión. Siempre te he considerado un hombre inteligente –reconoció–, superior al resto, pero esta vez estás equivocado. ¿Crees que no nos hemos dado cuenta de cómo la miras? No nos preocupan las represalias de Lacroix. Lo único que nos molesta es que te hayas dejado embaucar por esa mujer. Por muy guapa que sea la princesa, para mí no es más que una puta de alta alcurnia. Al terminar su intervención, McDuff miró fijamente a los ojos del numantino en clara señal de desafío. Máximo reaccionó abofeteándolo dos veces. –Si no fuera por el tiempo que llevas a mi lado te haría azotar por tu falta de respeto. No olvides con quién estás hablando, malnacido. Y ahora largaos de mi vista antes de que cambie de parecer. Máximo se cruzó de brazos: así daba por concluida la conversación. El gigante anglo tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para contener sus ganas de golpearlo. Mirkhan sabía que Máximo no iba a permitir que nadie lo desafiara, así que agarró a McDuff por el brazo y se interpuso entre ellos para evitar males mayores. –Espero que te merezca la pena, numantino –dijo Mirkhan con cara de pocos amigos–. Vamos, McDuff. Aquí estamos de más. Mirkhan le dedicó a Máximo una mirada despectiva antes de darse la vuelta. Duncan siguió a su camarada turkhanio refunfuñando entre dientes. Las horas fueron pasando sin novedad alguna, hasta que finalmente llegó la noche. Tal y como había ordenado Máximo, se hizo entrega del dinero al resto de los hombres, decisión que fue acogida con alegría por su parte. Pronto el silencio se adueñó de los muelles donde estaban atracados los barcos de la compañía mercenaria. Sus tripulaciones disfrutaban de los placeres que la tierra les ofrecía. El capitán numantino observó a través de la ventana cómo los últimos rezagados se dirigían en busca del calor de las tabernas cantando viejas canciones populares con letras socarronas. Su corazón se encogió en un puño al pensar en las duras palabras que había tenido con sus lugartenientes, pero pronto su mente se desvió hacia otros asuntos. Él era ahora el jefe de la compañía de los Hijos de la Muerte y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Poco le importaba el precio a pagar por ello. Tras aclarar las ideas, se dio una vuelta por la cubierta. Debía comprobar que todo el mundo estaba en su puesto. Había apostado a dos hombres junto al 307 timón del barco, cuatro más en cubierta y otros tantos en el interior de la nave, dos de ellos con Lacroix y otros dos custodiando a los prisioneros. –A la orden, mi capitán –dijo en voz alta uno de los vigilantes de las dependencias del comandante Lacroix–. Sin novedad en la guardia. –Gracias, Colins –contestó Máximo–. Ahora os subo un poco de vino para que aclaréis la garganta. El apuesto capitán numantino solía llamar a todos sus subordinados por su propio nombre o porsuapodo para crear un buen ambiente entre la tripulación. Colins recibió la noticia con agrado. Tras dejarlo atrás, empezó a bajar las escaleras que daban acceso al almacén, la bodega y los calabozos. Apenas había un poco de luz, desprendida por dos pequeñas lámparas de aceite colgadas de la pared. Los hombres designados por el numantino para ese puesto eran dos de sus paisanos, Reinaldo y Luciano. Aún recordaba el día en que los había reclutado personalmente. Habían sido elegidos porque jamás osarían contradecir una orden suya. Después de Mirkhan y de McDuff era en quienes más confiaba. –Buenas noches –la voz del capitán sobresaltó a los dos centinelas. –¡Máximo! Quiero decir… capitán –se corrigió Reinaldo–. No lo hemos oído llegar. –Tranquilo –respondió Máximo para restarle importancia a su desliz–. Solo quería supervisar el estado de los prisioneros antes de irme a descansar un poco. Me he tomado la libertad de traeros una botella de mi reserva personal para haceros más llevadero el turno de guardia. Máximo sacó a continuación un frasco de vino auvernio de buena cosecha. –Sois muy amable, capitán –contestó Luciano entusiasmado por la idea–. Quería daros las gracias por depositar vuestra confianza en nosotros para hacer el primer turno de vigilancia. Permitidnos brindar en vuestro honor. –En otra ocasión tal vez. Otros menesteres me reclaman en este instante – aseguró Máximo–. Os prometo que volveré en cuanto pueda para beber con vosotros. Máximo se despidió con cortesía mientras Luciano llenaba su copa y la de Reinaldo. –Hasta entonces pues, mi capitán –contestó Luciano sin quitarle el ojo de encima a la botella–. ¡Reinaldo, cuidado! No derrames este néctar de los dioses. ¿Acaso no eres consciente de la exquisitez que tienes entre las manos? Mi padre era tabernero, así que, si de algo sé, aparte de mujeres, es de vinos. Máximo dejó atrás a sus compatriotas en mitad de la conversación y se dirigió de nuevo hacia Colins para repetir la operación. –Aquí tenéis uno de mis mejores vinos, tal y como os prometí – anunció–. Disfrutadlo con salud pero no descuidéis vuestros cometidos. Si hay alguna novedad, estaré en la sala de mando. 308 El capitán entregó el presente al alegre mercenario, que no era capaz de contener su emoción ante la idea de echar un trago. –Regalo que será recibido de buen grado, capitán –admitió–. Sin duda hará que este servicio sea más agradable. No os preocupéis. Tratad de descansar un poco. Se os ve mala cara. Máximo se dirigió a sus aposentos y se recostó un rato. Pasada aproximadamente una hora, volvió a incorporarse y tomó sus armas. Cuando bajó a los calabozos, sus dos compatriotas se encontraban postrados en el suelo, completamente dormidos. Tras coger el manojo de llaves que llevaba Luciano al cinto, arrastró ambos cuerpos hasta una de las celdas vacías. Aseguró la puerta y miró hacia atrás para comprobar que nadie lo estaba observando. A continuación se dirigió hacia la de los prisioneros, abrió la puerta y, sin mediar palabra, fue quitándoles los grilletes uno por uno, empezando por la princesa. –Sabía que vendrías –afirmó esta–. Lo leí en tus ojos la última vez que hablamos. Máximo volvió a quedarse anonadado al escuchar la armoniosa voz de Gisela, tal y como le ocurriera en la primera ocasión. –No entiendo nada –comentó Fabio, tan confundido por los actos del numantino como por las palabras de la princesa–. ¿Por qué nos quitas las cadenas? ¿Qué me impide ahora acabar contigo y huir? –La misma razón que me está llevando a liberaros: una promesa –confesó Máximo–. Ya os lo dije la última vez: para la gente de mi pueblo, su honor y su palabra son más importantes que su vida y siempre cumplimos las deudas de sangre, sin importar el coste. La respuesta de Máximo no terminó de despejar las dudas del normidón. –Pero tú no tienes ninguna deuda con nosotros y nunca diste tu palabra o mencionaste intención alguna de ayudarnos a escapar –objetó Fabio–. ¿Por qué lo haces entonces? Máximo pidió paciencia y silencio a Fabio con un leve gesto de la palma de la mano. –Puede que no lo recordéis, pues en aquella época yo no era más que un muchacho –comenzó a decir. Pronunciaba como si leyera un cantar de gestas–, pero vuestro rostro no ha cambiado tanto en el transcurso deestos años. Os debo mi propia vida, al igual que la de mi madre, Fabio Bertucci. Yo soy el niño al que salvasteis en Lanjibar tiempo atrás. Hoy saldaré la deuda que tengo con vos aunque para ello tenga que traicionar al hombre que me encumbró como segundo al mando de los Hijos de la Muerte. Míradme bien. ¿No me reconocéis? La revelación de Máximo dejó sin palabras a Fabio. –No me había dado cuenta de quién eras –confesó con voz solemne repuesto de la sorpresa–. Te aseguro que jamás volveré a dudar de la palabra de un numantino. Soy yo quien está ahora en deuda contigo por salvar a la princesa. 309 –No pretendo ser grosero –aseguró Máximo con prudencia–, pero prefiero que guardéis vuestras palabras de agradecimiento para cuando estemos lejos de aquí. Aún no hemos escapado. Me hubiera gustado hablaros antes sobre mis intenciones, pero eso solo habría puesto en peligro el éxito de la empresa. He dispuesto el mínimo de hombres de guardia posible. Cuatro de ellos están fuera de juego por las drogas que les he suministrado en el vino. Pero aún quedan otros cuatro arriba y dos más junto al timón. Sonnuestro último escollo para salir de aquí. Yo me encargaré de despejar la cubierta para que podamos abandonar el barco sin necesidad de derramar sangre. Quiero que ese detalle quede bien claro. Si matas a alguno de mis hombres se acabó el trato. Fabio asintió con una sonrisa. –Después os daré la señal y cogeremos uno de los botes –indicó Máximo–. Pero antes debemos pasar por la armería. Me sentiré más seguro si te veo a mi lado ataviado con tu armadura y pertrechado con tus armas. Aseguraos de no coger más de lo necesario. Tenemos poco tiempo hasta que llegue la hora del relevo de la guardia. Dos caballos y un carruaje nos aguardan en un pequeño establo alejado del puerto de Midaris. Debemos darnos prisa. Vipsania, que había escuchado en silencio y con atención cada detalle del plan del numantino, se decidió a hablar por fin. –Princesa –comenzó a decir la anciana–, siento deciros que, llegado este punto, nuestros caminos han de separarse. Yo no os acompañaré en este viaje. –¡No! –se opuso Máximo de forma rotunda–. No puedes quedarte aquí. En cuanto descubran nuestra fuga te torturarán para averiguar nuestro paradero. Es demasiado peligroso. Máximo conocía bien los brutales métodos que Hazard empleaba con sus víctimas y no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. –¿Cómo puedes abandonarme ahora que se acerca el momento del alumbramiento? –le recriminó la princesa desconsolada ante la idea de que pudieran hacer daño a la anciana–. ¿Cómo podré hacerlo sin ti? –Mi dulce niña. Las hermanas misericordiosas no podemos abandonar a un paciente que ha sido confiado a nuestras manos –afirmó Vipsania–. Nos obliga un juramento. Así que, a pesar de desear de corazón acompañaros, no puedo dejar a su suerte al comandante mercenario, independientemente de cuáles sean las consecuencias de mis acciones. Ten fe en la diosa Gea, fuente de la vida y madre de todas las criaturas que moran en el mundo. Ella te dará fuerzas. Y vos, Máximo, no temáis por mi discreción. No hay sufrimiento en este mundo que pueda apartarme de mi camino. Mi fe será mi escudo. Pronto me reuniré con la creadora. Y ahora marchaos. –Está bien. Salgamos de aquí. Rápido, seguidme –ordenó Máximo, quien no estaba convencido de que aquello fuera una buena idea. Gisela y Orbiana le dieron un fuerte abrazo antes de seguir los pasos del numantino. Fabio Bertucci la saludó con 310 respeto y la dejó atrás. A escasos diez metros de la puerta, Máximo se detuvo para buscar la llave que permitía el acceso a la armería. La sala estaba repleta de aparatos de diversa manufactura y origen, botín de innumerables naves que habían caído bajo el yugo de la flota mercenaria. Máximo esperó agazapado en el umbral de la puerta mientras el resto del grupo se equipaba para la huida. Fabio se ajustó su armadura de malla reforzada y recogió sus armas. Cuando estaba a punto de salir, vislumbró la legendaria estrella de la mañana del comandante Guayart, justo al final del armero. Era una antigua y valiosa reliquia que había pertenecido a la familia durante siglos. Sin dudar ni un solo instante, la añadió a su equipo. Gisela y Orbiana eligieron sendas dagas ignorando el resto del género que les ofrecía el completo elenco de espadas, mazas, hachas y demás armamento que había en la sala. Cuando terminaron, siguieron a Máximo escaleras arriba. El numantino se vio tentado de acabar con Lacroix ahora que tenía la oportunidad, pero finalmente desechó la idea. Había sido como un padre para él durante todos estos años de vida mercenaria. Esperaba no tener que lamentarse en un futuro por no haberlo hecho. Ya en la cubierta observaron la situación. Dos de los hombres dispuestos por Máximo estaban situados sobre el castillo de popa, junto al timón. Parecían estar relajados, hablando sobre lo que iban a hacer con el anticipo que el numantino les había entregado una vez estuvieran en tierra. Los otros cuatro se encontraban cerca de la pasarela que unía a la nave con el muelle. –Quedaos aquí hasta que os dé la señal –ordenó Máximo indicando la posición de los objetivos. Fabio pensó que eran demasiados para él, pero no hizo falta que expresara en voz alta sus temores: el numantino adivinó sus pensamientos. –Descuida. Sé lo que hago. Máximo se dirigió hacia donde estaban los cuatro centinelas de cubierta con naturalidad. Sus hombres, inmersos en plena discusión acerca de qué mujeres eran más ardientes, no fueron conscientes de su presencia hasta que casi lo tuvieron encima. Los centinelas se sobresaltaron. Al ver que se trataba de su capitán volvieron a relajarse. –Buenas noches, camaradas –saludó Máximo en tono alegre. –Mi capitán, nos ha pillado por sorpresa –reconoció Farrel, el más veterano de ellos–. No lo hemos oído acercarse. Es usted más sigiloso que un gato. Se alegraba de que Máximo no les hubiera reprendido por su error. –Menos mal que no soy un enemigo –insinuó Máximo–. Pero, claro, ¿quién se atrevería a enfrentarse a nosotros? Relajaos, acabo de hacer una ronda y todo está en orden. El relevo llegará pronto. Os doy permiso para que abandonéis el barco. Yo me quedaré con el resto de la tripulación hasta el final de la guardia. Luego 311 nos uniremos a vosotros en el pueblo. Tras su ofrecimiento, Máximo empezó a estudiar cada gesto de sus hombres en busca de la más mínima señal de sospecha. Todo parecía indicar que el plan iba según lo previsto. –Oferta bien recibida, capitán. Para nosotros será un placer echar un trago con vos más tarde –respondió Verdix, un joven auvernio que apenas llevaba un año con ellos. Farrel entrecerró los ojos con suspicacia. –No ves más allá de tus narices, novato –le reprendió con suficiencia–. ¿Qué opinión mereceríamos de nuestro capitán si abandonáramos nuestro puesto así, a la ligera, tan solo por el mero deseo de sentir la cerveza bajando por el gaznate? Anda, id vosotros tres. Yo esperaré aquí con el capitán, si a él le parece bien. Máximo se vio obligado a improvisar. –No seas tan duro con ellos –añadió Máximo–. Mi ofrecimiento es sincero. Es más, es una orden. Bajad y divertíos. Todos os lo habéis ganado. Farrel estudió a su capitán durante unos instantes hasta que finalmente rompió a reír. –Nos tomaremos unas cuantas a vuestra salud. Vamos, muchachos. Vayamos al pueblo antes de que el capitán cambie de opinión –Farrel parecía haber mordido el anzuelo. Máximo se aseguró de que sus hombres estuvieran lo suficientemente lejos del barco antes de correr hacia los botes. Con sumo cuidado fue soltando las cuerdas hasta que la pequeña barca de remos alcanzó el agua. A continuación le hizo un gesto a Fabio para que se acercara. Primero bajó el normidón y, una vez en el bote, ayudó a Gisela y a Elena a llegar hasta él. Tras echar un último vistazo, descendió Máximo. Todo había salido a la perfección hasta el momento. –Tenemos que remar en aquella dirección –informó–. Justo hacia donde está el faro de Midaris. Confiemos en que esta noche de luna nueva nos ayude a pasar desapercibidos. El numantino y el normidón asieron los remos e impusieron un fuerte ritmo que los fue alejando paulatinamente de la nave. La corriente les era favorable y pronto llegaron al lugar que Máximo había elegido durante la mañana anterior. Tal y como había vaticinado, la oscuridad fue su gran aliada. Cuando llegaron a la orilla, vararon la barca y se dirigieron con presteza al pequeño establo en el que el numantino había adquirido las monturas. Los ejemplares eran magníficos, tres impresionantes caballos veridios personalmente elegidos por Máximo para la ocasión y un pequeño carruaje cerrado para mayor comodidad de la princesa. Un joven mozo de cuadras se encontraba tumbado entre las alpacas de paja y heno durmiendo plácidamente. Máximo lo despertó con una leve patada en las posaderas. El muchacho estuvo a punto de gritar, pero las fuertes manos de Fabio le taparon la boca a tiempo. 312 –Silencio, muchacho –le reprendió–. Anda, ensilla las monturas y engancha los caballos al carruaje. Saldremos esta noche de viaje. –Claro, señor. Estarán dispuestas enseguida –respondió el chaval. A juzgar por su aspecto, no tendría más de once años. Una vez estuvieron listos para partir, Máximo sacó de su bolsa una moneda de oro y se la puso en la mano. –Toma, te lo has ganado –afirmó–. Ten cuidado si te acercas al puerto. Últimamente hay mucho indeseable deambulando por allí. –Gracias, señor. Que tengáis un buen viaje. El muchacho estaba radiante de alegría. Aquella suma era al menos cien veces superior a la que solía pagarse por aquellos servicios. –Nos queda un largo camino hasta la hacienda –empezó a decir Máximo–. No menos de una semana, calculo. Conozco la región como la palma de mi mano. Así que… en marcha –ordenó mientras subía a una de las monturas. Tras ayudar a la princesa y a su esclava a acomodarse en el carruaje, Fabio cogió las riendas. Los tres fugitivos partieron a buen ritmo tras el numantino. No aminoraron la marcha hasta estar a muchas leguas de distancia de la compañía mercenaria. «Perdonadme, amigos», pensó Máximo para sí mismo al acordarse de Mirkhan y de McDuff. Tenía una espina clavada por el trato que les había dispensado, pero era necesario si quería dejarlos al margen de aquella locura. Además, era la única opción para asegurarse de que el plan saliera bien. Los iba a echar de menos. Taberna portuaria de Midaris Ajenos a lo que estaba ocurriendo en aquel establo, dos viejos camaradas conversaban. Sentados en un oscuro rincón de una de las tabernas del puerto, aguardaban a que les sirvieran algo de comer y alguna cerveza más que llevarse al gaznate. McDuff puso cara de desilusión cuando vio acercarse al orondo tabernero hacia su mesa. El regente del local se había percatado de cómo los miembros de la compañía dirigían miradas lascivas a su hermosa hija, una muchacha de tez morena y ojos negros que contoneaba sus caderas al pasearse entre los clientes, y no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Pronto el gigantón se olvidó de ello y apuró su jarra de cerveza de un solo trago. –Vas a reventar, viejo –comentó Mirkhan un tanto embriagado. –¿Y me lo dices tú, que no has parado de beber desde que llegamos a este antro de mala muerte? –protestó McDuff–. Nunca te había visto así. Parece que el incidente en la sala de mando te ha afectado más de lo que pensaba. Sé que Máximo se ha excedido en esta ocasión, pero no debes preocuparte por ello. Ya volverá al redil. Yo mismo estuve a punto de estamparle los sesos contra la pared cuando me abofeteó, pero son cosas que pasan. Anda, relájate un poco y aprende a beber de un 313 profesional. No sabes disfrutar dela vida. No hay nada mejor que una cerveza fría, una suculenta comida o una buena ramera. Bueno, tal vez sí. Solo hay una cosa que creo que podría superarla, y pienso hacerla nada más termine este último contrato. Pienso volver a por mi querida Marta y compensarla por todos estos años de ausencia. McDuff ya estaba apurando su cuarta cerveza cuando Mirkhan estalló, cansado de escuchar la misma historia una y otra vez. –Te repites más que la noche y el día –se quejó–. Seguro que cuando vea lo feo que te has puesto y lo viejo que estás te echará a patadas de su casa. –Bah… ¿Qué importancia puede tener la opinión de alguien como tú sobre un asunto de mujeres? –insinuó McDuff con suficiencia–. Deberías sentar algún día la cabeza, buscar una buena esposa que te diera hijos sanos y pasar junto a ellos tus últimos días. Si no cambias de actitud, acabarás muriendo solo. Mirkhan lanzó por los aires su jarra con tal fuerza que reventó contra la pared. Faltó poco para que le acertara en la cara al gigantón. Quienes los rodeaban empezaron a mirarlos con curiosidad, ansiosos por presenciar una pelea, pero pronto volvieron a centrarse en sus asuntos. –No vuelvas jamás a decirme cómo tengo que actuar o será lo último que hagas –le advirtió Mirkhan–. ¿Te ha quedado claro, viejo? ¿Qué sabrás tú de lo que es formar una familia; qué es tener a una criatura que comparte tu sangre entre tus manos? No tienes ni puta idea. Mirkhan se expresó con una virulencia que jamás había visto McDuff en todos los años que llevaban juntos. –No sé qué habré dicho para que te enfades de esa forma –se disculpó avergonzado–. Lo siento. No pretendía ofenderte. Eres lo más parecido a un amigo que un mercenario puede tener. No te pongas así. Mirkhan se relajó un poco. Percibía la cara de tristeza de McDuff. –No sufras, grandullón. Tú no tienes la culpa –Mirkhan restó importancia al desliz–. ¿Cómo ibas a saber por lo que he pasado si nunca te he hablado de ello? Tabernero, trae algo que merezca la pena beber, no este asqueroso meado de perro que nos has servido. Mirkhan fue recuperando poco a poco la compostura. Apuró tres jarras más de un solo golpe antes de romper el incómodo silencio. McDuff lo acompañó con la bebida sin saber bien qué decir. Ignoraba qué le había pasado a su camarada; pero, a juzgar por su rostro de dolor, tenía que haber sido algo horrible. –No siempre fui tan desagradable como tú me has conocido –comenzó a decir–. Hubo un tiempo lejano en el que mis ganas de vivir eran tan fuertes como las de un muchacho. »Antes de abandonar Turkhania, me ganaba la vida escoltando a mercaderes y señores en sus viajes. Durante una de aquellas travesías conocí a una mujer maravillosa. Jezabel se llamaba –Mirkhan apuró su cerveza e hizo un gesto a la 314 tabernera para que les sirviera otra ronda–. Jamás en toda mi vida he visto a nadie como ella, con semejante figura, de voluptuosas formas y movimientos tan sensuales que casi resultaban hipnóticos. Sus cabellos eran negros como el azabache, con perfectos bucles que le llegaban hasta la altura de las caderas. Su piel era de un bronce dorado y sus ojos oscuros como la noche. El mero hecho de disfrutar de su cálida mirada y su voz angelical hacía que el corazón se me saliera del pecho. Nunca imaginé qué pudo ver aquella muchacha tan perfecta en alguien tan feo y vulgar como yo, pero el caso es que correspondió a mi amor. »Con el dinero que había ahorrado, compré una pequeña granja y me casé con ella. Su padre era un hombre humilde y no se opuso al matrimonio. Veía en mí una digna salida para su hija y una boca menos que alimentar. Jezabel tenía nueve hermanos. Esa fue la única vez en mi vida que dejé a un lado mis cimitarras, el único periodo de tiempo en el que tuvo sentido mi existencia. La tabernera llegó con dos jarras más y las dejó sobre la mesa. Mirkhan hizo una pausa para acabar de un golpe con la suya. El alcohol empezaba a hacerle efecto. –¿Qué ocurrió para que dejaras esa vida atrás? –preguntó McDuff intrigado. –Ahora lo entenderás, viejo amigo –respondió Mirkhan con una sonrisa nostálgica–. Pero puede que lo que escuches a continuación te hiele la sangre. Conforme iba aumentando su estado de ebriedad se mostraba más afable. –Conocer a Jezabel –continuó– fue maravilloso, pero hubo algo que lo superó con creces. Su mejor regalo me lo hizo dos años más tarde, cuando nació mi amada hija Mirella. Hubiera permanecido con ella entre mis brazos horas, días, años enteros. Ver cómo me recibía y se lanzaba a mis brazos mientras reía, saltaba y me decía cuánto me quería desnudaba mi alma y me llenaba de felicidad. »Sus primeros cuatro años fueron un regalo de los dioses. No hay nada en este mundo que pueda igualar lo que sentía por mi hija –Mirkhan hizo una nueva pausa para apurar otra cerveza mientras McDuff lo observaba sin pronunciar una sola palabra. »Poco después de celebrar su cuarto cumpleaños –prosiguió– ocurrió algo terrible. Al principio la niña empezó a tener una fiebre muy alta que se prolongó durante varios días. Asustados, decidimos avisar al médico más cercano; pero este, tras darle muchas vueltas, dijo desconocer la causa de la afección y decidió llamar a un colega suyo más ducho en la materia. »Mirella siguió empeorando un poco más cada día, hasta que se sumió en un terrible letargo. Por las noches parecía despertar; pero, cuando nos acercábamos a su cama, nos dábamos cuenta de que solamente hablaba en sueños. Estábamos aterrados. »Finalmente llegó el médico de la capital. En nuestra pequeña aldea aún no conocíamos esa extraña enfermedad, pero él ya había visto varios casos 315 parecidos. Era lo que llamaban la peste onírica. Nadie parecía comprender cómo se contraía ni de dónde provenía. Solo sabían que sus víctimas caían en una pesadilla eterna de la que nunca lograban escapar. Tarde o temprano, las familias de las víctimas se cansaban de ver sufrir a sus seres queridos y terminaban por acabar con sus vidas. »Muchas fueron las veces en que su madre y yo nos lo planteamos, pero ninguna de ellas tuvimos el valor suficiente. ¿Cómo iba a ser capaz de acabar con la vida de mi hija sin que ese recuerdo me persiguiera para siempre? »Solo en una ocasión conseguí armarme de coraje para intentarlo. Su madre lloraba sin consuelo tratando de interponerse entre nosotros, pero la aparté de mi camino de un fuerte empujón. Empuñando mis cimitarras, me acerqué a su camita sin atreverme a mirarla a la cara, pues sabía que, si mis ojos se posaban en ella, aunque fuera solo por un instante, me echaría atrás. »Pero algo paró mi mano en el último momento. Algo me hizo reflexionar y, sin saber cómo, acabé contemplando su carita de ángel. Me sentí como un miserable por haberme planteado, aunque solo fuera por un momento, hacerle daño. No pude soportar el dolor que me producía verla así cada día, ni tuve el valor de darle un final digno. Así que opté por huir y dejarlo todo atrás. Las abandoné en aquella granja. No he dejado de lamentar mi decisión desde entonces. Soy un miserable y un cobarde. Mirkhan rompió a llorar. Era la primera vez que lo hacía delante de McDuff. El viejo mercenario, sobrecogido por la triste historia de su amigo, se maldijo por no saber cómo arroparlo en su dolor. «Ojalá estuviera Máximo con nosotros. Él sabría qué decir», pensó. Siguieron bebiendo hasta que Mirkhan acabó por perder el conocimiento. Esta vez fue McDuff quien lo cargó a cuestas para llevarlo hasta una habitación en una posada cercana. –Descansa, hermano –murmuró antes de caer también en un sueño repleto de pesadillas. A la mañana siguiente, alguien los despertó al llamar repetidas veces a su puerta. La cabeza les daba vueltas por la borrachera. –¿Quién es? –preguntó Mirkhan con un humor de perros. –El comandante Lacroix ha recobrado la consciencia. Quiere que os presentéis ante él, de inmediato. Yo de vosotros no lo haría esperar demasiado –respondió Adrastos Gaunt, un siniestro mercenario que solía hacer las veces de emisario. Si Lacroix lo había enviado solo podía significar una cosa: problemas. Mirkhan y McDuff se vistieron a toda prisa y salieron a su encuentro. Alverlos aparecer por la pasarela de la nave Smiles los observó con rostro de preocupación. –Acompañadme a la sala de mando del comandante. Nos está esperando desde hace un buen rato. 316 Lacroix estaba sentado, repiqueteando con la punta de sus largos y estilizados dedos sobre la mesa. Llevaba un parche que le cubría el ojo perdido; pero, por lo demás, presentaba su habitual aspecto elegante. Junto a él, situados de pie, sus inseparables perros de presa, Hazard y Gromdej, no trataban de disimular el desprecio que sentían por los dos lugartenientes de Máximo. –Por favor, tomad asiento –sugirió Lacroix–. Tenemos mucho de que hablar. Espero que podáis darme alguna explicación convincente. Supongo que no habéis tenido nada que ver con lo ocurrido; de ser así, os habríais largado. Pero no puedo descartar del todo vuestra implicación. Lacroix pronunciaba cada una de sus palabras con fingida cortesía y una serenidad que contrastaba con su enojo. –Perdonad mi osadía, comandante, pero no entiendo cuál es el problema. ¿Qué ha ocurrido? –preguntó McDuff desconcertado. –Muy sencillo, aunque un tanto inexplicable –admitió el mercenario–. Máximo Eleazar nos ha traicionado. Ha escapado con la princesa Gisela y con esa bestia normidona que decidió mantener con vida. Solo se ha quedado la vieja. Lacroix rompió a reír ante la situación. –Por mucho que intentó persuadirla Hazard –prosiguió–, no dijo ni una palabra. Me temo que nos ha abandonado. Y ahora, decidme, ¿qué sabéis de todo esto? – preguntó con suspicacia. Ambos se quedaron petrificados sin saber qué decir. Fue Mirkhan el que se atrevió a dar el primer paso. –No tenemos ni idea de por qué lo ha hecho ni de lo que se propone – reconoció–. Supongo que esa zorra de sangre imperial le habrá prometido algo. ¿Por qué si no iba a arriesgarlo todo un mercenario de su reputación? De todos modos, sus acciones no nos conciernen a nosotros. –¿Y tú, McDuff? ¿No te contó nada el numantino acerca de sus intenciones? – Lacroix entrecerró el ojo al formular la pregunta. –Si supiera algo ya lo habría dicho –proclamó McDuff–. No tenemos nada que ver en esto. Como tú bien has mencionado, de ser así, no estaríamos aquí. –Os creo –mintió Lacroix–. Pero debéis entender que no es suficiente para dejaros marchar sin más. ¡Encadenadlos y llevadlos a los calabozos! Hazard, trata de averiguar si hay algún detalle que se les haya escapado a nuestros camaradas y que pueda ser de utilidad –ordenó con una voz fría y serena. –Turkhanio, ya te dije que te arrepentirías de haberme provocado –se jactó Hazard en tono amenazante. Ambos fueron llevados al interior de la nave y encadenados en las celdas que otrora ocuparan los prófugos. McDuff aguardó impasible a la espera de que llegara su turno. Desde su celda pudo escuchar los aullidos de dolor de su camarada. Trató de romper las cadenas en varias ocasiones sin éxito. El tiempo pasó y los gritos 317 cesaron. Al rato Hazard hizo acto de presencia en compañía de Gromdej. –Al fin solos, grandullón –insinuó–. He deseado durante mucho tiempo poder ajustar cuentas con vosotros y finalmente parece que mi momento ha llegado. Solo lamento que no os acompañe el bastardo del numantino. Qué placer tan indescriptible me produciría desfigurar su hermoso rostro. Hazard empezó a relamerse los labios. Quería provocarlo. McDuff soltó un rugido y se abalanzó hacia delante. Trató de agarrarlo pero las cadenas lo detuvieron a escasos centímetros de su objetivo. –Patético intento. Voy a decírtelo una sola vez –le advirtió Hazard–. Si vuelves a intentar algo, tu amigo turkhanio sufrirá tanto dolor que acabará suplicando que le arrebate su miserable vida. ¿Lo has entendido bien? McDuff asintió. –Así me gusta. Pero, para que no se te olvide, te dejaré un regalito como señal de recuerdo –dijo con malevolencia–. Gromdej, encadénalo de espaldas y tráeme el látigo de siete colas. McDuff no opuso resistencia a pesar de sentir cómo le hervía la sangre por dentro. El Carnicero golpeó una y otra vez la espalda del mercenario hasta que la piel empezó a dar paso a la carne viva. McDuff se tragó su dolor sin emitir ni una sola queja. Por fin Hazard cesó el castigo. –Reconozco que eres duro, mastodonte –admitió con indiferencia–. Voy a darte un tiempo de reflexión. Más tarde proseguiremos con nuestro juego. Gromdej, sígueme. –Sí, amo –obedeció este. Ambos se marcharon y dejaron a solas al anglo. Las horas fueron cayendo sin que McDuff volviera a tener ninguna visita. La incertidumbre sobre el destino de Mirkhan lo tenía preocupado. Solo esperaba que se encontrara bien o al menos con vida. De todos modos, la perspectiva no era muy halagüeña. Finalmente, el sueño acabó por vencerlo. El sonido del cerrojo al abrirse lo sacó de su letargo. Ante él aparecieron de nuevo Hazard y Gromdej, esta vez acompañados de Lacroix. –Lamento de veras tener que perder a dos hombres como vosotros –comenzó a decir el comandante–. Estoy convencido de que sois inocentes. Por ello, y en virtud de vuestros años de servicio a mi lado, os voy a perdonar la vida. Desde este momento quedáis expulsados de la compañía. ¡Soltadlo y haced lo mismo con el turkhanio! Ahora id, recoged vuestras cosas y desapareced de mi vista. Si vuelvo a cruzarme con vosotros alguna vez os aseguro que no seré tan magnánimo. Sus hombres cumplieron la orden. McDuff salió de la celda y recogió sus cosas en silencio. Al salir a la cubierta de la nave se encontró con Mirkhan. Su aspecto era lamentable. Tenía el rostro totalmente amoratado, pero, por lo demás, parecía estar entero. –Vaya, Mirkhan. Tu cara parece haber mejorado con la tortura – bromeó–. Ya no pareces tan feo. 318 –¿Hay algo que sea capaz de quitarte el buen humor, viejo? –comentó Mirkhan– . Tenemos suerte de seguir con vida. Venga, consigamos unos caballos y larguémonos de aquí antes de que cambien de parecer. Juntos se alejaron de los muelles donde estaba atracada la flota mercenaria y se dirigieron al pueblo en busca de alguna caballeriza donde poder comprar una montura. Por suerte para ellos, no les habían quitado ninguna de sus posesiones, incluido el pago por adelantado que Máximo les había entregado. Tras hacerse con un par de caballos, por los que tuvieron que pagar el doble de su precio, y comprar algo de comida y provisiones, salieron de Midaris con la intención de dejar atrás todo aquello lo antes posible. Ya a más de tres leguas de distancia de la costa, Mirkhan puso su montura a la altura de la de McDuff. –Llevo trotando detrás de ti ya un buen rato. ¿Tienes algún plan? –inquirió–. ¿Adónde iremos ahora? ¿Aún sigues pensando en volver a tu tierra? Tal vez acabes saliéndote con la tuya y decida acompañarte. –Al final nos va a resultar propicio que nos hayan expulsado de la hermandad –celebró McDuff–. Me alegro de escuchar esas palabras, pero antes de emprender ese viaje me gustaría pasar por una hermosa región, no muy lejana. Mirkhan entrecerró los ojos tratando de intuir sus intenciones. No veía con claridad adónde quería ir a parar. –¿A qué te refieres? ¿No deberíamos ir por la costa? –preguntó. –No si nuestro objetivo sigue el camino de la sierra –anunció McDuff seguro de sí mismo–. Amigo mío, vamos a Lanjibar. –Maldito chalado –continuó Mirkhan–. ¿No estarás pensando en buscar al numantino, verdad? Si estamos en esta situación es por su culpa. ¿Acaso se planteó las consecuencias que podían conllevar sus actos cuando ayudó a escapar a los prisioneros? Además, ¿qué te hace pensar que ha seguido ese camino? Pueden haber ido a cualquier parte. Y, por si fuera poco, en el improbable caso de que aciertes, ¿sabes qué nos hará Lacroix si nos encuentra junto a él? Porque te aseguro que ese cabrón auvernio va a peinar cada acre de tierra hasta encontrar a Máximo. Mirkhan volvía a parecer el mismo. –Míralo desde este punto de vista –dijo McDuff–. Ahora mismo estamos sin trabajo y Máximo nos debe una. Seguro que la princesa lo va a colmar de riquezas por ayudarla a escapar. Si tenemos la suerte de encontrarlo, podemos contribuir a su causa y vernos favorecidos por ella. Si al final resulta que me equivoco y no han tomado ese camino, no perdemos nada. Pero te aseguro que estoy en lo cierto. Tengo una corazonada. Muy cerca de esa aldea vive el padre del numantino. ¿Qué mejor sitio para huir a refugiarse temporalmente hasta que la princesa dé a luz? Con el dinero que ganemos por ayudarla podremos empezar de nuevo en otro sitio, lejos de las garras de Lacroix. Por ejemplo en las Highlands – McDuff estaba convencido de sus posibilidades. 319 –Tengo que reconocer que me has sorprendido –concedió Mirkhan con deferencia–. Nunca me imaginé que tu mente primitiva pudiera analizar la situación con tanto tino. Me has convencido. Pero ten por seguro que, si lo encontramos, pondré un alto precio a nuestra ayuda y después le daré un puñetazo en los morros por no contar con nosotros. Tras ello volveremos a ser amigos. 320 CAPÍTULO 40 Kazaquia. Territorio de los Drago «El talismán señala hacia el lago. Tienen que ser ellos», se decía a sí mismo Tom Wadi al percibir el intenso brillo verdoso desprendido por el objeto sagrado que Wisewolf le había entregado. Aquel instrumento le servitría para encontrar a los últimos miembros del grupo del que, según afirmaba el sacerdote, hablaba la profecía. «El día señalado se acerca –aseguraba Wisewolf–. Cuando la luna llena se tiña de sangre, los últimos descendientes de Skogür liberarán su rabia. No somos los únicos que buscarán a los elegidos. Otros tratarán de adelantarse para eliminarlos si no somos capaces de evitarlo. Yo ya soy demasiado viejo para ir en su búsqueda. A ti te corresponde esa responsabilidad. No puedes fallarles». Las últimas palabras del padre Wisewolf se repetían una y otra vez en la mente del misterioso explorador veridio. Wady había visto caer tres sombras. Era difícil precisar qué era lo que había impactado contra el agua, pero Tom poseía unos sentidos extraordinarios y, a pesar de la niebla que envolvía el lago, estaba seguro de que se trataba de siluetas humanas. Al menos las dos primeras. El tamaño de la tercera tenía que ser gigantesco, a tenor del tremendo impacto. También había percibido con claridad el estruendo producido por el rugido que había precedido a su caída. El explorador veridio actuó con decisión, descendió de su caballo y se acercó hacia la orilla. Dos figuras empezaron a hacerse más nítidas conforme se iban acercando a él. Eran un hombre y una mujer. El primero arrastraba con dificultad el cuerpo de la joven. Daba la sensación de que iba a hundirse en cualquier momento. Esa fue la razón que impulsó a Wadi a adentrarse en su auxilio. El veridio demostró ser un excelente nadador: llegó a su altura en cuestión de segundos. El joven kazaco que arrastraba a la muchacha intentó resistirse al principio, pero su estado era crítico y no encontró las fuerzas suficientes para oponerse al que había confundido con un enemigo. Pronto se dio cuenta de su error al comprobar que el recién llegado lo ayudaba a cargar con el cuerpo de Katya. Entre los dos lograron alcanzar la orilla y depositaron a la chica sobre el suelo. Wadi no tuvo que esforzarse mucho para darse cuenta de que estaba muerta. Alguien le había rebanado el cuello con un arma cortante antes de que cayera al agua. El estado del joven que la acompañaba era tan lamentable que pronto se uniría a ella si él no hacia algo para evitarlo. Tenía una profunda herida a la altura del abdomen y sin duda se había roto varios huesos a causa del impacto. Ya era un milagro que hubiera logrado mantenerse a flote y más aún que hubiera sacado fuerzas de flaqueza para arrastrar el cuerpo de la muchacha. 321 «Debe ser alguien importante para él», pensó Wadi. El joven tenía la marca en su hombro derecho de la que le había hablado Wisewolf. «La marca del lobo. Es uno de los nuestros. Eso lo explica todo». El joven kazaco se tumbó al lado de la muchacha que lo acompañaba y empezó a delirar agarrado de su mano. Wadi le tocó la frente. Le estaba subiendo la fiebre. –Katya, te he fallado en vida pero pronto te seguiré hacia el otro lado y nadie podrá separarnos de nuevo –dijo el muchacho de forma solemne. –No si yo puedo evitarlo –objetó Wadi empleando la lengua autóctona de los kazacos–. Aún es pronto para que abandones este mundo. El explorador levantó sus manos y empezó a concentrar su mente y su energía cuando otra figura emergió del agua. Era el hombre más alto y esbelto que Wadi hubiera visto en su vida y en su mano derecha portaba un arma que al veridio no le era para nada desconocida, al igual que no lo era la raza de su portador. «Es el nórdico del que hablaba la profecía. El guardián del muchacho. El descendiente del lobo primigenio», pensó Wadi. La actitud hostil que reflejaban sus ojos dejaba muy claro que no veía al explorador como un aliado, sino más bien como alguien que estaba en el lugar equivocado, demasiado cerca de aquel a quien había jurado proteger. –¡Apártate de él, extranjero –advirtió Grund–, si no quieres que te separe la cabeza del cuerpo! El poderoso guerrero nórdico se situó a escasos pasos del veridio en un abrir y cerrar de ojos dispuesto a cumplir su amenaza. –No soy tu enemigo –empezó a decir Wadi en actitud pacífica–. Aún puedo salvarle la vida. –¿Cómo podrías hacerlo? –cuestionó Grund receloso–. Sus heridas son mortales. No te creo. –Si es como tú afirmas y no logro salvar al muchacho, córtame la cabeza a continuación –propuso Wadi seguro de poder solventar la situación–. Déjame intentarlo: no tienes nada que perder. Grund no estaba muy convencido de que aquel hombre, máspequeño y delgado que las razas norteñas, con ese extraño color bronceado de piel y ojos negros como el azabache, fuera capaz de curar a su señor; pero decidió dejar que lo intentara aferrándose a la esperanza de que pudiera obrar el milagro. –Adelante –respondió Grund–. Hazlo. Pero te advierto que, si se trata de algún tipo de truco, lamentarás haber nacido. Wadi asintió con la mirada y levantó las manos. Así comenzó a pronunciar una letanía en una extraña lengua olvidada por los hombres. De sus dedos empezó a surgir un fulgor fantasmagórico, azul y frío como el hielo. Losbajó hasta ponerlos en contacto con la piel de Nikolai y envolvió su cuerpo en la misma extraña energía. Nikolai puso los ojos en blanco y empezó a convulsionar. Wadi aumentaba 322 la intensidad de su tono de voz hasta quesonó como un estruendo. Grund estaba impresionado ante lo que a sus ojos parecía magia o brujería salida de la superstición y de los relatos que narraban los viejos a los niños cuando se reunían en corro a la luz de la hoguera. Al momento las heridas de Nikolai empezaron a cerrarse y a cicatrizar de una forma tan increíble como veloz, hasta que sus ojos recobraron su color natural. Nikolai se incorporó entonces como si hubiera despertado de una horrible pesadilla. –¿Katya? –pronunció. Esperaba encontrarla a su lado como si no hubiera ocurrido nada, pero el dolor volvió a apoderarse de su alma al contemplarla exánime a su lado. –Siento lo de Katya y tu familia –lamentó Grund con solemnidad–, pero tenemos que marcharnos de aquí. Pronto vendrán a comprobar si hemos muerto en la caída. No se lo pongamos tan fácil. Ya es demasiado tarde para ella. –No pienso marcharme sin Katya –insistió Nikolai–. Idos vosotros si queréis. Te libero del servicio a la familia Drago. Siempre has sido leal, como lo fue tu padre en el pasado. No desperdicies tus días al lado de alguien que ya está muerto. –No mientras un miembro de la familia Drago siga en pie –proclamó Grund orgulloso–. Si tú te quedas, yo lo haré también. Nos bañaremos en la sangre de nuestros enemigos, venderemos cara nuestra piel, moriremos luchando con un arma en nuestras manos y asíentraremos en los salones eternos de Skogür. –No haréis tal cosa –corrigió Wadi, que hasta entonces había permanecido en silencio–. Montaremos a la muchacha en mi caballo y nos alejaremos de aquí. Os prometo que le daremos un funeral digno en cuanto estemos lo suficientemente alejados. Yo practicaré los ritos propios de vuestra gente. Puede que sea un extranjero de tierras lejanas, pero también comparto vuestras creencias hacia el dios Skogür. Las solemnes palabras del explorador veridio terminaron de convencer a sus nuevos compañeros de viaje. Una vez aseguraron el cuerpo de Katya en la montura, huyeron del valle a paso ligero. Nikolai se giró antes de perderse en el espesor del bosque a los pies del valle de las Quebradas de Este para poder echar una última mirada hacia las alturas donde hacía tan poco tiempo había estado todo su mundo. –Pienso matarlos a todos –juró con un gesto de rabia y lágrimas de impotencia–. No descansaré hasta que acabe con esa estirpe de traidores. Algún día regresaré para ver cumplida mi venganza. –Y no estarás solo –respondió el guerrero nórdico poniendo su enorme mano en el hombro de su discípulo y señor. –No creo que sea necesario esperar tanto tiempo. Estoy convencido de que el enemigo vendrá a nuestro encuentro. Mirad hacia arriba –alertó Wadi al percibir decenas de antorchas descendiendo por el camino que conducía al valle. 323 CAPÍTULO 41 Región del Macizo Central. Provincia de Wolfsfalia Lord Leopold Völler se encontraba en su tienda. Debía recobrar fuerzas antes de proseguir el camino hacia la frontera kazaca tras la breve estancia en sus propias tierras. Derepente,su hijo Edgar irrumpió con brusquedad. Algo en su tono de voz lo alertó. –Padre, perdonad que os moleste a altas horas de la noche –se disculpó–. Sé que llevabais casi día y medio sin dormir, pero creo que la carta que acaba de llegar bien merece el riesgo de sufrir una reprimenda por vuestra parte. La grave y serena voz de Edgar retumbó a lo largo de la sala. A su temprana edad, ya era todo un caballero wolfsfalo, de ancha espalda y vigorosos brazos. Demostraba entusiasmo en el campo de batalla. Para él representaba un honor servir como tribuno bajo el estandarte de su padre. Leopold sentía verdadero orgullo de aquel muchacho, aunque rara vez solía demostrárselo. Lord Völler se incorporó con cierta parsimonia y se situó frente a su hijo. Era casi un palmo más alto. Él, que había pasado más de media vida defendiendo las fronteras, no mostraba nunca sus afectos, así que decidió guardar sus pensamientos para sí mismo y le dedicó una mirada austera como si se tratara que cualquiera de sus oficiales. –Dame la carta. Edgar se apresuró a obedecer la orden de su padre y le entregó el documento. El semblante de Leopold se tornó aún más serio al observar el sello. La abrió de forma pausada y a continuación la leyó con detenimiento y atención. Cuando terminó, volvió a alzar la vista. –Has hecho bien en avisarme –concedió–. Entiendo por tus palabras que sabes el significado que este sello tiene. –Sí, padre –certificó Edgar con confianza–. Es el del gran maestre de la orden normidona, cuya identidad ha permanecido en el anonimato desde los tiempos en los que Vikka Sferkill lograra unir a la gran mayoría de los señores de Anglia y Wolfsfalia bajo un único estandarte. Cualquiera que sea el mensaje que quiere transmitirte ha de ser de suma importancia. Leopold pudo observar la satisfacción reflejada en los ojos de su hijo al dar muestra de sus conocimientos. Un sentimiento propio de alguien de su edad e inexperiencia, poco acostumbrado a ver más allá de lo puramente evidente. –Significa mucho más que eso, hijo mío –afirmó lord Leopold–. El gran maestre de la orden llevaba en la sombra desde los tiempos de la rebelión normidona de hace casi mil años, bajo el reinado de Antonio IV. Su cargo fue creado, junto al del senescal y al del chambelán, para controlar la orden desde el anonimato, 324 mientras el resto de familias tomaba el control de algunas de las más importantes provincias del imperio o alimentaba las filas de la orden preparando a sus segundos hijos para ingresar en ella como oficiales. Durante aquella rebelión, tanto los normidones como las familias nobles descendientes de los mismos nos vimos abocados a una terrible guerra civil. No augura nada bueno que vuelva a hacernos llamar en estos tiempos de agitación –lord Völler hizo una pausa–. Todos los señores hemos sido convocados, al igual que nuestros familiares varones en edad de portar una espada. Debemos reunir nuestras tropas y viajar al antiguo enclave normidón que otrora fuera la primera fortaleza de Vikka Sferkill antes de que adoptara el nombre de Vito y se convirtiera en uno de los hombres de relevancia entre las familias patricias de Auria. Hoy en día son poco más que unas ruinas, pero el interior de la fortaleza permanece casi intacto. El lugar de reunión designado para nuestras tropas es el valle de Liz, a los pies de la fortaleza que comparte su nombre43. Desde allí continuaremos a caballo tan solo los miembros de las familias nobles, al encuentro del gran maestre. Edgar se quedó boquiabierto, sin saber bien qué era lo que debía decir. –No te quedes ahí parado –apremió lord Leopold–. Reúne al resto de oficiales. Debemos prepararnos para partir de inmediato. Enviaremos al grueso de las tropas de refresco hacia la frontera. Por muy urgente que sea la llamada, no pienso dejar las tierras que lindan con Kazaquia sin el apoyo de las tropas de refresco. Confío en la palabra de Pyotr Drago y estoy convencido de que cumplirá su promesa. A pesar de ser un bárbaro, a su manera es un hombre honorable. Pero, aunque el clan Drago no tenga intención de quebrantar el tratado de paz, no podemos estar seguros de que el resto de los kazacos permanezcan fieles a dicho tratado, como prueban los esporádicos ataques de los últimos meses. Ya pensaré en el pretexto de nuestro viaje, pues nadie ha de saber los verdaderos 28 La fortaleza de Liz, así como el valle que había a sus pies, recibió su nombre en memoria de la malograda Lizbeth Wolkrieg, amante de Vikka Sferkill. 325 motivos que nos llevan hasta allí. Toma, guarda la carta y no comentes nada de esto. Ya te la pediré cuando lo precise. Sin esperar a recibir la respuesta de su hijo, Leopold Völler salió de su tienda. Ya estaba ataviado con su coraza de hierro, como era costumbre entre los wolfsfalos. La gran disciplina militar de la casa Völler permitió que en poco tiempo tanto oficiales como caballeros legionarios estuvieran listos para partir. Restaba un largo camino a caballo hasta el valle de Liz. El viaje vino acompañado de un clima hostil que dificultó el avance a través de aquella región montañosa. Tales condiciones no amedrentaron el espíritu de los wolfsfalos, que, acostumbrados a las bajas temperaturas y a las condiciones meteorológicas adversas, avanzaban con paso firme y decidido hacia su destino entonando antiguos cánticos militares propios de su pueblo. Fueron pasando los días sin que hubiera una notoria mejoría. Tras varias jornadas, en las que apenas se pudo vislumbrar la luz del sol, el clima les concedió al fin algo de tregua y les brindó una hermosa mañana que realzaba la gran belleza del valle. Abajo, a lo lejos, se podían percibir con claridad los estandartes del resto de las tropas presentes bajo las órdenes de los cabeza de familia de origen normidón, la casa Stormseeker de Anglia, la casa Balkar de Numánica y la casa Bertucci de Veridia Occidental; pero no había señal alguna de los miembros de las casas Guayart, Darkblade y Steinholz, hecho que extrañó a Leopold Völler. A diferencia de los Völler, el resto de las grandes casas habían empleado enormes orbicópteros para trasladarse hasta aquella vasta región. Lamentablemente, tampoco habían podido satisfacer la petición del gran maestre de viajar en compañía del grueso de las tropas bajo su mando. Apenas un par de centenares de soldados de cada casa se habían desplazado hasta allí. Si bien los orbicópteros representaban una forma rápida y eficaz de desplazamiento, también resultaban muy vulnerables a cualquier ataque a distancia44, sobre todo los de mayor tamaño, pues eran un blanco fácil para los arqueros y las armas de asedio, motivo por el cual no solían usarse con fines militares. –¡En marcha! –gritó lord Leopold. Los doscientos cuarenta caballeros wolfsfalos 29 Los orbicópteros dejaron de utilizarse como naves de guerra tras el desatre acaecido en la realizada contra Turkhania, durante el fallido asedio de Khabei, once siglos atrás. En el transcurso de la batalla, los defensores de la fortaleza demostraron con sus armas de asedio la gran fragilidad de las naves aéreas del imperio. Decenas de miles de soldados aurianos perecieron. Los turkhanios reaccionaron e invadieron el sur de la provincia de Heraclia, sembrando el terror a su paso, hasta que Cerón Sforza el Conquistador logró expulsarlos, un año más tarde, en la batalla de Balmípolis. 326 emprendieron el descenso. Al llegar al improvisado campamento, una voz familiar llamó la atención de Leopold. –No puedo creerlo. Pero si es Leopold Völler. Estás más viejo –dijo un hombre calvo de avanzada edad, complexión robusta y enorme barriga con un semblante alegre dibujado en su orondo rostro. Sus largos bigotes canosos medían casi media vara. –Y tú más gordo –replicó lord Leopold al estrecharlo entre sus brazos–. Me alegro de verte, Garokan. ¿Son estos tus hijos? El hombre al que Leopold trataba con tanta familiaridad era su viejo amigo Garokan Balkar, príncipe de la provincia de Numánica. –No creo que te acuerdes de Bernardo y María –comentó el príncipe. Los vástagos hicieron una reverencia formal a Leopold al ser presentados por su padre–. Aún eran muy pequeños la última vez que nos honraste con tu presencia. Claro, que entiendo que Numánica queda muy alejada de tus tierras. ¿Cómo se encuentra tu esposa? Bernardo era de rasgos muy similares a los de su progenitor, aunque un poco más alto, con el vigor propio de su juventud y una gran mata de espeso pelo negro en lugar de una calva prominente. María era una muchacha de grandes ojos almendrados de color marrón y larga melena castaña. No era especialmente guapa, pero había algo en su mirada y en su sonrisa que la hacía realmente atractiva. Ambos iban ataviados con una lustrosa cota de malla sobre la que portaban cálidas pieles de lobo. Debajo de la armadura y de la ropa de la muchacha se podían intuir las perfiladas curvas de su menudo cuerpo. –Igrid está bien –contestó lord Leopold–, gracias. Tuve la suerte de poder permanecer a su lado durante unos días antes de retomar mis obligaciones como defensor de la Marca del Este. Permíteme que te presente a Edgar, mi primogénito. Lord Leopold no se había percatado de la reacción que había experimentado su hijo al ver por primera vez a María. Edgar Völler se había quedado embobado con la gracia natural de la hija del príncipe numantino. María, al darse cuenta de ello, le dedicó una mirada sugerente, acompañada de una sonrisa que hizo destacar aún más aquellos labios carnosos tan llenos de vida. El joven wolfsfalo, poco acostumbrado a tener contacto con el sexo opuesto, se ruborizó. La llegada del resto de señores rescató a Edgar del apuro en el que se encontraba. –Buenos días, caballeros –saludó con efusividad lord Damon Stormseeker, señor de la abrupta región de la provincia de Anglia conocida como las Highlands. Lord Damon era un fornido guerrero de astutos ojos de color ambarino, largo cabello pelirrojo y barba bien recortada que ya había cruzado la barrera de los cincuenta años de edad. –Me encantaría que nos hubiéramos reunido por motivos distintos al que nos ha traído hoy aquí, a esta fría región –declaró–. Espero que, sea cual sea la razón de 327 la llamada, no nos haga demorarnos demasiado. Mi hijo Lenon y yo debemos partir rumbo a Anglia, al encuentro de mi hermana Melinda. Lenon se asemejaba a su padre, salvo en su cabello, que era tan claro que casi parecía blanco, y en el extraño color de sus ojos, uno azul y otro verde. Aquel rasgo le daba un toque un tanto excéntrico. –Espero que no sea por razones de salud –deseó lord Leopold con franqueza–. La última vez que vi a vuestra hermana, su aspecto era radiante. Se trata de una mujer muy apreciada en Wolfsfalia. –Lamento deciros que desconozco los motivos por los que mi hermana quiere encontrarse conmigo con tanta premura –reconoció lord Damon con claros síntomas de preocupación–. No los mencionó en su carta. De todos modos, fue una suerte que me encontrara en esos momentos en Sharankar, en las tierras de Antonio Bertucci, que cortésmente se ofreció a que viajáramos junto a él y a su hijo Velio en uno de sus orbicópteros. Por desgracia, no pude organizar a mi ejército para que partiera conmigo, como nos pedía el gran maestre. Demasiado riesgo. –No sois el único que os habéis visto privado de cumplir tal premisa –comentó lord Leopold–. Yo mismo tuve que enviar a la mayoría de las tropas a mi cargo a reforzar la frontera por razones evidentes. Pero estoy convencido de que tanto vos como yo trataremos de enmendar tal error si fuera necesario. Perdonad si hablo con demasiada franqueza, pero creo que ya habrá tiempo para tratar temas triviales una vez el gran maestre nos diga las razones que lo han hecho convocarnos. Si todos estáis listos para partir, creo que deberíamos apresurarnos a emprender el ascenso a la fortaleza. –Estoy de acuerdo. Cuanto antes partamos hacia las ruinas, antes saldremos de dudas. La poderosa voz de Antonio Bertucci, un hombre de gran envergadura y bien parecido, con el cabello corto de color negro y ojos glaucos con cierto aire salvaje, se sumó así a la exposición de lord Leopold. Su hijo Velio, un joven de cabello oscuro y ojos azules, delgado y fibroso, atendía respetuosamente a las palabras de su padre. –Bien. Si todos estáis de acuerdo, no veo motivo alguno para alargar la espera –sentenció lord Damon–. Yo estoy listo. El chambelán del gran maestre nos aguarda al comienzo de la pendiente. Sin darle mayor relevancia al asunto, todos asintieron e hicieron los preparativos para abandonar el campamento. Tal y como había anticipado lord Damon, un anciano escuálido de escaso cabello blanco ataviado con un sencillo hábito de color marrón los esperaba pacientemente montado sobre una vieja mula. Sobre su cuello destacaba un colgante plateado con un zafiro engarzado con la forma de una garra de lobo, símbolo inequívoco de que se trataba del chambelán de la orden. 328 –Nobles señores de Auria –comenzó a decir–. Permitidme que me presente. Soy Ciberio, chambelán de la orden normidona. Mi señor aguarda impaciente vuestra llegada. Por favor, seguidme. El anciano se colocó la capucha del hábito y emprendió la subida sin esperar respuesta alguna. El grupo lo siguió de inmediato. El camino hacia el castillo era angosto y pronunciado, con un inquietante precipicio a la izquierda que los obligaba a ir en formación de a dos a lomos de sus monturas. El chambelán encabezaba la partida junto a lord Damon Stormseeker, seguido de cerca por el príncipe Garokan y su hijo Bernardo. Tras ellos, lord Leopold y Antonio Bertucci intercambiaban diversas opiniones sobre el estado de las fronteras del reino, mientras Edgar y María dejaban unos metros de distancia entre sus predecesores y Velio, que cerraba el grupo en silencio, en compañía de Lenon Stormseeker, sin quitarle el ojo de encima a la hija del príncipe numantino. María se las ingenió para aminorar aún más el paso con la intención de que Velio y Lenon los alcanzaran y pasaran por delante. Una vez hubo suficiente distancia, se giró hacia Edgar buscando su atención. –Al fin. Estaba deseando que nos adelantaran –confesó–. No me gusta la forma en la que Velio me espía. Cada vez que me giraba y me cruzaba con esa mirada fría y esquiva me ponía los pelos de punta. Además, quería intercambiar unas palabras contigo. Edgar se quedó sorprendido por la familiaridad con la que la hija del príncipe numantino se dirigía a él. María se percató de ello y volvió a sonreírle. –No temas. No voy a comerte –insinuó ella sin perder su seductora sonrisa–. ¿Siempre eres tan tímido con las mujeres o es solo conmigo? –No, no… –empezó a tartamudear nervioso–, no hay muchas mujeres en la zona de la frontera. Al menos no como tú. María rompió a reír a carcajada limpia al ver la cara de bobo que se le había quedado a Edgar. –¿Acaso estás insinuando que te gusto, o es que te parezco fea en comparación con las mujeres de tu tierra? –inquirió María disfrutando del juego. –No, no es eso, lady María –desmintió Edgar sin percatarse de la ironía–. Creo que sois muy hermosa. María estuvo a punto de caerse del caballo presa de un ataque de risa. Edgar se puso colorado, ofendido por la reacción de su acompañante. –¿Os mofáis? –refunfuñó al pensar que la joven estaba jugando con él. –Perdóname –se disculpó María–. No es eso. No estoy acostumbrada a que se dirijan a mí de ese modo. Al menos nadie que me parezca interesante. Solo las babosas de palacio me llaman así, aunque yo los detesto. Pero dicho de tus labios suena diferente. –Bueno, yo… –balbuceó el hijo de lord Leopold. Las palabras se arremolinaban sin sentido en su mente. Trataba de decir algo ingenioso, algo 329 brillante, pero solo encontraba balbuceos ininteligibles que lo hacían sentirse en un callejón sin salida. –Tú también me gustas –admitió María–. Consigue que tu padre convenza al mío para que me deje viajar a Wolfsfalia con vosotros y te lo demostraré. Edgar tuvo un repentino golpe de tos. La insinuación de María lo había cogido por sorpresa. –Edgar, ¿estás bien? Parece que hayas visto a un fantasma –bromeó María exagerando aún más su sonrisa. Sabía la causa de tan súbito ataque. Velio volvió a mirar para atrás con cara de pocos amigos. –Lo haré –resolvió Edgar recuperando la compostura–. Pero antes quiero hacerte una pregunta, si me lo permites. María asintió con la cabeza. –Adelante. ¿Qué deseas saber? –preguntó intrigada. Edgar meditó durante unos instantes. –¿Por qué Velio Bertucci no ha dejado de mirarnos durante todo el camino? Parece no hacerle mucha gracia. La pregunta de Edgar pareció ensombrecer el humor de la hermosa numantina por unos instantes. –Mi padre desea formalizar con Antonio Bertucci un enlace matrimonial entre Velio y yo, para reforzar así la posición de ambas familias –reveló–. Dice que lo único que desea es asegurar mi futuro y mi bienestar, pero yo ya le he dejado claro mi punto de vista al respecto. No voy a casarme con Velio. Consigamos un poco más de distancia. Ya estamos cerca del puente. Edgar accedió a la petición de María y ambos fueron demorándose cada vez más hasta que definitivamente perdieron de vista al resto del grupo bajo el abrigo de la niebla que estaba empezando a caer de la montaña. María aprovechó el momento de intimidad para besar a Edgar. Tras ello siguieron avanzando hasta las ruinas del castillo. Ambos desmontaron y, tras cruzar el puente, amarraron sus caballos donde estaba el resto de las monturas. –Debemos darnos prisa –le urgió Edgar–. Los demás han entrado ya. No podemos retrasarnos o nuestros padres acabarán por darse cuenta. El rictus de preocupación que ensombrecía el rostro de Edgar reflejaba el temor que le producía poder fallarle a su padre. La joven numantina mostraba un espíritu rebelde y travieso. –¿Siempre haces todo lo que te dicen? –le preguntó de pronto–. ¿Nunca te has saltado las reglas? La pícara sonrisa de la joven hizo que le diera a Edgar un vuelco en el corazón. –Lo siento –respondió–. Te prometo que, cuando acabemos con nuestro cometido, trataré de convencer a mi padre para que nos permita pasear juntos, siempre que el tuyo esté de acuerdo y dé su consentimiento. Pero ahora debemos entrar. 330 –Tú mandas, oh, poderoso caballero –dijo María con tono de mofa. Edgar ignoró la broma y se dispuso a acceder a pie, pero María volvió a sorprenderlo al agarrarlo por el brazo y atraerlo hacia ella bajo el umbral de la puerta semiderruida. María colocó las palmas de Edgar sobre su entrepierna y deslizó su mano izquierda por debajo del calzón del joven guerrero. Entonces empezó a acariciar su miembro con suavidad. Edgar sentía cómo su propio corazón latía a toda velocidad. Trató de resistirse, pero pronto desistió al sentir el calor de la joven. La sujetó con fuerza por los hombros y la estrechó entre sus brazos, besándola con cierta brusquedad. María siguió mientras tanto masajeandolo hasta que Edgar soltó un gemido y se encogió. María sonrió al sentir el calor desprendido del calzón de Edgar sin poder contener una sonora carcajada. Edgar se ruborizó, avergonzado por no haber podido contenerse. –Lo siento. Yo no… –empezó a decir. La joven silenció sus palabras colocando su mano libre sobre sus labios. –No pasa nada –lo tranquilizó con naturalidad–. De hecho, me halaga bastante que hayas tardado tan poco. Eso demuestra que te gusto. Edgar agradeció sus palabras, pero una vez más, justo cuando se disponía a hablar sobre ello, María lo besó de nuevo. Sin percatarse de la ausencia de los dos jóvenes, Ciberio fue guiando a la comitiva a través de las ruinas del castillo. La estructura exterior estaba muy deteriorada. El musgo parecía ser amo y señor de la piedra, a juzgar por su abundancia. El chambelán continuó andando hasta llegar a la puerta del único torreón que aún permanecía en pie. Sacó una enorme llave, ligeramente oxidada, y la introdujo en la cerradura. El eco producido por el crujido de la puerta al abrirse resonó con fuerza y se prolongó a través del valle. El recio portón de madera dio paso a una pronunciada escalera de caracol. –Ahora debemos bajar –sugirió Ciberio–. Seguidme, por favor. El tono de las palabras del chambelán cobró un cierto aire fantasmagórico al fundirse con el silbido del viento procedente del exterior. En silencio, encendió una antorcha y emprendió el camino de descenso seguido de cerca del resto de los señores. Conforme iban bajando, el frío se volvía mucho más intenso. Las sombras parecían cobrar vida por momentos bajo el embrujo de la luz del fuego. Leopold Völler fue contando los escalones, tal y como solía hacer siempre que llegaba a un lugar desconocido, tratando de memorizar cada saliente, cada detalle, por muy pequeño que fuera. Cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho… La cuenta se prolongó hasta llegar a los doscientos veinte. El chambelán sacó otra llave de entre los pliegues de su hábito y abrió una nueva puerta de madera similar a la del piso superior. Tras ella, un largo pasadizo de más de diez pies de ancho y de al menos el doble de altura se prolongaba hasta una 331 entrada de piedra de grandes dimensiones. No parecía haber ninguna cerradura en esta ocasión. –¿A qué se debe tanto misterio? Si el gran maestre deseaba vernos, ¿por qué ha decidido hacerlo en esta especie de mazmorra decrépita? Las preguntas de lord Damon Stormseeker parecían confirmar las dudas del resto de los presentes. –Todo a su tiempo –fue la respuesta de Ciberio. Tras ello, accionó algún tipo de mecanismo, que había permanecido oculto a la vista del resto de sus acompañantes entre los bloques de piedra, y la puerta comenzó a elevarse para dar paso a un gran salón. El chambelán cruzó el umbral e hizo un gesto para que el resto lo siguiera. Aquella estancia parecía haber sobrevivido a la ruina que había caído sobre aquel castillo ancestral. Era como si alguien se hubiera preocupado por preservarla. Las dimensiones del salón eran impresionantes, al menos diez veces del tamaño de la sala sacra de los ancestros del palacio imperial. Había otras tres grandes puertas de piedra, cada una situada en uno de los puntos cardinales, y un gran palco a unos treinta pies de altura situado al frente de la entrada por la que había aparecido la comitiva. En el centro había colocados unos asientos de madera tallada dispuestos para los invitados. –Por favor, sentaos –solicitó el chambelán–. Pronto se os desvelará la razón de la llamada. Ciberio señaló los bancos, aguardó a que los presentes fueran ocupándolos y desapareció por la puerta opuesta a la que habían usado para acceder a la sala. Solo en ese momento Leopold se percató de que no estaban todos. Observó con discreción al resto de los presentes para cerciorarse de si alguien más faltaba en la sala. No le sorprendió comprobar otra ausencia destacada. Se disponía a revelar su descubrimiento al príncipe Balkar, sin importarle las repercusiones que pudiera tener que su propio hijo hubiera desaparecido junto a María, cuando alguien asomó en el palco superior. –Bienvenidos, nobles descendientes de Skogür. La voz del recién llegado, unida al hábito de color negro con el que iba ataviado, le daba un toque escalofriante. Una capucha le ocultaba el rostro. Cada palabra que pronunciaba parecía recitada por decenas de voces al unísono. –¿Sois el gran maestre? El eco de la voz de lord Damon Stormseeker se propagó por la sala. –Realmente interesante. Yo iba a preguntaros sobre su paradero –respondió el misterioso encapuchado. –¿Qué significa esto? –protestó lord Leopold Völler asiendo la empuñadura de su espada–. Todos recibimos una carta lacrada con el sello del gran maestre –continuó–, todos vimos al chambelán de la orden al llegar. Si no eres 332 el gran maestre, te exijo que descubras tu rostro y digas tu nombre. –¿Me exiges? No estás en disposición de exigir nada. Aunque eso carece de importancia, ya que pronto vuestra orden será un vago recuerdo en la mente de los aurianos –insinuó el encapuchado. Leopold hizo un gesto con la mirada al resto de los señores. Todos comprendieron de inmediato el significado de la muda sugerencia. Como un único hombre, salieron a la carrera hacia las otras tres entradas a la sala soltando un grito de guerra. El encapuchado adivinó sus intenciones y comenzó una letanía en una extraña lengua, con las manos alzadas. Las pesadas puertas de piedra se cerraron de golpe dejando al grupo de patricios encerrado. –¿Quién os ha dado permiso para marcharos? –gruñó el encapuchado escupiendo sus palabras con desprecio–. Preguntasteis por el chambelán de vuestra decrépita orden. Vuestros ojos no ven más allá de lo evidente. Son presa fácil del engaño. Ahí tenéis a vuestro chambelán. Un cuerpo en descomposición pendía con una soga al cuello veinte pies por encima de ellos. Leopold lo observó con detenimiento hasta que finalmente fue capaz de reconocer la identidad del cadáver. Se trataba de Publio Trevi; mejor dicho, de lo que quedaba de él. Tenía los miembros cercenados a la altura de los codos y las rodillas y su torso estaba abierto en canal. Aquel veterano oficial normidón había sido sometido a crueles torturas antes de que lo alcanzara la muerte. Lord Leopold dedujo que debían haber transcurrido varios días desde su fallecimiento por el fuerte hedor que desprendía. No pudo evitar sentir pena por él. –Era un buen hombre. Yo tuve el honor de conocerlo. Seas quien seas, pagarás por este crimen –juró–. Nuestras tropas acampan cerca de aquí, con instrucciones de tomar este lugar si no regresamos a la hora señalada. No podrás escapar. ¿Has matado también al gran maestre y al senescal? El rostro de Leopold Völler se contrajo por la ira. Trataba de buscar alguna vía de escape alternativa para salir de aquella ratonera. –Vuestras tropas no tienen fuerza suficiente para medirse conmigo –se jactó el encapuchado con vehemencia–. Pronto ellos se unirán a vosotros y a vuestras familias en el funesto destino que os aguarda. Debo reconocer que el emperador fue astuto al elegir a Publio Trevi como chambelán. Nadie hubiera sospechado que ese desgraciado pudiera ocupar un puesto de tanta relevancia. Ahora no es más que pasto de los gusanos –el encapuchado hizo una breve pausa. Estaba disfrutando del momento–. Durante milenios vuestras casas se han ido apartando de su verdadero propósito, que no es otro que servir a la dinastía Sforza. En cambio, os habéis dedicado sin miramientos a aumentar vuestras fortunas, preocupados tan solo de vosotros mismos, para alimentar vuestra vanidad y permitir que el imperio se fuera debilitando poco a poco. Tal vez no sea ese vuestro caso, lord Völler, pero la dedicación de vuestra casa solo os convierte en una mísera manzana sana dentro de un cesto repleto de fruta podrida. No habrá ninguna 333 excepción. –Muéstrate y ven aquí abajo, cobarde –desafió lord Leopold con rabia contenida–. Yo te demostraré cuán equivocado estás. –No gastaré más palabras con gente perteneciente a un linaje caduco –se burló el encapuchado–. No, lord Völler. Pondré fin a los días de todos los descendientes de Skogür, empezando por los aquí presentes. Ni vosotros ni vuestra estirpe verán un nuevo amanecer. Las últimas palabras del impostor fueron la gota que colmó el vaso. Al igual que lord Völler, el resto de los notables ardió en cólera al escuchar la amenaza. Leopold soltó un poderoso grito de guerra, al que siguieron otros tantos, y lanzó su espada en dirección al encapuchado. El resto hizo lo propio y, en cuestión de segundos, una lluvia de acero voló por los aires con un único objetivo: matar al traidor. El encapuchado lanzó una sonora y escalofriante carcajada al contemplar cómo las armas arrojadas caían a escasa distancia de su cuerpo sin tan siquiera rozarlo. –¿Este es vuestro plan para detenerme? –se mofó–. Ahora es mi turno. El encapuchado levantó de nuevo sus brazos y habló en la misma lengua desconocida. Tal y como ocurriera con las puertas de piedra, las troneras de la parte superior de la bóveda se abrieron y dejaron correr un torrente de plata rúnica fundida a través de ellas. La carne empezó a derretirse al contacto con la materia candente entre los aullidos de dolor de sus víctimas. Lord Völler vislumbró, inmerso en aquel sufrimiento, a dos espectadores bien conocidos que desde una pequeña abertura en la roca, a unos quince pies de altura, contemplaban con lágrimas en los ojos el final de sus seres queridos. «Corre, hijo mío. Corre y protege a María», fue el último pensamiento de lord Leopold Völler antes de sucumbir a su destino. Edgar pareció captar sus pensamientos y salió de allí a la carrera, en compañía de la hija del príncipe Balkar. –¡Rápido, sígueme! –acució tratando de pensar con rapidez–. ¡Tenemos que salir de aquí y alertar a las tropas! ¡Ese mal nacido va a pagar lo que les ha hecho! Las palabras de Edgar se atropellaban. Trataba de buscar el camino de vuelta al exterior al tiempo que tiraba con fuerza del brazo de María, aún impactada por la horrenda visión. Por suerte para ellos, el falso chambelán no había cerrado las puertas de madera, por lo que nada les impidió el acceso por la escalera hacia el exterior. Cuando ya casi habían salido de la fortaleza, una tremenda explosión resonó en la distancia. –¡Cuidado, agáchate! –avisó Edgar agarrando a María hasta ocultarla tras uno de los muros derruidos. Escondidos entre las ruinas, contemplaron cómo el viento se hacía más 334 fuerte y formaba una gran ventisca de nieve. El ensordecedor ruido se prolongó hasta que la repentina tempestad fue cesando en intensidad y dio paso a la calma. Edgar y María siguieron agazapados sin atreverse a salir de su escondite. Finalmente, el hijo de lord Völler reunió el valor suficiente para echar una ojeada. –No podemos seguir aquí eternamente –razonó–. Tenemos que irnos. No dejaré que nadie te haga daño. Haciendo acopio de entereza, ambos salieron y se acercaron al lugar donde habían dejado amarrados los caballos. No miraron atrás al salir a galope tendido camino abajo, a pesar del riesgo que corrían de caer por aquellos escarpados precipicios. Cuando llegaron se quedaron boquiabiertos ante el espectáculo. No quedaba nada del campamento y el camino había desaparecido. Todo el contingente militar había sido engullido por la nieve, enterrado vivo. 335 Geografía política de Auria Imperio auriano: provincias La lengua oficial de Auria es el auriano común, aunque muchos de sus habitantes conservan también sus idiomas y dialectos autóctonos. En cada una de las provincias existe una casa gobernante con derechos hereditarios. La mayoría de esas familias adquirieron sus privilegios como recompensa por su apoyo a Vito I, primer emperador de la dinastía Sforza. Los regentes de esas casas adquirieron el título de príncipes, equiparándose en rango y estatus a los hijos del emperador. Los príncipes provinciales solo responden ante el emperador, su primogénito y la cámara del Senado. Las provincias se dividen a su vez en regiones, administradas por gobernadores que reciben el trato de lord. Estos señores responden directamente ante el príncipe de la provincia. Las legiones presentes en cada provincia dependen directamente de los legados designados por el emperador y no de las casas regentes, aunque en algunos casos su control efectivo era llevado en la sombra por algunos de esos gobernantes, como era el caso de las provincias de Anglia y de Wolfsfalia. 1. Anglia Regiones: Anglia, las Highlands y la isla de Quyrlich. Capital: Valadar. Casa regente: Darkblade. Casas relevantes: Stormseeker, Skellhorn, Faöl y Archibald. Idiomas: auriano común, anglio y quyrlie. Fuerzas presentes: tres guarniciones de mil hombres, dos legiones y una flota de cien barcos de guerra. 2. Wolfsfalia Regiones: Marca Este, Marca Oeste y Macizo Central. Capital: Wolfden. Casa regente: Steinholz. Casas relevantes: Völler y Gurnshelm. Idiomas: auriano común, wolfsfalo y wolfsduk. Fuerzas presentes: tres guarniciones de quinientos hombres, tres legiones aurianas y diez alae de caballería pesada. 3. Auvernia Regiones: Auvernia Central, Lyonesse, Norte de Auvernia, Sur de Auvernia y La Campagne. Capital: Wyvern. Casa regente: Guayart. Casas relevantes: Vandrik y Lacroix. Idiomas: auriano común, auvernio y más de diez dialectos tribales. Fuerzas presentes: una guarnición de mil hombres, cuatro guarniciones de trescientos hombres y cinco legiones. 4. Numánica Regiones: Numánica Interior, Sadira, Marcania y Tierra Astur. Capital: Sadiria. Casa regente: Balkar. Casas relevantes: Balcaldur, Fuscano y Arsus. Idiomas: auriano común y diversos dialectos autóctonos. Fuerzas presentes: ocho guarniciones de trescientos hombres y una legión. 5. Veridia Occidental Regiones: Veridia Occidental. Capital: Sharankar. Casa regente: Bertucci. Casas vasallas: no las hay como tales, aunque existen varias tribus autóctonas de la etnia hadjani que hacen las veces de ellas y dominan el extenso desierto de Yerabé. Idiomas: auriano común, veridio y hadjani. Fuerzas presentes: una guarnición de quinientos hombres, tres guarniciones de trescientos hombres y dos legiones. Fuerzas hadjani: varios miles de guerreros distribuidos entre las diferentes tribus. 6. Veridia Oriental Regiones: Veridia Oriental. Capital: Iskherum. Casa regente: Jabbar. Casas relevantes: Cosato. Idiomas: auriano común y veridio. Fuerzas presentes: una guarnición de mil hombres y tres legiones. 7. Masania Regiones: Masania. Capital: Zafrigia. Casa regente: Tarcano. Casas relevantes: Punzi.. Idiomas: auriano común y turkhanio. Fuerzas presentes: una guarnición de quinientos hombres y cuatro legiones. 8. Heraclia Regiones: Norte de Heraclia y Sur de Heraclia. Capital: Hektharion. Casa regente: Cerón. Casas relevantes: Bernale. Idiomas: auriano común y auriano antiguo. Fuerzas presentes: tres guarniciones de quinientos hombres y cuatro legiones. 9. Pórtica Capital: Prelobre. Casa regente: ninguna. Esta región solo tiene relevancia militar al compartir frontera con los reinos de Dalvaquia y Kazaquia. El gobierno de la provincia lo ostenta el general Flavio Tarcano. Idiomas: auriano común. Fuerzas presentes: cuatro legiones y dos guarniciones de quinientos hombres. 10. Auria Es el corazón del imperio auriano. Capital: Majeria (en ella está ubicado el palacio imperial). Idiomas: auriano común y auriano antiguo. Fuerzas presentes: guardia normidona (es la guardia personal del emperador), flota imperial y guardia urbana de la ciudad. Estructura de las legiones La estructura de las legiones del imperio auriano es muy similar a la empleada por las legiones romanas. De este modo, las legiones aurianas estarían formadas por cuatro mil ochocientos legionarios de infantería pesada y trescientos jinetes. La infantería se divide en diez cohortes de cuatrocientos ochenta legionarios, que a su vez se distribuyen en seis centurias de ochenta hombres, y cada centuria, en ocho contubernias de ocho legionarios. Cada legión está comandada por un legado, secundado por seis tribunos, entre los que siempre hay un representante del Senado. Cada centuria está dirigida por un centurión, mientras las alae de caballería son comandadas por un decurión. A cada legión hay que sumarle las tropas auxiliares y el personal de apoyo que los acompaña con la logística, que hace que cada legión tenga un total de efectivos deentre siete y ocho mil hombres. Glosario de personajes del libro FAMILIA IMPERIAL AURIANA – Valentino III: emperador de Auria. – Claudio Sforza: hermano del emperador y líder del Senado. – Antonio Sforza: hijo primogénito del emperador. – Gisela Sforza: hija menor del emperador, casada con Tristán Steinholz, príncipe de la provincia de Wolfsfalia. Está embarazada de siete meses. Su esclava personal se llama Orbiana. También tiene asignada una sacerdotisa de la orden de las hermanas misericordiosas para controlar su embarazo. Su mejor amiga es Valeria Cosato, hija del senador Arrigo Cosato. – Iulianos Sforza: hijo del senador Claudio y legado de la segunda legión. – Francesco Cerón: príncipe de la provincia de Heraclia y reputado senador del imperio auriano. Su casa está emparentada con la dinastía Sforza. Tiene dos hijos: uno natural, Tulio, y otro adoptado, Marco. EL CONCILIO SECRETO DEL SENADO – Senador Claudio Sforza: es el que convoca al resto de senadores al concilio secreto. – Alexandar Walterides: asesino a sueldo bajo las órdenes de Claudio Sforza. – Descendientes de las siete familias fundadoras de Auria: 1. Bernardo Guerini: anfitrión del concilio secreto. 2. Arrigo Cosato: descendiente del primer rey de Auria cuando esta se fundó. Su primogénito se llama Marco y sirve como senador y legado en la frontera con Turkhania. 3. Francesco Dacua: uno de los hombres más ricos de Majeria, solo superado por los Sforza. 4. Enzo Giovanni. 5. Cornelius Bellucci. 6. Ettore Pisanni. 7. Filippo Matia. EJÉRCITO DEL GENERAL ANTONIO SFORZA – General Antonio Sforza: primogénito del emperador Valentino III. – Francesco Cerón: príncipe de la provincia de Heraclia, respetado miembro del Senado, primo del emperador y principal asesor del general Antonio Sforza. – Corbino: legado de la undécima legión. – Lucio Septio: tribuno de la séptima legión. – Tito Bruccio: tribuno de la séptima legión. – Príncipe Tristán Steinholz: comandante de las alae de caballería wolfsfalas. – Centurión mayor Casio: hombre de confianza del general. – Legionarios Pontio, Fornatio, Broco, Olcinio y Memio: integrantes de la patrulla comandada por Casio para infiltrarse entre las líneas rebeldes. – Legado Gauro Nigidio: hombre que dirige los refuerzos enviados por Auria para unirse a las fuerzas del general Antonio. MIEMBROS DESTACADOS DEL BANDO REBELDE – Arlauk Vandrik: señor de la casa Vandrik y caudillo que ha iniciado la rebelión autoproclamándose rey de la provincia Auvernia. Elige la fortaleza de Elvoria como bastión. – Kara Vandrik: esposa de Arlauk. – Elrik y Malek Vandrik: hijos de Arlauk y Kara. – Ahriman Vandrix: sobrino de Arlauk que ha reunido un enorme ejército para levantar el asedio de Elvoria y auxiliar a su tío. – Godrik: brazo derecho de Arlauk. Justo antes de que fuera imposible salir del cerco auriano, Arlauk lo envía con la misión de poner a salvo a sus dos hijos. CASA STEINHOLZ – Tristán Steinholz: príncipe de la provincia de Wolfsfalia. Espera descendencia de su esposa Gisela, hija del emperador Valentino III. – Neil Steinholz: hermano del príncipe. – Ulrich Steinholz: primogénito de Neil Steinholz. – Sigfried Steinholz: segundo hijo de Neil Steinholz.*** – Elisabeth Steinholz: hija de Neil Steinholz. – William Steinholz: tercer hijo de Neil Steinholz. – Mariscal Gurnshelm: guardián de la Marca Oeste de Wolfsfalia. – Principales casas vasallas: casa Völler (lord Leopold es el señor de esta casa, además del mariscal de la Marca Este de Wolfsfalia. Su primogénito se llama Edgar. Tiene un hermano que ejerce de capitán en la guardia normidona llamado Helmut). CASA DARKBLADE – Roland Darkblade: príncipe de la provincia de Anglia. – Valdemar Darkblade: hermano menor del príncipe Roland, miembro ilustre del Senado auriano y amigo personal de Francesco Cerón. Mantiene una relación de gran amistad con un lanista de la capital llamado Docrates. – Melinda Darkblade: esposa del príncipe Roland. Ian Woodbright es su protector. – Hackon Darkblade: primogénito del príncipe Roland. – Harald Darkblade: segundo hijo del príncipe Roland. Tiene dos mercenarios espías destacados a su servicio, llamados Uther Libenstein y Edward Sight. – Bogdana Darkblade: hija del príncipe Roland. – Kodran Darkblade: tercer hijo del príncipe Roland. Le une una gran amistad con Arod Faöl y con Kallson. – Solomon y Vera Darkblade: hijos de príncipe Roland. Se rumorea que pueden ser realmente hijos de Neil Steinholz. – Erik Damark: señor del crimen organizado que domina los suburbios subterráneos de la capital de Anglia conocidos como El Averno con el beneplácito del príncipe Roland. – Drexler: capitán pirata, esclavista, a las órdenes de Erik Damark. – Principales casas vasallas: casa Faöl (lord Yarrick Faöl es el señor de esta casa. Su heredero es su sobrino Arod. Tiene otra sobrina llamada Shanon. Kallson, viejo compañero de armas, es el capitán de su guardia); casa Stormseeker (lord Damon es su señor. Es el hermano de la princesa Melinda. Tiene un hijo llamado Lenon), casa Skeldhorn (emergente casa de las Highlands, vasalla de la casa Stormseeker). CASA GUAYART – Gabriel Guayart: príncipe de la provincia de Auvernia. – Filbert Guayart: primogénito del príncipe Gabriel. – Camille Guayart: hija menor del príncipe Gabriel. – Philippe Guayart: hermano mayor de Gabriel que renunció a su derecho hereditario para ingresar en la orden de la guardia normidona como comandante. – Pascal Guayart: hijo de Philipe Guayart y sobrino del príncipe Gabriel. Está prometido a Elisabeth Steinholz. – Armand: soldado auvernio, íntimo amigo de Filbert Guayart. CASA BALKAR – Garokan Balkar: príncipe de la provincia de Numánica. – Bernardo Balkar: primogénito del príncipe Garokan. – María Balkar: hija del príncipe Garokan. CASA BERTUCCI – Antonio Bertucci: príncipe de la provincia de Veridia Occidental. – Velio Bertucci: primogénito del príncipe Antonio Bertucci. – Fabio Bertucci: segundo jefe de la guardia normidona y brazo derecho del comandante Guayart. CASA CERÓN – Francesco Cerón: príncipe de la provincia de Heraclia y reputado senador del imperio auriano. Su casa está emparentada con la casa Sforza. También ocupa en el anonimato el cargo de senescal de la orden normidona. – Tulio Cerón: hijo natural, primogénito de Francesco. – Marco Cerón: hijo adoptivo de Francesco Cerón. MIEMBROS DESTACADOS DE LA GUARDIA NORMIDONA – Comandante Philippe Guayart, capitán Fabio Bertucci y capitán Helmut Völler. – Publio Trevi: oficial normidón de origen patricio designado por el emperador para proteger a Francesco Cerón. – Ainvar: joven normidón de origen anglo que acompaña a Publio Trevi en sus funciones de escolta de Francesco Cerón. MIEMBROS DESTACADOS DE LA COMPAÑÍA MERCENARIA DE LOS HIJOS DE LA MUERTE – Comandante Jaques Lacroix: jefe de la compañía de origen noble, nieto del famoso Ernel Lacroix. Actúa bajo las órdenes de Claudio Sforza al ser contratada su compañía por el imperio auriano. Tiene dos hombres de confianza a los que encarga los trabajos más sucios, llamados Hazard el Carnicero y Gromdej. – Capitán Máximo Eleazar: segundo al mando de la compañía. Es hijo del legendario Aurelio Eleazar, el Segador de Lanjibar. Sus dos lugartenientes son Onder Mirkhan y Duncan el Yunque McDuff. Dentro de su tripulación también destacan algunos hombres, como Luciano, Reinaldo, Farrel, Collins y Verdix. – Gerald Smiles: tesorero de la compañía. – Adrastos Gaunt: espía de Lacroix que suele hacer también las veces de asesino y emisario. – Logan Denning y Norman Giles: dos de los capitanes más destacados de la compañía. ALDEA DE OGHAM. HABITANTES DESTACADOS – Familia Joy: son los dueños de la taberna El Marinero y La Sirena. El cabeza de familia se llamaAidan Joy. Eleonor es su mujer y tiene dos hijos,Alleen y Caleb. – Ian Kirby: es uno de los mejores amigos del tabernero. – Peter O’Bryan: joven amigo de Alleen que está enamorado de ella. – Turloch y Merlot: dos mercenarios bajo las órdenes de Drexler, un peligroso pirata esclavista que suele hacer escala en una de las calas de la isla. Pertenecen a la organización criminal que hay en los suburbios subterráneos de Valadar conocida como El Averno y dirigida por Erik Damark. ALDEA DE LA ÚLTIMA MORADA. HABITANTES DESTACADOS – El viejo Fergus: un excenturión de la séptima legión que ahora hace las veces de alguacil de la aldea. – Pericles: exlegionario compañero de Fergus que ahora trabaja de herrero en la aldea. – Padre Wisewolf: sacerdote de Skogür que tiene un hogar de acogida de huérfanos en el templo. Entre los niños del orfanato destacan Daniel Blackthorne y Wulfit. – Ian Greenleaf: herborista de la aldea y uno de los mejores amigos del padre Wisewolf. – Dante: un buscavidas de múltiples recursos que ha regresado a la aldea tras un largo periodo de tiempo fuera de ella. Antes de abandonarla estuvo con el padre Wisewolf en el orfanato. Su gran amor fue una chica llamada Atia, de la que casi nunca suele hablar. – Tom Wadi: principal apoyo del padre Wisewolf. Actualmente se encuentra en tierras kazakas. – Hans Libenstein: antiguo oficial que sirvió durante más de dos décadas a la familia Steinholz como caballero legionario en sus alae de caballería. Tiene dos hijos: Othgar y Uther, ambos fuera de la aldea por razones muy distintas. TRIPULACIÓN DEL CAPITAN NACAB – Nacab Durato: capitán de la nave conocida como La Perjura. En oriente se le conoce como Wataru, que significa el navegante. – Aodan Terr: excéntrico contramaestre del capitán Nacab, de origen quyrlie. – Olaf el Buscavidas: marinero más viejo de la tripulación. Un auténtico lobo de mar. – Ralf Saco de huesos y Will Tres pelos: los dos últimos hombres reclutados por Nacab. – Robert y Elander Rhys: dos hermanos mestizos, mitad anglo, mitad orientales, que viajan junto al capitán Nacab. A Robert también se le conoce en oriente como Ichiban, que significa el único o el elegido. – Natsuki Sakamura: samuraiko hija de Takuto Sakamura, del imperio Hisui Me del lejano oriente. Los Sakamura son muy amigos del capitán Nacab. TEMPLO DE KURAYAMI. EN LA CIMA DEL MUNDO – Maestro Takeshi: líder de la orden de asesinos. – Kagesi: uno de los mejores agentes del maestro Takeshi. – Hibiki: guardiana de la puerta del tiempo. – Junsei: máximo rival de los hermanos Rhys mientras fueron discípulos del maestro Takeshi antes de fugarse con ayuda de la familia Sakamura. REINO NÓRDICO DE ICELUNG – Elkjaer: rey de los icelanders. – Dalla: esposa del rey Elkjaer. – Einarr, Ragnar, Sigmund y Aurora: los tres hijos y la hija menor del rey Elkjaer. – Björn Mörd: uno de los mejores skjodurs (escudos, escoltas) del rey. Esposo de Gilda y padre de Skög y Garkahür. – Gilda: antaño una de las mejores damas de batalla del rey. Estuvo a punto de ser aceptada entre los skjoldür, lo que la hubiera convertido en la primera mujer en lograrlo. – Otros skjoldürs destacados: Lars Sorensen, mejor amigo de Björn; Vinar, gran rastreador; Ragul El Trol; Wulfjaer, un magnífico arquero solo superado en fama por el propio Björn; Ulfang, gran rastreador, famoso por su extraordinaria habilidad para el subterfugio y su sigilo. – Aruf: viejo guerrero, amigo de Björn Mörd y de Lars Sorensen, cuyos días de gloria quedaron atrás en el tiempo. CLANES DE LAS QUEBRADAS DEL ESTE DE KAZAQUIA – Clan Drago: es el clan predominante de las Quebradas. Sus miembros más conocidos son: 1. Pyotr Drago: líder del clan. 2. Viktor y Nikolai Drago: hijos de Pyotr Drago. 3. Grund Ingersen: brazo derecho de Pyotr Drago. Este portentoso guerrero se diferencia del resto de los hombres de Pyotr Drago por su origen nórdico. – Clan Volkorov: principal apoyo del clan Drago. Miembros destacados: 1. Mijail Volkorov: líder del clan. 2. Valery,Pavel y Ruslam: hijos varones de Mijail. 3. Katya: única hija de Mijail. – Clan Kolzorov: principales rivales del clan Drago por el predominio en las Quebradas. 1. Vasily Kolzorov: líder del clan. 2 Eugeny Kolzorov: gigantesco hijo de Vasily. 3. Sergei y Dimitri: otros dos de sus hijos varones. – Otros clanes destacados: Sokolorov, Ivanorov y Predatev. – Vadim Kirillev: chamán de los clanes de las Quebradas del Este. Tiene un aprendiz llamado Utuk. EL INFRAMUNDO – Bhaal: nombre del dios caído que reina en el inframundo. – Volodar: semidiós, hijo de Bhaal, que da nombre a los Volodari, la tribu de demonios que lo siguen. – Alcaudón: gigantesco dragón del inframundo, tan oscuro como la misma noche, conocido como El Terror Negro. – Nefteris: concubina humana del dios Bhaal. Su verdadero nombre humano es Katrina. – El Cazador: pseudónimo que ha adoptado el padre de Katrina o Nefteris al adentrarse en el inframundo a rescatarla. – Felina: mano derecha del Cazador. – Zanahoria: pseudónimo con el que Felina renombra a Caleb Joy cuando este se une a la manada.