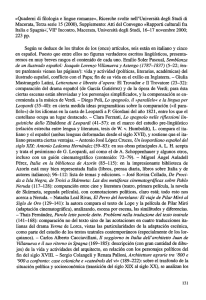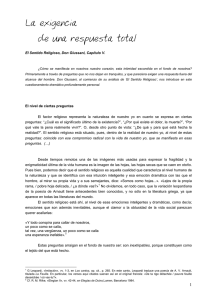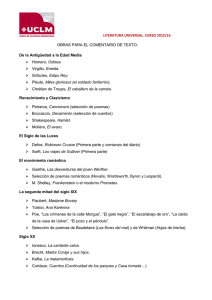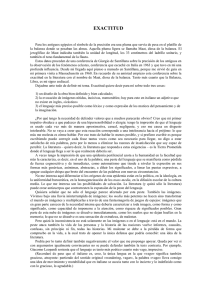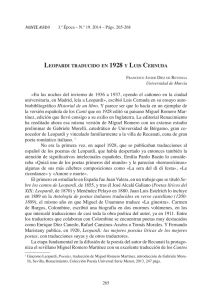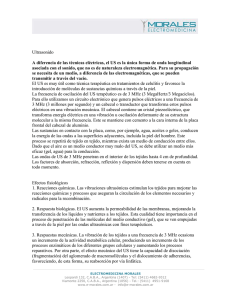El pensamiento y la obra de Leopardi - Editorial Pre
Anuncio

El pensamiento de Leopardi no es puro o absolutamente incondicionado. Es (como quería Deleuze) un pensamiento impuesto y trabajoso, un pensamiento provocado por un impedimento o cierta frustración: por la sensación de que la realidad en gran medida nos rehuye. A los diecinueve años escribe en una carta a Giordani: “La otra cosa que me hace infeliz es el pensamiento. Creo que usted sabe (aunque espero que no lo haya experimentado) hasta qué punto el pensamiento puede perturbar y martirizar a una persona […] cuando se apodera de ella [...] A mí el pensamiento por muchísimo tiempo me ha dado y me da tales tormentos por el simple hecho de que siempre me ha tenido y me tiene en poder suyo (y le repito, sin yo buscarlo), siéndome evidentemente dañino, y terminará por matarme, si yo antes no cambio de condición”. En última instancia el pensamiento de Leopardi es de índole moral: gira en torno a la posibilidad de ser feliz. Y si resulta doloroso es porque brota de la experiencia negativa de la vida, en la que está enraizado. Esta dependencia hace que también sea un pensamiento a borbotones, ocasional e intermitente, una reflexión en los momentos en que se relaja la tensión de lo vivido. Aunque admire la voluntad de verdad de los sistemas filosóficos, Leopardi les reprocha su carácter cerrado, que los aleja del fluir de la experiencia, pues corren el peligro (dice) de que “las cosas sirvan al sistema y no el sistema a las cosas, como debe de ser”. Tampoco se inclina demasiado por el aforismo. Sólo lo cultivó al final de su vida en los Pensamientos. El aforismo es fragmentario, abierto, pero no refleja la sucesión de la experiencia. Más bien la condensa en su aislamiento. Friedrich Schlegel comparaba el aforismo a un erizo encerrado en sí mismo y Blanchot a los islotes de un archipiélago o a los astros de una constelación. Leopardi escribió sus pensamientos estrictamente aforísticos en papeletas sueltas. Los aforismos respetan el carácter abierto de la experiencia en la libertad que el lector tiene para relacionarlos. Pero en esa misma indiferencia de su orden los aforismos presentan la experiencia impersonalmente: el blanco que los separa hace abstracción del tiempo y el espacio de quien los escribió. Por eso los aforismos se prestan sobre todo al consejo o la sugerencia moral: a que el lector los rumíe o saque sus propias consecuencias según su particular manera de leerlos, como propugnaba Nietzsche. Es significativo que, para el proyecto inacabado de una colección de pensamientos acerca del comportamiento de los hombres en sociedad, además de escribirlos directamente, Leopardi se viera obligado a deformar textos previos de su escritura habitual: a recortarlos y aislarlos. Pues, lo mismo que Juan de Mairena (quien piensa que la verdad no es igual si la dice Agamenón o su porquero), Leopardi nos presenta su amarga verdad ejemplarmente: encarnada en el esfuerzo de su propia reflexión en soledad. “Llegué a creer que mis voces lastimeras, por corresponder a los males de todos, serían repetidas en su corazón por quienquiera que las escuchase”, afirma en el “Diálogo entre Tristán y un amigo”. Y en los “Dichos memorables de Filippo Ottonieri”: “No es cierto que a los lectores les importe poco lo que los escritores dicen de sí mismos: en primer lugar porque todo lo que el escritor mismo piensa y siente de verdad y expresa de modo natural y conveniente genera atención y surte efecto. Y, además, porque no hay mejor modo de representar o discurrir con mayor verdad y eficacia acerca de los asuntos ajenos que hablando de los propios, ya que todos los hombres se parecen”. Lo peculiar de la escritura filosófica de Leopardi es que el blanco entre sus fragmentos refleja el carácter personal y ocasional de su pensar. Dicha escritura no es, por tanto, básicamente una colección de fragmentos aislados, sino que constituye ante todo un diario: el Zibaldone. En general, Leopardi no busca persuadir con la apertura sugerente del fragmento aforístico. Al contrario, por medio del fragmento diarístico nos invita a que lo observemos en el ejercicio de su pensamiento, nos invita a acompañarlo a través del tiempo y en el tiempo en su búsqueda de una verdad siempre aplazada. Kierkegaard afirma que, en su inacabamiento, este tipo de fragmentos vienen a ser papeles dirigidos a nosotros póstumamente. Pues, al quedar suspensa cada anotación del diario filosófico, se nos invita a participar: se nos lega a través del tiempo la idea interrumpida para que nosotros también la sigamos pensando. Y, además, la fecha (a veces complementada con la mención del lugar) nos transporta imaginariamente a la escena del pensamiento, cuya humildad cotidiana contrasta con la elevación de la idea. Como señala Ortega y Gasset, la génesis de la idea en una situación ordinaria pone de manifiesto el arraigo del pensamiento en la vida. Dice Ortega: “Devolvamos a nuestros pensamientos el fondo en que nacieron […] Así lo hicieron los hombres mejores: no se olvida Descartes de contarnos que su nuevo método reformador de la ciencia universal le ocurrió una tarde en el cuarto-estufa de una casa germánica, y Platón, al descubrirnos en el Fedro la ciencia del amor, que es la ciencia de la ciencia, cuida de presentarnos a Sócrates y su amigo dialogando en una siesta canicular, al margen del Ilisos, bajo el frescor de un alto plátano […] en tanto que sobre sus cabezas las cigarras […] vertían su rumor”. Y, en el caso de Leopardi, leyendo el Zibaldone nos enteramos de que algunas de sus observaciones más profundas en torno al placer y los griegos se le ocurrieron a lo mejor oyendo las voces desentonadas de las beatas en la procesión de la Virgen de Agosto por las calles del pueblo o mientras el granizo de una tormenta de verano cubría el tejado de enfrente. A diferencia de lo que sucede con las colecciones de aforismos, el blanco espacia las entradas fragmentarias del diario filosófico de Leopardi sucesivamente, como lo indican sus fechas. Este blanco responde a las pausas del pensamiento entre cada cese momentáneo y cada nueva reanudación (por eso estas anotaciones son más largas y están más desarrolladas que los simples aforismos). La regularidad del calendario implícito en el diario pone de relieve la irregularidad de la reflexión y su escritura, que, a impulsos de los apremios de la vida, resulta discontinua e impredecible y expande o contrae sin medida fija el tiempo computable del calendario. En el Zibaldone los blancos marcan los quiebros, los puntos de inflexión mediante los cuales la libre deriva del pensamiento se acomoda en el tiempo. Estos blancos ni unen las anotaciones imponiéndoles la coherencia de una férrea lógica, ni las aíslan del todo abstrayéndolas de la experiencia inmediata. Más bien hacen posible pensar de otra manera lo que quedó escrito e inacabado en la anotación anterior. Pues el pensamiento se apodera obsesivamente de Leopardi: a rachas, en vaivenes, haciendo modular la prosa del Zibaldone, donde las ideas, a medida de su interés o su dificultad, parecen flotar con la flexibilidad de los temas o los motivos en una composición musical. En 1920 Unamuno publica en la revista Nuevo Mundo un artículo acerca de la paradoja de que Leopardi a veces comunicase a la opinión pública su manera de pensar mediante el periodismo, del que abominaba. Y Unamuno cita a este propósito la carta de 1826 en que el poeta declina la invitación de Vieusseux a colaborar con una columna de carácter crítico en su revista Antología (cuya alta calidad intelectual, por otra parte, elogia). Las publicaciones periódicas son “maestros y luz de la edad presente”, afirma con ironía Leopardi, pero él se declara incompatible con ellas por dos razones: la rapidez, la obligación de escribir a plazo fijo (teniendo en cuenta que el pensamiento auténtico nunca es deliberado y se rige por una temporalidad diferente) y, en segundo lugar, su propia condición de pensador solitario: “mis relaciones con los hombres y sus relaciones recíprocas no me interesan para nada y, no interesándome, no los observo sino muy superficialmente”, declara a Vieusseux. “Por el contrario estoy acostumbrado a observarme sin cesar a mí mismo, es decir, al hombre en sí, e igualmente a observar sus relaciones con el resto de la naturaleza, de los cuales ni en medio de mi soledad puedo liberarme. Tenga en cuenta, por lo tanto, que mi filosofía (si con este nombre tiene usted a bien honrarla) no es de las que se aprecian y son bien recibidas en este siglo”. Como señala Unamuno, la paradoja estriba en que Leopardi recurrió ocasionalmente al formato periodístico por idénticas razones a las suyas: para inquietar a sus contemporáneos, para atacar su principal ídolo: la fácil seguridad y el falso optimismo que el mismo periodismo les había inculcado. Esos “destinos excelsos” y “esa nueva felicidad”, esas “suertes magníficas y progresivas” que a la humanidad le prometía el “fétido orgullo” de los modernos gacetilleros, según denunciaba en el poema “La retama”. De este modo Leopardi se revela como una figura antimoderna, tal como la entiende Compagnon: un tipo de intelectual difícil de encasillar por su ambigüedad; un intelectual que no es reaccionario porque no se opone frontal e incondicionalmente a la modernidad, sino que se relaciona con ella dialécticamente, la critica con conocimiento de causa y matizadamente, llegando a adoptar muchos de sus postulados y procedimientos. O también podría considerarse a Leopardi un contemporáneo “intempestivo”, como a la zaga de Nietzsche, lo define Agamben: “Sólo es digno de llamarse contemporáneo quien no se deja cegar por las luces del siglo y alcanza a distinguir en ellas la zona de sombra, su íntima oscuridad”. En las Operette morali (un título traducido al español como Opúsculos morales y también como Diálogos) Leopardi, igual que otros escritores de su tiempo como Larra o Kierkegaard (o Goya con sus Caprichos en las artes plásticas) aprovecha la ligereza y la amenidad de la forma breve para seducir a un público más amplio y combatir la superficialidad y el simplismo de los periodistas con sus propias armas. La incisividad y capacidad de condensación de la forma breve lo ayudaron a corroer el falso optimismo reinante con las amargas reflexiones fruto de su marginación intelectual, de su soledad moral, como lo demuestra el hecho de que, hasta avanzado el siglo XX, estos opúsculos, a pesar de su carácter excepcional dentro del conjunto de su obra, fueran, junto a un puñado de sus mejores poesías, las páginas más populares e influyentes de Leopardi, así como las más temidas. No cabe un gesto más irónico que desacreditar las opiniones propugnadas por la prensa mediante prosas breves de corte periodístico. Los Opúsculos morales están empapados de ironía: en uno de ellos Filippo Ottonieri, un heterónimo de Leopardi, se declara fundamentalmente socrático (otro rasgo más en común con Kierkegaard). Por eso en estas prosas predomina el diálogo, pues hay que subrayar que en ningún caso el autor pretende imponer su opinión impopular. Más bien la sugiere paulatinamente entre líneas, por medio de lo que él denomina un “parlare dissimulato”: como un leve desacuerdo con la voz que expone la opinión mayoritaria a la que, a la manera de Sócrates, finge dar la razón para que termine desacreditándose por sí misma. En los Opúsculos morales la voz de Leopardi no coincide nunca con la voz cantante de la argumentación, que resulta satirizada por la ironía del tono hasta parecer impostada, inauténtica. Por eso abundan en ellos las parodias: además de diálogos socráticos, hay allí heterónimos, falsas cartas y falsas convocatorias de premios, falsas referencias bibliográficas (como en Borges), fingidas traducciones de textos apócrifos, etc. Y también el viejo género retórico de la palinodia en que Leopardi finge rectificar y arrepentirse de no compartir el optimismo generalizado de su siglo para así ridiculizarlo con más fuerza. Además, por la palinodia los Opúsculos comunican con uno de los Cantos: “La palinodia al marqués Gino Capponi”, que fue traducida por Menéndez y Pelayo. Igual que Erasmo y algunos humanistas seguidores suyos, en los Opúsculos morales Leopardi rejuvenece el modelo de los diálogos satíricos de Luciano de Samosata. Y, como tan a menudo sucede en él, resulta de una modernidad sorprendente al actualizar su amada literatura grecolatina, explotándola a fondo. En una conferencia de 1938 Alberto Savinio señala que la aplicación de la irreverencia lucianesca (“el dar al reverso de las cosas la misma dignidad que a la fachada”, dice) permite leer los Opúsculos como una obra típicamente vanguardista de los años 1920. En ellos los mitos clásicos son actualizados lúdicamente, con travesura, como en Cal y canto de Alberti, por ejemplo: Hércules y Atlante juegan al fútbol con la tierra, reducida a una pelota destripada; la luna y la tierra dialogan igual que dos comadres del Lunario sentimental de Lugones. La parodia relaja las diferencias genéricas de los textos dialogados y los miniaturiza, yuxtaponiéndolos en la variedad de una suite, de un conjunto heterogéneo que Savinio compara a una colección de minidramas, un poco a la manera del Pierrot lunaire de Schönberg. Leopardi definía a sus Opúsculos morales como “un libro de sueños poéticos, de invenciones y caprichos melancólicos” que expresan la infelicidad del autor. Y se podrían también considerar una pequeña enciclopedia o un manual de su pensamiento. Más aún, en “La palinodia al marqués Gino Capponi”, Leopardi, al enumerar los adelantos de la revolución industrial sobre los que ironiza, da al poema un involuntario y profético aire whitmaniano o futurista: llega a mencionar proezas de ingeniería como el primer túnel bajo el Támesis. Los historiadores de la lengua utilizan este poema para documentar la aparición en italiano de ciertas palabras de la modernidad decimonónica: “ferrocarril”, “vals” vienés, “pila eléctrica” o la epidemia del “cólera”. En él Leopardi incluso presenta alegóricamente a la felicidad pregonada por la “profunda” filosofía de los periódicos con el cuello cubierto por una boa de peletería, como una dama elegante de una ilustración del Blanco y negro. Por cierto, que en el opúsculo “Diálogo de la moda y la muerte”, en fecha tan temprana como 1824 Leopardi detecta el estrecho parentesco entre la moda y el efímero tiempo de la modernidad, parentesco en el que luego profundizarán Baudelaire y Octavio Paz. Leopardi declara a la moda eficaz aliada de la muerte, ya que genera incesantemente caducidad: cada nueva moda no sólo limita la vigencia de la anterior a un instante, sino que además la “mata”: la declara inservible para siempre. Tanto la poesía como el pensamiento de Leopardi son de raíz sentimental: arrancan de la emoción suscitada por una situación que puede explicarse con la ayuda de la noción leibniziana de percepturitio. Según Leibniz el acceso de la conciencia a la realidad es limitado: disminuye con la distancia, de igual modo que la luz ilumina menos a medida que se aleja del foco. Pero la percepción, al perder nitidez por el borde del fondo, por el horizonte, abre su propio campo: con su imprecisión deja entrever (y hasta permite imaginar) la mayor riqueza de lo que se extiende más allá de sus límites: “lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto”. En consonancia con su época, la inspiración de Leopardi es de carácter genial, siempre que desechemos el lugar común de que el genio es un sujeto consentido, un privilegiado con poderes especiales, y, en cambio, siguiendo a Kant, lo consideremos un sujeto expuesto y sometido a la naturaleza, en peligro de ser aniquilado por una realidad que lo excede soberanamente. En el poema “El infinito” encontramos los sentimientos típicamente suscitados por lo sublime, es decir, por la radical desproporción entre la inmensidad del mundo y la pequeñez humana: “el corazón se espanta”, “en esta inmensidad se ahoga el pensar mío” y “el naufragar en este mar me es dulce”, escribe Leopardi. Y en el oxímoron de este verso final se reconoce la ambigüedad de lo sublime: pues para acceder a la riqueza de lo ilimitado hay que perderse, ser despojado de los límites de la personalidad. Lo peculiar de lo sublime leopardiano es que se manifiesta acústicamente, en una inmensidad temporal, más que, como es habitual, visualmente, en una inmensidad espacial. En el poema del mismo nombre el infinito inasequible a la mente se conjetura como “sobrehumanos silencios” y “una calma profundísima”. Para Leopardi la extinción del sonido expresa la desaparición de los seres en el tiempo, su caducidad al ser absorbidos en el “silencio infinito” de la nada. Según Jankélévitch todo, hasta lo más insignificante, se redime, cobra cierta eternidad gracias a la irreversibilidad del tiempo: nada puede dejar de haber sido. Leopardi, en cambio, siente que todo, desde una humilde fiesta pueblerina hasta la grandeza de un imperio, está condenado a perderse irremisiblemente, sin dejar apenas rastro, en el silencio inmenso de la historia, igual que un canto que se aleja en la noche. Así en los versos finales del poema “La noche del día de fiesta” leemos: Por la calle, no lejos oigo el solitario canto del artesano que, en la madrugada, tras el solaz, vuelve a su hogar humilde; y el corazón me oprime fieramente el pensar que en el mundo todo pasa sin dejar casi huella. Ya se ha ido el día festivo y, al festivo, el día común sucede, y va el tiempo llevándose todo humano quehacer. De los antiguos pueblos, ¿dónde está el eco? ¿Y el aliento de los famosos próceres, el yugo de aquella Roma, y el fragor de armas que recorrió la tierra y el océano? Todo es paz y silencio, el mundo todo reposa, y nadie piensa ya en aquello. En mi primera edad, cuando se espera ansiosamente el día festivo, luego que se acababa, yo, angustiado, en vela, me agitaba en el lecho y, en la noche, un canto que se oía en los caminos y a lo lejos moría poco a poco, ya igual que ahora el corazón me hería. En vez de exponerse en lo sublime a la superioridad abrumadora de lo real, Leopardi se lo apropia imaginariamente. En su Breve historia del infinito Paolo Zellini afirma que Leopardi reduce la negatividad del infinito potencial ligándolo a la imaginación y al deseo. Y cita el pasaje del Zibaldone donde se aclara que el inconcebible infinito puede ser no obstante imaginado en cuanto indefinido, indefinido que vendría entonces a ser un infinito postizo o sucedáneo: “No sólo la facultad cognoscitiva”, escribe Leopardi, “o la de amar, sino tampoco la imaginativa es capaz del infinito o de concebir infinitamente; la imaginación sólo es capaz de lo indefinido y de concebir indefinidamente. Lo cual nos agrada porque el alma, al no ver los confines, recibe la impresión de una especie de infinitud y confunde lo indefinido con lo infinito, sin llegar a comprender ni concebir de hecho ninguna infinitud”. Leopardi privilegia la imagen vaga e indefinida: la que difumina su contorno a fin de abrirse al infinito a manera de sinécdoque. (A este propósito señala Italo Calvino que el italiano es una lengua donde el adjetivo “vago”, además de “impreciso”, significa “gracioso”, “atrayente”, por su asociación con “vagar”, que a su vez sugiere indeterminación por movimiento: la imagen vaga leopardiana vendría a ser, por tanto, como una fotografía movida o una imagen incompleta, deshilachada). En ella el primer plano, el correspondiente a la percepción bien definida, converge en una embocadura o marco. Esta especie de marco dirige la atención a un horizonte donde se atisba o percibe oscuramente, fragmentado, lo distante, lo que se extiende más allá de sus límites. Entonces la imaginación, estimulada, toma el relevo y sugiere lo que ya no se alcanza a ver ni a oír: el mundo en toda su infinita inmensidad. Leopardi dice: “Resulta placentera cualquier cosa que conjure la idea del infinito […] así una hilera o un paseo plantado de árboles cuyo final no llegamos a descubrir […] A este placer contribuye la variedad, la inseguridad, el no verlo todo y, como consecuencia, el poderse explayar con la imaginación respecto a lo que no se ve […] A la imaginación a veces le gusta que no se pueda seguir viendo para de este modo poder intervenir”. Y en el poema “El infinito” los arbustos del seto llevan a imaginar detrás de ellos “interminables / espacios” invisibles tras el último horizonte y el susurro del viento “entre estas plantas” lleva asimismo a imaginar el “silencio infinito” de la eternidad. En el poema “Los recuerdos” en la mancha del Adriático entre los tejados o en el perfil de los Apeninos entre los arbustos el niño presiente la inmensidad del mundo aún no experimentado: ¡Qué pensamientos inmensos, qué dulces sueños me inspiró la vista del mar lejano y los azules montes que desde aquí descubro y que algún día cruzar pensaba, arcanos mundos, arcana felicidad fingiendo al vivir mío! En Leopardi con frecuencia la inmensidad del mundo es lo fantaseado a través del marco de las ventanas: el mundo es en un principio lo que se imagina a partir de los sonidos y las visiones fragmentarias que llegan del exterior. En 1818 y en la persona de Lodovico di Breme Leopardi polemiza con los milaneses introductores en Italia de la entonces llamada “poesía moderna”, es decir, de la romántica. Fruto de esta polémica fue su Discurso de un italiano en torno a la poesía romántica, un texto muy importante por constituir el arte poética de Leopardi y que increíblemente no fue publicado en Italia hasta 1906, ya después del Centenario (en España disponemos en la editorial Pre-Textos de una excelente traducción, con utilísimas notas, de Carmelo Vera Saura). En este discurso Leopardi reprocha a los románticos el escribir una poesía puramente imaginaria, que se inspiren en lo remoto no experimentado: en una Edad Media o un Oriente de pacotilla, puramente temáticos. Y defiende, en cambio, una poesía donde la imaginación no es autónoma, sino dependiente de lo real. Una poesía que, por contraste, el gran crítico Antonio Prete llama “de la distancia”: una poesía inspirada por la vastedad de lo real, de un lejano más allá vagamente anticipado a partir de las fugaces impresiones con que éste repercute en el más acá, en lo cercano, en la percepción limitada del poeta. (De nuevo nos topamos con la percepturitio leibniziana). Una poesía, por tanto, arraigada en lo local, como la de Emily Dickinson. Además, Leopardi insiste en que la poesía tal como él la entiende es la que escribían los antiguos, los grandes clásicos. Y apoya su afirmación con tres ejemplos que ilustran el dictum borgiano de que los grandes escritores crean sus propios precursores, de que los grandes escritores influyen a contrapelo del tiempo, ya que cuando leemos estos tres ejemplos los versos nos parecen del mismo Leopardi. El primero es un símil sacado del libro octavo de la Ilíada para describir los fuegos de un campamento: “Así como llenos de gracia en el cielo refulgen los astros alrededor de la luna, y el aire, de repente sin viento, está en calma, y se revela la cumbre de cada monte y cada bosque y cada torre; mientras que allá en lo alto el inmenso éter se abre entero y se divisa cada estrella, todo lo cual alegra el alma del pastor”. El segundo corresponde al principio del séptimo libro de la Eneida y dice así: “El viento se suavizó en la noche y la blanca luna les mostró el camino en el agua temblorosa. Rozaron las costas de la isla de Circe; allí la rica hija del sol hacía resonar los secretos bosques con un continuo canto. Y los salones se iluminaban con la madera de cedro que ardía toda la noche, y la estridente lanzadera corría por el telar”. El tercero consiste en otro símil contenido en dos estrofas de la Divina comedia: “Así como después de la oscura tormenta los pájaros salen gorjeando del lugar donde se refugiaron de los nubarrones y el miedo, entonces el labrador que, junto al fuego del hogar, suspira por el sol, se calma al oír su dulce canto y su dulce juego”. A cualquier lector de Leopardi estos versos, tantos siglos anteriores, le recordarán el comienzo de “La noche del día de fiesta” y de “La calma después de la tormenta”. En ellos el poeta reconoce el puntillismo de impresiones que lo asaltaban desde su entorno en el pueblo. Pues, recluido en su palacio o en las callejas solitarias de Recanati, Leopardi, puro testigo, percibía el mundo como el flâneur en una gran ciudad: como una pululación de vidas que pasaban a su lado de largo, pero enviándole rumores y destellos, escenas entrecortadas, pinceladas de “calles doradas” y “huertos”: encerrada en una cuadra una gallina cacarea mientras cae la lluvia matutina; al brillar por sorpresa el sol de la tarde después de un chaparrón una familia “abre balcones, galerías y patios” y el hortelano vuelve a pregonar sus verduras, mientras que a lo lejos tintinean las esquilas de un rebaño y rechina la diligencia que pasa; y “los chiquillos, gritando / por la plazuela en grupos / y saltando a su antojo, /hacen un ruido alegre”; en la noche cálida de junio las luciérnagas revolotean por los setos y canteros del jardín mientras que de la cocina llegan “voces alternas y el pausado / faenar de los sirvientes”; y, después, en el silencio de la madrugada “se oye el martillear, se oye la sierra / del carpintero en vela, / que en el taller cerrado y alumbrado / por un candil, quisiera / terminar su labor antes del alba”. En 1819, Leopardi apunta febrilmente, como poseído por una escritura automática, las impresiones fragmentarias que le llegaron del exterior durante su infancia y adolescencia. En unas cuantas páginas compone un auténtico semillero, un repertorio de las sensaciones que inspirarán sus poemas más idílicos: una vertiginosa enumeración caótica que recuerda Espacio de Juan Ramón Jiménez. Así, el 12 de mayo desde su ventana sorprende a dos mozalbetes sentados a la luz del farol, en las gradas herbosas de la iglesia de enfrente; juegan a boxear; aparece la primera luciérnaga de la temporada y Leopardi teme por su suerte a manos de aquellos brutos; pero la figura de la hija del cochero (por tanto, quizá Teresa Fattorini, el modelo de Silvia) se recorta enfrente, en la ventana de su cocina lavando un plato de la cena; la joven se asoma a la plazuela y advierte a su invisible familia: “Stanotte piove da vero. Se vedeste che tempo. Nero come un cappello” y poco después aquella ventana se oscurece. Pero la luciérnaga se enciende de nuevo, uno de los muchachos la derriba (“porca buzzarona!”) y la pisotea: un rastro luminoso se extingue en el polvo. Pasa una mujer con un niño en brazos, que balbucea alegre, y otro, soñoliento, que se rezaga: “Natalino, andiamo ch´è tardi”, le anima con una voz dulce. A lo que uno de los gamberros replica burlón: “A este paso se os hace de día”. Pues la mujer iba en busca de vino y pregunta a alguien que vuelve de la taberna: “C´è più vino da Girolamo?”. Le dicen que no. Por último de algún lugar de la plazuela sube una voz: “Oh ecco che piove!”. Y Leopardi concluye: “era una ligera lluvia de primavera y todos se retiraron. Se oía el ruido de las puertas y de los cerrojos y esta escena me puso de buen humor”. La imagen leopardiana tiene una peculiar semejanza con las de la memoria. Ambas tratan de ir más allá de la percepción, de evocar algo ausente que la excede: pues, si los recuerdos intentan conjurar lo perdido en el pasado, las imágenes vagas o imprecisas se proponen hacer presentir la vastedad infinita de lo aún no experimentado. Por eso Leopardi clasifica las impresiones en función de un poder evocativo que otros poetas y críticos reservan a la memoria. Por su sutileza el olfato le parece el sentido más capaz: la mayor inmaterialidad del olor le hace ser mejor conductor y, por tanto, el estímulo ideal para imaginar lo ausente (recuérdese el privilegio del olfato en la estética simbolista, en Baudelaire, por ejemplo). Pero, por otra parte, las impresiones visuales y auditivas tienen la ventaja de que atraviesan distancias mucho más largas. El efecto de vaguedad e imprecisión que hace soñar la infinitud del mundo comienza por producirse en la poesía de Leopardi gracias al horizonte más o menos fijo de las montañas o el mar, pero además, después, dinámicamente: mediante señales acústicas o luminosas, impresiones fragmentarias, migajas que el mundo envía al reservarse a lo lejos. De ahí la importancia que adquiere el fenómeno de la emanación, en el que las impresiones auditivas y las luminosas, al errar suspendidas en el espacio, tienden a confundirse. Tanto los rayos, destellos y reflejos como las campanadas del reloj de la torre, los rumores de los telares y los pasos de los trasnochadores son auténticos índices, tal como los entienden los semiólogos: en virtud de su materialidad sensible dan fe de su origen con absoluta certeza, pero, al mismo tiempo, como están desplazados, desprendidos de su emisor, incitan a imaginarlo. A este respecto en el Zibaldone se declaran altamente poéticos “la luz del sol o de la luna, vista en un lugar donde aquéllos no se vean y no se descubra la fuente de la luz; un lugar sólo en parte iluminado por dicha luz; el reflejo de esa luz, y los varios efectos materiales que de él se derivan; el penetrar de aquella luz en lugares donde resulte incierta y difícil, y no se distinga bien […] dicha luz vista en lugar, objeto, etc. donde no entre y no dé directamente, sino que sea reflejada y difusa […] todos aquellos objetos, en fin, que en razón de sus diversos materiales y mínimas circunstancias, llegan a nuestra vista, oído, etc., de manera incierta, poco distinta, imperfecta, incompleta o fuera de lo común”. La luz indirecta que en la poesía de Leopardi más induce a soñar es la de la luna. En su penúltimo canto, “El ocaso de la luna”, ésta, en combinación con las sombras de la noche, “sobre campiñas y aguas argentadas / donde aletea el céfiro” finge “mil vagas figuras / y engañosos objetos / en las ondas tranquilas / y en lomas, casas, setos y ramajes”. En contraste con la oscuridad nocturna y el silencio, la luz de la luna transfigura mágicamente el paisaje en una atmósfera de calma irreal que en “La noche del día de fiesta” alcanza su momento culminante: Dulce y clara es la noche y no hace viento, y quieta sobre huertos y tejados está la luna y desde lejos muestra, serena, las montañas. Las sendas callan ya y en los balcones velada luce la nocturna lámpara. Las impresiones acústicas, en cambio, según Leopardi no necesitan realce, son más incisivas, como los cantos de las muchachas que desde las casitas de la servidumbre le llegaban a través de la plazuela: Resonaban las tranquilas estancias y las calles cercanas con tu canto, cuando, atenta a labores femeninas, estabas sentada… Canto de jovencita, asiduo canto que de cerrada estancia errando vienes por las calles en calma […] […] alegre eres, voz festiva de la esperanza: el tiempo ansiado suena en tus notas. Estas muchachas de pueblo tienen algo de inocentes sirenas, ya que con su canto invitan a disfrutar el mundo, hasta ahora tan sólo entrevisto vagamente. Paolo Zellini señala que las imágenes indefinidas están cargadas de afectividad porque sugieren lo deseable por excelencia para Leopardi: la felicidad de gozar de la realidad al máximo. Pero estas imágenes indefinidas también suscitan esperanza: parecen prometer la satisfacción del infinito deseo que ellas mismas provocan. Pues, como señala Leopardi, la plenitud del placer es algo que nunca se experimenta, tan sólo se imagina en el futuro por medio del deseo. La felicidad para Leopardi dura el breve tiempo en que la imagen ampara al adolescente de las limitaciones de lo real, los años iniciales en que el joven inexperto se hace todavía la ilusión de que el mundo va a ser tan placentero como él lo desea a partir de la imagen. Por eso, antes de cumplir los veinte escribe: “El más sólido placer de esta vida es el placer vano de las ilusiones”. Y también: Era aquel dulce e irrevocable tiempo en el que se abre a la mirada juvenil la escena desdichada del mundo, y le sonríe como si fuera paraíso. Al joven el corazón le late de esperanza y de deseo en el pecho, y se dispone a afrontar el vivir cual danza o juego Pues la madrastra naturaleza lo protege de sus propias insuficiencias con un engaño piadoso: retrasando el momento de la verdad, el instante en el que el contacto directo con la realidad lo desengañe, al caer en la cuenta de que ésta no está nunca a la altura de las imágenes que la anticipan, de que la realidad no se entrega sino parcialmente, en percepciones puntuales. La posibilidad de ser feliz se decide de una vez por todas “all´apparir del vero”, al sobrevenir esta amarga verdad, como se dice en el poema “A Silvia”: ¡Oh naturaleza, oh naturaleza! ¿Por qué no das al cabo lo que primero ofreces?, ¿por qué engañas de tal modo a tus hijos? Pues a partir de este momento único y tan temprano la vida nunca vuelve a ser como antes. Se queda sin alicientes, meta o razón de ser: al perder el protector encanto ficticio que le prestaba la ilusión, el deseo se inhibe y el futuro es invadido por un pertinaz tedio que se extiende hasta la vejez y la muerte. Leopardi compara al ocaso de la luna y la desaparición de sus seductores misterios el desencanto, esa pérdida definitiva de la esperanza: De tal forma se apaga y nuestra vida deja la juventud. Deprisa se van sombras y formas de agradables engaños, y decrece la lejana esperanza en que se apoya la mortal natura. Oscura, abandonada, queda la vida. En ella pone en vano su mirada el confuso caminante, y busca en el camino que aún le queda meta o razón, y advierte que en la humana morada él ya sólo podrá ser un extraño. Leopardi concibe el alma en términos físicos de ocupación; como un espacio que se disputan los sentimientos según su intensidad. Una vez caídas las ilusiones que lo embargaron hasta la adolescencia, Leopardi pierde el rumbo: la vida se convierte para él en un alternarse de contrastes, de estados violentos que lo zarandean a medida que los sentimientos pugnan por desplazarse los unos a los otros. Inmediatamente después del desencanto del mundo y debido a la falta de estímulos, en el alma se instala el tedio, el aburrimiento, la noia en italiano. A pesar de ser personalmente dañino, Leopardi concede al tedio un valor moral de reproche, de rebeldía implícitos. Pues el que el hombre se vuelva indiferente a la realidad desnuda al no satisfacer ésta su deseo demuestra que la realidad es incapaz de superarse, seduciéndolo: “El tedio es, en cierto modo, el más sublime de los sentimientos humanos”, afirma. “Sentir que el ánimo y el deseo nuestro es todavía mayor que el universo tal como es, y acusar siempre a las cosas de insuficiencia y nulidad, y sufrir por sus carencias y vacío, suscita tedio, pero me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se vea en la naturaleza humana. Por eso el tedio es extraño a los hombres de alma mezquina, y poco o nada conocido por los demás animales”. Para remontar el tedio y expulsarlo del alma, Leopardi recurre a la solución de Pascal: hay que distraerse, romper la fijación de la mente, sacarla de su ensimismamiento, evadirse. Para ello está la vida práctica que acapara la atención con sus estímulos y solicitudes inmediatos, una vida activa que es el resto de una mitificada vida primitiva anterior a la razón, una vida puramente natural donde los sentidos tiraban con más fuerza. Pero hay también otros paliativos no buscados contra el tedio, productos del azar a partir de una disposición. Así, en la vida solitaria, cuando el hombre se retira de la sociedad y de las ciudades. El genio familiar le dice a Tasso: “la soledad hace, como si dijéramos, el oficio de la juventud; o, mejor aún, rejuvenece el alma, da nuevo valor a la imaginación y la restaura; y renueva en el hombre experimentado los beneficios de aquella primera inexperiencia por la que tú suspiras”. La vida solitaria devuelve al adulto al tiempo feliz anterior al desengaño, cuando al niño no le hacía falta escribir porque vivía poéticamente: soñaba la vida en las imágenes de las ilusiones. Cuando en 1829, en uno de sus regresos a Recanati, Leopardi se expone a solas a las primeras impresiones de la infancia (las estrellas centelleando sobre el jardín paterno, “el viento trayendo el son de la hora / de la torre del pueblo”), exclama: “Aquí no hay cosa / que vea u oiga […] que en mí una imagen / no haga volver y un recordar muy dulce”. Las imágenes perdidas de la infancia, al volver inesperadamente en el retiro de la vida solitaria, impulsan a escribir poesía, ahuyentando ocasionalmente el vacío del tedio y su amargo pensamiento. El remedio más inesperado para entonar el alma arrancándola del tedio es el amor, “il pensiero dominante” que con su extrema intensidad en seguida se revela contraproducente. Tal es el tema de la famosa poesía “Amor y muerte”, que los hermana en la oposición siguiente: el amor es el placer más grande que pueda darse en medio de la absoluta infelicidad de la vida. Es el mayor placer positivo, mientras que la muerte es el mayor placer negativo porque, al final, piadosa, nos libera de tal infelicidad. La muerte comienza a insinuarse en el amor desde el primer momento en forma de una inusitada felicidad tan fuerte que hace desfallecer el alma, aniquilándola. Pero después el frustrante desarrollo de la relación, con su incertidumbre, con sus brutales altibajos, atormenta a los enamorados, empujándolos a la muerte voluntaria. En este poema Leopardi, para ilustrar los efectos letales del amor, menciona casos de suicidas por otra parte muy tímidos o muy incultos, muy poco reflexivos. Pues para él el suicidio, además de adelantar una muerte ardientemente deseada entre los dolores de la vida, fue un constante motivo de meditación, una decisión trágica a la que defendió calurosamente con detallados argumentos en múltiples lugares de su obra. La entrada en sociedad decepciona al joven no menos que el encuentro con el mundo sin la protección ilusoria de la imagen. Al final de su vida Leopardi proyectaba un volumen de “Pensamientos sobre los caracteres de los hombres y sobre su comportamiento en la sociedad”, del que los ciento once Pensamientos publicados póstumos eran material preparatorio. Leopardi atribuye a los Evangelios el denominar “mundo” a una sociedad corrompida, enemiga del bien, donde los pecadores llevan siempre las de ganar a costa de los justos: “El mundo es una liga de bribones contra los hombres de bien, y de los viles contra los generosos”, afirma. El joven se da muy pronto cuenta de que en la sociedad no se reconoce el valor o la bondad de las personas, sino más bien su estrategia para triunfar a toda costa ocultando la propia intención, sin importar los principios: es un mundo que Leopardi tacha de maquiavélico. Walter Benjamin señala, además, la gran afinidad entre los Pensamientos y el Oráculo manual de Gracián por la insistencia en la astucia, en el sentido del disimulo que el joven debe desarrollar como una coraza a fin de sobrevivir. Y el desengaño restante se lo procura la naturaleza, a la que define como “el horrible / poder que, oculto, nuestro mal procura”. La naturaleza destruye absurdamente al hombre; sin proponérselo, sin razón alguna, por puro azar, en la más completa indiferencia, como ella misma declara dialogando con un islandés: “¿Acaso pensabas que el mundo se hubiera creado por causa vuestra? Debes saber que mi configuración, mi orden y mis acciones, salvo muy excepcionalmente, siempre han estado y están encaminadas a cualquier cosa menos a la felicidad o a la desdicha de los hombres. De cualquier modo y con cualquier medio que os ofenda, yo ni me entero, si no rara vez, lo mismo que, en general, yo no sé si os agrado o beneficio; y, en contra de lo que creéis, no hago o dejo de hacer nada para daros gusto o favoreceros. Y, por último, si llegara el caso de extinguir toda vuestra especie, yo ni me daría cuenta”. En contra de lo que el fatuo hombre cree, ni su lugar ni su existencia cuentan apenas nada en la marcha del universo: la vida del hombre está sometida a un deterioro irreparable, mientras que la de la naturaleza, aunque sufre también a la larga un desgaste, al menos se regenera periódicamente. La catástrofe ataca por sorpresa y aniquila con rapidez en medio de la indiferencia natural, como la peste en el esplendor de la primavera argelina de Camus. En “La retama” Leopardi compara la veloz destrucción de Pompeya y Herculano por el Vesubio a la repentina caída de una manzana madura sobre unos hormigueros producto de un largo esfuerzo. Y, después de la catástrofe, el consuelo relativo de la tregua, por contraste, le parece al hombre una bendición: “Salir de penas / gozo es para nosotros”, se dice con sarcasmo en “La calma después de la tormenta”. Aunque en el fondo el hombre no deja de vivir inquieto por la posible repetición del desastre. La voluntad se inhibe en una vida donde, después del primer desengaño decisivo, la ilusión renace sólo ocasionalmente y cada vez con menor fuerza contra el tedio. Por eso Leopardi a primera vista tiene poco de heroico. Pues el héroe, al luchar infructuosamente contra la adversidad, es reconocido como moralmente superior en cuanto víctima. En cambio, a Leopardi la frustración constante lo empuja a una amarga lucidez: a pensar y a escribir: a levantar un valiente testimonio acusador de la desdichada condición humana: Toda vana esperanza, en la que el mundo como un niño se alivia, todo consuelo estúpido, desecharé … En última instancia Leopardi no se beneficia del heroísmo de la acción imposible contra la adversidad. Y como dice Paul Celan: “¿Quién dará testimonio del testigo?”. En cambio, somos nosotros sus lectores quienes reconocemos en él un heroísmo distinto, al admirar la generosidad con la que, en medio del dolor, testimonia amargamente con una pureza extraordinaria, con una altísima belleza, igual que el pájaro canta en medio de su soledad o la retama nos regala su color y su perfume en medio del desierto de lava. Luis Cernuda, en uno de sus últimos poemas, escribió de John Keats, otra alma sufriente: ¿Amargura? ¿Pureza? ¿O, por qué no, ambas a un tiempo? […] el poeta no es puro o amargo únicamente: devuelve sólo al mundo lo que el mundo le ha dado, aunque su genio amargo y puro algo más le regale. Y en el siguiente fragmento, con el que terminaré, Leopardi parece aludir a esta generosa alquimia mediante la cual su propia obra nos habla paradójicamente, con una belleza admirable, de la extrema infelicidad humana, sin mitigarla en lo más mínimo: “Esto tienen de propio las obras de genio, que aun cuando representan a lo vivo la nulidad de las cosas, aun cuando demuestran de manera evidente y hacen sentir la inevitable infelicidad de la vida, aun cuando expresan la más terrible desesperación, aunque sea un alma grande que se encuentra incluso en un estado de extremo abatimiento, desengaño, aniquilación, tedio y desesperación de la vida, o en las más acerbas y mortíferas desgracias (bien a causa de altas y graves pasiones, bien por cualquier otra cosa); aun así, sirven siempre de consuelo, despiertan el entusiasmo y, no tratando ni representando otra cosa que la muerte, restituyen, al menos momentáneamente, esa vida que tenía perdida”.