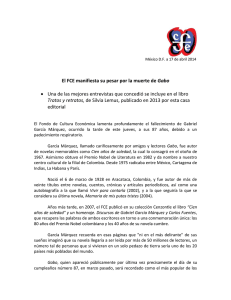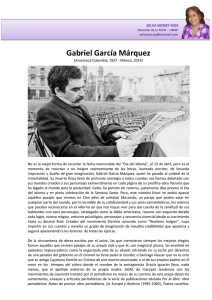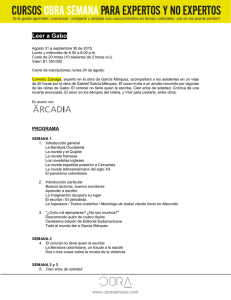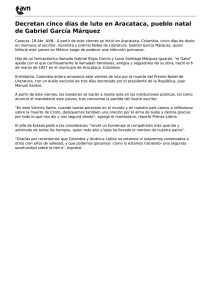Traducir, escribir, transgredir
Anuncio

NOTAS TUNUNA MERCADO Traducir, escribir, transgredir Revista Casa de las Américas No. 269 octubre-diciembre/2012 pp. 100-104 L 100 a aventura de traducir comenzó para mí con un acto de irreverencia: creí que podía trasladar palabras de un idioma a otro como si fueran objetos, implantarlas en un terreno sin considerar el universo del que venían, ni las condiciones en las que iban a existir. Mi primera traducción fue en realidad un plagio. Tenía que pasar un examen escrito de inglés; me pidieron que redactara un texto literario de unas veinte líneas. No me había preparado para semejante reto. No sabía qué hacer. Era una adolescente con algunas lecturas y se me ocurrió traducir al inglés un romance de García Lorca. Lo que salió fue un engendro, una extraña andaluzada que perdió su marca de origen y abortó antes de plasmarse en el otro idioma. La nota que me pusieron no fue un aplazo, pero el crimen inconfesable quedó en mi conciencia. El conocimiento de dos lenguas, requisito primario para traducir palabras o textos, es solo el andamiaje desnudo sobre el que va a fundarse una relación que nunca será de trasvasamiento directo sino de intercambio vivo entre dos hechos lingüísticos que pueden diferir en su estructura o acoplarse en sus cimientos, pero que tendrán que ponerse recíprocamente en situación de interdependencia. Una de las lenguas tendrá que borrar progresivamente a la otra y cubrir con su materia viva, en un acto invasivo, la superficie que paulatinamen- te se ofrece a ser transformada. Será negro sobre blanco, pero el blanco, paradójicamente, estará ya saturado por una verdad de origen que tendrá que padecer una conversión impiadosa y de riesgo sin que sus huellas desaparezcan. El concierto de dos lenguas, la que va a remplazar a otra, y esta, que se dejará desplazar por aquella, es un dúo, en una continuidad quebrada y luego recompuesta. El ejecutante toca un canon, una de cuyas partes es fiel a la anterior, pero no idéntica. La analogía musical no es caprichosa. La tarea va a comenzar y tenemos en un atril o sobre la mesa un texto original cuyos señalamientos no serán iguales a los de una partitura, pero son los que marcan el ritmo y la distribución en el espacio propios de la escritura. La música se presenta como un modelo del rigor con que hay que abordar la traslación de una lengua a otra, al mismo tiempo que deja en libertad al ejecutante de interpretar según su criterio lo que no está indicado: una tonalidad, el color que la pieza ha presentado desde que comenzó a leer y que lo autoriza a arriesgar. ¿Cómo prepararse para abordar un texto sin aprisionarlo? Desde luego, pienso en la literatura que, efectivamente, tiene sus bemoles, para seguir con el juego musical. La interferencia fundamental que se desliza en esta relación –texto original y traducción–, es la escritura. Podríamos creer que se trata de un mero soporte, un hecho cumplido, prexistente. Ese puente que comenzará a ser la trasmisión al ejecutante –el traductor– está interferido por varias esclusas que interrumpen su fluencia. En primer lugar, la diferencia idiomática, que se presenta en la superficie, pero que tiene fondos y trasfondos, y cuya resolución se cree poder resolver con un pasaje. Como en el caso de mi plagio adolescente, las sustituciones están a la mano, y en su defecto el diccionario las provee. Pero hay en la escritura una infinita profu- sión de entrecruzamientos que vuelven irrisorio un remplazo de palabras; en esa maraña indiscernible están desde el origen fonético hasta el desarrollo semiológico en el interior de una cultura, pasando por todas las instancias que sostienen a la palabra en este mundo real o en su lecho antropológico o en su techo simbólico. No entramos ciegos a un texto. Leerlo es descifrarlo, volverlo traslúcido para poder llevarlo a otra lengua. Justamente, es ese ingreso en la escritura con el instrumento de otra lengua lo que está en la base de la pasión que se desencadena al traducir: poder llegar al escollo de fondo, desactivarlo y crear la nueva forma, escribir, en suma, con la nueva materia que ha emergido. Si no se acepta que traducir es escribir, estaremos detenidos en una medianía y la intermediación propiamente dicha que es comunicar quedará sin puente, colgada del vacío. A finales de los años cincuenta, en una tradición que tenía sus mayores alturas en Jorge Luis Borges, una colección de pequeños libros del grupo Poesía Buenos Aires –en el que estaban Mario Trejo, Raúl Gustavo Aguirre y Rodolfo Alonso, entre otros– inauguró la traducción de textos de poetas contemporáneos. Poemas de Dylan Thomas aparecieron en las páginas de la revista que editaba el grupo. Entraron en mi vida y en la de los estudiantes de letras de la Universidad de Córdoba y fueron las versiones que reconocimos como las más fieles del poeta. «In my craft or sullen art», «En mi oficio u hosco arte», gravitó intensamente en mí; fue el modelo de una poética despojada y al mismo tiempo existencial, como dictaba esa época, a finales de los años cincuenta. Esa traducción se perdió, nunca llegué a saber si Mario Trejo o Raúl Gustavo Aguirre fueron los traductores, o si fue Rodolfo Alonso quien la hizo, o si todos la corrigieron y ajustaron en grupo o en solitario. Pero lo cierto es que pude recuperarla de mi 101 memoria mucho tiempo después; surgió espontánea, como si hubiera estado esperando renacer en mis oídos. Solo me bastó leer el poema en inglés en la edición de New Directions Book (Nueva York, 1971, 7ma. ed.), The Poems of Dylan Thomas, para que simultáneamente recordara la versión en español que hace cincuenta años tanto había acariciado. Adherida fuertemente a mi recuerdo, no hay versión que pueda remplazarla. Si el ritmo, el tono, la voz de los textos son indispensables, a un traductor debería pedírsele que posea también oralmente la lengua que va a traducir. Pero no siempre podrá unir lo bello a lo útil. Este es el poema original en inglés y aquella traducción, con algunos toques míos: «In my craft or sullen art» In my craft or sullen art Exercised in the still night When only the moon rages And the lovers lie abed With all their griefs in their arms, I labour by singing light Not for ambition or bread Or the strut and trade of charms On the ivory stages But for the common wages Of their most secret heart Not for the proud man apart From the raging moon I write On these spindrift pages Nor for the towering dead With their nightingales and psalms But for the lovers, their arms Round the griefs of the ages, Who pay no praise or wages Nor heed my craft or art. 102 «En mi oficio u hosco arte» En mi oficio u hosco arte ejercido en la noche en calma cuando solo rabia la luna y los amantes descansan con sus penas en los brazos, trabajo a la luz cantora no por ambición ni pan lucimiento o simpatías en los escenarios de marfil sino por el común salario de su recóndito corazón. No para los soberbios aparte de la rabiosa luna escribo en estas páginas rociadas por las espumas del mar ni para los encumbrados muertos con sus ruiseñores y salmos sino para los amantes, sus brazos abarcando las penas de los siglos, que no elogian ni pagan ni hacen caso de mi oficio o arte. En las diferentes versiones del poema, que fueron muchas, siempre encontraba alguna falla de sentido, o la pérdida de un relieve. Mis preferencias habían quedado fijadas a una resolución que consideraba casi perfecta. No pude cambiarle nada, admitiendo que quienes la hicieron, aquellos poetas de Buenos Aires, habían establecido una lectura acorde con su tiempo, que era también el tiempo de Dylan Thomas. Discutí, por ejemplo, una elección: en vez de sullen art, arte sombrío, preferí hosco arte, porque me pareció que hosco daba la rudeza de un oficio, de un trabajo artesanal, y también el carácter humano singular atribuido al arte. Preferí cuando solo rabia la luna, para when only the moon rages, en vez de se enfurece la luna. Esa es la íntima relación que existe entre un original y su traducción. La fidelidad no es solo haber respondido al significado profundo de los términos sino haberlo hecho en una dirección y con la conciencia del humus en que fue gestado. Y haber suscitado en el lector una fidelidad a esos resultados en los que se reconoce la verdad de dos textos o, si se prefiere, su equivalencia. No recuerdo que en aquellos primeros años en los que estudiaba inglés y quería también estudiar italiano o alemán tuviera una idea de la magnitud de mi propósito. Esas lenguas, incluido el inglés, fueron entrando en una reserva oscura, con algunas luces el inglés, puesto que al menos podía leerlo y más o menos entenderlo. Estudiar una lengua, medianamente saberla, es solo un sendero estrecho e insuficiente para querer traducirla. Poseer la lengua materna tampoco es suficiente para que la invitada extranjera se acueste en su regazo. La extranjera impone condiciones: exige yacer en un lecho de saberes madurados y de experiencias consumadas. La «materna», o madre, tiene que recibirla con el deseo de hacerla suya como otra, ni siquiera una semejante, sino otra. Más paradójico aún, y me aventuro: la misma pero en otra matriz y con otros códigos. La mutación que va a ejecutarse descansa sobre valores que exceden a la palabra, esa desnuda que, reconvertida, solo produce monstruos. Poseer ambas lenguas no es la única condición para que se materialice ese proceso de acostar a la extranjera en la blanca sábana de la lengua madre. Cesan mis metáforas para decir que únicamente se puede traducir un idioma cuando se lo ha vivido, es decir, cuando hablarlo y escribirlo es una exigencia cotidiana. Decía antes que el inglés que yo aprendía y que incluso perfeccionaba entró en una reserva on- tológica de mi ser y de mi memoria como sujeto. Tuve que vivir un tiempo en Francia, aprender francés, dar clases en español a estudiantes franceses para empezar a pensar que ese idioma podía ser mi segunda lengua. Ese aprendizaje estuvo jalonado por circunstancias políticas de gran peso histórico: invasión de tanques rusos en Checoslovaquia, Revolución Cultural China y, sobre todo, Mayo de 1968. Lo que sucedía en Argentina o en otros países de habla española se conocía en la prensa francesa. Pero lo más importante fue que paulatinamente comencé a pensar en francés. Para hablar en una lengua hay que poder pensar en ella. No se trata solo de recurrir a ella para hacerse entender, sino entender el universo que la sostiene, poco a poco entrar en sus coordenadas y de manera espontánea, con la habilidad que confiere estar en él sin tener que proclamarlo, hacerse de él para llevarlo a nuestro propio universo. Más aún, aprendí a pensar en una lengua cuyo atributo es el pensamiento. La adquisición duró y tal vez se consolidó. Mientras tanto, fue un instrumento. Un trabajo, un oficio u hosco arte. En México hice mis primeras traducciones del francés al español. Así como la traducción argentina de Dylan Thomas fue el hito que elegí para pensar en el fenómeno de traducir-transgredir, dos libros me condujeron a sitios inesperados durante mis años mexicanos: Con Trotsky. De Prinkipo a Coyoacán. Siete años de exilio, de Jean van Heijenoort, y las Cartas a Natalia Sedova, su mujer, del propio León Trotsky. Puedo decir, con una serena modestia, que esos libros y, en términos generales, el cuerpo de libros que tuve que traducir, fueron providenciales para entender o, si se prefiere, para aproximarme a los grandes acontecimientos del siglo XX. Van Heijenoort fue secretario de Trotsky en los años de destierro del creador del Ejército Rojo. Estábamos en México, exiliados, en plena 103 dictadura militar. Y, de pronto, se me presentaba la oportunidad de llegar, a través de esos libros, al centro mismo de una tragedia que resume tiempos de guerra y revolución y que era, en definitiva, nuestra propia tragedia. La traducción, entonces, no fue solo una manera de ganarme la vida, sino una herramienta de aprendizaje que modeló aquellos años de formación, dándoles un sentido. Pero mi verdadera proeza –y no me cuesta perder la modestia al decirlo– fue la traducción de un libro del célebre Jacques Soustelle, antropólogo francés que escribió obras fundamentales sobre las culturas antiguas de México: Los mayas, Los olmecas, El universo de los aztecas, entre otras. Figura política contradictoria, fue hombre de De Gaulle, pero se opuso a la independencia de Argelia de manera militante. Fue procesado, condenado, absuelto y en 1982 ingresó a la Academia Francesa. «A quien ustedes reciben a través de mí es a la América autóctona». Guardaba en su memoria a los «indios taciturnos de ojos de obsidiana» y escuchaba las lenguas antiguas del Anáhuac y Yucatán. En 1937 escribió un enorme volumen sobre una vasta familia lingüística, la otomí-pami. Esas lenguas y dialectos que habían sobrevivido encontraron en Soustelle al gran sostenedor. Pues tuve que traducir al castellano ese complejo trabajo, la morfología, la sintaxis, la fonética, en chichimeca, mazahua, matlaltzinca, ocuilteca, pame, que menciono para 104 apantallar al lector; sin contar la materia propiamente antropológica, etnológica e histórica de estos pueblos. Durante días y días las listas se nutrían: sol, luna, barba, blanco, perro, eran nane, putu, mazojo, cunnu, ximaaon en jonaz, y en chichimeca um, um’ânint’ö, uzo, kunu, simaan. Tuve una recompensa inusitada: en la página 328 del libro (FCE, 1993) se puede leer que en matlaltzinca, mi nombre, tununa, quiere decir luna: t’ununa. En el título de este escrito está la palabra «transgredir». Trato de dilucidar qué quise decir con ese verbo que pese a estar en tercer término se adelanta a los otros dos, traducir, escribir, por su carácter disruptivo. Toda escritura, me arriesgo a decirlo, es transgresión de un orden, de una normalidad, de un statu quo. Al escribir se irrumpe en la calma superficie de un estado virginal e intocado y las olas que se desencadenan no van y vuelven como las que llegan del mar, sino que se lanzan a lo desconocido en un movimiento de consecuencias imprevisibles. La escritura se presume arrolladora, aunque se repliegue en unos simples versos. Querrá arrasar, perforar, trastrocar, imprimir hasta atravesar su soporte. Peligroso intento apoderarse de un texto que habrá tenido parecido impulso de ser avasallador; abstraer de su escritura el signo que lo identifica con una lengua y llevarlo a otra con la promesa de recrear su sentido primigenio. Traducir es escribir, es transgredir. c JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS Gabito antes y después de Cien años de soledad* * Capítulo del libro inédito Mis recuerdos de Gabriel García Márquez. Revista Casa de las Américas No. 269 octubre-diciembre/2012 pp. 105-109 E n marzo de 1966 llegó Gabriel García Márquez a Colombia con el fin de asistir al estreno de la película Tiempo de morir, dirigida por el mexicano Arturo Ripstein, con guion de Gabo. Me enteré de esto a través del Noticiero panamericano que proyectaban en los cines: en el escenario de un teatro de Cartagena aparecía –en el acto de estreno– el elenco de la muy sonada película, en donde se destacaba Gabito, peluqueado casi al rape, con el bigote negro junto a un grano ya inexistente, y una camisa tropical. (Debo recordar aquí que en aquella época los noticieros eran en blanco y negro, por lo cual no podía advertir el multicromatismo de la camisa). A los pocos días apareció en El Tiempo un reportaje entre serio y divertido, escrito por Gloria Pachón Castro (hoy viuda del caudillo liberal Luis Carlos Galán), en el que resaltaba el hecho de que García Márquez, frente a la piscina del Hotel Caribe, no pedía un ron con limón sino una naranjada, por lo cual no era «ni romántico ni bohemio», sino un trabajador intelectual, pragmático, sin tentaciones de poeta perdido. Los diarios capitalinos dedicaron al estreno de Tiempo de morir amplios espacios en las páginas culturales, pero especialmente al autor del guion, quien era ya muy conocido en los círculos literarios, aunque mucho más en los del periodismo, debido a sus grandes reportajes publicados en El Espectador en la década anterior. 105 Cuando conocí a Gabito en octubre de 1959, debido a un vínculo familiar, su nombre acababa de ser promovido en el Festival del Libro con la redición de su primera novela, La hojarasca, impresa inicialmente en 1955. A pesar de eso y de haber publicado en 1958 en la revista Mito esa joya narrativa titulada «El coronel no tiene quien le escriba», la estrechez del medio no permitía que su nombre ni su obra tuvieran un alcance más allá de los círculos cerrados de escritores y críticos. Al retornar en 1966 era ya reconocido en el ámbito literario colombiano, pero su nombre no alcanzaba de ninguna manera a trascender fuera de esos territorios. Sonaba ahora con más intensidad porque había publicado en México los hermosos y cautivadores cuentos de Los funerales de la mamá grande, y reditado en Ediciones Era El coronel... Además, en 1962 se había ganado con mucha bulla el Premio ESSO de Novela con la obra Sin título (luego amenazó con titularla Este pueblo de mierda, para escándalo de la pacata sociedad bogotana de entonces, conservadora y clerical), que al ser editada un año después como La mala hora, fue de todos modos fuente de polémicas por el cambio de giros idiomáticos, que irritaron a la Academia Colombiana de la Lengua y a la editorial española que la publicó: Gráficas Luis Pérez. Esto consta en carta que el furibundo autor envió al padre Félix Restrepo, director de la Academia. La novela solo mereció un comentario crítico de Hernando Téllez y un ensayo titulado «García Márquez: ¿Un novelista en conflicto?», de José Stevenson, y su primera edición –de fea carátula de colorines y deshojada a la inicial lectura– fue distribuida gratuitamente por la empresa patrocinadora. *** 106 Desde que Gabito viajó a Nueva York en 1960 para dirigir la filial de la agencia de noticias Prensa Latina, vivíamos muy pendientes de su vida y milagros José Stevenson, Luis Fayad y yo, quienes nos contábamos cualquier «chiva» que supiéramos al respecto. Pero notábamos que el nombre de Gabriel García Márquez no aparecía en ningún texto de literatura escolar o universitaria, y sus obras no interesaban a los jóvenes que, como Pepe, Luis y yo, nos iniciábamos en el oficio de escribir. Las noticias literarias en los periódicos eran prácticamente inexistentes. Nos enterábamos de algunos acontecimientos por chismes, por azar o por el correo familiar. Los narradores colombianos más famosos de estos años –1960-1966– eran Eduardo Caballero Calderón, Manuel Zapata Olivella, Fernando Soto Aparicio, Jaime Ibáñez, Manuel Mejía Vallejo, Gonzalo Arango y quienes ganaban o quedaban finalistas en premios y concursos locales. El panorama literario estaba dominado por los nadaístas. Gabo, en realidad, no existía como novelista colombiano, y revistas de divulgación literaria continental como Américas, que dirigía Rafael Squirru en Wáshington, no tenían conocimiento del autor de La hojarasca. En cambio, gracias a dicha revista conocimos a Juan Rulfo, cuya novela Pedro Páramo leí por primera vez en 1960. Conocí a Cortázar por su foto de adolescente imberbe y a José Luis Cuevas, a quien le daban mucho despliegue no solo como inmenso pintor sino como impenitente hipocondríaco. A Vargas Llosa, en cambio, lo conocimos con Fayad, en 1962, gracias a una gacetilla que Seix Barral repartía en sus librerías de distribución exclusiva, donde se anunciaba el portento narrativo de La ciudad y los perros. Volviendo al año 1959, en una conversación sostenida con Gabito en el Café Tampa, cuando le expresé mi emoción por la edición de La hojarasca en el Festival del Libro, me hizo un gesto desdeñoso, entre el humo de su eterno cigarrillo Pielroja. «Mi libro es El coronel...», expresó con entusiasmo. Pocas semanas después, cuando lo visité en su apartamento y me comentó que estaba escribiendo una novela «sobre la dictadura de Rojas Pinilla en un pueblo», salí con la convicción de que Gabito no escribiría nunca más otra novela, pues se mostraba feliz y satisfecho con El coronel no tiene quien le escriba. A quienes se sorprendan por la seriedad de estos conceptos, ya que entonces era yo un adolescente, debo agregar que Gabo nunca me trató como a un niño y siempre que habló conmigo en esa época lo hizo con el tono de trascendencia de un escritor que habla con otro, de igual a igual. Años después, ese tono desapareció. Por eso fue mayúscula mi sorpresa en el rencuentro de 1966, cuando conversamos en su habitación del Hotel Tequendama acerca del proyecto que lo embargaba entonces. Enterado de que se hallaba en Bogotá, luego de los éxitos de Cartagena, me di a la tarea de buscarlo. Mi abuelo, el coronel José María Valdeblánquez –tío de Gabo, a quien describe en su libro de memorias Vivir para contarla como el único de sus tíos «que tuvo una figuración pública»–, telefoneó a las recepciones de los principales hoteles de Bogotá, y en la del Tequendama lo llamaron por altoparlante aquella noche de marzo. Al momento, Gabo pasó al receptor. Tímidamente lo felicité por el éxito de Tiempo de morir y enseguida me cortó con su acento costeño: «Esos son trucos de los periódicos para que la gente vaya a verla». Hablamos un rato con el mismo afecto, le conté de la reciente muerte de mi padre, a quien él quería mucho desde que se conocieron en Barranquilla en 1949, y me dijo que se había enterado por Germán Vargas. Me citó para la mañana siguiente. Llamé a José Stevenson y este me acompañó. Lo encontramos en su habitación leyendo la novela Un caso acabado, de Graham Greene. Lo primero que me preguntó fue si había dejado de escribir: «Compadre, ¿cerró el grifo?». «Nada de eso», respondí, «por ahí tengo un montón de cosas». Después de hablar de innumerables asuntos, dispersos y desconectados, y luego de preguntar por un amigo común costeño, que «tenía cola», expresó un concepto que me sorprendió acerca de la novela que estaba escribiendo. –Es un retorno a La hojarasca. Retomo otra vez ese mundo que quedó empezado y escribo toda la historia de Macondo. Entonces entendí que la literatura no tiene conceptos definitivos y en verdad me alegré porque siempre he tenido un amor ilimitado por esa novela primigenia de García Márquez. No dijo nada más. No anunció tramas, ni personajes, ni títulos, tan solo que un capítulo iba a salir publicado en el magazine dominical de El Espectador. Gabo estaba muy satisfecho con la obra que estaba terminando de escribir. Mientras tomaba una ducha, cantaba en voz alta «La custodia de Badillo», canción vallenata de Rafael Escalona que estaba de moda. Luego explicó que en pocos días iba a Aracataca con el compositor, con Álvaro Cepeda Samudio y con Daniel Samper Pizano. Pocos días después me enteré en la prensa de que Escalona no había asistido por tener a la madre enferma. En su lugar estuvo su rival más encarnizado, Armando Zabaleta. Abajo, en la recepción del hotel, el escritor Jaime Mejía Duque aguardaba. Se dirigió a Stevenson, hablaron algunas palabras y Pepe le presentó al novelista, quien vestía saco negro de paño y pantalón gris, camisa deportiva y medias rojas. 107 Antes de despedirnos, le comenté a Gabo sobre los homenajes que se estaban preparando en honor del poeta León de Greiff, con motivo de sus setenta años de vida y se alegró. «León es nuestro único mito vivo», comentó sonriente. Ese mismo mes, el magazine publicó en la portada una enorme foto de perfil de García Márquez y el primer capítulo de Cien años de soledad, así, con nombre propio. La primera impresión que sentí al leerlo fue la de estar dentro de una fabulosa historia bíblica en la tierra de mis padres, que estaba escrita en un lenguaje absolutamente hermoso y perfecto, pero también me di cuenta de que Gabo estaba muy lejos de matricularse en la moda de experimentar técnicas y divertimentos idiomáticos como lo hacían sus compañeros del boom, el grupo conformado por Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar y otros noveles autores latinoamericanos. El 24 de abril (¿o de mayo?), el mismo magazine publicó mi artículo «El mundo de García Márquez», donde pronostico que en breve tiempo Gabo se convertirá en el primer narrador latinoamericano, ya que no solo será reconocido como el mejor novelista sino también por su condición de excelencia en el cuento, la crónica y el guion cinematográfico. *** En agosto de 1967 llegó Gabo a Bogotá en compañía de Mario Vargas Llosa, procedente de Caracas, donde este acababa de ser galardonado con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por La casa verde. Abracé a Gabo en la sala de Letras Nacionales, la revista que dirigía el novelista Manuel Zapata Olivella. Vargas Llosa era la vedette. Gabo acababa de publicar Cien años de soledad, pero los primeros ejemplares aún no habían llegado a Colombia por problemas en la aduana. El autor trajo 108 algunos y los firmó para León de Greiff y Jorge Zalamea, que se hallaban allí. En mitad del coctel volvimos a tropezar: –Compadre –me dijo–, me escribiste a México contándome que te habías ganado un premio de poesía, pero no me mandaste el poema. –Es que aún no lo he escrito –dije sin saber por qué. *** Dos meses más tarde volvió a Bogotá procedente de Lima, donde había sido invitado por Vargas Llosa para que le bautizara un hijo que llevaría el nombre del colombiano y el de los dos hijos varones de este –Gabriel Rodrigo Gonzalo–, y ambos escritores sostuvieron un interesante diálogo en la Universidad de San Marcos que fue reproducido en el libro La novela en América Latina. Lo visité en el Hotel Presidente –cuyo administrador era el poeta Hernando Socarrás, un joven imberbe, sonriente y elegante–, con nuestro común pariente Óscar Alarcón Núñez, quien acababa de ingresar como redactor de planta de El Espectador. En pocas horas Gabo desocupó una cajetilla de Pielroja. –¿Qué te pusieron a hacer hoy? –preguntó a Óscar. –Me mandaron a hacerle un reportaje a un joven que se ganó el Segundo Premio en el Concurso de Novela ESSO –respondió Óscar. Gabo fumaba despreocupadamente echado sobre la cama. –¿Y qué te dijo el hombre? –No –respondió Óscar–, dijo que hoy no podía, que lo llamara otro día. Gabo se incorporó bruscamente de la cama. –No lo puedo creer –exclamó–. ¿Que un joven escritor desconocido se niegue a responder un reportaje para un gran diario? No es posible. Se comunicó luego con Gonzalo González (GOG). –Oiga, primo, le habla García Márquez. A usted dizque lo hicieron académico. ¡Qué triste destino, coño! Cuando colgó el teléfono le comenté que la semana siguiente un grupo teatral del Externado de Colombia iba a estrenar en el Teatro Colón su obra Los funerales de la mamá grande. Pregunté si estaría en Colombia. –Sí –dijo–. Pero yo no voy a esa vaina. Sin embargo, unos días después, en un teatro en el que no cabía una aguja, divisé el rostro tenso de Gabo en uno de los palcos, junto al embajador de México. Al final de la obra, el público entusiasta gritó en coro: –¡Autor! ¡Autor! Y Gabo tímidamente saludó a la multitud que ya comenzaba a asediarlo. Más tarde, en la casa de Carlos José Reyes, el director de la obra, nos reunimos con los actores, entre los cuales recuerdo a Raúl Gómez Jattín, actor principal (quien tuvo que prestarle a Gabo su corbata para que lo dejaran entrar al teatro), Tania Mendoza (la Mamá Grande), César Amaya Moreno y Rafael Araújo Gámez. También estaban allí Álvaro Miranda, Óscar Alarcón Núñez, Luis Pérez Jánica y otros amigos. Yo bebía aguardiente con ellos, sentado en el suelo en un rincón de la ancha sala. De pronto, César Amaya, completamente borracho, trajo abrazado a Gabo hasta donde yo estaba, con una frase que aún me divierte: –¡El mejor novelista del mundo tiene que estar con el mejor poeta del barrio Palermo! Desde luego, con el afecto de siempre, Gabo y yo nos dimos un estrecho abrazo, y unidos con toda la concurrencia cantamos paseos vallenatos hasta la madrugada. c 109