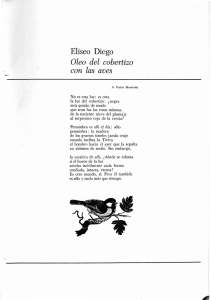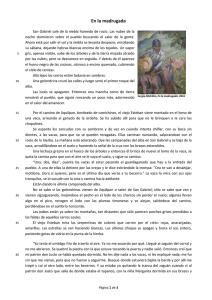Nostalgia
Anuncio
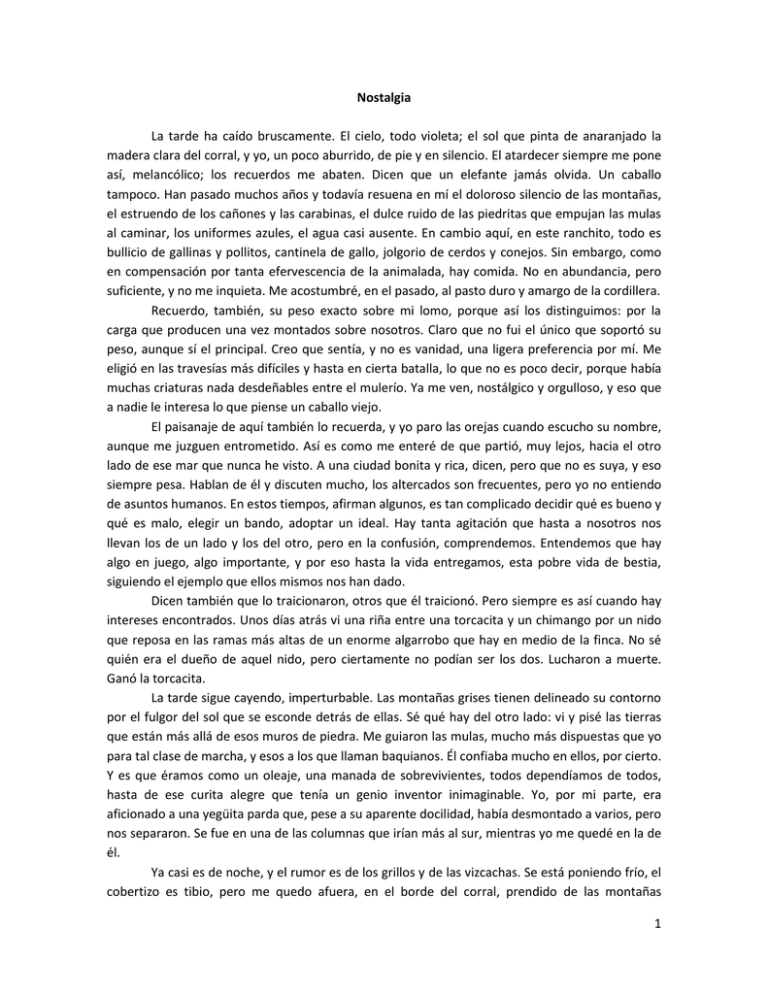
Nostalgia La tarde ha caído bruscamente. El cielo, todo violeta; el sol que pinta de anaranjado la madera clara del corral, y yo, un poco aburrido, de pie y en silencio. El atardecer siempre me pone así, melancólico; los recuerdos me abaten. Dicen que un elefante jamás olvida. Un caballo tampoco. Han pasado muchos años y todavía resuena en mí el doloroso silencio de las montañas, el estruendo de los cañones y las carabinas, el dulce ruido de las piedritas que empujan las mulas al caminar, los uniformes azules, el agua casi ausente. En cambio aquí, en este ranchito, todo es bullicio de gallinas y pollitos, cantinela de gallo, jolgorio de cerdos y conejos. Sin embargo, como en compensación por tanta efervescencia de la animalada, hay comida. No en abundancia, pero suficiente, y no me inquieta. Me acostumbré, en el pasado, al pasto duro y amargo de la cordillera. Recuerdo, también, su peso exacto sobre mi lomo, porque así los distinguimos: por la carga que producen una vez montados sobre nosotros. Claro que no fui el único que soportó su peso, aunque sí el principal. Creo que sentía, y no es vanidad, una ligera preferencia por mí. Me eligió en las travesías más difíciles y hasta en cierta batalla, lo que no es poco decir, porque había muchas criaturas nada desdeñables entre el mulerío. Ya me ven, nostálgico y orgulloso, y eso que a nadie le interesa lo que piense un caballo viejo. El paisanaje de aquí también lo recuerda, y yo paro las orejas cuando escucho su nombre, aunque me juzguen entrometido. Así es como me enteré de que partió, muy lejos, hacia el otro lado de ese mar que nunca he visto. A una ciudad bonita y rica, dicen, pero que no es suya, y eso siempre pesa. Hablan de él y discuten mucho, los altercados son frecuentes, pero yo no entiendo de asuntos humanos. En estos tiempos, afirman algunos, es tan complicado decidir qué es bueno y qué es malo, elegir un bando, adoptar un ideal. Hay tanta agitación que hasta a nosotros nos llevan los de un lado y los del otro, pero en la confusión, comprendemos. Entendemos que hay algo en juego, algo importante, y por eso hasta la vida entregamos, esta pobre vida de bestia, siguiendo el ejemplo que ellos mismos nos han dado. Dicen también que lo traicionaron, otros que él traicionó. Pero siempre es así cuando hay intereses encontrados. Unos días atrás vi una riña entre una torcacita y un chimango por un nido que reposa en las ramas más altas de un enorme algarrobo que hay en medio de la finca. No sé quién era el dueño de aquel nido, pero ciertamente no podían ser los dos. Lucharon a muerte. Ganó la torcacita. La tarde sigue cayendo, imperturbable. Las montañas grises tienen delineado su contorno por el fulgor del sol que se esconde detrás de ellas. Sé qué hay del otro lado: vi y pisé las tierras que están más allá de esos muros de piedra. Me guiaron las mulas, mucho más dispuestas que yo para tal clase de marcha, y esos a los que llaman baquianos. Él confiaba mucho en ellos, por cierto. Y es que éramos como un oleaje, una manada de sobrevivientes, todos dependíamos de todos, hasta de ese curita alegre que tenía un genio inventor inimaginable. Yo, por mi parte, era aficionado a una yegüita parda que, pese a su aparente docilidad, había desmontado a varios, pero nos separaron. Se fue en una de las columnas que irían más al sur, mientras yo me quedé en la de él. Ya casi es de noche, y el rumor es de los grillos y de las vizcachas. Se está poniendo frío, el cobertizo es tibio, pero me quedo afuera, en el borde del corral, prendido de las montañas 1 miradas mil veces. De pronto siento algo sobre mi lomo, un peso conocido con exactitud, una anchura de piernas familiar. Al primer sobresalto sigue la dicha, más aún porque la portezuela del corral está abierta. Salgo rápidamente hacia el campo, en dirección a las montañas, y el trote se vuelve galope. Extasiado, miro el horizonte sin dejar de correr. Otra vez, otra vez la hazaña. Hasta que la ilusión se evapora lentamente. No hay peso, no hay carga. Mi lomo, vacío, ni siquiera tiene montura. Estoy viejo y el delirio de la tarde me ha engañado otra vez. Tal vez tengan razón los otros habitantes del rancho, los que se burlan de mí. Estoy viejo. Emprendo el retorno al corral, arrastrando las patas, con la cabeza gacha, sin que quede más que esperar en el cobertizo la llegada del nuevo día. Y él que está tan lejos, dice el paisanaje. Tan lejos y tan cerca. 2