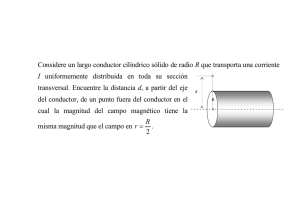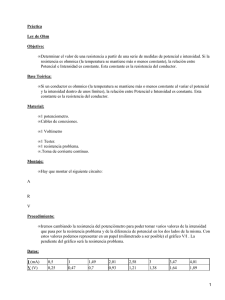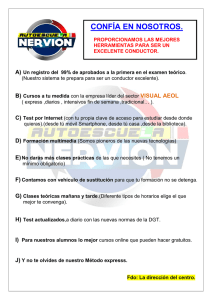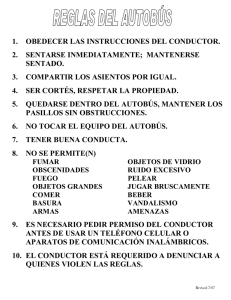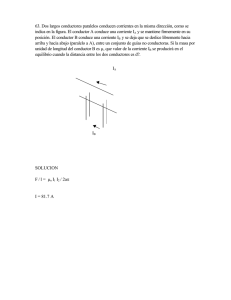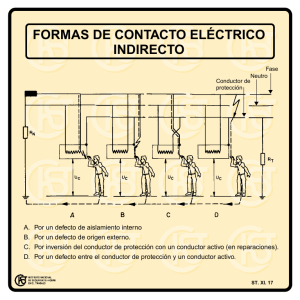Lola Morales Ruiz - Ayuntamiento de Alcobendas
Anuncio

El Fungible VII Premio de Novela Corta 2015 XXIV Premio de Relato Joven 2015 Javier Sánchez Lucena Carmen García-Romeu El Fungible El Fungible XXIV Premio de Relato Joven 2015 Lola Morales Ruiz Alberto Carreño Carrascosa VII Premio de Novela Corta 2015 El Fungible El Fungible XXIV Premio de Relato Joven 2015 Lola Morales Ruiz Alberto Carreño Carrascosa Título: El Fungible 2015, XXIV Premio de Relato Joven © 2015, Ayuntamiento de Alcobendas Patronato Sociocultural Plaza Mayor, 1. Alcobendas. 28100 Madrid Maquetación: Doin, S.A. P.I. NEISA-SUR - Nave 14 Fase II Avda. Andalucía, km. 10,300 Tel.: 91 798 15 18 Fax: 91 798 13 36 www.egesa.com Depósito Legal: M-35142-2015 Impreso en España - Printed in Spain Fotografía de cubierta: © Wisky Primera edición: Noviembre 2015 Impreso por Estudios Gráficos Europeos, S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Índice Presentación.......................................................... 7 Jurado...................................................................... 11 Los abajo firmantes............................................. 15 Lola Morales Ruiz Control policial..................................................... 29 Alberto Carreño Carrascosa El Fungible Presentación PRESENTACIÓN Este año por primera vez tengo el placer de presentar los relatos ganadores de “El Fungible”. Cuando recibí estas historias ganadoras de la vigésima cuarta edición, me aproximé a ellas con curiosidad e interés, sabedor de las dificultades, el dominio de la técnica y las satisfacciones que la escritura y la lectura de un relato breve despiertan en el escritor y en el lector, en ese binomio sin el cual la literatura no sería reflejo universal del alma humana. Desde las primeras historias que el aedo ciego contaba para ensalzar el triunfo de los griegos en Troya mucho ha llovido. Los juglares y monjes narradores continuaron en la Edad Media con sus canciones y manifestaciones. Hoy día la vida cotidiana nos trae narraciones orales, escritas, visuales o acústicas, voces que ponen palabras a la realidad y a la fantasía, a vidas ajenas y propias y a pensamientos, ideas y sentimientos. Lola Morales y Alberto Carreño son un buen ejemplo de todo ello. Así la servilleta de cafetería con el contrato de “Los abajo firmantes”, relato ganador, o las infracciones de tráfico en “Control policial”, relato finalista, son elementos que los autores dotan de significado para expresar soledad, inseguridad, absurdo y crítica. 9 En Alcobendas con el certamen “El Fungible”, apoyamos las palabras que llevan al lector a mundos soñados y reales, a los jóvenes que hacen de la escritura su modo de expresión y enriquecen con sus ideas, sus sueños y sus visiones el día a día de la ciudad, de nuestra cotidianidad y que, con sus metáforas e imágenes, permiten que al leer sus textos todos los lectores reinventen un diálogo con su mundo y sus experiencias. Quiero agradecer a los casi seiscientos relatos que han participado en esta convocatoria de relato joven “El Fungible” 2015, el haber depositado su confianza en Alcobendas y animarles a ser perseverantes, que confíen en sí mismos y que sigan enviando sus relatos a editores y concursos literarios. Asimismo felicitar a la ganadora y al finalista por su participación y por haber compartido con los lectores, que nos acompañan de manera fiel desde hace ya muchos años, relatos íntimos o vibrantes, reflexivos o absurdos. También me gustaría agradecer desde estas líneas al jurado, Luis Mateo Díez y Jorge Eduardo Benavides, el continuar con nosotros por undécimo año consecutivo en este certamen que en el año 2016 celebrará sus bodas de plata, veinticinco años. Con su trabajo, sus observaciones y su amistad contribuyen a que El Fungible sea siendo año tras año un certamen de referencia nacional en relato joven y novela corta. FERNANDO MARTÍNEZ Concejal de Educación y Cultura 10 El Fungible Jurado LUIS MATEO DÍEZ Nació en Villablino, León, en 1942. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, apareció en 1973. Alfaguara ha publicado sus novelas Las estaciones provinciales (1982), La fuente de la edad (1986), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica, Apócrifo del clavel y la espina (1988), Las horas completas (1990), El expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), La mirada del alma (1997), El paraíso de los mortales (1998), Fantasmas del invierno (2004), El fulgor de la pobreza (2005), La gloria de los niños (2007), Azul serenidad o La muerte de los seres queridos (2010), Pájaro sin vuelo (2011), Fábulas del sentimiento (2013), La soledad de los perdidos (2014) y las reunidas en El diablo meridiano (2001) y en El eco de las bodas (2003), así como los libros de relatos Brasas de agosto (1989), Los males menores (1993) y Los frutos de la niebla (2008). En un único volumen titulado El pasado legendario (Alfaguara), 2000), prologado por el autor, se han recogido El árbol de los cuentos, Apócrifo del clavel y la espina, Relato de Babia, Brasas de agosto, Los males menores y Días de desván. El libro El reino de Celama (2003) reúne sus tres novelas ambientadas en ese lugar imaginario y El sol de nieve (2008) incluye por primera vez las aventuras de 13 los niños de Celama. En el 2015 ha publicado en Galaxia Gutenberg Los desayunos del Café Borenes. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por La ruina del cielo. Luis Mateo Díez es miembro de la Real Academia Española y Premio Castilla y León de las Letras. JORGE EDUARDO BENAVIDES Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 1964) estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Garcilaso de la Vega, en Lima, ciudad en la que trabajó dictando talleres de literatura y como periodista radiofónico. Desde 1991 hasta 2002 vivió en Tenerife, donde fundó y dirigió el taller Entrelíneas, y en la actualidad vive en Madrid, donde imparte y dirige talleres literarios de prestigio. Ha colaborado con prestigiosas revistas literarias como Renacimiento y los suplementos culturales de El País, y Caballo Verde, de La Razón. Ha publicado dos libros de relatos, Cuentario y otros relatos (1989), La noche de Morgana (Alfaguara, 2005), y las novelas Los años inútiles (Alfaguara, 2002), El año que rompí contigo (Alfaguara, 2003) Un millón de soles (Alfaguara, 2008), La paz de los vencidos (Alfaguara, 2009), Un asunto sentimental (Alfaguara, 2013) y El enigma del convento (2014). En 1988 recibió el Premio de Cuentos José María Arguedas de la Federación Peruana de Escritores, en el 2003 fue galardonado con el Premio Nuevo Talento FNAC y en el 2013 obtuvo el Premio Torrente Ballester con El enigma del convento. Fruto de su experiencia como profesor de talleres y asesor de novelistas ha publicado Consignas para escritores (Casa de Cartón, 2012). En la actualidad dirige el Centro de Formación de Novelistas. 14 Los abajo firmantes Lola Morales Ruiz GANADOR RELATO JOVEN LOLA MORALES RUIZ (Castillo de Locubín, Jaén, 1979) Nací en Castillo de Locubín, un pueblo de Jaén repleto de aceite y cerezas, pero vivo en Madrid desde que decidí que lo mío era conseguir que los adolescentes disfrutaran resolviendo ecuaciones. Dicen que de pequeña me pasaba el día preguntando por qué. Supongo que por eso estudié Matemáticas: quería descifrar el último motivo, el por qué más irrefutable, pero algunas incógnitas se quedaban sin despejar. Quizá por eso después estudié Antropología, para entender esas otras preguntas que no lograba responder con teoremas ni poliedros. Pero, a pesar de todo, algunas incertidumbres se quedaban en el aire, mezclándose con el nitrógeno y las motas de polvo. Creo que por ese motivo empecé a escribir: era la única forma de ponerme en el lugar de otros —incluso en el mío— para comprender sus acciones y anhelos, sus pasiones y, por supuesto, todos sus miedos. Esos personajes pasaron a ser la forma con la que ahora trato de entender el mundo. Aunque he obtenido otros premios literarios, éste es, sin duda, el que más ilusión me ha hecho. He participado en varios libros colectivos y en la actualidad reparto mi tiempo entre pupitres y la conclusión de mi primer libro de relatos, Los números imaginarios. Parte 1: Saúl Me arrepentí al instante, un segundo después de decirlo. Me arrepentí como nunca en mis cincuenta y dos años de vida me he arrepentido de algo. No entiendo cómo pude ser tan estúpido. Estoy convencido de que Marieta no se acordaba del contrato o, al menos, no pensaba sacarlo a la luz ese día. Hacerlo era como desenterrar con una pala una mina antipersona que sabes que todavía está activa. Se habían ido todos, el salón estaba recogido, el lavavajillas se ocupaba de los restos de la celebración de nuestras bodas de plata y Marieta y yo ya estábamos en pijama. Debería haberme limitado a mullir mi almohada y meterme en la cama, apagar la lámpara de mi mesita y cerrar los ojos tras tocar con mi mano izquierda su muslo para desearle buenas noches. De verdad que no sé cómo fui tan imprudente. —Qué bueno estaba el tiramisú —dije mientras buscaba las palabras precisas. —Buenísimo. —Veinticinco años, es que ni me lo creo. Marieta no contestó a eso. Quizá por eso no supe contenerme. 17 —¿Te acuerdas de la servilleta? —dije con tono jocoso, casi forzando una risa—. ¿La del contrato? Marieta dejó sobre el edredón el libro que estaba leyendo y contestó que sí, que claro que se acordaba. Si yo no hubiera dicho nada, seguro que ella no habría vuelto al salón para abrir el cajón de los manteles de hilo y sacar aquella servilleta de papel. La caligrafía de Marieta se intercalaba con la mía y con corazones cursis que tapaban el logo de la cafetería de la facultad de Derecho. Había pasado mucho tiempo, quizá demasiado, pero el contrato se leía perfectamente. “Los abajo firmantes declaran que: —Son mayores de edad y tienen más o menos intactas sus facultades psíquicas. —Están celebrando su primer aniversario de bodas en una cafetería, con unas tostadas quemadas, un examen de Derecho Penal dentro de dos horas y una ecografía preciosa encima de la mesa. Yo (Saúl) digo que es niña. Yo (Marieta) digo que también. Los abajo firmantes se comprometen a: —Que tan segurísimos están de que el matrimonio durará toda la vida que cuando dentro de veinticuatro años celebren las bodas de plata, si uno de los dos no quiere seguir la relación (¡ja!), bastará con que al día siguiente no vuelva a casa. —Que, en tal caso, no se podrá reprochar o criticar la decisión tomada, como tampoco se podrán exigir explicaciones. —Que la persona que decida de poner fin a la relación comunicará en un plazo máximo de quince días hábiles dónde y cómo serán enviadas sus pertenencias. 18 Los abajo firmantes intentan sin éxito poner cara seria mientras este contrato es redactado.” Los dos soltamos una especie de carcajada hipócrita al llegar al final, justo antes de la fecha y las firmas, como si lleváramos veinticuatro años sin leerlo; pero yo lo había leído a escondidas cada vez que las cosas con Marieta no habían ido como esperábamos. O al menos, como yo esperaba. Nunca llegué a comprender por qué habíamos escrito aquel acuerdo. Quizá fue como reacción a los matrimonios de nuestros padres: los míos no se dirigían la palabra, pero no querían ni oír hablar de divorcio; los de Marieta sí dieron el paso y les costó seis años de juicios y varios millones de pesetas. Pero no me malinterpreten: yo a Marieta la quería mucho. Muchísimo. La he querido siempre, teníamos amigos con los que hacíamos excursiones por la montaña y un hijo estupendo que acababa de abrir en Salamanca una empresa de videojuegos o algo así; me costaba imaginar una vida distinta a la que vivíamos. Me costaba, pero a veces lo hacía y me pasaba horas fantaseando con que tenía una granja en la Patagonia o cultivaba arroz en Longji; a mi lado siempre tenía a una mujer que no era Marieta. —Menuda época, ¿eh? —comentó ella. No mencionó el contrato ni recordó cómo lo firmamos abrazados en la cafetería. Solo dijo “menuda época”. A finales de los ochenta estábamos acabando la carrera y ese primer año de convivencia fue fantástico. Marieta tenía un nueve de expediente, yo ya hacía prácticas en un bufete de cierto prestigio y teníamos todo Madrid para nosotros. Tratamos de alquilar un piso en Goya 19 para montar una firma de abogados especializados en injusticias laborales, queríamos ponerle a nuestro hijo un nombre original y recorrer cada verano un país distinto. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos un perro y dos gatos, pero al final compramos una pecera con dos peces naranjas y pasamos los veranos en un apartamento de multipropiedad en Santander. Marieta trabajó en varios bufetes modestos hasta que la contrataron en uno enorme especializado en negligencias médicas. Yo era el gerente de un supermercado de tres mil metros cuadrados cerca de Plaza de Castilla. Quizá nos salimos un poco de nuestros planes, pero a veces uno tiene que ceder. Cuando Marieta retomó el libro, apagué mi lámpara y toqué su muslo antes de intentar dormir. ¿Por qué cedimos? Me pregunté a quién le entregamos todo aquello tratando de imaginar qué pasaría el día siguiente: Marieta iría a trabajar y volvería a casa a las siete, como siempre. Yo haría lo mismo. Después recordé que tenía que despedir al chico de la sección de congelados y me imaginé pescando barracudas en una playa cubana. Por la mañana, Marieta se tomó un café expreso y una tostada con mermelada de naranja. Había desayunado lo mismo los veinticinco años que llevábamos casados, nunca se hartaba de esa mermelada amarga baja en azúcar. La observé pasar las hojas del periódico sin comentar nada, como si aquel fuera un día cualquiera. Vestía una falda estampada que no recordaba haber visto antes y en el pelo se había hecho un recogido irregular que le quitaba varios años. Mientras sorbía el café, tuve 20 la sensación de querer conocerla de nuevo, de volver a invitarla al cine de verano para ver El resplandor y que me abrazara sin darse cuenta de que yo también me moría de miedo. Deseé que levantara la vista un momento para decirle que por la noche podríamos cenar el asado que había sobrado el día anterior o que, si quería, iría a recogerla al trabajo. Nos despedimos en el portal y ella se fue directa a la boca del metro, contoneándose a cada paso. Yo me quedé un rato apoyado en el capó de nuestro Seat León, mirando la fachada de ladrillo visto con siete viviendas por planta. Las persianas del piso estaban a medio echar y uno de los toldos llevaba roto varios años. Vivíamos ahí desde que nos casamos, ahí había cambiado cientos de pañales de Rafa, habíamos soplado las velas de las tartas y acumulado toda la rutina que cabía dentro. Era cierto que llevábamos años moviéndonos por inercia, que los días parecían clones, pero ¿qué vas a hacer con más de cincuenta años? ¿Acaso íbamos a ir el día siguiente a hacernos aquel tatuaje del que siempre hablábamos en la facultad? Me pellizqué la muñeca y la marca blanca tardó un rato en desvanecerse en la piel seca. Mientras miraba la fachada, una paloma se posó en el alféizar de la ventana de nuestra habitación. Una cagada líquida y blanca comenzó a asomar poco a poco por el borde del ladrillo hasta gotear al suelo. Pensé en las ventajas del contrato: eliminaba todo lo malo de las rupturas. Si ese día no volvía a casa, Marieta no me lo iba a reprochar, no podía insultarme ni gritarme, ni siquiera pedirme explicaciones. Era tan fácil como empezar otra vida en otro piso. 21 Al llegar al supermercado, me dirigí al pasillo de los congelados. Allí estaba el chico al que tenía que despedir, un chavalín de veinte años que nunca colocaba bien las etiquetas y acababa de dejar embarazada a su novia. Cuando me vio, se le cayeron al suelo las cartulinas amarillas de las ofertas. Se agachó rápido a recogerlas. Desde allí, en cuclillas, me miró azorado intuyendo el motivo de mi visita, pero cuando lo tuve delante no llegué a decir nada. ¿Y si me iba? ¿Y si me olvidaba de aquellos anaqueles de tomates de bote y carne plastificada? Pero volvería a casa, claro que volvería. Y Marieta… Marieta también volvería, volvería a las siete y cenaríamos el asado y quizá hasta intentaba arreglar el toldo. Seguí recorriendo el pasillo de los congelados pensando en qué estaría haciendo ella. Sabía que no debía llamarla, ese día no. Fui más sutil y le reenvié un mail sobre la inspección anual de la caldera esperando que me contestara que eso lo llevaba yo, o que vaya precio, cualquier cosa. Además, así mostraba que me preocupaba por el futuro de nuestro piso. Recargué el correo entrante cada diez minutos. Llevaba años comiendo el menú del día de una tasca argentina que hay en la misma acera del supermercado, pero una especie de imán me atrajo ese día al piso. Al girar la llave tuve claro que esa noche no quería entrar antes que Marieta: la esperaría en el portal, haría como que acababa de llegar. El sonido de la cerradura sonó ronco y produjo un eco que pareció durar siglos. —¿Marieta? —pregunté apoyando la mano en el dintel, como si así escuchara mejor. Durante un instante deseé encontrármela allí, en la cocina, con su falda estampada y su pelo ya suelto, 22 abriendo el frigorífico para echar mano del asado que sobró. No había nadie, claro, y ni siquiera me apeteció comer carne: tardé una eternidad en acabar un yogur desnatado mientras observaba por la ventana de la cocina el banco de madera apolillada en el que Marieta y yo nos estuvimos besando durante horas el día que nos entregaban las llaves del piso. Ella salía de trabajar a las cinco. Llegué unos minutos antes con dos expresos en las manos y allí estuve, esperando intranquilo frente a la puerta del edificio hasta que el café ya estaba frío. Entonces recordé que era jueves y Marieta tenía taller de teatro. Fui directo a la sala donde ensayaban y esperé dentro del coche. Una hora después, Marieta salió del local riendo junto a un grupo de personas, todos más jóvenes. Llevaba años sin verla reír así. Miró la hora un par de veces, se puso un casco y subió a una moto enorme con un chico veinte años menor que ella. Cuando le agarro por la cintura, me encogí en mi asiento, como si así evitara que ella viera nuestro Seat León aparcado. Los dos desaparecieron haciendo ruido por el fondo de la calle. No sé cuánto rato me quedé ahí agachado, con el cinturón de seguridad estrujando mi cuello, las rodillas sobre el volante y apretando los labios para no decir nada. Volví a nuestro barrio y me senté en el banco de madera. La farola no funcionaba, parecía como si expulsara luz negra sobre mi cabeza. Observé en la penumbra la fachada de ladrillo visto, las persianas a medio echar y el toldo igual de roto que por la mañana. Por un momento me pareció ver una luz dentro de la cocina, un espejismo violáceo que desapareció en un parpadeo. Ahí me 23 quedé, a saber cuántas horas, esperando a que Marieta entrara de una vez al portal y yo la siguiera para abrazarla por detrás y susurrarle que el contrato ya había expirado y quedaba asado en el frigorífico. Parte 2: Marieta Me había pasado toda la cena, desde los aperitivos a los postres, pensando en el condenado contrato. Apenas probé el asado, sentía una telaraña en la boca del estómago que no dejaba entrar nada. ¿Se acordaría Saúl? Habían pasado muchos años, estaba convencida de que ni siquiera sabía dónde guardábamos aquella servilleta. Mientras él metía los platos en el lavavajillas, me acerqué al mueble del salón y estuve a punto de hacer trizas el papel sobre la taza del váter. Creo que no lo hice porque quería saber si él se acordaba de aquello o no. Cuando a veces leía a escondidas aquel contrato, me imaginaba dónde iría el día siguiente, el día que no volviera a mi casa ni a mi trabajo ni a mi marido, el día que, a mis cincuenta y un años, me fuera con Juanjo, Kitty y los demás a hacer teatro por Argentina o México. Pero cómo me iba a ir a ningún sitio si yo quería a Saúl, qué tontería. Y bueno, sí, Saúl tiene sus cosas, pero ¿para qué dejarle? ¿Para cambiar la rutina del periódico por la mañana o el aperitivo de los domingos? Pues haríamos rodaballo, no era difícil romper la rutina. Estuve a punto de comentárselo a Saúl cuando se estaba poniendo el pijama. —Qué bueno estaba el tiramisú —dijo mullendo la almohada. 24 —Buenísimo —contesté. —Veinticinco años, es que ni me lo creo. Contuve la respiración unos segundos, buscando algo con lo que cambiar de tema. —¿Te acuerdas de la servilleta? —dijo como de broma—. ¿La del contrato? Contesté que claro que la recordaba y fui a por ella al salón, como si no me importara. La volvimos a leer y nos reímos como cuando la escribimos, veinticuatro años antes. Luego Saúl apagó su lámpara y me tocó el muslo. Deseé que se quedara ahí un rato largo, que apretara un poco con las uñas y se girara hacia mí, pero quitó la mano y se durmió al momento. Comencé a pasar las páginas sin leer una sola línea, recordando el día que lo firmamos. Menuda época aquella. Sobrevivimos a la movida y el punk; desde luego, queríamos cambiar el mundo pero el mundo nos propuso dos contratos indefinidos y un piso en Argüelles y qué íbamos a hacer. Mientras desayunaba a la mañana siguiente, miré a Saúl como si lo viera por primera y última vez. No había envejecido mal, apenas tenía barriga y su pelo era igual de cano desde los treinta y ocho. Le daba un toque intelectual pero Saúl era de todo menos eso. Sí, en la facultad hacíamos aquello de leer a Engels y a Proust y llenar domingos enteros con maratones de Truffaut, pero era la época, supongo. Luego vino Rafa, y Rafa me tocó a mí, por mucho que Saúl diga que le cambiaba algún pañal. Rafa me tocó a mí, a mi vientre descolgado y a mi necesidad de saber que estaba bien cuando se iba 25 a montar en bici o cuando empezó a salir con chicas. Pero en ese momento, en el momento de releer el contrato, Rafa ya había acabado una ingeniería en Salamanca, tenía una empresa de software o algo así y solo me preocupaba que se afeitara bien en lugar de dejarse esa perilla despoblada. Cuando entré en la boca del metro, me giré y vi que Saúl se quedaba un rato apoyado en el coche, mirando la fachada de nuestro piso. Yo también lo hice y vi que dos gorriones estaban comiéndose los geranios de la jardinera que había en la terraza. De buena gana me habría quedado un rato con él mirando el toldo roto y las persianas a medio bajar, pero ya llegaba tarde a la oficina. Trabajaba en un bufete especializado en negligencias sanitarias. A Saúl nunca le mentí, pero tampoco le dije que nuestros clientes no eran los pacientes sino los médicos. Pagaban mejor y más rápido. Y casi siempre ganábamos. Esa mañana tenía que argumentar la defensa de un cliente, un cirujano al que denunciaban por poner seis tornillos en la rodilla equivocada. A esas alturas ya no me sorprendía nada, pero me llevé la mano a la rodilla al mirar la radiografía con seis líneas negras cruzando de un lado a otro los huesos sanos. No era un caso difícil de defender, casi siempre hay resquicios legales que dan la razón al médico, pero ese día recordé el bufete de abogados que Saúl y yo quisimos montar al casarnos y comencé a redactar la defensa con muy poco empeño. A las doce me llegó un correo de Saúl, un reenvío de no sé qué de la caldera. En veinticinco años siempre se había encargado él de la caldera y ahora me enviaba esa información. Releí el correo una y otra vez: yo no 26 sabría encargarme de la caldera. Sé que no tenía motivos objetivos y no debí hacerlo por respeto al contrato, pero salí de la oficina directa a la tasca argentina donde Saúl almorzaba desde hacía años. No había rastro de él. Pedí unas natillas con galleta y me las comí despacio, pensando en aquellas cláusulas que me sabía de memoria. Igual Saúl llevaba tiempo esperando ese día, igual no volvía a casa y yo no podría pedirle explicaciones. Pero estábamos bien y teníamos más de cincuenta años. Luego miré las fotos de Buenos Aires que había en la pared y pensé en la posibilidad de ser yo la que no volviera a casa. Volví a imaginar decenas de vidas distintas, distintas de verdad. Me fui directa al taller de teatro e intenté desconectar haciendo de pastelera histérica en el ensayo de la obra, pero todo el rato olvidaba el texto. Miré el reloj: Saúl ya debería haber llegado a casa. Juanjo se ofreció a llevarme en moto y al llegar al barrio estuvimos un rato hablando de las rutinas de pareja. No comenté nada del contrato, claro, ni siquiera cuando él me contó que llevaba diez años viviendo con su novio italiano y que no lo dejaban por el lío que suponía. —Es que imagínate —dijo—, imagínate los gritos, por qué me dejas, qué te he hecho yo. Un horror. Eso era porque no tenían contrato, claro. Cuando se fue, miré la fachada y pensé en si ese sería el último día que vería a Saúl. Qué tontería, Saúl estaría dentro, aunque desde la calle no se veía ninguna luz saliendo de las ventanas. Entré al portal tiritando de frío y subí las escaleras muy despacio, esperando que él me abrazara por detrás y susurrara que el contrato había expirado y 27 que podríamos cenar asado. Al abrir la puerta, un eco oscuro y sucio sonó por todo el pasillo. Entré a tientas y desde el quicio traté de escuchar algo. —¿Saúl? —grité. No había nadie. Abrí la puerta del frigorífico y la cocina se iluminó un poco. El asado estaba intacto. Me acerqué a la ventana y miré la zona sombría en la que estaba nuestro banco de madera carcomida. La farola estaba rota y no se veía casi nada. Yo tampoco encendí la luz: quería escuchar a oscuras las llaves de Saúl cuando abriera la puerta. 28 Control policial Alberto Carreño Carrascosa FINALISTA RELATO JOVEN ALBERTO CARREÑO CARRASCOSA (Madrid, 1982) Nací en Madrid en 1982. Nada más salir del hospital me condujeron a Vallecas, donde siempre he vivido. Estudié Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la UPM. Informática y literatura, dos extrañas compañeras de viaje que nunca sabré hasta qué punto me influye la primera en la segunda. Me declaro lector tardío y escritor más tardío aún. Mis primeros textos de ficción se empezaron a fraguar pasados los veinte años. La escritura era para mí una suerte de terapia para canalizar ciertas controversias con mi mundo, hasta que se convirtió en un bonito juego en el que empecé a alterar ciertos elementos, a distorsionarlos de manera que el resultado final comenzó a divertirme. Siempre he escrito relato corto, con el que me siento cómodo y sobre todo disfruto. La mayoría de ellos los englobaría dentro del surrealismo, entendiendo por ello (y prescindiendo de corrientes que lleven este nombre a las que no sé si pertenezco) situaciones de la vida cotidiana que se convierten en extremas o absurdas. Control policial es una muestra perfecta. En mis textos ahondo sobre el comportamiento humano, que cada vez comprendo menos. Seres capaces de acciones maravillosas y de actos viles. Lanzo preguntas y me recreo con las situaciones buscando casi siempre transmitir que la vida es una cosa seria, pero conviene no tomársela demasiado en serio. En diciembre de 2013 publiqué un libro titulado Méli-mélo con diecinueve relatos, cinco de ellos premiados en distintos concursos literarios. El Fungible supone mi décimo relato premiado, entre los que destacan Otro pidiendo, ganador en el VI Certamen de relato breve La Fénix Troyana (2015, Chelva, Valencia); El café, ganador del VIII Concurso literario El Laurel (2013, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona) y Perro malo, ganador en el XIV Concurso de narraciones cortas Villa de Fuente Álamo (2010, Murcia). Coche blanco, doce años de antigüedad, estado del vehículo en malas condiciones y conductor joven con un amigo de similar condición. El policía más viejo ordena al novato, inexperto en estos menesteres, que ordene el alto al coche. Obedece sonriendo, presagiando la imposición de su primera multa por positivo. El conductor del vehículo, de veintiún años, no se extraña de que los paren, cumplen todas las condiciones para que así sea. Lo comenta con su amigo, quien va de copiloto. El coche se detiene donde le indica el policía joven. Ambas miradas, la del conductor y la del policía joven, se quedan en conexión durante unos segundos que se les hacen eternos a ambos. El policía mayor se acerca al coche y ordena al conductor mediante gestos que baje la ventanilla para después informarlo sobre el control de alcoholemia al que se ha de someter. El policía joven no se mueve de lo que presume la salida natural del coche en caso de escapatoria, sin dejar de apoyar la mano derecha en la culata de su arma reglamentaria, la cual no ha utilizado todavía en su corta carrera. El conductor entrega al policía mayor la documentación requerida por éste, diligencia previa al control en sí. El policía revisa minuciosamente 31 la documentación, está decidido a no dejar pasar ninguna anomalía en caso de que la hubiese, quiere dar buen ejemplo al novato. Tras varios minutos revisando todo lo necesario, le devuelve la documentación al conductor sin objetarle nada. Todo correcto. Después dirige la mirada al policía joven, que no ha variado su posición de custodia, y le ordena que proceda a la prueba de alcoholemia. Durante toda la noche ha estado realizándolas el policía viejo, y ahora le toca al joven, quien se dirige decidido al conductor, que sopla enérgicamente y de una sola vez siguiendo las indicaciones del policía joven. Cuando éste comprueba el resultado, no puede dar crédito: 0,0. Ambos policías intercambian una breve mirada, y el policía mayor le hace un gesto apenas perceptible al joven que parece entender. Vuelve a explicarle el procedimiento al conductor y le insta a que repita la prueba. El resultado es el mismo. El policía mayor no se lo cree, en los veinte controles que han realizado aquella noche todos han dado positivo. Para corroborar que no es producto de su imaginación mira la fila de los veinte coches inmovilizados por él mismo en aquella carretera secundaria, ubicados en un apartadero de tierra blanca y guijarros. Decide tomar los mandos en el tercer intento apartando de un leve empujón al policía joven, quien mira con odio al conductor. Después de soplar y volver a dar negativo, el policía mayor pregunta al conductor si ha bebido y éste responde que no. El policía mayor ordena al conductor que se baje del coche y lo siga al furgón donde están dos policías más: un hombre y una mujer. El amigo se queda sentado en el asiento del copiloto a indicación del policía mayor. Dentro de la furgoneta, el policía mayor 32 hace sentarse al conductor en un taburete y comenta lo sucedido con los compañeros. El conductor no entiende qué sucede y empieza a ponerse nervioso. Sabe que no ha cometido ninguna infracción: lleva todos los papeles en regla y no ha bebido una gota de alcohol, por eso se pregunta qué hace allí dentro. La mujer le pide que realice otra prueba, esta vez con un alcoholímetro distinto que le entrega ella misma. El resultado vuelve a ser el mismo: 0,0. Los policías se miran entre sí sin decir ni una palabra. La mujer policía se agacha y de pronto saca de una nevera portátil un botellín de cerveza que deja encima en la mesa. Acto seguido, de un cajón, saca un papel verde que deja junto al botellín. El conductor mira a la mujer asustado, por la cabeza se le pasan varias explicaciones posibles que no quiere dar por certeras. Sin esperarlo, escucha decir a la mujer: —Enhorabuena. —¿Perdón? —contesta el conductor asustado. —He dicho que enhorabuena —vuelve a decir la mujer. —¿Por qué? —Eres el primero de la noche que no da positivo. El conductor, lejos de saber si la actitud de la mujer es hostil o no, se limita a sonreír tímidamente y a decir: —Gracias. —No, gracias a ti —continúa la mujer—. Has roto la monotonía de la noche. —Entonces, ¿me puedo ir ya? —Antes bébete esta cerveza. El conductor, ante la invitación de la mujer, abre los ojos como platos expresando su sorpresa. 33 —¡No seas tímido! —le dice la mujer animosamente, a lo que el conductor responde: —Es que yo no bebo… La mujer, incrédula, mira al policía mayor y le dice: —¡No bebe! ¡Dice que no bebe! —Después, mirando al chico, continúa—: ¡Todos los conductores beben! Y más los de tu edad. —Pero —continúa el conductor— yo no quiero que me pase nada con el coche por ir borracho. Además, me pueden parar en otro control. —¡No digas tonterías! —grita la mujer levantándose y asustando al conductor—. Por una cerveza no te va a pasar nada. Además, estás rechazando una cortesía de nuestra parte. ¿Crees que hacemos esto con todo el mundo? Solamente intentamos ser amables contigo y tú te resistes. ¡Te estás ganando un arresto por desobediencia a la autoridad! —Calma, calma —interviene el policía mayor—. No creo que sea necesario llegar a este punto. Creo que nuestro amigo ya ha entendido que esto es un acto de amistad, ¿verdad? El chico, asustado, asiente sin decir ni una palabra. El policía mayor le acerca el botellín a la mano y el conductor, finalmente, le pega un trago. El burbujeo helado le cosquillea la garganta y le deja un regusto amargo desagradable en el paladar. No ha mentido al decir que no bebe nunca, no le gusta el alcohol y en especial la cerveza le resulta bastante repulsiva. Los dos hombres y la mujer toman un botellín y brindan con él. El ritmo al que beben es mayor del que el conductor se puede permitir. 34 —Bebe —le dice la mujer de vez en cuando—. Todo. Una vez acabado el botellín, y algo mareado, el conductor lo deja sobre la mesa. —¿Has visto? —continúa la mujer—. No te has muerto. Y una cosa respecto a lo que has preguntado sobre los demás controles: si te paran en algún control de alcoholemia y te piden realizar la prueba, enséñales esto. —La mujer le acerca el papel verde que hay sobre la mesa—. Es un permiso para poder ingerir alcohol y conducir. Solamente tiene validez para el día de hoy. Es un premio a los conductores responsables como tú. Y ahora, después de este agradable rato, nosotros debemos volver a trabajar. Ya te puedes marchar. El conductor sale del furgón dando tumbos. Antes de entrar al coche vuelve a cruzar su mirada con la del policía joven, sólo que en esta ocasión el conductor no es capaz de mantenerla más de dos segundos. El policía joven, al verlo ebrio, corre hacia él y le dice: —¡Eh! ¡Alto! Tú has bebido, ¡ya lo sabía! Antes de que el conductor pueda decir nada, el policía viejo se acerca y le dice al policía joven: —Déjalo marchar. —¡Pero si está bebido! —contesta el policía joven. —¡Es una orden! —responde el policía viejo. El conductor entra en el coche y su amigo lo mira sorprendido. Nunca lo ha visto borracho, y aunque él sí lo está, reconoce al conductor mucho más borracho que él. El conductor arranca y salen de allí. Por el camino le relata a su amigo lo que ha sucedido. El amigo le dice al conductor que no cree nada de lo que le cuenta. Tras dieciséis minutos de trayecto y dos carreteras secundarias 35 distintas, se encuentran con otro control. Un policía de aspecto afable le da el alto y le informa: un control rutinario de estupefacientes. Aunque está aturdido, el conductor es capaz de mantener la mirada fija y prestar atención a lo que dice el policía afable, quien se dirige a otro policía más joven que está a su lado. El conductor, alertado por la familiaridad de la cara del policía joven, reconoce en ella al policía joven del anterior control. Rápidamente con la mirada busca el cartón verde que ha dejado en la guantera y se tranquiliza. El policía afable los hace salir del coche. El conductor y el policía joven se miran, pero ninguno dice nada. —Vamos a proceder al registro del vehículo —dice el policía afable—. ¿Llevan algún tipo de estupefaciente? —No, no llevamos nada—, acierta a decir con una dicción defectuosa que delata su estado de embriaguez. —¿Seguro? ¡Todos los chicos de vuestra edad llevan drogas! —continúa el policía afable, siempre en tono muy suave—. Además, no creo que solamente hayáis bebido, también habréis tomado algo más, ¿no? —Tengo en el coche un papel que… —dice el conductor presa del pánico mientras hace amago de ir hacia el coche a buscar el papel verde, momento en el que el policía afable le bloquea el paso con la porra a modo de barrera. —No, no, no —dice el policía sin dejar acabar la frase al conductor—, no quiero papeles. Ya buscamos nosotros las drogas. Los dos policías, el afable y el joven, vacían cada estancia del coche: guantera, puertas, maletero, sacan los asientos, abren el motor, miran debajo del coche, debajo 36 del volante… Tras media hora de registro, el policía afable, contrariado, le dice al joven: —Inaudito, es la primera vez que sucede esto. Tú —ya mirando al conductor—, vente al furgón. Dentro del furgón, una mujer que el conductor juraría que es la misma que había en el anterior furgón lo saluda. —Éste está limpio —dice el policía afable. —¿En serio? —contesta la mujer—. Enhorabuena chico —dice esta vez mirando al conductor—, eres el primero de la noche. ¿Ves toda esa fila? —Sí, la veo —contesta el joven, que todavía tiene síntomas de embriaguez. —Todos con drogas. Y tú sin nada. Bueno, algo borracho, pero ahora no toca eso, te has librado. Pero mira que eres raro, beber y no llevar drogas… ¿te las has tomado todas? —No he tomado nada… ni he bebido tampoco. Bueno sí, pero… —¡Ja ja ja ja! —ríe la mujer—. Tranquilo hombre, que no tenemos tampoco test para estupefacientes, sólo hacemos registros. Anda, toma —continúa mientras deja una bolsa transparente con algo blanco encima de la mesa del furgón—, te lo has ganado. —¿Qué es esto? —pregunta el conductor aturdido. —¿Qué va a ser? ¡Coca! No te hagas el nuevo conmigo y celébralo con nosotros. El conductor, horrorizado, observa cómo la mujer dispone una serie de rayas sobre la mesa. —La acabamos de incautar a unos narcos que están camino de la comisaría —dice el policía afable. ¡Te lo has ganado por ir limpio! 37 El conductor, aterrado, imita a los policías copiando el procedimiento para tomar la sustancia. —Y el resto para ti, ¡de regalo! —le dice la mujer, ahora exultante—. Y toma este papel rojo. Es un documento por si te paran en el día de hoy en otro control de estupefacientes. Tú se lo enseñas y ellos ya sabrán. El conductor sale de la furgoneta dando tumbos, con la bolsa de coca y experimentando una mezcla de euforia y optimismo. El policía joven, al verlo con la bolsa en la mano, grita al policía afable: —¡Lleva algo! —Déjalo marchar, se la hemos dado nosotros —le dice el policía afable. Incrédulo y con gesto colérico, el policía joven mira al conductor meterse en el coche, que ya ha sido rearmado por su amigo. El conductor, con rumbo errante, no es capaz de recordar el lugar adonde se dirigían su amigo y él. Pese a las indicaciones de aquél, continúa avanzando arbitrariamente incurriendo en diversos delitos debido a los efectos del alcohol y la coca. En un cruce de carreteras vislumbran una figura lejana. Ambos, antes de que puedan verla, saben que se va a tratar de un policía dándoles el alto. Maldicen su mala suerte, pues temen que el alcohol y las drogas ingeridos por el conductor y la bolsa de coca los metan en un problema. Los papeles de colores, piensa el conductor, no debe olvidarlos. —Documentación —dice el policía. El conductor la busca, y cuando por fin se la entrega, repara en que quien se la ha pedido es el policía joven, que le dirige una mirada dura—. ¿No iba un poco deprisa? —le pregunta socarrón. 38 —Quizá…, no sé, no recuerdo —contesta el conductor, confuso. —Un compañero mío me ha dado el aviso, el radar ha detectado una velocidad inadecuada. Estando en éstas, una mujer policía que el conductor aseguraría con total certeza que es la misma de las dos veces anteriores se acerca al policía joven y le dice: —Falsa alarma, me confirma el compañero del radar que el medidor está mal calibrado. Además, ya hemos cazado a bastantes por hoy. —Dirigiéndose ahora al conductor le dice—: Disculpe el malentendido. Tenga este papel gris, es un permiso para los conductores que se comportan de manera ejemplar y respetan las señales. Hoy podrá correr todo lo que quiera. —¿Cómo que mal calibrado? —pregunta indignado el policía joven. —¿No estará cuestionando mis órdenes? —pregunta la mujer enfadada al policía joven. —No, yo… —balbucea el policía joven antes de ser interrumpido por la mujer. —Y ahora —dice dirigiéndose al conductor—, quiero ver cómo esas ruedas echan humo y se va celebrando su libertad. El conductor, deseando salir de allí, acelera exprimiendo su viejo coche tanto como nunca lo ha hecho. —¡Así, así! —lo despide la mujer celebrándolo con botes de alegría. A punto están de estrellarse un par de veces, el cóctel de alcohol, drogas y velocidad no invita al amigo al optimismo, quien le dice al conductor: —¡Afloja, por favor! 39 —Es que si no les hago caso me pararán otra vez —repite el conductor frenético y temeroso a la vez. Sigue como un loco sin saber a dónde va. Después de veinte kilómetros, y todavía enajenado, da un fuerte frenazo al ver a una persona en mitad de la carretera. Tras arrollarla, sale despedida muchos metros. Ya el coche detenido, el conductor contempla el cuerpo sin soltar las manos del volante durante unos segundos. Su amigo, también en shock, no se atreve a decir ni una palabra. En silencio, ambos salen del coche y se acercan al cuerpo, que yace inerte. Cuando le dan la vuelta no pueden reprimir el susto: es el policía joven. —¡No puede ser, es una pesadilla! —dice el conductor. —¿Qué hacemos? —pregunta el amigo. —No podemos dejarlo aquí. Metámoslo al maletero. —¿Estás loco? —¿Se te ocurre algo mejor? Resignado, el amigo accede y coge por los pies al policía joven. Cuando el conductor lo coge por los brazos, el policía joven les dice con un hilo de voz: —Para esto no hay papeles de colores, están multados. Nada más escuchar las palabras, asustados, sueltan el cuerpo. El policía joven prosigue: —Yo sólo quería poner una multa, una mísera multa, pero no me habéis dejado. De esta no os libráis, no… El policía joven deja de hablar y cierra los ojos. —¿Se ha muerto? —pregunta el amigo, asustado. —No lo sé, pero al maletero con él. Una vez escondido el cuerpo, reparan en que no hay nadie más. Un coche de policía, previsiblemente el del policía joven, está a un lado de la carretera, vacío. De 40 pronto ven venir otro coche y una furgoneta. De la furgoneta baja una mujer que sin lugar a dudas es la misma de las tres veces anteriores. Les da las buenas noches y les pregunta: —¿Qué hacen aquí parados? Tras un cruce de miradas entre el conductor y su amigo, finalmente responde el primero, poco convencido: —Tomar el aire… —¿No habrán visto a mi compañero por casualidad? Ahí está su coche —dice la mujer. —No… la verdad, no —contesta el conductor. Les pide la documentación, y tras comprobar que todo está correcto, les da permiso para marchar. Ya montados en el coche, la mujer les da el alto: —¡Un momento! Sudores fríos recorren sus espaldas. Ella continúa: —Si por casualidad se encuentran con otro control y los agentes les hacen abrir el maletero y encuentran a alguien dentro, vivo o muerto, les enseñan este documento de color amarillo. —Se lo entrega—. Sólo tiene validez para el día de hoy, así que dense prisa y desháganse del cuerpo. Buenas noches. 41