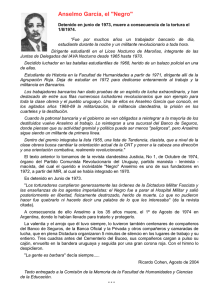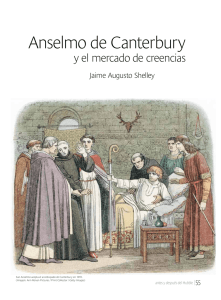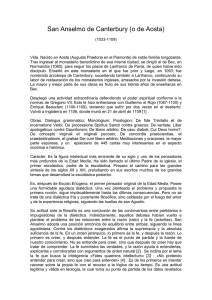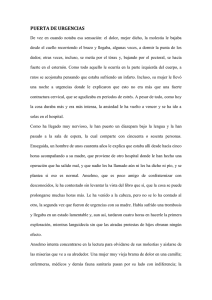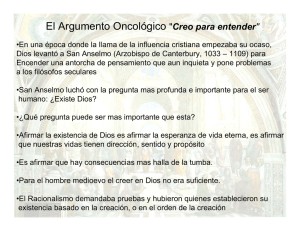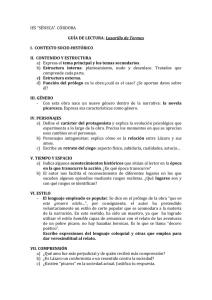Descargar Extracto
Anuncio
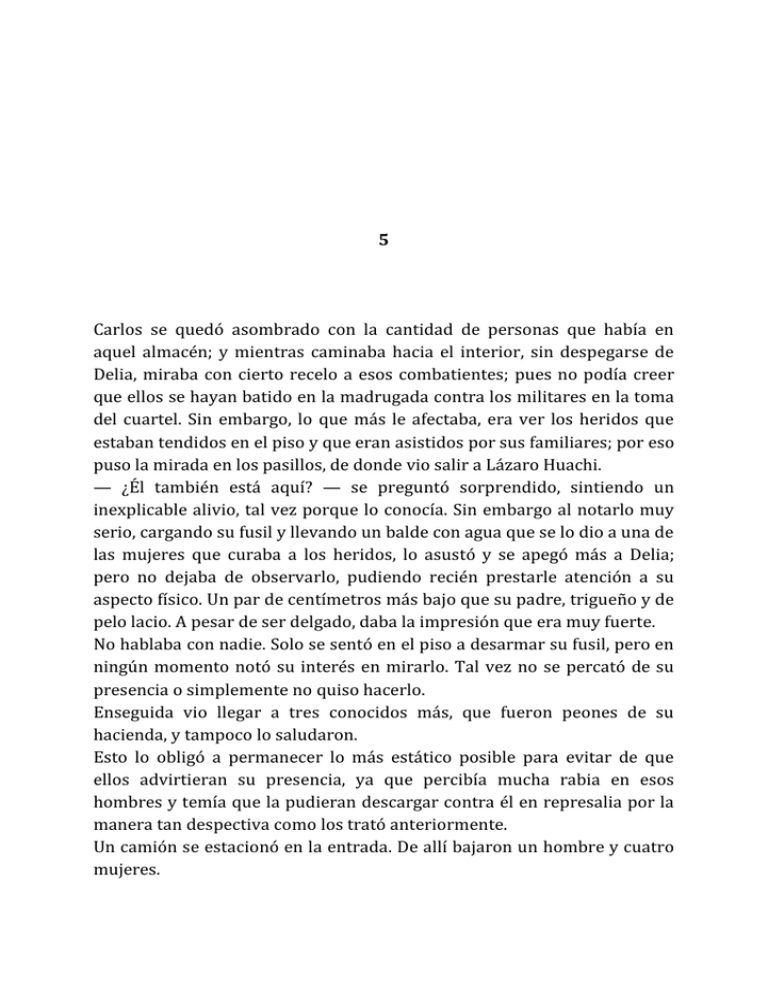
5 Carlos se quedó asombrado con la cantidad de personas que había en aquel almacén; y mientras caminaba hacia el interior, sin despegarse de Delia, miraba con cierto recelo a esos combatientes; pues no podía creer que ellos se hayan batido en la madrugada contra los militares en la toma del cuartel. Sin embargo, lo que más le afectaba, era ver los heridos que estaban tendidos en el piso y que eran asistidos por sus familiares; por eso puso la mirada en los pasillos, de donde vio salir a Lázaro Huachi. — ¿Él también está aquí? — se preguntó sorprendido, sintiendo un inexplicable alivio, tal vez porque lo conocía. Sin embargo al notarlo muy serio, cargando su fusil y llevando un balde con agua que se lo dio a una de las mujeres que curaba a los heridos, lo asustó y se apegó más a Delia; pero no dejaba de observarlo, pudiendo recién prestarle atención a su aspecto físico. Un par de centímetros más bajo que su padre, trigueño y de pelo lacio. A pesar de ser delgado, daba la impresión que era muy fuerte. No hablaba con nadie. Solo se sentó en el piso a desarmar su fusil, pero en ningún momento notó su interés en mirarlo. Tal vez no se percató de su presencia o simplemente no quiso hacerlo. Enseguida vio llegar a tres conocidos más, que fueron peones de su hacienda, y tampoco lo saludaron. Esto lo obligó a permanecer lo más estático posible para evitar de que ellos advirtieran su presencia, ya que percibía mucha rabia en esos hombres y temía que la pudieran descargar contra él en represalia por la manera tan despectiva como los trató anteriormente. Un camión se estacionó en la entrada. De allí bajaron un hombre y cuatro mujeres. — ¡Vengan ayudar!— gritó el chofer. Y cinco de los rebeldes, salieron a hacerlo. Bajaron del camión, enormes ollas. Era el almuerzo para todos. La mujer morenita que había llegado en el vehículo, presumiblemente la cocinera, ordenó acomodar las ollas en el rincón; y ella misma se encargó de repartir las raciones. Carlos sí estaba hambriento, por eso no le importó almorzar sentado en el piso con el plato de “seco de cabrito” sobre sus piernas, y solo utilizando una cuchara, sin tenedor y sin servilleta. Ya no podía exigir elegancia y menos en la situación en la que se encontraban. Todos los demás también degustaban su almuerzo de la misma manera, sin incomodarse por nada. El único que no probaba bocado, era Anselmo. Delia intentaba animarlo para que se alimente. — ¿Tú crees que puedo tener ganas de comer, después de todo lo que ha pasado? — le refutó él, ya sintiéndose sin ánimos para continuar con la revolución. — ¿Dónde va a ser el sepelio? — le preguntó su hermana, con cierta cautela. —Quieren velar a todos los caídos en un mismo lugar— le contestó —, pero mi cuñada no quiere eso. Desea velar a su hijo en su casa— y otra vez agachó la cabeza. Carlos notó que Delia ya no soportaba más la conducta deprimente que tenía su hermano, y que por eso le dijo que debería dejar de lado esa actitud de víctima y sobreponerse porque venían tiempos duros, pues era muy probable que el gobierno decida contraatacar. —Tienes razón— le interrumpió Anselmo con un semblante más vivaz, como si hubiese necesitado un sermón así para poder salir de su depresión. Y luego de un prolongado silencio, Delia le preguntó a qué hora había comenzado la revuelta. —La señal para el ataque fue la segunda campanada de reloj de las doce de la noche— empezó a contarle su hermano. El niño prestó más atención a la conversación de los hermanos, porque le interesaba saber realmente lo ocurrido. —Nos reunimos con las demás brigadas como a las nueve de la noche, y nos agazapamos hasta el cuartel. De allí nos dividimos en varios grupos. Carlos se imaginaba el relato como si lo estuviese viendo. —Me junté con el Nicanor al grupo del Lázaro. Él conocía el cuartel, porque había servido allí… — ¿Lázaro? — se sorprendió en silencio el niño, y lo buscó con la mirada, hasta ubicarlo comiendo solo, también sentado en el piso. No podía creer que haya sido soldado antes de ser peón. — ¿Cuánta sorpresa había en la vida de ese joven hombre? — se preguntaba, aumentando más su temor hacia él, y continuó poniendo atención al relato de Anselmo. —Cuando empezaron los disparos, todo lo que planeamos se fue al diablo. Los de la primera brigada creían conocer todo el movimiento del cuartel, pero les engañaron. Los habían traicionado. Creo que allí mataron al jefe. A partir de ese momento lo único que valía era luchar. Ya no había organización ni táctica, nada. Solo había que disparar al enemigo… Uno de los primeros que cayó fue don Dante Villarena. ¡Pobre viejito! Creo que solo pudo dar un disparo. — ¿Cómo estará la señorita Mercedes? — se preguntó preocupada, Delia. — ¿A quién le importa la señorita Mercedes, ahora? — parecía expresar con sus gestos el niño, pues se veía más interesado en el relato de Anselmo, y no quería ninguna interrupción. —Era bien difícil entrar hasta el primer patio. Había bastante soldados que lo resguardaban y disparaban con cañones, pero parecía que las primeras brigadas de la revolución ya habían controlado la parte de atrás, sino que no podían llegar hasta nosotros… Y el Nicanor que a cada rato se adelantaba. Creía que estaba en un juego. Ya no me hacía caso. Quería igualar a lo que hacía el Lázaro, pero cómo podía igualarlo si él había sido soldado, en cambio el Nicanor nunca había tenido un arma en sus manos… Lo acribillaron cuando quiso llegar hasta donde estaba el grupo del Lázaro. Una pausa justificada hizo Anselmo, pero no para llorar, sino para pasar ese trago amargo y llenarse de oxígeno para seguir narrando. —Me quedé estático cuando lo vi tirado en el piso, lleno de sangre. Quise correr a verlo, pero no sé quién me detuvo y me hizo reaccionar. Estábamos en una guerra. Me dieron una pistola porque creyeron que mi fusil no valía. Y empecé a disparar como loco. Ni siquiera podía ir a recoger su cuerpo, porque todo era una lluvia de balas. Hubo otra pequeña pausa, en la que Delia aprovechó para aliviar a su hermano. —Eran tan tercos esos soldados — continuó Anselmo —, que no querían rendirse a pesar de que nosotros éramos muchísimo más. Hasta que los primeros artilleros se rindieron. Y así pudimos avanzar y yo pude recoger al Nicanor. Ya llevaba mucho rato muerto... Había unos soldados que eran muy duros para rendirse, pero finalmente les ganamos. La última brigada popular entró por la puerta principal rompiéndola con un tubo. Allí recién pudimos confirmar la victoria. Ya era de día. Carlos dio un profundo suspiro en señal de cansancio, luego de haber escuchado un relato tan intenso. En ese momento se estacionó un auto en la entrada y bajaron tres hombres armados. Estaban vestidos con ropas de soldados, pero con sombreros en vez de quepí. Uno de ellos se presentó como subjefe de la brigada popular, y sin perder tiempo solicitó un grupo de voluntarios para que resguarden las inmediaciones del cuartel tomado, advirtiéndoles que ese lugar sea probablemente el primer blanco que el gobierno ataque cuando decida hacerlo. Lázaro no dudó en ofrecerse y apuntar a su grupo de combatientes. Los demás, les dijo el subjefe, irían al puerto de Salaverry a fortalecer la brigada que había controlado el lugar. Solo a Anselmo le encargó continuar como mensajero entre las brigadas de los alrededores. En tanto, la ciudad estaba en aparente calma. No había ninguna noticia del exterior o algún rumor a cerca de la posición que iba a tomar el gobierno con respecto a este hecho. A pesar de esto, los insurgentes se pusieron manos a la obra ejecutando su nuevo programa de acción, ya que el que se ideó antes de la toma, ya no servía; porque el líder que lo iba a poner en práctica, murió en la revuelta. Los combatientes tomaron el puerto de Salaverry, y se dirigían a las haciendas para confirmar su autoridad también allí. En el centro de la ciudad, los rebeldes —designados por la nueva autoridad, que eran el prefecto y sus concejales, quienes se consideraban cabecillas de la revolución— patrullaban las calles, ya como la nueva guardia civil. Al no tener noticias de la señorita Mercedes, Anselmo llevó a Delia y al niño a la casa de unos parientes lejanos de su esposa. Les advirtió que no mencionara que Carlitos era hijo de don Carlos De la Puerta, porque esta familia tenía un fuerte resentimiento contra todos los ricos. Esa humilde vivienda quedaba en las afueras de la ciudad, cerca al cuartel tomado, y lo habitaban los hermanos Quintana. Un hombre y dos mujeres. Al entrar a esa casa, Carlos percibió un ambiente funerario. Todos eran cincuentones, pero había uno más anciano, muy serio, sentado en la mesita de comedor. Era el tío de estos hermanos, quien solo estaba de visita. Les invitaron una cena ligera, sopa con pan. Un alimento que mezclado de esa manera, Carlos detestaba, pero tenía que comer, porque todos lo hacían y en silencio. Cuando Anselmo hizo un comentario sobre la revolución, don Sixto, el anciano, le interrumpió diciendo que a la hora de la comida, nadie hablaba. Al levantarse de la mesa, el niño se dio cuenta que el anciano era cojo; por eso uno de los Quintanas, Venancio, tuvo que ayudarlo a acomodarse en la playera más cómoda de la salita. Allí comentaron la noticia, que la brigada popular destacada en la hacienda Casa Grande, había sido derrotada por los militares y por los policías que custodiaban el lugar. —No sé por qué estos comunistas siguen en lo mismo. Querer tumbar al gobierno— manifestó muy serio don Sixto, que se aprestaba a tomar su té de manzanilla, para el frío —. Mandan a la pobre gente a que los maten, mientras ellos están bien sentados o sino escondidos. Anselmo no compartió el comentario y le refutó. Que nadie en la revolución mandaba a la gente pobre a la muerte; que cada uno luchaba por su propia voluntad. —Claro— aseveró el anciano, añadiendo que esa voluntad había sido engendrada por los opositores al régimen, que querían destruir al país. Y el Díaz le contestó, que quien estaba destruyendo el país era el mismo gobierno. —A ti también te han lavado la cabeza esos comunistas— aseguró tajante el anciano. Anselmo no quiso contestar y prefirió retirarse. Le avisó a su hermana que regresaría al día siguiente. Luego que se marchó, Sixto les dijo muy convencido, que esa era la actitud —refiriéndose al abandono de Anselmo—, de quienes no podían sostener un debate razonable. — ¿Qué van a saber de política la gente de ahora? — inquirió. Delia se sentía un poco incómoda con el comentario del anciano, por eso utilizó como excusa, que el niño ya debería tener sueño. Una de las hermanas le dijo, que el chiquillo compartiría la cama con Venancio. — ¿Qué? — se alarmó el niño —. ¿Voy a dormir con ese señor?— pensó intranquilo, pues no quería dormir con un desconocido. Jamás había compartido la cama con nadie, ni siquiera con sus padres. Sin embargo don Sixto, dijo que era muy temprano para que el muchacho duerma, además debería enterarse de lo que estaba ocurriendo en su país, y le preguntó si tenía sueño. Carlos respondió enseguida, que no; pero en realidad sí estaba cansado. Lo que deseaba era agotar hasta la última posibilidad para que se cambie la decisión referente a su posada de esa noche. — ¿Tú sabes por qué existe esta guerra, ahora? — le preguntó el anciano. El chico un poco asustado por la crudeza de la pregunta, le contesto que no. — ¡Qué vas a saber de eso!— le increpó —. Lo único que saben los muchachos de ahora es jugar y hacer travesuras Entonces le explicó, que ya todos los partidos opositores al gobierno se habían unido con la única finalidad de sacarlo del poder. Y que esto se veía venir desde las elecciones, cuando dijeron que hubo fraude y agitaron a la gente. Los engatusaron, metiéndoles el cuento de la arbitrariedad del régimen. Carlos entendía que no todo lo que hablaba ese señor podría ser cierto; pues él vivió una realidad distinta a la que el anciano contaba, pero no se atrevió a contradecirlo, además nadie lo hacía. Todos escuchaban en completo silencio. — ¿Qué me van a engañar a mí? Háganme el favor— expresó ensoberbecido. Venancio le dio la razón a su tío, y el anciano continuó desparramando sus críticas. — ¿Y esos líderes comunistas, acaso ponen el pecho en la guerra?— criticó, insistiendo que ellos estaban en su gloria con está revolución porque la iban a utilizar de ejemplo para su historia. — ¿Acaso alguno de los jefes comunistas, esos encorbatados que andan en carro están peleando en esta guerra?— volvió a criticar —. ¡No! Los que dan la cara son los pobres campesinos, los cañeros de las haciendas y la gente de los barrios pobres. ¿Dónde están esos encorbatados?... Se esconden. Y persistía que nadie le podía engañar. Decía que a sus setenta años, había convivido con la historia más conflictiva que le ha tocado sufrir al país. —Yo viví la guerra con Chile. Tenía diecisiete años— contó, diciendo que había visto a varios muchachos de su barrio ir a la guerra y que él no pudo hacerlo por su bendita cojera. —Era gente humilde la que puso el pecho contra los chilenos— contaba irónico —. No esos señorones con sombrero que andan presumiendo su fortuna. No como ese presidente, “el Prado ese”, que se fue a Europa a comprar armas para la guerra, y no regresó. Este eufórico relato, despertó el interés en Carlos. Dejó a un lado el cansancio para prestar atención al anciano, quien mostraba una agraciada lucidez, sepultando el fanatismo de Anselmo. —Esa guerra fue por una causa justa— expresó ya conmovido por su relato, contando que el enemigo quería adueñarse del país. Recordó con gran claridad que en medio del conflicto, Nicolás de Piérola asumió la presidencia, pero huyó a Ayacucho cuando los chilenos invadieron Lima. Después tuvo que renunciar porque nadie lo apoyaba. Entonces un diplomático llamado, Francisco García Calderón fue designado por los ricachones de Lima, presidente. Contó que los chilenos apoyaron a Calderón, pero al no cumplir con sus expectativas de firmar la cesión de ciudades tomadas por ellos y más aún al saber que estaba negociando en secreto con Estados Unidos, lo destituyeron y lo llevaron preso a Chile. —En esa época, todos éramos hermanos, y luchábamos contra el enemigo que eran extranjeros y no peruanos, como ahora— decía muy mortificado, lógicamente por la crisis que se vivía en el presente. Nadie increpaba su relato, demostrando que estos hermanos respetaban la plática de su tío. Al niño también le agradaba escucharlo. Era como estar frente a una enciclopedia, que le ilustraba de manera casi cronológica lo sucedido en esa época. Se enteró que la presidencia recayó en manos del vicepresidente Lizardo Montero, quien empezó gobernando en Huaraz y después se trasladó a Arequipa, donde instaló su congreso, ya que en Lima no podía gobernar por presión chilena, y tampoco quería firmar la cesión de territorios invadidos por el enemigo. Y se tornó más interesante el relato cuando supo que Montero gobernó por casi dos años durante todo el conflicto de la guerra del pacífico, y que después tuvo que lidiar otra guerra; ya que el general Iglesias, a quien encargó la seguridad de las provincias del norte, se había proclamado desde Trujillo, jefe de gobierno del norte, y comenzó a usurpar funciones, hasta firmar el dichoso tratado de Ancón. —Ese traidor se vendió a los chilenos— aseguró molesto don Sixto, y siguió relatando; que este hecho desató la guerra entre Cáceres y el traidor Iglesias, que no quería dejar el gobierno. —Hasta aquí en Trujillo se agarraron a balazos los dos ejércitos… Aquí ganó el traidor— contó. Nadie allí hacía algún gesto de incomodidad, pues se sentían obligados a escucharlo. Mientras que Carlos disfrutaba aprendiendo lo que en su majestuoso colegio no le habían enseñado. Hasta ese momento desconocía que un tal García Calderón y un tal Lizardo Montero, habían sido presidentes.