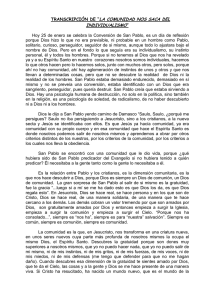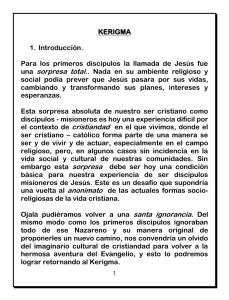El Kerigma, piedra angular de conversión
Anuncio
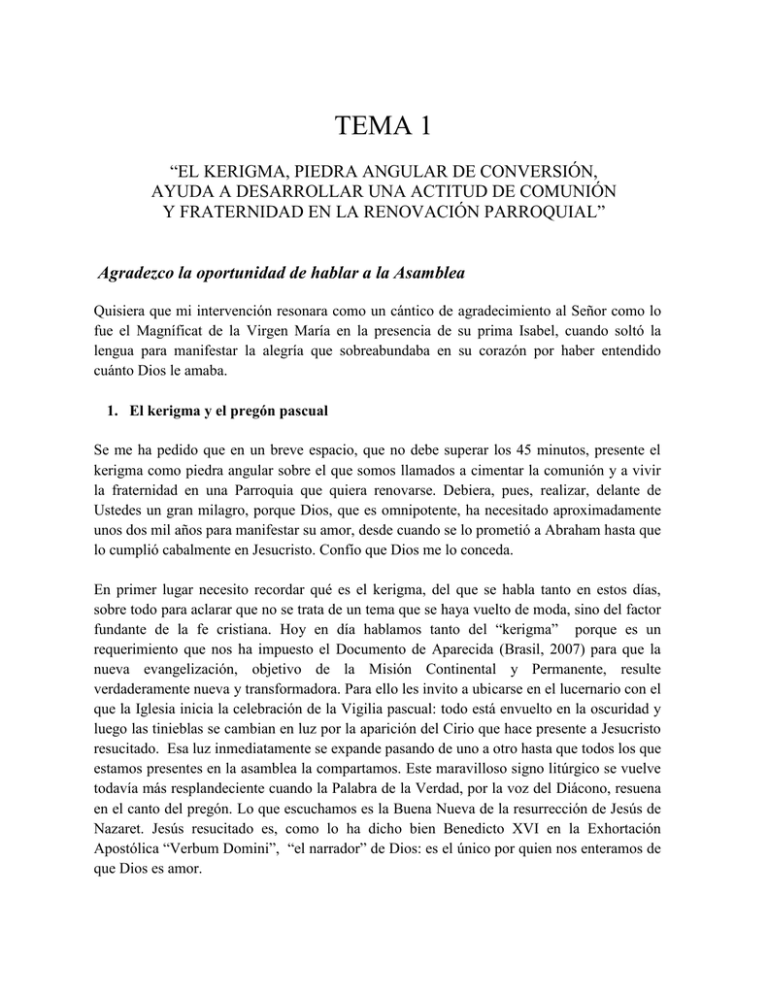
TEMA 1 “EL KERIGMA, PIEDRA ANGULAR DE CONVERSIÓN, AYUDA A DESARROLLAR UNA ACTITUD DE COMUNIÓN Y FRATERNIDAD EN LA RENOVACIÓN PARROQUIAL” Agradezco la oportunidad de hablar a la Asamblea Quisiera que mi intervención resonara como un cántico de agradecimiento al Señor como lo fue el Magníficat de la Virgen María en la presencia de su prima Isabel, cuando soltó la lengua para manifestar la alegría que sobreabundaba en su corazón por haber entendido cuánto Dios le amaba. 1. El kerigma y el pregón pascual Se me ha pedido que en un breve espacio, que no debe superar los 45 minutos, presente el kerigma como piedra angular sobre el que somos llamados a cimentar la comunión y a vivir la fraternidad en una Parroquia que quiera renovarse. Debiera, pues, realizar, delante de Ustedes un gran milagro, porque Dios, que es omnipotente, ha necesitado aproximadamente unos dos mil años para manifestar su amor, desde cuando se lo prometió a Abraham hasta que lo cumplió cabalmente en Jesucristo. Confío que Dios me lo conceda. En primer lugar necesito recordar qué es el kerigma, del que se habla tanto en estos días, sobre todo para aclarar que no se trata de un tema que se haya vuelto de moda, sino del factor fundante de la fe cristiana. Hoy en día hablamos tanto del “kerigma” porque es un requerimiento que nos ha impuesto el Documento de Aparecida (Brasil, 2007) para que la nueva evangelización, objetivo de la Misión Continental y Permanente, resulte verdaderamente nueva y transformadora. Para ello les invito a ubicarse en el lucernario con el que la Iglesia inicia la celebración de la Vigilia pascual: todo está envuelto en la oscuridad y luego las tinieblas se cambian en luz por la aparición del Cirio que hace presente a Jesucristo resucitado. Esa luz inmediatamente se expande pasando de uno a otro hasta que todos los que estamos presentes en la asamblea la compartamos. Este maravilloso signo litúrgico se vuelve todavía más resplandeciente cuando la Palabra de la Verdad, por la voz del Diácono, resuena en el canto del pregón. Lo que escuchamos es la Buena Nueva de la resurrección de Jesús de Nazaret. Jesús resucitado es, como lo ha dicho bien Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica “Verbum Domini”, “el narrador” de Dios: es el único por quien nos enteramos de que Dios es amor. El pregón pascual es la mejor muestra de lo que es el kerigma. Por él la Iglesia proclama oficialmente cuál ha sido el fruto de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. El fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo ha sido el perdón de los pecados, ha sido la reconciliación cabal. 2. El kerigma, necesario para la conversión El error más banal, y al mismo tiempo el más peligroso, en el que podríamos encallarnos los evangelizadores sería confundir el cristianismo con un ideal bonito, pero utópico. Esto sucede cuando intentamos cumplir lo específico cristiano en nuestras propias fuerzas. Cuando así lo hacemos, siempre caemos pronto en una gran desilusión, porque debemos admitir que el seguimiento de Jesucristo no solo es sumamente difícil, sino que no está al alcance de nuestros esfuerzos. Sin embargo, lo que es imposible para los hombres, ha sido, es y será siempre posible para Dios. El problema estriba sobre el hecho que todo ser humano es “pecador”. Esto, en palabras más persuasivas, significa que todo ser humano es afectado por una esclavitud real o por una parálisis total, consecuencia del miedo a la muerte. Nadie, pues, puede amar a nadie, porque amar cristianamente significa morir a favor de los otros, y cuando uno lo intenta el miedo a la muerte se lo impide. Lo único que cumple la “magia” de liberarnos del miedo a la muerte es enterarnos de que la muerte, asumida voluntariamente por amor, no destruye. Jesucristo, quien aceptó morir voluntariamente para manifestarles a sus verdugos que los amaba más que a su propia vida, al resucitar demostró que una muerte como la suya no destruye al hombre, sino que, más bien, lo realiza en plenitud. Es al principio de la Carta a los Hebreos donde se nos ilustra esta visión de las cosas. Vale la pena que cite literalmente el pasaje al que me refiero: “Como los hombres comparten la sangre y la carne, así también Jesucristo participó de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud” (Hb 2,14-15). En esto precisamente consiste el kerigma. La Iglesia apostólica es testigo de un hecho histórico sorprendente, asombroso, inaudito: ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Jesucristo ha vencido el poder de la muerte! ¡Jesucristo ha aplastado la cabeza de la antigua serpiente astuta que nos había engañado con sus mentiras! Por tanto tenemos en él la garantía de que Dios nos quiere. ¡Dios nos quiere a pesar de nuestra condición de pecadores! A Dios nunca se le ocurrió pensar en castigarnos por haber sido engañados. Lo único que siempre ha pensado con respecto a cada uno de nosotros es esto: “Tú eres mi hijo amado en el que me complazco”. En 1973 yo era un presbítero “desgraciado”, literalmente sin gracia, de apenas cinco años de ordenado, angustiado hasta la desesperación, que experimentaba existencialmente lo que dice san Pablo en su Carta a los Romanos: “Mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco” (cfr Rm 7,14-23). Pero tuve la dicha de encontrar a un verdadero cristiano que había experimentado el amor de Dios antes que yo. Él me anunció el kerigma con la autoridad moral de un testigo. Eso me cambió la vida. De la persona amargada que era, la Palabra de Dios, - que por fin entendí como una Buena Noticia para mí, - me volvió interiormente libre y feliz. La Palabra de Dios reconstruyó totalmente mi autoestima y me regaló el poder de vencer el miedo al qué dirán. Del presbítero moralista e hipócrita que era me volví un sinvergüenza descarado. A partir de 1973 soy el hombre más feliz del mundo y me encanta atestiguar cuánto Dios me ama. 3. El kerigma y la comunión fraterna ¿Por qué, si queremos conseguir la comunión y la fraternidad, debemos partir, ineludiblemente, del kerigma? Porque Dios, en su sabiduría inescrutable, con el fin de que ningún ser humano se crea superior a los demás, ha pensado que fuera necesario primero que experimentáramos todos la esclavitud del pecado y reconociéramos nuestra incapacidad radical de amar a nadie. Este es un aspecto sustancial de la antropología teológica que actualmente tenemos en demasía olvidado y que necesitamos recuperar con seriedad y suma responsabilidad. Me refiero a la importancia de retornar a tomar en cuenta la teología del “pecado original”, clave esencial para descifrar la condición humana en este mundo. Los primeros cristianos no lo tenían olvidado, porque habían visto que Jesús había sido un profundo y acertado conocedor del corazón de los hombres y que su obra “redentora” había consistido en un gran exorcismo: porque él se dedicaba a “sacar al demonio”. Los primeros discípulos habían aprendido del Maestro a diagnosticar exactamente cuál es el impedimento, del que todos igualmente sufrimos, que nos tiene lejos de la felicidad. Como punto de partida, reconocieron que todos eran leprosos, que todos eran ciegos, que todos eran sordos, que todos eran mudos, que todos eran paralíticos, que todos estaban muertos, y acataron la realidad de que nadie podría pretender formar una comunidad cristiana, donde brotara el amor fraternal, sin curar primero, mediante la evangelización, a cada uno de sus integrantes. Había que limpiarlos, abrirles los ojos, destaparles los oídos, soltarles la lengua, hacerlos caminar: en una palabra, darles una nueva vida, ¡resucitarlos! El hecho, ineluctable, que había que sortear era la incapacidad innata que el hombre tiene de amar a su prójimo en términos cristianos. 4. La comunión eclesial Cuando hablamos de amor cristiano, hay que tener cuidado para no confundirlo con cualquier sentimiento de simpatía o de interés compartido. Jesús nos aclaró eso en el Sermón de la Montaña: “Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles?” (Mt 5,46-47). La Iglesia no es un club de amigos donde se fomenta el compadrazgo al estilo mafioso, sino que es algo inédito, totalmente diferente. La comunidad eclesial es el lugar en el que aparece el poder de Jesucristo resucitado, nuestra Paz, que derriba, al precio de su sangre, el muro de separación que, hasta el día de hoy, nos ha tenido separados los unos de los otros, para que tengamos, juntos, acceso al mismo Padre en un mismo Espíritu que es el propio Espíritu de Jesucristo: Espíritu filial y, por tanto, también fraternal. En otras palabras, la Iglesia es una comunión de personas que han encontrado la mutua reconciliación en Jesucristo y que nos lleva a entender el amor como la capacidad de perder la propia vida por los otros, incluidos por los perseguidores. Jesús nos ha revelado que el verdadero amor, que nos hace falta descubrir como un tesoro que lo supera todo en valía, consiste en la capacidad de negarnos a nosotros mismos para entregar graciosamente la vida al servicio de los demás, a imitación de él que lo ha hecho por cada uno de nosotros. 5. Superar el moralismo Si queremos verdaderamente renovar la Comunidad parroquial y hacer de ella la casa y la escuela de la comunión no tenemos más remedio que tomar en cuenta dos exigencias que me parecen insoslayables: La primera consiste en recuperar la conciencia de que en una Parroquia el elemento más importante, que la distingue de todas las demás estructuras pastorales, es la “fuente bautismal”. Esto implica que la Parroquia se especialice en la formación de los fieles, más exactamente, en otorgar una auténtica iniciación a la fe adulta, sin limitarse a promover una religiosidad popular ambigua, que nunca logra sacar a la personas de su infantilismo espiritual. Esto, que se dice pronto y fácilmente, requiere de parte de nosotros, los agentes de pastoral, más profesionalismo. Aunque parezca una tarea ardua, estoy seguro que de continuar así, dejándonos guiar, de asamblea en asamblea, por el Espíritu Santo y echando a andar nuestra creatividad con caridad pastoral, lo lograremos. La segunda exigencia consiste en superar el moralismo para volver a entender el Cristianismo como una Buena Noticia para los pecadores - que son, a la luz de la parábola del hijo pródigo, tanto los cercanos como los alejados - imitando a Jesús quien “acogía y comía con los pecadores” (Lc 15,2). El moralismo, desde el punto de vista cristiano, es un cáncer mortal. Consiste en querer solucionar los problemas humanos multiplicando las leyes, en lugar de comunicar el Espíritu Santo. El moralismo nos lleva inexorablemente al fracaso porque evangelizar no es atar cargas insoportables sobre los hombros de los demás, sino alivianarles el yugo que los está aplastando. Para explicitar todo lo que la superación del moralismo implica, a lo mejor, tendremos que hacer otra Asamblea Eclesial. Por mientras es suficiente que empecemos a concentrarnos sobre la primera exigencia, que implica, a partir del kerigma, ofrecer en las Parroquias procesos comunitarios de formación a la fe adulta. Por Fe adulta se entiende haber alcanzado la capacidad de vivir gozosamente sirviendo a los demás a imitación de Jesucristo. En estos procesos el kerigma constituye la base, porque solo el que efectivamente está disfrutando del perdón de sus pecados puede tener misericordia y paciencia en espera que también los demás abran los oídos a la escucha de la Buena Nueva y los ojos a contemplar las obras maravillosas que el Señor está realizando entre nosotros. A nivel personal, me acuerdo cómo, antes de ser sanado por el perdón de Jesucristo, no soportaba a nadie. Todos, a mí alrededor, eran enemigos de los que tenía que cuidarme. Después de disfrutar del perdón, me vi rodeado solo de hermanos y hermanas. Este cambio de perspectiva, fruto del kerigma, fue decisivo, sin embargo no me bastó: solo fue un nuevo comienzo de mi vida como discípulo de Jesucristo. Entonces me dediqué, durante años, a confrontar directamente mi pensamiento y mi conducta con los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, y así, poco a poco, fui dándome cuenta de cuántas actitudes mías eran inadecuadas. Lo que más me ayudó a renovar mi forma de vivir fue insertarme en una comunidad de laicos, algunos de los cuales era analfabetas, pero que también buscaban su conversión tan sinceramente como yo. Esa comunidad me sirvió de espejo para conocerme mejor y me ayudó a entender qué significa hacerme pequeño, a descubrir cuántas oportunidades se me estaban brindando para negarme a mí mismo y hacer efectiva la comunión. Conclusión Actualmente, cuando recorro mi experiencia de vida, debo reconocer que es posible ser presbítero o agente de pastoral sin tener fe. En efecto pasé 13 años en el seminario y luego viví otros casi cinco años de presbítero adquiriendo una buena cultura, humanista y teológica. Sin embargo la fe me llegó desde cuando el Espíritu Santo me selló en el corazón el kerigma. Sólo después de ver cuánto Jesucristo me ama he empezado a disfrutar de mi ministerio y a sentirme realizado como un constructor de paz. Fraternalmente, les deseo a todos que puedan crear cuánto el Señor los quiere: los quiere gratuitamente, sin que tengan que hacer nada para merecerlo. ¡Créanlo y disfruten de su amor! P. Gian Claudio Beccarelli Ferrari Vicario Episcopal de Vida Consagrada PREGUNTAS 1.- ¿Cómo podemos fortalecer los equipo de Evangelización Kerigmática que hay (o debe de haber) en las Parroquias? 2.- ¿Qué signos de COMUNIÓN deben surgir entre las personas al implementar el Kerigma en la Renovación Parroquial?