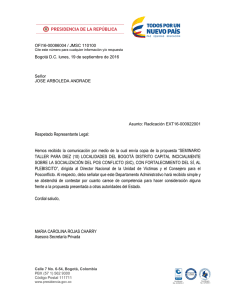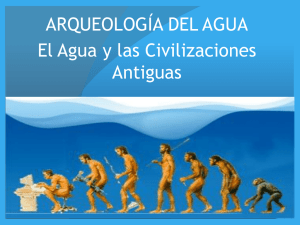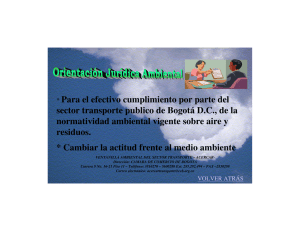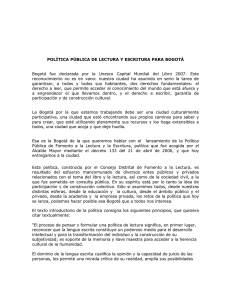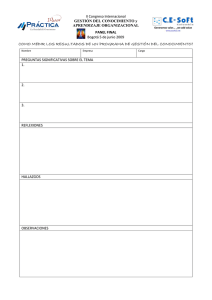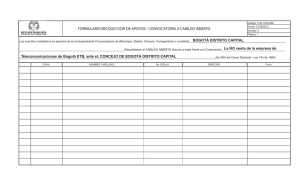Tiempos en los que se oye el ruido del corazón
Anuncio

UNA LITERATURA ENTRE LA IMAGINACIÓN Y EL MIEDO1 Recordó los caminos y las balas aullando en los pretiles del último pueblo (Respirando el verano- Héctor Rojas Herazo) Augusto Escobar Mesa Universidad de Antioquia aescobarm49@hotmail.com El siempre lúcido, cáustico y escéptico Cioran viene a iluminar esta reflexión sobre literatura y violencia en Colombia en la segunda mitad del siglo XX que está en mora de construirse, porque lo que se ha hecho apenas sí señala un camino todavía incierto. Para el pensador francés: “El sufrimiento abre los ojos, ayuda a mirar las cosas que de otra manera no hubiésemos percibido. Entonces, sólo es útil al conocimiento y, fuera de ahí, no sirve más que para envenenar la existencia. Lo cual, dicho sea de paso, favorece también al conocimiento” (1982:158). El estado de conflicto casi permanente del país ha servido, ciertamente, “para abrir los ojos”. La Violencia2 puso en contacto a los escritores con una realidad de la que habían estado ajenos por décadas, por no decir que durante siglos. Ninguna de las contiendas civiles que se dieron por decenas en el siglo XIX, suscitó el interés particular en los escritores, poetas y artistas, salvo contadas excepciones; los textos que sí se escribieron no fueron ni de buena calidad estética ni representativos en la historiografía literaria, salvo contadas excepciones.3 En un debate en 1959 sobre la literatura de Violencia en Colombia promovida por el periódico El Tiempo, Eduardo Santa sostenía que: no tenemos una novela que nos enseñe cómo fueron la Conquista, la Colonia, La Independencia, la Reconquista, las guerras civiles, la formación de nuestra nacionalidad y, ni siquiera, una novela que nos dibuje esa gran revolución que fueron las migraciones antioqueñas del siglo pasado, ese trashumar incesante de hombres descuajando selva y fundando a diestra y siniestra… En fin, construyendo una nueva república. De esa aventura descomunal…sin más escudo que una voluntad inquebrantable, y que constituye sociológicamente un movimiento superior al de los bandeirantes en el Brasil, no tenemos un registro novelado que actualice la intensidad dramática y que 1 ponga de relieve la importancia socio-histórica de esa cruzada (1962:69-70). Para Santa, la explicación está en la falta de autenticidad, en hacer un arte “inauténtico, extraño a nuestro pueblo y a nosotros mismos” (73). Al respecto y según Mejía Vallejo, lo que sí hizo la Violencia fue ayudarnos “a salir de la Patria Boba de antes y a tomar conciencia de lo que estaba pasando alrededor y entender que uno era parte del pueblo y de la gente” (cit. Escobar 1997: 52). De una manera u otra, la Violencia para Mejía es, a veces factor de cambio ineluctable, porque la violencia conmueve, crea crisis, trae su cura. Hay que refregar la herida infectada y aplicar la asepsia aun cuando arda; hay que utilizar la violencia si se puede curar de alguna manera. Distinta a este tipo de violencia, ha sido la nuestra, la histórica, violencia un poco baja que crea odios. No hemos tenido caracteres reflexivos que saquen una conclusión y digan: 'no nos matemos más, trabajemos juntos por el bien de todos'. En lo que hacen, siempre están buscando beneficio personal o de grupo (52-53). Aunque cualquier explicación sigue rebasando el problema, el drama social e histórico de la Violencia de mediados de siglo, de finales del milenio y comienzo del presente ha sido de tal naturaleza que las decenas de libros, centenares de artículos de especialistas de distintas disciplinas formados dentro y fuera del país, y de no pocos extranjeros, no han podido aún dar cuenta de las razones que lo motivaron y que lo siguen atizando (Once 1985, Comisión 1987, Camacho 1990, Pasado 1986, Arocha 1998). Instituciones académicas continúan dedicadas a su indagación y si bien responden algunas inquietudes, son más los vacíos que de nuevo aparecen,4 luego, pretender agotar el sentido de un fenómeno tan complejo, es como querer explicar la razón de ser última de la violencia humana (Fromm 1975, Domenach 1981). Los escritores y críticos literarios y culturales tampoco han sido ajenos a dicha problemática, por el contrario, se han volcado sobre un fenómeno que los ha impactado profundamente y no logran aún aprehender. Sigue siendo un hecho que los seduce por su enigmaticidad y complejidad.5 Las lecturas de la Violencia son, de unos y otros, igualmente tentativas, porque si bien ha resultado difícil explicar los múltiples móviles que confluyeron con la muerte del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, más lo es la de tantas muertes, masacres y magnicidio que está 2 signada para siempre la historia colombiana de la mitad del siglo XX. El historiador inglés E. J. Hobsbawn sostenía en 1967 que la Violencia colombiana había sido “la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental” (1985:15). Durante quince años Colombia fue, según Hobsbawn, “devastada por una combinación de guerra civil, acciones guerrilleras, bandidaje, y simples matanzas... que afectó aproximadamente a la mitad de la superficie del país y a la mayoría de su población” (13). Hoy podría decirse lo mismo y con estadísticas que siempre resultan incompletas. Las últimas décadas del milenio ha puesto a Colombia a la cabeza mundial de mayor número de muertes como efecto del fuego cruzado de militares, paramilitares, guerrilla y narcotraficantes; el de mayor número de actos terroristas efectuados por el narcotráfico, la guerrilla y paramilitares; igualmente el de más secuestros y matanzas a manos de estos dos últimos grupos. Como se deduce, la segunda mitad del siglo XX ha sido el período más largo y convulsionado de toda la historia del país por el número de muertes, daños materiales, desplazados y efectos nocivos sobre las instituciones y la moral pública, pero también el de mayor desarrollo social y económico, apertura exterior, secularización y modernización de las instituciones y de notable consonancia con la realidad contemporánea; aunque sorprende también que al lado de esto coexista un tiempo y una historia –en muchos lugares de la geografía colombiana– que pareciera del siglo XIX o anterior. Desde un enfoque tentativo pretendemos presentar aquí algunas reflexiones acerca de la relación entre el hecho histórico que marcó la vida social y política de los años 40 a los 60 y su impacto sobre la literatura y sobre las expresiones artísticas y culturales de su tiempo. Para ello e inicialmente confrontaremos las opiniones de un escritor contemporáneo sobre la violencia actual, lo que nos permitirá luego articular algunos de estos comentarios con la postura que asumieron, en general, la mayoría de los que escribieron o recrearon ese período crítico de mediados de siglo, para finalmente hacer unas observaciones sobre lo que ha significado, parcialmente, la literatura que se produjo en su momento en el contexto de la historiografía literaria colombiana. Hace poco el escritor Fernando Vallejo afirmaba: “Colombia no está hecha para vivir; está hecha para morir [...] Somos una variedad del horror” (2000:3E). Es la lectura de un escritor que ha estado distante de esa realidad durante décadas,6 ¿qué dirán entonces los que la han padecido a diario? Aunque no deja de tener 3 parte de verdad esta afirmación, es una perspectiva con cierta ficcionalización. Quién así se expresa no conoce el país del que habla, pareciera una inferencia luego de haber leído las únicas y repetidas noticias sobre Colombia hecha por periódicos, periodistas nacionales y extranjeros con afán sensacionalista que no les interesa sino repetir, por no decir regodearse, a diario con la misma necrología, porque su limitada formación e imaginación sólo alcanza para eso. Asimismo, una cosa es hablar de un número diario de agresiones o muertes por efectos de la acción delincuencial, guerrillera, militar, paramilitar y narcoterrorista o todas ellas juntas –porque a veces es incluso complicado distinguir unos de otros en la crueldad de sus actos– que se da aquí o allá y otra cosa es decir que Colombia es un país signado por la muerte y cuyo único destino es ese.7 Más allá de los hechos de violencia –que igual se dan en otras partes aunque quizá y en el momento con no tanta crueldad–8, en Colombia también se lleva a cabo cada año y, paralelo al carnaval de la muerte, festines de poesía que convocan a decenas de poetas de todos los rincones del hemisferio y a decenas de miles de espectadores de todas las condiciones sociales bajo un sol abrazador o una lluvia incesante –sin precedente en ningún otro lugar–; también festivales de teatro, música, literatura con los mejores exponentes de todos los continentes, amén de otras actividades culturales permanentes con interlocutores de todas partes que reconocen el esfuerzo y la competencia académica de los intelectuales, profesionales, artesanos nuestros que, con el mínimo de recursos, hacen cosas de calidad no inferior a lo que se ve más allá de sus fronteras. Sería necedad citarlos a todos con sus nombres por lo numerosos y por temor al olvido de tantos que trabajan anónimamente, pero cuya labor podría parangonarse a la de sus homólogos de otros lares. Basta nombrar un solo sector: el de los escritores, algunos de los cuales han aportado más a este país que toda la clase política y gobernante junta por décadas. En este lugar del mundo en permanente conmoción, país de encrucijada y perplejidades, también la vida germina, se acendra y provoca. Por eso sorprende la otra y no menos errática afirmación del escritor del ciclo de novelas El río del tiempo: “somos una variedad del horror” (2000:3E). ¿Acaso estaba pensando en sí mismo y en su agónico drama interior que autobiografía en sus libros? No en pocas ocasiones y contestando a los críticos y escritores que no hacen lo que él hace y tanto le gusta, confiesa que “la tercera persona se revela como falsa... La primera persona es una garantía de verdad” (idem). Por eso en sus novelas no habla sino de sí porque, según afirma categóricamente, “nadie puede saber qué esta pensando otro personaje y repetir diálogos enteros que ocurrieron en el pasado” (idem). ¿Acaso también olvida lo que es la ficción, el imaginario y la heredad de los grandes maestros, los mismos 4 de los que se ha nutrido? Desde su monumento imperial al yoísmo y desde su confortable torre de marfil mejicana, acusa y señala, homogeneizando a toda la sociedad colombiana de bárbara, por ende, de inculta, de corrupta, de enviciada a la muerte. Quien así habla, podemos decir con toda seguridad, no conoce a este país, salvo el horror de unos cuantos que tampoco creen ni conocen este país, así lo digan en sus panfletos. La práctica de los actos irracionales de estos prueban lo ajenos que se encuentran de conocer el alma de un pueblo que ha sido superior a sus dirigentes y a los que pretenden serlo hoy con la simulación y la mentira. Equívoca ideológicamente es su afirmación de “todos somos culpables”, sentencia cristiana a la que acuden, como caja de Pandora en momentos de crisis institucional, los jerarcas de la Iglesia, banqueros, políticos, gobernantes, que han llevado al país a tal estado de cosas que no nos merecemos la mayoría. Fácil diluir la responsabilidad del caos pasado y presente endilgándoselo al colectivo. Metafísica se torna pues esa culpabilidad: es de todos y la debemos cargar y padecer como exige el mandato cristiano, pero los beneficios, también concepto ideológico de clase, sólo le pertenecen a un sector. Así, a la mayoría silenciosa o silenciada le toca soportar una múltiple tragedia. Pareciera no haber alternativa ni esperanza, salvo en un más allá sobrenatural, hasta que asuma el papel le corresponde en la historia. Consideramos esta mirada del escritor Vallejo y de los que como él desde lejos juzgan lo que desconocen no sólo de equívoca sino también de distante, y no pretendemos pregonar el realismo tardío ni vernáculo, menos la literatura de compromiso ni tampoco los estereotipados realismos socialistas en la literatura ni en las artes ni en la cultura en general, todo lo contrario, interesa es la búsqueda y expresión de cualquier realidad y de otras formas epigonales o sus reversos, igual que el derecho inalienable a la imaginación anclada en la verdad plurifacética de su tiempo. Esa perspectiva del escritor Vallejo pareciera afín a muchos escritores que durante los años cincuenta y sesenta, en el período cruento de la Violencia partidista (1947-1957) y comienzos de la Violencia política (1958-1972) escribieron sobre ella motivados por diferentes razones, casi siempre ajenas a la literatura y al oficio mismo de esta. Habiéndose formado en ella, abordaron el hecho histórico con una distorsión tal que les pesaba más la ideología excluyente de su propia clase o los fantasmas que los acosaban desde dentro y se confundían con los de fuera que hicieron de ello un universo frígido, híbrido, descentrado, sin asidero para nuevas realidades, de ahí su repetición incesante, su monótona elucubración, su testimonialidad y sentimiento afectado y su evidente zurcido que dejaba traslucir las costuras de sus textos. 5 Para explicar la Violencia desde la literatura y lo que significó para ésta y para la tradición literaria colombiana, proponemos algunas ideas previas. La Violencia política partidista colombiana que tuvo lugar entre 1947 y 1965 fue, para la élite dominante, un estigma que ha pretendido por todos los medios borrar. Ella fue la que propició el clima de conflicto y desencadenó esa especie de guerra civil que se prolongó sin cuartel por espacio de casi veinte años y produjo aproximadamente 300.000 muertes (Guzmán 1962: I cap. 2), más de dos millones de exilados, cerca de 400.000 parcelas afectadas y miles de millones de pesos en pérdidas (Oquist 1978:55-97). Por los efectos que trajo, la Violencia ha sido el hecho sociopolítico e histórico más impactante en lo que va corrido del pasado siglo y, quizá, también el más difícil de esclarecer en todas sus connotaciones, en razón de los múltiples factores que intervinieron en su desarrollo. Son numerosas las explicaciones que se han dado, sin que se pueda afirmar que tal o cual responde a todos los interrogantes propuestos. Las tesis que la explican van desde las económicas, sociales, históricas, hasta las psicológicas, morales, culturales y étnicas. Todas ellas revelan, de un lado, la abundante literatura que se ha producido al respecto y, del otro, que el fenómeno de la Violencia resulta más complejo de lo que supusieron, en su explicación, escritores, críticos y sociólogos (Oquist 1978:21-52, Guzmán 1962:I, 43-46, Sánchez 1986:11-30). Al margen de cuáles fuesen las causas, los miles de muertos de ese tiempo apocalíptico son y siguen siendo víctimas, porque aún no han sido reivindicadas sus muertes. No se ha hecho justicia a ese pueblo que se le empujó, unos contra otros, a esa guerra que no comenzó, para que se desollaran sin piedad en nombre de dos banderas que, desde 1849, ningún beneficio les ha reportado. Es la misma reflexión que se hace el padre Barrios de la novela El día señalado de Manuel Mejía Vallejo cuando pregunta: “¿Por qué se matan? Somos de la misma raza, del mismo color, de las mismas necesidades. Dios no debería permitir...” (1964:129). Y esta confrontación partidista es la que visiblemente se observa entre los dos grupos en contienda de la novela, la guerrilla del páramo, conformada por jóvenes campesinos que un día se ven obligados a tomar las armas ante la represión y la expoliación del otro grupo conformado por el gamonal, el sargento, el alcalde, el cura viejo y unos policías, también de origen campesino, que se ven obligados a propiciar la muerte a sus congéneres. Aquellos, en representación de los poderes institucionales, han perdido toda credibilidad por sus actos y la doble moral manifiesta en la supuesta defensa de una instituciones que han servido sólo para su usufructo personal y de clase, y el ejercicio de toda discriminación e intolerancia. 6 Cincuenta años después de la peor y última guerra civil, la de Los Mil Días, que cerró el siglo XIX y abrió premonitoriamente el XX (1899-1902), se ha confirmado cómo el conflicto nunca afectó el capital ni disminuyó los beneficios económicos de gamonales en el campo y de las élites absentistas en las ciudades; por el contrario, se produjo una sensible concentración de riquezas (Pécaut 1985:173-188, Gilhodès 1974:140-216). En las guerras civiles del siglo XIX y desde comienzos de los años treinta del siglo XX, la violencia fue un medio de presión para el enriquecimiento personal, práctica que se extendió por todo el país, en especial en la región cafetera en los años 50 y 60 en el período llamado del “bandidismo” (Sánchez G.1983:13-61; Ortiz S.1985:184-207). Durante décadas, los violentos instauraron el imperio del terror en los campos y poblados, asesinaron selectivamente o de manera masiva. La sevicia o la tortura contra las víctimas no tuvo límite. Despojaron al campesino de la tierra y de sus bienes o se le amenazó para que vendiera a menos precio –hoy se ha intensificado esa alevosa práctica– y además, amedrentaron a los trabajadores descontentos de las grandes haciendas agrícolas y de los sectores industriales y de obras públicas. Como consecuencia de todo esto se produjo un éxodo masivo hacia las ciudades, refugio temporal de los desheredados que pronto incrementaron la marginalidad y se convirtieron en nuevos y permanentes problemas sociales, de los que el Estado estuvo ausente y ahora recoge sus frutos. En la actualidad se observa lo mismo como si fuera el más vulgar calco, con la diferencia de que los actores de la violencia se multiplicaron, ya no son los liberales y conservadores de ayer, sino los militares, paramilitares, traficantes, narcotraficantes, guerrillas de distinta especie, milicias urbanas, sicarios y delincuencia común que, paradójicamente, terminan unos y otros utilizando ésta última según el “trabajo sucio” a realizar. ¿Por qué, se pregunta el protagonista de El Cristo de espaldas (1952), tanto ensañamiento contra un pueblo que no generó tal estado de cosas? Hombres que emigran por los caminos con un costal de trapos al hombro, mujeres mutiladas, niños sacrificados, ranchos que arden como antorchas... sementeras perdidas, campos arrasados y el hambre y la desolación por todas partes. ¿Por qué se culpaba a los desgraciados campesinos de crímenes que no habían cometido, o de cometerlos, no los habían planeado? ¿Qué les va ni les viene a los miserables... con que en las ciudades manden unos y gobiernen otros? ¿Para qué buscarlos y perseguirlos como a bestias feroces? ¿Por qué 7 quieren los ricos resolver sus problemas a expensas de los pobres, y los fuertes a costa de los débiles, y los que mandan, con mengua y para escarnio de los que obedecen?... ¿Y qué fue, pues, del Evangelio? (149-150). Esta misma situación se observa en El día señalado (1964) cuando por efectos de esa persecución el personajes apodado el Manco tiene que abandonar su parcela en el páramo, perder a su mujer y ver arder su rancho porque no es del partido conservador gobernante (Mejía 1964: 32-33, 181-183). Otro de los tantos personajes campesinos de la novela se ve obligado a pagar una cuota después de amenazas de muerte a él y a su familia, igual tienen que hacerlo casi todos los que tienen algún bien en el pueblo, como el tendero Jacinto (Ibid:121123). El siguiente diálogo entre sicarios extorsionistas que dependen del gamonal y son protegidos por la policía, es aleccionador de tal estado de descomposición social y económica: -Lo que ocurrió por ejemplo al dueño de La cabaña. -Lamentable. -No quiso dar las cuotas, no pudimos protegerlo. -Hirieron a su mujer. -Pero logró salvar dos taburetes y un molinillo de maíz. -Algo es algo. -Si en otro incendio no los pierde. -Tal vez podamos protegerlo ahora. -¿Cuál es la cuota de la semana? -Cincuenta (1964:122-123). La violencia acechante, incontrolable, se extiende poco a poco hasta hacer conflagración el 9 de abril de 1948 con la muerte del líder popular Gaitán. Tentacularmente y de manera radial envuelve el país hasta 1957 dejando un reguero incalculable de muertes cuando entra en recesión temporal con la caída del militar golpista Rojas Pinilla, el plebiscito y la creación del Frente Nacional. Pero ese apaciguamiento de la violencia, lo señalaba ya Fals-Borda a mediados de los años sesenta, sería aparente porque podría dar paso, como efectivamente se dio y se está dando, a otro tipo de violencia más sutil y peligrosa, por ser subterránea. En muchas regiones donde parece muerta, la violencia sigue viva en forma latente, lista a 8 expresarse por cualquier motivo, como las brasas que al revolverse llegan a encenderse. Esta modalidad es peligrosa, por sus imprevisibles expresiones.... y sobre todo en la certeza parecida a la espada colgante de Damocles de que cualquier acto imprudente o muerte de personas estratégicas en el pueblo, podría desencadenar de nuevo toda la tragedia nacional (1964: II, 10). Generoso en su perspectiva y razonable en parte, Camilo Torres consideró la Violencia colombiana como un generador de nueva mentalidad entre un sector del campesinado que se fue convirtiendo en un “grupo de presión” efectivo [¿previsión de lo que se observa hoy con los grupos guerrilleros y el paramilitarismo?]. En su opinión, la Violencia constituyó “para Colombia el cambio sociocultural más importante en las áreas campesinas desde la conquista efectuada por los españoles” (1970:268). En consecuencia, esa comunidad campesina se fue integrando de manera progresiva a un proceso de urbanización y por ende de modernización observado en la “división de trabajo, especialización, contacto sociocultural, socialización, mentalidad de cambio, despertar de expectaciones sociales y utilización de métodos de acción para realizar una movilidad social por canales no previstos por las estructuras vigentes” (idem). Esto no sólo produjo una conciencia de clase –“subcultura rural” lo llama–, sino que lo convirtió en un grupo de presión efectivo, tal como se observa en el presente. Veamos pues cómo estos conflictos en la vida social inciden en una literatura que pondrá en parte los fundamentos de una incipiente tradición porque, como dice Cioran, “si se quiere conocer un país, debe leerse sus escritores de segunda fila, pues son los únicos que reflejan su verdadera naturaleza. Los otros denuncian o transfiguran la nulidad de sus compatriotas: no quieren ni pueden situarse al mismo nivel que ellos. Son testigos sospechosos” (1982:102). La literatura colombiana, generalmente ausente del acontecer social y afectada por una cultura simulada y dependiente, salvo unas cuantas excepciones, no pudo marginarse del movimiento sísmico de la Violencia. Esta se le impone e impacta aunque de una manera desigual y ambigua. Pero aún así los más nombrados escritores de ese tiempo permanecen ajenos a esa realidad espasmódica, tal como lo manifiesta el sociólogo y también novelista de la Violencia, Eduardo Santa, cuando afirma que: 9 Hemos vivido un drama incalculable de sangre, de horror, de odio, de venganza, de crueldad. No tratemos de disimular nuestra incapacidad de asimilarlo, de tomarlo como tema en toda su magnitud y de llevarlo como testimonio y como arte, a la vez, al acervo de nuestra cultura. Es verdad que el tema de la violencia es demasiado grande para cualquier artista, así sea pintor, escritor o lo que fuere. Pero no disimulemos nuestra incapacidad hablando de falta de perspectiva histórica para aprenderlo, o de la carencia de genios verdaderos para darle altísimos valores estéticos, y menos nos alejemos del país, del pueblo, de nosotros mismos. Ello significa revivir la fábula de la zorra ante las uvas maduras: están verdes porque no están a nuestro alcance (1962:76). En una primera etapa, la literatura de la Violencia sigue paso a paso los hechos históricos, toma el rumbo de la violencia y se pierde en el laberinto de muertos y de escenas de horror. Se nutre y depende absolutamente de la historia. Pero poco a poco, a medida que la violencia adquiere una coloración distinta a la de los bandos en pugna, los escritores van comprendiendo que el objetivo no son los muertos, sino los vivos; que no son las muchas formas de generar la muerte (tanatomanía), sino el pánico que consume a las próximas víctimas. Lentamente, los escritores se despojan de los estereotipos, del anecdotismo, superan el maniqueísmo y tornan hacia una reflexión más crítica de los hechos, vislumbrando una nueva opción estética y, en consecuencia, una nueva manera de aprehender la realidad. Lo que sorprende es que un país sin ninguna tradición narrativa, en menos de veinte años, es decir, entre “el Bogotazo” de 1948 y 1967, fecha de aparición de Cien años de soledad, se publican más de 70 novelas sobre el tema. Nunca antes se había escrito tanto y de tan heterogénea calidad sobre un aspecto de la vida sociopolítica contemporánea colombiana. Desde el punto de vista de la historiografía literaria, este hecho marca un hito y funda una tradición cultural que continúa hasta el presente. La literatura que trata el fenómeno de la Violencia se puede precisar, en un sentido, como aquella que surge como producto de una reflexión elemental o elaborada de los sucesos histórico y políticos acaecidos antes del 9 de abril de 1948 y la muerte del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, hasta las operaciones cívico-militares contra las llamadas “Repúblicas Independientes” a mediados de los años sesenta y la formación de los principales grupos guerrilleros hoy vigentes. En otro sentido, como aquella literatura que nace, en una primera fase, tan adherida a la realidad histórica que la refleja mecánicamente y se ve mediatizada por esos 10 acontecimientos cruentos, para dar paso a otra literatura que reelabora la violencia ficcionándola, reinventándola, generando otras muchas formas de expresarla. Víctimas y victimarios, igual hombres del campo o habitantes de las urbes, se ven envueltos en una orgía de odio sin que puedan zafarse de cadenas que por décadas, por no decir, por siglos los había llevado a un conflicto entre el mismo sector de clase –los que efectivamente se mataron–, porque los que las propiciaron no la padecieron y menos fueron afectadas las estructuras de control y sometimiento impuestas. Víctimas de un mismo sistema de dominio social hegemónico –Iglesia y partidos políticos tradicionales–, los muertos siempre han estado del lado de los que casi o nada poseen, salvo su dignidad, que del mismo modo ha sido pisoteada. Consecuente con lo expuesto, se observa dos formas de narrar la Violencia que cierta crítica las consideró como una sola, llamándola simple y llanamente “literatura de la Violencia”, sin establecer diferencia alguna en cuanto a la calidad estética ni a la manera de tratar el tema. Consideramos, sin embargo, que no es pertinente homogeneizar con esta etiqueta las novelas de García Márquez, Mejía Vallejo, Rojas Herazo, Echeverri Mejía, relativas al tema que superan estéticamente la mayoría de las que se escribieron y se quedaron fijadas en la crónica, el testimonio o en un neocostumbrismo. De ahí que señalemos la fecha de 1958 como el año de ruptura de esta novelística con la aparición, en la revista Mito, de El coronel no tiene quién le escriba –además de que en la vida social y política se observaban ciertos cambios importantes con el cese de la confrontación partidista y el comienzo del Frente Nacional–. Con de El coronel no tiene quién le escriba la literatura colombiana –salvo excepciones– no puede seguir siendo lo que había sido: anclada en el pasado, ajena al devenir histórico, no profesional–. García Márquez y sus contemporáneos, entre ellos, Cepeda Samudio, Echeverri Mejía, Rojas Herazo, Mejía Vallejo, Germán Espinosa, Gómez Valderrama, empiezan a darle una vuelta a la tuerca a esta literatura con golpes de gracia certeramente estéticos. A estos escritores les interesa mostrar el conflicto no tanto desde hecho externo impactante sino desde dentro, desde el padecimientos de las víctimas que, finalmente, son todos. Asumen, además, una postura crítica con respecto al fenómeno y a los partidos tradicionales que generaron tanto daño; crítica que comienza también a observarse en ciertos sectores de la intelectualidad colombiana y en medios que ellos dirigen, por ejemplo en las revistas Mito, Acción Liberal, Letras Nacionales, ECO, y en periódicos como La Calle, El Tiempo y El Espectador. Se percibe igualmente una pérdida de credibilidad con respecto a buena parte de la dirigencia política y 11 eclesial por su incitación o connivencia por lo ocurrido y una desconfianza ante ciertas figuras simbólicas institucionales, supuestos baluartes de la vida pública y de la civilidad democrática: el parlamento, los medios de comunicación, los púlpitos, ciertas cofradías católicas y cívicas. Pero lo más importante en estos pocos pero representativos escritores, es que en ellos hay una nueva actitud en relación con la literatura: respeto, responsabilidad, aprendizaje sistemático. Comienzan a considerarla como oficio excluyente, riguroso y de permanente ejercicio. Pero unos y otros escritores, los que llegan a la literatura por azar, por circunstancias no previstas y los que lo hacen por convicción y una urgencia inapelable, muestran en sus textos, por medio literarios o paraliterarios, el testimonio vivo, la cosmovisión de una comunidad desgarrada y la historia de sus protagonistas. Cuando decimos que es una “Literatura de la Violencia” y otra que hace una reflexión crítica sobre ella o “Literatura crítica sobre la Violencia”, lo hacemos para distinguir su doble carácter. A la primera se la llama así cuando hay un predominio del testimonio sobre el hecho estético. En esta novelística no importan los problemas del lenguaje, el manejo de los personajes o la estructura narrativa, sino los hechos, contar cómo se va desangrando un país por odios sectarios. Lo único que motiva es la defensa de una intención, ya de por sí ideologizada. No hay conciencia artística previa a la escritura (Piñero 1976-1977). Es una literatura que denota la materia de que está constituida, es decir, relata hechos cruentos, describe las masacres y la manera de producir la muerte. Basta con mirar ese “operador de señalamiento” de novelas, como llama Barthes el título, cuya función es la de marcar el comienzo del texto (1980:74), para darse cuenta de que en sus nombres enuncian la naturaleza de su materia narrativa, están ligadas a la contingencia de lo que sigue: Ciudad enloquecida (1951), El día del odio (1952), Balas de la ley (1953), Danza para ratas (1954), Lo que el cielo no perdona (1954), Tierra sin Dios (1954), El monstruo (1955), Los días de terror (1955), Cadenas de violencia (1958), Caos y tiranía (1959), Una semana de miedo (1960), La sombra del sayón (1964), Sangre campesina (1965) (Escobar 1987). Cuando se dice “Literatura de la Violencia” se pone de manifiesto de dónde viene esa literatura, su pertenencia, es decir, que se desprende directamente del hecho histórico. Entre la historia y la literatura se produce una relación de causa-efecto. Por eso la trama se estructura en un sentido lineal, en secuencias encadenadas que conducen de una situación inicial a otras subsecuentes y de éstas al desenlace sin alteraciones, coincidiendo artificialmente la extensión del relato 12 con la extensión temporal de los hechos, es decir, el tiempo de la historia igual al tiempo de la enunciación (Genette 1972:77-78). A veces, se muestra a manera de cuadros fijos sin interacción posible como si la vida fuera una sucesión de segmentos estancos. En relación pues con esta literatura se da otra, la literatura que mira críticamente la realidad, que elude la mimetización, la postura moralizante o el deje miserabilista. No preocupa a los escritores de la “Literatura crítica sobre la Violencia” la anécdota, mas sí la manera de narrar. Importa el personaje como estructura compleja, mediado tanto por la realidad como por el duelo que se da en su interior. Interesa el ritmo interno del texto que se virtualiza gracias al lenguaje; son las estructuras sintáctico-gramaticales y narrativas las que determinan el carácter plurisémico y dialógico de los distintos discursos que se interponen, yuxtaponen, superponen. Es la literatura que se interesa por la violencia no como hecho único, excluyente, sino como fenómeno complejo y diverso. No es la violencia como acto lo que cuenta, sino como efecto desencadenante que transciende el marco de lo regional, explora todos los niveles posibles de la realidad. No se funda en la explicación evidente, sino en la certeza de que las acciones, los personajes y la sociedad, mediados siempre por el conflicto, no podrá ser más que la representación de un mundo anómico, ambivalente, problematizado. “La verdad reside en el drama individual” (1982:101) y no fuera de él, sostiene Cioran. Basta esta frase de la novela Respirando el verano de Rojas Herazo para corroborarlo: “Lo único que realmente la destruía era saberse enredada, víctima de sí misma, en un frenesí donde los sentidos eran los primeros defraudados” (41). El interés reside pues no en la acción ni en el drama que se vive al momento, sino, dirá García Márquez, en la intensidad del hecho, en la secuela que deja la muerte violentada (la tortura, la sevicia) o en el rencor que se aviva al paso del tiempo (1959:16). Para lograr una perspectiva así, se precisa de un distanciamiento de los acontecimientos tanto temporal como emocionalmente. Son precisamente algunos escritores que aparecen con la generación de García Márquez los que están mejor equipados técnica y estéticamente, y pueden escribir sobre ella de una manera más crítica y reflexiva. Pero veamos cuáles son las circunstancias con las que se ven enfrentados los escritores de una y otra forma de narrar la Violencia. Ante una narrativa carente de tradición y sin condiciones adecuadas para fundar una, y ante una crítica reducida al comentario periodístico (al amiguismo), “el primer drama nacional 13 de que éramos conscientes, el de la Violencia, nos sorprendía desarmados”, afirmaba García Márquez en 1959 (16). La hecatombe social de la Violencia adquiere tal relieve y sacude de tal manera que impide agarrarla en su justa medida. Resulta demasiado grande y compleja para poder asimilarla literariamente y darle cierto alcance universal. En algo más de medio centenar de “testimonios crudos, dimos –expresa Daniel Caicedo en 1960 y autor del bestseller de la Violencia Viento seco–9 lo que podíamos dar: una profusión de obras inmaduras” (1960:71); obras donde se vuelca toda pasión posible, donde se testimonia el desgarre de un pueblo. Otros escritores despilfarran sus testimonios tratando de acomodarlos a la fuerza dentro de sus esquemas políticos partidistas. Según lo anota el crítico Hernando Téllez, es ésta una de las causas por las cuales la novela de la Violencia no haya tenido un alcance significativo. Para éste, el escritor colombiano es un hombre de partido o de fulanismo: “si es rojo y escribe la novela de la Violencia, tiene que atribuirla a los azules, y si es azul, a los rojos. Es un escritor comprometido, y con el peor de los compromisos. El de la resignación ante los poderes dominantes” (1962). Otros más, los que podían narrarla por haberla vivido, se dan cuenta de que estaban en presencia de una gran novela. Pero, como lo manifiesta Daniel Caicedo era “una tarea para un gigante y nosotros somos homúnculos de literatos” (1960: 71). Estos escritores no tienen ni la astucia ni la paciencia de tomarse el tiempo necesario para escribirla. Como señala García Márquez: “no se dan cuenta en la carrera de que la violencia no quedaba atrás, en la placita arrasada, sino que la llevaban dentro de ellos mismos [...] Su mayor desacierto es haber agarrado, por inexperiencia o por voracidad, el rábano por las hojas [...] No teniendo Colombia una tradición que continuar, tenían que comenzar por el principio, y no se empieza una tradición literaria en 24 horas” (1959:16). Muchos no asumen distancia ni tienen el tiempo necesarios para asimilar un fenómeno más complejo que también desborda a políticos, historiadores y a los recién sociólogos colombianos (recuérdese a Camilo Torres, Germán Guzmán y Fals-Borda, entre otros). Algunos más llegan a la actividad de la escritura no con el conocimiento y competencia de ella, sino por el camino de los afectos encontrados, es decir, por reacción subjetiva porque la padecieron en carne propia (entre muchos ejemplos, Evelio Buitrago con Zarpazo, Alfonso Hilarión con Balas de la ley, Ernesto León Ferreira con Cristianismo sin alma, Augusto Franco Isaza con Las guerrillas del Llano) o indirectamente por medio de familiares, o la oyeron contar de otros, o la conocieron a través de la lectura de periódicos, revistas o panfletos, o la escucharon en la radio cuando transmitían 14 los debates incendiarios desde el Congreso10 o en los sermones exaltados desde los púlpitos.11 Pero esto solo no basta para motivar a escribir, es indispensable que se aúne la causa partidista internalizada por tradición familiar y/ o parroquial. Otros anuncian explícita o tácitamente que lo hacen en defensa de un grupo que es perseguido por uno u otro sector o como testimonio u homenaje a una parte de la población que es víctima de los desmanes del grupo político adverso. Es decir, son textos que defienden directa o indirectamente una causa y se prodigan en expresiones discriminativas con los perseguidos, del mismo modo que endilgan todo el mal al opositor partidista. No se escatima apelativos, superlativos o hipérboles para descalificar al otro. El vecino del partido contrario no es quien tiene una postura doctrinaria diferente y una práctica consecuente, sino simplemente el enemigo político que hay que desconocer, negar, cuando no eliminar. Es objeto de una discriminación –política y religiosa– que termina siendo metafísica por efecto del alineamiento de la Iglesia católica a favor de un partido desde mediados del siglo XIX, el conservador. No es posible encontrar un solo escritor que no vincule a la Iglesia o sus representantes en sus textos, porque el peso de esta institución es un asunto fundamental en la estructura social de los colombiano. En el período de la Violencia, Iglesia y Estado están estrechamente ligados, no en beneficio sino en detrimento de la formación espiritual y mental de los colombianos, que hasta aún hoy perduran sus secuelas. Contrario al papel asignado a la Iglesia en la formación de un espíritu religioso profundo, crítico, reflexivo, tolerante, se queda en el plano ritualista formal, en la recitación mecánica y repetitiva; se vuelve intolerante con los no fieles a su postura ideológica y política. La religión se convierte en remediador de males inmediatos (“deux ex machina”), lo que llevaba a una postura personal y colectiva maniquea, resignada y culposa, cuando no agresiva contra los que no comparten las mismas creencias –casi siempre fetichizadas–. Esto deja profundos efectos en la vida moral y cultural del país, por no decir, una desnaturalización de muchos valores fundamentales, imprescindibles en el fortalecimiento del tejido social. Así, la religión, más que articulador social, ha sido un aparato institucional disfuncionador (Guzmán 1968:378-382, Santa 1964:114-116), de ahí su consecuente reacción negativa hacia ella de parte de algunos sectores sociales. En algunos autores más, la supuesta escritura literaria es precisamente eso, presuposición. Creen que sólo es indispensable organizar, entreverar una anécdota con otra o simplemente acumularlas, mediadas consciente o inconscientemente por ciertas ideas preconcebidas o tesis, para sentirse 15 escritores.12 Piensan que la literatura es mera construcción anecdótica, que la historia se basta a sí misma, que simplemente hay que saber contar sin saber cómo hacerlo. La forma se convierte entonces en un simple apéndice aleatorio. Interesa sólo con llegar a los lectores con algo que los conmueva y que vean reflejadas sus emociones. Es un medio de convocar a la reacción afectiva, a motivar a la acción física o ideológica y no a interrogarse deleitando, no a convocar a la pregunta, no a motivar al asombro y novedad, no a romper tradiciones y cánones para intentar fundar otros. Esas historias, supuestamente literarias, estaban pobladas de personajes que asumían el rol de buenos y malos y de víctimas y perseguidores y se iban pareciendo todos al narrador o a veces al autor cuando le urgía protagonizar; los demás seres de papel, por supuesto, estaban cargados de signos negativos y terminaban igualmente pareciéndose a un solo personaje, que más que esto era una forma estereotipada, una representación ideológica de un mal moral axiomático, es decir, dejaban de ser personajes de carne y hueso, obviamente ficcionales, para convertirse en soportes de una idea, apéndices o clichés de una ideología. En otro sentido, operaban con estructuras visiblemente maniqueas perdiendo así toda verosimilitud. Es lo que Eco señalara en las novelas de Ian Fleming –creador del mito James Bond–, de que eran erráticas ideológicamente porque la reproducción de los modelos sociales no operan en el plano de los contenidos sino de las estructuras. Fleming, sostiene Eco: “no es reaccionario por el hecho de llenar la casilla 'mal' de su esquema con un ruso o con un judío; es reaccionario porque procede por esquemas; la repartición maniquea es siempre dogmática, intolerante”13 (Cros 1986:16). Así, no pocos escritores ven en la Violencia el funcionamiento de un sistema bárbaro, semicapitalista, inhumano, pero no atinan a descubrir los mecanismos de ese funcionamiento. En estos novelistas se produce una crisis de identidad que no logran resolver. Esta se manifiesta en una práctica escritural que deja entrever el tipo de mediaciones socio-ideológicas que la cruzan. Quiérase o no, con la Violencia es la primera vez que los escritores colombianos se ponen a par con la realidad, igual que con los conflictos y la angustia del hombre colombiano. Sin embargo, la mayoría de los escritores, que son testigos de ella, no tienen la suficiente experiencia para dar cuenta de ese fenómeno de manera reflexiva y crítica. El acontecimiento los seduce. Se quedan en el exhaustivo inventario de radiografías de las víctimas apaleadas o en la descripción sadominuciosa de propiciar la muerte; o se sienten más escritores de 16 lo que son y sus terribles experiencias sucumben a la “retórica de la máquina de escribir. Confundidos con el material de que disponen, se los traga la tierra en descripciones de masacres sin preguntarse si lo más importante, humana y por lo tanto materialmente, eran lo muertos o los vivos que debieron sudar hielo en sus escondites, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas” (García M. 1959:16). La tragedia de la violencia hay que percibirla en la atmósfera de terror que provocan tantos crímenes, en las más inusitadas formas de rematar el cuerpo de las víctimas, en el alma indiferente y enajenada de los victimarios o aterrorizada de las víctimas, así como en el drama íntimo de los perseguidos como en el de los perseguidores que es lo que logran mostrar de manera distinta las novelas: El gran Burundún-Burundá ha muerto (1952) de Jorge Zalamea; La mala hora (1960), El coronel no tiene quien le escriba (1958) y Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez; Marea de ratas (1960) y Bajo Cauca (1964) de Arturo Echeverri Mejía; El día señalado (1964) de Manuel Mejía Vallejo. De estos textos, hay tres que quisiéramos resaltar porque superan el determinismo ideológico en la que cae la mayoría de las novelas del subgénero, si pudiéramos llamar así a la novelística sobre la Violencia; también porque rebasan la crónica, el testimonio y el confesionalismo partidista y proponen una reflexión sobre la condición humana en situación, diríase, sobre su estado de anomia, porque la violencia polariza los espíritus y genera un caos moral, social e institucional difícil de trascender. Son novelas representativas que dan una visión auténtica de la sociedad colombiana de mediados del siglo XX sometida a un flagelo que dejó un enorme lastre humano y moral. Ellas son: la nouvelle El coronel no tiene quién le escriba, publicada en la revista Mito en 1958, Marea de ratas, la primera novela que supera el maniqueísmo político y moral del subgénero y que es reconocida por Gaitán Durán como la mejor del año 60 y una de las más significativas, y El día señalado, primera novela que logra para Latinoamérica el premio Nadal14. Estas, como las demás novelas, al igual que la poesía, los cuentos, la pintura sobre la Violencia es, para cierto sector cultural, una manera de abrir de nuevo las heridas cuando se pensaba que ya todo se había superado con el Frente Nacional. En cambio, para otro sector, minoritario, es la expresión de una voz ahogada por la represión oficial, cultural y moral. Las instituciones políticas y del Estado que llevan el más grande infortunio político y moral en sus casi 150 años de vida, pretenden con el Frente Nacional –argucia de la dirigencia de ambos partidos para seguir hegemonizándose y repartiéndose las dádivas del poder y el presupuesto nacional como lo habían hecho antes en largas 17 alternancias– tender un manto, con discursos retóricos, a unas heridas que si bien apenas se habían restañado, su profilaxis es superficial. Los paños de agua tibia pueden calmar la fiebre mas no erradicarla, al contrario, tanta desigualdad y afrenta enquistan un rencor que renace de cuando en cuando como el ave fénix, porque es el drama de hombres, mujeres y niños que han empapado con su sangre el país y salpican a muchos miles que deambulan esperando la oportunidad, consciente o inconscientemente, de resarcir tanto dolor y resentimiento. Puede declararse amnistías públicas para las acciones violentas cometidas, pero jamás esas conciencias escindidas aceptarán impunemente perdón y menos olvido cuando la pena se instaló como rémora en lo profundo de la conciencia individual y colectiva. Así podría testimoniarlo un cartel aparecido en 1960 en el primer número de la revista Acción Liberal dirigida por García Márquez y Plinio Apuleyo: Cartel PERDONAR SI, OLVIDAR NO Durante muchos años el pueblo liberal miró con terror al ejército. Los soldados y los tanques desfilaban por las calles de las ciudades y por las plazas de las aldeas, ante muchedumbres enmudecidas por años de miedo, como las tropas de un país enemigo. Era la época de las silenciosas migraciones campesinas, de los campos de concentración junto a los cafetales y de las torturas en los salones vacíos de las escuelas convertidas en cuarteles de la pacificación, del “rosario humano” y de la “tierra arrasada”, de la ley de fuga, del escarnio y los vejámenes ordenados por tenientes, capitanes, coroneles y generales. El ejército era un látigo en manos de las dictaduras. Cumplía las órdenes con una disciplina ejemplar. Se le ordenaba disparar contra un desfile de estudiantes inermes, y 17 muchachos caían en una esquina con la frente rota por una bala de fusil. Se le ordenaba castigar a una multitud sentada en las gradas de una plaza de toros, y 50, 60, 70 personas rodaban a la arena, por encima de las vallas, con el cráneo destrozado a culatazos. Había nombres que producían escalofrío: la masacre en Líbano duró varios días y varias noches. Entonces se llamaba una “operación de limpieza”. 18 Ahora se nos dice, y estamos dispuestos a admitirlo, que esta es una etapa superada por el país. Los muertos están bien sepultados en las fosas comunes sin importarles que una historia escrita por clérigos hable de ellos como víctimas de “una racha de pasiones primitivas” desatadas quién sabe por qué misteriosa providencia. Habrá que omitir nombres de responsables para que el país pase sin sobresaltos su convalecencia del Frente Nacional y no vuelva a conocer los desastres de las dictaduras. Tanta generosidad tiene, sin embargo, un límite. Una cosa es abstenerse de recriminar al ejército por los desafueros que cometió bajo las dictaduras y otra la de rendirle homenajes sin cuento ni razón, elevando a la categoría de próceres de la república a quienes toda la opinión señala como autores de espantables crímenes colectivos. Una cosa es la convivencia y otra cosa es permitir que en puestos de mando permanezcan todavía responsables de crímenes y masacres. Tan lejos no podemos ir. A los liberales se nos pidió que perdonásemos 200.000 muertos, y perdonamos. Pero no vamos a olvidar, mucho menos a aplaudir (1960:62). Esto que afirmó el periodista anónimo –que por el estilo parece haber sido de García Márquez–, es lo que este mismo escritor, dos años después, recrea de otra manera, es decir, literariamente en su novela La mala hora: “–¿Hasta cuando va a seguir así? –Preguntó el alcalde. La mujer habló sin que se le alterara su expresión apacible. –Hasta que nos resuciten los muertos que nos mataron” (1969:77). Este resentimiento consciente de la mujer de que no habrá olvido mientras no halla justicia, es el mismo que se deja traslucir en un fragmento del diálogo de los dos soldados de La casa grande de Cepeda Samudio (novela que aparece en el mismo año 62). La ingenuidad de la conversación pone en evidencia que los soldados (victimarios) al igual que los obreros y campesinos (víctimas), son todos víctimas de la misma trampa impuesta por una élite absentista y autista del verdadero acontecer social: –No es culpa tuya, tenías que hacerlo. –No, no tenía que hacerlo. –Dieron la orden de disparar. –Sí. –Dieron la orden de disparar y tuviste que hacerlo. 19 –No tenía que matarlo, no tenía que matar a un hombre que no conocía. –Dieron la orden, todos dispararon, tu también tenías que disparar; no te preocupes tanto. –Pude alzar el fusil, nada más alzar el fusil, pero no disparar. –Sí, es verdad. –Pero no lo hice. –Es por la costumbre; dieron la orden y disparaste. Tu no tienes la culpa. –¿Quién tiene la culpa entonces? –No sé; es la costumbre de obedecer. –Alguien tiene que tener la culpa. –Alguien no: todos; la culpa es de todos. –Maldita sea, maldita sea. –No te preocupes tanto. ¿Tu crees que se acuerden de mí? –En este pueblo se acordarán de nosotros; en este pueblo se acordarán siempre, somos nosotros los que olvidaremos. –Sí, es verdad: se acordarán (1977:65-66). En un discurso homenaje a Hermann Broch, en Viena de 1936, Canetti, resume de alguna manera los atributos que debía tener un verdadero escritor como lo fueron García Márquez y los de generación: primero, vivir entregado a su tiempo. Ser “su vasallo y su esclavo, su siervo humilde [...] Su falta de libertad ha de ser tan grande que le impida ser transplantado a cualquier otro lugar [...] Es el sabueso de su tiempo... impulsado por una inexplicable propensión al vicio. Sí, ha de meter su húmedo hocico sin que se le escape nada, hasta que al final regresa y comienza de nuevo, insaciable” (1981:18-19). Segundo, “voluntad seria de sintetizar su época, sed de universalidad que no se deje intimidar por ninguna tarea aislada, que no prescinda de nada, no olvide nada, no pase por alto nada ni realice nada sin esfuerzo” (20). Y el tercer atributo que más bien es una exigencia, consiste en que el escritor debe estar “en contra de toda su época, no simplemente contra esto o aquello: contra la imagen general y unívoca que de ella tiene, contra su olor específico, contra su rostro, contra sus leyes. Su oposición habrá de manifestarse en voz alta y cobrar forma, nunca anquilosarse o resignarse en silencio [...] Es ésta una exigencia cruel y radical al mismo tiempo [...] tan cruel y radical como la muerte misma” (22-23). A estos tres atributos fueron fieles pocos escritores, pero eso bastó para que no sucumbiera 20 su literatura y sean hoy fundamento, en parte, de una que busca afirmar una identidad cultural. No sólo la literatura de ficción es testigo y anunciador del debacle social y moral de aquel tiempo de redoble de tambores, sino también del futuro incierto que se avizora. También la recrean, antes que los escritores, los poetas en sus versos, a la par que los artistas. La pintura es, de las artes, la primera que se sintoniza con la realidad inmediata. Casi todos los más representativos creadores de la plástica colombiana, vigentes aún hoy, vierten en sus lienzos parte de sus sentimientos encontrados con respecto a eso que Francisco López llamó “la racha de intolerancia más tenebrosa de nuestra Historia” (1961:7). Los primeros que le dicen sí al drama social vivido, porque previamente habían asumido el arte como un hecho estético, como forma de comunicación con los otros y expresión de su sentir, son los antioqueños Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Carlos Correa. Con los que vienen luego, la representación de la Violencia comienza a ser menos figurativa, pero no por ello más aleccionadora, intensa y convocante: Pedro Alcántara, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Augusto Rendón, Carlos Granada, entre otros. Desde 1940 los pintores comienzan a reflexionar sobre una realidad que los afecta profundamente y asumen una postura crítica sin caer en lo mero figurativo, en el cartel, en el panfletismo o en lo testimonial, como sí lo hizo la literatura que tuvo que esperar más de una década para despojarse de tal contrapeso (Arte 1999). Igualmente en estos momentos la dramaturgia colombiana -también tardía- se hace presente con textos de Marino Lemos López, Gustavo Andrade, Enrique Buenaventura, Manuel Zapata Olivella, Carlos José Reyes, Jairo Aníbal Niño, Arturo Alape, Santiago García, entre otros (Suárez 1974: 111-135; González 1986:301-355, Watson-Reyes 1978:356-566). El cine, de escaso desarrollo estético y con aparición de igual modo retardada, también buscará recrear el hecho histórico con largometrajes como: Raíces de piedra (1961) de José María Arzuaga. El río de tumbas (1964) de Julio Luzardo, Aquileo Venganza (1967) de Ciro Durán, Canaguaro (1981) de Dunav Kusmanich, Carne de tu carne (1983) de Carlos Mayolo, Crónica roja (1983) de Fernando Vallejo, Cóndores no entierran todos los días (1984) de Francisco Norden y mediometrajes como Esta fue mi vereda (1959) de Gonzalo Canal Ramírez, Cadáveres para el alba (1975) de Carlos Sánchez, El potro chusmero (1985) de Luis A. Sánchez (Martínez 1978:242-312, Sánchez 1987:7-15, Acosta). 21 Pero aún antes que los pintores, los poetas son los primeros en sentir “los ruidos del corazón”15. Poetas como Gaitán Durán, Fernando Arbeláez, Cote Lamus, Charry Lara (Romero 1986:142-169) desde finales de los años cuarenta comenzaron a poetizar tan cruenta realidad. El más precoz de todos, desde 1946, y el que mayor número de poemas dedicó al tema fue Carlos Castro Saavedra, lo que le valió persecución y exilio. En su poema “¿Pero es esta la Patria?” de su libro 33 poemas de 1949 –publicado a sus 22 años–, se observa una radiografía crítica del basilisco de la muerte que se cierne sobre el país. El poeta convoca a detener la tragedia, pero será una voz solitaria clamando a palaciegos autistas: ¿Pero acaso no tenéis ojos, ni corazón,/ ni oídos aterrados y sensibles/ para escuchar la sangre de Colombia,/ la sangre de vosotros mismos,/ que por los campos y por las ciudades/ se arrastra como loca, a borbotones,/ empujando el amor, las catedrales,/ la hermosura, las cosas esenciales,/ hacia los precipicios infernales?/ ¿Pero es esta la patria, colombianos?/ Decidme, hermanos míos,, ¿es la madre?/ Es este el vientre de donde brotamos?/ ¿Esta la cuna donde nuestros huesos/ comenzaron a arder y a levantarse?/ No puede ser la patria esta amargura. / Este cielo sin Dios y sin arcángeles,/ este fuego que arrasa la esperanza,/ este llanto que baja de los ojos/ a humedecer la tierra de labranza./ No es la patria este cuerpo que a mi lado/ agoniza entre un bosque de cuchillos./ Miradlo, hermanos míos, defendedlo./ Volved la cara, yo os suplico,/ y miradlo, cubridlo de miradas/ desde las uñas hasta los cabellos./ Yo me niego a creerlo. Estoy llorando/ .../ ayudadme a atajar esta sangre que viene/ de Colombia, del centro de su cuerpo,/ a empapar los trigales y los pueblos/ y a derribar los hombres que cultivan/ hijos en sus mujeres y en sus huertos./ .../ Por la venas/ y las calles azules de Colombia/ viene la sangre, se oye su caballo,/ se oyen las crines rojas en el viento./ Viene la sangre, hermanos, y en sus alas/ viene el dolor y viene el sufrimiento./ Madres taladas como encinas,/ las esposas barridas por el fuego,/ los manteles sin pan, un niño ciego,/ y una rosa de plomo sepultada/ en la carne amarilla de un abuelo./ Si es horrible pensarlo, cómo entonces,/ dejarla penetrar en nuestras casas./ La sangre.../ cómo dejarla abierta y derramada/ por más tiempo en las calles y las plazas./ Yo os invito a todos, compañeros,/ de la misma estación, de la cosecha/ que comienza a dorarse, a ser vida,/ a que gritéis conmigo -alto el grito-/ y en nombre de Colombia, madre y mártir,/ contra los criminales, contra el crimen,/ contra el labio voraz de las heridas,/ contra el rojo que viene, oíd sus pasos,/ a marchitar las hojas verdecidas./ Vamos a florecer, decid conmigo,/ y tenemos raíces profundas en 22 la tierra./ Vamos a florecer, mas no podemos/ florecer en la rama de la guerra”(1988:46-48). Y en un poema “Exilio” de su libro Despierta, joven América de 1953, expresa el sentimiento de desarraigo ante una patria que desde lejos ve romperse en mil pedazos: “El que quiera saber algo de mi país/ que me mire la frente y me lea,/ que me recorra como un libro abierto/ lleno de tempestuosa ortografía./ Me duele con mayúscula la Patria,/ me duelen sus desgracias impresas en mis trajes, / y sus asesinatos derramados/ como tinta en mi pobre camisa de tipógrafo./ Manchado estoy de amargas escrituras,/ de párrafos granates, de puntuaciones negras,/ de colombianos que huyen entre líneas/ a poner una coma mortal en mis capítulos./ Por dentro de mi vida, por mi sangre,/ letras desarraigadas se propagan:/ la b de los bambucos me penetra,/ la c de los cuchillos me desgarra./ Descuadernadamente paso por las ciudades/ y por los monumentos paso a paso,/ porque si corro se me sale el alma/ editada a balazos y a media asta./ Desde las proas de los barcos/ siente que se me prologan las distancias/ y que los pájaros del mar/ firman mi exilio con sus plumas” (Castro 1988:103-104). En el momento mismo en que el movimiento Piedracelista se dedica a cantar a la naturaleza, a padecer la construcción de un verso, a vivir estados de ensoñación fugaz, Jorge Gaitán Durán acerca la poesía a la realidad sin caer en la trampa del mimetismo cotidiano. En su poema de 1947 “Llegará el tiempo”, devela las fuerzas oscuras que ataron al hombre colombiano y lo llevaron al abismo. El poeta siente dolor por tanto desprecio de la condición humana: “Nos duele tantos campos arrasados,/ tantos grises árboles de frutos ateridos,/ tantos gajos quebrados por la escarcha,/ tanta pálida frente coronada de musgo,/ tantos cuerpos hermosos tendidos en la tierra/ antes de haber cumplido su destino en la vida./ Nos quitaron el pan,/ nos quitaron la casa y la canción,/ nos quitaron el hijo más bello. / Nos dejaron desnudos, solos ante la muerte,/ con los puños helados por el odio/ , con nuestra carne abonando praderas devastadas,/ avizorando el pavor en los yermos abismos” (Presencia del hombre, cit. En Romero 1975:78-79). 23 No había cesado el sordo ruido del plomo que silenció la voz carismática del líder Gaitán, cuando otro poeta, Fernando Arbeláez, en su libro El humo y la pregunta (1948-1950) pinta la atmósfera enrarecida de una muerte enseñoreada: “Hienas de angustia aúllan bajo lluvias de sangre/ .../ Caminos y caminos... caminos taciturnos/ que en la sórdida noche caminan a la Muerte,/ y la Muerte cabalga sobre el ala del tiempo/ .../ En la noche preñada de aullidos y blasfemias,/ cuando crece el espanto del grito desgarrado/ y conspira de miedo la soledad inmensa” (cit. en Romero 1985:150). Quince años después, cuando las bombas napalm comenzaban a caer sobre los campos y las selvas de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero, dejando cuerpos cercenados a la veras de caminos enmontados, Arbeláez vuelve en “Presagios de la lluvia” (1965) sobre ese espectro que campea por doquier: “La muerte está detrás de la palabra/ la muerte detrás de la sonrisa/ .../ Te han triturado todo/ y no estás muerto./ Te han bebido la última gota de sangre/ y no está muerto./ Es necesario que te abandones atrozmente/ y no quede tu cadáver detenido/ en los mostradores y las espumas nocturnales” (El humo y la pregunta 1948-1950 cit. en Romero 152). Como los dos últimos, Fernando Charry Lara, que hará parte del grupo de la Revista Mito –la que romperá con todos los esquemas de una vida cultural enclaustrada y sacralizada de su tiempo–, también en 1949 canta en el poema “El verso llega de la noche” al rumor devastador de la Violencia que invade y saquea todo “En un árbol de lluvia que gime el viento/ sus canciones,/ sube la sangre en río sollozando ligera/ y soporto encendida la tristeza de un grito/ largamente tendido en medio de la noche” (Los nocturnos y otros sueños, Charry 1986:37). Catorce años después en el poema la “Ciudad” (1963) el rapsoda sigue convencido que ese rumor escindidor sigue empotrado en el alma de la ciudad y en la de sus silenciosos habitantes: “Por el aire se escucha el alarido, el eco, la distancia./ Alguien con el viento cruza por las esquinas y es un instante/ su mirada como puñal que arañara la sombra./ Desde el desvelo se oyen sus pisadas alejarse en secreto/ por la calle 24 desierta tras un grito./ .../ La noche, la plaza, la desolación/ de la columna esbelta contra el tiempo./ Entonces, un ruido agudo y subterráneo/ desgarra el silencio/ de rieles por donde coches pesados de sueño/ viajan hacia las estaciones del Infierno./ .../ Muerte y vida avanzan/ por entre aquella oscura invasión de fantasmas./ Los cuerpos son uniformemente silenciosos y caídos./ Un cuerpo muere, otro más dulce y tibio apenas duerme/ y la respiración ardiente de su piel/ estremece en el lecho al solitario,/ llegándole en aromas desde lejos, desde un bosque/ de jóvenes y nocturnas vegetaciones” (Los adioses, Charry 1986:7274). Eduardo Cote Lamus, otro miembro de Mito, en el texto “A un campesino muerto en la violencia” (1959) muestra el impacto de las fuerzas disociadoras y oscuras que un día llegan para sólo dejar silencio: “un día sin por qué, sin que supieras/ que la muerte venía/ te quitaron la vida.../ Después/ te sembraron igual que una semilla:/ tu silencio cubierto por un árbol/ dejó borrado el crimen” (La vida cotidiana 1959; Cote 1976:229). Pero es el poema “IV” de su libro Estoraques de 1963 en el que el poeta expresa un abisal dolor ante el fuego engullidor que aniquila lo que encuentra a su paso: “En llamas la ciudad y ardiente viento/ recorre enloquecido los recintos,/ casas de citas, antiguos almacenes/ de amor, fuego encendido, turbio fuego/ que a los seres abrasa frente a frente/ a la muerte. ¡Si fuese por lo menos/ el fin, si por lo menos el comienzo!/ Quiere quitarse llamas de la espalda/ el viento. En la ciudad deshabitada/ devastador ejército entra a saco:/ aquí viola un recuerdo, allí un sueño/ y más allá el estupro se convierte/ en amo; dardos rompen el silencio/ y cada sombra herida se hace grito/ porque no hay sino sombras poseídas/ por el viento, el que viene y el que va,/ que nueva tiene paz, nunca sosiego./ .../ Sopla el tiempo la vida, la dirige/ hasta la tierra, sí, hasta la honda tierra/ donde los muertos tienen la mirada/ exactamente igual a la de muertos./ Hay que empezar a interpretar los actos que nunca realizaron cuando vivos/ y sus pasiones hoy desmoronadas/ igual que los amores repartidos/ en tanto lecho muerto, en tanto vientre/ hueco, en tanto vacío, en tanta nada./ .../ Aquí los muertos que sembraron sólo/ para dejarlos solos con sus muertos/ se cansaron de estar muriendo muertos/ y empezaron sus uñas a arañar/ la dura tierra que les vino encima” (Cote 1976:305-306). 25 Con el poema “Llanura de Tuluá”, aparecido en 1963, pareciera que Charry Lara hubiera expresado con enorme economía expresiva y el máximo de intensidad lo vivido décadas atrás y también con él, como un paradigma, cerrar ese ciclo de historia oscura: “Al borde del camino, los dos cuerpos/ uno junto al otro,/ desde lejos parecen amarse./ Un hombre y una muchacha, delgadas/ formas cálidas/ tendidas en la hierba, devorándose./ Estrechamente enlazados sus cinturas/ aquellos brazos jóvenes,/ se piensa:/ soñarán entregadas sus dos bocas,/ sus silencios, sus manos, sus miradas. / Mas no hay beso, sino el viento,/ sino el aire/ seco del verano sin movimiento./ Uno junto al otro están caídos,/ muertos,/ al borde del camino, los dos cuerpos./ Debieron ser esbeltas sus dos sombras/ de languidez/ adorándose en la tarde./ Y debieron ser terribles sus dos rostros/ frente a las/ amenazas y relámpagos./ Son cuerpos que son de piedra, que son nada,/ son cuerpos de mentira, mutilados,/ de su suerte ignorantes, de su muerte,/ y ahora, ya de cerca contemplados,/ ocasión de voraces negras aves” (Los adioses, Charry 1986:7778). Un años antes de este poema, Alvaro Cepeda Samudio, poetizaba la muerte en un fragmento de su novela La casa grande, porque no había otra manera de nombrar la parca terrífica que una noche de 1928 cayó sin piedad sobre hombres, mujeres y niños en el mismo lugar que habitó cuando niño, Ciénaga: Todavía no eran la muerte: pero llevaban ya la muerte en la yemas de los dedos: marchaban con la muerte pegada a las piernas; la muerte les golpeaba la nalga a cada trance; les pesaba la muerte sobre la clavícula izquierda; una muerte de metal y madera que habían limpiado con dedicación (1977:62). Como conclusión tentativa sobre el tema, se podría afirmar que con la Violencia de mediados del siglo XX, por primera vez se da en Colombia una respuesta unánime y masiva de parte de muchos de sus escritores de plasmar, casi de inmediato, dicho fenómeno. En un corto lapso, menos de veinte años, cincuenta y siete escritores en setenta novelas y centenares de cuentos (Mena 1978, Gilard 1984, Escobar 1987), se dedican a escribir sobre un tema común que los afecta de alguna manera, contribuyendo así, consciente o inconscientemente, a despertar al país del aletargamiento cultural en el que había vivido por siglos, liberándolo, en algo, de un pesado sentimiento de frustración cultural. Se toma 26 conciencia de lo que implica el oficio literario y de la necesidad de ahondar sobre la realidad histórica que se vive; como también, de la urgencia de acercarse a la corriente universal de la cultura sin relegar la propia, por el contrario, incorporándola. Se toma conciencia del oficio de escribir como actividad exigente, exclusiva y demandante en el conocimiento de sus propias leyes. En fin, la literatura colombiana toma las armas que le pertenecen para reivindicar la historia de un pueblo, sus luchas, agonías, nostalgias y contradicciones. La literatura colombiana se manifiesta contra una cultura burguesa señorial, ficticia y simulada, promovida por un sector de clase que ha pretendido por décadas ocultar los verdaderos resortes que la sostenían y que han llevado a un cierto desfondamiento moral, social e institucional. Hablar de la violencia en Colombia en la segunda mitad del siglo XX es como referirse al invierno o al verano o al vecino más cercano; ha estado en el medio casi desde siempre. Es un ethos y un pathos. Es historia, es vida, es gesto cotidiano. Nació con el agresor hace ya bastante tiempo, con aquel a quien se le caían –diría Neruda– de las barbas, de los yelmos, de las armaduras. Con ese invasor, así como con los otros que le siguieron, se inauguró una cadena interminable de batallas conquistadoras, de guerras civiles, de conflictos fratricidas; de saqueo, de explotación e ignominia, por una onzas de oro, por unas arrobas de café, por unos barriles de petróleo o unas franjas de tierra. Casi todo se lo llevaron o se lo han ido llevando a pedacitos y nos han dejado un vasto y desolado mar de desesperanzas. Aquellos de ayer, como sus herederos de ahora, han fundado un imperio, el de la Violencia y el de su concubina más próxima, la Muerte. A los miles de muertos de la violencia social e institucional de las últimas décadas, se agregan las decenas de miles de víctimas de mediados del siglo XX y los otros tantos miles caídos en el combate diario por sobrevivir al reino del terror y a un estado de desigualdad social cada vez más creciente. Cinco décadas después de la “peor y más abominable orgía de sangre de todos los tiempos”, la violencia sigue tan campante como en el mejor de sus días. Da la sensación de que la de ayer proyectara sus oscuras sombras sobre la del presente, como si estrechos y subterráneos vasos comunicantes tendieran puentes entre lo que no ha mucho asoló al país y ahora se impone sometiéndolo todo al caos y al miedo, como si el tiempo de la Muerte se hubiera detenido para no dejar avanzar el tiempo de la Vida. Bibliografía citada 27 Acevedo Carmona, Darío. La mentalidad de las élites sobre la violencia en Colombia (139-1949). Santafé de Bogotá: El Áncora, 1995. Acosta, Luisa Fernanda. El cine colombiano sobre la violencia 1946-1958. Bogotá, Tesis, Universidad Javeriana (inédita)., s.f. Álvarez Gardeazábal, Gustavo. La novela de la violencia en Colombia. Cali, Tesis, Universidad del Valle, 1970 (inédita). Antología de poesía sobre violencia de guerrilla y libertad. Bogotá: Excelsior, 1959. Arocha, Jaime, Fernando Cubides y Myriam Jimeno, comp. Las violencias: inclusión creciente. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional, 1998. Arte de la violencia en Colombia desde 1948. Santafé de Bogotá: Norma-Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1999. Baldoví, José María. “Vivimos en plena ciencia ficción” (Entrevista a Fernando Vallejo). El País. Cali (6 ag./ 00): 3E. Bedoya, Luis Iván y Augusto Escobar. La novela de la violencia en Colombia 1. “Viento seco” de Daniel Caicedo: lectura crítica. Medellín: Hombre Nuevo, 1980. Caballero Calderón, Eduardo. El Cristo de espaldas. Buenos Aires: Losada, 1952. Caicedo G., Daniel. “La novela de la violencia”. Acción Liberal 1(en./ 60):7071. Camacho, Álvaro y Alvaro Guzmán. Colombia, ciudad y violencia. Bogotá: Foro Nacional, 1990. Canetti, Elías. La conciencia de las palabras. México: Fondo de Cultura Económico, 1981. 28 Castro Saavedra, Carlos. Poesía rescatada. Medellín: Autores Antioqueños, 1988. Cepeda Samudio, Alvaro. Antología. Selección de Daniel Samper Pizano. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1977. Cioran, E. M. Del inconveniente de haber nacido. Madrid: Taurus, 1982. Comisión de Estudios sobre la Violencia. Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Bogotá: Universidad Nacional, 1987. Cote Lamus, Eduardo. Obra literaria. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1976. Cros, Edmond. Literatura, ideología y sociedad. Madrid: Gredos, 1986. Charry Lara, Fernando. Llama de amor viva. Bogotá: Procultura, 1986. Domenach, Jean-Marie, comp. La violencia y sus causas. París: Unesco, 1981. Echeverri Mejía, Arturo. Marea de ratas. Edición crítica de Augusto Escobar Mesa. Medellín: Universidad de Antioquia, 1994. Escobar Mesa, Augusto. Quand une littérature prend les armes, et la violence... la parole. Bordeaux: GIRDAL-C.N.R.S, 1987. -----. Memoria compartida con Manuel Mejía Vallejo. Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 1997. Fals-Borda, Orlando. “Introducción” en: Germán Guzmán y otros. La violencia en Colombia II. Bogotá: Tercer Mundo, 1964, p. 9-52. Fonnegra Sierra, Guillermo. El Parlamento colombiano. Bogotá, Centauro, 1953. 29 Fromm, Erich. Anatomía de la destructividad humana. México: Siglo XXI, 1975. Gaitán Durán, Jorge. Obra literaria. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1975. García Márquez, Gabriel. “Dos o tres cosas sobre la 'novela de la violencia'“. La Calle. Bogotá 113 (oct./ 59):16. -----. “La literatura colombiana: un fraude a la nación”. Acción Liberal. Bogotá, 2ª época 2(abr./ 60):44-47. -----. La mala hora. 4ª ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1969. Gilhodès, Pierre. Politique et violence. La question agraire en Colombie: 19581971. Paris: Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1974. González Cajiao, Fernando. Historia del teatro en Colombia. Bogotá: Colcultura, 1986. González, Fernán. “Iglesia católica y partidos políticos en Colombia”. Universidad de Medellín 21 (en.-mar./ 76): 90-146. Guzmán, Germán, Orlando Fals-Borda y Eduardo Umaña Luna. La violencia en Colombia I y II. Bogotá: Tercer Mundo, 1962, 1964. Guzmán, Germán. La violencia en Colombia. Parte descriptiva. Cali: Progreso, 1968. Hobsbawn, Eric. “La anatomía de 'La Violencia en Colombia'“ en: Gonzalo Sánchez, comp. Once ensayos sobre la violencia. Bogotá: Cerec-Centro Gaitán, 1985, p. 11-23. Lagos, Ramiro. Poesía liberada y deliberada de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1976. López, Francisco. La política del miedo. Bogotá: Iqueima, 1961. 30 Martínez Pardo, Hernando. Historia del cine colombiano. Bogotá: América Latina, 1978. Mejía Vallejo, Manuel. El día señalado. Barcelona: Destino, 1964. Mena, Lucila Inés. “Bibliografía anotada sobre el ciclo de la violencia en la literatura colombiana”. Latin American Researche Review. 13/ 3(1978). Moreno Durán, Rafael H. De la imaginación a la barbarie. Barcelona: Tusquets, 1976. Once ensayos sobre la violencia en Colombia. Bogotá: Cerec-Centro Gaitán, 1985. Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Banco Popular-IEC, 1978. Ortiz Sarmiento, Carlos M. Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50. Bogotá: Cerec-Cider, 1985. Pecaut, Daniel. “Reflexiones sobre el fenómeno de la violencia” en. Once ensayos sobre la violencia. Bogotá: Cerec-Centro Gaitán, 1985, p, 173-188. Piñero, B. y A. Pérez. “Literatura y subliteratura en Venezuela a partir de los sesenta”. Letras. 34-35 (1976-1977): 145-158. Rojas Herazo, Héctor. Respirando el verano. Medellín: Universidad de Antioquia, 1993. Romero, Armando. Las palabras están en situación. Bogotá: Procultura, 1985. Sánchez, Gonzalo y Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora, 1983. Sánchez, Gonzalo. “Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas” en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, comp. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: Cerec, 1986, p. 11-30. 31 Sánchez, Isabel, comp. Cine de la violencia. Bogotá: Universidad Nacional, 1987. Santa, Eduardo. Nos duele Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1962. ----. Sociología política de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1964. Suárez Radillo, Carlos. “Dos generaciones de la violencia en el teatro colombiano”. Anales de literaturas hispanoamericanas. Madrid 2-3 (1973-1974): 111-135. Suárez Rondón, G. La novela sobre la violencia en Colombia. Bogotá: Luis Serrano, 1966. Téllez, Hernando. “Tres escritores y un tema ineludible: ¿por qué carecemos de una novelística?”. El Tiempo; Lecturas Dominicales. Bogotá (dic.2/ 62). Testis Fidelis. El basilisco en acción o los crímenes del bandolerismo. 2ª ed. Medellín: Olympia, 1953. Torres, Camilo. Cristianismo y revolución. México: Era, 1970. Valderrama Andrade, Carlos. Un capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1986. 21 cuentos colombianos. Bogotá: Kelly, 1959. Watson Espener, Maida y Carlos José Reyes. Materiales para una historia del teatro en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1978. Zapata Restrepo, Miguel. La mitra azul. Medellín: Beta, 1973. -----. El obispo tropezó tres veces. Medellín: Bedout, 1978. 32 1 Texto realaborado y traducido de Quand une littérature prend les armes et la violence... la parole. Bordeaux: Girdal-CNRS, 1987. 2 Para diferenciarla de otros tipos de violencia y precisarla como la que se dio de manera peculiar a mediados del siglo XX y por los costosos efectos que produjo a nivel institucional, económico, social y moral, se la nombra con mayúscula. 3 Las novelas Manuela de Eugenio Díaz, Pax de José María Rivas Groot y Lorenzo Marroquín y los cuentos A la plata y El padre Casafús de Tomás Carrasquilla. 4 Entre otras instituciones tenemos: el CINEP ( Centro de Investigación y de Educación Popular) de Bogotá, el CES (Centro de Estudios Sociales) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y de esta misma Universidad el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el INER (Instituto de Estudios Regionales) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia; la Universidad de los Andes, la Corporación Región de Medellín. 5 Acertada o limitada o en parte ambas, algunos de los escritores colombianos más representativos del siglo XX han intentado acercarse al hecho de manera reflexiva y crítica, porque previa o a posteriori lo hicieron desde la ficción: Jorge Gaitán Durán (1975:315-388), García Márquez (1959:16, 1960:44-47), Mejía Vallejo (Escobar 1997:23-53, 277-309), Gustavo Álvarez Gardeazábal (1970), Moreno-Durán (1976:105-276). También lo han hecho Oscar Collazos, Héctor Abad Facio-Lince, William Ospina, desde crónicas publicadas en revistas y periódicos. 6 El cuestionamiento que se hace aquí es a la opiniones de Fernando Vallejo sobre la vida social y política de Colombia –siempre cáusticas, corrosivas, a veces carentes de objetividad y no pocas con un grado de resentimiento y dolor inexplicables por su generalización– y no a su obra y escritura ficcional que es de innegable valor. 7 Es cierto que desde 1990 al presente muchos quieren irse por tanta violencia que los afecta, pero son demasiado pocos en relación con los que no quieren hacerlo porque saben que es más lo que se puede hacer para salirle al paso, y menos son aún en proporción con los que no pueden hacerlo, porque en Colombia como en cualquier país del mundo no existe la opción para la mayoría a cambiar de sitio. 8 Esto para salirle al paso a la ya estereotipa, reduccionista e ideologizada frase de que Colombia y los colombianos somos casi innatamente violentos y que toda nuestra historia y cultura ha sido de violencia. Basta pocos ejemplos para mostrar que la violencia, de cualquier orden, constituye un componente de todas las sociedades en distintos momentos de su historia: las guerras mundiales europeas, la guerras coloniales y neocoloniales desatadas en otras latitudes por los europeos y estadounidenses, la segregación racial norteamericana durante dos siglos, las guerras religiosas europeas y la actual en Irlanda, la guerra fría propiciada por las grandes potencias que generaron los peores sistemas políticos (dictaduras), genocidios, magnicidios, hambrunas y empobrecimiento de pueblos del mundo. 9 Desde su aparición en 1953 hasta 1955 tuvo seis ediciones y otras tantas “piratas” y decenas de miles de ejemplares publicados. Fue editada en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Buenos 33 Aires, y se consideró la novela por excelencia de la Violencia partidista, al punto que casi todos los historiadores y sociólogos de su tiempo la citaban como fuente documental veraz y verosímil (Bedoya-Escobar 1980:112-119). 10 Guillermo Fonnegra Sierra en su libro El parlamento colombiano (1952), en pleno momento crítico de la Violencia, muestra, desde una perspectiva conservadora, todos los efectos negativos, la impopularidad, la violencia que se generó desde el recinto máximo del poder legislativo durante la primera mitad del siglo XX. Ya en 1904 el general Rafael Uribe Uribe cuestionaba la idoneidad y tolerancia de éste en un período de hegemonía conservadora en todas las esferas de la vida social colombiana: “es uno de esos órganos atrofiados que quedan a través de las transformaciones sucesivas; es un remanente inútil... Sólo sirve para provocar conflictos y luchas estériles y para desacreditar el sistema parlamentario más de lo que ya está. No es justo que se empleen días, semanas, y aun meses en largas y huecas discusiones políticas, que le cuestan un dineral a nuestra nación empobrecida, ansiosa de salvarse y que todo lo espera de quienes tan mal correspondes a su anhelo” (22) (cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia). Casi 50 años después Fonnegra, defendiendo a Laureano Gómez y en contra del Parlamento, afirma: “Desde el propio hemiciclo del Congreso y durante más de treinta años, Laureano Gómez estigmatizó el régimen parlamentario colombiano, considerándolo como cáncer antidemocrático de necesaria eliminación del organismo nacional, como entidad política y no social, compuesta por mayorías y minorías que jamás se ponen de acuerdo; y, en fin, como pulpo banderizo que ha subsistido únicamente para despilfarrar el presupuesto de la nación” (23). El mismo que tanto fustigó el Congreso, fue el que propició a través del presidente Ospina Pérez, su cierre por primera vez en la historia colombiana, porque no creía en el régimen parlamentario, acorde con las ideas falangistas de la dictadura de Franco que pretendió introducir e imponer con sus “camisas negras” desde los años treinta, los llamados Leopardos. Gómez es reconocido en la historia del siglo XX como un líder en la oratoria parlamentaria, al igual que líder en la ironía, agresión e intolerancia verbal y escrita (Acevedo 1995). 11 Basta mirar las pastorales de monseñor Ezequiel Moreno a finales el siglo XIX y comienzos del XX durante la guerra de los Mil Días (Valderrama 1986) y las de monseñor Builes desde las décadas del treinta hasta los años sesenta para comprobar el grado de intolerancia religiosa y fanatismo político de estos jerarcas de la Iglesia católica (González F. 1976; Zapata 1973, 1978). 12 Hoy se observa un fenómeno similar entre los políticos, artistas de la farándula y otros que escriben palabras en forma de verso y se sienten poetas. Claro que el afán no es el arte poético o literario que desconocen, sino figurar como personas cultas y sensibles que no lo son en realidad. 13 Eco, Umberto. “James Bond, une combinatoire narrative”. Communications 8 (1966): 92, cit. por Cros 1986. 14 El primer prólogo de la novela obtuvo el segundo puesto en el concurso de cuento promovido por el periódico El Tiempo en 1959, del que fue ganador Gaitán Durán y, tercero, el fundador del nadaismo, Gonzalo Arango (21 cuentos: 1959). Los tres primeros textos ganadores de ese evento en el que concursan 515 cuentos, versan sobre el tema de la Violencia, lo que genera una polémica que, según cierta crítica de periódico, abría de nuevo las heridas de la pasada contienda política que tanta secuelas había dejado. 34 15 Nos referimos aquí a aquellos cuya obra han dejado una huella en la historia poética colombiana, porque en la poesía popular y en la tradición fueron muchos fueron los que escribieron canciones, décimas, coplas sobre el tema y que se viene inventariando y analizando. Véase a manera de ejemplos las antologías Poesía liberada y deliberada de Colombia de Ramiro Lagos (1976), Antología de poesía sobre violencia de guerrilla y libertad (1959). 35