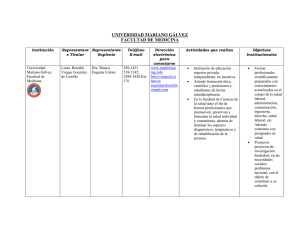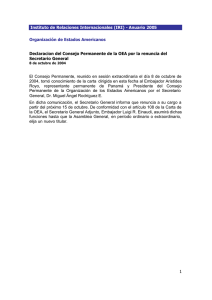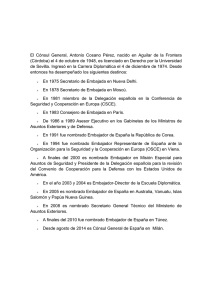Palabras de Eduardo Garrigues
Anuncio

1 Presentación en la escuela diplomática Embajador Eduardo Garrigues Jueves 5 de mayo Reconocimiento de las autoridades presentes. Secretario de Estado, Don Fernando Eguidazu, Embajador Director de la escuela diplomática, Don Enrique Viguera, don Juan Rodríguez Inciarte ex presidente de la Fundación Consejo España Estados Unidos Aunque esta no es la primera presentación de esta novela ni creo que sea la última, el poder comentar esta tarde mi libro en presencia de muchos amigos de la carrera diplomática y otras personas que han tenido un significado importante en mi trayectoria hace de este evento algo muy especial para mi. Marcelino Oreja, a quien agradezco especialmente que haya aceptado la invitación a participar en esta presentación, fue ministro de asuntos exteriores cuando llevaba mis primeros pasos en la carrera. Y aunque quizá lo habrá olvidado, fue el quien me concedió la Cruz de Caballero de Carlos III cuando era todavía un joven secretario de embajada. No contaré aquí las vicisitudes y circunstancias de la política exterior española que podrían explicar que un joven funcionario del servicio exterior consiguiera un galardón que como entonces dijo el ministro Oreja “no se suele dar a un diplomático, sino un general que gana una batalla”. (el problema es que desde entonces no ha ganado ninguna otra!) Posiblemente tampoco recordará el ministro que, tras consulta del embajador Jaime de Piniés por existir otros candidatos, me designó para que me ocupase de la cuarta comisión de las NNU (Descolonización) donde entonces se trataban temas tan cruciales para España como el de Gibraltar y el de Sahara Occidental, que tantos quebraderos de cabeza traería para la diplomacia española. Con el embajador director de la escuela diplomática, Enrique Viguera me une una antigua amistad y recuerdo con especial agrado mi visita a Etiopía cuando era subdirector General de África y realizaba gestiones con la organización de la unidad africana, con sede en Adís Abeba. Con el embajador Inocencio Arias también me unen vínculos de amistad y le agradezco su presencia en este acto porque para muchos diplomáticos 2 que hemos intentado añadir elementos de imaginación y espontaneidad a una carrera a veces aprisionada por los formalismos, Chencho Arias es un ejemplo de cómo se puede ser un funcionario serio y eficaz sin perder el sentido del humor ni encerrarse en la torre de marfil donde por desgracia se enrocan otros altos cargos. Mi relación con Manuel Lejarreta ha nacido y se ha desarrollado en el contexto de la Fundación Consejo España Estados Unidos, en relación con su actual cargo de Secretario General, posición que ocupé yo hace unos años. Poco tendría que añadir a la generosa mención que ha hecho Manuel de mi contribución a esa institución, especialmente porque ya he aprendido a no rechazar elogios, aun cuando no sean plenamente justificados. Manuel Lejarreta constituye un ejemplo del equilibrio y discreción que durante mucho tiempo se consideraron partes esenciales de la cultura diplomática. En cuanto a Aldara Fernández de Córdoba, a quien felicito por su ponencia sobre el tema del liderazgo, debo agradecerle que haya querido profundizar en el carácter y comportamiento de Bernardo de Gálvez bajo la óptica, antigua y moderna del liderazgo. No puedo decir en este caso lo que me comentó Octavio Paz cuando acudimos juntos a una conferencia en la que trataban sobre su obra: “Lo que están diciendo estos señores sobre mi literatura, dijo Paz, me parece interesantísimo, aunque la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido mientras lo escribía.”. No podría decir lo mismo pues en este caso el análisis profundo del carácter de Bernardo de Gálvez responde al perfil del liderazgo que Aldara acaba de describir con gran conocimiento de la materia. No querría dejar de agradecer de nuevo la presencia del secretario Estado, de la UE, Don Fernando Eguizdazu con quien he tenido ocasión de conocer en Puerto Rico cuando todavía no tenía ni siquiera la sospecha de que iba escribir sobre Bernardo de Gálvez, aunque evidentemente había estudiado a fondo la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos que fue objeto de una importante exposición y un seminario que dirigí en la National Portrait Gallery de Washington. Pero, como le decía esta misma mañana a Enrique Viguera, no puedo olvidar que me encuentro en la escuela diplomática, el Alma Mater donde se forman los funcionarios que desarrollan la política exterior. Decía aquel personaje de Lampedusa que “plus ca change, plus cést la meme chose” y yo me atrevería a decir que los problemas con los que se encuentra la política exterior en nuestros tiempos no han cambiado tanto con respecto a lo que ocurría hace 200 años, en la época de Carlos III. 3 Me atrevería también a decir que el principal mérito de Bernardo de Gálvez fue la ruptura de la ambigüedad. Desde su cargo de gobernador de la Luisiana en 1777, el militar malagueño orquestó –apenas se rompieron las hostilidades entre Inglaterra y España, esta última ayudando a los colonos rebeldes- una exitosa campaña contra las tropas inglesas, lo que en pocos meses supuso el dominio de ambas orillas del río Mississipí y también la toma de las plazas fuertes británicas en la Florida occidental. Estas victorias de las tropas españolas al mando de Gálvez -coronada en 1781 por la toma de Pensácola-, permitieron bloquear el acceso de la flota inglesa al golfo de México y al estratégico canal de las Bahamas. Lo que a su vez permitiría al “Ejercito Continental” de George Washington resistir a las tropas inglesas en los estados del norte y eventualmente ganar la decisiva victoria de Yorktown, batalla en la que no intervinieron tropas españolas pero si una importante ayuda financiera que entregó el comisario real Francisco de Saavedra, íntimo amigo y compañero de Gálvez, al almirante francés De Grasse. Tras muchos años -más bien habría que decir siglos- de falta de conocimiento y reconocimiento de la contribución decisiva de Bernardo de Gálvez a la guerra de independencia de los Estados Unidos, tan sólo a finales del 2014 el Congreso y Senado de ese país nombraron al militar malagueño “ciudadano de honor” de los EEUU, condición que se ha otorgado a poquísimas personalidades extranjeras, entre las que se cuentan Winston Churchill o Teresa de Calcuta. Con ello, aunque fuera de forma tardía, el gran país norteamericano ha rendido un merecidísimo homenaje a la memoria de quien contribuyó de forma decisiva a la independencia de su país. Y no sólo en el campo de batalla, sino permitiendo que el puerto de Nueva Orleans, donde estaba la sede del gobierno de la Luisiana, se convirtiese en la principal base logística para el envío de armamento, pertrechos militares, uniformes, mantas y medicinas que, ascendiendo el Mississipí, llegaron a manos del ejército rebelde que a duras penas podía aguantar la presión del ejército realista británico. Esos suministros permitieron a quienes luchaban por la independencia en el alto Mississipí y en la cuenca del Illinois conservar los fuertes que en puntos estratégicos, como Vincennes y Kalaskia, habían arrebatado a los ingleses. Sin embargo, quien se moleste en estudiar las distintas actitudes que habían adoptado con respecto a la guerra de Inglaterra con sus colonias los gobiernos de Francia y España, cuyos monarcas eran a la sazón Luis XVI y Carlos III, verá que el mérito principal de Bernardo de Gálvez fue el conseguir romper, (con sus acciones en muchos casos improvisadas, a 4 veces temerarias, pero siempre finalmente victoriosas), la ambivalencia que lastraba fuertemente la política de la corte española con respecto al conflicto entre la metrópoli inglesa y sus colonias. Precisamente la actitud del monarca español, que durante toda la duración del conflicto se negó a recibir a los representantes del congreso –lo que tendría un costo muy elevado en las futuras relaciones con el nuevo país-, estaba motivado por la repugnancia de reconocer a unos vasallos que se habían rebelado contra su soberano legítimo. En esta resistencia a reconocer la independencia del nuevo país –aún cuando desde el principio del conflicto tanto Francia como España estaban apoyando a los rebeldes con armas y suministros pero de forma secreta-, influía sin duda alguna el justificado temor de que una ayuda abierta por parte de España a los colonos rebeldes pudiese constituir un malísimo precedente para los dominios españoles en la América meridional. Como de hecho iba a suceder algunos años más tarde. Pero, como desde el principio había vaticinado el testarudo pero clarividente embajador español en París, conde de Aranda: el estado que había nacido pigmeo se convertiría en un gigante que pronto olvidaría la ayuda que había recibido de sus principales aliados en la contienda, Francia y España. Es evidente que parte de las reservas de Carlos III y sus ministros en ayudar abiertamente a los líderes de la independencia –como hizo casi desde el primer momento el gobierno de Luis XVI-, se debía al temor de que Inglaterra tomase represalias en nuestros vastos dominios en ese continente. No sobra aquí decir en que mientras que en la anterior guerra entre los mismos rivales por la supremacía en Europa y Norteamérica Francia había perdido frente Inglaterra todos sus dominios en la América septentrional, incluyendo Canadá, España, aunque había sido también derrotada por Inglaterra, conservaba la mayor parte de sus territorios en ambas Américas. Quizás ello pueda explicar en parte que la ayuda francesa a los rebeldes fuera más visible y que, en consecuencia, haya sido mas conocida y mejor valorada en los Estados Unidos, que siempre han tenido al marqués de Lafayette como un héroe norteamericano. Pero esas circunstancias no pueden justificar la torpeza y la falta de visión de futuro que motivarían que el propio rey Carlos III y sus ministros ningunearan y humillaran a los representantes del congreso que pronto se convertirían en líderes de una poderosa nación. Como ocurrió cuando el comisionado Arthur Lee que había bajado desde París y cruzado media España con el propósito de ser recibido en Madrid fue detenido en Burgos por las autoridades españolas, por temor a que su presencia provocase una protesta del embajador británico; y cómo ocurrió, de forma incluso más incomprensible –porque España ya había declarado la guerra a Inglaterra-, con el representante del congreso John Jay, que en más de tres años y 5 medio de estancia en Madrid nunca fue recibido por Carlos III y que cuando, sacudiendo el polvo de sus sandalias, salió hacia París, fue nombrado jefe negociador del tratado en el que España difícilmente pudo defender sus intereses; y, de regreso a su país, Jay fue designado Secretario de Estado, con plena capacidad para obstaculizar las pretensiones fronterizas de España y la navegación exclusiva del río Mississipí. Para los alumnos de la escuela y futuros diplomáticos quizás le servirá de algo esta lección, que puede aprenderse en este acontecimiento histórico, por un lado que la política de ambigüedad acaba por dar malos resultados en y que no resulta una buena idea herir los sentimientos de personas que podrían convertirse en peligrosos rivales.