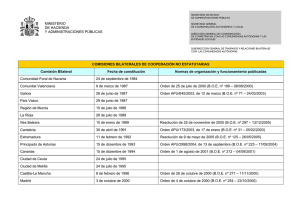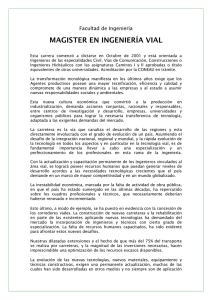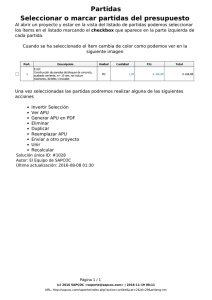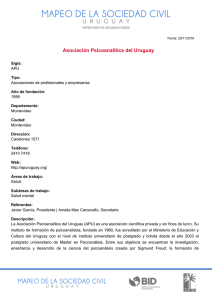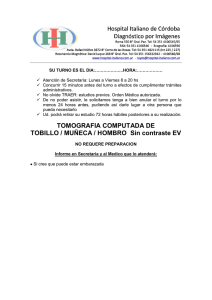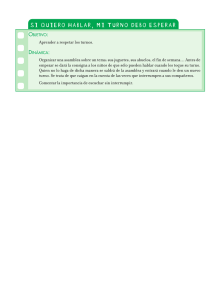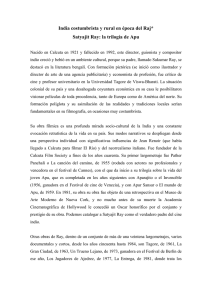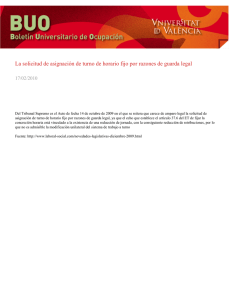34. EMIGRACIÓN II
Anuncio

34. EMIGRACIÓN II En la segunda mitad de 1951 empezamos a barajar los posibles destinos de nuestra futura residencia, decisión nada fácil, ya que por distintos motivos fuimos descartando los países más codiciados. El país ideal, los Estados Unidos, no nos atraía porque sabíamos que, probablemente a los pocos meses de llegar, mi hermano Imi y yo seríamos reclutados para enviarnos a la guerra que se libraba en Corea. Canadá y Australia, países liberales y ordenados, también fueron eliminados: el primero por su clima poco amigable y el segundo, porque “estaba lejos de todo”. Curiosamente, Israel tampoco fue considerado por mi padre, judío creyente. Lo más probable es que justamente su religiosidad haya sido el motivo: en el estado recién nacido prevalecían la sociedad secular y el gobierno laborista. Al no encontrar un destino dictado por el razonamiento, intervino el azar. Era posible conseguir visa de inmigración a la Argentina y las noticias sobre el país eran alentadoras. La dictadura de Perón era un punto en contra, pero no estaba teñida de antisemitismo y sabíamos que en Buenos Aires había una colectividad judía importante. El hecho de que no otorgaran visa a los judíos nos pareción una simple formalidad, casi natural teniendo en cuenta nuestra herencia de dos mil años de persecución. Apu compró en el mercado negro —donde se los vendía por muy poco dinero— los formularios de certificado de nacimiento húngaros. Los llenamos con nuestros datos, consignamos como religión la protestante, luego los presentamos al consulado y recibimos sin problema la visa de inmigrantes. Apu fue muy bien atendido por la gente del consulado argentino, por lo que les quedó muy agradecido. 217 Como faltaban algunos meses para emprender el viaje, los aproveché para estudiar el idioma español en la Academia Berlitz. En el colegio, el latín nunca había sido una materia de mi predilección, pero en ese momento lo que había aprendido me sirvió mucho. La Academia Berlitz es conocida mundialmente por su política de emplear a profesores cuya lengua materna es el idioma que enseñan. Los míos eran exiliados españoles refugiados del régimen de Franco. Para acelerar el aprendizaje tomé clases particulares y, a través de nuestras conversaciones, me enteré de muchos detalles de sus agitadas vidas. También me interesaban las noticias publicadas en los diarios sobre América Latina, especialmente las de la Argentina, muy escasas por cierto. Inolvidable fue la crónica sobre Der grösste Zirkus der Welt, El circo más grande del mundo, con una foto titulada “EVITA PRONUNCIANDO EL DISCURSO DE RENUNCIAMIENTO A SUS DESCAMISADOS”. A principios de marzo de 1952 nos despedimos de Viena para emigrar a la Argentina. Abandonar Hungría tres años antes había sido traumático para mí por dejar atrás no solo mi país natal, sino también una carrera profesional que parecía tener un futuro promisorio. En cambio, al salir de Austria no sentí ninguna tristeza. En esto también habrá influido el espíritu de aventura: íbamos camino a enfrentar un mundo exótico para nosotros. Para poder viajar recibimos los pasaportes IRO, del International Refugee Organization. No convenía atravesar con ellos la zona rusa por los consabidos peligros, así que volamos con avión a Suiza para luego seguir desde allí en tren hasta Génova, nuestro puerto de embarque. En Zurich nos encontramos con Cilka, hecho que tuvo una influencia decisiva para mi futuro. Cilka (ya hablé de ella, vimos su foto en el árbol genealógico de los Richter) era tía de Apu, pero los dos tenían la misma edad: había nacido muchos años después que su hermana Ilona, mi abuela —recordemos que el bisabuelo Richter 218 MI PASAPORTE EMITIDO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS REFUGIADOS. tuvo diecisiete hijos—. Ella había huido desde Checoeslovaquia a Inglaterra en los albores de la guerra, donde se dedicó a la venta de zapatos al por mayor. Era una mujer muy hábil comercialmente. Con Apu siempre habían mantenido contacto y, como nosotros pasábamos por Zurich, se citaron allí aunque desconozco qué clase de intereses comunes tenían. Durante el encuentro, Cilka nos dio el teléfono de su pariente lejana en la Argentina, Elizabeth Heda, para que la llamásemos. La familia Heda también se había refugiado a Londres para después seguir a Buenos Aires. Los contactamos apenas llegamos y la recomendación de Cilka tuvo consecuencias insospechables, ya que seis años más tarde me casé con Ruth, la hija de Elizabeth. Ya al día siguiente de nuestro encuentro con Cilka seguimos hacia Italia. La visa de Suiza tenía una validez de cuarenta y ocho horas, igual que la de Austria tres años antes, pero esta vez teníamos un legítimo destino final. Llegamos a Génova tres semanas antes de partir nuestro vapor para tener tiempo de recorrer el país. Esta decisión de mis padres mostró que estaban abiertos a conocer nuevos horizontes. 219 También estaba dentro de los conceptos de Apu que, para que una compra fuera buena, había que elegir la mejor calidad. Siguiendo esta filosofía, antes de salir de Europa adquirimos artículos que en ese entonces, hace más de medio siglo, se destacaban por su calidad y elegancia. Compramos en Suiza relojes Schaffhausen, la marca más renombrada, que costaron setenta dólares; me acuerdo de su precio porque era mucho dinero en aquel entonces y especialmente para nosotros. En Viena también mandamos a hacer zapatos combinados de cuero marrón y blanco, muy de moda pero no tuve mucha suerte con ellos. La primera vez que me los puse para caminar por las calles de Buenos Aires, queriendo parecer muy elegante, me silbaron muchachos con gestos que indudablemente significaban “¡flor de puto!”. Convencido de que a la Argentina no había llegado el refinamiento europeo, nunca más calcé esos zapatos que habían costado una fortuna. En Génova compramos los sombreros italianos para hombres marca Borsalino, lo más elegante de la época. Hasta hubo una película titulada Borsalino, protagonizada por Alain Delon quien lucía ese tipo de sombrero. Tampoco tuvimos demasiada suerte con ellos, como pronto lo veremos. Dejamos en un depósito del puerto el equipaje que no necesitaríamos para recorrer Italia, incluso las cajas con los sombreros recién adquiridos, y partimos hacia Roma. Visitamos también otras ciudades turísticas habituales y nos familiarizamos con la forma de vida latina. Pero el aprendizaje más importante que recibimos fue sobre la gastronomía de los países con costa marina. En Hungría, igual que en Austria, se comía poco pescado y las variedades se limitaban a las de agua dulce; a las de mar ni las conocíamos. Hicimos una excursión a Pompeya y al Vesubio; como el mes de marzo no era temporada de turismo, nadie más se unió a nosotros y tuvimos al guía en alemán a nuestra entera disposición. Al mediodía, en camino desde las ruinas de Pompeya hacia el volcán, hicimos un paréntesis para el almuerzo, lo cual estaba incluido en el precio de la 220 excursión. El patrón de la hostería nos atendió con gran entusiasmo pues éramos los únicos comensales del lugar. Nos trajo un plato con algo que se parecía a gusanos gruesos, fritos y retorcidos. Tal como los recuerdo, ahora diría que eran calamares fritos, comida que además de resultarnos exótica tampoco parecía kasher, así que fue rechazada. El siguiente plato fue un guiso, hoy sé que era cazuela de mariscos, también impugnada, igual que los caracoles y otros manjares que nos fueron presentando. Al final, convinimos con nuestro desesperado anfitrión —y siempre por intermedio del traductor— que nos serviría huevos duros y tomate con cebolla. Supongo que nuestra visita fue tema de conversación durante bastante tiempo: éramos aquellos extraños comensales que habían pagado un almuerzo oneroso para conformarse con apenas unos huevos duros y tomates con cebolla. También tuve mi primera experiencia con embusteros, que proliferaban en los países latinos pero que no eran tan comunes en Europa Central. Durante una de mis caminatas por Roma se me acercó un hombre ofreciéndome un reloj muy vistoso por tresmil liras, el equivalente a unos quince dólares. Mientras examinaba el reloj ya que su precio me pareció “razonable”, vino otro hombre y me preguntó si yo quería vendérselo, a él le gustaba mucho, pero no me pagaría más de cinco mil liras. El ofrecimiento despertó mi codicia: si lo compraba a tres mil y lo vendía a cinco mil, sería un muy buen negocio. Así que adquirí la mercadería, pagándole discretamente al vendedor para que mi cliente no viera la transacción a mucho menor precio. Mi “comprador” me dijo que iba a buscar el dinero y que volvería enseguida. No tardé mucho en darme cuenta que la pareja me había estafado con un cuento seguramente ya usado en tiempos del Foro Romano. Tuve vergüenza de aparecer con mi adquisición en nuestro hotel, así que lo tiré en un tacho de basura. Dentro de todo fue un aprendizaje más barato como el anterior con el falso policía en Budapest, que me costó perder mi preciada bicicleta. Desde entonces, cada vez que me ofrecen una pichincha 221 me acuerdo del reloj. Claro, habría sido más barato todavía si mi profesor de español de la Academia Berlitz hubiera leído conmigo el proverbio del santo que desconfía del regalo grande… En Milán visitamos el Teatro alla Scala y después el tour nos llevó al lugar de mayor atracción en esos tiempos, a apenas siete años del desplome del fascismo, a la Piazzale Loreto. Fue allí donde habían expuesto los cuerpos de Mussolini y de su amante, Clara Petacci, con las cabezas colgando hacia abajo. Siempre me resultó interesante el paralelismo con el destino de su par alemán, Hitler, quien también murió en compañía de su amante, Eva Braun. Llegamos de vuelta a Génova y cuando, antes de embarcar, retiramos nuestro equipaje del depósito notamos con sorpresa que las cajas con los sombreros Borsalino estaban dañadas. Al abrirlas vimos que sus bordes estaban dentados, mordidos por las ratas. Fue grande nuestro enfado y me acuerdo muy bien de la escena por las caras de circunstancia que pusieron los empleados, que contrastaban con sus mal disimuladas risotadas. En retrospectiva los justifico pues les habrá parecido muy cómico ver a los tres hombres con sus sombreros de bordes en casi perfecto zigzag. BORSALINO, FILM QUE CATAPULTÓ LA FAMA DEL SOMBRERO. 222 A mitades de marzo de 1952 embarcamos en el vapor Giulio Cesare rumbo a la Argentina. Casi todos los pasajeros eran inmigrantes, la mayoría italianos; la guerra había finalizado hacía siete años y la Argentina todavía era destino codiciado para los empobrecidos europeos. Al subir al barco, fuimos recibidos por el capitán, quien al saludarnos eligió una tarjeta de entre dos pilones, una que decía Turno 1 y la otra Turno 2. Nos tocó el Turno 1, el primer grupo para las comidas. Recién unos días más tarde entendí la razón de esa deferencia, de porqué el capitán nos saludó personalmente a todos nosotros, pasajeros de tercera clase: era para poder diferenciar entre la gente. Asignó el Turno 2 a quienes él juzgaba como más “ordinarios”, una percepción ocular que hoy le hubiera acarreado onerosos juicios por discriminación. En el vapor conocí a jóvenes de ambos sexos en los salones de juego y durante los bailes nocturnos, pero ninguna de esas amistades subsistió más que los diecisiete días que duró el viaje. Casi todos eran de Italia, Grecia y otros países mediterráneos, de idiomas y costumbres muy distintas a las nuestras. En cambio, las cortas visitas que pudimos hacer al atracar en los puertos aportaron mucho para ampliar nuestro horizonte y conocer algo del mundo. De Barcelona me quedó el recuerdo del espectáculo panorámico de la ciudad desde las alturas del parque Montjuic y la vista de la Iglesia de la Sagrada Familia, con sus dieciocho torres en forma de espiral, la obra más importante de Gaudi. Allí aprendí que el español no era el único idioma del país: el guía nos hablaba a veces en catalán, que yo no entendía. Lo atribuí a mi poco conocimiento del castellano; recién años más tarde me di cuenta que las dos lenguas tienen muy poco en común. En Dakar nos detuvimos apenas unas pocas horas, sólo para reabastecer a nuestro vapor antes de proceder al cruce transatlántico. Hicimos una corta visita a esta colonia francesa, hoy capital de la República de Senegal. Allí fue que por primera vez nos encontramos con la extrema pobreza, desconocida en Europa Central. 223 Durante nuestra visita a Río de Janeiro, en ese entonces todavía capital de Brasil, con la vista a las favelas volvimos a encontrar esa indigencia pero en una escala inimaginable (todavía no sabíamos que en Brasil todo era “o mais grande do mundo”). La primera impresión que tuve de esa ciudad inmensa no cambió en los cincuenta años siguientes durante mis innumerables visitas comerciales al país: las calles atestadas por gente a cualquier hora parecían hormigueros revueltos. Hicimos la visita obligada para ascender al Pan de Azúcar y casi perdimos nuestro barco por el gentío, aún más acentuado por tratarse de un domingo; la cola para tomar al funicular cuesta abajo era kilométrica. En Santos tuvimos nuestro primer encuentro con las peculiaridades del clima subtropical. Por falta de atracciones recomendadas recorrimos la ciudad en tranvías que tenían los costados abiertos, algo nunca visto en Europa por sus crudos inviernos. Nos pusimos contentos cuando un señor nos dirigió la palabra en perfecto alemán, mostrándonos los puntos de interés que íbamos pasando. Cuando nos aprestamos a bajar y visitar un museo, el alemán descendió primero del tranvía y desapareció. Me llevó un rato darme cuenta que me faltaba la billetera. Pero nuestro “amigo” también se habrá llevado una sorpresa: su botín fue el cartón que indicaba el turno 1 de las comidas en el barco y las fotos de Gretl y Marika, mis amigas de Viena. Como estábamos juntos, Apu tenía el poco dinero que había cambiado por la moneda local. Por suerte, yo tenía más fotos de mis amadas. Con esta experiencia aprendí que es fundamental tener backups de todo lo que es importante. Al llegar a la Argentina se cerró un capítulo en mi vida. Tenía un nuevo desafío por delante: la adaptación al ambiente, en muchos aspectos tan diferente a lo conocido en Europa Central. 224