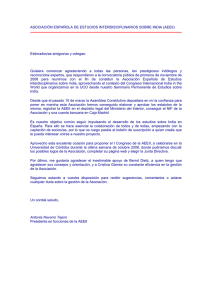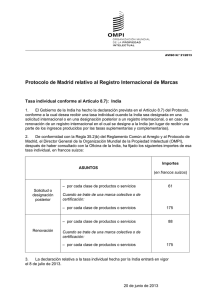Leer un fragmento
Anuncio
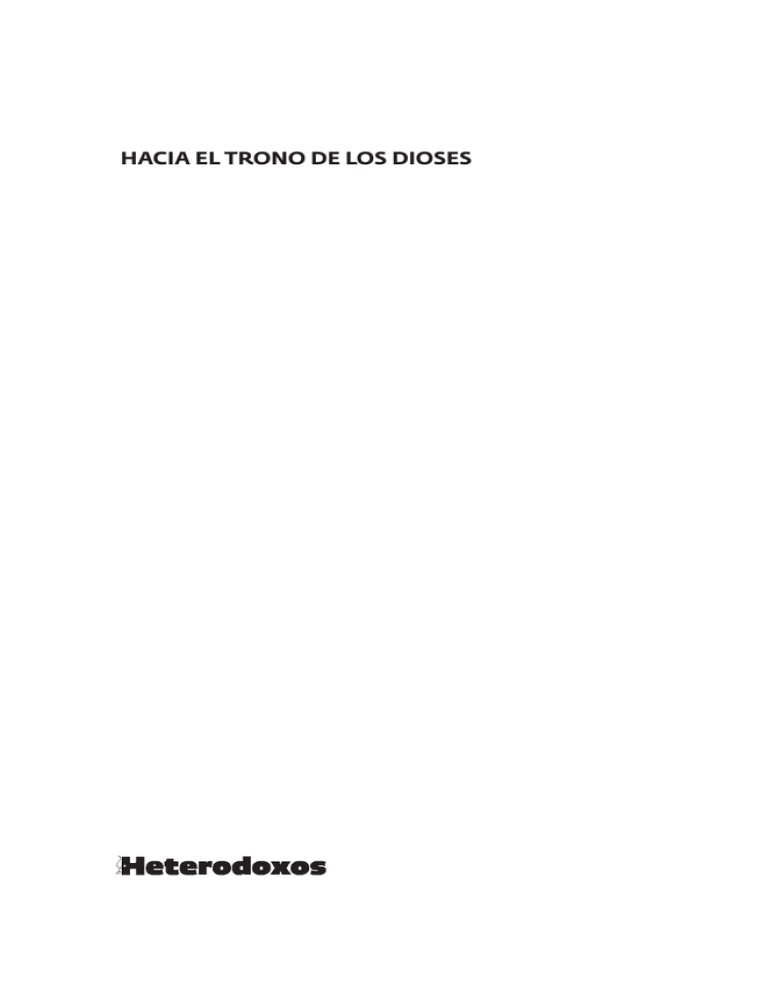
HACIA EL TRONO DE LOS DIOSES Herbert Tichy HACIA EL TRONO DE LOS DIOSES Por los caminos y senderos de Afganistán, la India y el Tíbet TRADUCCIÓN DE Francisco Payarols CASAS Título original: Zum Heiligsten Berg Der Welt. © Herbert Tichy. © De la traducción: Francisco Payarols Casas, derechos reservados. © De la fotografía de cubierta, Herbert Tichy. © De esta edición: Revista Altaïr, S. L. Eduard Maristany, 372-374 08918 Badalona www.altair.es Impresión: Romanyà Valls Depósito legal: B-19958-2012 ISBN: 978-84-939274-6-2 Esta obra está protegida en su totalidad por el copyright. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de este libro. A mi padre Sumario A través de la India lluviosa 13 «Mandana Bashi!» 49 Correrías por el Hindu Kush y el Himalaya 69 De la India a Birmania 101 A través del Himalaya 153 Gurla Mandhata 181 Kang Rinpoche, «Nieve preciosa» 207 Bandidos, nómadas y puertos 235 Por tierras maravillosas 257 Epílogo feliz 279 Altaïr | 9 A través de la India lluviosa Grises y monótonas se extienden ante mí las masas de agua del océano Índico que, sin interrupción, parecen sumirse en la penumbra del cielo nocturno. Al este, se proyecta sobre el mar una faja de un rojo sanguíneo, que va creciendo e intensificándose a ojos vistas. Y de pronto emerge de los abismos el sol levante, inundando con su luz radiante el océano, el cielo y el blanco transatlántico en el que me encuentro. Estoy de pie en la proa. Ante mí, a lo lejos, más que vista presentida, se dibuja una línea de tierra, la costa de la India, donde nos detendremos unas horas. Han pasado muchos meses desde que me despedí de aquella misma costa. Muchos meses de lucha inútil con aquella profunda nostalgia que no cesaba de empujarme de nuevo hacia ese país maravilloso de Asia. Dura y difícil ha sido la ruta que me ha conducido desde la estrechez del aula universitaria hasta aquel vasto continente. Dos años antes, un amigo y yo hicimos, en motocicleta, el viaje desde Europa a la India; estuvimos seis meses en camino, y conocimos interesantes regiones de Asia. Luego, aquel breve sueño de libertad y aventura se desvaneció, y volví a encontrarme en las aulas de la Universidad de Altaïr | 13 Hacia el trono de los dioses Viena. Estábamos en verano, y respirábamos un aire caluroso y viciado. Desde mi silla solo alcanzaba a ver un trocito de cielo, por el que desfilaban blancas nubes, como una invitación al ensueño. Qué difícil resulta permanecer una hora sentado en silencio y pasar después los diez minutos de descanso hablando con las muchachas sobre sistemas cristalinos y fórmulas químicas. Más aún si las muchachas calzan sandalias y medias de lana, y llevan trenzas y anteojos. Al parecer, son estas las únicas que estudian Historia Natural. Pasé muchas horas en la Biblioteca del Instituto Geográfico, sumergido en la lectura de libros de viajes. Había visto fotografías de las montañas de Afganistán, de las junglas indias y, aquel día precisamente, cogí una obra de Sven Hedin sobre el Tíbet. La abrí al azar, y se me ofreció la imagen de un pelado paisaje rocoso, en el que destacaba, como argéntea pirámide, la cúspide de un monte que albergaba un gigantesco glaciar. Y en aquel momento sentí nacer en mí la certeza de que un día contemplaría con mis propios ojos aquel mismo paisaje. Comprendí de pronto qué absurdo era limitarme a soñar constantemente en las maravillas de las tierras remotas: debía «vivirlas». Comencé, pues, mis preparativos, animadamente, sin modestias ni timideces. Empecé por hacerme imprimir un papel de cartas de categoría, que pudiesen plegarse en tres dobleces. «Expedición austríaca al Asia Central», rezaba el membrete, y, armado con aquel papel, me lancé a impresionar a los fabricantes de conservas, tiendas de campaña y otros artículos apropiados, y a persuadirlos de la importancia de mi proyecto; tan bien lo hice, que muy pronto tuve sus productos a mi disposición... totalmente gratis. Por su cooperación, les ofrezco, desde aquí, mi agradecimiento más cordial. A pesar de ello, la cuestión financiera no parecía de fácil solución. Con frecuencia, la «Expedición», sentada ante la mesa-escritorio, leía, ceñuda y atribulada, que la redacción del periódico xy había encontrado muy interesante la noticia del proyectado viaje, pero que no compartía la opinión de que fuese para ella de vital necesidad nombrar a Henry Tichy su «corresponsal especial». Fue un período penoso, y más de una vez deploré no tener diez años más. ¡Qué fácil me resultaría entonces llevar a cabo mis planes! 14 | Altaïr A través de la India lluviosa El inconveniente mayor parecía ser mi juventud. «¡Cómo! ¡Pero si usted es todavía un estudiante y no ha cumplido los veintitrés años! Tiene ante sí un hermoso porvenir, le será fácil esperar.» Con estas palabras intentó animarme el director de una editorial que, en mi lugar, envió al África a un sabio barbudo. Pero un día el sueño se volvió realidad. Conseguí ser nombrado «corresponsal especial, destinado al Asia», percibí un anticipo de la redacción de mi periódico, y me comporté como si todo aquello fuese la cosa más natural del mundo, echando al olvido los esfuerzos que me había costado conseguirlo. Una fábrica austríaca de motocicletas puso a mi disposición una de sus máquinas, y de nuevo miré con buenos ojos a directores generales y jefes de redacción. Mi profesor de la Universidad de Viena, el doctor D. Suess, tuvo la amabilidad de señalarme el Himalaya como tesis para mi doctorado en Geología. Cuando conté mis proyectos a mi padre, vi en sus labios aquella sonrisa preocupada y triste que tantas veces le habían arrancado mis ilusiones. Vinieron luego los preparativos interminables, la pesadumbre reiterada de las despedidas... y aquí estoy, sobre cubierta, contemplando cómo se acerca la costa de la India. La senda de la aventura, por la que tanto suspiré, se abre delante de mí, ¡quién sabe adónde va a llevarme! ¿A las heladas mesetas tibetanas o a las cordilleras peladas de Afganistán? Pero no quiero preocuparme de la meta; tal vez el camino no conduzca a ninguna parte, pero ¿no es la aventura un fin por sí misma? Al empezar el relato de una expedición a Asia, todo escritor de viajes que se estime en algo comienza con una detallada descripción de Bombay; algunos incluso llenan unas páginas con sus impresiones del mar Rojo y Port Said. Yo no voy a intentar siquiera la descripción de Bombay. La enorme estación, semejante a un palacio principesco, las Torres del Silencio, donde los parsis arrojan a sus muertos como pasto para los buitres, han sido descritas ya cien veces. El lector habitual de libros de viajes las conoce mejor que yo. Prefiero presentar a los compañeros que, en el curso de los próximos meses, iban a recorrer conmigo las rutas asiáticas. Somos tres los que nos hemos reunido en Bombay con el propósito de vivir unos cuantos meses como vagabundos por las carrete- Altaïr | 15 Hacia el trono de los dioses ras de la India. Uno de ellos es Chatter Kapur, un joven estudiante hindú de la Universidad de Lahore. Uno de sus antepasados era inglés, de ahí el elemento aventurero que se ha entreverado con su pasividad indostánica. En cambio, sus piadosos parientes hindúes no ven con buenos ojos este viaje. «Chatter se viciará estando en contacto asiduo con ese cristiano rubio», dicen preocupados a las vecinas, que tampoco ven la manera de desvanecer sus aprensiones. El «cristiano rubio» soy yo, enfrascado en la caza de las maravillas de Asia. El tercero del grupo es nuestra motocicleta, que ha sido especialmente adaptada para este viaje: la capacidad del tanque se ha ampliado hasta los veinte litros, con lo que puedo recorrer ochocientos kilómetros sin necesidad de parar a repostar. Si la casa constructora cometió la ligereza de poner una máquina a mi disposición, fue solo por el gran concepto que todo el mundo tenía de mis cualidades como mecánico. Opinión que parecía estar justificada por el hecho de haber efectuado ya un viaje a la India en motocicleta por vía terrestre, aunque la verdad es que no había ido solo, sino en compañía de un amigo muy cabal y experto en motos que, dejando para mí todo lo relativo a la dirección del viaje, me libró cuanto fue posible de las preocupaciones del embrague y de las reparaciones. Yo me había conformado, gustoso, con esta división del trabajo. Mientras mi amigo tenía que clavar tenazmente la mirada en la horrible carretera y guiar con gran esfuerzo el vehículo por entre surcos, piedras y baches, yo, sentado alegremente, aunque sometido a vigorosas sacudidas, en el asiento posterior, informaba al piloto de que a nuestra izquierda había aparecido un antílope o de que a la derecha se alzaban unas montañas en extremo pintorescas. Él solo podía dirigir una mirada a esas bellezas durante los descansos, que forzosamente habían de ser breves para quienes, como nosotros en aquella ocasión, debíamos recorrer trece mil kilómetros en un tiempo limitado. Sin embargo, las ventajas de aquel viaje de placer se convertían ahora en dificultades, ya que tenía que hacerme cargo de la máquina sin poseer la menor noción de lo que es una moto y sin conocer ninguno de sus secretos. Aun así, no tenía más remedio que utilizarla, ya que era el vehículo más económico e independiente para ese tipo de rutas. 16 | Altaïr A través de la India lluviosa Antes de salir de mi país, empleé dos tardes libres en familiarizarme con los misterios de aquel medio de locomoción. Desmonté el cilindro y, ayudado por dos entendidos mecánicos, volví a montarlo en su sitio. Después aproveché un domingo lluvioso para desmontar y montar la rueda trasera, y quedé muy satisfecho de mí mismo. Llevé a cabo el trabajo sin excesivas complicaciones, aunque tal vez con un poco de lentitud. He oído decir que otros emplean veinte minutos en esta operación, que a mí me llevó un día entero. La verdad es que, aun conservando una fría dignidad exterior, veía venir aquellas correrías en moto por la India con un sentimiento de franca inquietud, sin que bastara para tranquilizarme la confianza demostrada por Kapur, quien desconocía mis pobres aptitudes como mecánico. Creo que, si hemos regresado indemnes a nuestra patria, hay que agradecerlo más a la excelencia de la máquina que a la de su «mecánico» y conductor. El empleado de la Western India Automobile Association observó la pequeña motocicleta con mirada crítica: «Claro que pueden ustedes intentar llegar hasta Delhi, aunque no se lo aconsejo en estos momentos en que el monzón se halla en su apogeo. La carretera estará inundada en algunos trechos con medio metro de agua, y los árboles arrancados por la tempestad la cortarán en algunos tramos. Pero, como digo, pueden probarlo». Opiniones como esa no animarían a nadie. De momento, haríamos un recorrido de prueba hasta Puna, 250 kilómetros tierra adentro, ciudad renombrada por sus universidades y escuelas. Era posible, además, que la temperatura de allí nos permitiera pasar unas horas sin sudar, al menos durante la noche. La carretera de Puna discurre primero a lo largo del mar; las palmeras que la bordean por ambos lados se curvan como varas bajo el impulso de la furia del monzón, y a breves intervalos algunas olas, azotadas por la tempestad, saltan por encima del liso asfalto. No hay que decir que los autos cerrados atraviesan tranquilamente esas «cascadas» de agua, pero para nosotros la cosa es más dura; yo trato de salvar la zona de peligro a todo gas, y cuando ya creemos haberlo conseguido, en el último momento hemos de pagar el primer tributo al destino: unos centenares de litros de agua salada pasan bramando Altaïr | 17 Hacia el trono de los dioses por encima de nosotros y nuestra máquina, y, cuando por fin salimos de las inmediaciones de Bombay, estamos calados hasta los huesos. La lucha contra la humedad es completamente inútil, y pronto la abandonamos. Del fracaso no tienen la culpa nuestros excelentes impermeables, ya que el proceso se desarrolla, poco más o menos, de la siguiente manera: seguimos plácidamente por una carretera seca por completo; unas nubecillas flotan alegres en el cielo, y nosotros nos sentimos contentos de aquel tiempo magnífico. Y he aquí que, mientras nos alegramos aún de nuestra suerte, descarga de pronto un aguacero que nos deja empapados antes de que tengamos siquiera tiempo de coger los impermeables. En cuanto cesa la lluvia, nosotros, escarmentados ya, seguimos camino con los chubasqueros puestos, con el resultado de que, a los pocos minutos, el sudor nos impregna con la misma intensidad que lo hiciera antes la lluvia. Así, la alternativa consiste en elegir entre dos sistemas de mojarnos, ya que no hay posibilidad de mantenernos secos. Por una mísera y empinada carretera, nuestra máquina trepa fatigosamente a la meseta donde se halla emplazada Puna, a seiscientos metros de altitud. El aire es fresco, la lluvia se hace más rara, y recobramos nuestro entusiasmo. Extrañas figuras se cruzan ante nosotros a lo largo del camino. Faquires embadurnados de ceniza y casi totalmente desnudos nos dirigen siniestras miradas; pero son inofensivos, comparados con las vacas indias. De todos es conocido que, en la India, la vaca es un animal sagrado; un animal que todo el mundo alimenta y mima. Estoy convencido de que las propias vacas creen firmemente en su santidad y se consideran superiores a los seres humanos. Jamás he visto en Europa vacas que se te queden mirando con tanta frescura e insolencia cuando llevas ya varios minutos tocando la bocina invitándolas a apartarse, aunque sea solo a un paso, de la carretera. Yo me vengo cada vez dándoles, al pasar, un enérgico puntapié, cosa que, a buen seguro, no les ha ocurrido jamás en el curso de su venerable existencia. Los pastores se quedan atónitos al verlo, pensando, sin duda, que en mi próxima reencarnación me aguarda una vida miserable de vaca atormentada. 18 | Altaïr A través de la India lluviosa En Puna existe una escuela para viudas. En un grupo de edificios, maestros y maestras indios se dedican a instruir a sus alumnas en los problemas de la economía doméstica, y las enseñan a contar, escribir y leer. Casi el 90 por ciento de la población india es todavía analfabeta. Es una escuela del hogar semejante a las que podemos encontrar en cualquier parte del mundo, aunque con una particularidad: la mayor parte de las alumnas, muchachas y mujeres, son viudas. Para comprender la necesidad de una escuela de este tipo, es preciso adentrarse en la mentalidad indostánica y esforzarse en considerar la condición de viuda desde la perspectiva de los indios. La suerte de las viudas hindúes es de todos conocida, incluso en Europa. Hace apenas un siglo que la esposa cuyo marido la precedía en la muerte se dirigía, más o menos voluntariamente, a la pira funeraria para terminar en ella su vida. Esta costumbre, a nuestro juicio tan incomprensible y cruel, tenía su fundamento en una convicción que hoy encontramos todavía en muchos indios cultos. Todo ser viviente debe pasar por una larga serie de renacimientos o reencarnaciones, cada una de las cuales representa el castigo o el premio por la existencia anterior. Los indios deducen, pues, con toda lógica, que una mujer que es castigada con la muerte prematura de su marido debió de haber pecado muy gravemente en su vida anterior y, por consiguiente, se le hace un favor al ofrecerle la oportunidad de purgar sus pasadas transgresiones por medio de una muerte voluntaria, con objeto de que, en su existencia futura, ascienda a un grado de vida superior. Esta creencia está tan arraigada en los indios, conservadores por temperamento, que todavía hoy la mayor parte de las viudas se ven condenadas a llevar una existencia digna de toda compasión. Cierto que los ingleses han prohibido rigurosamente el suicidio o el sacrificio en la hoguera, pero es muy posible que más de una viuda suspire por aquella cruel costumbre, ya que no ha sido reemplazada por una igualdad de derechos, sino que las infortunadas mujeres son tratadas por parientes y amigos como delincuentes; solo que lo fueron no en su vida presente, sino en otra anterior. No se les permite llevar vestidos bonitos ni frecuentar la sociedad, y pasan su existencia vegetando Altaïr | 19 Hacia el trono de los dioses miserablemente en un aposento cerrado. Recuerdo un caso que viví en Bombay. Una familia india me había invitado a tomar el té. Se trataba de una familia marcadamente moderna, como se desprende del hecho de que las hijas estuvieran presentes durante mi visita y hablaran conmigo con toda libertad. Como en el país no se considera obligado presentar a todas las personas reunidas, no me extrañó que no me presentaran a una linda damita que estaba preparando la merienda en el fondo del salón. Pronto se animó la conversación, que resultó interesantísima con aquellos indios cultos; finalmente, me obsequiaron poniendo unas placas de gramófono. La joven dama permanecía silenciosa en un rincón de la sala, escuchando la música; no había desplegado los labios en todo el tiempo. Yo la observé con curiosidad, y, al mismo tiempo, se clavó en ella la mirada de mi anfitrión, el cual, levantándose bruscamente, pronunció en voz alta unas palabras en hindustaní que yo no pude comprender. La joven se incorporó presurosa y azorada, y desapareció por la puerta. Yo dirigí al señor de la casa una mirada interrogativa, y él comprendió que me debía una explicación: «Es la viuda de mi hermano —dijo en tono desdeñoso—. No acaba de acostumbrarse a su condición y a la idea de que nada tiene que hacer en nuestras reuniones». Aquel indio había estudiado tres años en Oxford y, sin duda, trata a la viuda de su hermano mil veces mejor de lo que lo hace la clase media, estrictamente religiosa. Millares de viudas vegetan hoy en la India llevando una existencia desprovista de todo sentido y finalidad, y muchas de ellas son casi niñas, ya que, en aquel país, la edad mínima para casarse es hoy la de catorce años. La vida y el futuro se les presentan grises y sin esperanza; no hay medio de escapar a aquella existencia infamante, tan arraigada en la mentalidad del pueblo. Sin embargo, recientemente los indios han intentado, por propia iniciativa, mitigar la lamentable suerte de las viudas. Primero en Puna y después en otras ciudades, se fundaron las llamadas Seva Sadan Societies, instituciones cuyo objetivo es volver a hacer de las viudas miembros valiosos y aptos para la vida social. Seva Sadan significa ‘Trabajo para el hogar’; las jóvenes viudas son educadas, sobre todo, en las labores domésticas. En la escuela de Puna residen unas dos- 20 | Altaïr A través de la India lluviosa 1. Escuela de viudas. No se quitan el sari durante las clases de gimnasia y los recreos. 2. Las alumnas efectúan por turnos los trabajos domésticos de la escuela. Altaïr | 21 Hacia el trono de los dioses 3. En el comedor. Según costumbre india, las mujeres, en cuclillas en el suelo, comen con los dedos. 4. Las viudas-alumnas se ocupan limpiando arroz, el principal alimento de la India. 22 | Altaïr A través de la India lluviosa 5. Cien años atrás, las viudas indias eran quemadas; hoy pueden llevar en las escuelas una existencia moderna y libre. cientas mujeres que, gratuitamente o mediante pago de una modesta cuota, según sus recursos económicos, son alimentadas, vestidas y educadas (fotos 1 a 5). Algunas abandonan la escuela ya al cabo de pocos meses, para ir a ganarse el pan como enfermeras, institutrices o trabajadoras en alguna fábrica. Otras, menos dispuestas para la vida, pasan la suya en la Seva Sadan, trabajando para la comunidad y contribuyendo de este modo al mantenimiento de la institución. Aparte de su interés para las viudas, estos «hogares» son uno de los raros lugares de la India donde las diferencias de casta han desaparecido por completo. La viuda del rico brahmán se sienta al lado de la del pobre paria; ambas son educadas en el nuevo espíritu, y serán propagadoras del nuevo orden social de la India. Mil doscientas alumnas han abandonado ya la escuela de la Seva Sadan; no es más que una gota caída sobre una piedra candente, pero es otro paso hacia delante, y al observar los vivaces rostros de las viudasalumnas uno se anima a mirar con un cierto optimismo el futuro de la mujer indostánica. Altaïr | 23