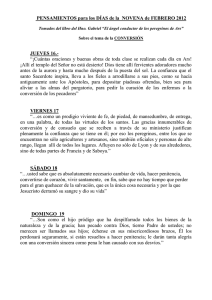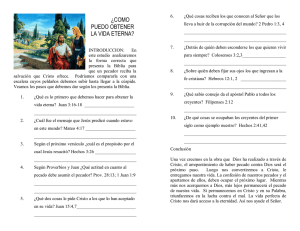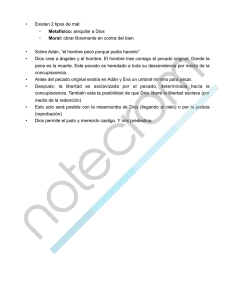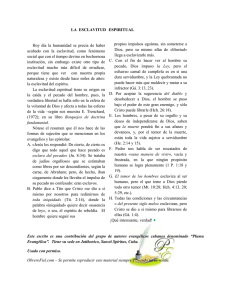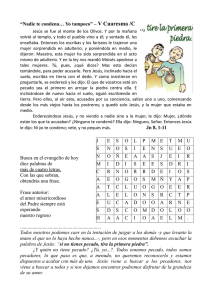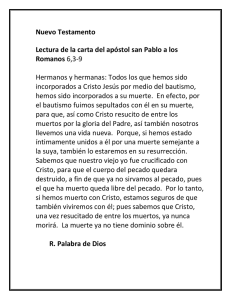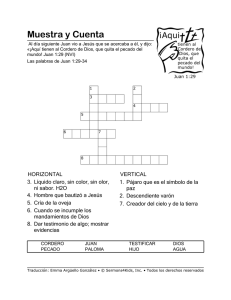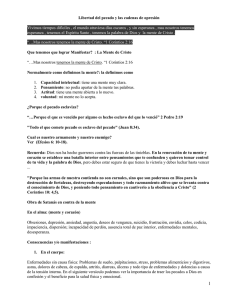la penitencia, virtud de la culpabilidad cristiana
Anuncio

JACQUES-M. POHIER, O.P. LA PENITENCIA, VIRTUD DE LA CULPABILIDAD CRISTIANA La pénitence, vertu de la culpabilité chrétienne, Supplément de La Vie Spirituelle, 15 (1962) 330-384 1 La insistencia de la pastoral moderna sobre la vida teologal lleva a relegar todo lo que no proceda de esta vida y no desemboque en ella. En este sentido, es cuestionada la comprensión tradicional de la virtud de la penitencia. Planteamiento del problema Se enuncia, a veces, un falso dilema entre una penitencia muy poco centrada en la vida teologal y una vida teologal que cree poder prescindir de la penitencia. Otras veces se dice simplemente que las tareas asignadas tradicionalmente a la penitencia (satisfacción por el pecado, temor del mismo, etc) no parecen convenir a la condición del hombre que goza ya de la vida nueva de Cristo resucitado. Por su parte, la psicología moderna estudiando los sentimientos patológicos de culpabilidad- exige la búsqueda de una comprensión cristiana del pecado y de la penitencia que deslinde inequívocamente la realidad de fe de unos factores psicológicos, tal vez muy cuestionables. Ahora bien, si se muestra que la penitencia es condición ineludible no sólo para la propia realización de la persona, sino también para la pervivencia y desarrollo de la misma vida teologal, el ignorarla -como se hace en el dilema enunciado- seria arruinar las actitudes cristianas más fundamentales de la fe, esperanza y caridad, que la pastoral moderna quería precisamente salvaguardar. Hay que reconocer, por otro lado, que la falta de una teología actual sobre la penitencia tiene sus explicaciones. El miedo a descomponer la vida cristiana en realidades específicamente distintas (que pueden fomentar actitudes de contabilidad casuística) ha frenado una búsqueda seria de lo específico de la penitencia y de sus tareas. Y como, además, el sentido de la penitencia depende del que se tenga del pecado, y éste se halla hoy por hoy como en exploración 2 , no es de extrañar un determinado eclipse en la teología de la penitencia. Pero la necesidad de examinar la virtud de la penitencia en su especificidad -brotando precisamente de la misma vida teologal- sigue siendo tarea ineludible de la teología. Y no sólo por fidelidad a la Tradición cristiana, sino como exigencia del mismo hombre contemporáneo. Ya que si en algo están de acuerdo las diferentes ciencias modernas biológicas, psicológicas o socia les- es en hablar del comportamiento humano en términos de estructuras, dinamismos y esquemas operativos, derivados de acciones pretéritas y que determinan el comportamiento futuro. Ahora bien, es precisamente en la más genuina Tradición católica donde se nos habla de la virtud como dinamismo operacional, brotado de la estructura del habitus. Ésta es la idea, por ejemplo, de Tomás de Aquino, cuya Summa se orienta -en su segunda parte- a iluminar el conjunto de las estructuras y dinamismos exigidos por la condición humana (en su unidad y diversidad) de quien ha de vivir la vida de gracia. JACQUES-M. POHIER, O.P. Los objetivos, pues, de una teología de la virtud de la penitencia pueden resumirse así: en primer lugar, mostrar -a partir de la misma vida teologal- aquellos dinamismos y estructuras que exigen la penitencia como virtud especifica; describir luego -desde lo anterior- algunas de sus tareas, proclamadas como tales por la misma Tradición; y finalmente, situar su originalidad en relación con la experiencia psicológica de la culpabilidad, particularmente en sus formas patológicas. LA PENITENCIA COMO VIRTUD ESPECÍFICA Las virtudes teologales como principio estructural No hay virtud cristiana que no tenga su principio estructural y su fuente dinámica en las virtudes teologales. Y esto es particularmente claro tratándose de la penitencia, virtud que se relaciona con el pecado del hombre, objeto de la justificación cuya realidad se actualiza en nosotros por la fe, la esperanza y la caridad. Hay que advertir, ante todo, la diferencia que se da entre la experiencia humana de haber fallado en algo (hamartía, en griego, y hêt, en hebreo, tienen un significado prerreligioso de "errar el blanco"), con sus ulteriores derivaciones psicológicas de vergüenza o conciencia de mancha -como signo del sentirse responsable de una culpa-, y la conciencia cristiana del pecado. Aunque ésta, en efecto, tenga manifestaciones que son comunes a las del sentimiento de "deficiencia" moral, sin embargo, se distingue radicalmente de éste, ya que hace referencia explícita a Dios, en cuanto reconoce el pecado como aversio a Deo (según la tradición latina). Así pues, el pecado es sólo comprensible a la luz de la fe, siendo en sí mismo un misterio. Misterio, por lo demás, que nos ha sido precisamente revelado al manifestársenos la gracia divina. Si la adopción de hijos sólo puede ser conocida por la Palabra de Dios, también sólo por ella puede confesar el hombre su pecado, por el que compromete su relación de amor para con Dios, al oponerse a su designio amoroso. Sólo la fe, esta misma fe en la salvación y misericordia de Dios, hace que nos confesemos pecadores. De ahí que este reconocimiento del propio pecado sea el primer efecto de la justificación y el primer tiempo de la conversión. La primera palabra de la predicación cristiana es una llamada a la penitencia. Como virtud, la penitencia es confesarse pecador; como sacramento, confesar los pecados. Pero la fe, como revelación de la justificación y del pecado, es un hacernos experimentar las cosas como son para Dios. Al revelársenos que somos hechos participes del amor de Dios, se nos revela el pecado como "odio" (es decir, como oposición al amor) de Dios. El confesarse pecador es, pues, un hacer nuestro el sufrimiento de Dios ante el pecado: es un romper con la falta de amor, siendo introducidos en el amor de Dios. La caridad, que se hace detestatio del pecado, aporta a la penitencia su momento estructural más dinámico, el del dolor como reacción cristiana ante el pecado. Conociendo por la fe y experimentando por la caridad quién es Dios y lo que el pecado significa para Él, por la penitencia brota en nosotros la esperanza en el perdón de Dios, que tanto nos ama. La llamada al abandono de nosotros mismos en Dios salvador es, pues, también inseparable del anuncio de la Buena Nueva, como llamada a la JACQUES-M. POHIER, O.P. conversión. Y es un momento esencial tanto de la penitencia-virtud como de la penitencia-sacramento. La penitencia y el dinamismo de la libertad Supuesto lo anterior, cabe preguntarse: ¿es la penitencia una virtud específica (que deba estructurar un dinamismo específico en vistas a unas especificas tareas) o no es más que el rico desarrollo de las virtudes teologales - infundidas por el mismo Dios que justificaante la experiencia del pecado? Es decir: la justificación, ¿transforma directa e inmediatamente toda la realidad pecadora, sin dejar lugar a tarea ulterior alguna, o exige, más bien, un quehacer especifico en orden a estructurar el dinamismo del creyente en el ámbito de esta misma justificación? Para responder a esta cuestión es preciso obligarnos a mantener una tensión dialéctica que no puede disimularse con fáciles componendas unilaterales. Hay que afirmar, así, simultáneamente, el carácter radicalmente absoluto de la justificación -en cuanto que sólo puede ser obra de Dios- y la permanencia de la libertad del hombre tanto al ser justificado como después de ello. Ya que la acción de Dios se revela en su grandeza inefable respetando al hombre como hombre: por este respeto a su creatura, Dios realiza en el hombre lo que éste no puede realizar por sí mismo -el perdón del pecado-, y lo realiza a la vez sin anular su libertad, esa misma libertad que el hombre tuvo al pecar. La reivindicación luterana, por tanto, ha de ser reconocida como válida en cuanto afirma lo absoluto y exclusivo del obrar de Dios en la justificación del pecador; la misma cooperación libre del hombre ante la acción de Dios es posible tan sólo en virtud de la misma gracia operante del Señor. Podemos decir, en este sentido, que el hombre aporta algo sólo porque Dios lo hace todo, incluido el moverle según su libertad: la libertad que como hombre tiene. Pero, por esto mismo, la libertad del hombre tiene algo que hacer en y después de la justificación, al igual que desempeñó su parte en el pecado. Este, ciertamente, llega a ser pecado tan sólo por la falta de amor que supone para con Dios; pero en cuanto acción humana moralmente mala implica un haberse comprometido el hombre, libremente, en ella. Transformando Dios, por la justificación, el ser pecador del ho mbre (el hombre no podría hacerlo), queda también transformada su libertad, que se hace ahora libertad cristiana; pero en cuanto libertad implica un tener que comprometerse el hombre en este su nuevo ser de justificado. Al igual que sólo el amoroso designio de Dios sobre el hombre convierte su acción mala en pecado, sin anular por ello la libertad del hombre, así también sólo la acción justificadora de Dios convierte al pecador en redimido, sin anular por ello su libertad. Ahora bien, la tarea de esta libertad cristiana -por la que el hombre se compromete en la justificación recibida- es precisamente la virtud de la penitencia. Necesidad de la penitencia como virtud específica Si se niega, siguiendo la pretensión luterana, la necesidad de la penitencia como virtud específica, se corre el riesgo -según nos demuestra la misma experiencia histórica- de JACQUES-M. POHIER, O.P. arruinar el sentido de la justificación, que es lo que pretendía salvaguardarse precisamente con aquella negación. En este punto, la Tradición católica ha sido siempre uniforme. Pero hay que reconocer en ella -por lo que respecta, al menos, a los tiempos modernos- cierta paradoja. Por un lado, ha olvidado quizá demasiado el fundamentar la virtud de la penitencia a partir de la estructura misma de la vida teologal. Por otro, en cambio, ha afirmado siempre la necesidad de la satisfacción y el temor del pecado como tareas de la penitencia. Supuesto, pues, que nos hemos esforzado ya por ofrecer una fundamentación teológica de la penitencia como virtud específica, tenemos que mostrar -desde dicha fundamentación- que las tareas propias de esta virtud corresponden también a las asignadas por la Tradición. El motivo de tomar a éstas como tareas ejemplares estriba en la dificultad que el hombre moderno experimenta en conciliarlas con la imagen actual no sólo de la vida cristiana sino también del obrar libre del hombre y del equilibrio de su afectividad. Dado, por lo demás, que la renovación del pensamiento cristiano y el progreso de nuestro conocimiento del hombre nos permiten comprender mejor el significado de la libertad cristiana -otorgada en el Cristo resucitado- y el valor de la responsabilidad humana -con sus manifestaciones psicológicas: vergüenza, culpabilidad y desintegración-, podremos hablar de la penitencia con categorías más ajustadas al hombre contemporáneo. Y es a él precisamente a quien la teología debe hacer asequible el contenido de la fe cristiana. Concluyamos, pues, a modo de encuadre: si la justificación es la fuerza de Dios que subsana el pecado, en el que el hombre se sumerge por su comportamiento moralmente malo, la penitencia es la virtud que debe subsanar la vergüenza de quien ha ofendido a Dios, su conciencia de culpabilidad responsable y su experiencia de desintegración propia (o de radical debilidad). Virtud que se presenta como tarea de la libertad -no aniquilada por la justificación- del cristiano. TAREAS DE LA VIRTUD DE LA PENITENCIA Toda la teología clásica atestigua que la satisfacción por el pecado es obra específica de la penitencia y que el temor del pecado es lo que prepara o, mejor dicho, inaugura esta satisfacción. Precisando, Tomás nos dice que la penitencia añade a la aflicción por el pecado - tarea de la caridad- el propositum emendationis, y que éste exige no sólo el cese de la ofensa sino además una recompensatio que el mismo ofensor propone cumplir: la satisfactio. Dado, sin embargo, que el sentido de este propositum emendationis ha sufrido, en la historia, una falsa inteligencia, es preciso comenzar corrigiendo malentendidos. Sin ello no podríamos hallar de la satisfacción como tarea cristiana, ni evitar ulteriores equívocos con respecto al temor del pecado. Contra una falsa inteligencia de la "satisfacción El problema de la satisfacción radica en el sentido que se dé al término emendatio, objeto específico de la penitencia según Tomás. En efecto: al convertirse el latín en JACQUES-M. POHIER, O.P. lengua muerta - y debido a diversos condicionamientos históricos, socio-jurídicos y psicológicos-, la palabra emendatio se interpretó como derivada de emenda (multa). El propositum emendationis, de este modo, consistiría en pagar la multa que la infracción cometida en el pecado postulaba. Siendo la emenda, en el derecho germánico y medieval, la suma de dinero a entregar en "compensación" a la parte perjudicada, la recompensatio exigida al penitente sería el modo de nivelar la deuda adquirida por el pecado. Semejante interpretación es, sin embargo, totalmente contraria a la etimología del término y a su sentido en el latín vivo, y ha originado a la vez una falsa interpretación teológica de la penitencia. Emendatio no viene de emenda (multa), sino de menda (error, falta). El emendator, por ejemplo, era el corrector de las faltas en la copia de un documento. Y emendatio, en este sentido, significa la acción de enmendarse, de corregirse (mutuamente, en el caso de la "corrección fraterna" -a la que se refiere tantas veces Tomás en su Summa, al usar el término latino-, o con respecto a sí mismo, como en el caso del propositum emendationis). En el AT y NT, por lo demás, nunca se habla de la obra que corresponde al cristiano con relación a su pecado- en términos de multa o pago expiatorio (como tampoco se habla así de la acción redentora de Cristo). La Escritura jamás toma al hombre como sujeto de la expresión "expiar el pecado", sino sólo a Dios (o a Cristo, en cuanto que hace la obra de Dios). Contra la frase de cierta teología pastoral ("el hombre expía su pecado"), la Biblia nos dice que no hay obra expiatoria por la que el hombre se haga merecedor del perdón de los pecados. La satisfacción que el hombre pueda -y debaofrecer no será más que la manifestación y el desarrollo del perdón que le ha sido otorgado, por pura gracia, en la justificación. La "satisfacción" como tarea de la penitencia Es precisamente en este sentido - manifestación y desarrollo del perdón de Dios - en el que se puede y se debe seguir hablando de la satisfacción (recompensatio y emendatio) como tarea de la penitencia. El justificado, en efecto, tiene necesidad de satisfacer por su pecado, en el sentido de que debe cumplir -con respecto a Dios, a los otros y a sí mismo- la tarea de la propia enmienda, para así, liberándose de los efectos del pecado, reparar su obra. La razón de ello se encuentra en la dinámica de la libertad, a la que nos hemos referido anteriormente. Sólo Dios nos salva, hemos dicho; pero no nos salva sin nosotros. No es que espere a que merezcamos el perdón para ofrecérnoslo, sino que a partir de la gracia de su perdón y gracias a ella se nos abre la posibilidad y la tarea de hacer también nosotros algo: la posibilidad y la tarea de hacer nuestra la libertad cristiana. Faltaría algo, en cierto modo, a la gloria y obra de Dios si nuestra libertad -que es libertad cristiana- no se comprometiera totalmente en la acción expiatoria realizada por Dios. No satisfaríamos a la liberación que Dios nos otorga si nuestra libertad se abstuviera de asociarse a ella. Libre como es, el hombre tiene el privilegio y el deber de autoestructurar su comportamiento y su mundo en función de unos valores y de reivindicar, en la misma medida, su responsabilidad moral. Consciente de haber pecado -estructurando su ser y su mundo según valores moralmente falsos-, tiene el derecho y el deber de reivindicar la JACQUES-M. POHIER, O.P. reorganización de su persona y de su mundo en relación a la gracia del perdón que le ha liberado de la culpa. Auténticamente responsable de ésta, sería sorprendente que el perdón de Dios le dejara menos libre de lo que antes era como pecador. Negando la libre responsabilidad de la reparación de la culpa perdonada, impedimos al hombre ser él mismo y ser, además, lo que Dios le ha hecho posible ser al justificarlo. Se hiere al hombre, si se le dispensa -en nombre de la justificación de Dios- de tener que ser lo que puede ser por la libertad misma que Dios le ha dado, como hombre y como cristiano. Lo anterior vale asimismo con respecto a la afectividad humana, supuesto que nuestra libertad no es angélica y, por tanto, condiciona la afectividad al igual que es condicionada por ella. No podemos, pues, amputar sin más sentimientos como los de culpabilidad -que, aun pudiéndose deformar patológicamente, en si mismos son naturales y buenos-, negando al hombre el deber de reestructurar su afectividad para integrarla en la libertad de Cristo. Ya que sin este esfuerzo de reestructuración, el justificado será tentado por la negación ("no he pecado contra Dios"; "no fui yo quien lo hizo") o, al contrario, por la exageración autodestructora (uno puedo ser salvado") o, simplemente, por la evasión (acudiendo a los ritos sin esperanza de la magia). La afectividad, abandonada a sí misma, puede jugar los más variados papeles de morbosidad. La gracia exige rehacer todo el desorden que la culpabilidad ha originado en el hombre (y no hablamos aquí de las formas patológicas, sino de la experiencia ordinaria de culpabilidad). Acaso el drama de Lutero tenga en parte su explicación desde un haber sido aplastadas su libertad y afectividad bajo la experiencia de su culpabilidad. Al menos corresponde a esto un concebir la justificación como obra de Dios que prohíbe al hombre tener que ser cooperador de la salvación por la satisfacción. Hacia una revalorización del "temor" La virtud de la penitencia, para Tomás (3 q 85, a 5), es un habitus sobrenatural infundido en nosotros inmediatamente por Dios. Se afirma, así, inequívocamente la primacía de la justificación como gracia operante que depende sólo de Dios. Sólo porque Dios se vuelve a nosotros podemos nosotros volver hacia Él nuestro corazón: converte nos Domine ad te, et convertemur. A partir de ahí, enuncia los momentos estructurales (más que meramente cronológicos, y sin pretender enumeración de un orden jerárquico) que se dan en la génesis de la conversión. En ella, el temor del pecado (temor servil, en cuanto mira al castigo) no sólo es present ado como preámbulo de la satisfacción, sino que precede en cierto modo a la misma caridad (como acto de aborrecer el pecado por ser ofensa a Dios, pudiéndose convertir así el temor servil en temor filial). Ante esto, surge una doble objeción: la primera se refiere al papel determinante que los castigos - merecidos por el pecadotienen en el temor servil; la segunda cuestiona la preferencia que parece darse a dicho temor con respecto a la misma caridad (y, consecuentemente, al temor filial). Advirtamos, ante todo, que el esquema de Tomás está evidentemente condicionado por las ideas medievales de orden social, jurídico, político y moral. En este sentido, y por lo que respecta a la primera objeción, la insistencia en la sanción y castigos ha de ser relativizada a la luz de una comprensión más profunda de la justificación y de la JACQUES-M. POHIER, O.P. naturaleza humana. Para la psicología moderna, por ejemplo, el temor del castigo no es sino una exteriorización inmediata de temores más hondos y angustiosos, como son el temor de perder el objeto amado o el ser que nos ama, y el temor ante el propio abatimiento que seguiría a lo anterior. Insistir en los castigos puede hacernos perder perspectivas ulteriores, que son además muy auténticamente cristianas. Por eso no hablaremos, en adelante, de temor al castigo sino, más bien, de aquello a lo que éste apunta. Pero lo que no podemos negar es que el temor sea una dimensión humana que el cristiano debe mantener. Entrando, así, en la segunda objeción y prescindiendo de justificar o rechazar la distinción entre temor al castigo y temor filial, intentaremos descubrir el sentido al que apunta dicha distinción, con lo que comprenderemos mejor cómo el cristiano no puede prescindir del temor como realidad humana a asumir en la gracia. A ésta, desde luego, le corresponde un temor filial, en cuanto que por la caridad experimentamos el pecado como Dios mismo lo experimenta y lo tememos por ser lo que es con respecto al amor de Dios. Ahora bien, el que la justificación parta de Dios y el que, por ello, el temor del pecado tenga para el cristiano una primera y radical referencia a Dios no significa que Dios obre en nosotros sin respetar nuestra propia realidad. El que sólo el Espíritu obre en nosotros el conocimiento y valoración del pecado no nos permite concebir al justificado en términos de espiritualismo. De ahí que la caridad se manifieste, en un primer momento, como simple "temor" que hace referencia a nosotros mismos. Ya que la caridad, haciendo que nos amemos a causa de Dios, por ser herencia suya y objeto de su amor, no anula la propia consistencia de nuestro ser personal. Sería contradictorio que la fundamentación del amor a nosotros mismos en Aquel que nos ha dado el ser y a quien debemos nuestra misma personalidad nos redujera a menos de lo que somos y sentimos ser fuera de dicha fundamentación. Hay que decir, más bien, que nunca cobra tanto peso nuestra existencia y que jamás tienen precio tan alto nuestra vida y nuestra muerte como cuando nos experimentamos radicados en Dios mismo y en su agravia nte amor. Interesados, pues, como nunca en nuestra propia vida y muerte, y conscientes de la seriedad y alcance de nuestra libertad, no sólo podemos -tras la justificación sino que debemos considerar la muerte del pecado (que depende del hombre, pues Dios no la quiere) con verdadero temor: con el más radical de nuestros temores. Un temor (simpliciter) que mira, ciertamente, a nosotros; pero temor cristiano, en cuanto radicado en nuestro vivir referidos al amor de Dios. Como momentos de la génesis de una única conversión, es la misma caridad -que lleva en sí la dinámica del temor filial- la que posibilita y exige el simple temor del pecado como temor existencial. El cual queda, así, revalorizado y nos remite, de nuevo, a aquel concepto de justificación cuya grandeza estriba precisamente en ser obra exclusiva de Dios, sin dejar por ello de respetar al hombre; una justificación, más bien, que posibilita y exige el que al hombre le corresponda alguna tarea propia delante de Dios. El "temor del pecador como tarea de la penitencia Con lo anterior hemos podido redescubrir la función peculiar que el temor del pecado desempeña como tarea de la penitencia, exigida por la misma justificación. No nos JACQUES-M. POHIER, O.P. queda ahora sino ilustrarlo a partir de la dinámica de la libertad huma na y de la afectividad como momento esencial de la estructura operativa del hombre. En efecto, siendo y sabiéndose el hombre responsable de su destino, se encuentra en una relación muy particular con respecto a su éxito o fracaso, a su vida y a su muerte. Las filosofías contemporáneas del sujeto no han hecho sino resaltarlo: el ser responsable de la propia libertad -por la que se tiene como en las manos la propia vida- coloca al hombre en una situación dramática, en la que la angustia se mezcla con el temor. Y esta condición humana es precisamente la que la justificación tiene en cuenta: ya que no sólo no impide al hombre experimentar el riesgo de su existencia, sino que posibilita una conciencia mucho mayor del mismo y exige tomárselo muy en serio. Si encerramos en cambio, el temor filial que la caridad nos da con respecto al pecado en falsas categorías de amor "desinteresado', este temor y angustia de la libertad humana quedan abandonados a sí mismos y no serán integrados por la gracia. Lo mismo vale con respecto a la afectividad del hombre, cargada de temores -naturales y buenos en sí mismos- ante la posible pérdida del objeto de amor o del ser que nos ama -y de quien depende nuestra vida-, y ante la perdición y aniquilación que comporta lo anterior. Estos temores se hallan tan implicados en la experiencia humana del fallo moral y del fracaso como en la experiencia cristiana del pecado que impide la obra salvadora del finito que da la vida. Y no dejan de existir en el justificado, el cual sigue temiendo -con todo su ser, afectividad incluida- los efectos del pecado. Haciéndonos responsables de nosotros mismos, sobre una nueva base, la justificación nos confía el deber de estructurar nuestra afectividad, asumiendo en la libertad cristiana aquellos temores que no son sino fruto de una afectividad que desempeña su oficio y enseñándonos que el amor es más fuerte que la muerte y que cierta muerte es una ganancia para nosotros. Concluyamos, pues, que es engañarse sobre la salvación olvidar que el temor filial es el régimen auténtico del temor de quien se sabe resucitado en Cristo; pero también lo es no aceptar la realidad del temor en el mismo justificado. Un temor humanamente humano, que está en el mismo hombre (¿por qué llamarlo "servil" entonces?, ¿acaso porque sólo la fuerza de la justificación nos permite y exige impedir que se convierta en temor esclavizante?). Un temor que es materia digna del temor filial y que debe ser asumido por éste, ya que el desquite del temor que se desprecia por ser servil es hacer de nosotros sus esclavos. FORMA CRISTIANA DE LA CULPABILIDAD En lo que precede se ha hecho ya referencia a la culpabilidad como dimensión psicológica a la que -en sus formas no patológicas- debe atender la penitencia. Se dan, con todo, formas defectuosas y enfermizas de culpabilidad, desenmascaradas por la psicología moderna; la experiencia cristiana del pecado no puede hacerlas suyas, sino que debe distinguirse específicamente de ellas. JACQUES-M. POHIER, O.P. La experiencia de nuestra culpabilidad como pecadores Para mostrar esta diferenciación no nos serviremos de síntesis teológico-psicológicas, ya que esto supondría tomar como definitivos los trabajosos hallazgos de la psicología, nunca afirmados como definitivos por ella. Partiremos de la misma teología del pecado, para descubrir una serie de criterios que salvaguarden la autenticidad cristiana de la experiencia de culpabilidad. Hemos dicho ya que el pecado se diferencia de la culpa (en un sentido humano y psicológico) por su explícita referencia a Dios y a la fe. Por ello, a diferencia de la simple culpabilidad -cuya experiencia tiene como centro de gravedad al hombre mismo, la experiencia cristiana de culpabilidad se centra en Dios, en cuanto que Él es quien nos revela la idea que del hombre tiene y a la que el pecado pone un obstáculo radical, del que somos responsables. Pero, además, la auténtica experiencia cristiana del pecado y de la culpabilidad no puede ser confundida con formas pseudorreligiosas de la misma. A veces, ciertamente, se dan enfermos de "síndrome religioso", que no hacen sino "proyectar" falsamente en Dios lo que no es sino una experiencia de culpabilidad centrada en uno mismo: Dios es, entonces, un simple instrumento al servicio de su culpabilidad, del que se sirven para multiplicar este sentimiento de culpabilidad y darle un nombre. Dios no es el centro de gravedad, como lo es para el cristiano (lo cual no quiere decir, como ya se ha visto, que el justificado quede privado de una referencia a su propio ser personal). Este carácter "teocéntrico" de la culpabilidad cristiana -y su distinción con respecto a formas pseudorreligiosas de culpabilidad- no sólo vale por lo que se refiere a la culpabilidad resultante de nuestros actos, sino también a aquella que brota de nuestro mismo radical estado de culpables. Como, por lo demás, el NT habla siempre de "pecado", como unidad radical entre actos y estado, o de "pecados", como plural colectivo, no hemos de insistir en diferenciar ambos aspectos. Salvación de Dios y culpabilidad cristiana Como el hijo pródigo, el cristiano sólo puede comprender el significado de su conducta y actitud a partir de una referencia al Padre, pero a la vez conoce que Éste le espera (Lc 15, 18-19.24). Sólo a partir de la Palabra de Dios (a partir de "otro") penetra el cristiano en el fondo de la realidad; sin la fe, su visión de la culpa es sólo superficial: no conoce el auténtico peso y gravedad del pecado y no sabe, a la vez, que quien da ese peso al pecado es un padre misericordioso, cuyo nombre es liberador y salvador. La experiencia auténtica religiosa de culpabilidad puede discernirse, según esto, a partir de estos dos criterios: es "abierta" (hace referencia a otro, que no es el propio yo) y es "profundizadora" (es una culpabilidad más intensa y fuerte precisamente porque comporta, a la vez, una esperanza de salvación y de perdón también más fuerte). En este doble aspecto guarda un paralelismo con la experiencia psicológicamente sana de culpabilidad (está "abierta" y supera, en "profundidad", la desesperanza). Se opone radicalmente, en cambio, a las formas pseudorreligiosas de culpabilidad (que son tanto más morbosas cuanto más desvirtuado está lo religioso) al igual que a la experiencia psicológicamente patológica de culpabilidad: unas y otras, en efecto, no sólo están JACQUES-M. POHIER, O.P. "cerradas" (el terapeuta ha de conseguir que el paciente se abra), sino que además ignoran el peso real de la culpa a la vez que no ven salida alguna a esta culpabilidad. El tercer criterio de discernimiento radica, para el cristiano, en el hecho de que la salvación es sólo obra de Dios (por lo mismo que sólo Él es quien da su auténtico peso al pecado). Al creyente, pues, no se le pide expiar su culpabilidad, sino creer en que Dios es el único que puede -y, de hecho, ha querido- salvarnos del pecado. Las formas patológicas y pseudorreligiosas de culpabilidad, por el contrario, hacen que el hombre quiera salvarse por si mismo, y no sólo no pueden conseguirlo, sino que tampoco pueden liberarse de este impotente querer liberarse: tras todo esfuerzo de expiación, no se encuentra uno sino con su misma experiencia de culpabilidad, que seguirá suscitando ilusorios y febriles ritos de autoexpiación. La experiencia psicológicamente sana de culpabilidad, por su parte, guarda de nuevo un paralelismo con la experiencia cristiana, ya que vislumbra un perdón auténtico (lejos tanto de compromisos de falsa rigidez como de la rigidez de una falsa justicia); sin ello, la experiencia clínica misma confirma que el resultado es susceptible de todas las vicisitudes morbosas de una culpabilidad. El cuarto criterio, en fin, se desprende de un factor de la teología del pecado: el que sólo Dios salve -haciéndolo por pura gracia- no significa que se excluya una cierta tarea por parte del pecador justificado. En efecto, la penitencia brota de la misma dignidad de rescatado y de la libertad cristiana que el justificado tiene. No es que éste haya de completar la acción de Dios, sino que ésta -haciéndole entrar en comunión con el obrar mismo de Dios- le exige el que se comprometa con lo realizado por Él, como responsable que es -en cuanto hombre que peca libremente- de los efectos de su pecado. Este asumir su propia responsabilidad es lo que no puede darse en una experiencia de culpabilidad cerrada en si misma (patológica y pseudorreligiosa), que intentará evadirse de diversos modos, a veces infantiles y siempre ineficaces. No así la experiencia sana de culpabilidad, que puede asumir una actividad de reestructuración de los efectos de la culpa. Conclusión Podemos resumir los diferentes aspectos propios de la experiencia auténticamente cristiana del pecado y de la culpabilidad acudiendo a la noción bíblica de conversión Es decir, la experiencia cristiana de la culpabilidad es la conversión: el reconocerse pecador ("he pecado contra Dios"), reconociendo a Dios como Aquel que perdona y salva, el único que puede salvar, y precisamente del modo que lo hace: confiando al hombre una "misión", la de comprometerse, con toda la fuerza de su libertad cristiana, en la obra de Dios. Se dan, ciertamente, formas incorrectas de culpabilidad. Pero las que brotan de la exigencia teológica y cristiana las delatan como falsas e ineficaces. Y coinciden, por lo demás, con lo que la psicología puede aportarnos sobre las experiencias no neuróticas y propias del hombre. Un hombre al que sólo Dios salva, haciéndole precisamente así ser hombre. JACQUES-M. POHIER, O.P. Notas: 1 Este artículo ha sido recogido textualmente en el libro del mismo autor: «Psychologie et Théologie», Ed. du Cerf, París (1967). La traducción castellana, con cl título: «Psicología y Religión», aparecerá próximamente en la Editorial Herder, Barcelona. 2 Es muy significativo, al respecto, que una obra tan importante como la «Théologie du péché» (Desclée, 2 vol. 1960 y 1962) no contenga ninguna exposición sintética sobre cl pecado (N. del A.). Tradujo y extractó: JOSE MANUEL UDINA PEDRO MANUEL LED